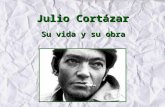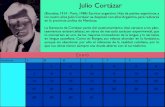OGIGIA · Miguel Salas Díaz (Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, China) ... El cuerpo...
Transcript of OGIGIA · Miguel Salas Díaz (Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, China) ... El cuerpo...
EditoresJesús Félix Pascual Molina (Universidad de Valladolid, España)Eva Álvarez Ramos (Universidad de Valladolid, España) Consejo científicoChiara Atzori (Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, sede a Ceva, Italia) Fernando Blanco Cendón (Kansai Gaidai University, Japón)Fokion Erotas (University of Athens, Grecia)Sergio Darío García Sierra (Università di Catania, Italia)Guillermo Martínez (California Polytechnic State University, EE.UU.)Miguel Salas Díaz (Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, China)María Mar Soliño Pazó (Universidad de Salamanca, España)José Manuel Torres Torres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)
MaquetaciónA&P Creaciones
Informaciónhttp://[email protected]
OGIGIA. Revista electrónica de estudios hispánicos ISSN: 1887-3731 Revista indexada en DIALNET (http://dialnet.unirioja.es) © Copyright, 2008. © De los textos sus respectivos autores.
OGIGIA no se responsabiliza de los juicios y opiniones expresados por los autores en sus artículos y colaboraciones.
ÍndiceArtículos1.- Literatura
Jacobo Sureda y el Ultraísmo españolJorge Mojarro Romero.......................................................................................................5El cuerpo del monstruo en Los Premios de Julio CortázarMaría Luiza Teixeira Batista.............................................................................................17
2.- Lengua
El papel de la gramática en la enseñanza-aprendizaje de ELEMiguel A. Martín Sánchez.................................................................................................29Unidades fraseológicas y variaciónNatividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez............................................43Estereotipos y prejuicios como manifestación ideológica en el discurso lexicográfico: la definición de los hispanismos en los diccionarios italianos modernosSergio García Sierra.........................................................................................................53
Reseñas........................................................................................................................67GARCÍA DINI, Encarnación (ed.), Antología en defensa de la lengua y la literatura españolas (siglos XVI y XVII).Eva Álvarez Ramos...........................................................................................................69Carabela. El portfolio Europeo de las Lenguas (o PEL) y la enseñanza de lenguas extranjeras/segundas lenguas, núm. 60Eva Álvarez Ramos...........................................................................................................71CONEJO, Ana Isabel, Rostros.Miguel Salas Díaz..............................................................................................................73PINEDO, Rafael, Plop.Miguel Salas Díaz..............................................................................................................75GARCÍA RODRÍGUEZ, Javier, Estaciones.Carmen Morán Rodríguez................................................................................................77PÉREZ-REVERTE, Arturo, Un día de cólera.Jesús Félix Pascual Molina..............................................................................................82Catálogo de la exposición El siglo XIX en el PradoJesús Félix Pascual Molina..............................................................................................84
Normas de publicación.........................................................................87
3
JACOBO SUREDA Y EL ULTRAÍSMO ESPAÑOL
Jorge Mojarro Romero(Instituto Cervantes, Varsovia)
Resumen El presente artículo es un primer intento de recuperación de la obra de uno de los poetas más interesantes de cuantos concurrieron en la vanguardia poética española. Se realiza una lectura panorámica de único poemario, El Prestidigitador de los cinco sentidos (1926). Palabras clave: Jacobo Sureda – Ultraísmo - Vanguardia.
Abstract This paper is a first attempt to review the works of one of the most interesting poets of the Spanish poetic avant-garde. Basically, it is a panoramic reading of his only book of poems: El Prestidigitador de los cinco sentidos (1926). Key words: Jacobo Sureda – Ultraism - Avant-garde.
Jorge Mojarro Romero 5
1. Jacobo Sureda (1901-1935) sigue siendo un desconocido en las letras españolas. Aunque formó parte del Ultraísmo, las escasas antologías de poesía de vanguardia publicadas apenas reparan en él1. La moda de los centenarios trajo consigo una serie de estudios que aportaron interesantes datos biográficos y curiosas informaciones referentes a sus contactos y sus relaciones con otros intelectuales, literatos y artistas de Palma y la península, pero pocos avances en relación a un análisis detenido de su producción poética, de la que sólo se han hecho, hasta el día de hoy, lecturas muy superficiales2. El Manual de literatura española, obra exhaustiva, lo destaca sin comentario alguno de entre una pléyade de poetas mediocres3, y las bibliografías indican un vacío crítico respecto a su obra4. Algunos artículos dispersos en periódicos y en la red redundan en lo mismo: nos hablan de su vida malograda, de la brevedad y calidad de su obra, y de su amistad con Borges, pero ninguna lectura realmente seria y detenida de su producción poética5. Es de suponer que si no hubiera sido por la íntima amistad que tuvo con el autor de Ficciones en sus inicios literarios, Sureda sería, si cabe, un autor aún más olvidado. Francisco J. Díez de Revenga, se acuerda de él en La poesía de vanguardia y lo juzga
6 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
1 GULLÓN, G., (ed.), Poesía de la vanguardia española, Madrid, Taurus, 1981, recoge sólo dos poemas suyos. La antología de DÍEZ DE REVENGA (ed.), Poesía española de vanguardia: (1918-1936), Madrid, Castalia, 1995, lo ignora. En la de FUENTES FLORIDO, F., (ed.), Poesías y poética del ultraísmo: antología, Barcelona, Mitre, 1989, se incluyen media docena de poemas de Sureda en la versión en la que fueron publicados en las revistas de vanguardia.2 MENESES, C., (ed.), Jacobo Sureda. Cien años, Palma de Mallorca, Calima Ediciones, 2001, y Jacobo Sureda: poeta i pintor (1901-1935), Palma de Mallorca, Servei dʼarxius i biblioteques, Ajuntament, 2002.3 PEDRAZA JIMÉNEZ, M. y RODRÍGUEZ CÁCERES, R., Manual de literatura española, Tomo XI, Pamplona, Cénlit, 1993, p. 299. Las historias de la literatura española no se han caracterizado precisamente por su generosidad en sus aproximaciones a la vanguardia.4 La más reciente es la de WENTZLAFF - EGGEBERT, H., Las vanguardias literarias en España: bibliografía y antología crítica, Madrid, Iberoamericana, 1999, que incluye sólo dos entradas para Sureda: la edición princeps de su único libro, y la reedición moderna del mismo en 1985.5 Borges pasó varios meses en Mallorca durante su juventud y firmó, junto a Sureda, Juan Alomar, y Fortunio Vilanova, en la revista Baleares, el “Manifiesto del Ultra” (15 de Febrero de 1921). Sobre las relaciones entre Sureda y Borges son útiles sendos estudios de MENESES, C.: Borges en Mallorca (1919-1921), Altea (Alicante), Aitana, 1996, y El primer Borges, Madrid, Fundamentos, 1999. También BORGES, J.L., Cartas del fervor. Correspondencia con Maurice Abramowicz y Jacobo Sureda (1919-1928), Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores/Emecé, 1999, aunque en esta compilación no hay cartas de Sureda; sólo de Borges.
como un poeta de gran “imaginación y plasticidad”6. Esta es, en resumidas cuentas, la fortuna crítica de uno de los autores más estimables y curiosos de nuestra vanguardia. Ante tan poca atención crítica, la entrada que J. M. Bonet le dedica en su impresionante e imprescindible Diccionario, sigue siendo, actualmente, la mejor fuente para emprender un estudio de su poesía y de su labor como pintor7 . 2. Jacobo Sureda compiló la mayor parte de sus poemas en un pequeño libro sugerentemente titulado: El prestidigitador de los cinco sentidos8. Fue impreso y compuesto por el propio Sureda —él mismo nos cuenta en los “Preliminares” de la obra que hizo de cajista9— mientras trataba de restablecerse en un sanatorio alemán. La tirada, como nos informa Bonet, fue muy reducida, y los ejemplares fueron probablemente enviados a amigos y conocidos. Podemos suponer que no tuvo distribución comercial: eso podría explicar su escasa repercusión en los medios literarios de la época. El libro está compuesto de unos “Preliminares”, cincuenta y dos poemas —de tono a veces muy dispar, como veremos—, y un grupo de veintiocho “Hai-Kais”.
Jorge Mojarro Romero 7
6 DIEZ DE REVENGA, F. J., La poesía de vanguardia, ed.cit., p. 85. Hoy por hoy, este modesto estudio es la mejor introducción al conocimiento de las vanguardias literarias españolas y aporta una bibliografía excelente. Gloria Videla, con la publicación en 1963 (2ª ed. de 1971), de El ultraísmo: estudios sobre movimientos poéticos de vanguardia en España (Gredos, Madrid), se erigió en pionera de los estudios sobre la vanguardia española, que hasta entonces había sido despreciada. Sin embargo, a día de hoy, el libro no es de mucha utilidad. A Sureda lo nombra entre una pléyade de autores mediocres que se adhirieron efímeramente al Ultraísmo, y no hace ni siquiera referencia a la publicación de su libro. Mucha parte de la crítica negativa que ha recibido la vanguardia literaria española se debe a este libro. 7 Vale la pena copiar gran parte de la entrada: “SUREDA, JACOBO (Palma de Mallorca, 1901-Gènova, Mallorca. 1935). Poeta y pintor. Hijo de la pintora modernista Pilar Sureda, amiga, al igual que su esposo, de Ruben Darío, que frecuentó su casa de Valldemosa. Firmó el manifiesto ultraísta aparecido en Baleares. Publicó poemas en esa revista y en El Día. Defendió el Ultraísmo en las páginas LʼAlmudaina. Mantuvo una relación muy estrecha con Borges, de la que son fieles testimonios su dilatada correspondencia (…) y su participación en algunas de las revistas ultraístas bonaerenses. A partir de 1923 pasó largas estancias en un sanatorio de la Selva Negra alemana, donde conoció la pintura expresionista (…) Es autor de un único libro, El prestidigitador de los cinco sentidos (Saint Blaisen, Weissenberger, 1926), que él mismo ilustró y compuso, del que se imprimieron 300 ejemplares, y del que existe reedición (Arxipièlag, Palma de Mallorca, 1985), con prólogo de Carlos Meneses; el volumen, incluye poemas en su mayoría ultraístas, un ʻElogio de la locuraʼ y una serie de ʻHai-Kaisʼ (…) En 1928 J. S. participó en la Exposición de pintura de Mallorca celebrada en el Pabellón Nacional de Bellas artes de Buenos Aires. Colaborador gráfico de Brisas, una de sus necrológicas la escribió, en El Día, Lorenzo Villalonga (…).” A continuación se reseñan las publicaciones donde Sureda tomó parte: Almanac de les lletres, Baleares, Grecia, La Revista, y Prisma y Proa, de Buenos Aires. Cfr. BONET, J. M., Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), Madrid, Alianza, 1995, p. 584.8 En este trabajo usaremos siempre la edición moderna del libro: SUREDA, J., El prestidigitador de los cinco sentidos, Palma de Mallorca, Edicions Arxipièlag, 1985. Esta edición viene prologada y anotada por Carlos Meneses, añade dos textos en prosa del mismo Sureda (“El jardín en la urbe” y “Lo que me pasó en Nueva Cork”), un último poema escrito por el mismo antes de fallecer, la “Necrológica” de Lorenzo Villalonga y un epílogo sobre la correspondencia entre Jorge Luis Borges y Jacobo Sureda de Carlos Meneses.9 Ello podría explicar las no pocas erratas que contiene la obra.
Los “Preliminares” constituyen una declaración de principios poéticos. En primer lugar se inserta en la tradición de la humilitas, de la modestia y de la vanidad de cualquier intento de trascender el tiempo a través de la creación literaria. Nos dice que son “poemas sin grandes alientos” y que “toda literatura vive su vida, la que puede. La inmortalidad: pamplina”10. En segundo lugar, justifica el título de su libro:
El título dimana de mi más reciente, resigna y desesperada creencia sobre el alcance de la poesía o de la literatura: para entre nosotros, no es cosa ni más ni menos seria que cualquier otra —que cualquier otra humana cosa11.
El libro, de acuerdo con las consignas del autor, es un truco de manos, un juego, una ilusión breve, una bagatela sin importancia, un guiño a lo efímero. Podemos deducir, sobre todo después de la lectura de algunos de sus poemas, que Sureda no estaba haciendo gala de una falsa modestia tópica, y que era bien consciente de que no era posible tener pretensiones con un libro primerizo y desigual.
Los cinco sentidos del prestidigitador del título se refieren a un segundo aspecto fundamental del libro: la metáfora:
Ver con las manos lo que los ojos han tocado y saborear con el olfato el peso de lo que percibimos interpretando los ojos lo que las manos han palpado: por este trasiego y paso de las percepciones captadas por los cinco sentidos, cuyo número puede que sea mayor, comparando estos datos, corroborándolos incesantemente, se realiza el conocimiento.El constante pasar las percepciones de mano en mano de los sentidos con la habilidad de un prestimano, es lo que representa la metaforización del mundo que todos emprendemos —conceptual, visual, sonora, según el medio— literatura, pintura, música12. (La negrita es nuestra).
Nos encontramos ante una poética de la imagen, de lo plástico, una poética deudora en gran parte de las premisas defendidas por Borges y por él mismo en los
8 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
10 SUREDA, J., op. cit., p.21.11 IBÍDEM, p.22.12 IBÍDEM.
manifiestos, aunque, como veremos más adelante, la mayoría de sus poemas no son vinculables a un Ultraísmo militante.
Por último, Sureda se refiere al contenido humano de sus poemas, al contacto directo de éstos con las experiencias vividas:
Con sola esta fruslería perecedera y vana de la metáfora, que el tiempo carcome y el uso arremete y descolora, van embanderadas estas hojas —palpitadas de sentires y extravagancias y gestos, veras y falsas risas y sufrires.Nada más que tanto: lo humano, a secas.13
El tono general del prefacio es de descreimiento y de desnudez, de una falta de pretensiones que raya con la desesperanza y que nada tiene que ver con el vitalismo caracterizador de las vanguardias. Las razones de esta singular postura ante la creación podrían deberse a su propio talante, a las circunstancias personales de su enfermedad o al tenso ambiente de desorientación y nihilismo del período de entreguerras.
3. Como bien señala Carlos Meneses, sería un ʻcraso errorʼ calificar a Sureda de poeta ultraísta stricto sensu14. El conjunto de los poemas de Sureda se caracteriza, en cierta medida, por una falta de unidad estilística definida: el libro se mueve entre los extremos de un Postmodernismo epigonal y un Ultraísmo audaz.
A pesar del rechazo explícito de la rima en el prefacio, incluye poemas con rima y de metro fijo. Estos poemas podrían ser de una etapa anterior a su afiliación al Ultraísmo, de tendencia postmodernista, como en “Grabado de Durero”, “Frivolidad”, “En una ocasión en que me mostraron una estrella” o “Apatía”, quizás el más logrado de los de este grupo. Se acoge a un simbolismo de fácil identificación, si bien ya asoma el gusto por la imagen y la metáfora a lo Herrera y Reissig:
Mana la noche sin ruido: un búhoHace de campanero y cacareaUna estrella en un charco haciendo un dúoDe amor con una rana sabia y fea.
Jorge Mojarro Romero 9
13 IBÍDEM, p.23.14 IBÍDEM, p.13.
Me acucian las punzadas del lirismoE irónico me miro por adentro.¡Si desconfío hasta del cinismo!Con cada idea tengo un mal encuentro.
No estoy de humor para tomar en serioSensiblerías de una luna fofa;La oscuridad no es más que un sahumerioY la noche no tiene ni una estrofa. Ni yo tampoco.
Esta es una de las tendencias visibles en los poemas que componen El prestidigitador de los cinco sentidos, pero constituyen una minoría.
Los poemas más representativos del libro son aquellos en los que Sureda da pie a una forma muy particular de asimilar las vanguardias que podemos denominar ʻUltraísmo intimistaʼ15, donde las sucesiones de imágenes y metáforas dejan de ser un fin en sí mismas, como proponían los manifiestos del Ultraísmo y como practicaron, entre otros, Guillermo de Torre, Xavier Bóveda o el mismo Gerardo Diego en su primer libro, y se convierten en el modo predilecto de encauzar motivos sentimentales, preferentemente amorosos:
ʻComo el rayo de luna palpa el deseo / Voy por tu corazón con mis deseos.ʼ (“Reserva”);
ʻEn el arpa sutil de tus pestañas / Roza sonoramente un gran silencioʼ (“La regla del silencio monacal”);
ʻMira cuántas caricias penden de mis manos / Que a tu cuello quisiera yo prender / como collares blancos!ʼ (“Timidez”).
Un ejemplo perfecto de esta metaforización del proceso amoroso a la que Sureda recurre constantemente lo constituye el poema “Motivo oriental”:
¡Oasis de tus ojos
10 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
15 A esta vertiente del Ultraísmo podrían igualmente adscribirse los versos de José de Ciria y Escalante y Lucía Sánchez Saornil.
Hacia el que caravanean mis miradas! En su fatamorgana ando extraviado.
Bajo la sombra de las palmeras De tus pestañas Me tiendo a reposar yo descuidado, Tus párpados se cierran de repente Y prisionero quédome en su trampa.
Se trata de una imaginería de gran belleza visual, lindante con el surrealismo, y, al mismo tiempo, de una gran sencillez y plasticidad. El neologismo ʻcaravaneanʼ es un hallazgo expresivo que sirve para sugerir la persecución un tanto desorientada del yo poético. Constatamos, empero, que la tendencia a simbolizar y a alegorizar, de raíz postmodernista, no llega a desaparecer del todo.
Sureda rehúye en algunas composiciones la reelaboración imaginística del tema amoroso, y entonces cae en sensiblerías, como en “Abrazo” o “Retraimiento”, pero son excepciones. En general, el amor aparece retratado a través de una serie de metáforas de aparente sencillez donde el yo poético muestra una sumisión total ante el objeto amado, como en “Allegreto y Maestoso”, donde se anima a una Amada a que rompa y desprecie soberanamente los versos del poeta, o “Entrega”, que se cierra con los siguientes versos:
ʻLanguideciente como las horas muertas / me arrastro al borde de tu vida, / Soy un despojo más en tu corrienteʼ.
El otro tema que vertebra el libro es el del pesimismo existencial, la desolación de ser consciente de estar arrojado al mundo y la impotencia del yo poético ante la omnipotencia de la nada. La conciencia del tiempo que transcurre y la muerte se retratan a través de imágenes de gran impacto:
ʻY me coloco delante del espejo / Para saber si todavía estoy presenteʼ (“Fragileza de vida”)
ʻTengo las mangas largas de tristeza. / Me arroparé un desierto / De ponientes descalabradosʼ (“Marcha fúnebre”)
Jorge Mojarro Romero 11
También a través de poemas emparentados con el simbolismo, como “La casa”, donde se hace la descripción de una casa abandonada ʻabatida por sombras y cuervosʼ, o “Los caminos”:
Los caminos blancos y derechosSon los lechosDonde se acuesta el viento moribundo.
Las tardes suntuosasQue caen como pájaros heridosHasta el fondo del mundoSe van por los caminos Cenicientos.
¡Rutas que perseguís a los crepúsculosComo galgos que cazan un pájaro sangriento!¿Qué estrella por vosotros ha pasado?¡Qué blancos ha dejadoLa estela de los vientos!
Es sobre todo en este tipo de poemas donde podemos percibir la influencia del expresionismo alemán, muy dado también a la imagen impactante, al feísmo y al trato simbólico de situaciones donde la desolación espiritual desemboca en una resignación dolorosa estoica o un nihilismo desesperante. Dos razones podemos aducir para tal influencia: la primera de ellas es la amistad con Borges en su isla natal. Como sabemos, tras su estancia en Suiza, Borges tradujo poemas de algunos poetas expresionistas: Wilhelm Klemm, Kurt Heynicke, Ernst Stadler y August Stramm, que fueron publicados en diversas revistas de España y Argentina. Debemos suponer que Borges dio a conocer entusiastamente a Sureda las novedades de la última poesía alemana. En segundo lugar, creemos impensable que Sureda, que pasó temporadas en Alemania intermitentemente desde 1923, fuera insensible e impermeable a lo que estaba ocurriendo en las esferas artística y literaria de aquel país.
12 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
Algunos poemas, los de mayor belleza plástica, se limitan a ser una sucesión de imágenes ingenuas y levemente conexas. El pesimismo y la nada se expresan a través de comparaciones cándidas y ese contraste le da al poema un tono sutil muy original comparable, en cierta medida, a la poesía metafórica del vanguardista peruano Carlos Oquendo de Amat.
“Paisaje japonés” es el ejemplo más logrado de esta fórmula poética:
Los japonesitos tienen caras ingenuasY una vieja sonrisa.El campo es una miniaturaY hay que andar a pasitosPor senderos que conducen a nada.En la cabaña de bambúVive un sabio en soledadSonriente y divertido.El viento es una ardillaQue se columpia de las ramas de los cerezos.Los pescadores con el alma en un hiloY la atención colgada del anzueloVan pescando pacienciaEn ríos de silencio.Las mariposas atareadas y versátilesVuelan de aquí para alláSin saber exactamente lo que buscan.
4. Los jaikus —haikus o hai-kais— estuvieron de moda en las vanguardias. Desde que el mexicano José Juan Tablada los transplantara a la poesía en español en su Li-po y otros poemas16 (1920), el nuevo género hizo furor y fueron pocos, desde Guillermo de Torre a Juan Ramón Jiménez, los que se resistieron a escribir jaikus. También Jacobo Sureda los practicó y les dedicó una sección en su libro con veintiocho muestras17.
Jorge Mojarro Romero 13
16 TABLADA, J.J., Tres libros, estudio preliminar de Juan Velasco, edición restaurada de Jesús Munárriz con la transcripción en Apéndice de “Li-Po y otros poemas”, Madrid, Hiperión, 2000.17 Los estudios en torno a este género en la poesía española no son pocos. Cfr. AULLÓN DE HARO, P., El jaiku en España, Madrid, Hiperión, 2002, estudio que no es una excepción e ignora la producción de Sureda.
El género originalmente se definió por ser una composición en tres versos de diecisiete sílabas distribuidas del siguiente modo (5-7-5), sin rima, y con una palabra clave que debía hacer referencia a una estación del año. Los cultivadores hispanos del género lo mutaron y lo adaptaron a sus propias necesidades expresivas, de modo que de la forma original apenas quedó un remedo. En Sureda, el término “hai-kai” es tan sólo una orientación, porque en realidad no respeta ninguna de las premisas del género: nunca tienen diecisiete sílabas, rara vez tienen tres versos y la naturaleza o los cambios estacionales no predominan temáticamente, sino el amor:
IUn copo de nieve desciendeColumpio, paracaídas de un almaQue regresa al la tierra Dulcemente.
VI¿Por qué se vuelve la veletaHacia donde tú estás?Te busca el viento y lloraEn donde no te encuentra.
XXLa luna en el árbolPosada es arañaQue en las ramas cazaComo en red, estrellas.
XXI Te pensé y al instante Surgió una mariposa Andó volando.
XXII ¿Qué soy yo cuando duermes
14 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
Si cuando estás despiertaSoy yo tan poca cosa?
Los jaikus de Sureda se limitan a ser pequeñas imágenes deslumbrantes, breves sugerencias que no se ajustan a molde prefijado alguno.
5. Podemos convenir con Carlos Meneses en que “El prestidigitador de los cinco sentidos es el producto de la influencia de muchas corrientes poéticas sobre una gran sensibilidad”,18 pero disentimos de su empeño en adjudicarle la influencia de cada uno de los movimientos de vanguardia indiscriminadamente como hace en las notas a algunos de los poemas. Su voz poética no estaba aún definida, pero allí no cabía todo: no se percibe nada del humor desenfrenado, gratuito y vitalista del Dadaísmo, ni del flujo incontrolable de sugerencias del Surrealismo. La influencia mayor era claramente el Ultraísmo, y en menor medida el Postmodernismo y el Expresionismo señalados anteriormente.
Su poesía, como hemos visto, responde a la metaforización de un mundo, el del poeta, donde predominan una admiración sumisa hacia la amada y una concepción pesimista de la existencia.
Por otro lado, su obra no se caracteriza por la experimentación lingüística19, si hacemos excepción del poema “Concinación”, mero juego fonético y musical:
Haía Heyo!Tanódia la polima tal larelaLirón tilón menaya tasaíSatila pola tasalón tinelaYarádia nívea miniresolí.
Haía! Heyo! Fuisiriá!¿Venikirión salá lanasavel?Velsanalá sinila conolodiaEstrapatán niso pinidistelPavaria pea tratipela.
Jorge Mojarro Romero 15
18 IBÍDEM, p.15.19 Los neologismos ʻcaravaneanʼ (“Motivo oriental”) y ʻcomoquienolvidaunparaguasmenteʼ (“Desasosiego”) son ejemplos aislados en su producción poética.
Haía Heyo!!
No hay vanguardia ni en Europa ni en Latinoamérica que no se haya prestado a este tipo de juegos lingüísticos sin significación (el lenguaje ʻzaumʼ de Khlebnikov, la ʻjitanjáforaʼ de Mariano Brull, los poemas fonéticos de Hugo Ball y Kurt Schwitters, etc.)
Por otro lado, hacia 1926, el Ultraísmo era ya un movimiento acabado y de cuya poética Sureda empezaba a distanciarse lentamente, como lo demuestra la disposición tipográfica de los poemas, audaces y transgresores en Grecia, y normalizados ya en verso libre continuo en El prestidigitador de los cinco sentidos.
6. El olvido en el que se haya sumido la obra poética de Jacobo Sureda se debe fundamentalmente al hecho de haber escrito un libro periférico de un movimiento de vanguardia —el Ultraísmo— igualmente periférico en la historia de la literatura española. En los nueve años que le quedaron de vida apenas publicó algún texto —parece que se dedicó más a la pintura—; así pues la falta de continuidad creadora tampoco le benefició.
Es, sin lugar a dudas, un poeta muy interesante del que todo queda por hacer: una búsqueda y ordenación de toda su obra literaria desperdigada en revistas de la época, una edición crítica y corregida de su principal libro que esclarezca con detalles las circunstancias de su publicación y los cambios que sufrieron los poemas desde su publicación primera en revistas de vanguardia hasta su inserción en El prestidigitador, un rastreo de sus influencias españolas y europeas, una ordenación cronológica de los textos y un estudio que ponga en relación sus poemas con su obra como dibujante gráfico y pintor, entre otras tareas. Creemos que su obra lo merece.
16 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
EL CUERPO DEL MONSTRUO EN LOS PREMIOS DE JULIO CORTÁZAR
Dr. María Luiza Teixeira Batista(Universidade Federal da Paraíba – Brasil)
Resumen En este trabajo, nos propondremos a analizar la primera novela de Julio Cortázar, Los Premios, publicada en 1960. Nuestro análisis abordará la figura del monstruo que se encuentra latente tanto en la descripción como en las acciones de los personajes. Se sabe que apariencia del monstruo es uno de los aspectos que lo caracteriza como tal. Se sabe también que, a través de la historia, el monstruo es aquel ser que causa miedo y espanto, el depositario de los horrores in-mundo, una creación popular que se ve engrandecida por su capacidad de misterio. Palabras clave: Cortázar – Los Premios – Monstruo
AbstractIn this paper, we intend to analyze the first novel of Julio Cortázar, Los Premios,
published in 1960. Our analysis is centered on the figure of the monster that is concealed in the description and in the actions of the characters. It is known that the appearance is one of the aspects that characterize the monster. It is also known that, through history, it is a creature that causes fear, a representation of dreadfulness, a personal creation that gets stronger for its capacity of mystery. Key-words: Cortázar – Los Premios – Monster
María Luiza Teixeira Batista 17
Desde la antigüedad, la figura del monstruo está presente en el imaginario de los pueblos, muchas veces formando parte de su cultura y sus tradiciones. La figura del monstruo fue objeto de estudio de varios campos de investigación como la medicina, la historia y el derecho criminal. Tiene como ciencia propia la teratología. En literatura, el monstruo es estudiado bajo diversos aspectos, pues hay diversos modos de observarlo e interpretarlo en textos de ficción. Dentro de estas posibilidades de interpretación, elegimos analizar la figura del monstruo en la novela Los Premios de Julio Cortázar. En este relato, la presencia física, es decir, el cuerpo del monstruo, se muestra como uno de los aspectos más interesantes de ser analizados. Asimismo, nos proponemos trabajar los aspectos vinculados con el cuerpo, como la muerte y la sexualidad; y con el desarrollo de los personajes que, aunque en principio no son representaciones del monstruo, culminan en la monstruosidad, pues cada uno de ellos “guarda” un monstruo que finalmente de despliega. Es cierto que el tema del monstruo es recurrente en la obra del escritor argentino, ya aparece en Los Reyes1, un poema dramático que presenta una relectura del mito del Minotauro. Las criaturas fantásticas y las bestias están siempre presentes en sus textos de ficción, como en los cuentos de Bestiario2 y también en las Historias de Cronopios y de Famas3 , libro clasificado por el autor como manual irónico sobre ciertas costumbres argentinas. Sus personajes están siempre marcadamente caracterizados, recargados de peculiaridades que los hacen más humanos y más parecidos a la gente común, pero a la vez más cerca de la idea de monstruosidad, pues son, casi siempre, exagerados en sus dimensiones, deformes y de apariencia espantosa. Los Premios es la primera novela de Julio Cortázar. Fue publicada en 1960 y narra la historia de un conjunto de personas que se encuentran allí por haber ganado un viaje en la lotería: un crucero con destino incierto. Estos personajes, pasajeros de este viaje, son minuciosamente descriptos. Cada grupo retrata un segmento de la sociedad porteña con sus formas de comportamiento y los esquemas idiomáticos que los caracterizan tan apropiadamente.
18 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
1 CORTÁZAR, Julio, Los Reyes (1949), Buenos Aires, Punto de Lectura, 2004. 2 CORTÁZAR, Julio, Bestiario (1951), en Cuentos Completos / 1, Buenos Aires, Alfaguara, 2000. 3 CORTÁZAR, Julio, Historias de cronopios y de famas (1962), en Cuentos completos / 1, ed. cit.
El barco es un gran misterio, un carguero de nacionalidad indefinida adaptado para estos pasajeros. Los oficiales son casi invisibles, hablan un idioma desconocido y también parecen tener una nacionalidad indefinida. En este insólito viaje, ocurren acontecimientos fantásticos como el brote de tifus entre la tripulación que obliga los pasajeros a convivir en un área restricta del barco. Las reglas de prohibiciones y la falta de comunicación entre los oficiales y los pasajeros generan un clima de revuelta que impulsa a algunos pasajeros a intentar descubrir el misterio oculto detrás de las puertas cerradas. Ellos deciden emprender expediciones por la zona prohibida del barco, pero el resultado es un asesinato y el final sorpresivo del viaje.
1. Monstruo: un breve recorrido histórico El monstruo es una figura fascinante que habita el imaginario de los pueblos desde
la Edad de Piedra hasta la actualidad. La creencia en estos seres, se revela en las pinturas rupestres que el hombre primitivo imprimió en las rocas y en las escrituras de las paredes en las tumbas de los antiguos egipcios. El monstruo está presente en la mitología greco-romana. Es personaje principal de muchas leyendas así como de obras de ficción desde la literatura clásica hasta la de terror.
Muchas veces, el monstruo es descrito como una criatura horrenda que causa miedo y espanto. Un ser que está contra el orden de la naturaleza. Es el resultado de uniones antinaturales entre animales y seres humanos o entre animales de diferentes especies; una mezcla que originaba seres quiméricos y abominables. También se refiere a algo excesivamente grande o extraordinario; a una persona o cosa muy fea; a alguien muy malo, cruel o perverso. Muchos pueblos consideran monstruos a los hombres con anormalidades físicas (jorobados, tuertos, etc.), pues creen que tales deformidades son señales de los dioses, casi siempre relacionadas con la magia o con el mal de ojo.4 En este sentido, podemos decir que el monstruo se vincula con lo exagerado, lo feo, lo deforme y lo malo. Por este motivo, está implícita la idea de peligro que lo rodea. Para Aristóteles, la monstruosidad era un simple error de la naturaleza. Durante muchos años, dicha idea fue empleada por la historia de la ciencia y la medicina. Uno de los primeros científicos que estudió este tema fue el naturalista francés Isidore Geoffroy Saint-Hilaire quien consideró la monstruosidad como una simple suspensión del
María Luiza Teixeira Batista 19
4 Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo – Americana, Barcelona, Hijos de J. Esparsa Editores, 1948, pp. 308-311.
desarrollo, definición, después, complementada con la idea de que los monstruos podían ser divididos según fuesen formados por exceso o por defecto. En la actualidad, hay muchos trabajos que abordan el tema del monstruo, en uno de ellos, Jeffrey Jerome Cohen5 define al monstruo como la encarnación de la diferencia. Asimismo, señala que es, también, una creación nuestra donde incorporamos nuestros miedos, deseos, ansiedades y fantasías. Por este motivo, cada pueblo es responsable de la creación de sus monstruos.
El autor describe el cuerpo del monstruo como algo corpóreo e incorpóreo a la vez. Su existencia es asegurada por su capacidad de escapar, de tornarse inmaterial y desaparecer, pero él siempre deja sus marcas por donde pasa. Se puede ver su sombra, se pueden encontrar sus huellas y con ello la evidencia de que existe, de que anduvo cerca. Cohen afirma que: “The monster is transgressive, too sexual, perversely erotic, a lawbreaker; and so the monster and all that is embodies must be exiled or destroyed.”6 El monstruo es el guardián de un secreto; delimita su espacio, impone barreras y previene con amenazas a quien intente descubrir sus intimidades. Pero una dualidad lo envuelve, provocando repulsión y atracción a la vez. Su aura de misterio fascina a la gente pero, al mismo tiempo, provoca miedo por el peligro inminente que representa. A esto se debe la necesidad de destruirlo o de apartarlo de la sociedad. El que se arriesga a enfrentarlo puede pagar con la vida o volverse un monstruo, sin embargo quien consiga matarlo se transformará en el héroe de su gente. En un estudio sobre el monstruo humano, el filósofo francés Michel Foucault en su libro Los Anormales7, también define al monstruo como la encarnación de la diferencia. Allí, afirma que “el monstruo es lo que combina lo prohibido y lo imposible”, “la forma natural de la contranaturalaza”, “el modelo en aumento”, “el gran modelo de todas las pequeñas diferencias”8.
Para Foucault, en el monstruo hay una violación de las leyes tanto sociales como naturales. Por este motivo, desde la Edad Media hasta el Siglo XVIII, se ha sostenido la
20 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
5 COHEN, Jeffrey Jerome, Monster Theory, Minnesota Press, 1996.6 COHEN, Jeffrey Jerome, “Monster Culture (Seven Thesis),” en Monster Theory, op. cit. , p. 16. El monstruo es trasgresor, demasiado sexual, perversamente erótico, un infractor; por lo tanto, el monstruo y todo lo que lo atañe debe ser exiliado o destruido (traducción nuestra).7 FOUCAULT, Michel, Los Anormales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económico, 2001. (Este libro es el resultado de las clases dictadas por Foucault en el Collège de France en enero de 1975.)8 IBÍDEM, pp 61-62.
idea de que existía una trasgresión a los límites de la naturaleza en el monstruo humano. El monstruo era, entonces, la mezcla de dos reinos (animal y humano), de dos especies, de dos individuos, de dos sexos. La unión entre vida y muerte. 2. Monstruos de Los Premios
Como vimos, la imagen del monstruo está siempre relacionada con la fealdad, la deformidad o la enormidad. El monstruo es aterrador. Tiene una fuerza descomunal y un carácter perverso. Su apariencia bestial no es placentera a la mirada, por eso, muchas veces, se esconde en las sombras y desaparece. Uno de los aspectos más contundentes de Los Premios9 es la caracterización exagerada de los personajes. Estos son cargados (o sobrecargardos) de características peculiares que muchas veces los transforman en figuras monstruosas, pero no dejan, en conjunto, de ser parecidos a la gente común. Son generalmente grandes, feos y deformes.
Algunos personajes son comparados con animales, como el Dr. Restelli que, en la visión del narrador, se asemeja a una tortuga con el cuello duro y es conocido por su alias de “gato negro”. Don Galo, un discapacitado con el cuerpo deforme, postrado en una silla de ruedas, “parecía un pollo de los de cogote pelado”10, así descrito por el narrador. Su chófer se asemeja a un gorila por su tamaño y su fuerza. Persio, uno de los personajes principales, es a veces “un insecto cromófilo”11, otras “es como un cordero”12 cuya voz se parece a la de un gato. Los oficiales, los marineros y los hombres que trabajaban en el barco son descritos por el niño Jorge como glúcidos, prótidos y lípidos, denominaciones también adoptadas por el resto de los pasajeros. Son calificados de feos, asquerosos y enormes. Uno de estos marineros es un gigante, un “urso” con “enormes manos que se movían como arañas peludas”13 y con el cuerpo tatuado con una serpiente azul en el antebrazo, un águila enorme en el pecho y otras inscripciones en el hombro. Los colores también son un recurso utilizado por Cortázar para caracterizar a sus personajes. El escritor juega con los colores del pelo y de las ropas de los pasajeros. Hay una escena en la que Paula, una muchachita pelirroja, aparece llevando una blusa
María Luiza Teixeira Batista 21
9 CORTÁZAR, Julio, Los Premios (1959), Barcelona, Círculo de Lectores, 1973.10 IBÍDEM, p. 26.11 IBÍDEM, p. 56.12 IBÍDEM, p. 77.13 IBÍDEM, p. 166.
naranja que, en la opinión de algunos, es un color “chillón”14 que no le sienta bien porque no combina con la tonalidad de su cabello. A pesar de ser una mujer bastante seductora, el exceso de colores la transforma en una figura monstruosa.
Para la señora de Trejo, Paula es una “vampiresa”15, una “desvergonzada”16, una “arrastrada”17, por su manera de portarse más relajada, especialmente con relación a los hombres. Esta actitud es juzgada como una monstruosidad, una amenaza a la moral y a las “buenas costumbres” familiares. Paula demuestra tener una personalidad fuerte, tiene problemas con drogas y con su familia; posee “una naturaleza particularmente demoníaca”18 y sostiene una opinión monstruosa del sexo opuesto, pues confiesa tener “de los hombres una idea perfectamente teratológica”19. Ella es el monstruo-mujer que amenaza a los matrimonios y a los hijos de buena familia.
El juego de colores sigue con otro personaje, Atilio Presutti (el Pelusa) que tiene “el pelo de apretados rizos color zanahoria (…), bigote castaño y (…) cara pecosa”20, tal como lo describe el narrador. Es un muchacho fuerte, bien humorado, bondadoso, ingenuo y bastante exagerado en sus acciones y su forma de hablar. Muchas veces lleva ropas de colores tan vivos que lo tornan ridículo y lo vuelven objeto de burla por parte de los demás.
La familia de Atilio merece una atención especial. Su apariencia denuncia su origen suburbano y por ello son motivo de miradas prejuiciosas por parte de los otros personajes (representantes de la burguesía porteña), quienes los consideran “vulgarísimos”21, “groseros”22 y con “pinta de reos”23. Ellos llaman la atención por sus vestimentas, su lenguaje particular y sus modos exagerados. Muchos los consideran una molestia y por este motivo son despectivamente clasificados de “esa gente”24.
22 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
14 IBÍDEM, p. 108.15 IBÍDEM, p. 162.16 IBÍDEM, p. 212.17 IBÍDEM, p. 247.18 IBÍDEM, p. 201.19 IBÍDEM, p. 256.20 IBÍDEM, p. 29.21 IBÍDEM, p. 23.22 IBÍDEM, p. 1823 IBÍDEM.24 IBÍDEM, p. 98.
Atilio y su familia son diferentes de los otros y esta distinción los convierte en monstruos. En este sentido, podemos decir que el conflicto generado por la convivencia entre distintas clases sociales puede engendrar el monstruo del prejuicio. Una bestia de dos cabezas: de un lado, la clase más favorecida con un nivel cultural más alto mira los de abajo con desprecio, y del otro, la clase menos favorecida que responde las miradas con críticas e insultos.
En esta novela, la monstruosidad también está representada en la violencia del sexo. La figura del hombre que tiene relaciones sexuales con un adolescente es confundida con la del monstruo que seduce al joven hasta logar tener sexo con él de una forma violenta y repulsiva. Felipe, un chico que viaja con su familia, es comparado con “Dionisos adolescente”25. Su belleza llama la atención de Raúl, un joven homosexual que intenta seducirlo con regalos, elogios y caricias, pero sus tentativas de conquistarlo se ven frustradas. Felipe lo admira, hasta se siente atraído por él, pero lo rechaza, tal vez por la vergüenza de sentirse vulnerable o por el miedo de no conseguir derrotar al monstruo del deseo. Su relación con Raúl es una mezcla de amor y odio, de atracción y repulsión.
Felipe rechaza Raúl, pero el monstruo del deseo es más fuerte. Él es, a su vez, cortejado por otro hombre, Bob, el marinero de la serpiente azul tatuada en el brazo. Felipe acostumbraba a descender a la sucia y precaria cabina del marinero “urso” que parecía más bien una oscura caverna. A pesar de la apariencia inmunda, el marinero ejerce un cierto encanto sobre Felipe. En un juego sensual y perverso, Bob domina su presa; lo amenaza con fracturarle en el cráneo si intenta escapar. El adolescente cae en las garras del monstruo y es obligado a entregarse a él.
Como ya dijimos, el monstruo es corpóreo e incorpóreo a la vez, lo único que se puede ver es su sombra. Desde el embarque en la oscuridad de la noche, los pasajeros del Malcolm perciben que hay un misterio en el barco, hasta Jorge lo compara con un tren fantasma habitado por monstruos cuando dice: “te metés adentro y pasan toda clase de cosas, te anda una araña por la cara, hay esqueletos que bailan”26. Sólo Persio y Jorge pueden percibir lo que los otros no ven. En sus momentos de soledad nocturna, Persio tiene la visión amedrentadora del monstruo que comanda el barco, consigue ver su silueta, su torso negro en el puente de mando. Jorge también alcanza a ver las manos negras y peludas de un glúcido.
María Luiza Teixeira Batista 23
25 IBÍDEM, p. 286.26 IBÍDEM, p. 50.
Los pasajeros perciben que hay algún secreto, una bestia escondida, pero no alcanzan a identificarla. Para descubrir su cara y sus secretos, deben pasar a la zona prohibida que se encuentra al otro lado de las puertas cerradas. Deben alcanzar la popa, la morada del monstruo. Deben correr riesgos, “bajar al Hades”27, meterse en un laberinto oscuro y con “olor a encierro”28, “donde lo único que falta es encontrarse con el minotauro”29.
Algunos desconfían que “hay algo podrido en la Magenta Star”30. Creen que la historia del tifus encubre algún sórdido negocio; quizás llevan un contrabando de animales, un cargamento de bandoneones o, “una compañía de liliputienses”31. Sin embargo, hay otros que no creen que “drácula anda suelto por el barco”32 y que todo no pasa de ser una exageración o una fantasía.
Sólo Persio, con sus habilidades de mago metafísico, puede ver lo que hay en la popa sin arriesgarse hasta ir hasta allí. En sus devaneos, alcanza a ver bestias y “figuras escatológicas”33. Ve un parque de fieras, un zoológico fantástico con jaulas de monos salvajes, babuinos histéricos y, orangutanes. Ve leones y leonas cercados con alambre de púa al lado de los erizos, los topos, el puercoespín, la marmota y el cerdo real. También ve garzas, flamencos y pájaros bobos libres en el puente del barco. Sin embargo, a pesar de creer en sus visiones, Persio no está seguro de lo que hay en popa. Es probable que todo lo que divisó haya sido fruto de su imaginación. Él sabe que un grupo de pasajeros, liderado por Medrano, ha roto el cerco, ha caminado por pasillos laberínticos y ha alcanzado la zona prohibida.
Ese grupo emprende una expedición a las profundidades del buque, pero ni ellos mismos saben contra quién deben enfrentarse. Al parecer, cada uno tiene un motivo distinto para luchar contra el monstruo, cada uno tiene su propio monstruo. Para Medrano, el monstruo es su pesadilla, su remordimiento, es la mujer que abandonó sin explicaciones. Para los demás, el monstruo es la epidemia del tifus que amenaza la vida abordo.
24 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
27 IBÍDEM, p. 238.28 IBÍDEM, p. 148.29 IBÍDEM, p. 149.30 IBÍDEM, p. 188.31 IBÍDEM.32 IBÍDEM, p. 188.33 IBÍDEM, p. 199.
De este grupo de pasajeros, el único que consiguió llegar hasta la zona prohibida, no pudo contar lo que vio, puede ser que haya visto las jaulas de las fieras y los monos colgados de los cables, pero también puede ser que no haya visto nada. Por eso, Persio se pregunta: “¿Qué oscuro tesoro custodiaban los dragones de idioma nórdico, qué reverso esperaba allí para mostrarle a un muerto su verdadera cara?”34. Si había un monstruo escondido allí, éste se volvió incorpóreo y desapareció, porque la popa estaba vacía y el único que estuvo allí no regresó con vida, por eso no pudo contar que no había ni monstruos, ni bestias; que lo que encontró fue su propia muerte que, a su vez, no deja de ser un monstruo terrible y temible para la cultura occidental. Medrano se da cuenta que no había nada escondido, que lo que había era otra cosa, era una sensación de plenitud, de haber encontrado lo que buscaba: la respuesta a sus angustias. En su sentido simbólico, el viaje al centro del laberinto se transforma en un viaje iniciático donde el hombre va a buscar la esencia de su ser.35 Para Medrano, su viaje a través de los pasillos laberínticos que lo conducen hasta la popa de la nave se convierte en un viaje en busca de si mismo cuyo momento de reconciliación fue el de su muerte. Este fue el monstruo encontrado. No tenía rostro, pero había transformado el suyo en una expresión vacía y sin vida. Medrano es asesinado por un marinero y su muerte provoca un cambio en la actitud de los personajes, transformándolos en monstruos. Atilio, por ejemplo, que al comienzo del relato era un joven ingenuo, se vuelve monstruoso. Su metamorfosis comienza cuando elige la máscara de gorila en una velada organizada para entretenimiento de los pasajeros. Su cuerpo dibuja una gigantesca sombra en la pared que provoca miedo a sus familiares y a otros pasajeros. Se sospecha que Jorge ha contraído tifus y Atilio se convierte en monstruo para salvarlo. Por este motivo ingresa a la expedición en busca de un médico que salve al niño. Con un arma en la mano, cree estar luchando contra un monstruo desconocido, se vuelve violento, fuera de sí, amenazador. Sin embargo, no sabe exactamente porqué.
María Luiza Teixeira Batista 25
34 IBÍDEM, p. 348.35 De acuerdo con Chevalier y Gheerbrant: “O laberinto também conduz o homem ao interior de si mesmo, a uma espécie de santuário interior e escondido, no qual reside o mais misterioso da pessoa humana. Pensa-se aqui em mens, templo do Espírito Santo na alma em estado de graça, ou ainda nas profundezas do inconsciente. Um e outro só podem ser atingidos pela consciência depois de longos desvios ou de uma intensa concentração, até esta intuição final em que tudo se simplifica por uma espécie de iluminação. É ali, nessa cripta, que se reencontra a unidade perdida do ser, que se dispersa na multidão dos desejos.” (CHEVALIER, Jean y GHEERBRANT, Alain, Dicionário de símbolos. Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números (1920), Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1992, p. 531.)
Todo le parece una aventura, un juego infantil. Atilio, se transforma, pero en el fondo sigue siendo el “ángel torpe de manos pecosas”36.
La muerte de Medrano, considerada por los oficiales como un “deplorable accidente”37 causado por imprudencia de la víctima, es la responsable por el final del viaje. Dicha situación provoca serias divergencias entre los pasajeros. Los unos se vuelven contra los otros en una gran confusión, observada de lejos por Persio que reflexiona: “Todo es paradoja. (…) Los corderos se han vuelto lobos, el partido de la paz es ahora el partido de la guerra”.38 Un grupo acepta la falsa explicación de los oficiales y no encuentra motivos para interrumpir el viaje, el otro alza la voz contra los marinos. Todo termina e una batalla verbal donde el segundo grupo (el de los malditos) sale perdedor, pues no tiene pruebas contra los oficiales. Las armas que este bando utilizó han desaparecido y casi nadie vio el cuerpo de Medrano. Lo único que les resta es aceptar la mentira y acatar las órdenes del comandante del barco: un acto lamentable y monstruoso.
Con el fin del viaje, cada uno regresa a su mundo y todo vuelve a ser como antes. Sólo había que dejar que el tiempo y el olvido jugasen sus cartas y lo ocurrido se tornase un vago recuerdo en la memoria.
3. Consideraciones finalesComo fue expuesto, en Los Premios, la figura del monstruo está representada en el
cuerpo de los personajes y en los aspectos vinculados con el cuerpo: la muerte y la sexualidad. Pero la monstruosidad también se muestra en los conflictos creados por las diferencias sociales y culturales.
Aquí, los personajes son detalladamente descritos, algunos son espantosos, grotescos; otros son caricaturescamente diseñados, lo que no deja de estar cerca de la imagen del monstruo. Sin embargo, no es solamente la apariencia lo que los hace monstruosos; es, también, el desprecio hacia la familia de Atilio, los comentarios discriminatorios hacia Paula, la falta de respeto a la muerte y al cadáver de Medrano. Muerte y sexualidad también forman parte del cuerpo del monstruo. El sexo, lejos de ser algo placentero, se transmuta en algo violento, feo y vergonzoso. La muerte, a su vez, es aterradora, cruel y execrable, como es execrable la actitud de los que quedaron frente al asesinato de Medrano.
26 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
36 CORTÁZAR, Julio, Los Premios, ed. cit., p. 348. 37 IBÍDEM, p. 346.38 IBÍDEM.
La trama del relato parece estar montada con fragmentos, pero todo se junta en una sola figura. Cada tramo es una parte del cuerpo: el barco, los pasajeros, los oficiales y los marineros, cada uno es una parte de un solo cuerpo, de la figura del monstruo. Todos tienen un monstruo guardado dentro de sí, no hay nadie totalmente bueno o totalmente malo, cualquiera puede llevar los opuestos dentro.
María Luiza Teixeira Batista 27
EL PAPEL DE LA GRAMÁTICA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ELE
Miguel A. Martín Sánchez(Universidad de Extremadura)
Resumen No exenta de controversias, la enseñanza de la gramática en la clase de ELE siempre ha estado presente. Desde planteamientos metodológicos directos y tradicionales, en los que se enseñaba la gramática de manera deductiva, hasta los enfoques comunicativos donde se presenta la gramática supeditada a los objetivos y funciones comunicativas, la gramática siempre ha estado ahí, aunque fuera presentada a los alumnos de forma diferente. Como parte de la competencia comunicativa, la subcompetencia gramatical se antoja imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2, ya que considero que para aprender con precisión una lengua extranjera es necesario aprender gramática. A lo largo de las páginas que siguen se analizará y reflexionará sobre el papel de la gramática en la clase de ELE, así como la postura del profesor ante la enseñanza de la misma. Palabras clave: Gramática – Enseñanza – Aprendizaje – Programación - ELE
Abstract Non free of controversies, education of the grammar has always been present in the ELE class. From direct and traditional methodologic expositions, in which the grammar of deductive way was taught, to the communicative approaches where it appears the grammar under the objectives and communicative functions, the grammar has always been there, although outside presented to the students of different form. Like part of the communicative competition, the grammar subcompetence feels like essential in the process of education-learning of a L2, since I consider that to learn a foreign language accurately it is necessary to learn grammatical. Throughout the pages that follow will be analyzed and reflected on the paper of the grammar in the ELE class, as well as the position of the professor before the education of the same one. Keywords: Grammar – Education – Learning – Programming - ELE
Miguel A. Martín Sánchez 29
IntroducciónEn los diferentes cursos de ELE, los estudiantes, unos más que otros, han tendido
a mitificar la gramática. A lo largo de mis años como docente de español para extranjeros he podido experimentar muchas situaciones y sentimientos en el aula: miedo, frustración, inseguridad, resignación, júbilo, impotencia, superación... y muchos otros, todos relacionados con la gramática. El estudiante de español como lengua extranjera se enfrenta al estudio de la gramática desde tres posturas diferentes: los hay que maldicen la gramática y la elevan al rango de “infernal”; otros la santifican y le otorgan una importancia “divina” en la adquisición de la lengua; y por último nos encontramos con la postura práctica, la de aquellos que la valoran en su justa medida y la utilizan como una herramienta más de comunicación. En mi opinión, son estos últimos los que más acertados están.
La enseñanza de la gramática es clave y fundamental en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Sin gramática difícilmente podemos hablar, y si lo hacemos no será de una forma muy correcta y concreta. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera nos encontramos con dos cuestiones clave: la precisión y la fluidez. Para lo segundo no necesitamos un gran conocimiento de gramática: podemos hacernos entender incluso cometiendo grandes y significativos errores gramaticales; sin embargo, para lo primero sí tenemos que poseer un buen nivel de gramática.
Los profesores de español como lengua extranjera son conscientes de la importancia de la gramática en la adquisición de la lengua extranjera y así lo demuestran día a día en sus clases. Sin embargo, en muchas situaciones se produce un abuso de la gramática y un mal uso de la misma, ya que no basta una formación lingüística para ser profesor de ELE, se necesita también una formación didáctica y pedagógica, para saber adaptar los contenidos gramaticales a nuestros alumnos.
A lo largo de las siguientes páginas vamos a reflexionar conjuntamente sobre el papel de la gramática en la enseñanza-aprendizaje de la lengua, revisando conceptos como la formación del profesorado, la relación de la gramática con los enfoques comunicativos y la competencia comunicativa, y el lugar de la gramática en la programación de cursos de ELE.
El objetivo de las páginas que siguen es hacer ver la importancia de la gramática en la clase de ELE y reflexionar sobre cuál es su lugar más adecuado y cuál es la manera más útil, sencilla y efectiva de tratarla para que nuestros alumnos destierren de una vez por todas las posturas radicales (prescindible-imprescindible) y comprendan que la
30 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
gramática es una herramienta básica de aprendizaje del español. No voy a dar una receta mágica, tan sólo unas reflexiones para que cada uno de nosotros, profesores de ELE, saquemos las conclusiones que nos susciten.
1. La formación del profesor de ELEEl profesor de ELE es una figura clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la lengua. Investigaciones recientes se han dedicado a clarificar el papel del mismo en los problemas de aprendizaje de ELE y la valoración que estudiantes y colegas hacen sobre la función docente. Estudios actuales han demostrado que la eficacia del profesor va mucho más allá de la mera transmisión de contenidos. Para ser un buen docente no basta con ser un buen filólogo. En el mundo de la adquisición de segundas lenguas, y en el mundo ELE en concreto, muchos profesores disponen tan sólo de conocimientos lingüísticos, pero no de conocimientos didácticos. Sin embargo, tampoco debemos plantear la formación didáctica del profesor de español como algo añadido y sin sentido, meramente teórico, alejado de la práctica docente diaria. Se trata, por tanto, de encontrar un equilibrio entre la formación científica y lingüística del profesor, no filólogo sino profesor de lengua, y la práctica. Así, el primer paso es cambiar el rol y el autoconcepto, asumiendo que son profesores de español y, como tal, profesionales de la educación, y que la formación pedagógica resulta imprescindible, obligatoria, para desempeñar con éxito su tarea1. La formación del profesor de ELE es muy importante, ya que debe estar preparado para dar respuesta a todos los interrogantes y dudas que asaltan día a día a sus estudiantes. Sin embargo, como ya he comentado anteriormente, no basta con tener el conocimiento de la gramática para solucionar el problema, ya que debemos ser capaces de adaptar nuestro conocimiento lingüístico a las características y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, de modo que podamos resolverles las dudas fácilmente. La didáctica de la gramática se antoja entonces como algo necesario.
Para dar respuesta a los interrogantes que nuestros alumnos nos lanzan a cada instante, los profesores de ELE tenemos algunas herramientas que nos facilitan el trabajo. Así, ante una pregunta del tipo “¿subjuntivo o indicativo?” recurrimos a tres posibles
Miguel A. Martín Sánchez 31
1 MARTÍN SÁNCHEZ, M. A., “El profesor de E/LE: personalidad, motivación y eficacia”, en OGIGIA- Revista electrónica de estudios hispánicos, 1, enero 2007, pp. 17-30. http://www.ogigia.es/OGIGIA1_files/MARTIN.pdf
fuentes: la intuición reflexiva sobre la lengua, la formación lingüística, y el conocimiento específico de la gramática de ELE.
Por intuición reflexiva sobre la lengua entendemos la posibilidad que tiene el profesor de ELE de intuir aspectos del funcionamiento de la lengua. La lengua es su herramienta de trabajo, por lo que dicha intuición va acompaña de una reflexión profunda; la formación lingüística se adquiere a través de la formación académica en la universidad o en cursos concretos; y por último el conocimiento específico de la gramática de ELE se obtiene a través de cursos de didáctica de ELE, experiencia docente, o autoformación.
La figura del profesor, no exenta de múltiples interpretaciones, se antoja como básica e imprescindible en una enseñanza de calidad. En el caso de la enseñanza del español como lengua extranjera, los profesores deben reconsiderar su posición, la importancia de una correcta formación pedagógica y un constante reciclaje.
2. La gramática del profesorLos profesores de ELE son profesionales de la enseñanza, y su objeto de estudio
es la lengua española. Evidentemente, como todo profesional, debe tener un conocimiento amplio y preciso de su objeto de estudio o trabajo, así como inquietudes intelectuales, amén de una rigurosa y profunda formación gramatical. En mi opinión, todo profesor de ELE debe contar con unos sólidos conocimientos gramaticales, ya que su tarea diaria consiste en enseñar español a hablantes no nativos, con las dificultades y problemas que entraña. Así, a través del estudio y conocimiento científico de la gramática, bien sea adquirido en un marco académico o bien sea adquirido personalmente a través de un estudio individual, el profesor de ELE podrá resolver las dudas de sus estudiantes de una manera sencilla y práctica, de forma veraz y elocuente, y aunque todos comprendemos que no se pueden abarcar todas las reglas gramaticales en una explicación a alumnos de ELE, sí es obligación y responsabilidad del profesor la formación precisa y necesaria para llevar a cabo la explicación gramatical de la mejor manera posible, nunca induciendo al error. La gramática del profesor es una herramienta útil y necesaria para la práctica docente diaria del profesorado de ELE. Por gramática del profesor, entendemos la suma del conocimiento académico de la gramática y del conocimiento de la gramática de ELE (es decir, aquello que es útil al estudiante, solamente los aspectos gramaticales útiles y necesarios para un estudiante no nativo) además de ciertas técnicas y habilidades didácticas.
32 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
Una vez que el profesor tiene claro que la gramática es fundamental en su práctica docente, es hora de empezar a analizar determinados apartados de la misma. En primer lugar, el conocimiento académico de la gramática. La gramática es una ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus posibles y diferentes combinaciones, así “puede considerarse integrada por la fonología y fonética, la morfología, la sintaxis y la lexicología”2. Sin embargo, no todos los gramáticos se ponen de acuerdo a la hora de delimitar y definir la gramática. Unos consideran que sólo comprende la morfología y la sintaxis, otros que también abarca los fonemas, pero que se queda fuera la semántica3. En mi opinión, la gramática es una ciencia en sentido amplio, y comparto la opinión de Ignacio Bosque cuando indica que:
“La gramática es la disciplina que estudia sistemáticamente las clases de palabras, las combinaciones posibles entre ellas y las relaciones entre esas expresiones y los significados que puedan atribuírseles. Esas propiedades, combinaciones y relaciones pueden formularse de maneras diversas y puede haber, por lo tanto, muchas gramáticas de la Gramática de una lengua”4.
Independientemente de la definición que adoptemos de gramática, lo que sí está claro es que ésta se ocupa de muchos aspectos de nuestro trabajo como profesores de ELE. Por lo tanto, el profesor debe buscar información y trabajar con las diferentes gramáticas que existen: tradicional, comparada, estructural, generativa, histórica o descriptiva. En conclusión, el profesor de ELE debe conocer y trabajar con estas gramáticas para perfeccionar su conocimiento de la lengua, enriquecerlo, y resolver cuantas dudas se planteen, a él y sus estudiantes no nativos. En cuanto al conocimiento de la gramática de ELE, las gramáticas más útiles para los profesores de ELE, y que conformarían la llamada gramática del profesor, serían las descriptivas, además de tener en cuenta los destinatarios de los mismos (los estudiantes
Miguel A. Martín Sánchez 33
2 LÁZARO CARRETER, F., Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 1990, p. 69.3 GÓMEZ TORREGO, L., Gramática Didáctica del Español, Madrid, SM, 1998.4 BOSQUE, I. y DEMONTE, V. (eds), Gramática Descriptiva de la Lengua, Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 57.
no nativos de español), conformando todo un mundo de manuales de gramática dirigidos a estudiantes y de gramáticas didácticas5.
El último apartado de la gramática del profesor es el conocimiento de didáctica. Evidentemente no basta con conocer gramática, hay que saber cómo enseñar gramática. El profesor de ELE debe tener el conocimiento y la formación precisa para decidir qué contenidos tiene que enseñar, cómo, cuándo y por qué, además de saber evaluarlos6. Este conocimiento le llega a través de la formación específica en didáctica de lenguas extranjeras y a través de la experiencia. Pero además, actualmente los profesores cuentan con otros recursos útiles, como las gramáticas para estudiantes de ELE, los estudios específicos de didáctica de gramática destinados a profesores y los manuales de ELE, por citar sólo algunas posibilidades.
3. La gramática en el enfoque comunicativoComo respuesta a las deficiencias de métodos anteriores, se produjo, en el último
tercio del siglo pasado, lo que se ha denominado la revolución cognitiva que, oponiéndose a la concepción conductista del aprendizaje, elaboraron nuevas teorías, ideas, y métodos que trataron de paliar los problemas en el aprendizaje de lenguas extranjeras. El innatismo7, el constructivismo8, el generativismo9, y otros modelos, surgieron para dar respuesta a todas las limitaciones que mostraban los anteriores modelos de adquisición de lenguas extranjeras.
34 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
5 “Una gramática didáctica consiste en la descripción gramatical de una lengua con fines pedagógicos, como por ejemplo para la enseñanza de lenguas, la elaboración de programas o la preparación de materiales didácticos”. Cfr. RICHARDS et al., Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de lengua, Madrid, Ariel, 1997, p. 81.6 Un estudio sobre la programación docente de una clase de ELE puede consultarse en MARTÍN SÁNCHEZ, M. A., “Aspectos didácticos básicos de la programación de la clase de ELE”, en Frecuencia L, 30, 2005, pp. 54-57.7 El innatismo sostiene la teoría de que el cerebro humano está genéticamente preparado para desarrollar el lenguaje. El aprendizaje de una lengua, por tanto, es una capacidad innata del sujeto, una dotación genética propia del ser humano. Más información en CENTRO VIRTUAL CERVANTES, Diccionario de términos clave de E/LE, Instituto Cervantes, 2003-2006. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/8 Se trata de una teoría defendida por Piaget en la década de 1970. Según el constructivismo, la mente se va construyendo por etapas del desarrollo cognitivo. El aprendizaje de una lengua se concibe dentro del contexto de desarrollo intelectual del sujeto. El aprendizaje de determinadas estructuras dependerá, por lo tanto, del grado de desarrollo cognitivo general en el que se encuentre el aprendiz. 9 El generativismo fija su atención en el análisis del conocimiento lingüístico. Para Chomsky, creador de la gramática generativa en 1965, la mente humana cuenta con una serie de principios de estructuración del lenguaje que se ponen automáticamente en funcionamiento en el momento mismo en que el sujeto se pone en contacto directo con la lengua meta. Postula, desde un modelo innatista, que los seres humanos cuentan con una dotación genética, llamada Dispositivo de Adquisición del Lenguaje (DAL) que les permite interpretar lo que oye y hacer generalizaciones gramaticales. Cfr. CHOMSKY, N., Aspectos de la Teoría de la Sintaxis, Madrid, Aguilar, 1970.
Los métodos que surgieron a partir de este momento, de clara orientación cognitivista, fueron muy variados, entre los que hay que destacar al método de Respuesta Física Total10, el Enfoque Natural11 , la Sugestopedia12, e incluso, el Enfoque Comunicativo.
A principios de los años 70 del siglo pasado surge en Europa un nuevo enfoque didáctico que, desde la teoría de que el objetivo de la lengua es la comunicación, plantea que la enseñanza de una lengua extranjera tiene que partir de las nociones y de las funciones. Se trata del Enfoque Comunicativo, cuyo objetivo es que los alumnos alcancen una competencia comunicativa teniendo en cuenta el contexto en el que se produce la comunicación, así como la intención comunicativa de sus protagonistas.
El objetivo de los enfoques comunicativos es la enseñanza de la lengua con fines comunicativos, es decir que los alumnos alcancen una competencia comunicativa, y la gramática es fundamental para este objetivo, ya que como parte fundamental de la competencia comunicativa se encuentra la competencia gramatical.
El concepto de competencia está formado por unos contenidos y unas habilidades o destrezas lingüísticas. Desde la publicación de la gramática generativa de Chomsky13, hasta la aparición en la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras del
Miguel A. Martín Sánchez 35
10 Se desarrolló en Estados Unidos a lo largo de los años 70 del siglo XX. Su creador fue Asher, psicólogo especialista en metodología de lenguas extranjeras. Se trata de un método natural, ya que considera que el aprendizaje de una lengua extranjera es similar al de la lengua materna. Se basa en los principios constructivistas de Piaget, fundamentando el aprendizaje en el modelo estímulo-respuesta. Cfr. ASHER, J., Learning Another Language Through Actions (2nd edition), Los Gatos, CA. Sky Oaks Productions, 1982. 11 Los fundamentos de este método fueron elaborados por Terrel y Krashen en 1983. Para ellos, existe una clara diferencia entre adquisición y aprendizaje. El objetivo principal es la comprensión de significados. Este método sostiene la teoría de que es más importante la exposición e inmersión en la lengua meta que la producción escrita de los estudiantes. Cfr. KRASHEN, S.D., Second Language Acquisition and Second Language Learning, Oxford, Pergamon, 1981; KRASHEN, S. D., TERREL, T.D., The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom, Oxford, Pergamon, 1983.12 La Sugestopedia fue elaborada por el psicoterapeuta y psiquiatra búlgaro Lozanov, quien indicó que los problemas para aprender una lengua extranjera se basaban en las dificultades y en la ansiedad que presentaban los sujetos. Así, para Lozanov, las técnicas de relajación y concentración son fundamentales para retener grandes cantidades de vocabulario y estructuras gramaticales. El contexto es muy importante: una buena música de fondo, uso de carteles del país cuya lengua se aprende, canciones, juegos, etc. Cfr. LOZANOV, G., Suggestology and Outlines of Suggestopedy, New York, Gordon and Breach, 1978; LOZANOV, G., GATEVA, E., The Foreign Language Teacher´s Suggestopedic Manual, New York, Gordon and Breach, 1988.13 Chomsky divide el lenguaje en competencia y actuación, entendiendo que la lengua está regida por reglas internas de carácter finito que permiten al individuo crear un número infinito de frases. Cfr. CHOMSKY, N., Aspectos de la Teoría de la sintaxis, Madrid, Aguilar, 1970.
término de macrocompetencia acuñado por Canale y Swain14, el concepto de competencia ha evolucionado sustancialmente. Desde la evolución metodológica de los últimos años, se parte del concepto de competencia comunicativa de Hymes15, quién desde la Sociolingüística pretendió dotar a los estudiantes no sólo de una corrección fonética y gramatical, sino también de enseñarles a utilizar la lengua como un instrumento de comunicación, ya que según Hymes los hablantes se encuentran sujetos a emociones que se desarrollan dentro de un contexto real y social. Actualmente, y siguiendo las ideas de Canale y Swain, la enseñanza-aprendizaje de ELE debe atender a la enseñanza de la competencia comunicativa, entendiendo ésta como una gran macrocopetencia compuesta por varias subcompetencias16.
La subcompetencia gramatical estaría conformada por el conocimiento del código lingüístico, del léxico, las reglas de la morfología y la sintaxis, pronunciación y ortografía. Se trata por lo tanto de una preocupación importante para cualquier programa de enseñanza de lenguas17.
Con todo lo dicho hasta el momento, entendemos que los conocimientos gramaticales no tienen un fin en sí mismos, sino que sirven como un medio, una herramienta para construir la competencia comunicativa de los alumnos. Se trata por tanto
36 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
14 Para Canale y Swain el objetivo de la enseñanza de lenguas extranjeras es conseguir que los estudiantes alcancen una competencia comunicativa real, entendida como una macrocompetencia compuesta por cuatro subcompetencias. Cfr. CANALE, M. y SWAIN, M., “Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing”, en Applied Linguistics, 1, 1980, pp. 1-47.15 Según Hymes la enseñanza de la lengua extranjera debe entender la lengua como un instrumento de comunicación. Para alcanzar una completa, correcta y plena competencia comunicativa es necesario contar con un buen conocimiento de la lengua, secundado por un uso preciso de la misma, una correcta fluidez y una contextualización adecuada. Cfr. HYMES, D., “Acerca de la Competencia Comunicativa”, en: LLOBERA, M. (comp.), Competencia comunicativa, Madrid, Edelsa, 1995, pp. 27-46.16 Desde la lingüística aplicada, Canale y Swain y más tarde Canale expresan que la competencia comunicativa es una macrocompetencia compuesta por cuatro microcompetencias o subcompetencias, las cuales se refieren al conocimiento del código lingüístico, la sintaxis y la semántica en el nivel de la gramática, de la oración, de la fonología (competencia gramatical); al modo en que se combinan formas gramaticales y significados para lograr un texto trabado, hablado o escrito en diferentes géneros (competencia discursiva); a las reglas sociales (competencia sociolingüística); y al dominio de las estrategias de comunicación verbal y no verbal que pueden utilizarse para favorecer la efectividad de la comunicación (competencia estratégica). Cfr. CANALE, M. y SWAIN, M. (1980), op. cit.; CANALE, M., “From a comunicative competence to comunicative Language pedagogy”, en RICHARDS y SMITH, Language and comunication, Londres, Longman, 1983.17 “La competencia gramatical está relacionada con el dominio del código lingüístico (...). Se incluyen aquí características y reglas del lenguaje como el vocabulario, la formación de palabras y frases, la pronunciación, la ortografía y la semántica. Esta competencia se centra directamente en el conocimiento y la habilidad requeridos para emprender y expresar adecuadamente el sentido literal de las expresiones”. Cfr. CANALE, M., “De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje”, en LLOBERA, M. (comp.), Competencia comunicativa, ed. cit., pp. 63-81.
de un recurso fundamental, necesario e imprescindible para llevar a cabo con éxito el proceso de comunicación.
El conocimiento gramatical que tienen nuestros estudiantes de ELE es de dos tipos: conocimiento gramatical explícito, que se refiere al conocimiento gramatical adquirido a través de una instrucción gramatical y analizado conscientemente; y el conocimiento gramatical implícito, que se trata de un conocimiento gramatical de carácter intuitivo, inconsciente. Para ser un buen hablante de ELE, los estudiantes deberán contar con ambos tipos de conocimientos gramaticales.
Los profesores de ELE deben tener en cuenta ambos conocimientos gramaticales, y el papel de la enseñanza de la gramática debe tender a activar ambos tipos de conocimientos, utilizando para ello actividades centradas en la forma, en el uso, y en la forma y en el uso al mismo tiempo.
4. La programación de la gramática en la clase de ELEEn los últimos años se ha investigado mucho y bien sobre los planteamientos
didácticos necesarios para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la ciencia pedagógica ha avanzado en este campo. La enseñanza de idiomas ha cambiado sustancialmente en los últimos años, y los nuevos planteamientos pedagógicos se han ido haciendo camino muy fácilmente, gracias a la buena aceptación por parte de los profesores.
Para enseñar gramática es necesario saber enseñar gramática, no basta con conocer la materia, hay que transmitir los conocimientos y asegurarnos que los alumnos los absorben. Para esta ardua tarea, los docentes tenemos una gran ventaja: la pedagogía, y especialmente el currículum.
El currículum es el conjunto de todos los aspectos del desarrollo de los alumnos que debe promover la educación y la enseñanza, así como el planteamiento de aquellas orientaciones pedagógicas y didácticas que se antojan imprescindibles para apoyar y dirigir la práctica docente de los profesores18. El currículum no es sólo el conjunto de ideas y herramientas para transmitir conocimientos, es la formalización de la teoría y la
Miguel A. Martín Sánchez 37
18 FERNÁNDEZ NARES, S., “El currículo: concepto, elementos, estructura y fundamentos”, en SÁENZ BARRIO, O. y SALVADOR MARTA, F. (Dir.), Enseñanza Secundaria. Currículo y organización, Alcoy, Marfil, 1997, pp. 29-52.
práctica escolar, de la escuela y de nuestra aula en particular19. Es por lo tanto una herramienta necesaria para nuestra labor docente diaria.
Existen muchas definiciones de currículum y diseño curricular, aunque con disparidad de criterios, ya que algunos autores incluyen los contenidos, y otros indican que la especificidad de contenidos no es parte integrante de un currículum. Yalden define el currículum como un plan general que incluye fines generales, objetivos, procesos, recursos, contenidos y evaluación20. Otros autores como García Santa-Cecilia entienden por currículum el conjunto de fundamentos teóricos, decisiones y actuaciones relacionados con la planificación, el desarrollo y la evaluación de un proyecto educativo21. Por último, el Instituto Cervantes, en el Diccionario de términos clave de ELE, define el currículum como “el marco general de planificación, actuación y evaluación en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje”22. En definitiva, el currículum es mucho más que una serie de contenidos que tenemos que impartir en nuestras clases, sino que incluye todos aquellos aspectos de orden metodológico y procedimental para ayudar al docente en sus tareas cotidianas de programación, docencia y evaluación23.
Según los planteamientos pedagógicos actuales, los componentes del currículum educativo son cuatro: objetivos, contenidos, método y evaluación. Estas cuatro parcelas de nuestra práctica educativa diaria son las que deben guiar nuestra actuación en el aula. Estos cuatro componentes pueden agruparse en torno a cuatro preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? La primera pregunta proporciona información sobre los objetivos y contenidos de nuestra materia, mientras que las restantes se refieren a la acción que se debe seguir, teniendo en cuenta las intenciones educativas, y que nos servirán de instrumento para el desarrollo de nuestra práctica pedagógica24. Una vez claro qué es el currículum, llega el momento de especificar la programación o syllabus. La programación o syllabus es para Widdowson la especificación de un programa de enseñanza o de una agenda pedagógica que define
38 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
19 LORENZO DELGADO, M., “Teorías curriculares”, en SÁENZ BARRIO, O. (Dir.), Didáctica General. Un enfoque curricular, op. cit., pp. 89-111.20 YALDEN, J., Principles of Course Design for Language Teaching, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.21 GARCÍA SANTA-CECILIA, A., El currículo de español como lengua extranjera, Madrid, Edelsa, 1995.22 CENTRO VIRTUAL CERVANTES, Diccionario de términos clave de E/LE, Instituto Cervantes, 2003-2006. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/23 FERNÁNDEZ NARES, S., op. cit., p. 32.24 IBÍDEM, p. 34.
una materia en particular para un grupo determinado de estudiantes25. La programación, por tanto, es un plan de trabajo para un curso completo, un instrumento de planificación docente, dónde habremos de seleccionar objetivos y contenidos, secuenciarlos de una determinada manera, planificar actividades, evaluar los procesos... En definitiva, un trabajo importante e imprescindible para todo profesor de ELE. ¿Y qué lugar ocupa la gramática en la programación de un curso de ELE? Pues un lugar muy importante, pero no exclusivo. Ya se ha indicado anteriormente que la competencia gramatical es parte de la competencia comunicativa, y que la gramática es un medio, no un fin, por lo que la gramática estará presente a lo largo de toda la programación del curso, construyéndose gradualmente, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2, la competencia gramatical. Tanto el Marco de Referencia Europeo26, como Canale expresan la importancia de la competencia gramatical en el aprendizaje de una L2, y como tal “será una preocupación importante para cualquier programa de lenguas”27.
A la hora de programar un curso de ELE, debemos tener muy en cuenta el tipo, número, clase y dificultad de los contenidos que vamos a transmitir, en función de los objetivos que queramos alcanzar. Por lo tanto, habrá que adaptar los contenidos a los objetivos, y será necesario realizar un análisis y adecuación previa de los objetivos y los contenidos28. La selección de contenidos gramaticales está supeditada a la selección de contenidos funcionales, ya que deben seguir un criterio de utilidad para la comunicación, además de estar condicionados a las variables influyentes en todo proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2 (edad de los alumnos, nivel de español, situación de enseñanza...).
La selección de contenidos gramaticales se efectuará, por lo tanto, de acuerdo con los objetivos, y la selección de éstos en función de su validez, significación y adecuación. Hay objetivos generales (a largo plazo, por ejemplo todo el curso) y específicos (que se
Miguel A. Martín Sánchez 39
25 WIDDOWSON, H.G., Aspects of Language Teaching, Oxford, Oxford University Press, 1990.26 “La competencia gramatical se define como el conocimiento de los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad para utilizarlos”. El lector puede consultar dos ediciones, la original en inglés y la versión española: CONSEJO DE EUROPA, Common European Frameworks for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg, Council for Cultural Cooperation, Education Committee. Language Policy Division, 2001; INSTITUTO CERVANTES, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, Madrid, MEC, 2002.27 CANALE, M., “De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje”, en LLOBERA, M. (comp.), Competencia comunicativa, ed. cit., pp. 63-81.28 LOVELACE, M., Proyecto Curricular, Zaragoza, Edelvives, 1993, p. 39.
intentan alcanzar en una sesión). La validez es la relación que se establece entre estos dos tipos de objetivos. Los objetivos significativos son aquellos que tienen la característica de actualizados y útiles para el momento actual y nuestras intenciones. Por último, un objetivo será adecuado cuando responda a los intereses y las posibilidades de adquisición de los sujetos29.
Señalados los objetivos y delimitados los contenidos, es tarea propia de cada profesor distribuir los contenidos gramaticales a lo largo de su curso, estableciendo en qué momento y cuánto tiempo debe emplear para transmitir y enseñar cada contenido. Por lo tanto, será el profesor quien deberá distribuir y organizar los contenidos, diferenciando entre temporalización (distribución de objetivos y contenidos por cursos) y secuenciación (organización lógica de los contenidos)30.
Los contenidos gramaticales se programan de manera cíclica, es decir cada elemento o estructura gramatical aparece periódicamente, en nuevos contextos y con nuevas variantes o asociados a informaciones o comunicaciones nuevas. Por este motivo, cada contenido gramatical debe presentarse en su momento adecuado y adaptado a las necesidades comunicativas del momento, según sea el nivel de los alumnos y sus necesidades. En definitiva, esta presentación cíclica de los contenidos gramaticales exigirá al profesor de ELE una gradación de los contenidos, presentándolos, lógicamente, de más fáciles a más difíciles. Ésta no es tarea fácil en absoluto, ya que no siempre los contenidos a priori más fáciles son los más fáciles de adquirir. Sin embargo, es responsabilidad de cada profesor llevar a cabo esta selección y gradación, que se hará en relación con las funciones comunicativas que queramos alcanzar. En conclusión, el profesor de ELE cuando se plantea una programación para cualquier tipo de curso, deberá tener en cuenta que la enseñanza de la gramática habrá de ser funcional, es decir, partir de unos objetivos marcados por las funciones comunicativas que queremos que nuestros alumnos alcancen, y presentar actividades que activen tanto el conocimiento gramatical explícito como el conocimiento gramatical implícito. Se trata por tanto, independientemente de presentar la gramática de manera deductiva o inductiva, de presentar la gramática a nuestros alumnos de una manera aplicada, funcional, de forma que permita a nuestros alumnos alcanzar sus objetivos comunicativos.
40 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
29 RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J. L., “Los componentes del currículo”, en SÁENZ BARRIO, O. (Dir.), Didáctica General. Un enfoque curricular, Alcoy, Marfil, 1994, pp. 163-164.30 Cfr. MARTÍN SÁNCHEZ, M. A., “Aspectos didácticos básicos de la programación de la clase de ELE”, op. cit., pp. 54-57.
A modo de conclusión El papel de la gramática en la enseñanza-aprendizaje de ELE es algo fundamental que a pesar de las idas y venidas metodológicas todavía está presente por méritos propios en toda programación. La competencia gramatical es fundamental para adquirir un uso correcto de la lengua, y por lo tanto la gramática se antoja fundamental e imprescindible en el proceso de aprendizaje de una L2. Ahora bien, tal y como ya ha quedado apuntado a lo largo de estas páginas, el profesor de ELE no debe enseñar la gramática como un fin, sino como un medio, una herramienta para que sus alumnos alcancen una competencia comunicativa. La postura ecléctica, la supeditación a las funciones comunicativas, y la correcta selección y presentación de actividades con el foco en la forma, en el uso y en ambos al mismo tiempo, son las características principales que, en mi opinión, debe tener en cuenta un profesor de ELE a la hora de programar la gramática para sus cursos. No se trata por tanto de enseñar gramática, sino de utilizar la gramática para enseñar a comunicarse en español.
Miguel A. Martín Sánchez 41
UNIDADES FRASEOLÓGICAS Y VARIACIÓN
Natividad Peramos Soler (Universidad de Salónica)
José Juan Batista Rodríguez (Universidad de La Laguna)
Resumen Las unidades fraseológicas (UFs) plantean problemas en la traducción de textos y tienen un especial interés en la enseñanza del español como lengua extrajera debido a su alta frecuencia de uso en la lengua hablada. Las dificultades que presentan las unidades fraseológicas en el proceso de traducción de una lengua a otra están influidas por dos parámetros: la ausencia de relación con su fuente de origen y las diferentes variantes en las que pueden aparecer. El presente trabajo se centra en las variantes de las unidades fraseológicas pertenecientes al español y de cómo su frecuencia de uso ha impactado en su evolución. Esta evolución se caracteriza por la ausencia, presencia, incorporación o sustitución de formas léxicas que pueden conducir a un cambio de significado o a la disociación con su origen. Palabras clave: Fraseología – locuciones – variantes – léxico - adquisición del lenguaje.
Abstract Phraseological units (PhU) undoubtedly create problems in the translation of texts and they are of particular interest in the learning of a second foreign language, because they are used extensively in the spoken language. The difficulty that these PhU create during the translation from one language to another is influenced by two parameters which are their undefined origin and the diverse forms that they can take.
This paper focuses on the diversities of PhU that exist in the Spanish language and how their frequent use has had an impact on their development. Their development is basically characterized by the lack, presence, integration or substitution of lexical items that can lead to the change of meaning or their disassociation from their origin. Keywords: phraseology – locutions – variants – lexicon – language acquisition.
Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez 43
1. Introducción La comunicación humana depende, en gran medida, del conocimiento enciclopédico del mundo que tienen los hablantes. Todos tenemos en común universales humanos (escenarios, frames), que, sin embargo, vienen matizados por cada cultura, de manera que poseen valores específicos y diferenciados1. Así, las sociedades poseen sus propias visiones del mundo, actitudes y conductas sobre diversos temas y circunstancias, distinguiéndose así las distintas comunidades culturales. Una de las disciplinas lingüísticas que mejor recoge estas especificidades lingüísticas es la fraseología, pues pone de relieve numerosos aspectos socio-culturales. El interés por la fraseología se ha incrementado muchísimo en los últimos años. A pesar de que podemos rastrear sus orígenes en Charles Bally2, el discípulo de Saussure, tal disciplina empezó a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en Inglaterra y en las antiguas Unión Soviética y República Democrática Alemana3. Su importancia para la traducción y para la adquisición de segundas lenguas siempre fue evidente, por lo que se adscribió, desde el principio, a la llamada Lingüística aplicada. No obstante, en Alemania constituye una asignatura más en los programas de estudios universitarios. En España, la fraseología se ha ido desarrollando con rapidez desde los años noventa, de manera que, hoy en día, nuestro país cuenta con un buen número de
44 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
1 WOTJAK, G., Las lenguas ventanas que dan al mundo: el léxico como encrucijada entre morfosintaxis y cognición, aspectos semánticos y pragmáticos en perspectiva intra- e interlingüística, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2006.2 BALLY, CH.,Traité de stylistique française, Paris, Librairie Klincksieck, 1951.3 CORPAS PASTOR, G., Manual de fraseología española, Madrid, Gredos, 1996, p. 270.
investigadores que se ocupan de ella4. En este sentido, le auguramos también una mayor expansión en Grecia en un futuro no muy lejano5.
Las unidades fraseológicas (UF), también llamadas fraseologismos, pertenecen a lo que Coseriu6 denomina «discurso repetido», caracterizándose, sobre todo, por los tres rasgos siguientes7:
a) su carácter poliléxico, que las distingue de las palabras aisladas, simples o compuestas, de la lengua;
b) su fijación, que implica su memorización como si constituyeran un todo inseparable, tal y como se almacenan las unidades simples; y
c) su idiomaticidad u opacidad léxica, rasgo que, sin embargo, puede faltar, como ocurre en las llamadas colocaciones, clasificación que aclararemos en seguida.
En efecto, las UF suelen clasificarse atendiendo a dos parámetros: 1) que se trate de oraciones o de sintagmas; y 2) que sean idiomáticas o no.
Así, en España8, las UF oracionales, esto es, las que equivalen a una oración, reciben el nombre de enunciados fraseológicos, mientras que, a su vez, dentro de las UF suboracionales, se distingue entre colocaciones (UF no-idiomáticas) y locuciones (UF idiomáticas). De esta manera y dentro del nivel suboracional, plantear un problema
Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez 45
4 Entre ellos destacan BOSQUE, I., “Sobre el concepto de colocación y sus límites”, en LEA, XXIII, pp. 9-40. CORPAS PASTOR, G., Manual de fraseología española, op. cit.; Las lenguas de Europa. Estudios de fraseología, fraseografía y traducción, Granada, Comares, 2000; Diez años de investigación en la fraseología. Análisis sintácticos semánticos contractivos y traductológica, Vervuert/Iberoamericana, 2003. RUIZ GURILLO, L., La fraseología del español coloquial, Barcelona, Ariel, 1998; Las locuciones en el español actual, Madrid, Arco-libros, 2001. PENADÉS MARTÍNEZ, I. “¿Colocaciones o locuciones verbales?” en LEA, XXIII, pp. 57-88, 2001. GARCÍA-PAGE, M., “¿Locuciones verbales o locuciones adverbiales?” en Congreso Internacional de Lingüística “El verbo y su entorno: gramática, léxico, texto” (22-24 mayo-2003, en Poznaf, Polonia), Studia Romanica Posnaniensia XXXI, Poznan, 2003, entre otros. Sin olvidar al japonés KOIKE, K., Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y léxico semántico, Madrid, Gredos, 2001.5 Conocíamos los siguientes trabajos escritos en griego: ÁLVAREZ, C., Antología de refranes y frases españolas con correspondencia en griego y viceversa, Atenas, Kodikas, 1999, [en griego en el original: Ανθολογία ισπανικών παροιμιών και φράσεων με αντιστοιχίες στα ελληνικά και αντίστροφα, Αθήνα: Κώδικας]. También DEMIRI, E., El lenguaje de los idiomatismos y expresiones, Tesalónica, University Studio Press, 1983 [en griego en el original: Δεμίρη, Ε., Η γλώσσα των ιδιωματισμών και των εκφράσεων, Thessaloniki, University Studio Press, 1983] y PERAMOS SOLER, N., “Comparación fraseológica del griego y el español”, en Actas del 24º congreso anual del D. de Lingüística del la Universidad Aristóteles de Tesalónica, 9-11 de mayo de 2003, pp. 555-559, [en griego en el original: “Φρασεολογική σύγκριση μεταξύ της νεοελληνικής και ισπανικής γλώσσας”, στα Πρακτικά του 24ο ετήσιου Συνεδρίου του Τμήματος Γλωσσολογίας του ΑΠΘ].6 COSERIU, E., Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos 1977, p.113.7 Hay autores que describen más de una docena de rasgos, haciendo hincapié en que algunos rasgos son más centrales y otros, más periféricos. Vid. LÓPEZ ROIG, C., Aspectos de morfología contrastiva (alemán-español) en el sistema y en el texto, Frankfurt, Peter Lang, 2002. En nuestra exposición, nos limitaremos a aquéllos que son indiscutibles.8 CORPAS PASTOR, G., Manual de fraseología española, op. cit., p. 270.
constituye una colocación, mientras que tocino de cielo o hacer de tripas corazón son locuciones. Por lo que al nivel oracional se refiere, los enunciados fraseológicos suelen dividirse en paremias (como los refranes) y fórmulas (como las habituales de saludo y despedida), las cuales, a su vez, presentan numerosas subdivisiones. Dado el escaso espacio de que disponemos, no podemos ser más explícitos. Por suerte, el manual de Corpas9 constituye una excelente introducción a la fraseología y a él remitimos.
2. La fijación y la variación de las UFs Después de discutir mucho sobre esta clasificación, algunos autores10 insisten en la necesidad de tener en cuenta perspectivas como la «teoría del centro y la periferia», en la que ante todo se huye de rigorismos. Es bien conocido, por ejemplo, que una colocación como «meter un gol» puede emplearse también con sentido metafórico, con lo que tendría que clasificarse como locución. Y, así, sucesivamente. En esta línea se muestra también nuestra contribución actual, pues de la misma manera que, según veíamos, hay UF no-idiomáticas, su fijación y estabilidad no impiden la aparición de variantes fraseológicas (en adelante, VF), motivo en el que nos centraremos a continuación11. Es tan cierto que la fijación se manifiesta de forma regular en las UF como que las UF suelen presentar variantes. Ello se debe, a nuestro juicio, al carácter predominantemente oral de las UF: la oralidad conlleva necesariamente la variación12. Entre los pocos estudios dedicados a la variación fraseológica, citaremos los de Barbara Wotjak13 y Ortega/González Aguiar14, por parecernos los más a propósito. Estos autores insisten en que, en la mayoría de los casos, las VF vienen prefijadas, es decir, que la
46 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
9 CORPAS PASTOR, G., Manual de fraseología española, op. cit.10 Vid. LÓPEZ ROIG, C., Aspectos de morfología contrastiva (alemán-español) en el sistema y en el texto, op. cit., 2002.11 Lo único que no parece admitir discusión es el carácter poliléxico de las UF, aunque ello no resulta óbice para que, en ocasiones, se dude en la clasificación de determinadas construcciones, clasificándolas unos estudiosos como UF y otros, como compuestos. Vid. PÉREZ VIGARAY-BATISTA, “Comparación nominal y fraseológica” Fraseología contrastiva. Murcia-Leipzig, Universidad de Murcia, 2005, pp. 81-89.12 Si bien es evidente que, sobre todo, el lenguaje más formal, según se muestra en sus usos «oficial» o «burocrático», está lleno de colocaciones, nos parece indiscutible que la «buena prosa» no suele hacer uso del discurso repetido. A lo que sabemos, el único texto literario compuesto exclusivamente de frases hechas es el Cuento de cuentos de Quevedo, que, a pesar de sus escasas páginas, resulta agotador de seguir.13 Vid. WOTJAK, B.,“Der Gag heiligt die Mittel? Modifikationen und Vernetzungen von Sprichwörtern im Text“, en Sprachpflege 38, 1989, pp. 125-129.14 Vid. ORTEGA G. y GONZÁLEZ AGUIAR, I., "En torno a la variación de las unidades fraseológicas" en Fraseología contrastiva: con ejemplos del alemán, español, francés e italiano, Murcia-Leipzig, Universidad de Murcia, 2005.
variación está determinada y limitada, no se puede alterar y es conocida por los hablantes. Por su parte, ya Zuluaga15 había recalcado que no se pueden confundir con las VF los siguientes tipos de UF:
a) las UF sinónimas, pues sus componentes son distintos y, por tanto, son UF distintas (llorar a moco tendido/llorar como una Magdalena; irse al otro barrio/estirar la pata); o
b) las UF que varían completamente su designación con la modificación de algún miembro (tener buena fama/mala fama; subir/bajar el listón); etc.16. En el ámbito de la fraseología alemana, B. Wotjak17 distingue entre modificaciones textuales y variantes convencionales sistemáticas. Las segundas no presentan mayor problema, pues se deben a circunstancias diatópicas, diastráticas y diafásicas, consustanciales al lenguaje. No creemos necesario insistir en este particular, pues está claro que la comparación estereotipada Ser más canario que el gofio no se usa más que en Canarias o que la locución Estar hasta los cojones no es propia del lenguaje formal. Sin embargo, las modificaciones textuales son más complejas, pues implican cambios tanto en el significado como en el significante de las VF, de manera que, para limitarnos a las modificaciones textuales en la forma del significante, podemos distinguir entre expansión, reducción o sustitución de las UF.
Por su parte, G. Ortega y I. González Aguiar18 se centran, sobre todo, en los cambios morfológicos, sintácticos y léxicos, según los distintos planos en los que
Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez 47
15 ZULUAGA, A., Introducción al estudio de las expresiones fijas, Frankfurt, Verlag Peter Lang, 1980, pp. 106-108.16 Así, frente a lo que, como veremos enseguida, consideran B. Wotjak o G. Ortega e I. González Aguiar, tampoco considera VF a aquellas modificaciones gramaticales del tipo de meter la pata/ metedura de pata; ni a las variaciones regionales o socioculturales que pertenecen a una misma lengua y son correctos en sus zonas de uso (cazar tilingos [Ecuador] / pensar en las musarañas [español general] o quedarse en el chasis [popular] / quedarse en los huesos [general]); ni a las unidades fraseológicas que se caracterizan por la falta de algún elemento necesario para constituir una unidad de sentido completo que funcione en algún nivel gramatical (a mis / tus / sus anchas).17 WOTJAK, B.,“Der Gag heiligt die Mittel? Modifikationen und Vernetzungen von Sprichwörtern im Text“, op. cit. 18 ORTEGA G. y GONZÁLEZ AGUIAR, I., "En torno a la variación de las unidades fraseológicas" en Fraseología contrastiva: con ejemplos del alemán, español, francés e italiano, op. cit., pp. 100-102.
aparezcan las VF en cuestión19 . Las VF más frecuentes son aquéllas que sustituyen un elemento léxico por otro, como ocurre en el caso de me importa un comino/pepino/pimiento/ rábano, delgado como un espárrago/ fideo/ palillo/ silbido. Estos autores insisten en la diferencia entre variantes no intencionadas y variantes intencionadas20, excluyendo de su trabajo las segundas por considerarlas una manipulación creativa.
3. Motivos de la variación fraseológica Teniendo en cuenta todas estas aportaciones de estos autores, vamos a comentar, seguidamente, algunas VF surgidas por sustitución léxica, cuyo origen no se debe nunca a la variación intencional21, sino a otros motivos, entre los que citamos los siguientes: a) En la mayoría de los casos, las VF son de orden diatópico, diastrático o diafásico. Si en lenguas habladas por pocos millones de hablantes, se detectan variantes diatópicas, podemos imaginarnos la situación en el caso del español, donde no sólo nos encontramos con numerosas variantes dentro de la misma Península, sino que, además, hay que contar con las que se muestran en toda Hispanoamérica. En este sentido, la realidad más inmediata se impone al hablante, obligándole a emplear vocablos y a expresarse sobre conceptos que son exclusivos de un lugar determinado. Así, por ejemplo, hemos recogido en Canarias la comparación estereotipada Ser más negro que un coyor, traída a las Islas por antiguos emigrantes a Latinoamérica y que sólo se entiende debido a que sigue el esquema bien conocido de Ser más X que Y, donde Y
48 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
19 Se entiende como cambio morfológico aquellas alteraciones o cambios en uno de los miembros de la UF. Estos cambios pueden ser de género, de número, de cuantificación, de determinación: más pobre que las ratas/ más pobre que una rata; volver las aguas a su cauce/ volver las aguas a sus cauces; romper en pedazos/romper en (mil) pedazos; ponerse gallo/ ponerse gallito, poner de patas en las calle/ poner de patitas en la calle. Las variantes sintácticas se dan cuando surgen cambios o alteración en el orden de la frase, pero que no influyen en la lexicalización de la UF: remover cielo y tierra / remover tierra y cielo; confundir el tocino con la velocidad / confundir la velocidad con el tocino; del derecho y del revés / del revés y del derecho.20 Otros estudiosos hacen esta misma distinción: así, Gloria Corpas diferencia entre variantes no intencionadas y modificaciones intencionales, mientras que Burger opone la variación intencionada a la variación habitual. Vid. CORPAS PASTOR, G., Manual de fraseología española, op. cit., p. 27. Vid. también BURGER, H., Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlín, Schmidt, 1998.21 Todas las VF ejemplificadas han sido recogidas directamente por los autores de este trabajo. Todas ellas entran dentro de la variación no-intencionada, ya que los hablantes no son conscientes de que están empleando variantes.
equivale a un ente que presenta esa cualidad en grado sumo22. De esta manera, no hace falta que el hablante sepa que el coyor (Venezuela) o coyol (Nicaragua, Costa Rica) es un tipo de palmera de color muy oscuro, pues entiende perfectamente lo que se quiere decir, aunque la VF más usual, en España, es Ser más negro que el carbón. Las variantes de este tipo son las más frecuentes en todas las lenguas. En cuanto a las variantes diafásicas, también son muy normales, sobre todo si se atiende a los niveles 'familiar' y 'formal'. Por eso, el enunciado fraseológico tan frecuente de ¡Eso es lo más que me molesta/fastidia! suele expresarse, en el ámbito familiar, como ¡Eso es lo que más me jode!; y, al contrario, la expresión ¡Manda cojones! suele dulcificarse como ¡Manda narices! En todos los casos citados, nos hallamos ante esquemas fraseológicos que resultan inmediatamente comprensibles, aunque no se entiendan las modificaciones léxicas concretas. Por último, también resultan llamativas las variantes diastráticas que aparecen, por ejemplo, en las fórmulas de saludo: ¿Cómo estás? / ¿Qué pasó? o ¿Qué hay?, que, siendo por lo general menos significativas que las anteriores, atraen nuestro interés por tratarse de un esquema de distinto tipo al que comentábamos más arriba, pues no es exclusivamente lingüístico23. En efecto, las fórmulas se emplean en determinados contextos y situaciones sociales (saludo, despedida, deseo, etc.), de manera que es, precisamente, el «escenario» lo que actúa en estos casos como esquema fraseológico. b) La lengua está en continuo desarrollo y, como ocurre con las palabras, también las UF sufren procesos de creación y mortandad. De aquí que muchas UF salgan del uso cotidiano y que, en el curso de pocos años, nos encontremos con VF diacrónicas. Tal es el caso, especialmente, de aquellas UF asociadas a fenómenos concretos, a modas determinadas que pasan, dejando como rastro algunos fraseologismos. Así, por ejemplo, ya casi no se oye la locución de Estar con algo como Mateo con la guitarra, muy popular hace unos 30 años, mientras Charlar más que una azuda y una aceña o Hablar como un hético/tísico no se emplean actualmente, pues ahora no están de moda ni los molinos de agua ni la tuberculosis, por lo que se prefiere la locución Hablar hasta por los codos. Este
Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez 49
22 Es lo que Ortega y González Aguiar, "En torno a la variación de las unidades fraseológicas" en Fraseología contrastiva: con ejemplos del alemán, español, francés e italiano op. cit., pp.102-103 llaman esquemas fraseológicos, afirmando lo siguiente: «hablaremos de dichos esquemas para designar aquellas combinaciones de palabras fijadas a las que se les añade un sintagma u oración (que es precisamente la parte variable), y que muestran una productividad especial frente a otras combinaciones sintácticas fijadas. Sería el caso de patrones fraseológicos como A todo/toda..., (No) meterse en/donde... Estos esquemas cumplen con dos requisitos importantes para ser analizados como variantes: la equivalencia designativa y la semejanza formal parcial».23 No se puede negar, no obstante, que son propiamente lingüísticos rasgos como la entonación interrogativa, en el ejemplo que hemos puesto, o la entonación exclamativa en otros (¡Hola!, ¡Adiós!).
hecho implica que, para entender la mayoría de los fraseologismos presentes en el Cuento de cuentos de Quevedo, debemos acudir a algún diccionario de fraseologismos del Siglo de Oro.
c) En otros casos, quizá más «individuales», pero muy frecuentes, la sustitución de un elemento léxico se debe a las deturpaciones propias del lenguaje oral en personas de escasa cultura y que no tienen conciencia de tal variación, como ocurre en las muy conocidas VF de Me importa un comino/rábano/pimiento/pepino/pito> pepito. En efecto, el hablante no suele preocuparse excesivamente de la corrección de las UF que emplea, embebido como está en los aspectos ilocutivos y perlocutivos (en el sentido de la lingüística cognitiva), tan típicos de la conversación ordinaria. Así, aunque el enunciado fraseológico Me importa un comino es totalmente lógico, debido a la pequeñez de la especia, el más alejado, y sólo fonéticamente motivado, de Me importa un pepito sólo puede explicarse a partir de deturpaciones realizadas sobre VF intermedias del tipo de Me importa un pepino y Me importa un pito. 4. Depuraciones de Unidades Fraseológicas De tales deturpaciones, tan frecuentes como individuales y de las que hemos recogido numerosos ejemplos, ofrecemos algunas muestras que hemos oído: Estar a pedir un riñón supone la sustitución léxica del sintagma más común y normal Estar a partir un piñón y revela algunas características de tales deturpaciones, que son fruto, en general, de una combinación entre el simbolismo fónico y la ignorancia. El simbolismo fónico suele actuar, además, agrupando distintas VF «intermedias», según veíamos con Me importa un pepino/pimiento>pepito, de manera que no sería extraño que en este caso locuciones adverbiales del tipo A pedir de boca hayan podido influir también en la deturpación. Ser la flor innata, VF de la locución verbal Ser la flor y nata, motivada por el parecido fonético entre ambos segmentos y por la dificultad que le supuso al hablante la idiomaticidad de esta expresión. Ser un desecho de perfección constituye una VF muy curiosa, pues se explica, fundamentalmente, por no haberse comprendido el término dechado 'modelo', que fue sustituido por una palabra mucho más al uso; sin embargo, a los oyentes les resultó, hasta cierto punto, un hallazgo, ya que los «dechados de perfección» suelen «dar asco» a los que no lo son.
50 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
Fumar como un cosaco es un claro ejemplo de comparación estereotipada. Y, en éstas, el valor perlocutivo es tan grande, que viene a ser casi indiferente el tenor literal de la comparación. Así, decimos Ser más feo que el diablo/coño/carajo y un largo etcétera, que, pasando por Picio, puede abarcar incluso formas verbales (Ser más feo que pegarle a un padre/que mandado a encargar). En estos casos, los hablantes «saben» que los cosacos son tomados como paradigma de los excesos y, así, construyen analógicamente Comer como un cosaco, Dormir como un cosaco, etc.
En fin, hemos tratado hasta ahora de hacer una somera presentación de la fraseología española, que cuenta ya con varios diccionarios importantes24, haciendo hincapié en el importantísimo aspecto de la variación fraseológica. Antes de concluir nos gustaría hacer una brevísima incursión en otro aspecto muy interesante de la fraseología: la fraseología contrastiva. Para ello contrapondremos brevemente algunos fraseologismos griegos y españoles, resaltando dos aspectos que nos parecen importantes: el elevado nivel de equivalencia (y congruencia) entre las UF de ambas lenguas y la posible influencia del judeo-español en todo este proceso.
5. Equivalencias con el griego No suele resultar difícil encontrar equivalencia y congruencia entre las UF griegas y españolas, como se aprecia a continuación: a) colocaciones como pedir un favor: zitó mía chári; b) locuciones como meter mano: válo chéri/ romper el hielo: spáo ton págo / tomar aire, pérno aéra. c) enunciados fraseológicos, tanto paremias del tipo más vale pájaro en mano que ciento volando: kálio pénde kai sto chéri pára déka kai kartéri, como fórmulas ¡Salud! Stin yiá-mas! Por otra parte, también encontramos variantes diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas, además de deturpaciones, al igual que pasaba en español. Es evidente que el griego y el latín han convivido durante casi veinticinco siglos y que tal convivencia ha influido, sin duda, en la equivalencia de los fraseologismos. Pero pensamos que no resulta tampoco muy descaminada nuestra hipótesis de que los judíos sefarditas del Mediterráneo oriental pudieron jugar un papel importante en el
Natividad Peramos Soler y José Juan Batista Rodríguez 51
24 VARELA, F. y KUBARTH, H., Diccionario fraseológico del español moderno, Madrid, Gredos, 1994. SECO, M., Diccionario fraseológico documentado del español actual, Madrid, Aguilar, 2004. BOSQUE, I,. (dir.), Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid, Ediciones S. M., 2004.
acercamiento de las UF del griego y del español. De hecho, autores como A. Nar25 y C. Montoliu26 han incidido en tal fenómeno.
6. ConclusionesLa variación fraseológica es connatural a la lengua y no se opone, en absoluto, a la
fijación que caracteriza a las UF, sino que responde a la diversidad en que viven los hablantes. Nos han interesado especialmente las VF que suponen deturpaciones inconscientes por parte de hablantes que desconocen el significado de las unidades que constituyen el fraseologismo. Esto prueba tanto que las UF se memorizan de la misma manera que las palabras simples, como que lo que reconocen los hablantes son más bien esquemas fraseológicos.
La comparación fraseológica entre el griego y el español demuestra el alto grado de equivalencia entre los fraseologismos de ambas lenguas. Y es posible que el judeo-español haya sido un eslabón importante en este proceso de acercamiento.
52 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
25 NAR, A., Los hebreos de Salónica a través de sus refranes, Tesalónica, Comunidad de Israel, 1985, [en griego en el original: Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μέσα από τις παροιμίες τους, Θεσσαλονίκης: Ισραηλιτική κοινότητα]. 26 MONTOLIU, “Griego, turco y judeo-español, tres lenguas en contacto” en Erytheia 17, 1996, pp. 283-285.
ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS COMO MANIFESTACIÓN IDEOLÓGICA EN EL DISCURSO LEXICOGRÁFICO: LA DEFINICIÓN DE LOS HISPANISMOS EN LOS
DICCIONARIOS ITALIANOS MODERNOS
Sergio García Sierra(Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa)
Resumen El siguiente artículo pretende demostrar la vitalidad de ciertos estereotipos sobre el mundo hispánico a través de las definiciones de los hispanismos modernos en los diccionarios de uso del italiano. La vigencia de los estereotipos como manifestación ideológica concreta emerge sobre todo en los préstamos referidos a los campos onomasiológicos de la política y la sociedad, donde pervive el tópico de la “leyenda negra” española y del atraso social de los países de habla hispana. Palabras clave: Estereotipos – Ideología – Lexicografía – Hispanismos – Diccionarios de italiano.
Abstract This paper represents an attempt to demonstrate the vitality of some stereotypes about the hispanic culture through the analysis of the spanish loan-words in the italian dictionaries. Stereotypes, as a manifestation of ideology, are specially able to be traced in the definitions of spanish loan-words related to the political or social life. Key words: Stereotypes – Ideology – Lexicography – Spanish Loan-Words – Italian Dictionaries.
Sergio García Sierra 53
Desde la psicología social se hace hincapié en que las diversas modalidades de comunicación humana, y especialmente la lingüística, no son sólo el vehículo a través del cual se difunden los estereotipos y los prejuicios sino que, en realidad, constituyen su propia sustancia1. Las lenguas son, por tanto, esencia y canal conductor de estos tipos particulares de instrumento ideológico. Ello supone admitir que el código lingüístico, independientemente de su uso discursivo concreto, está marcado ideológicamente y que el contenido semántico de unidades como las palabras es a menudo un contenido ideológico. Forgas Berdet, hablando de la labor lexicográfica, insiste precisamente en que los diccionarios sancionan y limitan el significado de las entradas de acuerdo a una determinada posición ideológica sin la cual resultaría imposible definir los elementos del código2.
En las siguientes páginas evidenciaremos que los estereotipos y prejuicios, a pesar de lo inadecuados o reductivos que puedan llegar a ser desde un punto de vista sociológico o cognitivo, son mecanismos de representación de la otredad cuya vitalidad como manifestación ideológica deja su huella profunda en el discurso lexicográfico. Nuestra intención es la de mostrar la vigencia de algunos de los tópicos más recurrentes sobre la cultura hispánica a través de las definiciones que los modernos diccionarios de uso del italiano ofrecen de los hispanismos. Para ello hemos centrado nuestro análisis, fundamentalmente, en las voces españolas que han entrado en italiano durante la segunda mitad del siglo XX y que han sido recogidas en las siguientes obras: el Grande Dizionario Italiano dellʼUso de Tullio de Mauro (1999), el Dizionario della Lingua Italiana de Sabatini y Coletti (2002), el Dizionario Devoto Oli della Lingua Italiana (2002), el Grande Dizionario Garzanti della Lingua Italiana (2005) y Lo Zingarelli. Vocabolario della Lingua Italiana (2005)3.
Al estereotipo y al prejuicio se les suele dar tres explicaciones fundamentales: de tipo cognitivo, sociológico o antropológico, e histórico. Las dos primeras, relacionadas con
54 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
1 MAZZARA, B. M., Stereotipi e pregiudizi, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 83-86.2 FORGAS BERDET, E., “Lengua, sociedad y diccionario: la ideología”, en Forgas Berdet, E. (coord.), Léxico y diccionarios, Tarragona, Universidad Rovira i Virgil, 1996, pp. 71-89.3 DE MAURO, T. (dir.), Grande Dizionario Italiano dellʼUso, Torino, UTET, 1999; SABATINI, F., y V. COLETTI (dirs.), Dizionario della Lingua Italiana, Milano, Rizzoli-Larousse, 2002; SERIANNI, L. y M. TRIFONE (dirs.), Dizionario Devoto Oli della Lingua Italiana, Firenze, Le Monnier, 2002; PATOTA, G. (dir.), Grande Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, Milano, Garzanti, 2005; CANNELLA, M. (dir.), Lo Zingarelli. Vocabolario della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 2005. Para estos diccionarios usaremos, respectivamente, las abreviaturas GRADIT, DISC, Dev., Gar., y Zan.
la naturaleza individual y social del ser humano, los justifican, respectivamente, como mecanismos analógicos que simplifican la enorme cantidad de información sobre el mundo que debe procesar nuestra mente, y como estrategias para lograr la cohesión social frente a otros grupos diversos. La histórica no invalida las anteriores sino que las determina temporalmente, asociando prejuicios y estereotipos a los contactos, generalmente conflictivos, entre pueblos diversos4. La lengua se hace entonces depositaria de estos contactos, refleja la historia y cultura de una sociedad concreta, contribuyendo a perpetuar sus prejuicios hacia comunidades lingüísticas, nacionales, étnicas o religiosas distintas5. En el caso que nos ocupa, durante un largo período de tiempo, aunque mucho más intensamente durante los siglos XVI y XVII, las relaciones históricas entre España e Italia estuvieron marcadas por el dominio político que aquella ejerció sobre la segunda, y lo español adquirió denotaciones claramente negativas en la lengua italiana. El GRADIT lo ilustra en las definiciones de las siguientes entradas6:
spagnolaggine: ster., comportamento borioso, arrogante, quale è quello attribuito tradizionalmente agli spagnoli.
spagnolata: bravata, spacconata.spagnoleggiare: estens., ster., avere un atteggiamento altezzoso e borioso, darsi delle
arie, secondo il costume un tempo considerato tipico degli spagnoli.spagnolescamente: ster., spreg., secondo modi e usanze spagnoleschi.spagnolesco: ster., spreg., conforme agli atteggiamenti boriosi e sussiegosi o al gusto
per il fasto e la pompa un tempo considerati propri del popolo spagnolo.spagnolismo: 3. ster., gusto dellʼesteriorità e del fasto, ritenuto tipico degli spagnoli |
estens., altezzosità.sussiego: (dallo sp.) contegno grave e sostenuto improntato ad altezzosità.
El mismo tópico de ostentación, altivez, arrogancia o presunción consideradas características de los españoles (tan arraigado en la commedia dellʼarte a través de la figura del miles gloriosus español) perdura en el tiempo y condiciona el desarrollo semántico de otros hispanismos datados en italiano a partir del siglo XIX:
Sergio García Sierra 55
4 MAZZARA, B. M., op. cit., pp. 56-59 y 93-95.5 Para la lengua española un vistazo a la última edición del DRAE permitiría comprobarlo, por ejemplo, en voces como godo, judiada, gitano, suizo, griego, inglés, gallego, charnego, y de locuciones como hacer el indio, como moros sin señor, merienda de negros, cabeza de turco, a la francesa, atracada a la holandesa, chiste alemán o engañar a alguien como a un chino.6 Excepto la primera, datada en el siglo XIX, el resto se data en los siglos XVI y XVII. Nótense las marcas de estereotipo (ster.) y las de uso despectivo (spreg.) en casi todas ellas.
guappo (GRADIT): (napol.) 1a. camorrista | bravaccio, teppista. 1b. estens., uomo sfrontato e arrogante. 2. caratterizzato da unʼeleganza vistosa e volgare | che denota arroganza, sfrontatezza.
matador (GRADIT): 2. fig., uomo che eccelle per le proprie capacità, il proprio valore, ecc.
matamoro (GRADIT): millantatore, spaccone, smargiasso.mattatore (GRADIT): estens., chi riesce a porre in primo piano la propia personalità,
spesso in modo gigionesco, relegando in subordine quella degli altri.
En realidad esta visión negativa de lo español debe contextualizarse dentro de una tradición antiespañola que ha atravesado durante siglos la cultura italiana, y que se manifiesta a todos los niveles, desde la creación literaria y la reflexión histórica hasta las creencias y lugares comunes más populares7. Incluso afecta al discurso crítico de la filología moderna: G. L. Beccaria señala en el más exhaustivo estudio sobre los hispanismos acogidos por el italiano durante los siglos XVI y XVII que “la massa più rilevante dei prestiti –ed è una caratteristica peculiare dellʼispanismo in Italia– converge piuttosto entro filoni ʻedonisticiʼ (…), oppure ʻmondano-esterioreʼ” 8 . Es decir, aunque el español sea la tercera lengua moderna en aportes léxicos al italiano, y la primera en el período histórico estudiado por el autor, su importancia queda relativizada precisamente por la vigencia del tópico de la superioridad cultural de una Italia renacentista y refinada frente a una España potente en las armas pero ruda en las letras. Sin embargo, el hecho de que los hispanismos, a diferencia de anglicismos y galicismos, ocupen una “zona marginale nel tessuto del (…) lessico colto” italiano, puede ser un índice del menor prestigio cultural del español, pero no por ello constituye un criterio válido para establecer el espesor y la intensidad real de las relaciones -incluida la lingüística- entre los dos pueblos9.
De todos modos, aunque la hispanofobia ya nace en Italia durante la Edad Media debido a la presencia aragonesa, se trata desde el siglo XVI de una corriente común a
56 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
7 PATRIZI, G., “Spagnolo verso italiano: paradossi delle immagini della Spagna nella letteratura italiana del secolo XIX”, en Martínez Millán, J. y C. Reyero (coords.), Congreso Internacional “El siglo de Carlos V y Felipe II. La construcción de los mitos en el siglo XIX”, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, Vol. II, pp. 141-151. 8 BECCARIA, G. L., Spagnolo e spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento, Torino, Giappichelli Editore, 1968, pp. 163-164.9 GÓMEZ CAPUZ, J., El préstamo lingüístico. Conceptos, problemas y métodos, Valencia, Universitat de València, 1998, pp133-138.
todas las potencias europeas que disputan la hegemonía política y económica a la España de los Habsburgos. Será sobre todo el mundo protestante el encargado de difundir la “leyenda negra”, que consagrará en el imaginario colectivo occidental la idea de un pueblo caracterizado, entre otras cosas, por el oscurantismo, la represión inquisitorial, el fanatismo religioso, el despotismo de los gobernantes, la incultura de sus clases nobles y la brutalidad y codicia de conquistadores y soldados de los tercios.
En cuanto a la recepción que en el exterior se tendrá de lo hispánico, tan importante como la repercusión del estereotipo de la “España negra” será, en palabras de Ayala, el de la “España de pandereta”10. Nacido este último con el romanticismo decimonónico, consistirá en una exaltación de la identidad nacional basada exclusivamente en rasgos folclóricos y costumbristas. Para los románticos del norte de Europa, especialmente franceses, la España preindustrial representará un escenario colorido y exótico que les permitirá evadirse del pragmatismo moral burgués y de las cada vez más férreas estructuras burocráticas de sus países de origen. Sin embargo, esta visión implicará la afirmación del atraso económico, político y social del español, concebido, por el peso de su herencia oriental, como un ser indolente y ocioso que se deja arrastrar fácilmente por las pasiones11. Además, la atribución del estereotipo al carácter nacional, permitirá explicar gracias al común denominador de la perspectiva racial tanto la inestabilidad política de España como la de las repúblicas hispanoamericanas12. Lo hispánico, estigmatizado por la decadencia de la raza, será desde ahora un continuum sin grandes diferencias internas.
Por lo que se refiere a los diccionarios de uso del italiano, desde el punto de vista de la macroestructura, es fácilmente identificable un número considerable de hispanismos, exotismos casi todos ellos, relacionados con el estereotipo de la “España de pandereta” (GRADIT: banderilla, banderillero, bandolero, bandurria, bolero, cante hondo,
Sergio García Sierra 57
10 AYALA, F., “La excentricidad hispana” y “Lo hispánico visto en el más sumario, superficial y convencional esquema”, La imagen de España, Madrid, Alianza, 1986, pp. 19-25 y 27-39.11 Para una visión general y bibliografía fundamental sobre estos dos estereotipos desde la Edad Media al siglo XX, véase ÁLVAREZ JUNCO, J., “España: el peso del estereotipo”, Claves de Razón Práctica, 48, 1994, pp. 2-10; para la importancia de Francia en la creación y difusión del tópico de la “España de pandereta”, SAZATORNIL RUIZ, L. y A. B. LASHERAS PEÑA, “París y la españolada. Casticismo y estereotipos nacionales en las exposiciones universales (1855-1900)”, Melanges de la Casa de Velázquez, 35 (2), 2005, pp. 265-290. Sobre la imagen de España en el exterior del XVIII al XX, véase NÚÑEZ FLORENCIO, R., Sol y sangre: la imagen de España en el mundo, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, y, desde un punto de vista sociológico, NOYA, J., La imagen de España en el exterior: estado de la cuestión, 2002, (http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Imagen_de_Espana_exterior.pdf).12 UCELAY-DA CAL, E., “La imagen internacional de España en el período de entreguerras: reminiscencias, estereotipos, dramatización neorromántica y sus consecuencias historiográficas”, Spagna Contemporanea, año VIII, 15, 1999, pp. 23-52.
corrida, fandango, flamenco, gitano, jaleo, matador, muleta, picador, seguidilla, toreador, toreare, torero, vaquero, veronica, …), y con el de la “leyenda negra” (GRADIT: capataz, conquistador, encomienda, garrota, peonaggio, torquemada, tremendismo, …)13. Sin embargo es en la microestructura donde la carga ideológica del estereotipo se manifiesta con mayor intensidad: especialmente en la información enciclopédica de las definiciones, pero también a través de las marcas de uso y, menos habitualmente, en los ejemplos14.
Para empezar, la reductora asociación de lo español y lo hispanoamericano conlleva la identificación equivalente entre las distintas realidades nacionales, culturales, y lingüísticas de América Central y del Sur. No es infrecuente la confusión entre español peninsular y español hispanoamericano, entre realidad extralingüística y variedad de lengua, entre hispano y portugués. De hecho el GRADIT, mediante el reenvío a las otras entradas, atestigua el uso de ispano-americano, ibero-americano, latino-americano y sudamericano como voces sinónimas. Los hispanismos presentan por este motivo bastantes errores de marcación etimólógica. Uno de ellos consiste en la asociación equivocada entre referente extralingüístico y variedad de lengua: algunos de estos exotismos, como betún (GRADIT), bongós (Dev., Zan.), merengue (Gar., Zan.), navajo (Zan.), narco (DISC, Zan.) o salsa (Zan.), son considerados propios del español de América o de algunas de sus variedades cuando en realidad pertenecen al español común. Por el contrario, los pocos casos de verdaderos hispanismos americanos, como burundanga (Dev.), no presentan marcas diatópicas.
El error también es explicable debido a la tendencia del italiano a asociar semánticamente los hispanismos al contexto extralingüístico hispanoamericano en el que se conocen inicialmente. Muchos de ellos limitan su designación a la realidad hispanoamericana a pesar de que en español su significado es genérico y no tiene ningún tipo de restricción geográfica. Sucede así en las voces aguardiente (Dev.), campesino (GRADIT, Dev., Gar., Zan.), campero (Dev.), hacienda (GRADIT, Gar., Zan.), machete (GRADIT, Gar., Zan.), mosquito (Gar., Zan.), narco (Gar., Zan.), peon (GRADIT, Gar., Zan.), tasajo (GRADIT, Zan.) o zafra (GRADIT, Dev., Gar., Zan.).
58 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
13 La decisión por la cual una voz se incluye en el diccionario también obedece a criterios ideológicos: FORGAS BERDET, E., “Diccionario, cortesía lingüística y norma social”, en Bravo, D. y A. Briz (eds.), Pragmática sociocultural, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 341-354. Por desgracia, el espacio limitado del que disponemos nos impide detenernos en este tipo de análisis.14 A partir de ahora nos referiremos al corpus de hispanismos analizados en GARCIA SIERRA, S., “Una migración lingüística: treinta años de hispanismos en los diccionarios de uso del italiano”, en Fabiani, A. (ed.), España al revés. Atti del I Convegno Interdisciplinare (Ragusa, 4-5 aprile 2006), (en prensa).
La identificación de elementos culturales hispánicos e hispanoamericanos es evidente, por ejemplo, en el caso del sustantivo apelativizado macarena (GRADIT, DISC, Dev., Gar., Zan.), que, a pesar de ser inicialmente el simple título de una canción de origen español basada en los ritmos de una sevillana, es definida como “ballo (…) ispirato ai ritmi delle danze latino-americane” (Dev.), “ballo (…) accompagnato da una particolare musica dal ritmo latino-americano” (GRADIT), “ballo su ritmi latino-americani” (Gar.), o “ballo di origine sudamericana” (DISC)15.
En otras ocasiones, se confunden entradas de origen hispánico y portugués: Zan. considera lambada como hispanismo y Gar., por ejemplo, atribuye a viado, voz portuguesa, una etimología hispánica debido probablemente a que su definición como ʻtravestí o transexual de origen brasileño que ejerce la prostituciónʼ también se suele hacer extensiva a todos los de origen sudamericano (GRADIT, Gar.).
En cuanto a las definiciones, la “leyenda negra” española emerge como uno de los estereotipos de mayor vitalidad, especialmente en lo referido a las empresas de conquista y colonización. En este sentido, es significativo que la voz conquistador, hispanismo recogido por todos los diccionarios analizados16, sólo se refiera a los españoles y no haya entradas equivalentes para otras naciones colonizadoras. O que cacicco (GRADIT, Gar., Zan.) limite su extensión a los jefes indios durante la “occupazione spagnola”, como si éstos no hubieran existido antes o después de ella. Lo mismo sucede con peone (GRADIT), que se define como “nei paesi dell'America latina, bracciante agricolo sottoposto, specialmente nei secoli della dominazione spagnola, al peonaggio”. En realidad, este tipo de información enciclopédica sobre la época colonial española, superflua la mayoría de las veces, representa uno de los mejores indicadores de contenidos ideológicos en la definición lexicográfica. Es un fenómeno bastante común en algunas entradas referidas a pueblos indígenas y a sus respectivas lenguas y culturas:
guancio (GRADIT): antico popolo delle Canarie, sterminato dagli spagnoli nel sec. XV17.
Sergio García Sierra 59
15 VECCHIA, M., “«¡Nuestro amor no esmalla nunca!» O estereotipo dos españois en Italia. Da cultura popular á publicidade”, Revista Galega do Ensino, 30, 2001, pp. 55-75, indica que entre los italianos de cultura media la confusión entre lo español y lo latinoamericano es casi total en lo tocante a elementos culturales.16 Conquistador es un hispanismo presente en otras lenguas como el inglés y el francés. Veánse el Oxford English Dictionary (www.oed.com) y REY, A., Dictionnaire Culturel en Langue Française, Paris, Le Robert, 2005.17 Los subrayados en éstas y las siguientes definiciones son nuestros.
guancio (Gar.): chi apparteneva a un antico popolo autoctono delle Canarie, sterminato dagli spagnoli nel sec. XV.
guancio (Zan.): ogni appartenente a un'antica popolazione autoctona delle Canarie, estintasi in seguito alla conquista spagnola (sec. XV).
De manera opuesta, la información enciclopédica que nos proporcionan las entradas de los etnónimos de pueblos indígenas no “exterminados” por los españoles sino por otras potencias coloniales europeas, es muy distinta de la de los ejemplos anteriores. La diferencia de carga ideológica resulta evidente en la definición del siguiente anglicismo:
moicano (GRADIT): s. m. pl., confederazione di tribù algonchine dell'America settentrionale, oggi estinte, che un tempo occupavano le due sponde dell'alto Hudson.
moicano (Zan.): appartenente a una delle tribù indigene, oggi estinte, che occupavano le sponde dell'alto Hudson nello stato di New York, nell'America settentrionale.
Asimismo, la alusión a la época colonial aparece, aunque de forma velada, en la definición de otros sustantivos referidos a pueblos indígenas americanos. En este caso la información enciclopédica suele hacer hincapié en un pasado de esplendor que contrasta con un presente de retroceso y aislamiento cultural o demográfico. De uno a otro se deduce la negativa mediación de la presencia española:
maya (GRADIT): s. m. pl., popolazione indigena dellʼAmerica latina che in epoca precolombiana diede vita a una fiorente civiltà, mentre attualmente è rappresentata da un numero limitato di individui sparsi in Messico, Guatemala e Honduras.
azteca (GRADIT): 1. s. m. pl., popolazione indigena dellʼAmerica centro-meridionale, fondatrice, in epoca precolombiana, di un grande impero nel territorio dellʼattuale Messico. 2. s. m. lingua della famiglia uto-azteca, usata un tempo dagli Aztechi e soppravvivente nelle parlate indigene del Messico.
navajo (Zan.): appartenente a una popolazione amerindia originaria dell'America settentrionale e oggi stanziata in riserve dell'Arizona e del Nuovo Messico.
60 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
Incluso al definir un concepto mucho más amplio y moderno como el de ispanità el nexo entre España y los países hispanoamericanos se presenta echando mano de una anacrónica relación de dominación:
ispanità (GRADIT): lʼinsieme degli elementi che caratterizzano i popoli e i paesi di lingua e cultura spagnola | coscienza di un legame spirituale, culturale e religioso tra la Spagna e i paesi di dominazione spagnola.
Algo parecido, es decir, la idea de España como potencia opresora y dominadora de otros pueblos, emerge de las diferencias entre las definiciones de mozarabo y mudéjar (GRADIT). Mientras en la primera se resalta la permeabilidad de los cristianos a una positiva influencia cultural árabe, en la definición de mudéjar se destaca la no asimilación del modo de vida cristiano por parte del los musulmanes y su libertad queda, no sólo limitada temporalmente, sino supeditada a la voluntad del poder real:
mozarabo (GRADIT): denominazione dei cristiani di Spagna durante la dominazione araba, i quali assunsero molti elementi della cultura dei dominatori dando origine a uno stile architettonico e a una letteratura ricchi di influssi arabi.
mudéjar (GRADIT): s. m. pl., gruppo di musulmani che dopo la Reconquista in Spagna continuarono a vivere secondo i propri costumi, per concessione sovrana, nella penisola iberica, godendo in un primo tempo di libertà civili e religiose.
La imagen de una sociedad autoritaria y represiva se desprende a su vez de la presencia en los diccionarios italianos de hispanismos como capataz y torquemada18. Sus definiciones, aunque más suavemente en capataz por el efecto atenuante de la marca de irónico (scherz.), presentan una denotación completamente ideologizada. En el caso de torquemada, voz asociada directamente al tópico de la “leyenda negra”, la presencia del emisor queda además delatada por marcas subjetivas de enunciación como adjetivos
Sergio García Sierra 61
18 GARCÍA GALLARÍN, C., “Neologismos de origen onomástico en la prensa española de los años noventa (procesos de apelativización)”, en Bustos Tovar, J. J. de, et al., (eds.), Lengua, discurso y texto. I Simposio Internacional de Análisis del Discurso, Madrid, Visor–Universidad Complutense de Madrid, 2000, vol. II, pp. 1939-1949: el proceso metafórico o metonímico que convierte un nombre propio en común también puede deberse a motivos ideológicos, ya que la apelativización implica una visión subjetiva del otro y de todo aquello considerado representativo de su cultura. Desde este punto de vista sería interesante el análisis de los hispanismos modernos buen retiro, cucaracha, macarena, pasionaria y torquemada, pero, como antes señalábamos, el espacio a nuestra disposición nos obliga a centrarnos en la microestructura y no en la macroestructura.
valorativos que deberían ser ajenos al discurso lexicográfico, considerado a priori un discurso neutro con pretensiones de objetividad y rigor científico19.
capataz (GRADIT): scherz., capo autoritario.capataz (Zan.): scherz., capo, dirigente | chi esercita con una certa ostentazione la
propria autorità.torquemada (GRADIT): chi usa metodi repressivi particolarmente duri e spietati contro
ogni forma di dissenso e di protesta.torquemada (Dev.): aguzzino implacabile, spietato e crudele.torquemada (Gar.): chi usa metodi repressivi dʼinflessibile durezza; inquisitore spietato.torquemada (Zan.): chi si serve di metodi di repressione crudeli e spietati e degni di un
inquisitore.
Por otro lado, uno de los campos onomasiológicos más marcados desde el punto de vista de la ideología es el de la política, ya que la definición de su léxico implica el juicio de valor del que elabora el diccionario y la influencia que sobre él ejerce el imaginario social20. La percepción de la convulsa historia de España y de Hispanoamérica durante los últimos doscientos años ha condicionado en italiano el desarrollo peyorativo de muchos de los hispanismos relacionados con la política, que nos transmiten una imagen sesgada del mundo hispánico, caracterizado por un menor grado de progreso y falta de estabilidad democrática. En este sentido es completamente ilustrativo que el adjetivo sudamericano haya adquirido un significado marcado como estereotipado (ster.) que se aplica al estado o país “retto da dittature golpiste e in genere fascisteggianti” (GRADIT).
La denotación negativa de muchos de los hispanismos referidos a la política puede constatarse, por ejemplo, en la voz junta (Dev., GRADIT), que desarrolla en italiano el significado de “comitato rivoluzionario” o “governo militare” del que carece en español. Sin embargo será el periodismo el que consagrará esa visión negativa mediante el uso figurado de ciertos hispanismos:
62 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
19 FORGAS BERDET, E. y M. HERRERA RODRIGO, “Diccionario y discurso: la emergencia de los fenómenos enunciativos”, en Bustos, J. J. de et al. (eds.), Lengua, discurso, texto, Madrid, Visor, 2000, Vol. I, pp. 1035-1048.20 CALERO FERNÁNDEZ, M.ª Á, “Diccionario, pensamiento colectivo e ideología (o los peligros de definir)”, en VILA, M. N. et al. (eds.), Así son los diccionarios, Lérida, Universidad de Lérida, 1999, pp. 149-201 y FORGAS BERDET, E., “Sociedad, política y diccionario: del Diccionario de la lengua española de la Real Academia al Diccionario de uso del español de María Moliner”, en Casado Velarde, M., R. González Ruiz y M. V. Romero Gualda (eds.), Análisis del discurso: lengua, cultura, valores. Actas del I Congreso Internacional, Madrid, Arco-Libros, 2006, vol. II, pp. 1607-1622.
desaparecido (Zan.): 2. est., nel linguaggio giornalistico, detto di persona fatta scomparire da organizzazioni criminali: i desaparecidos della camorra.
descamisado (Zan.): 2. est., rivoluzionario, estremista, sovversivo.giustizialismo (Dev.): 2. nel linguaggio giornalistico, la richiesta di una giustizia rapida e
severa nei confronti di chi si è reso colpevole di particolari reati, specialmente quelli di natura politica, di criminalità organizzata e di disonestà nellʼamministrazione della cosa pubblica. (La tendenza da parte dellʼopinione pubblica ad anticipare con la sua condanna morale le decisioni dellʼautorità giudiziaria per i reati di maggior risonanza).
peon (DISC): 2. spec. pl., nel linguaggio giornalistico, parlamentari e politici senza rilievo e senza cariche importanti, utili solo per esprimere passivamente il voto deciso dagli organi dirigenti del partito di cui fanno parte.
Asumiendo el estereotipo del atraso político del mundo hispánico, hasta la realidad histórica puede ser reinterpretada con esa óptica particular, ampliando la duración del franquismo un año más tras la muerte del dictador:
franchismo (Dev.): il regime dittatoriale di stampo fascista, instaurato in Spagna dal generale Francisco Franco nel 1939 e soppresso nel 1976, un anno dopo la sua morte.
De nuevo la información enciclopédica vehicula la aparición de contenidos ideológicos. Algo similar sucede en la definición de garrota (GRADIT) / garrotta (Gar.), que subraya la condición de España como neófita en las democracias modernas:
garrota (GRADIT): strumento di tortura o per esecuzioni capitali, introdotto in Spagna nel XIX sec. e in uso fino al 1976, consistente in un anello di ferro che veniva stretto progressivamente al collo del condannato mediante una manovella, fino allo strangolamento.
garrotta (Gar.): strumento usato dal 1882 fino al 1976 in Spagna per le esecuzioni capitali, costituito da un anello metallico che veniva stretto progessivamente intorno al collo del condannato.
Si bien los datos ofrecidos no se pongan en cuestión, resulta cuanto menos llamativo que tanto la precisión cronográfica como la descripción del funcionamento del garrote vil sean demasiado pormenorizadas si las comparamos con la escueta definición
Sergio García Sierra 63
que de la voz ghigliottina se hace en Gar., prácticamente limitada a la asociación del término a su hiperónimo correspondiente. Ello hace presuponer que en garrota/garrotta hay una voluntaria recreación de los aspectos brutales y macabros del instrumento, ya que en el discurso lexicográfico no es justificable esta prolijidad por el horizonte de conocimientos que se le suponga al destinatario:
ghigliottina (Gar.): macchina per le esecuzioni capitali mediante decapitazione.
Las definiciones de los hispanismos relacionados con la política son especialmente favorables a la introducción de marcas subjetivas de enunciación a las que antes hacíamos referencia, sobre todo adjetivos y adverbios valorativos que revelan la presencia del emisor. Algunos de ellos, además de evidenciar el punto de vista no objetivo desde el que se enfoca la definición de los términos, inciden en la pasionalidad e irracionalidad que se suponen al carácter hispano21. Así, giustizialismo se refiere a un régimen político “caratterizzat[o] da un forte nazionalismo e populismo” (Zan.) o “da un acceso nazionalismo” (GRADIT), mientras que los contras se definen como “oppositori, ribelli, nella tormentata vita politica di alcune repubbliche centro-americane” (Dev.) y pasionaria como “simbolo di attaccamento irriducibile e patetico a valori e ideali” (Dev.) o como “donna esageratamente fedele e devota nei confronti di unʼideologia o di un valore” (DISC). Similar postura, no exenta de cierto paternalismo, se vislumbra en otra voz relacionada con la guerra civil española, tremendismo, que se define unánimemente como corriente artística inspirada en los “tragici avvenimenti della guerra civile” (GRADIT, Dev., Zan.).
Igualmente destacables por su carga ideológica son las definiciones de los lemas referidos al ámbito social, que evidencian y generalizan los estereotipos de atraso cultural y subdesarrollo económico de Hispanoamérica. En los siguientes casos, por ejemplo, destaca a nivel ideológico la información enciclopédica sobre la pobreza de los trabajadores agrícolas, resaltada por marcas subjetivas de enunciación como los superlativos (poverissima), además de las notas tendenciosas que asocian explotación económica y raza (meticcio/indiano):
64 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
21 Esa imagen de lo hispánico ligada al tópico de la “España de pandereta” es visible, además, en la inclusión del adjetivo caliente en el DISC, definido como “che è pieno di calore, di vivacità, di vitalità”; por otro lado, aunque menos abundantes, también los ejemplos lexicográficos son significativos en este sentido: movida se ilustra en Zan. con el ejemplo “La sfrenatezza della movida madrilena”.
campesino (Dev.): lʼabitante della campagna e il lavoratore della terra, specialmente in quanto economicamente e socialmente depresso (con particolare riferimento alla realtà dellʼAmerica centrale e meridionale).
peón (DELI)22: lavoratore giornaliero non qualificato, meticcio o indiano, dell'America Meridionale, in condizioni di estrema povertà.
peon (DISC): 1. bracciante giornaliero di povera condizione (nellʼAmerica centromeridionale).
peón (Gar.): 1. nome dato nellʼAmerica meridionale al bracciante giornaliero per lo più di poverissima condizione.
peón (Zan.): 1. lavoratore giornaliero non qualificato, meticcio o indiano, dell'America latina, in condizione servile o comunque poverissima.
ConclusionesSobre la base de que el contenido semántico de unidades léxicas como las
palabras es a menudo un contenido ideológico, hemos tratado de demostrar la vitalidad de algunos estereotipos sobre el mundo hispánico en la definición que los diccionarios de uso del italiano hacen de los hispanismos más modernos. Sus definiciones parecen constatar la vigencia de la “leyenda negra” referida al pasado colonial de España y el atraso político y social de los países de lengua española. Dejando aparte las motivaciones que llevan a la inclusión de los hispanismos en los diccionarios, al nivel de la microestructura el contenido ideológico se puede manifestar a través de los errores de marcación etimológica de las entradas, de la aparición de fenómenos enunciativos y sobre todo de las informaciones enciclopédicas.
Sergio García Sierra 65
22 CORTELAZZO, M., Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1999.
GARCÍA DINI, Encarnación (ed.), Antología en defensa de la lengua y la literatura españolas (siglos XVI y XVII), Madrid, Cátedra, 2007. 397 pp. ISBN: 978-84-376-2420.
Eva Álvarez Ramos(Universidad de Valladolid)
PENSANDO MUCHAS VEZES ENEL VALOR, ELEGANÇIA Y PERFEÇIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA.
El presente libro responde, como bien señala su editora, a la pregunta: ¿Qué hacían los españoles a favor del estudio y de la difusión del castellano en España durante los siglos XVI y
XVII? Podría surgir la pregunta de el porqué de esa localización temporal y, para responder, debemos, obligatoriamente, remontarnos a 1492; un año globalmente conocido -por lo menos dentro del ámbito del hispanismo- y, caer en la cuenta de que por encima de los acontecimientos históricos- que también contribuyen a la elección de este período- un hecho lingüístico marca el desarrollo posterior de la lengua castellana y de sus manifestaciones literarias: la Gramática de Nebrija. Los sesenta textos que componen esta antología y que hacen un repaso teórico- lingüístico- literario de la situación inician su andadura, precisamente, con una selección de la obra de este sevillano universal. Enmarcar las bases temporales del Renacimiento a los albores del siglo XVI, es algo descabalado y, creo, que desacertado, e incluso osado; pues hay que tener en cuenta muchos factores ajenos a los temporales. Artísticamente, tampoco, existe un período tajante que marque la diferencia entre uno y otro período; aunque sí que es indispensable, casi obligatorio, remitirse al emperador Carlos V para hablar del Renacimiento. Lingüísticamente la noción primigenia de imperio representa un empuje para la lengua vulgar, que en aquel momento era el castellano, frente al imperante latín; ya que España y los españoles, eran conscientes de que el estado imperialista incipiente español necesitaba cuidar, proteger y alimentar esa lengua primitiva, casi non nata, que era el castellano. En palabras de la autora: “Mi intención al dar a conocer este corpus antológico ha sido hacer participar conmigo a un lector cualquiera en el goce de la lectura de un material que pretendía la elevación del castellano a lengua de cultura, en un
Reseñas 69
proceso desarrollado por unos españoles que se asomaban al Renacimiento con la intención de adecuarse novedosamente a los inminentes cambios sociales, políticos y culturales, empresa que llevaron adelante con plena racionalidad y que se presenta con tintes más patrióticos que imperialistas”. Dentro del amplio corpus elegido, sabiamente, por Encarnación García Dini, en el que se recogen las obras más representativas de estos dos siglos y que sirve para hacerse una idea clara y muy concreta del papel que cobró el castellano –tanto en su vertiente lingüística como en su desarrollo y aplicación literaria posterior-, podemos encontrar a autores más consagrados como es el caso de: Garcilaso de la Vega, Francisco de Rojas, el ya mencionado Nebrija, Valdés, Boscán, Villalón, Fray Luis de Granada, Mateo Alemán, Miguel de Cervantes o Fray Luis de León, sin olvidar a, uno de los más grandes dramaturgos que hemos tenido, don Félix Lope de Verga y Carpio. Autores sobradamente conocidos, aunque quizá olvidados –o desconocidos- en su papel promotor de la lengua y literatura castellana. Pero si algo tiene esta edición que la hace interesante y casi única, es la capacidad no sólo investigadora de la autora, sino el hecho de que haya recopilado la obra de otros muchos autores totalmente ajenos para los profanos en la materia; tal es el caso de: Tornel Mexía, Jiménez Patón, Malón de Chaide, Vander-Hammen y León o Pellicer, por citar brevemente. El momento, además, es perfecto para echar la vista atrás y ver cómo se fue formando y fue cobrando vida una lengua, el castellano, de forma paralela a la construcción de una España incipiente, que ahora se encuentra flagelada por los nacionalismos que contribuyen a menospreciar la base lingüística que nos unió y que nos infundió el carácter de nación; término que, como hemos ido viendo, aparece íntimamente relacionado con la noción de país sin recurrir a los imperialismos y que aparece recogido dentro de la variedad y la riqueza lingüística que posee España. Patrimonio lingüístico que tampoco olvida García Rini y así lo demuestra en esta antología.
70 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
Carabela. El portfolio Europeo de las Lenguas (o PEL) y la enseñanza de lenguas extranjeras/segundas lenguas, núm. 60, Madrid, SGEL, 2007. 126 pp. ISBN: 978-84-9778-253-1.
Eva Álvarez Ramos(Universidad de Valladolid)
La Revista Carabela da un paso más en las publicaciones referentes a la nueva normativa europea dentro del ámbito del aprendizaje lingüístico. Si los números 57 y 58 de esta publicación estuvieron destinados, de manera monográfica, al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza,
Evaluación, dos números más tarde nos encontramos con la lógica continuación de los mismos: Un número destinado al análisis, funcionamiento y descripción del Portfolio Europeo de las Lenguas. Diversos autores se embarcan en este proyecto analítico-práctico-explicativo, con distinta suerte en la consecución de sus investigaciones, en cuanto a calidad se refiere. Abre este monográfico Daniel Cassany de la Universidat Pompeu Fabra haciendo un repaso, a modo de introducción, de los avatares, variantes y planteamientos que ha sufrido este pasaporte lingüístico desde su nacimiento. No se olvida el autor en “Del portafolio al e-PEL” de la necesidad imperante del buen uso “con criterio, tiempo e inteligencia” que el pasaporte se merece. Por su parte, Ernesto Martín Peris -miembro junto con Daniel Cassany del equipo de investigación responsable de la experiencia piloto, encargada por el MEC, en la que se analizó a ocho institutos de enseñanza secundaria durante un curso escolar -nos resume entre otras muchas cosas en el extensísimo artículo: “El Portfolio Europeo de las Lenguas (o PEL) en la enseñanza secundaria en España” los resultados de estas investigaciones, aportando un resumen de “La Guía Didáctica” que este grupo de investigadores elaboró tras la atractiva experiencia. Aporta, finalmente, a modo de material complementario, varias actividades, muy interesantes, para la adaptación y acomodación del alumnado a la propia autoevaluación. En “El uso en clase de un Portfolio Europeo de las Lenguas digital”, Elena Landone de la Università degli Studi di Milano, nos acerca al formato digital del PEL: lo describe,
Reseñas 71
explica su funcionamiento, analiza sus funciones pedagógicas y termina su estudio contextualizando el uso del formato digital dentro del ámbito del español como lengua extranjera. Teresa Bordón de la Universidad Autónoma de Madrid, se propone el difícil reto de comprobar la viabilidad de la autoevaluación de adultos a través del Portfolio Europeo. Lleva a cabo un estudio detallado –ejemplificando allí donde le es posible- de los criterios del análisis de las competencias lingüísticas a través de las tablas, descriptores y niveles que podemos encontrar en este documento comunitario. “La autoevaluación de adultos por medio de los cuadros propuestos en el PEL” es un práctico artículo que facilita el entendimiento del funcionamiento del autoexamen lingüístico; apto no sólo para el docente, sino también para aquellos discentes que quieran completar este Pasaporte Europeo de las Lenguas. Mar Cruz Piñol, de la Universidad de Barcelona, hace un breve repaso en su artículo ““El portfolio Europeo” Recursos en Internet para la elaboración de actividades” de las direcciones más importantes que podemos encontrar en la red y que sirven para elaborar el Pasaporte Europeo de las Lenguas. Aporta, además, referencias a artículos digitales disponibles que servirán para ampliar los conocimientos relativos al PEL. Conforman, asimismo, esta edición, tres artículos referentes a la enseñanza de lenguas pero que nada, o poco, tienen que ver directamente con el PEL: “Y tú, ¿qué haces en clase? Cuentos contemporáneos para la enseñanza del español como segunda lengua en una clase multicultural” de Mercedes Ferraz Yanes, toma como base la multiculturalidad presente en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, y propone una unidad didáctica basada en un cuento de Juan José Millás, a través del cual, el alumno será capaz de desarrollar todas las destrezas; estimulando además, el trabajo en grupo del discente. En “El español en cifras” de Aquilino Sánchez de la Universidad de Murcia, encontramos datos cuantitativos del uso del español en la actualidad, tanto en la lengua oral como en la escrita; y pertenecientes a todos los ámbitos: sociales, geográficos… Y finalmente, “¡A divertirse!”, de la conocida Concha Moreno de la Universidad Antonio de Nebrija, que aporta unos ejercicios bastante simples y de dudosa funcionalidad –con su correspondiente clave- dentro del ámbito morfológico de las palabras que componen el acrónimo PEL.
72 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
CONEJO, Ana Isabel, Rostros, Madrid, Hiperión, 2007. 88 pp. ISBN: 978-84-7517-906-3
Miguel Salas Díaz(Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian)
Rostros (XI Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza”) es el último libro de la prolífica y archipremiada poeta Ana Isabel Conejo. Autora de otros ocho poemarios (entro los que destaca Atlas, Premio de Poesía Hiperión 2005 y Premio “Ojo Crítico” de Poesía Segundo Milenio), nos ofrece en este, su último un proyecto, un planteamiento original.
Que los poemarios han de ser algo más que un conjunto de poesías, que deben responder a un principio unificador que trascienda la simple colección, es algo sabido por cualquier aficionado al género. Ana Isabel Conejero nos ofrece, consciente de la regla, un grupo de poemas ligados no solamente por la coherencia de su voz, sino también por la unidad temática. Rostros es un libro sobre cine, un libro que mira la vida a través de las grandes figuras del Hollywood clásico. Desde Burt Lancaster a Audrey Hepburn, pasando por los retratos de otros treinta y cinco monstruos del celuloide americano, la autora apunta a los grandes temas de siempre: la soledad y el dolor, la posibilidad de ser feliz, la difusa línea entre realidad y ficción. Los mejores poemas consiguen trascender la anécdota del propio personaje y alcanzan dichos temas en profundidad (estupendos, por ejemplo, los versos que dedica a Robert Reford (“El héroe es también, es sobre todo, / el que no soñó con la inmortalidad, / pero se vio atrapado por las necesidades / de su propia coherencia / en un combate si odio ni esperanza”). Otras veces los versos se pegan demasiado a la descripción del actor o actriz –o, en ocasiones, a la del más representativo de sus personajes–, y el vuelo es más raso, pero siempre inteligente. Gran parte del interés constante de este poemario reside en la brillantez de las imágenes –otra de las constantes del libro– que evocan con gran efectividad el ambiguo mundo de las estrellas: el brillo de la vida elegante, la soledad entre bambalinas, la estrecha cárcel del éxito... Dice la autora de James Stewart: “Si tienes una duda, deshazte
Reseñas 73
de ella, / arrójala a cualquier desfiladero del camino, / abandona su diminuto cadáver de golondrina en la cuneta / y no pienses en ella cuando empuñes un arma”. El último poema, titulado –inevitablemente– “The end”, nos da la clave del libro, algo que ya habíamos podido intuir en los demás poemas: la fusión de ficción y realidad, el cine (la literatura, el arte en general, en última instancia) como guía vital. Ana Isabel Conejo ilumina con él un conjunto de poemas sólido, coherente, cuyo principal defecto sea, quizás, la monotonía de su desarrollo, una monotonía que queda muy en segundo plano gracias a las grandes virtudes poéticas de sus textos. Un libro verdaderamente interesante, tanto para los amantes del cine como para los aficionados a la buena poesía.
74 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
PINEDO, Rafael, Plop, Madrid, Editorial Salto de Página, 2007. 160 pp. ISBN: 978-84-935635-4-7
Miguel Salas Díaz (Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian)
Sirva esta reseña como presentación en las páginas de nuestra revista de una nueva editorial que está dando que hablar desde el mismo momento de su fundación, hace menos de un año: Salto de Página, que
publica, en su “Colección púrpura”, autores contemporáneos españoles e hispanoamericanos. Su valerosa apuesta por los nuevos talentos en el amarrón y acomodaticio mundo editorial (Carlos Salem, con su Camino de ida, es quizás el más representativo de sus descubrimientos) se combina con la publicación de autores más o menos consagrados (como máximo ejemplo, el aclamadísimo escritor peruano Fernando Ampuero, autor de Puta Linda, primer volumen de la colección). En este segundo bando se alinea Plop. Del autor, porteño y recientemente fallecido, nos cuenta la solapa –íntima amiga de los críticos– que a los dieciocho años quemó todo lo que había escrito hasta entonces y que no retomó el oficio hasta los cuarenta, cosechando grandes éxitos. Para muestra un botón: en 2004 quedó finalista del Premio Planeta en su versión argentina y con la novela protagonista de esta reseña obtuvo, va ya para los seis años, el Primer Premio de Novela Casa de las Américas. Plop nos habla del ascenso y caída del protagonista que da nombre a la novela, desde sus oscuros orígenes –huérfano poco después de nacer, abandonado a su suerte y salvado in extremis por una extraña vieja– hasta su muerte. El autor aprovecha la esquelética narración, reducida con sorprendente habilidad literaria a lo esencial y construida a base de minúsculos y expresivos capítulos, para abordar temas de alcance universal: la muerte, el poder, la ambición y la envidia y –en último término– el amor y la confianza, anhelo profundo de cada ser humano, y posibles aun en el siniestro, cruel y despiadado mundo que Pinedo nos describe en su novela. La acción, nerviosa y explosiva, explícita, casi pornográfica, se sitúa en un contexto postapocalíptico en el que el ser humano ha perdido todo lo que tenía excepto el instinto más salvaje de supervivencia. El autor describe el desolado entorno en breves pinceladas que sugieren con gran habilidad el opresivo ambiente en el que se mueven los
Reseñas 75
protagonistas, sin caer en la morosa y repetitiva enumeración de detalles que doten de realismo a la invención, frecuentísimo lastre del género. Frente a la cansina exuberancia de otras creaciones similares, el autor de Plop evoca la angustia de un mundo en ruinas con una facilidad casi poética: “Nunca existió otra cosa que barro. Sólo figuras cubiertas de barro, como él.” De sobra sabe Pinedo que lo importante no son las diferencias entre el mundo del lector, acomodado y pacífico, y el de la obra, sino sus similitudes: las pasiones que mueven a los hombres son las mismas, maquilladas aquí por el calor de nuestro bienestar, mostradas allá sin adornos ni eufemismos por un autor que no teme hablar del dolor en todas sus facetas. Y lo mejor es que, a pesar de la crudeza de lo expuesto, de lo trascendental de las pasiones mostradas, de la precisión y la dureza sin concesiones de la prosa de Pinedo –que ha arrancado a su libro todo la carne que no era necesaria y nos presenta su historia aún sangrante–, o precisamente por todo ello, Plop, atrapa, fascina, hipnotiza y sus apenas ciento cincuenta páginas se leen de una sentada. En un panorama literario tendente a la concesión y a la blandura, a la ficción histórica edulcorada que convierte a los grandes personajes de nuestro pasado en teleñecos, se agradece un libro como Plop, rebelde a las clasificaciones, honesto, poderoso, desnudo. Literatura para la gente que lee por gusto, y no para olvidarse de que el metro va lleno.
76 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
GARCÍA RODRÍGUEZ, Javier, Estaciones, Introducción de Juan Bonil la, Oviedo, KRK, 2007. 60 pp. ISBN: 978-84-8367-056-9
Carmen Morán Rodríguez(Universidad de las Islas Baleares)
AQUÍ VA A HABER ALGO MÁS QUE PALABRAS
En la última de las frases del libro, justo antes de la página destinada al colofón, Javier García Rodríguez hace una honesta declaración de sus mercancías: “Este libro es
para Claudia y María José. Sólo son palabras, pero saben que es lo más valioso que puedo ofrecerles.” La afirmación se encuentra en el lugar discreto, casi modesto, de las dedicatorias, pero no por ello deja de formar parte del libro tanto como los poemas y las citas. Y por más desapercibida que pueda pasar, esta frase contiene, condensada, una de las claves del libro Estaciones.
Los poemas se hacen con palabras y no con la materia palpitante de los sentimientos; a nadie decepcionará ya, a estas alturas, saber que para escribir un poema de amor no es necesario amar, sino tan solo (¿tan solo?) escribir las palabras adecuadas. Por esta razón, un poema trata siempre, primordial y necesariamente, de la poesía (la propia y de la los otros, que uno se apropia); secundariamente y de manera contingente, de otros temas como el amor, el dolor, la felicidad o el paso del tiempo. Esto se comprueba con claridad si tomamos, por ejemplo, uno de los poemas de Estaciones, el titulado “Ubi sunt?”. Quizá el primer impulso es dictaminar que se trata de una elegía por las “jóvenes ebrias de alcohol y de deseo” y por el propio yo prendado de ellas. Y lo es, claro que lo es, pero solo después de su identidad primera, la de cita distorsionada de un tópico clásico. Así, el poema resulta por dos veces una reflexión sobre el paso del tiempo. Siguiendo el orden de la evidencia, que no el de la importancia, en primer lugar se considera el tributo que el correr de los días se cobra en las existencias efímeramente gloriosas (la de “las damas, sus tocados e vestidos”, en Jorge Manrique, la de las adolescentes borrachas en el libro de García Rodríguez). En segundo lugar, por debajo de esta reflexión (y por tanto, sustentándola), el poema es, por sí mismo, una evaluación del paso del tiempo en la literatura, donde suele recibir el nombre de tradición, y donde en
Reseñas 77
lugar de un final funesto aguarda una renovación constante y luminosa (el único precio es no olvidar que lo que uno dice ya lo dijeron otros, antes, de otro modo). Para que esto no se pierda de vista, Estaciones se abre, se cierra y se entrevera con citas: de canciones y películas, de poetas y de narradores: las citas explícitas pertenecen exclusivamente a estos, y están ahí para recordarnos que Estaciones es también una historia, y que no importa demasiado que podamos demostrar si es verdad o no, ni si empíricamente se corresponde con la historia del nombre que aparece en la portada.
A pesar de que esto de que los poemas son cosa de la lengua más que del corazón no es ningún descubrimiento, es habitual que al enunciar la cuestión se filtre una cierta nostalgia de la inocencia, que sin duda parte de un juicio de valor según el cual los sentimientos son algo incomparablemente más valioso que las palabras. Quizá en otros órdenes de la vida lo sean, no en la poesía. Y hasta fuera de ella, sentimientos reales, carnales, como la euforia o la desesperación, los sentimos así por cuanto los enunciamos. Con las palabras los sacamos de la nebulosa animal de la sensación para elevarlos a la categoría de sentimiento. A qué, entonces, ese descrédito; por qué los sentimientos van a hacernos mejores personas que las palabras, si es en ellas donde se manifiesta de manera inapelable nuestra cualidad de humanos. Vuelvo a la dedicatoria del poeta: “son sólo palabras, pero saben que es lo más valioso que tengo”. Y, desde luego, el poeta lo es por las palabras, no por sus padecimientos ni sus alegrías. Estas nos importan poco, a nosotros y al propio poeta cuando escribe; e incluso si nos importan ¿acaso llegamos nunca a alcanzar, de esas entretelas, otra cosa que no sean palabras?
Hay quien, en este callejón, persigue conseguir, mediante la poesía, el silencio. Resulta difícil de creer que esa alquimia funcione. Sin pretensiones arcanas, Estaciones es un libro de palabras –como todos— y lo sabe –a diferencia de algunos—; por eso lo que dice puede tomarse razonablemente en cuenta, como la entrega generosa de una materia humilde más allá de la cual no podemos poseer nada. Ya saben de qué materia hablo.
En uno de sus versos más hermosos, Juan Ramón Jiménez escribió: “que salvando el amor, lo demás son palabras”. La profesional del amor que toma la palabra en “Cita a ciegas” podría, posiblemente, replicar al poeta que también el amor (o sobre todo el amor) son palabras (incluso el citado verso, tan sentido, no consiste en otra cosa). De acuerdo, quizá no sea un buen ejemplo, porque esta cortesana es demasiado leída, experta en griego (menciona a Antígona y Penélope), y tan cínica que parece un poeta. A
78 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
menos que, como Juan Bonilla adivina en su brillante prólogo, se trate, ni más ni menos, que de la vida.
También acierta Bonilla al conceder singular importancia al poema titulado “Examen de conciencia”. En él el yo poético corresponde –como en la mayor parte de los poemas de Estaciones, pero aquí explícitamente— al señor García. Es este un personaje de ficción protagonista de lo que va siendo ya una saga –a veces el nombre presenta la variante “doctor García”. Javier García Rodríguez se le parece muchísimo: la literatura es voraz, y la vida no lo es menos; es difícil decir quién imita a quién. Volviendo al poema, en él García se da por muy satisfecho con la conclusión con que un alumna condensa, con desarmante claridad, sus enseñanzas sobre hermenéutica, poéticas, literariedad, etc.: “Si no he entendido mal, señor García, / la situación es esta: el poema / no nos salva pero nos entretiene”. Sancta simplicitas, dicho sea sin ironía. Ante una apostilla tan contundente como esta, uno (el señor García o el lector) se pregunta si no será la alumna un ángel disfrazado que pone en su lugar nuestras elucubraciones. La alumna, por cierto, es rubia, como se pinta siempre a los ángeles, mal que le pese al siempre añorado Antonio Machín.
Al leer ensayos sobre la última poesía española es frecuente encontrar alusiones a la ironía en el tratamiento de lo sentimental, al filtro ficcional o a la evitación de lo patético. En Estaciones, a poemas graves o íntimos les corresponde un título cotidiano e intrascendente (“Usted se encuentra aquí”, “Remate total de existencias”, “Cosas nuestras”), o un título cinematográfico que pone en entredicho la veracidad del poema (“Esplendor en la hierba”, “Mystic river”). Por si fuera poco, estas composiciones tienen su contrapunto en otras que tienen su chiste, como “Síntomas de ataque de pánico”, de manera que el libro en conjunto resulta escurridizo: no es, faltaría más, un desahogo sentimental espontáneo, pero tampoco es solamente una broma. Podemos hablar sobre la muerte levantando burlona una ceja, podemos mantener esa actitud encantadora hasta el final, hasta el último minuto... pero en ese último minuto ni toda la ironía del mundo hará que la sangre sea salsa de tomate. Ahora bien, la única manera de abordar con perfecta seriedad, sinceramente, este problema, es hacerlo con máscaras: la de la cita (valen libros, canciones, noticieros), la del recuerdo, la de la broma o, por qué no, la de la sinceridad más absoluta. No sé cómo explicarlo, pero el libro Estaciones, además de tratar sobre la propia poesía, trata también de esto. De nuevo, la clave nos la dan las citas con que el libro se abre. Como esta de Raymond Chandler: “Uno de estos días escribiré algo sobre mí”; siempre y cuando la leamos acompañada de la de Ethan Canin: “– Esto te
Reseñas 79
lo creerás, ¿no? – No. – Pero es verdad. – Pero no lo creo”. Todo lo que tenemos son palabras. Pero la vida es la vida. Pero todo lo que tenemos son palabras. La alumna rubia no solamente tenía razón, sino que estaba señalando un abismo.
Buena parte de los poemas del libro están escritos en una segunda persona que tiene mucho que decir. En primer lugar, es una segunda persona que se refiere, reflexivamente, al yo del poema, creando cierta intimidad un poco canalla con él mismo; también un inequívoco distanciamiento: ese yo se tiene la confianza suficiente, y también la suficiente desconfianza, como para tratarse de la misma manera en que se trataría a un viejo conocido. Sin rodeos, pero también con la debida distancia (tú no es yo, aunque coincidan, aunque coincidamos). Ese alejamiento es algo así como un “nos conocemos desde hace tiempo, entre nosotros sobran las cortesías, llevamos mucho camino andado juntos. Pero eso no quiere decir que vayamos a confundirnos uno con el otro”. El tono cinematográfico potencia por partida doble esa distancia: el poema se parece más a una película que a la vida (qué demonios: la vida se parece más a una película que a la vida). Y no precisamente a una película documental, ni siquiera realista, sino a una película de serie negra, de esas que se ven con una sensación doblada de irrealidad (por ser película y por pertenecer a un género ya cerrado, reconocible, tópico).
Para Sontag, lo camp es a lo espontáneo, natural, no prefabricado, como la cursiva a la letra normal. Esa segunda persona es como una cursiva que le sale a la voz del poema, para recordarnos, por si tuviésemos tentaciones, que existe una impostura. Siempre existe una impostura, especialmente cuando no lo parece. Decididamente, la palabra normal escrita en cursiva no se refiere a lo que entenderíamos sencillamente por normal. Lo que ocurre es que llega un momento (llegó hace mucho) en que empezamos a sospechar que todo está en cursiva, que nada es neutro, que la naturalidad es el más sofisticado de los disfraces. Todo, en Estaciones, hace pensar en esto: las citas, entrecomilladas o no, el tono confesional, el sarcástico, la anécdota, la reflexión grave. Nada es la verdad, esa es la verdad.
En segundo lugar, el tú de esos poemas se refiere también (espero no haber sido demasiado presuntuosa al suponerlo, señor García) al lector. No vamos, a estas alturas, a llorarnos cada uno en el hombro del otro por cosas que, en realidad, sabíamos desde el principio, ¿o no? (el amor, la muerte, la soledad, el tiempo: en fin, cosas). Nosotros no. Tenemos el poema para encontrarnos, y durante el tiempo que este dura, disfrazar la emoción con su propio nombre: la palabra emoción. Valen también pasión (p. 23), muerte (p. 28), amor (p. 46), angustia (p. 48), alma (p. 49), amor de nuevo (p. 50), poema (p. 54).
80 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
Otra vez la cursiva. Y luego, aquí no ha pasado nada: tú sólo estabas escribiendo un poema, yo sólo estaba leyéndolo. Los dos estamos de vuelta de todo, después nos reiremos de la cara que pusimos. Mariconadas las justas.
El poema no nos salva, pero nos entretiene: claro que si al final nada nos salva –porque la vida parece demostrado que no hace sino todo lo contrario—, a lo mejor la única salvación posible es la salvación fugaz que el poema ofrece, a cambio, eso sí, de que no lo contemos, de que aparentemos no creérnoslo, no tomárnoslo demasiado en serio.
Vivir, leer, escribir son actividades idóneas para matar el tiempo, y cómo, en las estaciones. No podemos hacer otra cosa mientras llega la Flaca, la Pelona –en este caso, lo mucho que tratemos de evitar la palabra da lo mismo: llegará de todos modos porque la muerte no entiende de posmodernidad ni de ficcionalización (eso también son autodefinidos que nosotros hacemos en nuestro banco de la estación de turno, mientras esperamos). La historia es tan vieja, se ha repetido tanto, que no merece la pena pensar en ello, a menos que se haga con un poco de gracia, con un poco de arte, y con el fin más digno de todos: entretener la espera. Su libro, señor García, nos entretiene, desde luego que sí. Y, mientras lo leemos, en una de esas estaciones donde esperamos con impaciencia trenes que van a dar, absurdos, en la mar; en una de esas estaciones de paso, como todo lo nuestro, también nos salva.
Reseñas 81
PÉREZ-REVERTE, Arturo, Un día de cólera, Madrid, Alfaguara, 2007. 401 pp. ISBN: 978-84-204-7280-5.
Jesús Félix Pascual Molina(Universidad de Valladolid)
Ni ficción, ni libro de Historia. Así define Arturo Pérez-Reverte el relato Un día de cólera, acercamiento a los hechos del dos de mayo de 1808 desde el punto de vista de sus múltiples protagonistas, franceses y españoles, a pié de calle y desde los despachos de los oficiales franceses, desde las ventanas y entre los cadáveres del parque de artillería, al lado
del pueblo anónimo y de los protagonistas históricos, junto a héroes y cobardes, hombres y mujeres. El relato de los hechos, no debe entenderse como una novela al uso. Absténgase quienes busquen una realidad novelada, o una novela histórica. Reverte describe el Madrid de principios del XIX, sus calles, sus rincones -ayuda a situarse, un mapa de la época que acompaña al libro-, durante la jornada del 2 de mayo, centrándose en los protagonistas de los hechos, haciendo que su relato se parezca más a un parte informativo, a un documental, que a otra cosa. En ocasiones, las listas de nombres, el recuento de bajas, la exhaustividad de los datos proporcionados por el autor, puede desconcertar al lector, especialmente a aquel que busque una suerte de Alatriste decimonónico. No es el primer acercamiento de Pérez-Reverte a la historia contemporánea española, especialmente al período napoleónico que tanto le agrada. Ya hemos leído su Cabo Trafalgar. Pero la obra que nos ocupa poco tiene que ver con aquella. El lenguaje moderno, la invención de un navío y su tripulación para contar la historia desde dentro, las licencias literarias, aparecen en la narración de los sucesos de 1805. En el caso de Un día de cólera, no existe nada similar. No es que el autor no se tome ciertas libertades, propias del oficio -sólo ha inventado en torno a un veinticinco por ciento dice Reverte-, sino que se pretende que la información proporcionada sea objetiva, trasladar al lector a los hechos, y que sea él el que interprete lo ocurrido. El propio autor ha señalado que su intención era adoptar un tono documental, y dejar que el lector decida. El autor hace,
82 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
según sus palabras, de reportero, profesión que conoce muy bien: “Quiero que el lector corra con el aliento de los caballos franceses a la espalda”, ha indicado. Los sucesos narrados son harto conocidos. Tanto la literatura, a través sobre todo de Galdós, como el arte, con los magníficos lienzos de Goya, han contribuido a que los hechos sean bien conocidos, especialmente en cuanto a tópicos. Sin embargo, como reza el eslogan promocional, nadie lo había contado así. La asepsia con que se narra esa jornada hace que la participación del lector sea clave para interpretar los hechos y esa implicación lleva a un acercamiento a la Historia, así como a recordarla. Y conocer nuestra historia es conocernos a nosotros mismos. Al margen de cuestiones literarias -que no soy el más adecuado en juzgar- ese es el gran valor de la obra de Reverte, devolvernos nuestra historia, y hacer que la conozcamos y juzguemos. En primer plano.
Reseñas 83
Catálogo de la exposición El siglo XIX en el Prado, Madrid, Museo Nacional de El Prado, 2007. 520 pp. ISBN: 978-84-8480-126-9 (rústica castellano) / 978-84-8480-127-6 (tela castellano)
Jesús Félix Pascual Molina(Universidad de Valladolid)
Tras muchos –por qué no decir demasiados- años ocultas al gran público, almacenadas y olvidadas, las grandes pinturas del siglo XIX español vuelven a exhibirse en la recién estrenada ampliación del Museo del Prado, en una exposición temporal que se
clausurará el 20 de abril del presente año. Posteriormente, algunas de las obras se integrarán en el discurso expositivo de la institución completando el panorama pictórico español desde el medievo hasta finales del siglo XIX. Se habla de “El redescubrimiento de una colección”. Y es que, eso es lo que ha ocurrido: una serie de obras parecen ahora haber salido de la nada para muchos espectadores, cuando siempre han estado ahí. Al menos hasta el comienzo de las obras en el Casón del Buen Retiro, punto de partida para el exilio de estas obras a la oscuridad de los almacenes. En todo caso, el período de olvido ha terminado. Las obras expuestas, algunas denostadas por su calidad -qué lejos queda en ocasiones el siglo XIX, de las glorias de la pintura española del Barroco-, recorren el espectro que va desde el Neoclásico y la época de Goya, hasta la llegada de nuevos presupuestos estéticos a finales del XIX, como ese Impresionismo al que tanto se acercó Sorolla. Destacan entre todas las pinturas de historia, de gran formato, iconos, durante mucho tiempo, de la visión que de su historia tenía España, marcada, casi siempre, por visiones idílicas y estereotipadas, cuando no inventadas -véase el caso de las obras dedicadas, por ejemplo, a la reina Juana-. El catálogo editado por el Museo del Prado en esta ocasión, cuya magnífica portada recoge un fragmento de la obra El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros de Gisbert, se estructura en consonancia con el discurso expositivo: desde la pintura de Goya hasta las novedades aportadas por Sorolla y Beruete. Se incluyen, además, un ensayo titulado “Historia de las colecciones del siglo XIX en el Museo del Prado” y un
84 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos
apartado de biografías. Los autores, José Luis Díez, Javier Barón, Ana Gutiérrez Márquez, Letizia Azcue, o Carlos G. Navarro, son grandes especialistas, integrados fundamentalmente en el departamento de pintura y escultura españolas del siglo XIX.
Reseñas 85
Normas de publicación
OGIGIA está abierta a cualquier persona que quiera enviar sus trabajos, siempre y cuando éstos se adapten a la temática de alguno de los bloques de la revista: a) lengua y literatura: estudios lingüísticos y literarios, estudios gramaticales, teoría de la literatura y literatura comparada... b) historia y arte: historia y arte de España y sus relaciones con otros lugares, patrimonio histórico artístico, cine y otros medios audiovisuales, etnografía, artes populares, música... c) didáctica: recursos didácticos o estudios teóricos dentro de la enseñanza de E/LE
Las aportaciones deben ser originales e inéditas. La lengua oficial de la revista será el español. Los trabajos se remitirán en formato digital, con las extensiones .txt, .doc o .rtf, con tipo de letra Times New Roman, cuerpo 12, espacio y medio de interlineado, no pudiendo superar una extensión de 12 páginas. El texto irá acompañado de un breve resumen, redactado en español e inglés, así como un máximo de 5 palabras clave en ambos idiomas. La tipografía en negrita se empleará tan sólo en los títulos y subtítulos. Ilustraciones, tablas y gráficos se incorporarán en su correspondiente archivo gráfico (formato jpeg o tiff), nunca insertadas en el texto. Las notas, a pie de página, proporcionarán la siguiente información la primera vez que se cite: APELLIDOS, Nombre, Título de la publicación (en cursiva), Localidad, Editorial, fecha de edición, número de páginas. EJEMPLO: CONDE PARRADO, Pedro y GARCÍA RODRÍGUEZ, Javier (eds.), Orfeo XXI. Poesía española contemporánea y Tradición clásica, Gijón, Llibros del Pexe, 2005.
Para posteriores citas, se puede recurrir a las expresiones op. cit., ed. cit., Ídem, o Ibídem, según corresponda. En el caso de citar un artículo de revista o capítulo de libro o artículo en actas de congresos, el título irá entre comillas, y el de la publicación periódica o volumen, en cursiva.
EJEMPLO:
Normas de publicación 87
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Carmen, "Notas de historia de la lengua sefardí", en Ínsula: Revista de letras y ciencias humanas, 2000, pp. 4-6. Los textos deben presentarse sin márgenes especiales, ni tabulaciones, ni ningún otro estilo de párrafo. Una vez recibidos en la redacción se someterán a evaluación por parte de nuestro consejo de redacción, recibiendo el autor comunicación vía correo electrónico, tanto si el artículo se publica como si no; sin embargo y por razones de confidencialidad, no se remitirá al autor el informe de justificación. Los artículos deben enviarse a: [email protected] OGIGIA no se responsabiliza de los juicios y opiniones expresados por los autores en sus artículos y colaboraciones. OGIGIA no ofrece ningún tipo de compensación económica por los trabajos publicados.
Recepción de Originales
El número 4 de Ogigia se publicará en julio de 2008. Pueden enviarse trabajos para su publicación. El plazo de recepción de originales finaliza el 1 de junio de 2008. Pueden enviar los textos a: [email protected].
88 Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos