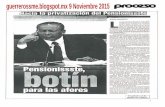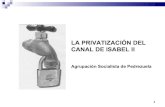01 Algunas Refexiones Sobre El Proceso de Privatización. ALONSO IVÁN (1)
-
Upload
muriel-perales -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
Transcript of 01 Algunas Refexiones Sobre El Proceso de Privatización. ALONSO IVÁN (1)

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN*
IVÁN ALONSO**
A mediados de 1991 el gobierno peruano inició un ambicioso plan de privatizaciones, que, tras algunos grandes éxitos iniciales, se convirtió casi en un sinónimo de la apertura del país al mundo y del creciente interés que despertaba el Perú para los inversionistas. De pronto, en 1996, el proceso comenzó a perder impulso. Hoy, sin embargo, la privatización sigue en la agenda política del país. Este artículo responde a las preguntas ¿para quéprivatizar?y ¿qué es lo que cabe esperar de la privatización, particularmente en cuanto a precios y cobertura del mercado? Les siguen unas breves reflexiones sobre la vinculación entre privatización y regulación y, finalmente, sobre las concesiones para la construcción y operación de obras de infraestructura, que hoy en día se suelen identificar como una “segunda generación” de la privatización.
Si este texto se hubiera escrito hace 25 años, seguramente habría tenido que comenzar explicando el significado de la palabra “privatización”. Por entonces yo era un estudiante universitario que en sus ratos libres fungía de redactor de las páginas financiera y editorial del desaparecido diario La Prensa, donde un grupo de “jóvenes turcos” -n o recuerdo quién nos bautizó con ese nom bre- tratábamos de difundir algunas de las ideas liberales que íbamos poco a poco absorbiendo. Uno de nuestros temas recurrentes era la privatización de las empresas públicas, algo de lo cual casi ni se hablaba en esos años, y cuando se hablaba de ello era casi siempre con desdén. Tratábamos de expresar nuestro punto de vista de una manera radical, sosteniendo que debían privati- zarse todas las empresas públicas, sin excepción, inclusive aquellas a las que mucha gente, dentro y fuera del gobierno, llam aba “estratégicas”.
Tratábamos, entre otras cosas, de exponer la falsedad del concepto de una “empresa estratégica”.
Fue durante los primeros años del gobierno de M argaret Thatcher, en Inglaterra, que la idea de la privatización comenzó a hacerse moneda corriente en el mundo. Inglaterra, como muchos otros países europeos occidentales, había estatizado muchas empresas, especialmente las de servicios públicos y la industria pesada (siderúrgica, aeronáutica etcétera), en los años posteriores a la Segunda Guerra M undial. Parte importante de la gestión del gobierno conservador de Margaret Thatcher fue la privatización de tales empresas públicas. Digo “de la gestión”, mas no del programa de gobierno, porque inicialm ente la privatización era solamente un componente menor del “manifiesto electoral”, como se le llam a allá al plan de gobierno que presenta un partido antes de las elecciones. Hace un par de años, en
Revista d e Economía y Derecho, Vol. 2, N° 7 (Invierno 2005). Copyright © Sociedad de Economía y Derecho UPC. Todos los derechos reservados.* Basado en la conferencia pronunciada el 10 de agosto de 2004, en Ancón, Lima, durante el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes
Liberales, auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor, y no necesariamente reflejan aquellas de la fundación o de cualquier otra institución.
** Filósofo porja Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Ph.D. en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Ha sido vicepresidente del Citibank en el Perú. En la actualidad, se desempeña como consultor en temas de inversión privada, concesiones y privatizaciones.
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO INVIERNO 2005 / 41

una conferencia en Londres, sir Geoffrey Howe, quien fue el primero de los ministros de Finanzas de Thatcher, recordaba cómo el manifiesto electoral incluía tímidamente la propuesta de privatizar tres empresas de menor importancia y que fue solamente ante el éxito de estas privatizaciones, incluyendo la falta de resistencia política, que Margaret Thatcher y su gobierno decidieron emprender la privatización en gran escala.
En el Perú, el ejemplo de Inglaterra nos servía, por lo menos, para desvirtuar las objeciones más banales, aquellas que fundamentaban su rechazo en que “eso no se ha hecho en ningún país del mundo”. El gobierno militar del general Velasco, de 1968 a 1975, la llamada “primera fase”, había estatizado muchas empresas privadas, sobre todo extranjeras, y creado un sinnúmero de empresas públicas. La “segunda fase”, al mando del general Morales Bermúdez, no representó ningún cambio en este aspecto. A principios de la década de 1980, las empresas públicas habían llegado a ser unas 200. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde, de 1980 a 1985 -p a ra nosotros, los años de La Prensa-, comenzó a darle vueltas a la idea de la privatización y tuvo inclusive alguna ayuda de la A gencia Internacional para el Desarrollo; pero, en realidad, parecía más interesado en encontrar razones para no privatizar. En los años siguientes, la privatización cayó en el olvido, como era de esperarse, para ser desempolvada a principios de la década de 1990 por el gobierno de Alberto Fujimori. No fue, sin embargo, Fujimori un entusiasta temprano de la privatización; más bien se mostraba contrario a la idea en los primeros meses de su mandato. Pero a principios de 1991, con la llegada de Carlos Boloña al M inisterio de Economía y Finanzas, la privatización comienza a plantearse como una política del gobierno.
El régimen de Fujimori adoptó la privatización por razones puramente pragmáticas: era una manera expeditiva de reducir el déficit fiscal y aumentar la liquidez del sector público. A nivel conceptual, no parece que hubiera convicción en las altas esferas del gobierno, y hasta podría decirse que había reparos ideológicos. Cuando la privatización fue lanzada formalmente, se creó una comisión a la que no se le llamó Comisión de Privatización, lo cual hubiera expresado cabalmente su mandato, sino más bien Comisión de Promoción de la Inversión Privada (conocida como la Copri).
Y así entramos en la materia de lo que quisiera tratar aquí. En primer término, quisiera abordar la pregunta “¿para qué privatizar?”. ¿Se privatiza para reducir el déficit fiscal? ¿Se privatiza para promover
la inversión privada? ¿O quizá la razón esencial de la privatización es otra? En segundo lugar, como un aspecto colateral de lo anterior, quisiera referirme a lo que cabe esperar de la privatización, particularmente en cuanto a precios y cobertura del mercado. Como tercer punto, quisiera reflexionar sobre la estrecha vinculación existente entre privatización y regulación. Finalmente, quisiera decir algunas palabras sobre las concesiones para la construcción y operación de obras de infraestructura, que hoy en día se suelen identificar como una “segunda generación” de privatizaciones. Pero antes terminaré con la historia de la década de 1990.
A mediados de 1991 el gobierno de Fujimori inició un ambicioso plan de privatizaciones. Se formó un equipo de destacados profesionales en la Copri y en los d istintos com ités de privatización (los “Cepris”), que eran los que dirigían la privatización de las distintas empresas. Poco a poco el proceso cobró vida, y alcanzó su máximo esplendor en febrero de 1994 con la venta de la participación del Estado en la Com pañía Peruana de Teléfonos y del 35 por ciento de las acciones de Entel Perú por una suma superior a los dos m il millones de dólares. En un lapso de cinco años se recaudó siete u ocho mil millones de dólares por la venta de compañías eléctricas, bancos, fábricas de cemento y de acero, una aerolínea, compañías mineras, campos y refinerías de petróleo, etcétera. Se anunciaban cientos y miles de millones de dólares en compromisos de inversión por parte de los nuevos accionistas, algunos de ellos peruanos, pero mayormente extranjeros. La privatización se convirtió casi en un sinónimo de la apertura del país al mundo y del creciente interés que despertaba el Perú para los inversionistas. De pronto, en 1996, un año después de la primera reelección de Fujimori, la privatización comenzó a perder impulso. El gobierno ya no parecía tan interesado en acabarla. Algunos procesos, como el primer intento de privatización de la compañía eléctrica Egasa, se frustraron debido a iniciativas políticas tales como la creación de “acciones doradas” para que el gobierno retuviera el control de decisiones trascendentales, como la venta de activos y de participaciones mayo- ritarias, en ciertas empresas. El mundo comenzó también a cambiar, y los principales inversionistas ya no tenían el mismo interés o la disponibilidad de fondos para seguir comprando empresas públicas en el mundo. En total, el gobierno de Fujimori no debe haber vendido más de la m itad de las empresas públicas que existían cuando se inició el proceso. Algunas otras entraron en liquidación. Pero aun hoy son empresas públicas las que controlan un tercio de
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO INVIERNO 2005 / 42

la generación de energía eléctrica, una de las dos grandes refinerías de petróleo del país y casi la totalidad del abastecimiento de agua potable, además de la gran mayoría de los puertos y aeropuertos.
La privatización sigue estando en la agenda política del país. Ahora, ¿para qué privatizar? Sobre esto hay diversas opiniones. Para algunos, el objetivo principal de la privatización es (o era) reducir el déficit fiscal. Para otros, la finalidad central es promover la inversión privada, en el sentido de incentivar el crecimiento de la inversión privada. Para nosotros, la meta fundamental es que el Estado se lim ite a las tareas que le son propias, entre las cuales no creemos que se deba incluir ningún tipo de actividad empresarial.
En la medida en que el déficit fiscal se ha reducido en los últimos años, son cada vez menos quienes sostienen que la reducción del déficit es el objetivo de la privatización. La reducción del déficit fiscal es un fin deseable en sí mismo. Las consecuencias de un déficit persistente en el presupuesto del sector público son un mayor endeudamiento, que tarde o temprano lim ita la capacidad del gobierno para cumplir adecuadamente con las funciones que le corresponden, o la inflación, que además de lo anterior altera profundamente el funcionamiento de la economía. Si la privatización contribuye a reducir el déficit fiscal, enhorabuena; pero no es esa la razón principal por la que deberíamos privatizar las empresas públicas. Deberíamos privatizar aun si el gobierno tuviera un superávit y aun si la empresa pública en cuestión tuviera utilidades. Una de las objeciones más frecuentes durante la década de 1990 a la privatización de ciertas empresas públicas era precisamente que no tenían pérdidas y, por lo tanto, no aumentaban el déficit fiscal, sino más bien tenían utilidades; y que no era conveniente para el régimen desprenderse justamente de una empresa que, con sus utilidades, contribuía a reducir el déficit. La falacia de este argumento es doble. Primero, al vender una empresa con utilidades, el gobierno debería recibir un valor mayor o igual al flujo de utilidades futuras esperadas (descontadas a valor presente); y con esa suma podría reducir las deudas o crear un fondo para solventar los gastos que son los que originan el déficit fiscal. Segundo, el hecho de que una empresa pública dé utilidades no significa que las actividades de esa empresa (y los riesgos que toda empresa comercial acarrea) sean parte de las atribuciones del Estado.
H ay otros que sostienen que el objetivo principal de la privatización es la promoción de la inversión privada. Avala la posición de estos el hecho de que las empresas privatizadas han invertido miles de millones de dólares en los últimos 10 o 12 años y
han considerablemente aumentado su producción o extendido la cobertura de sus servicios. Sin embargo, esas cuantiosas inversiones no han sido necesariamente consecuencia de los “compromisos de inversión” que el gobierno exigía a los compradores de las empresas privatizadas, como creerían los partidarios de esta tesis. Muchas empresas que fueron siempre privadas también han hecho grandes inversiones en esos años; muchas de las empresas privatizadas invirtieron montos que exceden con largueza sus compromisos de inversión porque las oportunidades del mercado lo justificaban; y algunas otras no cumplieron dichos compromisos sencillamente porque el mercado no los justificaba, prefiriendo ser sancionadas por tales incumplim ientos o renegociando sus obligaciones contractuales. Pero aun si admitiéramos que los compromisos de inversión son la causa explicativa de esas grandes inversiones, ¿debemos aceptar que el objetivo de la privatización sea el aumento de la inversión privada? Indirectamente, creemos que el aumento de la inversión privada es una consecuencia inevitable de la privatización, aunque el gobierno no se lo propusiera como objetivo. M i objeción a esta tesis es otra. Creo que la razón de ser de la privatización es justamente retirar de las manos del Estado el poder de decisión sobre inversiones de naturaleza comercial. La privatización implica el reconocimiento de que el sector privado es el que debe tomar esas decisiones y asumir esos riesgos comerciales. Es el sector privado el que debe decidir cuánto invertir en un negocio particular. Todo “compromiso de inversión” establecido por el Estado es artificial. Acarrea, sin duda, obligaciones legales de naturaleza contractual, pero su cumplimiento está condicionado a un cálculo económico de costos y beneficios; y está bien que así sea, para la mejor asignación de los recursos.
El objetivo de la privatización es retirar al Estado de toda actividad empresarial, porque no es esa la razón de ser del Estado. Creemos que el Estado se funda para proteger los derechos individuales dentro de una comunidad y facilitar la cooperación de los individuos que forman parte de esa comunidad. No es parte de sus funciones emprender actividades de tipo comercial. Por más importante o “estratégica” que pueda ser una empresa, el cumplimiento de sus objetivos im plica siempre una evaluación de los beneficios que la empresa provee á sus consumidores o usuarios frente a los costos en que hay que incurrir para atender la demanda. Las decisiones implícitas sobre cómo organizar la producción de bienes y servicios o, dicho de otra manera, sobre qué recursos dedicar a la producción de cuántos y cuáles bienes y servicios son el resultado que se busca mediante la
¡M i
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO INVIERNO 2005 / 43

m icooperación de los miembros de la comunidad. La tarea del Estado es facilitar esa cooperación, no sustituirla ni forzarla. Además, la experiencia indica que la evaluación de costos y beneficios es más cuidadosa y generalmente más acertada cuando esta se hace en términos monetarios -¿cuánto está dispuesto a pagar el consumidor?, ¿cuánto tiene que desembolsar el productor?- y especialmente cuando las personas que hacen la evaluación tienen en juego su propio patrimonio y su propio futuro.
La segunda cuestión que quería abordar es una cuestión colateral a lo que acabamos de decir. Privatizar significa retirarle al Estado el poder de decisión sobre asuntos de naturaleza comercial, entre ellos los que se refieren a las cantidades y los precios de los bienes y servicios que se transan día a día en una economía de mercado. Por eso, me parece absurdo el uso más o menos extendido de las series temporales de precios para evaluar el éxito o el fracaso de una privatización. En efecto, muchos observadores han defendido o atacado las privatizaciones basándose en que los servicios prestados por las empresas privatizadas sean hoy más baratos o más caros, según sea el caso, que antes de la privatización. Creo que ambas posiciones son equivocadas, porque las comparaciones de los precios antes de la privatización o después de ella no son indicadores relevantes del éxito o el fracaso de la misma. Lina privatización puede ser buena aun cuando los precios que cobra la empresa privatizada hayan subido. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una empresa pública que vende sus servicios a pérdida o que recibe un subsidio del Estado. El nuevo propietario subirá los precios porque obviamente no ha comprado la empresa para incurrir en pérdidas, sino para obtener utilidades. Lo mismo ocurrirá si el subsidio se elim ina. En ambos casos, es de esperarse que los precios para el consumidor suban después de la privatización, pero aun este puede considerarse un resultado exitoso porque es deseable que los precios que paga el consumidor cubran los costos de los bienes y servicios que demanda. El aumento de los precios que sigue a la privatización y a la concomitante elim inación del subsidio contribuye, además, a reducir el déficit fiscal y da los incentivos correctos para que el nuevo propietario invierta en la expansión de la producción. El caso contrario demuestra de manera más patente lo absurdo que resulta juzgar la privatización solamente por las variaciones de los precios. Si una empresa privatizada reduce los precios porque recibe un subsidio del Estado, difícilmente podríamos considerar que se trata de una privatización exitosa, porque ese subsidio significaría
que el Estado sigue involucrado en una actividad empresarial, que es justamente lo contrario de lo que se busca con la privatización.
Decíamos hace un momento que la razón de ser de la privatización es, en nuestra opinión, retirar de las manos del Estado el poder de decisión sobre inversiones de naturaleza comercial. En el caso de los servicios públicos, sin embargo, la intervención del Estado difícilmente cesa con la privatización. El gobierno ha traspasado la propiedad (o, al menos, una parte importante de la propiedad) de las compañías de servicios públicos al sector privado, pero paralelamente ha extendido la regulación de dichos servicios. Este es el tercer tema que quería tratar.
El término “servicios públicos” se usa extensamente, sin tener, creo, una definición precisa. El término alude a servicios como el abastecimiento de agua potable, de electricidad, de telefonía y, próximamente en nuestro medio, de gas natural para uso doméstico. Una característica común de estos servicios es que su prestación se realiza mayormente a través de redes de infraestructura fija. Resulta costoso duplicar tales redes o, dicho de otra manera, construir redes paralelas que puedan competir entre sí. Por eso, se les considera monopolios naturales, y se llega a la conclusión de que su prestación debe estar regulada por el Estado, porque de otra manera los usuarios estarían expuestos a una conducta monopo- lística que, por un lado, restringiría el acceso y, por otro, aumentaría los precios o dism inuirá la calidad o ambas cosas a la vez. Lo que se regula, por tanto, es principalmente las condiciones de acceso al servicio, los precios y la calidad del servicio. Pero, más allá de que consideremos que la regulación de las condiciones de acceso, los precios y la calidad sea deseable, la regulación de estas variables inevitablemente influye en las decisiones de inversión en el mantenimiento y la expansión de dichos servicios.
No quiero extenderme más en este tema, que es sumamente amplio. Solamente quisiera hacer notar que la premisa fundamental de la regulación de los servicios públicos -que son prestados necesariamente a través de costosas redes de infraestructura fija - no es una condición inherente a la naturaleza de los servicios públicos, sino más bien una característica de la tecnología prevaleciente en cada uno de ellos. Dos ejemplos sirven para ilustrar este punto. Primero, en el campo de las telecomunicaciones, desde hace más o menos 20 años la tecnología celular o inalámbrica ha venido aproximándose en costos a la telefonía fija y, en esa medida, ganándole terreno. No es impensable que en un futuro cercano la telefonía celular desplace completamente a la
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO INVIERNO 2005 / 44

telefonía fija y nos enfrentemos a un mercado compuesto exclusivamente por operadores de redes inalámbricas, con costos de inversión y operación sustancialmente menores que los de la telefonía fija; un mercado donde la competencia sea tan efectiva como en los mercados de otros bienes y servicios, y donde la regulación basada en el concepto de monopolio natural se vuelva irrelevante. El segundo ejemplo se refiere al abastecimiento de agua potable. La tecnología de distribución a través de redes de tubería es posiblemente la más eficiente que conocemos, pero no es la única disponible. Cientos de miles de personas solamente en Lima compran el agua de los camiones cisterna que la reparten dos o tres veces por semana en distintas zonas de la ciudad. La calidad no es la misma, por cierto, y el precio es muchísimo más alto que el que pagan los clientes de la compañía de agua, sobre todo si se incluye el precio no monetario de acarrear los baldes cuesta arriba hasta la casa del usuario. En este caso, hay una competencia real o potencial entre el servicio público y la tecnología alternativa. La combinación de precio y calidad que ofrece la tecnología alternativa se nos presenta a muchos de nosotros como una combinación inferior, pero no lo es para mucha gente que opta por ella, quizá porque la regulación vigente (o la falta de privatización) no permite que se haga la inversión necesaria para extender la red de tubería, la tecnología superior, hasta donde están esos consumidores.
El cuarto y último punto que quería tratar, también de manera m uy breve, es el de la llamada “segunda generación” de privatizaciones, es decir, la idea de fomentar la inversión privada mediante la concesión de proyectos de infraestructura. Los contratos mediante los cuales el sector privado construye y opera un proyecto y luego entrega los activos al Estado al final de la vida de la concesión se han utilizado con éxito, hasta ahora, para la construcción de redes de energía, una planta de agua, la ampliación del aeropuerto, conductos para el transporte y la distribución de gas y carreteras. Los contratos de concesión aseguran al inversionista un periodo suficientemente largo para la recuperación de su inversión y regulan los precios y otras condiciones del servicio. Es m uy posible que, sin tener aseguradas esas condiciones, esas inversiones no se habrían hecho. Lo que me pregunto, más bien, es si acaso no habrá un énfasis desmedido en el otorgamiento de nuevas concesiones, en desmedro de la privatización de activos ya existentes. Es cierto, por un lado, que las concesiones implican la construcción de nuevos activos y, en esa medida, una expansión de la capacidad productiva del país. Pero no es menos cierto que
la privatización de activos existentes puede también significar una expansión de la capacidad productiva si el nuevo propietario introduce mejoras en la operación y el mantenimiento de esos activos, de tal manera que efectivamente estén en capacidad de producir más de lo que hoy producen.
El tema de la privatización es, como pueden ver, m uy amplio. He tocado rápidamente una variedad de puntos que considero importantes para una discusión seria de la experiencia de la privatización, una discusión que lamentablemente no se ha producido. No, al menos, con la serenidad y la profundidad que el tema amerita.
REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO INVIERNO 2005 / 45