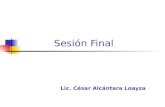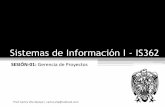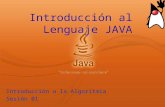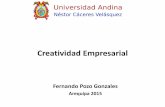01 Sesion 5 Final
-
Upload
alexsander-ribeiro -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
Transcript of 01 Sesion 5 Final
-
1
Clase 5. Hemos organizado esta clase en dos grandes partes. La primera se refiere el tema de la organizacin de los sistemas educativos, en
particular las alternativas generadas por las izquierdas que llegan con las migraciones de la segunda mitad del siglo XIX.
En la segunda parte, nos abocamos a ubicar el pensamiento poltico pedaggico de Jos Mart.
Intentamos sintetizar lo que nos pareci mas significativo de estos dos temas, que por cierto no pretenden ser agotadas en una sesin.
Clase 5. Parte I. Luchas por la organizacin de los sistemas educativos latinoamericanos: aportes y postulados de las izquierdas migrantes. Segunda mitad del siglo XIX
A cargo de la Dra. Lidia Mercedes Rodrguez
El desarrollo de esta primera parte de la sesin 5 se ubica en el contexto
argentino, teniendo en cuenta tanto la importancia del proceso inmigratorio (por ejemplo, la poblacin extranjera era del 30% en 1914), como la importancia poltica de esta inmigracin: de all nace en ese pas el importante Movimiento Obrero, para el cual la educacin ser un tema central.
Elegimos ordenar la exposicin de esta Parte I en tres grandes bloques. Los dos primeros se refieren al socialismo y al anarquismo, y en cada uno de ellos ubicamos: a) una idea central en el pensamiento pedaggico, y b) las principales experiencias. No pretendemos por supuesto agotar el tema, sino plantear aquellos puntos mas importantes que hacen a la alternatividad de las experiencias. Ese punto lo ubicamos en una breve Sntesis Final.
El socialismo.
La educacin y la construccin de poder El naciente socialismo argentino plante claramente la educacin como una
herramienta poltica. Antes que un derecho a defender, antes que un reclamo al estado, la pedagoga fue considerada como una estrategia fundamental de construccin de poder.
Deca la Primera Federacin Obrera (1890) en sus Estatutos fundacionales:
Art. 2: Los medios principales de defensa de los intereses obreros son: a) la organizacin...b) la solidaridad...c) La propaganda e instruccin por medio de la prensa, bibliotecas, conferencias, folletos, etc..... 1
1 Citado en: Gutirrez, Guillermo: La clase trabajadora nacional. Su conformacin histrica.En: Cuadernos de Crisis, No. 18. Ed. del Noroeste. Buenos Aires, 1975.
-
2
La instruccin tena carcter estratgico, ya que posibilitara la instalacin de una cultura poltica moderna, desterrando el sistema de caudillismo y prebendas propio de la poltica criolla, contra la que el socialismo luchar hasta bien entrado el siglo XX.
...y si la esclavitud abolida en las regiones ms civilizadas del pas por el asalariado existe todava en las regiones del interior donde las costumbres no han sido alteradas todava por el razonamiento suficiente con el elemento extranjero.... 2
Del mismo espritu participaba el Partido Socialista, constituido seis aos despus. A cuarenta aos de aquel momento, recuerda un militante:
"El primer paso estaba dado (Congreso Constituyente). Un grande y poderoso partido en perspectiva...Su mtodo de lucha no tendra ni la ms lejana semejanza con los dems. Empeado en combatir las lacras polticas y sociales del pas, no sera un partido ms, sino un partido mejor. Y la conferencia, el libro, el peridico, seran los principales elementos que empleara para formar hombres conscientes y capaces de comprender los problemas del pas y del mundo y la importancia y necesidad de una lucha seria y serena que preparara a los trabajadores en brega por su elevacin. El nuevo partido deba ser, entonces, una escuela de civismo, una escuela en que se aprendiera, se apreciara y se aceptaran voluntaria y deliberadamente los derechos ajenos y se defendiera con tesn los propios"3
Las experiencias
Los centros culturales y las bibliotecas En el momento en que el Estado Nacional estaba abocado a la expansin del
sistema escolar, el socialismo cre los centros culturales4, que se proponan la difusin de la verdad, para lo cual desarrollaban diversas actividades intelectuales, artsticas y recreativas, buscando constituirse en lugares de socializacin obrera.
Por otro lado, un enorme entusiasmo por la difusin del libro, como modo de acercar al obrero lo mas nuevo de la produccin cultural, inspir y motiv la creacin de una importantsima red de bibliotecas. Ya en 1930, Gimnez deca:
... Ningn organismo poltico, ni institucin de carcter cultural, puede ofrecer una organizacin como la que ofrece el Partido
2 El Obrero, Ao 1, No. 1, 1890, diciembre 12. Citado en: Garca Costa, Vctor O.: El Obrero. Seleccin de textos. Ceal. Buenos Aires, 1985. 3 Oddone, Jacinto: Historia del socialismo argentino/1.Ceal.Buenos Aires,1983. pag. 73.
4 Corbire, Emilio: Centros de cultura popular. En: La vida de nuestro pueblo, No.31.CEAL.Buenos Aires,1982.
-
3
Socialistas, con cerca de 200 bibliotecas circulantes y ms de 300.000 volmenes que se extienden de un extremo a otro de la Repblica".5
La Sociedad Luz En abril de 1899, tuvo lugar la fundacin de la Sociedad Luz, que an contina
su trabajo. Esa institucin acercaba a los sectores obreros los contenidos de mxima actualidad; y tambin incorporaba algunas innovaciones tecnolgicas, como las diapositivas. Deca Mauricio Klimann, uno de los mayores inspiradores y sostenedores de la Sociedad Luz, en 1898:
"La instruccin desarrolla la conciencia y se puede decir que es el medio ms poderoso que hay en nuestras manos... Es demasiado sabido que la nica razn por la que el pueblo trabajador no se afilia al Partido Socialista, y se deja explotar y humillar, es la ignorancia. Hay una necesidad suprema de estudiar las ciencias que aparentemente no hablan de socialismo pero que en el fondo estn ntimamente ligadas...6
En el interior de la Sociedad Luz Mas avanzado el nuevo siglo se va perdiendo esa perspectiva, la preocupacin
se dirige ms a temas como la cooperacin, y el trabajo.
Anarquismo
El obrero como educador
5 Ibid. pag. 32
6 Citado en: Barrancos, Dora: La escena iluminada. Ciencias para Trabajadores.1890-1930. Plus Ultra.Buenos Aires, 1996.
-
4
Para la misma poca en que el socialismo consolidaba la organizacin partidaria, en la Argentina de fines del siglo XIX, el movimiento anarquista comenzaba a ser hegemnico en las organizaciones obreras.7 En la lnea larga de las alternativas, es sugestiva la osada de su oposicin a la escuela estatal. Ese espritu expresaba el pedagogo y militante Julio Barcos, que tambin fue maestro y supervisor del sistema escolar:
".. la escuela oficial nunca podr ser buena...porque los fines de la educacin racional, humana y cientfica, estn reidos con los fines del Estado. As, mientras el objeto de la educacin no puede ser otro que el de formar 'la personalidad humana' libre, bella y fuerte, el del Estado es la anttesis: sacrificar al individuo, que es la entidad real, tangible, y concreta, ante l, que es la entidad abstracta, metafsica y absoluta." 8
Deca tambin: slo el pueblo es apto para dirigir de acuerdo con sus
aspiraciones la educacin de sus hijos...9 Este aspecto nos conduce al segundo punto importante, sumamente disruptivo
en la poca: Concebir al trabajador, su familia y sus organizaciones como educador, y no solo como destinatario. Deca en un peridico obrero una nota firmada por un obrero estudioso (mucho antes de P. Freire):
"Cuando yo leo una obra, cuando escucho una conferencia, cuando converso con un hombre ms instruido que yo, entonces soy alumno; y cuando despus les hablo a otros que no saben lo que acabo de aprender, entonces soy maestro. A esto se llama coeducacin." 10
Experiencias11
La Liga de Educacin Racionalista Los pedagogos anarquistas asumieron sin desmayos la tarea de construir una
pedagoga alternativa a la oficial. En ese espritu se cre en 1912 La Liga de Educacin Racionalista, de cuya comisin administrativa participaban el ya mencionado Barcos, y tambin importantes socialistas como Alicia Moreau. La Liga aspiraba que se
7 Godio, Julio: El movimiento obrero argentino. (1870-1910). Legasa. Buenos Aires, 1987. 8 Barcos, Julio: El monopolio del estado en la enseanza II. En: La Escuela Popular, rgano de la Liga de Educacin Racionalista. Ao 1, No. 2. Buenos Aires, 1912, nov 1. Recopilacin de: Quiroga, Enrique: Anarquismo y educacin en Argentina. Buenos Aires, 1990. mimeo. 9 Barcos, Julio: El arte de vivir y el arte de educar. En: revista "Francisco Ferrer", No. 6, 1911, julio 20. Citado en: Barrancos, Dora: Anarquismo, educacin y costumbres en la Argentina de fin de siglo. Contrapunto. Buenos Aires, 1993. 10 "Un Obrero Estudioso". En: La Protesta.1913, setiembre 11. Citado por Barrancos, Dora: Anarquismo, educacin y costumbres en la Argentina de principios de siglo. Contrapunto. Buenos Aires, 1991. 11
La informacin ha sido tomada especialmente de: La Protesta. 1906, julio 21. Citado por: Barrancos, Dora: Anarquismo, educacin y costumbres en la Argentina de fin de siglo. Contrapunto. Buenos Aires, 1993; Barrancos, D.: Las lecturas comentadas: un dispositivo para la formacin de la conciencia contestataria entre 1914-1930. En: Boletn CEIL, No. 6, pag. 1-8
-
5
comprendiese la necesidad de reformular la escuela por una pedagoga racionalista que deba realizar el concepto cientfico y humanitario de la Pedagoga moderna 12.
A los contenidos tradicionales de la enseanza se le agregaban otros que llegaban a estar en oposicin al modelo escolar estatal, que en la Argentina siempre estuvo muy influido por la Iglesia Catlica. Por ejemplo: educacin para la salud y educacin sexual: higiene sexual, anatoma y fisiologa; formacin poltica: historia universal; idioma universal esperanto; educacin para el arte: pintura y msica.
Lecturas comentadas Las lecturas comentadas13, fue un particular dispositivo (parece influido por
el pensamiento de Freire). As se describe una experiencia de ese tipo en 1913, el peridico de la Liga:
"Todos los domingos por la maana, numerosos obreros acuden a escuchar las lecturas selectas que el joven camarada Zimmerman, realiza en nuestro local. Los comentarios dan lugar a frecuentes interrupciones y discusiones que llegan a ser verdaderamente interesantes e instructivas. Parece que han de despertar muchsimo inters entre los oyentes, pues hubo domingos que el local estaba completamente lleno, y muchos de los concurrentes tuvieron que quedarse parados.14
Segn un militante que fue testigo de esa experiencia, en ella se procuraba
estimular una gimnasia cerebral para favorecer la claridad de ideas... En materia de opiniones poda en ciertos casos lograrse una coincidencia, pero nunca una uniformidad total...las discusiones eran un hermoso espectculo, aunque no hubiera un acuerdo total la discrepancia no daba lugar a enconos..." "La lectura sustanciosa y agradable casi siempre es engaosa a la memoria. La leemos una y ms veces y terminamos convirtindonos en su propietario, hasta tal punto que con el correr del tiempo la consideramos nuestra, la usamos como nuestra y vestimos nuestros comentarios con un traje retaceado como el de Arlequn...". 15
No slo se lea a los idelogos del movimiento, sino tambin literatura, o
revistas de actualidad. La formacin de hombres y mujeres de la nueva sociedad
12 Liga De Educacin Racionalista. Bases y fines: En: La Escuela Popular, Ao 1, No. 2. Buenos Aires, noviembre 1 de 1912. En: Quiroga, Enrique: Anarquismo y educacin en Argentina. Buenos Aires, 1990. mimeo. 13 Barrancos, Dora: Las lecturas comentadas: un dispositivo para la formacin de la conciencia contestataria entre 1914-1930.En: Boletn CEIL, Ao X, No. XVI. Buenos Aires, 1987, diciembre. pag. 1-8. 14 La Escuela Popular, rgano de la Liga de Educacin Racionalista. Ao 1, No. 10. Buenos Aires, 1913, agosto 15. Recopilacin de: Quiroga, Jorge: Anarquismo y educacin en Argentina. Buenos Aires. 1990. mimeo. 15
Gonzlez, Miguel: Agrupacin Antonio Loredo. Citado Por: Barrancos, D.: Las lecturas comentadas: un dispositivo para la formacin de la conciencia contestataria entre 1914-1930. En: Boletn CEIL, No. 6, pag. 1-8.
-
6
requera un estilo de vida, no se trataba de una ideologa abstracta. Eugenesia, amor libre, vida al aire libre, medicina naturista, fueron algunos de los temas que se discutan.
En sntesis Planteamos aspectos de una pedagoga alternativa construida por las
migraciones socialistas y anarquistas en la Argentina, desde fines del siglo XIX, mientras se consolidaba el sistema escolar estatal. Analizamos los planteos de aquel primer socialismo, y su concepcin de la educacin como la principal herramienta de construccin de poder, antes de ser pensada como derecho que deba ser defendido. Cre una institucin nueva en el pas, como fueron los centros culturales, y comparti con el pensamiento liberal democrtico muchas ideas, como la importancia del libro, para lo cual organiz una importantsima red de bibliotecas en todo el pas.
Para el anarquismo, el punto central y original de su discurso educativo en la Argentina en el perodo abordado fue la oposicin a la educacin estatal, y la concepcin del obrero como educador, capaz de organizar una propuesta pedaggica y no simplemente como destinatario o beneficiario de un servicio preparado por otros. Ubicamos la creacin de escuelas sostenidas por el propio movimiento, organizadas en la Liga de Educacin Racionalista, e hicimos una mencin especial al dispositivo denominado lecturas comentadas.
En estas experiencias gestadas desde el movimiento obrero, se plantean al menos dos temas que a nuestro modo de ver atraviesan la historia de las alternativas. La primera se refiere la tentacin iluminista de la vanguardia, que se coloca en una situacin de superioridad frente al obrero. En caso de un pas de Amrica Latina la cuestin se complejiza con la posicin del migrante frente al criollo. La idea de la inferioridad de los sectores populares autctonos no fue patrimonio exclusivo de la oligarqua. La segunda, la tensin entre brindar elementos que permitan al obrero mayores niveles de inclusin, o generar militancia para cambiar el orden existente. Dicho de otra manera, cual es la relacin entre inclusin y emancipacin?
Posiblemente, en Amrica Latina no haya salida si no es agregando un tercer elemento, que planteamos desde el comienzo: el problema de la colonialidad.
En ese sentido, se abre la segunda parte de la clase con Mart y su temprano
pensamiento antiimperialista.
-
7
Clase 5. Parte II. Jos Mart. (1853-1895)
A cargo del Dr. Luis Garcs
Se viene a la vida como cera, y el azar nos vaca en moldes prehechos. Las convenciones creadas deforman la existencia verdadera (). Las redenciones han venido siendo tericas y formales: es necesario que sean efectivas y esenciales (). La libertad poltica no estar asegurada mientras no se asegure la libertad espiritual. () La escuela y el hogar son las dos crceles formidables del hombre.16
Jos Mart
Emancipacin En 1898, la Cuba de Jos Mart se converta en la ltima Repblica americana
emancipada de la Espaa colonial, por entonces ya muy dbil metrpoli. La prdida de Cuba (junto a Filipinas), signific no slo la cada del imperio espaol, sino el inicio de una de sus ms agudas crisis, que la historiografa espaola (acrtica respecto a las atrocidades de la conquista y su posterior dominio en Amrica), calificar como el desastre de 1898; desastre para un imperio decadente, buen comienzo para la ltima colonia. Mart se haba propuesto la independencia de Cuba y de Puerto Rico, y en su visionaria idea, tema la cada en manos de EEUU; tal la visin que aun hoy los portorriqueos siguen siendo la ltima Colonia de Amrica Latina, no ya en manos de la Corona espaola, sino del imperio norteamericano por entonces incipiente- pero que ya vislumbrara Mart.
Mart ya haba muerto (1895) en la batalla emancipadora que l inici con el Manifiesto de Montecristi. Para l, tras la necesidad de la emancipacin de Espaa, estaba tambin la urgencia de no caer en otras dominaciones. En muchos pasajes de sus escritos aparece el temor a la dominacin de Estados Unidos, quizs uno de los ms elocuentes de esos textos, est en la carta a Manuel Mercado, en la vspera de su muerte:
Ya estoy todos los das en peligro de dar mi vida por mi pas y por mi deber puesto que lo entiendo y tengo nimos con qu realizarlo-, de
16 Jos Mart, Libros, en Obras Completas, vol 18, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991, p.290-1. Citado por Mszros Istvn (2008) La educacin ms all del Capital, S. XXI-CLACSO, Bs. As.
-
8
impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza ms, sobre nuestras tierras de Amrica17
Su advertencia sobre la dominacin estadounidense resulta premonitoria. Es una visin adelantada de los hechos, que lamentablemente se sucedern cuando EEUU entre en la guerra hispanocubana, y pretenda de all en ms, plantearse como el salvador de la independencia cubana. La visin martiniana de la emancipacin estuvo as en el decurso histrico posterior de Cuba y result inspirador de la revolucin cubana del siglo XX.
Su rechazo por el modelo codicioso de los EEUU, que por entonces encandilaba las mentes criollas de muchos americanos del sur, resulta proftico frente al devenir de la Amrica Latina, de esa Amrica mestiza que define en sus escritos, de esa Amrica en la que con los pobres de esta tierra, quiero yo mi suerte echar.
Tambin est all, en esa profundidad del pensamiento Martiniano, su accin pedaggica y la necesidad que advierte de la enseanza de la historia, de la historia de Amrica, una de cuyas expresiones es la edad de oro, a la que nos referiremos ms adelante.
Nuestra Amrica (antiimperialista)
Estos hijos de nuestra Amrica, que ha de salvarse con sus indios, y va de menos a ms; estos desertores que piden fusil en los ejrcitos de la Amrica del Norte, que ahoga en sangre a sus indios, y va de ms a menos! Estos delicados, que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres! Pues el Washington que les hizo esta tierra se fue a vivir con los ingleses, a vivir con los ingleses en los aos en que los vea venir contra su tierra propia? Estos "increbles" del honor, que lo arrastran por el suelo extranjero, como los increbles de la Revolucin francesa, danzando y relamindose, arrastraban las erres!18
Aunque Mart no escribi un libro sistemtico, su produccin rene varios volmenes; versos, artculos, notas periodsticas y cartas cuya sustancia resulta de tremenda actualidad para nuestra Latinoamrica, y han podido jalonar gran parte de su historia durante el siglo XX. Es quizs Nuestra Amrica, uno de los textos que aunque breve- refleja el pensamiento ms abarcativo de la visin martiniana de nuestros problemas. Por all circulan sus ideas de:
Emancipacin
Libertad
Civilizacin
Educacin
Gobierno
Sociedad
17 Fernndez Retamar, Roberto, Jos Mart. La encarnacin de un pueblo, Almagesto, p. 20-21 18 Mart, Jos, Nuestra Amrica, La revista ilustrada de Nueva York, 1891
-
9
y el buen gobernante en Amrica no es el que sabe cmo se gobierna el alemn o el francs, sino el que sabe con qu elementos est hecho su pas, y cmo puede ir guindolos en junto, para llegar, por mtodos e instituciones nacidas del pas mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del pas. El espritu del gobierno ha de ser el del pas. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitucin propia del pas. El gobierno no es ms que el equilibrio de los elementos naturales del pas.Por eso el libro importado ha sido vencido en Amrica por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autctono ha vencido al criollo extico19 Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador () Entienden que se imita demasiado, y que la salvacin est en crear. Crear es la palabra de pase de esta generacin, afirma ms adelante en analoga con aquella conocida sentencia de Simn Rodrguez, cuando afirmaba que en Amrica inventamos o erramos, y que recorre el andarivel de la creatividad latinoamericana, de la emancipacin del pensamiento respecto a la modernidad eurocntrica, para afirmarse en el campo de las culturas propias y ancestrales, que con tanta codicia desguaz el conquistador. Cmo han de salir de las Universidades los gobernantes, si no hay Universidad en Amrica donde se ensee lo rudimentario del arte del gobierno, que es el anlisis de los elementos peculiares de los pueblos de Amrica? A adivinar salen los jvenes al mundo, con antiparras yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la poltica habra de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la poltica. El premio de los certmenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del pas en que se vive.20
Es que ese es el contexto de las ideas martinianas, lo que somos en Amrica, lo que reclama una idea emancipatoria capaz de desprenderse del tutelaje colonial y todo tutelaje posterior, que por definicin resulta dominador. Mart advierte cmo los gobiernos ya emancipados de otros pases latinoamericanos son ejercidos bajo la tutela de Inglaterra, de Francia o de EEUU, sin comprender a sus propios pueblos
Conocer el pas, y gobernarlo conforme al conocimiento, es el nico modo de librarlo de tiranas. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de Amrica, de los incas a ac, ha de ensearse al dedillo, aunque no se ensee la de los arcontes de
19 Mart Jos, ob. Cit. 20 Mart Jos, ob. Cit.
-
10
Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es ms necesaria. Los polticos nacionales han de reemplazar a los polticos exticos. Injrtese en nuestras Repblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras Repblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre ms orgullo que en nuestras dolorosas repblicas americanas.21
Lejos de todo oscurantismo, como el que poda advertirse en la presencia del modelo hispnico, continuador de la colonia en otros pases, Mart piensa en el conocimiento universal arraigado en el origen de Amrica Latina, injertado en su tronco.
ramos una visin, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de nio. ramos una mscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetn de Norteamrica y la montera de Espaa. El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la msica de su corazn, solo y desconocido, entre las olas y las fieras. El campesino, el creador, se revolva, ciego de indignacin, contra la ciudad desdeosa, contra su criatura. ramos charreteras y togas, en pases que venan al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. El genio hubiera estado en hermanar, con la caridad del corazn y con el atrevimiento de los fundadores, la vincha y la toga; en desestancar al indio; en ir haciendo lado al negro suficiente; en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella.22
Civilizacin y Barbarie
No hay batalla entre la civilizacin y la barbarie, sino entre la falsa erudicin y la naturaleza. ()Bajarse hasta los infelices y alzarlos en los brazos! Con el fuego del corazn deshelar la Amrica coagulada!23 el pretexto de que la civilizacin, que es el nombre vulgar con que corre el estado actual del hombre europeo, tiene derecho natural de apoderarse de la tierra ajena, perteneciente a la barbarie, que es el nombre que los que desean la tierra ajena dan al estado actual de todo hombre que no es de Europa o de la Amrica europea24
Mart har una profunda reivindicacin de su pertenencia a la barbarie. Cunto distan estas palabras de la dicotoma fundante de nuestras repblicas latinoamericanas, y especialmente de Sarmiento, quien se preguntaba:
21
Mart Jos, ob. Cit. 22
Mart Jos, ob. Cit. 23 Mart Jos, ob. Cit. 24 Fernndez Retamar, R., ob. Cit. p. 17
-
11
"Lograremos exterminar los indios?. Por los salvajes de Amrica siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaa no son ms que unos indios asquerosos a quienes mandara colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicn son unos indios piojosos, porque as son todos. Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y til, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeo, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado"25.
Falsa erudicin la de Sarmiento, dira Mart. Ms aun podra afirmarlo del uruguayo Jos Pedro Varela, el padre de la escuela oriental, amigo de Sarmiento, admirador de los EEUU, creyente de la superioridad racial, quien dir que para mi el gaucho, el pampa, el roto () no forman parte de la asociacin poltica; si el nio no vota por su ignorancia, porque habran de hacerlo estos?, ellos nacen, crecen y mueren sin tener de humanos ms que su figura
Curiosa idea civilizatoria que invirti las categoras, brbaros fueron nuestros habitantes nativos, civilizada fue la misin aniquiladora. Alberdi deca, en su admiracin por la Europa desarrollada y el incipiente imperio norteamericano traigamos pedazos vivos de la cultura francesa, de la laboriosidad inglesa y de la inteligencia norteamericana y radiqumoslos ac
Es que en la mayor parte de Amrica latina, y contra la idea martiniana se copi el modelo eurocntrico, aplicado especialmente al aula, expulsando de ella a los condenados de la tierra. Civilizacin fue lo contrario de emancipacin, civilizar fue socializar sujetos sociales autctonos en los valores de los pases dominantes, en las pautas que arribaban de Europa y EEUU, y la emancipacin americana soada por Mart qued trunca, fuimos naciones libres de la dominacin in situ de la corona espaola, dominados poltica y culturalmente por las potencias hegemnicas.
Por eso la idea martiniana sobre el papel de los EEUU en la Amrica morena, le permiti predecir como a nadie- la influencia del imperio. No hay proa que taje una nube de ideas, deca en Nuestra Amrica.
Pero otro peligro corre, acaso, nuestra Amrica, que no le viene de s, sino de la diferencia de orgenes, mtodos e intereses entre los dos factores continentales, y es la hora prxima en que se le acerque demandando relaciones ntimas, un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdea. Y como los pueblos viriles, que se han hecho de s propios, con la escopeta y la ley, aman, y slo aman, a los pueblos viriles; como la hora del desenfreno y la ambicin, de que acaso se libre, por el predominio de lo ms puro de su sangre, la Amrica del Norte, o el que pudieran lanzarla sus masas vengativas y srdidas, la tradicin de conquista y el inters de un caudillo hbil, no est tan cercana an a los ojos del ms espantadizo, que no d tiempo a la prueba de altivez, continua y discreta, con que se la pudiera encarar y desviarla; como su decoro de repblica pone a la Amrica del Norte, ante los pueblos atentos del Universo, un freno
25 El Progreso", 27/09/1844, "El Nacional", 19/05/1887, 25/11/1876 y 08/02/1879
-
12
que no le ha de quitar la provocacin pueril o la arrogancia ostentosa, o la discordia parricida de nuestra Amrica, el deber urgente de nuestra Amrica es ensearse como es, una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada slo con sangre de abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas, y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueos26
Por all transita la claridad antiimperialista de Mart, en ponerle freno al expansionismo poltico-cultural de un imperio, al que si bien le admira en sus mtodos pedaggicos, se precave de copiar, con el ojo atento ante la dominacin.
Las ideas pedaggicas La obsesin de Mart por la enseanza de nuestra historia a los nios de
Amrica, fue plasmada en el peridico Edad de Oro, tras su idea de desechar la historia del conquistador, la historia de los dominantes, rescatando a Bolvar, Hidalgo y San Martn, en sus luchas emancipadoras por toda Amrica.
Bolvar pareca como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. Era su pas, su pas oprimido, que le pesaba en el corazn y no le dejaba vivir en paz
Hidalgo que vio a los negros esclavos y se llen de horror. Vio maltratar a los indios, que son tan mansos y generosos, y se sent entre ellos como un hermano viejo
San Martn que liber a Argentina, Chile y Per
Son tambin las ideas que expresar a lo largo de Educacin popular, en la que no puede confundirse su afirmacin de que Ser culto es el nico modo de ser libre27, su admiracin por la educacin francesa; su apelacin a que saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender, con aquel desenfrenado optimismo pedaggico que recorri el continente en los albores de la etapa independiente, de la mano de un positivismo que rechazaba a la barbarie en nombre de la escuela y su enseanza civilizatoria, rechazada de plano por las ideas martinianas.
Porque es en Mart precisamente, por su claridad conceptual respecto al problema de Amrica, en quien se puede rastrear la huella y la hendidura de un pensamiento pedaggico emancipador, capaz de ubicarse en esa cosmovisin del mundo moderno sin el rechazo de nuestro pasado indgena, porque tuvo muy claro que el lujo venenoso, enemigo de la libertad, pudre al hombre liviano y abre la puerta al extranjero. No suea Mart, como lo harn nuestros positivistas, con una escuela del orden y progreso comtiano; no cabe en su visin la bondad de ese desarrollo del hombre a costa del hombre que ve en el norte. Sabe Mart, y suea con indios instruidos desde su tronco ancestral, para hacerle frente a la dominacin extranjera.
La suya es tambin una pedagoga del trabajo, que aun hoy impacta cuando se advierte que nuestros sistemas formales de educacin, excluyeron al trabajo de su seno, se constituyeron en herramientas polticas para la construccin del capitalismo,
26
Mart Jos, ob. Cit. 27 Citado por Nascimento,Rosita (1995) La educacin en Cuba, en Puiggrs, A. y Lozano, C. (comp.) Historia de la Educacin Iberoamericana, Mioy Dvila, Bs. As. p. 223
-
13
segmentando el trabajo manual (dirigido a los sectores ms vulnerables), reservando la formacin intelectual para las clases altas.
escuelas no debera decirse, sino talleres y la pluma deba manejarse por la
tarde en las escuelas, pero por la maana, la azada28 , afirmaba convencido de nuestra capacidad natural para el aprendizaje, de all su admiracin por Hidalgo y la enseanza del indio. De all aquella afirmacin de la escuela como crcel, en la que slo se aprende la enseanza liberal del dominador, emparentando su ideario nuevamente con Simn Rodrguez, con Freire y con la mejor tradicin emancipatoria que qued al margen en la mayora de los pases latinoamericanos, tras la penetracin imperial, tan bien anticipada por Mart.
Ventajas fsicas, mentales y morales vienen del trabajo manual. Y ese hbito del mtodo, contrapeso saludable de nuestras tierras sobre todo, de la vehemencia, inquietud y extravo en que nos tiene, con sus acicates de oro la imaginacin. El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos. Es fcil ver cmo se depaupera, y envilece a las pocas generaciones, la gente ociosa, hasta que son meras vejiguillas de barro, con extremidades finas, que cubren de perfumes suaves y de botines de charol; mientras que el que debe su bienestar a su trabajo, o ha ocupado su vida en crear y transformar fuerzas, y en emplear las propias, tiene el ojo alegre, la palabra pintoresca y profunda, las espaldas anchas, y la mano segura. Se ve que son esos los que hacen el mundo: y engrandecidos, sin saberlo acaso, por el ejercicio de su poder de creacin, tienen cierto aire de gigantes dichosos, e inspiran ternura y respeto. Ms, ms cien veces que entrar en un templo, mueve el alma el entrar, en una madrugadita de este fro de febrero, en uno de los carros que llevan, de los barrios pobres a las fbricas, artesanos de vestidos tiznados, rostro sano y curtido y manos montuosas, donde, ya a aquella hora brilla un peridico.- He aqu un gran sacerdote, un sacerdote vivo: el trabajador29
28 Idem p. 213 29 Mart, Jos, Ideario Pedaggico, p. 59