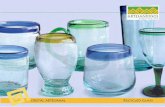Manual de Derecho Sucesorio Nuevo Ccycn m Herrera m v Pellegrini ... (1)
05-CCyCN-Libro-1-Titulo-I-Cap-1-Arts.-19-al-21.pdf
-
Upload
ana-carolina-tofoni -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
Transcript of 05-CCyCN-Libro-1-Titulo-I-Cap-1-Arts.-19-al-21.pdf
LEY 26.994/14 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION
LIBRO PRIMERO. PARTE GENERALTITULO I. PERSONA HUMANACAPITULO 1. COMIENZO DE LA EXISTENCIA.
Comentario de NICOLÁS REVIRIEGOFuente: Código Civil y Comercial de la Nación. Dir: Graciela Medina, Julio C. Rivera. Cord: Mariano Esper.Editorial La Ley 2014
Art. 19. Comienzo de la existencia
Art. 20. Duración del embarazo. Época de la concepción
Art. 21. Nacimiento con vida
Bibliografía sobre la reforma: Basset, Úrsula C., "Incidencia en el derecho de
familia del proyecto de Código con media sanción", LA LEY, 16/12/2013; Ber-
gel, Salvador, "El proyectado artículo 19 del Código Civil Comienzo de la exis-
tencia de la persona humana", LA LEY 29/8/2012 (columna de opinión); Co-
lombo Murúa, Ignacio, "Un fallo que invita a reflexionar sobre los alcances de
los fallos de la CIDH", La Ley, Sup. Const. 2013 (septiembre), 62; Gil Domín-
guez, Andrés, "El derecho a la vida en el Proyecto de Código", LA LEY,
28/9/2012 (columna de opinión); Hitters, Juan Carlos, "Un avance en el control
de convencionalidad. El efecto erga omnes de las sentencias de la Corte Inter-
americana", LA LEY, 2013-C, 998; Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Ma-
risa - Lamm, Eleonora, "El embrión no implantado - Proyecto de Código unifi-
cado. Coincidencia de la solución con la de los países de tradición común", LA
LEY 10/7/2012, 1; Lafferriere, Jorge Nicolás, "Invisibilizar al embrión ante los
intereses biotecnológicos", LA LEY, 31/12/2012 (columna de opinión); Palazzo,
Eugenio Luis, "La jurisprudencia internacional como fuente del derecho. Re-
flexiones a partir del caso Artavia Murillo" (fecundación in vitro ), DJ, 7/8/2013;
Reviriego, Nicolás, "El inicio de la vida y de la persona humana en el Proyecto
de Código Civil de 2012", Errenews, febrero 2013, Compendio Jurídico N° 71,
Errepar, marzo 2013; "El inicio de la persona humana en la visión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Obligatoriedad erga omnes de sus sen-
tencias. Modificación del art. 19 del Proyecto de Código Civil", Compendio Jurí-
dico N° 86, Errepar, julio 2014; Tobías, José W., "La persona humana en el
Proyecto", LA LEY, 25/6/2012, 1 DFyP, 2012 (julio), 261.
Bibliografía clásica: Orgaz, Alfredo, Personas individuales, Depalma, Buenos
Aires, 1946.
Art. 19. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana co-
mienza con la concepción.
I. Fuentes
Art. 70 del Cód. Civil; art. 15 del Proyecto de 1998.
II. Comentario
1. Introducción
Como primera observación, cabe resaltar que el nuevo Código Civil regula en
tres artículos el régimen de la persona por nacer, tal como lo había hecho el
Proyecto de 1998 en sus arts. 15, 16 y 17, a diferencia de los 16 que le había
dedicado Vélez a esta cuestión central. En segundo lugar, no contiene ninguna
definición de persona, tampoco caracteriza a la persona física o de existencia
visible a la que denomina persona humana —como lo hace el Proyecto de
1998—, ello porque si hay algo que no requiere definición, menos en un cuerpo
de leyes, es el propio ser humano (Llambías). Este es el criterio de la doctrina
mayoritaria que acertadamente ha tomado la reforma, y es, asimismo, la direc-
ción que siguió el Proyecto de Código Civil de 1998, que evitó definir o caracte-
rizar a las personas físicas, abandonando incluso la idea de sustituirla por otra
más apropiada, tal como se destaca en sus fundamentos.
1.1. El artículo 19 en su versión original
Es importante destacar que el Proyecto de Código Civil de 2012 (hoy nuevo
Código Civil y Comercial aprobado por ley 26.994) tuvo más de 180 modifica-
ciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional y la Cámara de Sena-
dores, entre ellas, se cambió el texto del art. 19 redactado por la comisión re-
formadora. En efecto, la norma originaria había sido concebida de acuerdo con
la redacción siguiente: "La existencia de la persona humana comienza con la
concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción huma-
na asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio
de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado".
Este precepto dejaba de lado cualquier discusión con relación al nasciturus
concebido en el vientre de la madre, al que se lo seguía considerando persona
y sujeto destinatario de la protección del derecho. Sin embargo, no ocurría lo
mismo con relación a los embriones no implantados, los que quedaban huérfa-
nos de toda protección legal hasta tanto se produjese su implantación en el
cuerpo de la madre, momento a partir del cual recién eran considerados perso-
nas humanas.
Con relación a la ley especial referida a la protección de los embriones que
mencionaba el art. 19, y a la que alude el art. 9° —cláusula transitoria segun-
da— de la ley de aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación, debo
hacer notar que los mentores de este precepto se aferran —a mi juicio infunda-
damente— al argumento completamente estéril al sostener que los embriones
serán protegidos mediante una normativa especial, pero jamás aclaran cuáles
serán las medidas protectorias. Además, esta ley específica sería una suerte
de consuelo, una especie de concesión divina a favor de los embriones, que les
aseguraría —por lo menos— no ser suprimidos arbitrariamente, sino bajo una
cobertura legal. En rigor de verdad, la única forma de tutelar eficazmente a los
embriones es declarar lisa y llanamente que los embriones son personas
humanas, sea cual fuere el lugar de su concepción, y dejar sí para después, la
regulación exhaustiva de las técnicas de fertilización in vitro.
Como paso previo al examen del texto definitivo, se impone previamente anali-
zar el artículo primigenio para entender los motivos y la filosofía que tuvieron en
cuenta sus redactores. En ese sentido, la comisión de reformas suministró tres
argumentos por los cuales los embriones no implantados no son personas
humanas.
El primero de ellos, tiene que ver con el estado actual de las técnicas de repro-
ducción humana asistida, y de acuerdo con ellas, no existe posibilidad de desa-
rrollo de un embrión fuera del cuerpo de la mujer. Por ahora diré que este es el
mismo fundamento que utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para sustentar su disparatada sentencia del 28 de noviembre de 2012 recaída
en la causa "Artavia Murillo"; en donde decretó que el embrión no puede ser
entendido como persona para efectos del art. 4.1 de la Convención Americana,
porque la concepción en el sentido de tal norma tiene lugar desde el momento
en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este even-
to no habría lugar a la aplicación del art. 4º de la Convención. Esto significa
recrear el monstruoso requisito de la viabilidad, pero con un matiz diferencial a
aquel que fue rechazado por Vélez y duramente criticado en la nota al art. 72
del Código Civil.
El segundo motivo alegado por la comisión radica en que la regulación de la
persona humana tiene como finalidad establecer los efectos jurídicos que tie-
nen fuente en esa personalidad, tanto en el orden patrimonial como extrapatri-
monial, sin ingresar en otros ámbitos como puede ser el derecho penal, condu-
cido por otros principios. Esto es en parte cierto, porque sin duda alguna, la
regulación del inicio de la persona humana tiene relación directa con la cues-
tión tan delicada del aborto, y paradójicamente, los juristas que siguen esta po-
sición —hoy sector minoritario—, son partidarios muy entusiastas de ese cri-
men tan despiadado. Para entender esto, basta con examinar las actas de la
conferencia especializada en donde los representantes de los distintos países
americanos aprobaron la Convención Americana de Derechos Humanos.
En este orden de ideas, cuando se estaba discutiendo la redacción del art. 4º
del referido Pacto, el delegado de Brasil, Sr. Carlos Alberto Dunsh es de
Abranches, afirmó que la cláusula final es vaga y por eso no tendrá eficacia
para impedir que los Estados Partes en la futura convención incluyan en sus
leyes internas los más variados casos de aborto. Dicha cláusula podrá, por lo
tanto, provocar dudas que dificulten no sólo la aceptación de este artículo, co-
mo su aplicación, si prevaleciera la redacción actual. Mejor será así que sea
eliminada la cláusula "en general desde el momento de la concepción", pues es
materia que debe ser dejada a la legislación de cada país. Esta fue, además, la
postura de Uruguay y Ecuador. El antecedente citado demuestra acabadamen-
te que la regulación legal del comienzo de la persona humana tiene que ver,
además, directamente con el aborto.
El tercer sustento argumental de la peligrosa norma originaria era el siguiente:
"Esta posición en el Código Civil no significa que los embriones no implantados
no tengan protección alguna, sino que, tal como sucede en el derecho compa-
rado, corresponde que esta importantísima cuestión sea regulada en leyes es-
peciales que, incluso, prevén su revisión periódica, dado el permanente avance
científico en la materia". Comparto lo que sostienen los mentores de la norma
cuando afirman "esta importantísima cuestión", pero nada más que ello, porque
lo que hicieron fue maquillar el precepto que elaboraron, como una suerte de
esperanza futura para los embriones, que serán protegidos de alguna forma en
una ley que dictará el Congreso de la Nación. Nada más alejado de la realidad.
Lo que debió haber hecho la comisión, más allá de la referencia a una ley es-
pecial, es disponer lisa y llanamente que los embriones son personas huma-
nas, pero no lo hicieron, con lo cual la tan mentada protección legal sólo es una
ficción.
En este sentido, de los múltiples proyectos que sobre el tema existen en el
Congreso, solamente en dos de ellos se protege la vida de los embriones des-
de la concepción extrauterina. Como ejemplo, se puede citar el proyecto elabo-
rado por la diputada María Ivana Bianchi, titulado "Fertilización humana asisti-
da" (iniciado en Diputados, expediente nro. 3671-D-2012, publicado en trámite
parlamentario nº 62, fecha: 5/6/2012), en donde se entiende por embrión al
óvulo humano fecundado por el espermatozoide humano dentro o fuera del
seno materno, y por lo tanto, sujeto de derechos desde concepción, la que se
produce en el momento en que el espermatozoide humano penetra al óvulo
femenino humano (art. 10). Como corolario de lo señalado, el embrión tiene
derecho a nacer, a la salud, a la integridad física, a la identidad, y a que se res-
pete su medio ambiente natural y la vida (conf. arts. 10 y 11 del Proyecto).
En los restantes proyectos sobre este tema, se trata a los embriones no como
vidas humanas, sino como objetos descartables, tal como lo hace la actual ley
26.862 de "Fertilización asistida". Ninguna duda cabe que la persona humana
existe desde el mismo momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, de-
biendo reconocerse y darle al embrión el trato digno que le corresponde, siendo
ilícito el desecho de los embriones porque implicaría matar vidas humanas, lo
que no puede encontrar amparo en la Jurisdicción, ni ésta obligar a nadie a
cooperar en ello (CFed. Salta, 3/9/2010, "R., N. F. y otro c. Obra Social del Po-
der Judicial de la Nación s/amparo —del voto del Dr. Loutayf—, Rubinzal on
line; RC J 14923/10).
1.2. Texto definitivo del artículo 19
Encarando ahora el comentario del texto final del art. 19, su nueva redacción
deja bien en claro que el embrión concebido fuera del cuerpo de la madre es
también persona, gozando de igual tutela jurídica que aquellos formados intrau-
terinamente. De esta forma, se sigue así el camino trazado por la jurispruden-
cia y doctrina mayoritarias, por las conclusiones a las que se arribó en las XIX y
XXIV Jornadas nacionales de Derecho Civil, realizadas en Rosario (2003) y en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (2013) respectivamente; y por supuesto, por el Proyecto de Códi-
go Civil de 1998.
Esta nueva redacción del art. 19 que ha sido calcada del art. 15 del Proyecto
de 1998, si bien constituye un avance fundamental en la protección de los em-
briones, quedó a mitad de camino, porque debió haber seguido la redacción
propuesta en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil para evitar futu-
ras interpretaciones del término concepción, que conspiren contra la vida de los
embriones. En este orden de ideas, la Comisión N°1 de parte general (en el
mencionado evento académico) elaboró — de lege lata — un primer despacho
de mayoría (por 43 votos a 7) reformulando el art. 19 del Proyecto de acuerdo
con el texto siguiente: "Comienza la existencia de la persona humana desde la
concepción, entendida como fecundación sea dentro o fuera del seno materno".
Como se puede advertir, en el texto transcripto se define el hecho jurídico de la
concepción no dejando ninguna duda al respecto: la fecundación del óvulo por
el espermatozoide da inicio no sólo a la vida humana sino también a la persona
humana, sea que la fecundación se hubiese producido en el seno materno o en
el laboratorio. La finalidad que se tuvo con la redacción del texto fue muy clara:
evitar la interpretación que la Corte Americana había efectuado del art. 4º de la
Convención Americana de Derechos Humanos, negándole la condición de
"persona" a los embriones no implantados. Esta es la razón por la que en el
despacho de mayoría se definió a la concepción como la fecundación que se
produce dentro o fuera del seno materno.
De otra parte, como segunda resolución de la mayoría, la comisión determinó
que "en el marco del derecho vigente en nuestro país, debe considerarse ex-
cluida la posibilidad de eliminar embriones humanos, o su utilización con fines
comerciales, industriales o de experimentación". Este segundo despacho fue
coincidente con lo que paralelamente decidió la comisión N° 4 de Contratos en
el punto 6º de sus conclusiones, en donde se propuso por unanimidad que
"Debe incorporarse la prohibición legal expresa de los embriones como objeto
de los contratos, en tanto repugna los principios que surgen del artículo 15 y
concordantes de la Constitución Nacional, que excluye a la persona humana
como objeto de un derecho subjetivo".
Por otro lado, en la tercera conclusión de la comisión se hizo alusión al fallo
dictado por CIDH en la causa "Artavia Murillo", donde se afirmó que tal doctrina
no es vinculante para nuestro derecho. Hubiese sido muy importante respaldar
jurídicamente tal afirmación, sobre todo cuando la doctrina mayoritaria opina
que los fallos de la CIDH tienen obligatoriedad erga omnes . Sigo pensando —
como en aquel momento— que fue un error no fundamentar la conclusión ter-
cera, máxime teniendo en cuenta que la propia Corte Americana sigue insis-
tiendo que sus pronunciamientos son obligatorios no sólo para los Estados que
han sido parte en el proceso, sino además, para todos los miembros del Pacto
de San José de Costa Rica.
En definitiva, la modificación del art. 19 del Proyecto resulta sumamente positi-
va, pero no se pierda de vista el horizonte: por más que se establezca que la
existencia jurídica de la persona principia con la concepción, si se interpreta
que ésta consiste en la fecundación del óvulo por el espermatozoide dentro del
cuerpo de la madre, o en la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer,
los embriones crioconservados o logrados en el laboratorio no serían personas.
La consecuencia obligada de esta errónea interpretación sería devastadora: la
aniquilación de miles de embriones humanos.
1.3. El fallo "Artavia Murillo"
Con fecha 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos dictó una sentencia de suma trascendencia porque fijó su posición
respecto del status jurídico de los embriones no implantados, extremo sobre el
que anteriormente no se había pronunciado. De este modo, la doctrina del Tri-
bunal coincide con la posición del art. 19 originario del Proyecto de Código Civil
del año 2012, y con uno de los fundamentos que ha esgrimido la Comisión de
reformas, que radica en la imposibilidad de sobrevivir que tienen los embriones
concebidos mediante la técnica de la fertilización in vitro fuera del cuerpo de la
mujer.
Además, interpreta el art. 4º de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos llegando a redefinir el término "concepción" en los casos de técnicas de
fertilización asistida. Desde esa óptica, para la CIDH el embrión no puede ser
entendido como persona para los efectos del art. 4.1 de la Convención Ameri-
cana, porque la concepción en el sentido de tal norma tiene lugar desde el
momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de
este evento no habría lugar a la aplicación del art. 4º de la Convención.
Además, es posible concluir de las palabras "en general", que la protección del
derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gra-
dual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber
absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excep-
ciones a la regla general (considerando 264). Asimismo sostiene que el objeto
y fin del art. 4.1 de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida
como un derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la nega-
ción total de otros derechos (considerando 258).
Entonces, para el mismo órgano el derecho a la vida de los embriones no pue-
de ser absoluto, pero le otorga este carácter al derecho a fundar una familia, y
específicamente a los derechos reproductivos de las personas. Aunque parez-
ca innecesario, es bueno recordar que un derecho es absoluto cuando su titular
lo puede ejercer sin ningún tipo de limitación legal, y su ejercicio depende de la
voluntad soberana de su titular —y no de terceros o del Estado—. Pues bien,
esto es lo que propone la CIDH respecto al derecho de tener descendencia.
Esta interpretación de la Corte Americana resulta —en mi criterio— peligrosa y
arbitraria, y claramente tiende a favorecer a los laboratorios que se dedican a
realizar las técnicas de fecundación humana asistida. Ello porque en el expe-
diente se encuentra acreditado que en la FIV se produce una mortandad del 90
% de los embriones, mientras que en las fecundaciones naturales alcanza al
30% (según la perito Garza). Otros afirman que la mortandad es aún mayor en
la FIV (perito Caruso). Ante esta afirmación de los peritos, el Tribunal
—haciendo la vista gorda— sostuvo que no le corresponde determinar cuál
teoría científica debe prevalecer en este tema ni debe analizar con profundidad
cuál perito tiene la razón en estos temas que son ajenos a la experticia de la
Corte; para la cual es suficiente constatar que la prueba obrante en el expe-
diente es concordante en señalar que tanto en el embarazo natural como en el
marco de la FIV existe pérdida de embriones" (considerando 309).
A mayor abundamiento —y contrariamente a la interpretación que efectúa la
CIDH—, el término concepción empleado por el art. 4.1 de la Convención, debe
ser interpretado, más allá de cualquier otra consideración, como la fecundación
del óvulo por el espermatozoide. Eso fue y no otra cosa lo que se convino en
1969 al suscribirse la Convención, y ese es todavía jurídicamente el sentido de
tal término, e incluso parte muy importante —por no decir mayoritaria— de la
ciencia médica así también lo estima. Esta interpretación se encuentra abona-
da, además, por el hecho insoslayable de que con posterioridad a la suscrip-
ción de la Convención Americana no se suscribieron otros acuerdos o tratados
entre los Estados Partes de la misma que consagren un concepto distinto al
expresado. Por otra parte, tampoco existe norma consuetudinaria diferente a la
interpretación dada que les sea aplicable (disidencia, p. 9, párr. 2do.).
1.4. Obligatoriedad del fallo "Artavia Murillo" para la República Argentina
En este capítulo resulta fundamental analizar la cuestión de la obligatoriedad
del fallo "Artavia Murillo" para la República Argentina, porque la nueva redac-
ción dada al art. 19 del Código Civil pareciera contradecir abiertamente la doc-
trina fijada por el tribunal americano. En efecto, éste determinó que los embrio-
nes no son personas hasta tanto se produzca su implantación, en cambio en la
República Argentina el concebido extrauterinamente es persona para el dere-
cho, conforme la aplicación analógica del art. 70 del Cód. Civil, ello teniendo en
miras el actual desarrollo de las técnicas biomédicas (CNCiv., sala J,
13/9/2011, LA LEY, 2011-E, 435). Entonces, si se llega a la conclusión de que
esa doctrina de la CIDH resulta forzosa para nuestro país, podríamos incurrir
en responsabilidad internacional por violación del art. 4º de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Nada más alejado de la realidad, y paso a
explicar los motivos.
Como principio general, ninguna duda cabe que los fallos de la CIDH son obli-
gatorios para los Estados involucrados en el expediente o que son parte en el
mismo, este el principio general en materia de jurisprudencia como fuente del
derecho, sea cual fuere el tribunal que hubiese dictado la sentencia. Precisa-
mente esta conclusión se impone en razón de lo normado por el art. 68, inc, 1°
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula que "Los
Estados partes en la Convención se comprometerán a cumplir las decisiones
de la Corte en todo caso en que sean partes".
No obstante la expresa previsión del precepto transcripto, el propio Tribunal
americano sostuvo en varias oportunidades (casos "Barrios Altos", "El Tribunal
Constitucional de Perú" y "La Cantuta", citados por Hitters) que sus fallos no
sólo resultan obligatorios para el caso concreto sino, además, para todo el de-
recho interno de un país, aun fuera del caso juzgado, es decir, para la generali-
dad de los casos similares.
Resulta alarmante que la propia Corte —con el correr de los años— haya acre-
centado la obligatoriedad de sus decisorios para los Estados Parte en la Con-
vención, pero que no intervinieron en un expediente concreto ante el Tribunal.
En tal sentido, sostuvo en el caso "Gelman vs. Uruguay s/supervisión de cum-
plimiento de sentencia" del 20/3/2013 (también citado por Hitters), que "todas
las autoridades estatales están en la obligación de ejercer de oficio un control
de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. En
esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la in-
terpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última
de la Convención". Como el lector podrá advertir, la propia Corte le asigna a
sus fallos efectos vinculantes erga omnes, no sólo para los Estados que han
sido parte en el expediente, sino además para todos aquellos integrantes del
Pacto de San José de Costa Rica.
No obstante los argumentos que reiteradamente viene sosteniendo el Tribunal
americano, ni de su Estatuto, ni de su Reglamento, y mucho menos de la Con-
vención Americana, se desprende que sus fallos tengan obligatoriedad erga
omnes más allá del expediente en el que fueron dictados, más bien todo lo con-
trario.
Encarando ahora la obligatoriedad del fallo "Artavia Murillo" en particular, con-
sidero que no es vinculante para la República Argentina (Reviriego, Nicolás, "
El inicio de la persona humana en la visión de la CIDH. Obligatoriedaderga om-
nes de sus sentencias. Modificación del art. 19 del proyecto de Código Civil",
Compendio Jurídico errerius N° 86, julio/2014, Errepar) por las razones siguien-
tes:
1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos decreta que los deciso-
rios de la Corte son definitivos e inapelables para los Estados que han sido par-
tes en un caso tramitado ante dicho Tribunal (conf. arts. 67 y 68). Nuestro país
no fue parte en los autos "Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica", por lo que no
resulta amarrado jurídicamente por dicho decisorio.
2. No existe norma expresa —ni implícita— dentro del estatuto o del reglamen-
to de la Corte que le confiera a sus pronunciamientos efectos generales —erga
omnes—, y los torne vinculantes para los Estados ajenos al expediente judicial.
3. Tampoco puede un tribunal decidir por sí mismo y sin respaldo normológico,
que sus sentencias —y las interpretaciones de las normas de la Convención allí
efectuadas— serán obligatorias para todos los Estados miembros de la Con-
vención, hayan sido parte o no en un expediente concreto. La única forma —
jurídicamente posible— de dotar a los fallos de la CIDH de efectos generales
sería a través de una norma expresa, no como lo hace la Corte "legislando" de
manera indirecta. En este sentido, se ha sostenido con acierto, que ni siquiera
puede predicarse el seguimiento obligatorio por parte de los jueces internos
sobre las sentencias de nuestra Corte Suprema, mucho menos puede predi-
carse de tribunales supranacionales que no guardan una directa relación ni su-
premacía sobre los jueces locales (Colombo Murúa, Ignacio).
4. Los hechos involucrados en el caso Artavia Murillo difieren abismalmente de
la situación imperante en la República Argentina. Recordemos que en Costa
Rica se prohibía la fertilización in vitro, mientras que en nuestro país la técnica
es aceptada y permitida sin restricción alguna, ello a tal punto que los embrio-
nes son tratados como objetos descartables dejándolos huérfanos de toda pro-
tección legal (no jurisdiccional). Lo que acabo de señalar se aprecia fácilmente
con la lectura de las normas contenidas en la ley 26.862 de "Fertilización asisti-
da" que procura garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas
médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, pero que no tutela
de ninguna forma a los embriones. Lo mismo ocurre con el decreto 956/2013
que reglamenta la ley, en cuyos fundamentos se garantizan los derechos de
toda persona a la paternidad / maternidad y a formar una familia, en íntima co-
nexión con el derecho a la salud. Esto está muy bien, lo que resulta inhumano
e irrazonable es la destrucción de innumerables e invalorables vidas humanas
(embriones) para lograr la finalidad que tanto la ley como su decreto reglamen-
tario se proponen alcanzar, esto es, tener descendencia.
Como corolario de los señalado, el derecho a tener hijos en la República Ar-
gentina constituye un derecho absoluto, porque al no estar limitado ni restringi-
do por la ley, su ejercicio depende exclusivamente de la voluntad "soberana" de
las personas que quieren ser padres o madres, extremo contrario a la previsión
de los arts. 14 (1ra. parte) que condiciona los derechos constitucionales a las
leyes que reglamentan su ejercicio, y 28 de la Constitución Nacional, que con-
sagra el principio de razonabilidad de las leyes. Además, el absolutismo del
derecho a tener descendencia se opone a la previsión de los arts. 12, inc. 3°;
19, inc. 3°; 21 y 22, inc. 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos; del art. 4º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; y es contrario también a lo normado por el art 32 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
5. Desde otra óptica, la Corte Interamericana interpreta el art. 4º del Pacto de
San José de Costa Rica arribando a la siguiente conclusión: el derecho a la
vida de los embriones puede perfectamente ser suprimido cuando colisiona con
el derecho a tener hijos, razón por la cual este segundo derecho tendría priori-
dad de rango por sobre la vida. En nuestro país, la vida humana y la persona
humana son protegidas con mayor amplitud que en la arbitraria interpretación
que la Corte hace del Pacto de San José de Costa Rica, y no digo en el siste-
ma americano porque el art. 4º de la Convención y sus antecedentes son cla-
ros al respecto, la vida humana se protege en general desde la concepción.
A mayor abundamiento, el art. 1º de la Convención sobre los Derechos del Ni-
ño determina que "niño" es todo ser humano menor de dieciocho años de edad,
sin embargo dicho Pacto no aclara cuando se inicia la existencia biológica y
jurídica de las personas humanas. Esta fue la razón por la que la República
Argentina efectuó una reserva (declaración interpretativa para algunos autores)
al momento de la ratificación de la Convención con relación al comienzo de la
existencia de la persona física, en donde se consignó que el art. 1º del Pacto
sobre los Derechos del Niño debe interpretarse en el sentido que se entiende
por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad. Lo apuntado significa que en nuestro país la persona comienza
su existencia biológica y jurídica con la concepción, cualquiera sea el lugar en
donde se haya producido, sea en el cuerpo de la madre o en el laboratorio.
6. Desde otro ángulo, se ha puesto de manifiesto un hecho fundamental que
había pasado inadvertido para la doctrina: "La inexistencia de mayoría en mu-
chas de las afirmaciones del primer voto que no fueron acompañadas en el vo-
to concurrente del juez Diego García-Sayán, al que adhirió la jueza Rhadys
Abreu Blondet, lleva a que no se pueda considerar que existe un pronuncia-
miento de la Corte sobre aquellos aspectos que no tuvieron cuatro pareceres
contestes" (Palazzo, Eugenio Luis). El autor citado aclara que "si bien el art. 56
de la Convención permite que la Corte tenga quórum con cinco integrantes, en
el caso lo conformaron seis, por lo cual la mayoría es de cuatro".
Siguiendo tal observación, téngase en cuenta que de los 7 jueces que integran
la Corte, sólo 6 suscribieron la sentencia, de los cuales 5 votaron a favor de los
reclamantes, y uno en disidencia. Pero de los 5 jueces de la mayoría, su presi-
dente efectuó un voto concurrente al que adhirió la jueza Abreu Blondet, en
donde se afirma que "en la medida en que el Estado (Costa Rica) ha basado
buena parte de sus alegatos en cierta interpretación del artículo 4.1 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte ha procedido en esta
sentencia a interpretar dicha norma para efectos de este caso" (voto concurren-
te del juez Diego García-Sayán, sentencia de la CIDH, caso "Artavia Murillo y
otros —fecundación in vitro — vs. Costa Rica", del 28/11/2012). En otras pala-
bras, el propio presidente del Tribunal advierte que la sentencia bajo examen
sólo obliga al Estado denunciado, por lo que carece de efectos generales.
Por las razones expresadas, la doctrina del fallo en análisis no sólo no liga jurí-
dicamente a nuestro país, sino que además, nuestros jueces deberán rechazar
tal doctrina y constituirse en el último bastión de defensa de los embriones
humanos.
Art. 20. Duración del embarazo. Época de la concepción. Época de la con-
cepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del
embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo
del embarazo es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo
el día del nacimiento.
I. Fuentes
Arts. 76 y 77 del Cód. Civil; art. 16 del Proyecto de 1998.
II. Comentario
La norma mantiene el sistema del actual Código Civil, por lo que no existe mo-
dificación en el régimen de la determinación de la concepción, ni en las presun-
ciones relativas a la duración del embarazo. Siguiendo la redacción del art. 16
del Proyecto de 1998, el nuevo Código unifica las previsiones de los actuales
arts. 76 y 77 en una sola norma.
Art. 21. Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o
implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.
Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.
El nacimiento con vida se presume.
I. Fuentes
Arts. 70 in fine, 71, 74 y 75 del Cód. Civil; art. 17 del Proyecto de 1998.
II. Comentario
El nuevo art. 21 distingue entre el concebido por un lado y el implantado por el
otro, como si fuesen dos categorías distintas. Es muy importante subrayar que
este numeral no fue modificado por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco por
la Comisión Bicameral, con lo cual ha quedado desarticulado del art. 19 defini-
tivo. En efecto, este precepto —en su versión originaria— determinaba que en
el caso de técnicas de reproducción humana asistida la persona humana ini-
ciaba su existencia jurídica con la implantación del embrión en la mujer, y no
antes de ese evento, por lo que tenía sentido entonces esta distinción entre
concebido e implantado —que sigue formulando el art. 21—, pero no ahora que
ha sido modificado el 19, norma que no efectúa ninguna diferencia entre las
concepciones intrauterinas y las logradas fuera del cuerpo de la mujer. Por esta
razón, es persona humana no sólo aquel concebido dentro del cuerpo de la
madre, sino también el ser humano concebido fuera de él.
Desde un punto de vista completamente diferente al señalado, seguramente no
faltará quien opine que no obstante la nueva redacción dada al art. 19, al no
haberse modificado el texto de la norma en examen, el espíritu y la finalidad del
nuevo Código —en esta cuestión— sigue distinguiendo entre la persona gesta-
da dentro del cuerpo de madre, o embrión implantado, y aquel que no fue intro-
ducido en el cuerpo de la mujer. Este razonamiento desembocaría en la si-
guiente conclusión: a pesar de la reforma del art. 19, y a tenor de lo normado
por el art. 21, sin implantación del embrión no existe persona humana. Lo cierto
es que la amputación del viejo art. 19 rechaza esta última interpretación, y en
verdad, creo que en la vertiginosa carrera que protagonizaron los legisladores
juntamente con el Poder Ejecutivo por aprobar de cualquier forma el nuevo
Código, se olvidaron de adecuar el art. 21 a la nueva redacción que le habían
impreso al 19.
Desde otro ángulo, es criticable la redacción del art. 21 cuando estipula que "si
no nace con vida, se considera que la persona que nunca existió"; lo que debió
haber consignado es que en caso de nacer muerto o sin vida se extinguirán
retroactivamente la totalidad de derechos que pudo haber adquirido desde la
concepción. Sólo pensemos en un niño que muere, por ejemplo, a los 5 meses
dentro del seno materno, ¿se puede afirmar en este supuesto que el niño no
existió? Desde luego que no, razón por la cual resulta inconcebible que esta
norma no haya sido modificada juntamente con el art. 19.
En definitiva, con una inadecuada redacción, el art. 21 mantiene el régimen del
actual art. 74 del Código aún en vigor, sometiendo al por nacer a la condición
resolutoria del nacimiento sin vida. Esto significa que si el niño nace muerto,
pierde todos los derechos que pudo haber adquirido desde la concepción. No
está de más recordar que la condición resolutoria que amenaza la personalidad
des nasciturus —su muerte—, es siempre un hecho futuro e incierto que, acae-
cido, ocasiona la pérdida de sus derechos. Es importante tener muy en cuenta
lo siguiente: la vida humana y la persona humana comienzan en un mismo ins-
tante, esto es con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, cualquiera
haya sido el lugar de tal evento, y desde ese momento la persona puede adqui-
rir algunos derechos. Si el niño nace con vida, mantiene o conserva esos dere-
chos que adquirió desde la concepción, de manera tal que su nacimiento lo
único que hace es perfeccionar o consolidar esa personalidad que ya poseía.
Por último, se mantiene la presunción de vida del por nacer en caso de duda, y
aunque la nueva disposición no lo diga, el que alegue que el niño nació muerto,
debe cargar con la prueba de tal extremo.