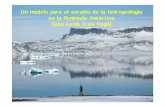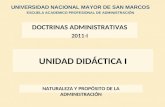1. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. · la ideología política, partidaria de la libertad y del gobierno...
Transcript of 1. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. · la ideología política, partidaria de la libertad y del gobierno...
1. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
Con las revoluciones liberales la burguesía ha conseguido el poder
político, no es una casualidad ni un capricho, lo necesita para llevar
a cabo una serie de transformaciones económicas que cambiarán
radicalmente la vida de la humanidad y que no hubieran sido
posibles con el poder absoluto del rey. Las transformaciones son, en
esencia, el paso del trabajo manual a la producción en la fábrica.
La revolución industrial, que es como se llama este proceso, se inicia
en Gran Bretaña, país que tiene unas condiciones idóneas para ello:
ha realizado la revolución agrícola, es un sistema parlamentario,
tiene capitales, mano de obra, fuentes de energía, innovaciones
mecánicas, ingenieros, transportes desarrollados…
La revolución industrial se va a dar en dos fases. La primera (primera
revolución industrial) de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX,
caracterizada por el uso de la máquina de vapor para mover las
máquinas. La segunda (segunda revolución industrial) a finales del
XIX y primera mitad del XX caracterizada por las nuevas fuentes de
energía (petróleo y carbón) y por otras innovaciones.
Conocemos como revolución industrial a la aceleración de la
producción que se inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII y
principios del XIX con la utilización de máquinas.
Tradicionalmente la revolución industrial se divide en dos fases, y así
las vamos a estudiar:
a) La primera revolución industrial que es la que se da a finales del
XVIII y hasta mediados del siglo XIX.
b) La segunda revolución industrial, se da a finales del siglo XIX y
principios del XX, en ella aparecen la electricidad y el petróleo
como principales fuentes de energía.
Las consecuencias fueron enormes, afectaron a todos los ámbitos
de la vida y no sólo al económico, por sus consecuencias hay
historiadores que la comparan con la revolución neolítica,
recordemos la trascendencia que tuvo para el hombre de la Edad
de Piedra el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Su
iImportancia es tal que va a marcar toda la política de los países en
los siglos XIX y XX.
I. La primera revolución industrial en Inglaterra.
La situación de partida: el Antiguo Régimen.
Ya veíamos en el tema anterior la situación económica que se vivía
durante el Antiguo Régimen, la economía era eminentemente agraria
y la supervivencia dependía de que hubiera buenas o malas
cosechas. El panorama industrial era muy limitado, aunque existía ya
la mentalidad capitalista en los empresarios (máximo beneficio al
menor coste posible e idea de competencia), a menudo coexistía
con estructuras gremiales que perduraban desde la Edad Media. La
industria más extendida era la artesanal y de carácter familiar; desde
el punto de vista de la tecnología casi no había máquinas y por
tanto la producción era meramente manual. El desarrollo industrial
contaba con importantes frenos para su desarrollo; entre estos frenos
estaba en primer lugar el poco crecimiento demográfico que hacía
que no aumentara la demanda de productos; en segundo lugar la
desorganización financiera y la falta de capital; y en tercer lugar la
intervención de los poderes públicos que con altos impuestos
impedían el desarrollo productivo.
La Revolución Agrícola.
Antes de que se desarrolle la revolución industrial se producen en el
campo inglés una serie de transformaciones importantes que
suponen el aplicar al campo la mentalidad capitalista. Hasta
entonces la forma de cultivar la tierra en Inglaterra consistía en que
todos los propietarios tenían la tierra en común, la trabajaban todos
y los beneficios se repartían a partes iguales. Los inconvenientes eran
muchos: un propietario no podía invertir más en su tierra ya que los
beneficios se repartían entre todos, no existía libertad para sembrar
lo que se quisiera, había que someterse a lo que decidiera la
mayoría; en esta situación la productividad era muy baja. El cambio
surge cuando el Parlamento Inglés autoriza por una ley (Enclousure
Act) el cercado de los campos. Las consecuencias serán enormes:
1º) Para empezar los agricultores que no tengan dinero para cercar
su finca tendrán que venderla y la comprarán los que sí tengan
medios, se produce así una concentración de la propiedad. La
burguesía, que tiene dinero, se va a hacer con grandes extensiones
y aplicará en ellas su mentalidad capitalista.
2º) Una vez cercadas el propietario es libre para invertir y cultivar lo
que le dé la gana. Se aplicarán innovaciones como el abonado de
los campos con lo que se acaba con el tradicional barbecho y la
rotación trienal de cultivos, así toda la tierra estará siempre cultivada;
se seleccionan semillas de buena calidad; se seleccionan razas
ganaderas que se especializan en carne, leche... Se utilizarán
maquinarias en las faenas agrícolas.
3º) Como consecuencia de todo lo dicho aumenta la producción
de forma espectacular, la agricultura produce alimentos para todos
y los beneficios económicos son enormes, esos beneficios se
reinvierten en la agricultura y el capital sobrante se utilizará en la
industria.
4º) Con la mecanización del campo y la concentración de
propiedades sobra mano de obra y se va a producir el éxodo de
la población del campo a la ciudad, en las ciudades habrá mano
de obra abundante para ser empleada en la industria.
El crecimiento de los medios financieros.
Para que se produzca la industrialización es necesario que haya una
gran concentración de capitales, las máquinas y la infraestructura
para instalar una industria son tan costosas que con el capital de
una sola familia es imposible comprarlos, es necesario echar mano
de instituciones que adelanten ese capital, nos referimos,
evidentemente, a los bancos. En la Inglaterra de finales del XVIII y
principios del XIX se ha producido esa importante acumulación de
capitales, ya hemos visto como la Revolución Agrícola ha generado
capitales importantes, por otro lado la tradicional actividad
económica de la burguesía británica, el comercio, genera también
una importante concentración de capitales; estos capitales serán
invertidos en la creación de un sistema bancario ordenado y
efectivo, sistema indispensable para iniciar cualquier inversión
importante.
Consecuencias de la Revolución Industrial.
Serán importantísimas. En primer lugar podemos hablar de
consecuencias económicas y podemos decir que la producción ha
aumentado muchísimo con el empleo de la mecanización, esto
además ha abaratado el coste de los productos; vemos, en
definitiva, cómo se ha pasado del taller artesanal a la fábrica. Se
produce también una separación definitiva entre los propietarios de
los bienes de producción (los dueños de la fábrica) y los
asalariados, separación que no era tan evidente en los talleres en
la época del Antiguo Régimen.
Desde el punto de vista social también se han producido
importantes transformaciones que trataremos en el siguiente tema. La
burguesía va a acceder al poder político y de clase dominada
pasa a dominante, acabando así la sociedad estamental
tradicional e iniciándose la sociedad de clases.
La Revolución Industrial trajo consigo la explotación de los
trabajdores (también mujeres y niños) por la burguesía. Aunque la
Revolución Industrial ha aportado productos abundantes y baratos
el enriquecimiento sólo ha afectado a los empresarios, los
trabajadores van a trabajar bajo condiciones de vida durísimas y
esto va a influir en el surgimiento de los movimientos obreros.
El auge del capitalismo.
Cuando a partir de las revoluciones liberales se asienta
definitivamente la burguesía en el poder, tiene ya el poder
económico y el poder político, va a crear leyes económicas que
lógicamente van a favorecer sus propios intereses; tales leyes se
basan en la no-intervención del Estado en la economía, la ley de la
oferta y la demanda como base de la regulación del mercado
donde la mano de obra es tratada como una mercancía más.
Señalar también que es la época del gran capital, que sin enormes
inversiones es imposible hacer frente a la renovación tecnológica
que exige la competencia, las empresas de carácter familiar van a ir
desapareciendo y los grandes bancos van a adquirir cada vez más
protagonismo. El volumen de intercambios comerciales va a
experimentar también un gran desarrollo. Si tomamos como referencia
dos años, 1870 y 1914 veremos como el comercio internacional casi
se ha cuadriplicado. De todas las transacciones comerciales
aproximadamente el 75 % eran El automóvil revolucionó los medios
de realizadas por Europa. Este desarrollo comercial venía dado
también por la profundización en los avances de esta II revolución
industrial que generó productos elaborados en grandes cantidades
y a precios muy asequibles.
Señalemos también que Europa (y Estados Unidos) se especializan
en la producción de productos industriales mientras que, debido al
desarrollo de los transportes, África, América del Sur y Asia serán
solamente productores de materias primas, materias primas
indispensables para la industria europea y por la obtención de las
cuales los países europeos se enfrentarán en guerras.
Los grandes costes de capitales que se necesitaban para ampliar
las empresas, así como el tratar de obtener mejores beneficios
controlando distintos sectores productivos, hicieron que muchas
empresas se concentrasen para mejorar su situación frente a la
competencia, esta concentración podía ser de dos tipos, o bien
vertical que consistía en la agrupación de empresas que intervenían
en la elaboración de un producto desde sus orígenes hasta el
producto acabado, o bien horizontal, empresas de un mismo
producto se unen para luchar contra la competencia.
2- LA ILUSTRACIÓN2
No puede considerarse todo el complejo movimiento intelectual
llamado Ilustración como una simple manifestación del empirismo.
Entran en ella otros elementos distintos, y muy principalmente los que
proceden del racionalismo idealista y, en última instancia, del
cartesianismo. Pero podemos incluir el pensamiento «ilustrado» en la
corriente empirista, por dos razones: en primer lugar, porque el
empirismo inglés depende, en buena parte, del racionalismo
continental, como hemos visto, y no excluye, sino al contrario, supone
la influencia de este; en segundo lugar, porque la Ilustración, en la
escasa medida en que es filosofía, se preocupa más de las
cuestiones del conocimiento que de las metafísicas, y sigue los
caminos empiristas, extremándolos hasta el sensualismo absoluto. Por
otra parte, los elementos más importantes de la Ilustración, el deísmo,
la ideología política, partidaria de la libertad y del gobierno
representativo, la tolerancia, las doctrinas económicas, etc., tienen
su origen en el pensamiento empirista de los siglos xvi a xvni.
La época de la Ilustración —el siglo xvni— representa el término de la
especulación metafísica del xvn. Después de casi una centuria de
intensa y profunda actividad filosófica, encontramos una nueva
laguna en que el pensamiento filosófico pierde su tensión y se
trivializa. Es una época de difusión de las ideas del periodo anterior.
Y la difusión tiene siempre esa consecuencia: las ideas, para actuar
en las masas, para transformar la superficie de la historia, necesitan
trivializarse, perder su rigor y su dificultad, convertirse en una
superficial imagen de sí mismas.
Entonces, a cambio de dejar de ser lo que en verdad son, se
extienden y las masas participan de ellas. En el siglo xvni, una serie
de escritores hábiles e ingeniosos, que se llaman a sí mismos, con
tanta insistencia como impropiedad, «filósofos». Estas ideas, al cabo
2 MARÍAS, J; HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, Biblioteca de la Revista de Occidente. Madrid, 1941.
de unos años, llenan el ambiente, se las respira, se convierten en el
supuesto sobre el que se está.
Nos encontramos en un mundo distinto. Europa ha cambiado
totalmente, de un modo rápido, casi brusco, revolucionario. Y esta
transformación de lo que se piensa determinará poco después la
radical mudanza de la historia que conocemos con el nombre de
Revolución francesa.
La Ilustración en Francia
Desde fines del siglo xvn y durante todo el siglo xvm se opera en
Francia un cambio de ideas y convicciones que altera el carácter
de su política, de su organización social y de su vida espiritual. De
1680 a 1715 se producen las mayores variaciones sustanciales;
desde entonces, todo será una labor de difusión y propagación de
las nuevas ideas; pero el esquema de la historia francesa ha
cambiado ya. De la disciplina, de la jerarquía, de la autoridad, de
los dogmas, se pasa a las ideas de independencia, de igualdad,
de una religión natural, incluso de un concreto anticristianismo. Es el
paso de la mentalidad de Bossuet a la de Voltaire; la crítica de
todas las convicciones tradicionales, desde la fe cristiana hasta la
monarquía absoluta, pasando por la visión de la historia y las normas
sociales. Es una efectiva revolución en los supuestos mentales de
Francia; y, como Francia entonces es el país rector de la comunidad
europea, de Europa toda. (Véase el magnífico libro de Paul Hazard:
La crisis de la conciencia europea.)
LA ENCICLOPEDIA
La Ilustración quiere reunir todos los conocimientos científicos y
hacerlos asequibles a los grandes círculos.
Los problemas rigurosamente filosóficos —no digamos ya
teológicos— pasan a segundo plano. La «filosofía» se refiere ahora,
principalmente, a los resultados de la ciencia natural y a las doctrinas
empiristas y deístas de los ingleses; es una vulgarización de la porción
menos metafísica del cartesianismo y del pensamiento británico, a la
vez. Por una parte, el pensamiento es racionalista y, por consiguiente,
revolucionario: pretende plantear y resolver las cuestiones de una
vez para siempre, matemáticamente, sin tener en cuenta las
circunstancias históricas; por otra parte, la teoría del conocimiento
dominante es el empirismo sensualista. Las dos corrientes filosóficas,
la continental y la inglesa, convergen en la Ilustración.
El órgano adecuado para esta vulgarización de la filosofía y la
ciencia es la «Enciclopedia». Y, en efecto, el primer representante
típico de este movimiento, Fierre Bayle (1647-1706) es el autor de
una: el Dictionnaire historíque et critique. Bayle ejerció una crítica
aguda y negativa acerca de numerosas cuestiones. Aunque no
negaba las verdades religiosas, las hacía completamente
independientes de la razón, y aun contrarias a ella. Es escéptico, y
considera que la razón no puede comprender nada de los dogmas.
Esto, en un siglo prendado de la razón, tenía que abocar a un
apartamiento total de la religión; de la abstención se pasa a la
negación resuelta; γ los enemigos del cristianismo utilizan luego
ampliamente las ideas de Bayle.
Los Enciclopedistas.
Pero mucha más importancia tuvo la llamada Enciclopedia o
diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, publicada de
1750 a 1780, a pesar de las prohibiciones que intentaron oponerse
a su impresión. Los editores de la Enciclopedia eran Diderot y
d'Alembert; los colaboradores eran las mayores figuras del tiempo:
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Turgot, Holbach y otros muchos. La
Enciclopedia, que a primera vista no era más que un diccionario, fue
el vehículo máximo de las ideas de la Ilustración. Con cierta
habilidad deslizaba los pensamientos críticos y atacaba a la Iglesia
y todas las convicciones vigentes. De los dos editores, d'Alembert era
un gran matemático, y escribió, aparte de su colaboración científica,
el Discurso preliminar, con un intento de clasifición de las ciencias.
Diderot fue un escritor fecundo, novelista, dramaturgo y ensayista,
que terminó en una orientación casi enteramente materialista y atea.
Voltaire.
Frangois Arouet de Voltaire (1694-1778) fue un gran personaje de
su época. Su fama fue extraordinaria, y le valió la amistad de
Federico el Grande de Prusia y de Catalina de Rusia. Su éxito y su
influencia fueron incomparables en el siglo xviii. Ningún escritor fue tan
leído, comentado, discutido, admirado. El valor real de Voltaire
responde desigualmente a esta celebridad. Tenemos que distinguir
en él tres aspectos: la literatura, la filosofía y la historia.
Voltaire es un escritor excelente. La prosa francesa ha llegado en él
a una de sus cimas; es enormemente agudo, ingenioso y divertido.
Sus cuentos y sus novelas, en especial, acusan un espléndido talento
literario. Filosóficamente es una cosa muy distinta.
Ni es original ni profundo. Su Dictionnaire philosophique está
impregnado de las ideas filosóficas del siglo xvn, que comparte en
lo que tienen de más superficial: el empirismo, el deísmo y la imagen
física del mundo, popularizada. Voltaire, pues, no tiene verdadero
interés filosófico. Sus críticas irreligiosas, que en su época fueron
demoledoras, nos parecen hoy ingenuas e inofensivas. Tuvo una falta
de vista total para la religión y el cristianismo, y su hostilidad es el
punto en que se revela más claramente la inconsistencia de su
pensamiento. No es solo que ataque al cristianismo, sino que lo hace
con una superficialidad absoluta, desde una posición anticlerical, sin
conciencia siquiera de la verdadera cuestión.
La aportación más interesante y profunda de Voltaire es su obra
histórica. Escribió un libro sobre la gran época anterior titulado Le
siécle de Louis XIV. Pero su principal obra historiográfica es el Essai
sur les mozurs et l'esprit des nations. Aquí aparece por primera vez una
idea nueva de la historia. Ya no es crónica, relato de hechos, o
sucesos, simplemente, sino que su objeto son las costumbres y el
espíritu de las naciones. Aparecen, pues, los pueblos como unidades
históricas con un espíritu y unas costumbres; la idea alemana del
Volksgeist, del «espíritu nacional», es, como ha mostrado Ortega, la
simple traducción del esprit des nations. Voltaire encuentra un nuevo
objeto de la historia, y esta da en sus manos el primer paso para
convertirse en auténtica ciencia, aunque no logra superar el
naturalismo.
Montesquieu
El barón de Montesquieu (1689-1755) significó una aportación
distinta al pensamiento de la Ilustración. Es también un ingenioso
escritor, sobre todo en sus Lettres persones, donde hace una crítica
llena de gracia y de ironía de la sociedad francesa de su tiempo.
Pero, sobre todo, es escritor político e histórico. Su obra capital es
L'esprit des lois. Su tesis es que las .leyes de cada país son un reflejo
del pueblo que las tiene; el naturalismo de la época hace que
Montesquieu subraye especialmente la influencia del clima.
Montesquieu conoce tres formas de constitución, que se repiten en
la historia; en primer lugar, el despotismo, en que no cabe más que
la obediencia temerosa, y luego, dos formas de Estado, en las que
descubre un motor de la historia, distinto para cada una de ellas. En
la monarquía, el motor principal es el honor; en la república, la virtud.
Cuando estos faltan en su régimen respectivo, la nación no marcha
como debe. Montesquieu, mediante esta teoría, da un complemento
decisivo a la idea de la historia en Voltaire: un elemento dinámico
que explica el acontecer histórico. (Cf. Ortega: Guillermo Dilthey y la
idea de la vida.)
ROUSSEAU
Rousseau, a pesar de sus conexiones con los enciclopedistas, tiene
un lugar aparte en la historia del pensamiento. Nació Jean-Jacques
Rousseau en Ginebra, en 1712. Era hijo de un relojero protestante y
tuvo una infancia de precoz excitación imaginativa.
Después su vida fue errante y azarosa, con frecuentes indicios de
anormalidad. Sus Confessions, un libro en que exhibe,
románticamente, su intimidad, son el mejor relato de ella. Alcanzó un
premio ofrecido por la Academia de Dijon con su Discours sur les
sciences et les arts, en el que negaba que estas hubiesen
contribuido a la depuración de las costumbres. Este estudio lo hizo
famoso. Rousseau considera que el hombre es naturalmente bueno,
y que es la civilización quien lo echa a perder. Su imperativo es la
vuelta a la naturaleza. Este es el famoso naturalismo de Rousseau,
fundado en ideas religiosas, que arrancan de su calvinismo originario.
Rousseau prescinde del pecado original y afirma la bondad natural
del hombre, a la que debe volver. Estas ideas inspiran otro trabajo
suyo, el Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, y las
aplica a la pedagogía en su famoso libro Entile. Rousseau
representa una fuerte reacción sentimental contra la sequedad fría y
racionalista de la Enciclopedia, y escribe una novela apasionada y
lacrimosa, que tuvo un éxito inmenso: la Julie, ou la Nouvelle Hélótse.
Con este naturalismo se enlaza la idea de la religión. Rousseau se
convirtió al catolicismo, luego nuevamente al calvinismo y terminó en
una posición deísta; la religión de Rousseau es sentimental; encuentra
a Dios en la Naturaleza, ante la que experimenta profunda
admiración.
Pero las consecuencias más graves las ha tenido la filosofía social
de Rousseau. Su obra acerca de este tema es el Contrato social.
Los hombres, desde el estado de naturaleza, hacen un contrato
tácito, que es el origen de la sociedad y del Estado. Estos se fundan,
pues, para Rousseau, en un acuerdo voluntario; el individuo es
anterior a la sociedad. Lo que determina el Estado es la voluntad;
pero Rousseau distingue, aparte de la voluntad individual, dos
voluntades colectivas: la volante genérale y la volante de tous. Esta
es la suma de las voluntades individuales, y casi nunca es unánime;
la que importa políticamente es la volante genérale, la voluntad de
la mayoría, que es la voluntad del Estado. Esto es lo importante. La
voluntad mayoritaria, por serlo, es la voluntad de la comunidad como
tal; es decir, también de los discrepantes, no como individuos, sino
como miembros del Estado. Este es el principio de la democracia y
del sufragio universal. Lo importante aquí es, por una parte, el respeto
a las minorías, que tienen derecho a hacer valer su voluntad; pero, a
su vez, la aceptación de la voluntad general por las minorías, como
expresión de la voluntad de la comunidad política. Las
consecuencias de estas ideas han sido profundas. Rousseau murió
en 1778, antes de iniciarse la Revolución francesa; pero sus ideas
contribuyeron esencialmente a moverla y han influido largamente en
la historia política europea.
3-LAS REVOLUCIONES LIBERALES
En el presente vamos a ver cómo la burguesía va a conquistar el
poder político a través de una revolución. Pero no lo tiene fácil, los
partidarios del régimen tradicional se oponen, y tras la caída del
poder de Napoleón (en donde ha desembocado la revolución)
tratan de reimplantar el Antiguo Régimen. Intento efímero pues la
burguesía volverá a la carga en una serie de oleadas
revolucionarias en la primera mitad del siglo XX. 1820, 1830 y 1848
son los intentos de conseguir el poder, tras ellos el absolutismo habrá
desaparecido en Europa. En todas esas revoluciones encontramos
dos componentes: el liberalismo político (separación de poderes,
monarquía parlamentaria o república, elecciones…) o el
nacionalismo (exaltación de la nación y sus señas de identidad para
diferenciarse de sus vecinos). Este último ingrediente predomina en
los procesos de unidad territorial culminados en 1870 en Italia y
Alemania.
Fueron varios los lugares donde la burguesía inició el proceso
revolucionario para hacerse con el poder. El primer ejemplo
importante fue la lucha por su independencia de las colonias
inglesas en América del Norte, la burguesía llevaba la voz cantante
y de este proceso salió una nueva nación: Estados Unidos.
Pero este acontecimiento, a pesar de ser importante, no es
demasiado significativo ya que en América no había nobleza y clero
contra el que luchar, ni la autoridad directa y próxima de un rey
absoluto. Por ello nosotros nos centraremos en los casos europeos,
en la Revolución Francesa de 1789 y las posteriores oleadas
revolucionarias que sacudieron a Francia y a todo el Viejo
Continente.
LA REVOLUCIÓN FRANCESA DE 1789.
Causas
Entre ellas tenemos que distinguir dos tipos, por un lado las llamadas
causas estructurales, es decir, aquellas que se remontan a mucho
tiempo atrás y que se basan en lo desfasado del Antiguo Régimen;
y por otro lado las causas coyunturales o aquéllas que se dan en
una coyuntura o momento concreto, es decir, justo antes del estallido
revolucionario.
a) Causas estructurales.
Económicas. La burguesía tiene el poder económico, pero no goza
de libertad para el desarrollo de sus actividades productivas ya que
el rey le impone un rígido control en el marco del mercantilismo y un
número elevado de impuestos; aspira a un régimen político que le
dé total libertad para comerciar... Sociales. La forma de concebir la
sociedad no ha cambiado desde la Edad Media, es una sociedad
injusta en la que dos estamentos que representan a una minoría de
la población controlan gran parte de la tierra y gozan de privilegios.
La burguesía, un grupo social que ha crecido mucho en los dos
últimos siglos, aspira a una sociedad más igualitaria y sin privilegios, y
organizada según sus intereses.
Ideológicas. La burguesía ha asumido los principios de los
ilustrados.
Recordemos que las ideas de los ilustrados sometían todo a la crítica
de la razón. Los reyes ilustrados tomaron algunas ideas de estos
pensadores pero no otras que iban contra su poder. Es en este
grupo de ideas (división de poderes, monarquía parlamentaria,
derechos del hombre, igualdad ante la ley...) donde va a encontrar
la justificación de sus pretensiones.
Políticas. El rey seguía teniendo un control total y absoluto de todos
los poderes del Estado y los ministros que nombraba pertenecían
mayoritariamente a la nobleza y al clero, estamentos en decadencia
y casi siempre arruinados. Esto contrastaba con la pujanza de la
burguesía, un grupo en expansión que controlaba el comercio y la
industria y que aportaba al estado gran parte de sus ingresos. La
burguesía, haciéndose eco de las ideas ilustradas, se va a ir
alejando de la monarquía y se planteará como objetivo conquistar
el poder y transformar la monarquía absoluta en parlamentaria.
b) Causas coyunturales.
Se dan inmediatamente antes del estallido revolucionario de 1789.
Toda Europa y Francia en particular padecieron en 1787 una
terrible crisis de subsistencia (malas cosechas y subidas
espectaculares de los precios con las consiguientes hambrunas y
muertes) que produjo un hondo descontento popular tanto en el
campo como en las ciudades.
Debido a las malas cosechas el Estado no recauda casi impuestos
y se da una crisis financiera que, básicamente, consistía en que el
Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba. La solución que
encontraron varios ministros de economía como Brienne o Calonne
era que la nobleza y el clero pagaran impuestos como hacía el
tercer Estado.
Etapas del proceso revolucionario.
a) Las vísperas de la revolución.
Lógicamente estos dos estamentos no estaban dispuestos a pagar
y se produjo lo que se llamó la Revuelta de los privilegiados, un
levantamiento de la nobleza y el clero solicitando al rey la
convocatoria de los Estados Generales, una reunión de los tres
estamentos que no se producía desde 1614, y que en esa
asamblea se decidiera si pagaban o no impuestos. Esta exigencia
tenía trampa pues aunque el Tercer
Estado tenía más representantes que los otros dos, el voto no era
por cabeza sino por estamento y así la nobleza y el clero tenían dos
votos frente a uno del pueblo. El 5 de mayo se abre solemnemente
la gran reunión de los Estados Generales. La discusión más
importante –y la clave de la cuestión- era la forma de votación, el
número de componentes era el siguiente: clero 291, nobleza 270 y
el Tercer Estado 578.
El clero y la nobleza pedían un voto por estamento, el tercer estado
un voto por persona. Tras agrias polémicas durante varias semanas
el rey disuelve la reunión el día 20 de junio sin haberse llegado a
ningún acuerdo.
b) La Asamblea Constituyente (1789-1791).
Los representantes del Tercer Estado y algunos miembros de la
nobleza y el clero se retiran al local del Juego de
Pelota, se constituyen en Asamblea Nacional, es decir, en los únicos
representantes de la nación y se disponen a redactar una
constitución para el país que garantice la división de poderes y
establezca la monarquía parlamentaria. El rey titubea, no sabe qué
hacer, quiere evitar un derramamiento de sangre. En ese momento el
pueblo de París, instigado por los burgueses se levanta el 14 de Julio
y toma La Bastilla, cárcel donde el rey tenía a los que se oponían a
su poder o no pagaban los impuestos.
Es el inicio de la Revolución. El rey, la nobleza y el clero, ante el cariz
que toman los acontecimientos no tienen más remedio que admitir la
situación y reconocer a la Asamblea Constituyente como
gobernante legítimo y aprobar las leyes que ésta decida. Entre la
obra de esta Asamblea está la aprobación de la Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano, donde se reconoce el
derecho a la libertad, a la igualdad y a la propiedad; la soberanía
nacional, es decir, que la nación es la dueña de sus destinos y no el
rey; la separación de poderes; la supresión de los privilegios de la
nobleza y el clero; la Constitución Civil del Clero por la que los
religiosos se convertían en funcionarios del Estado y al que debían
fidelidad... Casi todos estos principios se plasmaron en la
Constitución de 1791 que además establecía el sufragio censitario
(sólo podían votar los ciudadanos que tuvieran más ingresos). A
pesar de todo el rey conservaba mucho poder en esta Constitución,
ya que tiene el poder ejecutivo o facultad para elegir a los ministros
del gobierno.
c) Asamblea Legislativa (1791-1792).
Es una etapa moderada. Entre los distintos partidos o tendencias se
van a consolidar dos: por un lado los girondinos que representan a
la alta burguesía de las provincias, y por otro los jacobinos que
agrupan a la baja burguesía y tiene un alto componente radical; a
estos dos grupos habría que añadir las masas populares de París los
-sans cullottes- que cobrarán especial protagonismo en la etapa
siguiente. En el plano jurídico se aprueban leyes que desarrollan más
la Constitución de 1791. Una gran cantidad de nobles huye del
país. En esta etapa Francia declara la guerra a Austria, el rey,
disfrazado, intenta huir en agosto de 1792 para unirse a los
austriacos y así derrotar a la Revolución, es descubierto y destituido;
debido a estos acontecimientos en septiembre se proclama la
República.
d) Convención (1792-1794).
Una vez disuelta la Asamblea la flamante República Francesa estará
gobernada por una Convención que recibe el poder ejecutivo que
antes estaba en manos del rey. En esta Convención vamos a
encontrar dos momentos distintos: en el primero gobiernan los
girondinos y en el segundo los jacobinos.
Gobierno girondino. El hecho más destacado de su gobierno es la
ejecución de Luis XVI tras considerarle traidor a la patria. Este hecho
ocasiona que todos los demás países europeos declaren la guerra
a la Francia revolucionaria. En el campo una nueva crisis de
subsistencia y el reclutamiento masivo de campesinos para la guerra
producen un gran descontento que se extiende a las ciudades. En
este ambiente los jacobinos aliados a los sans-cullottes se hacen
con el poder.
Gobierno jacobino. La revolución se radicaliza y entra en la etapa
más sangrienta, etapa que recibe el nombre de Terror, los opositores
políticos son guillotinados y le represión de Robespierre no respeta
ni a los miembros de su propio partido. En el plano político se
aprueba la Constitución de 1793 que presenta la novedad de
elegir a los representantes por primera vez a través del sufragio
universal.
e) Directorio (1795-1799).
La situación a la que los jacobinos tenían sometido al país no podía
durar mucho tiempo, la alta burguesía (propietarios, profesionales
liberales...) da un golpe de Estado y se hace con el poder. La gente
estaba ya cansada de sangre y pedía paz y tranquilidad.
Se redacta en esta época la Constitución de 1795, que presenta,
como es lógico, un carácter moderado y el retorno al sufragio
censitario o restringido. En esta ley el poder ejecutivo se entrega a
cinco directores, y de ahí le viene el nombre al periodo. En el
aspecto militar Francia ha ido derrotando a todos los ejércitos
europeos y ha ensanchado sus fronteras, cuenta con un general de
gran talento: Napoleón Bonaparte, que cada vez adquirirá más
importancia y poder.
f) Consulado (1799-1804).
Napoleón, cada vez con más poder y popularidad tras sus victorias,
da un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799 y acaba con el
Directorio, el poder ejecutivo sería ejercido por tres cónsules, uno de
ellos, el primero, Napoleón. En ese mismo año se impulsa la
Constitución de 1800 que consagra el fin de la Revolución y una
cierta reconciliación con el Antiguo Régimen, en ella no hay
separación de poderes ni la típica Declaración de los Derechos del
Hombre. La aproximación a los partidarios del Antiguo Régimen se
ve claramente en la firma de un acuerdo con la Iglesia, que deja de
ser perseguida y se convierte en fiel aliada de Napoleón.
Paralelamente continúa sus campañas victoriosas contra Austria,
Prusia y Rusia. En el orden interno se convierte en un gran reformador
al impulsar una mayor centralización administrativa, impulsar un nuevo
sistema educativo con la creación de los primeros institutos de
enseñanza secundaria, y elaborar un código civil que tendría un
gran impacto en toda Europa.
En el año 1802 el joven general consigue ser nombrado Cónsul
Vitalicio, es decir, para toda la vida, su idea de perpetuarse en el
poder es evidente, nadie hacía sombra a este dirigente. Dos años
después a través de un plebiscito o referéndum se proclama
emperador. La Revolución que se inició contra el poder absoluto de
un hombre, Luis XVI, desemboca en un poder todavía más fuerte en
la figura de Napoleón
Bonaparte.
Liberalismo y nacionalismo.
La Revolución Francesa y las tropas de Napoleón habían extendido
por Europa ideas que eran imposibles de borrar y que se
identificaban automáticamente con la burguesía: liberalismo y
nacionalismo.
El liberalismo es una doctrina básica e irrenunciable de la mentalidad
burguesa, se basa en la libertad absoluta del individuo para
expresar sus ideas, reunirse, conservar sus propiedades... sin que
ningún poder pudiera acabar con ellas. En lo político el liberalismo
recibe el nombre de liberalismo político y es una síntesis de las ideas
de los ilustrados: división de poderes, parlamentos elegidos por la
nación como poder legislativo, sufragio censitario, monarquía
parlamentaria o república como forma de gobierno... En el aspecto
productivo el liberalismo recibe el nombre de liberalismo económico
que resume el pensamiento de los ilustrados basado en que el
estado no intervenir en economía, solamente la ley de la oferta y la
demanda deben regular el mercado; estos principios fueron
formulados en el XVIII por Adam Smith.
Junto al liberalismo aparece otra idea constante en el pensamiento
burgués: la idea de nación. Hasta la Revolución no existía un
sentimiento especialmente fuerte por pertenecer a un pueblo o a
una comunidad, había una mentalidad más universalista. Es a partir
de 1789 cuando se empieza a hablar de la nación como conjunto
de ciudadanos con unas características comunes, y esa nación es
la dueña de sus destinos y no el rey como hasta entonces. Los
ejércitos franceses llevaron por Europa la idea de nación. Una vez
llegados a este punto hemos de aclarar dos conceptos que se
utilizan a veces como sinónimos pero que son distintos: nación y
estado. Nación: es el conjunto de individuos que pertenecen a una
comunidad que tiene una lengua, una religión, costumbres, derechos
e historia comunes.
Estado: es una unidad política con fronteras internacionales
reconocidas.
Muchas naciones están divididas entre varios estados distintos y, en
otros casos, muchas naciones viven dentro de estados en los cuales
no se sienten a gusto, el objetivo de todas estas naciones es
constituirse en estados independientes. Estas ideas se llevarán a la
práctica en la siguiente oleada de revoluciones que además del
liberalismo encontraremos el nacionalismo como componente
fundamental. El nacionalismo quedará plasmado en el romanticismo,
movimiento cultural y artístico que se basa en las pasiones del
hombre frente a lo racional de etapas anteriores.
4- INTRODUCCIÓN A LAFILOSOFÍA MARXISTA4
I. MARX Y EL MARXISMO
Con el nombre de marxismo, entendemos el sistema de pensamiento
ideado por Karl Marx, con la ayuda de Federico Engels, que ha
influido mucho en el pensamiento y en la sociedad desde mediados
del siglo XIX. Más tarde este sistema fue continuado por Lenín
(marxismo-leninismo), así como por Stalin, Mao-Tse-Tung, etc. Además
de los partidos comunistas, hay también numerosos pensadores
socialistas democráticos, que aceptan en parte los principios del
marxismo.
El influjo del marxismo se ha dado no solamente en las ideas, sino en
la vida práctica. Pues a lo largo de la mayor parte del siglo XX, y
con supervivencias en los comienzos del siglo XXI, muchos millones
de personas han sufrido en diversos países la privación de los
derechos humanos más elementales bajo regímenes comunistas, y
otros han tenido que padecer las consecuencias de la violencia
revolucionaria y del materialismo marxista. El marxismo no es,
simplemente, un sistema económico entre otros, sino una filosofía, una
ideología, una “cosmovisión” (concepción completa del mundo, del
hombre y de la vida).
Karl Marx nació el 5-V-1818 en Tréveris (Renania, Alemania). Sus
padres pertenecían a la clase media y eran de raza judía. Abrazaron
el protestantismo, parece que por conveniencia. Karl Marx estudió
en el gimnasio de Tréveris, en la Universidad de Bonn (Leyes) y en la
Universidad de Berlín, donde todavía conservaba mucho prestigio e
influjo el filósofo Hegel. En 1838 hizo su tesis doctoral sobre el
materialismo de Epicuro. En 1841 la presentó en la Universidad de
Jena. En esta tesis aparece ya su concepción materialista de la vida,
y su rechazo de la religión (al inicio de su obra puso las palabras
del “Prometeo” de Esquilo: “En una palabra, odio a todos los dioses”).
4 Balbín, R,M. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA MARXISTA
Por esas fechas se entusiasma con la filosofía materialista de
Feuerbach. En 1842 se dedica al periodismo en Colonia, pero al
poco tiempo tiene que dejarlo y abandonar Alemania. Trata de
continuar su periódico en Paris, pero tiene también que dejarlo, por
dificultades financieras. De 1843 a 1846 se dedica en Paris a los
estudios de Historia, Economía y Política. Conoció a los anarquistas
Bakunin y Proudhon. Tuvo gran amistad y trabajó con Federico Engels
en la publicación de sus libros y en la promoción de proyectos
revolucionarios. En 1848 publica el Manifiesto del partido comunista.
En 1859 la Crítica de la economía política. En 1867 El Capital. Fue
expulsado de París y en Inglaterra funda en 1864 la Primera
Internacional (Asociación Internacional de Trabajadores). El 14 de
marzo de 1883 muere en Londres, en la miseria, sin haber logrado
terminar su máxima obra: El Capital.
En aquella época imperaba, en Renania y en toda Europa, el
liberalismo político: proclamación de la completa libertad de cada
individuo frente al Estado, declaración de los derechos del hombre,
soberanía popular. En nombre de la libertad de los ciudadanos el
Estado no interviene en los problemas de la sociedad, y se producen
gravísimas injusticias. Aunque la burguesía ha realizado una
revolución política contra la antigua aristocracia, hay en ésta época
una profunda depresión social: la revolución industrial ha producido
concentración de capital y la aparición de una legión de obreros
que trabajan en condiciones inhumanas, con míseros salarios y sin
posibilidad de sindicalizarse.
El marxismo denuncia estas injusticias, como otras personas e
ideologías de la época, pero va más allá: más que remediar
injusticias concretas le interesa realizar la revolución total. Crítica a
los otros socialismos de la época, a los que llama “utópicos o
reformistas”, proponiendo por su parte un socialismo “científico”. Entra
en pugna, con los movimientos obreristas contemporáneos,
rechazando el reformismo y también el anarquismo.
La crítica de los abusos capitalistas y de la miseria proletaria se lleva
a cabo dentro de una ideología totalizante y ambiciosa; se rechaza
la apropiación individual de las mercancías industriales, ya que su
producción es colectiva. Y se afirma que la inexorable
concentración del capital lo lleva a su propia ruina.
El ambiente intelectual es por aquel entonces positivista y
materialista: Augusto Comte reduce todas las ciencias a la ciencia
experimental que permitirá un progreso irreversible para la
humanidad, Charles Darwin y Hubert Spencer afirmarán el origen
evolucionista, a partir de la materia, del hombre y aun de toda la
realidad.
Es notable la influencia en el marxismo de varias construcciones
filosóficas anticristianas: de Strauss (la religión es un mito), de Bauer
(la religión es “la desgracia del mundo”), de Feuerbach (la religión es
una creación del hombre). Destaca especialmente el influjo de
Hegel, quien realizó una construcción idealista de vastas
proporciones; habla de un Absoluto, de apariencia religiosa, pero
sin dogma, moral, culto ni iglesia. Toda la realidad es para él un
movimiento único y total de la Razón (creaciones culturales de la
humanidad), al término del cual se encuentra el Espíritu Absoluto. Ese
movimiento se lleva a cabo a golpe de contradicciones (dialéctica)
y tiene tres fases que se van repitiendo constantemente: tesis, antítesis
y síntesis. Toda la realidad sería un producto de esa Razón
supraindividual, que estaría dotada de un dinamismo propio y no
recibido de nadie.
Cuando ha sido necesario el comunismo marxista se ha presentado
como partido democrático, buscando la vía democrática al poder
(vía democrática para que el poder deje de ser democrático). Se
ha actuado dentro o fuera de la ley, según conviniera. El marxismo
revolucionario se proclama salvador y lo promete todo; porque si
triunfa nadie podrá reclamarlo. Cuando triunfe la táctica comienza
la estrategia: la exportación de la revolución a otros países.
II. EL MATERIALISMO DIALÉCTICO
Desde fines del siglo XVIII la humanidad ha presenciado un acelerado
cambio de sus condiciones de vida: ha habido importantes
descubrimientos científicos y tecnológicos. Se ha abierto una nueva era a
través de la investigación científica, la exploración del espacio, los
sorprendentes avances de la cibernética. A la vez la ciencia del siglo XX
fue aprendiendo a tener una conciencia más clara de sus limitaciones,
cosa que no tenía la ciencia del siglo XIX, y en concreto Marx y Engels,
cuando idearon el materialismo dialéctico, sistema de gran rigidez y
dogmatismo, que trata de explicar en su conjunto el universo material. El
análisis marxista de la realidad se auto-presenta como científico, necesario,
ineludible. Las alienaciones, que rebajan al hombre, se producirían
inexorablemente para ser también inexorablemente suprimidas por la
revolución. El capitalismo se hundiría por sí mismo, para dar lugar a la
dictadura del proletariado y la sociedad sin clases.
El hombre procedería completamente por evolución, a partir de las fuerzas
de la materia. La materia es, además, dialéctica. Esto quiere decir que está
formada por contradicciones internas, conflictos de aspectos contrarios,
por ejemplo: electricidad positiva y negativa, acción y repulsión, macho y
hembra, burguesía y proletariado. Un aspecto cualquiera de la realidad
(tesis) vendría negado por su contrario (antítesis) y este sería superado a
su vez por una nueva negación (síntesis). La contradicción sería condición
necesaria del progreso. Y la dialéctica explicaría también todas las
transformaciones de la sociedad. La dialéctica se llevaría a cabo
mediante tres leyes: que la realidad esté compuesta de aspectos
contradictorios (ley de los contrarios), que un ser en movimiento progrese
necesariamente hacia su propia negación (ley de la negación), y que un
desenvolvimiento cuantitativo y continuo en una realidad termina con
frecuencia por producir una forma enteramente nueva (ley de la
transformación).
III. EL MATERIALISMO HISTÓRICO. CRÍTICA DE LAS ALIENACIONES
El materialismo histórico constituye la explicación marxista de la historia y de
la sociedad. En principio es una aplicación particular de una teoría
general de la realidad (materialismo dialéctico).
Las alienaciones suponen separación y ruptura del ser humano con
respecto a sí mismo. Serán eliminadas mediante la revolución. De esta
manera Marx ve al hombre perdido y engañado, ajeno a sí mismo: en las
mercancías o productos industriales, en las clases sociales, en la estructura
estatal, en el pensamiento filosófico, en la religión.
La religión constituye para el marxismo la alienación más irreal, la que más
aleja al hombre de sí mismo. Es pura ilusión, “pura miseria”, “abyección”,
“pérdida radical de sí”; “el suspiro de la criatura abrumada, el corazón de
un mundo sin corazón”, “el opio del pueblo”. De ese modo la “crítica de la
religión es la condición de toda crítica”. Y eso porque constituiría una
evasión al más allá, una justificación conservadora de los males de este
mundo, que lleva a caer en un ensueño (opio). Cambiando las condiciones
sociales, la religión será completamente superflua y no existirá más. Nada
de ella será asumido en la futura sociedad comunista. “La crítica de la
religión conduce a la doctrina de que el hombre es para el hombre el ser
supremo”.
El pensamiento abstracto, la filosofía, sería otra ilusión alienante: una
alienación intermedia entre la religión y la política; la apariencia de
conocer las cosas como son: en su ser, esencia, naturaleza, pero de modo
teórico, abstracto, irreal. “Es en la práctica donde el hombre tiene que
demostrar la verdad”; “los filósofos no han hecho más que interpretar el
mundo de diversas maneras; lo que importa es transformarlo”.
Otra alienación es la política, que se denuncia al criticar la filosofía
hegeliana del derecho y del Estado. Este último no sería sino un instrumento
de dominación y opresión en manos de la burguesía: una conciliación
ilusoria de los contrapuestos intereses de clase.
La alienación social consiste en la explotación de la mayoría
(proletariado) por un grupo de privilegiados (burguesía). Es preciso que los
proletarios adquieran conciencia de clase y que lleven a cabo la
revolución. El motor del progreso social será la lucha de clases, que ha de
ser radical; como absoluta es la oposición entre la burguesía y el
proletariado. La burguesía, mediante la explotación, prepara sus propios
sepultureros. La antítesis total de la burguesía es el proletariado, que
carece de dinero, de cultura, de tradición, de virtudes. Ese es un privilegio
revolucionario: ser pura negación. Sólo puede subvertirse totalmente el
status burgués con la negación dialéctica (revolución). La síntesis
superadora será la sociedad comunista sin clases.
La alienación económica es la causa radical de los males humanos, y por
tanto también de las otras alienaciones. La verdadera estructura de la
sociedad viene constituida por las relaciones económicas de producción.
La sociedad, la política, la filosofía, la religión, etc., son solamente
superestructuras, dependientes totalmente de la estructura económica: “el
molino movido a mano nos da una sociedad con señor feudal; el molino
mecánico, la sociedad del capitalismo industrial”’.
Hay así una oposición dialéctica entre la producción, que es colectiva, y
la apropiación de sus beneficios, que es individual. De un modo inexorable
ello producirá una concentración creciente del capital y el aumento del
número de los proletarios. Así llegará la crisis del sistema y la revolución
proletaria, acto total y definitivo. La dictadura del proletariado será la
“expropiación de los expropiadores”.
Después se llegará a la sociedad comunista del futuro, sin clases y sin
alienaciones: “una sociedad donde el libre desarrollo de cada uno es la
condición del libre desarrollo de todos”, una comunidad armónica y sin el
poder estatal. “El hombre se habrá convertido en una pasión hacia el
hombre”.
Reinará el ateísmo, por haber desaparecido las bases socio-económicas
de la religión. El hombre será politécnico combinando el trabajo manual e
intelectual, integrado plenamente con la naturaleza. Tendrá su realización
completa, al ser dueño de su trabajo y de las condiciones de su existencia
material, sin estar sometido a ninguna explotación.
La cosmovisión marxista ofrece así como meta la realización de algunos de
los más poderosos sueños humanos, ofreciendo a los desposeídos una
ilusión, unas soluciones drásticas, una herramienta revolucionaria.
IV. RELIGIÓN, FILOSOFÍA, MORALIDAD
La crítica marxista de las alienaciones concibe como más radical la
alienación económica, sobre la cual se apoyarían todas las demás. La
religión sería la alienación más alta, abstracta y perturbadora de la
realidad. Hay sin embargo, en él preocupación religiosa, o más bien una
transposición de las verdades religiosas a las realidades materiales y
terrenas: la revolución será una salvación, llevada a cabo por un mesías
crucificado (el proletariado), para llegar a un paraíso futuro (sociedad
comunista sin clases).
El ateísmo militante o anti-teísmo marxista es un producto “teórico” y
“apriorístico”. Su verificación por la praxis (criterio marxista) sólo podría darse
en la futura y retórica sociedad comunista. Hoy por hoy el ateísmo marxista
es un simple postulado: Dios estorba para poder acometer el proyecto
marxista de divinización atea del hombre. Marx afirma con aplomo que la
religión desaparecerá por sí misma cuando cambien las condiciones
económico-sociales. Pero los marxistas no parece que hayan estado muy
convencidos, al combatir a la religión, y concretamente al cristianismo,
utilizando todos los medios a su alcance. Los marxistas genuinos puede
que modifiquen sus doctrinas económicas, pero no su ateísmo.
La vida humana sin Dios carece de sentido. ¿Qué dignidad, por ejemplo,
tiene el trabajo humano en un horizonte solamente material?, ¿para qué
esforzarse, si la muerte terminará pronto con todo? El materialismo envilece
a la persona humana y a todos sus logros y cierra los ojos ante los
interrogantes últimos y más profundos de la vida.
Además no es verdad que la religión enseñe sólo a los pobres sus deberes
(resignación). Enseña a todos, pobres y ricos sus deberes y sus derechos.
El creyente no tiene por qué ser pasivo ante los problemas de este mundo;
precisamente porque sabe que su destino en la otra vida depende
directamente de cómo haya practicado el bien en esta vida terrena.
En íntima relación con la filosofía está la moralidad. Para Marx no hay
verdades eternas, principios éticos absolutos. La moralidad depende
totalmente del devenir histórico, y refleja los intereses de clase. Engels afirma
que los principios y leyes éticos dependen de la infraestructura económica,
del régimen de la propiedad privada y la producción. Pero no es que
cambien las normas morales, sino la realidad a que se aplican.
Hay una ley moral universal, que se presenta como un imperativo
categórico a la conciencia de cada uno: ej.: no mentir, no matar.
Lenin y otros marxistas hablan de una “ética comunista”, que en la etapa
revolucionaria es todavía una “moralidad proletaria” y en la futura
sociedad comunista una “genuina moralidad humana”. La “ética comunista”
se contrapone a la “moralidad burguesa”, y está basada en la disciplina,
en la responsabilidad, en la lucha revolucionaria. Bueno es lo que ayuda
al triunfo de la revolución; malo lo que lo dificulta.
5- LOS AVANCES DE LAS TEORÍAS ECONÓMICAS5
EL LIBERALISMO KEYNESIANO
Las obras más importantes de John Maynard Keynes (1883-1946)
son Las consecuencias económicas de la paz, 1929; Tratado de la
moneda, 1930; Teoría general de la ocupación, el interés y la
moneda, 1936. Deseoso de salvar el sistema de empresa privada,
Keynes consideraba absurdas las pretensiones del librecambismo
desenfrenado y era de la opinión de que su trabajo provocaría un
gran cambio y que daría la vuelta a los fundamentos ricardianos del
marxismo. Antiguo alumno de Marshall, dotado de un notable
sentido práctico (se enriqueció gracias a afortunadas
especulaciones de bolsa), brillante polemista y conocedor de
amplios sectores de la matemática, Keynes influyó de manera
decisiva y directa en la política de su país. Su mérito principal
consiste en haber solucionado la mayor crisis del capitalismo sin
necesidad de apelar al marxismo.
La economía clásica sostenía que un sistema económico, si se lo
dejaba funcionar libremente en condiciones de competencia libre,
produciría el bienestar de todos y crearía una situación de pleno
empleo. Mientras tanto, en 1924 había en Gran Bretaña un millón de
personas sin empleo, y a comienzos de los años treinta en Estados
Unidos uno de cada cuatro trabajadores estaba sin trabajo. Una
situación de este tipo no podía resolverse, en opinión de Keynes,
mediante la vieja idea según la cual se crearían nuevos puestos de
trabajo rebajando los salarios. Keynes expone: «No es en absoluto
plausible la afirmación según la cual el desempleo en los Estados
Unidos en 1932 se debía al hecho de que los trabajadores se
negasen obstinadamente a una reducción de los salarios nominales
o al hecho de que exigiesen con similar obstinación un salario real
superior al que la productividad del mecanismo económico estaba
en condiciones de ofrecer.» Lo cierto era que un sistema
económico, libre para funcionar de acuerdo con sus propias leyes,
no lleva necesariamente al bienestar de todos y al pleno empleo, 5 REALE, Giovanni; ANTISERI, Darío; Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. 3 Tomos, Editorial
Herder, Barcelona, España, 1992.
como demostraban (y continúan demostrando) los hechos. En
efecto, Keynes puso de manifiesto que el nivel de empleo está
determinado por el aumento del consumo y las inversiones. Por
consiguiente, si disminuye el consumo o disminuyen las inversiones,
crecerá la cantidad de desempleados. Los economistas clásicos
habían pronunciado grandes alabanzas del ahorro. Sin duda, el
ahorro es una virtud privada; denota espíritu de sacrificio e
inteligencia previsora. Sin embargo, si todos ahorramos y nadie
invierte, se pone lógicamente en funcionamiento un círculo vicioso
por el cual al ahorrar no se consume; la falta de consumo lleva una
acumulación cada vez más notable de bienes invendidos que
permanecen en los almacenes; el exceso de producción genera el
paro de las fábricas; el paro de las fábricas significa la pérdida
inmediata de puestos de trabajo, además de la imposibilidad de
nuevas inversiones. Por todos estos motivos, Keynes ataca el ahorro
de tipo decimonónico, porque para él es evidente que aquella
«virtud privada» se transforma, desde el punto de vista de la
sociedad, en un «vicio público». Es preciso que el individuo consuma,
que gaste su dinero en bienes, aunque sea pagándolos a plazos.
El aumento del consumo pondrá en movimiento la máquina
económica de la nación, dado que, para satisfacer la demanda
creciente, los empresarios invertirán más, lo cual implica dos
consecuencias importantes: por un lado, aumentarán los puestos de
trabajo, y por el otro se utilizarán de una manera cada vez más
amplia los recursos nacionales (materias primas, instalaciones,
carreteras y ferrocarriles, mano de obra, etc.). Este es, pues, el
camino para salir de la crisis: aumentar el consumo y las inversiones.
Y si los individuos privados no consumen, entonces se vuelve
necesaria la intervención del Estado. Keynes afirma que la tarea de
establecer el volumen de las inversiones «no puede dejarse con
tranquilidad en manos privadas». El Estado no puede ser un simple
espectador de las conductas económicas de los ciudadanos
privados, ni tampoco -como sostienen los marxistas- tiene la función
de eliminarlas. «Consideramos, por lo tanto, que el único medio
capaz de garantizar -aproximadamente, al menos- el pleno empleo
consiste en una socialización bastante amplia de la inversión. Esto
no quiere decir que haya que excluir todos aquellos compromisos y
aquellas diversas fórmulas de toda clase que permiten al Estado
colaborar con la iniciativa privada. Sin embargo, dejando de lado
este aspecto, no parece haber ninguna razón evidente que justifique
un socialismo de Estado, que lleve a cabo la mayor parte de la vida
económica de la sociedad. Si es capaz de determinar el volumen
global de los recursos consagrados al aumento de los medios
productivos y de garantizar el tipo de interés básico que se pague
a sus poseedores, el Estado habrá cumplido con todo lo necesario,
sin ninguna duda.» Podemos leer tales afirmaciones en la Teoría
general del empleo, el interés y la moneda. El problema del empleo,
por lo tanto, puede ser solucionado sin que sea necesario pasar
desde la propiedad privada a la propiedad colectiva de los
medios de producción. Ante crisis como la de 1929 y los años
posteriores, los gobiernos no pueden estar mano sobre mano. Tienen
que intervenir. Keynes afirmaba que si el gobierno hubiese pagado
a los desempleados por cavar hoyos en las carreteras y después
rellenarlos, habría llevado a cabo una acción económicamente
inteligente, puesto que habría hecho circular dinero y, como
consecuencia, habría activado el consumo y habría puesto en
funcionamiento el sistema productivo.
De todo lo dicho, se aprecia claramente cuáles son las indicaciones
que brinda Keynes a los gobiernos. Hay que reformar el capitalismo:
el Estado debe intervenir en la economía y asumir «determinados
controles centrales que ahora se dejan, en conjunto, a la iniciativa
individual». Esto no significa para Keynes que haya de abolir la
iniciativa privada; sólo quiere decir que, ante la iniciativa privada,
no hay que abolir el Estado. «El Estado tendrá que ejercer una
función directiva sobre la propensión al consumo, en parte a través
de los impuestos, en parte a través de las tasas de interés y quizás
también de otros modos.» Esta política intervencionista del Estado
en las cuestiones económicas fue criticada por la vieja guardia, y
mientras que la nueva izquierda -por ejemplo, Roosevelt y los
hombres del New Deal- hizo suyas las teorías de Keynes, la derecha
económica se opuso a él en todas partes. En efecto, la reforma del
capitalismo propuesta por Keynes parecía demasiado avanzada y
demasiado temeraria a ojos de los conservadores. Keynes sostuvo
que la disminución de la tasa de interés habría hecho que
desapareciesen los rentistas, cosa que había que lograr. Esto
hubiese llevado a una supresión de la desigualdad excesiva entre
las rentas. En esto consisten las propuestas keynesianas para abolir
«los dos vicios esenciales del mundo económico»: la desigualdad y
el desempleo, salvando las instituciones democráticas, y la libertad
y la riqueza moral (además de la material) de la iniciativa privada.
FUNDAMENTOS DEL NUEVO MUNDO6
Si, en nombre del futuro de la cultura, se debe proclamar que el
hombre tiene derecho a "ser" más, y si por la misma razón se debe
exigir una sana primacía de la familia en el conjunto de la acción
educativa del hombre para una verdadera humanidad, debe
situarse también en la misma línea el derecho de la nación; se le
debe situar también en la base de la cultura y de la educación.
La nación es, en efecto, la gran comunidad de los hombres qué
están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo, precisamente,
por la cultura. La nación existe "por" y "para" la cultura, y así es ella la
gran educadora de los hombres para que puedan "ser más" en la
comunidad. La nación es esta comunidad que posee una historia
que supera la historia del individuo y de la familia. En esta
comunidad, en función de la cual educa toda familia, la familia
comienza su obra de educación por lo más simple, la lengua,
haciendo posible de este modo que el hombre aprenda a hablar y
llegue a ser miembro de la comunidad, que es su familia y su nación.
En todo esto que ahora estoy proclamando y que desarrollaré aún
más, mis palabras traducen una experiencia particular, un testimonio
particular en su género. Soy hijo de una nación que ha vivido las
mayores experiencias de la historia, que ha sido condenada a
muerte por sus vecinos en varias ocasiones, pero que ha sobrevivido
y que ha seguido siendo ella misma. Ha conservado su identidad y,
a pesar de haber sido dividida y ocupada por extranjeros, ha
conservado su soberanía nacional, no porque se apoyara en los
recursos de la fuerza física, sino apoyándose exclusivamente en su
cultura. Esta cultura resultó tener un poder mayor que todas las otras
fuerzas. Lo que digo aquí respecto al derecho de la nación a
fundamentar su cultura y su porvenir, no es el eco de ningún
"nacionalismo", sino que se trata de un elemento estable de la
6 Fragmento del discurso del Papa JUAN PABLO II en la UNESCO. París, lunes 2 de junio de 1980
experiencia humana y de las perspectivas humanistas del desarrollo
del hombre. Existe una soberanía fundamental de la sociedad que
se manifiesta en la cultura de la nación. Se trata de la soberanía por
la que, al mismo tiempo, el hombre es supremamente soberano. Al
expresarme así, pienso también, con una profunda emoción interior,
en las culturas de tantos pueblos antiguos que no han cedido
cuando han tenido que enfrentarse a las civilizaciones de los
invasores: y continúan siendo para el hombre la fuente de su "ser" de
hombre en la verdad interior de su humanidad. Pienso con
admiración también en las culturas de las nuevas sociedades, de las
que se despiertan a la vida en la comunidad de la propia nación —
igual que mi nación se despertó a la vida hace diez siglos— y que
luchan por mantener su propia identidad y sus propios valores contra
las influencias y las presiones de modelos propuestos desde el
exterior.
Al dirigirme a ustedes, señoras y señores, que se reúnen en este lugar
desde hace más de treinta años en nombre de la primacía de las
realidades culturales del hombre, de las comunidades humanas, de
los pueblos y de las naciones, les digo: velen, con todos los medios
a su alcance, por esta soberanía fundamental que posee cada
nación en virtud de su propia cultura. Protéjanla como a la niña de
sus ojos para el futuro de la gran familia humana. ¡Protéjanla! No
permitan que esta soberanía fundamental se convierta en presa de
cualquier interés político o económico. No permitan que sea víctima
de los totalitarismos, imperialismos o hegemonías, para los que el
hombre no cuenta sino como objeto de dominación y no como
sujeto de su propia existencia humana. Incluso la nación —su propia
nación o las demás— no cuenta para ellos más que como objeto de
dominación y cebo de intereses diversos, y no como sujeto: el sujeto
de la soberanía proveniente de la auténtica cultura que le
pertenece en propiedad. ¿No hay, en el mapa de Europa y del
mundo, naciones que tienen una maravillosa soberanía histórica
proveniente de su cultura, y que sin embargo se ven privadas de su
plena soberanía? ¿No es éste un punto importante para el futuro de
la cultura humana, importante sobre todo en nuestra época cuando
tan urgente es eliminar los restos del colonialismo?
Esta soberanía que existe y que tiene su origen en la cultura propia
de la nación y de la sociedad, en la primacía de la familia en la
acción educativa y, por fin, en la dignidad personal de todo hombre,
debe permanecer como el criterio fundamental en la manera de
tratar este problema importante para la humanidad de hoy, que es
el problema de los medios de comunicación social (de la
información vinculada a ellos y también de lo que se llama la "cultura
de masas"). Dado que estos medios son los medios "sociales" de la
comunicación, no pueden ser medios de dominación sobre los otros,
tanto por parte de los agentes del poder político, como de las
potencias financieras que imponen su programa y su modelo. Deben
llegar a ser el medio —¡y de qué importancia!— de expresión de esta
sociedad que se sirve de ellos, y que les asegura también su
existencia. Deben tener en cuenta las verdaderas necesidades de
esta sociedad. Deben tener en cuenta la cultura de la nación y su
historia. Deben respetar la responsabilidad de la familia en el campo
de la educación. Deben tener en cuenta el bien del hombre, su
dignidad. No pueden estar sometidos al criterio del interés, de lo
sensacional o del éxito inmediato, sino que, teniendo en cuenta las
exigencias de la ética, deben servir a la construcción de una vida
"más humana".