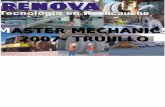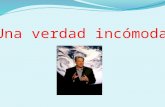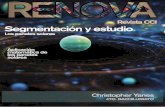1 RENOVA CIÓN Nº 52 - … · La moda, ¿no incomoda? ... cronía” de la que vamos a hablar....
Transcript of 1 RENOVA CIÓN Nº 52 - … · La moda, ¿no incomoda? ... cronía” de la que vamos a hablar....
Renovación nº 52
1
RENOVACIÓN
EDITORIAL: Asincronía entre... / OPINIÓN:Dimensión comunitaria / Post5º Centenario: Protestantismo sin Reforma · Los olvidados de la Reforma· Cinco siglos igual / TEOLOGÍA, CIENCIA Y FILOSOFÍA: Hames Hutton,el blasfemo... · Filosofía política... #12 / SOCIOLOGÍA Y CRISTIANISMO:La cultura del esfuerzo · Las iglesias protestantes... #3 / HISTORIA YLITERATURA: Personajes olvidados de... · Hugonotes #2 · Poesía:¿Locura? · La Biblia en el Quijote · España y los hombres del 98 /CIENCIAS BÍBLICAS Y APOLOGÍA: Rut y Noemí · Creer de otra manera· Los relatos de la infancia...· De retribución escatológica · La mujer en elcristianismo...#2 / ESPIRITUALIDAD: La Navidad en la balanza... · Lamoda... Yo declaro · El sueño de la sulamita (último) · ¿Conoces lahistoria? · Atados dentro de sí mismos · No obstante, la Tierra ni estáquieta... / MISCELÁNEAS: Naturaleza plural: Cuando todos loseuropeos... · Humor · Universo: Astronomía científica #2 · Libros
Nº 52R E V I S T A M E N S U A L R E L I G I O S A Y D E O P I N I Ó N
Foto: guiainfantil.com
¡Feliz Navidad!2017
¡Feliz Navidad!2017
Renovación nº 52
2
R E N O V A C I Ó N
Nº 52 – Diciembre – 2017
S U M A R I O P A R T I C I P A NEditorial: Asincronía entre la Modernidad y el lenguaje..., .....................3Opinión: Dimensión comunitaria..., J. A. Montejo...................................4Post 5º Centenario de la Reforma:
Protestantismo sin Reforma, Máximo García ...................................8Los olvidados de la Reforma, Alfonso P. Ranchal ..........................14Cinco siglos igual, Claudio A. Cruces. ............................................16
TEOLOGÍA, CIENCIA Y FILOSOFÍA:Hames Hutton, el blasfemo que..., (Doc. BBC) ..............................18Filosofía política y Religión...#12, Jorge A. Montejo .......................22
SOCIOLOGÍA Y CRISTIANISMO:La cultura del esfuerzo, Esteban López .........................................30Las iglesias protestantes y..., 3/3 Rafael Cepeda ..........................32
HISTORIA Y LITERATURA:Personajes olvidados de la Reforma, Manuel de León .................40Hugonotes #2, Felix Benlliure.........................................................44Poesía: ¿Locura?, Alfredo Pérez Alencart .....................................47La Biblia en el Quijote, Juan A. Monroy..........................................48España y los hombres del 98, Rafael Narbona ..............................50
CIENCIAS BÍBLICAS Y APOLOGÍA:Rut y Noemí, 3/3, Renato Lings .....................................................52Creer de otra manera, Andrés Torres Queiruga .............................54Los relatos de la infancia de Jesús, ¿teología o historia?, L. Boff..62De retribución escatológica..., Héctor B.O. Cordero ......................71La mujer en el cristianismo primitivo, #2 Rafael Aguirre.................72
ESPIRITUALIDAD:La Navidad en la balanza de lo pagano..., Juan M. Quero ............82La moda, ¿no incomoda? - Yo declaro - Plutarco Bonilla A. ..........84El sueño de la Sulamita #25, José M. Glez. Campa ......................86¿Conoces la historia?, Julian Mellado ............................................89Atados dentro de sí mismos, Isabel Pavón ....................................90De tú a tú: La teología es puro cuento, Claudio A. Cruces.............91No obstante, la Tierra ni está quieta ni es plana, Emilio Lospitao. .92
MISCELÁNEA:Naturaleza plural: Cuando todos los europeos eran negros, .........94Humor.............................................................................................95Universo: Astronomía científica #2 .................................................96Libros.........................................................................................98-99
Jorge Alberto Montejo
Máximo García
Alfonso P. Ranchal
Claudio Andrés Cruces
Esteban López
Rafael Cepeda
Manuel de León
Félix Benlliure
Alfredo Pérez Alencart
Juan A. Monroy
Rafael Narbona
Renato Lings
Andrés Torres Queiruga
Leonardo Boff
Héctor B. O. Cordero
Rafael Aguirre
Juan Manuel Quero
Plutarco Bonilla
José Manuel Glez. Campa
Julian Mellado
Isabel Pavón
Emilio Lospitao
–––––––––––Las opiniones de los autores sonestríctamente personales y no representannecesariamente la línea editorial de estarevista.
Responsable de la edición: Web de la revista: Correspondencia:
Emilio Lospitaohttp://revistarenovacion.es/[email protected]
Renovación nº 52
3
El teólogo jesuita José María Vigildice que la historia de las reli-giones es la historia de un co-
nocimiento humano en continuo creci-miento, y de una religión cuyas afirma-ciones sobre Dios van retrocediendoparalelamente a aquel avance de aquelconocimiento humano creciente.[1] Estaaclaración del teólogo jesuita se corre-laciona perfectamente con esta “asin-cronía” de la que vamos a hablar.
Infinidad de veces hemos escuchado, oleído, que la Modernidad, como para-digma científico y filosófico, “echófuera a Dios de la vida común”, y encierta medida es cierto. Pero esta afir-mación necesita ser explicada, al menosen parte. Digamos que lo único quehizo este nuevo paradigma científico yfilosófico fue estudiar los fenómenosde la naturaleza, y a esta misma, y mos-trar las causas de dichos fenómenos.Dicho estudio, y su exposición, desa-creditó las creencias religiosas en lasque estaba asentada la “vida común”de las personas. En la Edad Media secreía que las enfermedades, las tormen-tas, las sequías, los terremotos... eranoriginados por la voluntad de Dios comocastigos en el peor de los casos, con supermiso en el mejor de ellos. Las per-sonas se entregaban incansablementeal rezo, a los ritos, a las ofrendas aDios, a los Santos o a las Vírgenes pararemediar el caos que ello suponía. Perono había respuestas visibles y satisfac-torias. No obstante, por la ignorancia,el vulgo insistía en lo mismo cada vezque los efectos se producían porque nodisponían del conocimiento que ofrece
hoy la ciencia. Por ejemplo, la gentecomún entregaba ofrendas y encendíavelas a Santa Bárbara cuando había tor-mentas y relámpagos; pero vino Frankline inventó el pararrayos. A partir de en-tonces la gente comenzó a poner un pa-rarrayos en el tejado de su casa y seacabaron los rezos y las ofrendas aSanta Bárbara. ¡Así es como la Moder-nidad fue echando fuera a Dios de lavida común! Mejor dicho, la Modernidadechó fuera las falsas y míticas imágenesde Dios, no a Dios mismo. Pero a laReligión parece gustarle mantener esasimágenes falsas de Dios, bien porqueella misma las necesita, o bien porquecon ellas puede controlar mejor a la fe-ligresía.
En el campo de la cosmología y la cos-mogonía ha ocurrido lo mismo. Hastael siglo XVI tanto la Ciencia como laFilosofía y la Teología se basaban enuna cosmovisión aristotélica-ptolemaica.Se creía que el Sol giraba alrededor dela Tierra; que esta estaba quieta ademásde ser el centro del mundo. El mundose concebía con tres plantas: arriba, elcielo donde moraba Dios; en medio, laTierra plana (su esfericidad se fue acep-tando lentamente); y abajo, el infra-mundo, el Infierno. Tanto el lenguajebíblico, como los conceptos teológicosderivados de la Escritura, se fundamentanen esta cosmovisión. Pero a pesar delos cinco siglos que han transcurridodesde el descubrimiento del sistema he-liocéntrico, y los avances de la cienciaen todas las disciplinas, que contradicendicha cosmovisión, el mundo religiosopermanece en esos arcaicos conceptos
y lenguajes del pasado. Habría que pre-guntarse quién ha echado fuera a Diosde la vida común, si la Modernidad consus luces o el pensamiento religioso,incapaz de evolucionar y actualizar suprédica.
En el presente número de la revista in-cluimos dos artículos estrechamente re-lacionados con esta “asincronía”. En elprimer artículo –”Creer de otra mane-ra”–, el teólogo católico Andrés TorresQueiruga dice que “o logramos cambiarmuy hondamente las palabras y con-ceptos con que expresamos y vivencia-mos nuestra fe, o la hacemos incom-presible e increíble para las nuevas ge-neraciones.” En el segundo artículo–”Los relatos de la infancia de Jesús,¿teología o historia?”–, el teólogo yex-sacerdote católico Leonardo Boff,se pregunta: “¿Qué hacer, pues, conlos relatos de la Navidad y con el pese-bre?”, para afirmar a continuación:“Que continúen. Pero que sean enten-didos y revelen aquello que quieren ydeben revelar: que la eterna juventudde Dios penetró este mundo para nuncamás dejarlo; que en la noche feliz desu nacimiento nació un sol que ya noha de conocer ocaso”.[2]
María Clara Bingemer, teóloga brasileña,afirma que existe "una fuerte sed de es-piritualidad, pero, la mayoría de lasveces, fuera de las instituciones reli-giosas... El cristiano del futuro cues-tionará mucho a la Iglesia y hará supropia síntesis” [3]. Ese futuro, creemos,ya ha llegado. R
¡Feliz Navidad!
Asincronía entre la Modernidad y el lenguaje y los conceptos teológicos actuales
editorial¡Feliz Navidad!
[1] “Errores sobre el mundo que redundan en errores sobre Dios”. http://servicioskoinonia.org/relat/440.htm[2] http://www.redescristianas.net/los-relatos-de-la-infancia-de-jesus-teologia-o-historialeonardo-boff/[3] http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2017/10/19/maria-clara-bingemer-hay-sed-de-espirituali-dad-que-se-busca-fuera-de-las-instituciones-religiosas-iglesia-religion-dios-jesus-papa.shtml
Renovación nº 52
4
Si algo caracteriza a los diferentesgrupos religiosos existentes es sudimensión comunitaria, es decir,
su capacidad para vivir de manera agru-pada dentro del entorno social en elque se desenvuelven.
Efectivamente, las distintas y variadasreligiones que se mueven en el mundosiempre se han desarrollado al amparode la fuerza grupal, esto es, de la vitalidadque el colectivo religioso como tal trans-mite y es que dentro de la extensa va-riedad de grupos humanos existentes elcolectivo religioso es uno de los máspeculiares y significativos.
Es evidente que cualquier colectivoreligioso se enmarca dentro de unaspautas y de unos moldes predetermi-nados, los cuales le dan el sello propiode una comunidad como tal. De unacomunidad específica que convive juntocon otras en el seno de la estructurasocial. Pero así como otros colectivos
tienen sus características y peculiaridadespropias lo mismo sucede con las distintascomunidades religiosas, con la salvedadde que estas últimas adquieren en eltranscurso de su proceso evolutivo enel tiempo unas señas de identidad biencaracterísticas. Y me explico.
En principio cabe reseñar que cualquiergrupo religioso, del tipo que sea, sigueunas pautas prefijadas muy caracterís-ticas: dogmas, rituales, componentesmitológicos y simbólicos, nociones detipo sacramental, etc. Y todo ello en-cuadrado dentro de unos márgenes ideo-lógico-religiosos muy determinantes.Todo esto está sobradamente estudiadoy analizado por la Sociología de lasReligiones, materia esta encuadradadentro del marco del estudio e investi-gación de las Religiones Comparadas. En realidad toda comunidad –incluidala religiosa– implica un determinadogrado de asociación. Para FerdinandTönies (fundador y perteneciente a la
Jorge Alberto Montejo
Licenciado en Pedagogía y Filosofía yC.C. de la Educación.
Estudioso de las ReligionesComparadas.
ÁGORA SOCIOLÓGICAOpinión
DIMENSIÓN
COMUNITARIA DE LOS
DIFERENTES GRUPOS
RELIGIOSOSEl creyente vive la religión como fenómeno total,
que afecta al sentido último de su vida. Por esarazón es difícil aislarla de los otros sistemas
sociales a los cuales va ligada.
Salvador Giner. Sociología. Pág.164.
Renovación nº 52
5Sociedad alemana de Sociología, juntocon Émile Durkheim, Max Weber yWerner Sombart, entre otros destacadossociólogos alemanes) dos son las formasde agrupación social: la comunidad yla asociación. Salvador Giner, el pres-tigioso sociólogo y jurista español con-temporáneo, en alusión al pensamientode Tönies, viene a decir que esta dico-tomía forma parte del acervo central dela sociología moderna. Así Weber, porejemplo, la adoptó en su análisis e in-vestigación del fenómeno socioreligioso.Particularmente soy de la opinión deque ambos conceptos, el de comunidady el de asociación (especialmente en elámbito religioso) tienen muchos puntosen común con no expresar exactamentelo mismo. Como acertadamente apuntaCharles Cooley, sociólogo estadouni-dense discípulo de William James, lascomunidades vienen a constituir gruposprimarios y las asociaciones son clasi-ficadas como grupos secundarios. Esdecir, dicho en otras palabras, las aso-ciaciones son derivaciones de las co-munidades establecidas primeramente.Los lazos de maridaje, de unión, entrelos elementos que componen tanto lascomunidades como las asociaciones vie-nen estructurados por su contenido emo-cional y sentimental, por una parte, yutilitarista, por otra.
En las comunidades y asociaciones re-ligiosas ambos elementos, el emotivo-sentimental y el utilitarista se fundenen la consecución de unos logros biendefinidos que vienen marcados por elafán proselitista en cualquier caso. Confrecuencia se recurre a la demagogiaen las argumentaciones ideológicas conla finalidad de resaltar los valores propiosen detrimento de los ajenos. Esto es co-mún a la práctica totalidad de los gruposreligiosos encuadrados en el marco dela cristiandad. Y todo esto, a nivel so-ciológico, no debe extrañarnos dada ladisparidad de comunidades y asocia-ciones enmarcadas en el área eclesial.Curiosamente en el ámbito de las co-munidades del Lejano Oriente (budistase hinduistas, principalmente) así comoen el islam no existe esa “competencia”,digámoslo así, puesto que los plantea-mientos ideológico-religiosos carecendel apasionamiento que caracteriza alhomo religiosus occidental. Obviamente
existen también extremismos y radica-lismos religiosos en estos grupos, perobien es cierto que el sello de la cris-tiandad, desde sus orígenes, está mar-cado por el enfrentamiento, la divisióny separación por cuestión de creenciasque llevadas al límite en muchos casoshan conducido a actos fanatizantes yalienatorios. Hoy en día, por desgracia,todavía se siguen dando en muchos paí-ses del mundo alejados de los plantea-mientos democráticos, basados en latolerancia, libertad y respeto a las ideas,conatos de agresión y hasta violenciapor cuestiones de “creencias religiosas”de distinta índole. ¿Qué denota esto?Pues varias cosas.
En primer lugar inmadurez e infantilismopor carecer de la suficiente capacidadpara asimilar que todas las ideas, in-cluidas las propias, son limitadas ycuestionables; que nadie tiene el patri-monio en exclusiva de la verdad. Comobien diría Krishnamurti, la verdad noes extrapolable. Buscar una verdad, laque sea, significa buscarla en nuestrointerior. Blay Fontcuberta, hablaría decamino de interiorización que buscadescubrir el sentido último de las cosas.En esto consiste, a mi juicio, precisa-mente la verdad, en encontrar el sentidoulterior de la cosas y de la vida en ge-neral. Todo lo demás, creo, es un amagary no dar, valga la expresión.
En segundo lugar nos topamos con lacerrazón de ideas en torno al fenómenoreligioso. Esto además de ser sintomáticode inmadurez emocional es señal tambiénde irracionalidad, de falta del suficientedesarrollo mental evolutivo. Si el serhumano ha evolucionado de maneraevidente en muchos aspectos, en el ám-bito de las creencias religiosas, lamen-tablemente, no se ha producido en infi-nidad de individuos tal proceso evolutivo.Esta es la causa principal de que muchossujetos encuadrados en las distintas co-munidades religiosas no avancen ni unápice en su forma de ver el mundo nien sus creencias acerca del mismo y desu devenir en esta vida. Siguen aferradosa sus “catecismos”, fruto de un adoctri-namiento la mayoría de las veces im-puesto por alguna ideología que, lejosde liberarlos interiormente, les enclaus-tran en “compartimentos cerrados” que
Ilustración de San Francisco de Asís
Una de lascaracterísticasprincipales de lasiglesias es quemalamente se toleranunas a otras. Esta hasido la característicaprincipal a lo largo dela historia. Hoy en díaesta tesitura se sueleenmascarar, enalgunas ocasiones, enun falso sentirecuménico deacercamiento a otrascomunidadesreligiosas, pero, en elfondo, prevalece casisiempre el criteriooriginal de que unaestá en la verdad y lasdemás están en el error
Opinión
Renovación nº 52
6
les incapacitan para ver la vida y su en-torno desde otros prismas, desde otrosposicionamientos.
Y en tercer y último lugar por carenciade ordenación de prioridades en estavida. La creencia religiosa forma partedel quehacer diario de infinidad de per-sonas, lo cual es perfectamente legítimo,pero en la vida existen otros componentestan esenciales como los planteamientosde tipo religioso. La vida, que diríatambién Krishnamurti, es un fluir enel espacio y el tiempo. Un fluir dondeno sabemos a ciencia cierta cuandoacontecerá el final de la existencia.No tenemos consciencia real del origende la misma ni sabemos cómo será elfinal. En medio de ella se encuentra eltransitar, nuestro transitar en la vida.
Nuestro particular “reino de Dios” está,como bien decía también Jesús en suEvangelio, en nosotros mismos, másallá de cualquier otra consideración einterpretación que se le dé a este con-trovertido texto novotestamentario queaparece en el Evangelio según san Lucas(17-20,21). El “reino de Dios” no hayque buscarlo fuera. La verdadera riquezaespiritual emana, fluye, de nuestro in-terior cuando se es capaz de descubrirla,claro está. Y es entonces cuando estefluir interior se comunica al exterior yse expande entre los demás seres. Fran-cisco de Asís, por ejemplo, lo llevóhasta extremos difícilmente realizables,salvo para los verdaderamente santos.Esta es también la idea de los grandesmaestros orientales acerca de ese “reinointerior”. Quien no entienda esto entonceses que no ha entendido apenas nada deldevenir y el sentido último de nuestraexistencia.
Leon Tolstoi, el gran pensador y escritorruso, escribió una auténtica obra maestraque fue publicada por primera vez en elaño 1894 en Alemania como conse-cuencia de que había sido censurada enRusia por la ortodoxia religiosa. Laobra, El reino de Dios está en vosotros,basada en las palabras de Jesús a lasque hacíamos alusión antes, supuso todoun alegato contra la intolerancia y labarbarie de las guerras. Precisamenteeste planteamiento de Tolstoi dio pietiempo después a que Gandhi, el liber-tador de la India, incluyera en su acciónpolítica la conocida como resistenciapasiva o no-violencia ante el agresor.La idea alegórica del “reino de Dios”a la que se refiere el Evangelio apuntaclaramente a la necesidad de enrique-cernos interiormente en valores exis-tenciales que van más allá del simplecomponente religioso. Sin enriqueci-miento interior el ser humano se con-vierte en un ente extraño a sí mismo yentra fácilmente en conflicto con losdemás por cuestiones de ideología o depasiones exacerbadas. La historia de lahumanidad, por desgracia, es un cúmulode comportamientos absurdos e irra-cionales en muchas ocasiones fruto dela inconsistencia de sus acciones carentesdel más mínimo sentido común. Elhomo religiosus al que hacía alusiónMircea Eliade suele ser un individuo
alienado, en conflicto consigo mismo ycon los demás, como consecuencia deuna auténtica distorsión de su verdaderadimensión religiosa y esto conlleva gra-ves repercusiones internas y externas.Internas por cuanto al no saber discernirel verdadero objetivo de su existenciaesto le ocasionará frustración y decep-ción. Y externas porque terminará porafectar a su vida dentro del espacio dela comunidad social a la que pertenece.El origen de los conflictos a nivel socialparten del conflicto interior que el serhumano vive consigo mismo y sus re-percusiones son más que evidentes: en-frentamientos, disputas, riñas, odios yhasta agresividad y violencia verbal yfísica, etc. Y esto, por desgracia, se hadado en todas las estructuras sociales,incluidas las religiosas.
Iglesia, secta y denominación
Pero, retomando de nuevo la idea pri-maria de comunidad hemos de decirque dentro del marco estructural dela(s) comunidad(es) religiosa(s) nos to-pamos con conceptos tales como iglesiao asamblea, secta y denominación, prin-cipalmente. Ya analicé en un anteriorestudio de investigación la obra delProf. Florencio Galindo, sacerdote vi-cenciano, analista e investigador del fe-nómeno religioso del protestantismofundamentalista en América Latina ysus ambigüedades, y es por lo que novamos a abundar aquí de nuevo en ello.El estudio del Prof. Galindo se cir-cunscribía en concreto al fenómeno fun-damentalista en Latinoamérica. La di-mensión social de las comunidades re-ligiosas tiene una extensión más ampliacomo concepto en sí, tal y como expresael Prof. Giner en su investigación so-ciológica del fenómeno religioso. Coin-cido plenamente con esta percepciónpuesto que el concepto primario de co-munidad y el secundario de asociaciónhemos de encuadrarlos dentro de unmarco sociológico más generalizado,pese a las dificultades de interpretaciónque esto entraña. Llama la atención que el concepto pri-mario dentro de la estructura de la co-munidad religiosa sea el de secta antesque el de iglesia o asamblea. A muchosles pudiera sorprender y, sin embargo,así es. Razones damos aquí para ello.
El “reino de Dios” nohay que buscarlofuera. La verdaderariqueza espiritualemana, fluye, denuestro interiorcuando se es capaz dedescubrirla, claro está.Y es entonces cuandoeste fluir interior secomunica al exterior yse expande entre losdemás seres. Franciscode Asís, por ejemplo, lollevó hasta extremosdifícilmenterealizables, salvo paralos verdaderamentesantos. Esta es tambiénla idea de los grandesmaestros orientalesacerca de ese “reinointerior”
Opinión
Renovación nº 52
7En efecto, muchas iglesias nacieron pri-mero como sectas. El mismo cristia-nismo en sus orígenes fue consideradocomo una secta, como una derivacióndel judaísmo, antes que iglesia o co-munidad de creyentes que centraban eleje de su fe y sus creencias en las ense-ñanzas de Jesús de Nazaret y su Evan-gelio. Con el transcurrir del tiempo sellegó a convertir en iglesia de pleno de-recho, regida por unas normas y estatutosque todavía hoy en día prevalecen en lamayoría de las comunidades religiosasy que están basados en las escriturasevangélicas y novotestamentarias asícomo en la tradición religiosa. Inge-nuamente algunos grupos derivados enespecial del protestantismo fundamen-talista insisten en que ellos no tienentradiciones y que solo se rigen por lapalabra escrita en el Nuevo Testamento,lo cual no deja de ser una falacia siatendemos al concepto expreso de tra-dición. Y es que por tradición entende-mos la transmisión de costumbres, ritosy doctrinas que se han ido extendiendode generación en generación en virtuddel entorno social y cultural de las dis-tintas épocas. Todas las iglesias sin ex-cepción alguna tienen sus tradicionesque inculcadas en el pueblo se han per-petuado en el transcurso del tiempo.
Una de las características principalesde las iglesias es que malamente se to-leran unas a otras. Esta ha sido la ca-racterística principal a lo largo de lahistoria. Hoy en día esta tesitura sesuele enmascarar, en algunas ocasiones,en un falso sentir ecuménico de acerca-miento a otras comunidades religiosas,pero, en el fondo, prevalece casi siempreel criterio original de que una está en laverdad y las demás están en el error.Esta ha sido (y continúa siendo) la ob-cecación principal del homo religiosusintegrante de cualquier comunidad cuan-do se deja arrastrar por la ideología re-ligiosa del grupo en cuestión. Pero, todoesto forma parte del componente alie-natorio de las comunidades. Se da nosolamente en las comunidades de tiporeligioso sino también en las de otra ín-dole donde la fuerza moral del grupotermina por engullir la apreciación per-sonal de sus fieles o acólitos. Este fe-nómeno se estila con más intensidaddentro de los grupos sectarios religiosos
de carácter profético encarnados en lafigura carismática del líder al cual se lerinde culto y sumisión. El Prof. Giner considera que cuantomás extensa es una iglesia y más pro-fundas sus raíces dentro del mundo se-cular es más probable que surjan deri-vaciones en forma de sectas y movi-mientos reformados o restauracionistasque pudieran llegar a desestructurar encierta medida a la iglesia afectada. Estefue el caso de la escisión provocadapor la Reforma protestante del sigloXVI dentro de la estructura eclesial ofi-cial de la época. Las mismas comuni-dades surgidas de la Reforma protestantefueron consideradas en un principiocomo sectas. Muchas de ellas se hanganado ya el reconocimiento de iglesiascomo tales por su arraigo social y secularasí como por el servicio desinteresadoen muchos casos que prestan a la ciu-dadanía.
Por lo que respecta al concepto de de-nominación cabe decir que se trata deuna determinada comunidad religiosacon la misma afinidad de creencias quele dan su sello característico y que enmuchas ocasiones salta las fronteras dela propia nacionalidad extendiéndose anivel o escala internacional.
Tanto iglesia como secta y denominaciónse sustentan, en realidad, en un mismoconcepto que es el de religión. El con-cepto de religión definido por ÉmileDurkheim, a mi juicio, es uno de losmás precisos y concretos que conozcoen relación con el concepto de comuni-dad. Para Durkheim la religión viene aser “un sistema solidario de creenciasy prácticas relativas a cosas sagradas,es decir, separadas, prohibidas; creenciasy prácticas que unen en una misma co-munidad llamada iglesia a todos aquellosque a ella se adhieren” (Les formeselementaires de la vie religieuse. París:PUF, 1960, p. 65). Pues bien, dentrode este sistema de creencias es dondelas comunidades religiosas ven cimen-
tadas sus expectativas terrenales y ul-traterrenales alimentadas por la vidade fe. Una fe que en muchas ocasioneschoca frontalmente con la racionalidaden el análisis de las cosas. Pero estesería otro tema a analizar desde distintosángulos o vertientes.
Finalizamos ya este artículo matizandoalgunas cuestiones reseñadas en el mis-mo.
Los diferentes grupos religiosos exis-tentes en el mundo, tanto occidentalcomo oriental, cumplen unas expectativassociales importantes, sin lugar a dudas,más allá de lo acertado o errado de susplanteamientos, lo cual es muy subjetivo,obviamente. De todos modos se imponeel criterio de control por parte de losgobiernos estatales por el mero hechode evitar abusos y desviaciones, en es-pecial en los grupos sectarios con com-ponentes dominadores y anuladores dela personalidad, lo cual los convierteen un auténtico peligro para la sociedad.Control, por otra parte, difícil de llevara cabo en las sociedades democráticasque se rigen por la tolerancia, la libertadde culto y el respeto a la privacidad.Pero esto no debería ser argumento paraque la intromisión de algunos grupos ysectas desestabilizadores, tanto a nivelpersonal como social, se infiltren en laestructura social alterándola en algunoscasos extremos. Las comunidades reli-giosas, como organizaciones asociativasque también son, además de comuni-dades, deberían siempre cooperar conel bien social de los ciudadanos pres-tando un servicio al colectivo socialindistintamente de sus afinidades polí-ticas. Pero esto ya formaría parte deotro estudio investigativo que estoyabordando en un ensayo sobre Filosofíapolítica y Religión recogido en estamisma revista. R
Una de las características principales de lasiglesias es que malamente se toleran unas aotras. Esta ha sido la característica principal alo largo de la historia.
Opinión
Renovación nº 52
8
Aprovechando la coyuntura his-tórica que brinda la celebracióndel 500 Aniversario de la Re-
forma, nos proponemos hacer una re-flexión con determinadas implicacioneshistóricas, sociológicas, teológicas yeclesiales del protestantismo españolen este primer tercio del siglo XXI.
Hace unos años, concretamente en el2001, recién traspasada la frontera deeste siglo, publicábamos en la revistaAnales de Historia Contemporánea, edi-tada por el Departamento de HistoriaModerna, Contemporánea y de Américade la Universidad de Murcia, en su nú-mero 17, un extenso artículo titulado“Corrientes teológicas y sociológicasque han influido en el protestantismoespañol”. Hacíamos referencia a las in-fluencias teológicas del protestantismode misión, asimiladas y adaptadas a lascondiciones peculiares de la España delos siglos XIX y XX.
Afirmábamos entonces que, en general,el afán evangelizador de los protestantesha sido más fuerte que su deseo de re-
flexión sobre los fundamentos de la fe.Seguíamos en nuestra reflexión las dis-tintas líneas confesionales del protes-tantismo español: el de la Reforma ma-gisterial o clásica, el de la Reforma ra-dical o Anabautista, y el de los movi-mientos pentecostales y neo pentecostalesdel siglo XX. Y admitíamos que ciertasinfluencias foráneas han impuesto alprotestantismo nacional un sesgo des-mesuradamente conservador.Comentando el éxito numérico de losneo pentecostales, ya detectado entonces,concluíamos que las iglesias históricastendrían que aprender a revisar sus ca-tegorías teológicas y metodologías edu-cativas, ofreciendo mayor espacio a laexperiencia y a la libre manifestacióndel Espíritu a fin de poder competirdesde una teología ortodoxa con el em-puje de las iglesias de nuevo cuño.
Sin desdecirnos ahora de nuestras afir-maciones de entonces, especialmenteen lo que tiene que ver con la necesariaapertura de las iglesias históricas a lalibre manifestación del Espíritu, tal vez
Post 5º Centenario de la Reforma
Una aproximación al protestantismo español, en elprimer tercio del siglo XXI
Máximo García
Licenciado en teología,licenciado en sociologia y doctoren teología. Profesor emérito dela Facultad de Teología de laUEBE y profesor invitado enotras instituciones académicas.Por muchos años fue Secretarioejecutivo y presidente delConsejo Evangélico de Madrid yes miembro de la Asociación deteólogos Juan XXIII.Actualmente se dedica a lainvestigación teológica y a laescritura.
PROTESTANTISMO
SIN
REFORMA
periodistas-es.com/
Renovación nº 52
9pecamos de ingenuos al imaginar quepodría esperarse una especie de fusiónentre los fundamentos teológicos de lasiglesias reformadas, con la renovaciónespiritual aportada por los movimientosemergentes, ajenos en buena medida ala Reforma. La experiencia de los añostranscurridos pone de manifiesto queno se está produciendo tal fusión, a noser en sentido contrario, es decir, la de-valuación de ciertas prácticas eclesialesheredadas de la Reforma para incorporarelementos ajenos a la misma; que lasiglesias históricas han ido perdiendoterreno a la vez que las de origen neopentecostal han impuesto su influenciacomo consecuencia de su crecimientonumérico, creando una nueva imagendel protestantismo español, que cadavez se parece menos a la Reforma delsiglo XVI, aunque en él aún cabe la es-peranza de que subsista en alguna medidala Reforma.Trascurridos estos años en los que lafosa de separación entre reformados yneo pentecostales se ha ido agrandando,haremos una nueva aproximación alprotestantismo del siglo XXI en España,apoyándonos en algunas categorías di-ferentes a las que utilizamos en nuestrotrabajo anterior.
I. Cambio de paradigma teológicoEn la misma medida en la que el catoli-cismo español ha sido penetrado por elpensamiento y la teología protestante alo largo del siglo XX, el reducido, perocon poso histórico, protestantismo es-pañol, ha sido no solo penetrado, sinodesplazado por el evangelicalismo[1]norteamericano trufado de fundamen-talismo neo pentecostal. Ese fenómenose deja sentir a partir del último terciodel pasado siglo y, con mayor contun-dencia, en los años transcurridos delsiglo XXI.
A raíz de la apertura producida por el
Vaticano II, no sólo los católicos sinotambién los protestantes españoles (unospocos, al menos), tuvieron acceso ateólogos protestantes como Karl Bath,Rudolf Bultmann, Oscar Culmann,Jürgen Moltmann, Dietrich Bonhoef-fer o filósofos, igualmente protestantescomo Paul Ricoeur, que enriquecieronel pensamiento teológico, tanto católicocomo protestante. Este fenómeno seproduce gracias al interés despertadoentre sectores católicos por estos autoresy al esfuerzo llevado a cabo por edito-riales católicas, que se arriesgaron aponer estos textos al alcance de sus lec-tores.
La lectura y estudio de autores protes-tantes en ámbitos católicos ha contribuidoa difundir la teología reformada, mientrasque, en el ámbito protestante, sensucontrario, se ha ido “deformando” amuchos de sus líderes con lecturas ca-talogadas como “devocionales”, “espi-rituales” y otros conceptos análogos,sometidas a filtros de censura estable-cidos por pseudo profetas, pseudo após-toles o pseudo pastores, cuyo oficioconsiste en controlar las conciencias delos demás. Se libran, es cierto, un parde instituciones teológicas, que luchancontra corriente, poniendo todo su em-peño en ofrecer una formación seria,ajustada a los cánones de la teologíaprotestante más consistente, con fre-cuencia teniendo que soslayar las trabasque les ponen los propios órganos queles sustentan.
II. Proceso de neo-pentecostalización
El proceso de neo pentecostalizacióndel protestantismo español, con su énfasisen la lectura literal de la Biblia y su co-rrelato la inerrancia de la Biblia, se haproducido en dos sentidos. Por unaparte, el desembarco en España, a raízde la nueva etapa política abierta conmotivo de la instauración de la demo-cracia (década de los ochenta del siglopasado), de emisarios procedentes de
Post 5º Centenario de la Reforma
El neopentecostalismo, porsu parte, es unacorriente sin arraigohistórico ni eclesialtanto con la Iglesiauniversal en su sentidoamplio, como con lasiglesias vinculadas conla Reforma, con lasque, por otra parte,tampoco se sienteidentificado.
[1] Utilizamos este anglicanismo que yaha tomado cuerpo de naturaleza entre mu-chos autores, para referirnos a aquellos co-lectivos que, afines a ciertas posturas fun-damentalistas, se presentan como evangé-licos, sin que sean realmente representativosde ninguna de las corrientes históricas re-conocidas como parte del amplio espectrode la Reforma.
Renovación nº 52
10
Estados Unidos y de Latinoamérica (losneo misioneros) pertenecientes al mo-vimiento neo pentecostal; y, por otra,un fenómeno de ósmosis que ha conta-minado a las iglesias herederas de la“Segunda Reforma” en España, super-vivientes de la época de la dictadurafranquista, que no sólo sobrevivieron alas persecuciones, sino que fueron ca-paces de reafirmarse y consolidarse enese período.
Se produce en ese proceso un fenómenoque va a resultar definitivo. Mientraslas iglesias “históricas”, las de corteeclesial reformado magisterial (IEE eIERE) y las de origen congregacional(hermanos y bautistas) sufren, exceptola más reciente Asambleas de Dios), unestancamiento alarmante con la llegadade la democracia, debido entre otrascausas a las nuevas ofertas políticas,religiosas y culturales que acaparan laatención y el interés de muchos evan-gélicos, las iglesias emergentes de cortepentecostal y neo pentecostal, así como
algunas autodefinidas “libres”, cuyaetiología resulta muy complicado adi-vinar, experimentan un crecimientojamás antes conseguido en el protes-tantismo español. Un fenómeno éstedel crecimiento que se produce espe-cialmente entre el sector inmigrante la-tinoamericano, que no sólo hace au-mentar considerablemente el númerode fieles en muchas de las iglesias au-tóctonas ya establecidas, sino que pro-piciará la creación de nuevas congre-gaciones que alcanzan números de afi-liados inimaginables por los nativos an-teriormente. Este fenómeno, aunque seaen menor medida, se da también conotros grupos étnicos: rumanos y africa-nos, sobre todo, instalados en España,afectos ya en sus países de origen a esetipo de comunidades.
III. Nueva configuración socio-eclesial
La nueva configuración socio-eclesialdel protestantismo español, cuyo con-tingente mayor está compuesto en laactualidad por personas extranjeras,aporta dos rasgos significativos: 1) mu-chos de esos evangélicos, al igual quesus líderes, desconocen la historia tantosecular como religiosa en la que se hadesarrollado el protestantismo español.No sólo lo desconocen, sino que no po-nen mucho interés en informarse, ajuzgar por algunas manifestaciones yactitudes con las que se identifican. y2), un buen número de ellos introduceuna teología fundamentalista, a la quese añaden otras expresiones teológicascomo la teología de la prosperidad, delsalvacionismo, de la cesación del sufri-miento, de la hipergracia, de la risa (unverdadero esperpento) y otras variantes,promoviendo espectáculos como “lascaídas” y otros números circenses quepretenden presentar como expresionesde la gracia de Dios y el poder del Es-píritu Santo. La más reciente incorpo-ración a ese supermercado de la religiónes el culto-concierto, que sirve a la vezcomo plataforma para la venta de mú-sica.
Todas estas corrientes eclesiales y/oteológicas coinciden en su apelaciónexpresa a los sentimientos, apoyadasen el ámbito experiencial de uno o
varios individuos que se declaran ungidospor Dios y que, posteriormente, preten-den elevar a rango universal sus propiossentimientos, unos sentimientos que lle-gan a elaborar ciertas elucubracionesespirituales que nada tienen que vercon la espiritualidad cristiana. Estaderiva de los nuevos movimientos reli-giosos, muchos de ellos de corte neopentecostal, sobrepasa a sus predecesorespentecostales quienes, aparte de su én-fasis en la sanidad divina y en la nece-sidad de hablar en lenguas como reafir-mación de la fe, han sabido hacerse unhueco entre los movimientos evangélicosde corte conservador, sin renunciar alas raíces reformadas, al margen de quesu especificidad teológica sea más omenos aceptada por el resto de deno-minaciones.El neo pentecostalismo, por su parte,es una corriente sin arraigo histórico nieclesial tanto con la Iglesia universalen su sentido amplio, como con lasiglesias vinculadas con la Reforma, conlas que, por otra parte, tampoco se sienteidentificado. Se trata de una serie demanifestaciones eclesiales que bien pue-den denominarse como pseudo evan-gélicas que, en manera alguna, repre-sentan la tradición reformada; estos gru-pos, que surgen como las esporas y cre-cen exponencialmente no solo en Lati-noamérica sino también en España, pue-den sorprender promulgando o defen-diendo los énfasis doctrinales más va-riopintos y extravagantes, en funcióndel estado emocional de sus dirigentes,por lo que la diversidad de “doctrinas”y expresiones eclesiales se convierteen algo incontable e incontrolable.
IV. Control de las institucionesEl corolario de ese crecimiento numéricopor parte de las congregaciones ultra-conservadoras y neo pentecostales, iden-tificadas por su defensa de la lectura li-teral de la Biblia, entre otras cosas, hasido el control en buena medida de lasinstituciones históricas del protestantismodado el peso de sus votos, como le haocurrido a la Iglesia Evangélica Española(IEE), la iglesia más antigua y tal vezla más representativa del protestantismoespañol, censurada y excluida por man-tener una teología de acogida hacia elcolectivo gay, siguiendo con ello el
Otro efecto derivadode ese controlinstitucional ymediático tiene que vercon la exclusión deescritores y teólogostachados de liberales,de algunos de losmedios decomunicaciónevangélicoscontrolados por estossectores (también porotros de corte ultraconservador)
Post 5º Centenario de la Reforma
Renovación nº 52
11ejemplo bíblico sustentado por la mayoríade confesiones cristianas vinculadascon la Reforma del siglo XVI, abiertasa una teología inclusiva. Esperamos ydeseamos que quienes han adoptadoesa postura, rectifiquen.
Otro efecto derivado de ese control ins-titucional y mediático tiene que ver conla exclusión de escritores y teólogos ta-chados de liberales, de algunos de losmedios de comunicación evangélicoscontrolados por estos sectores (tambiénpor otros de corte ultra conservador).Unos y otros parecen haberse puestode acuerdo para ignorarles, censurarlesy excluirles de los órganos de represen-tación, de los medios de comunicacióny de los eventos y/o actividades con-juntas, como ha ocurrido recientemente(julio de 2017) con la celebración delVIII Congreso Evangélico celebradopara conmemorar el 500 Aniversariode la Reforma en el que, sin menoscabode todos y cada uno de quienes partici-paron, se deja sentir la ausencia de teó-logos y otro tipo de intelectuales de re-conocido prestigio dentro y fuera delámbito protestante, excluidos totalmentedel programa, sin duda a causa del vetode los sectores más reaccionarios.
En lo que a los medios de comunicaciónse refiere, la preponderancia del sectorneo pentecostal se deja sentir, de formaaltamente significativa, con la incorpo-ración de nuevas emisoras de radio ycanales de televisión, sostenidos porcapital extranjero, en los que la imagenprevalente que se proyecta del protes-tantismo muestra a esa amplia gama deexpresiones religiosas extranjeras decorte neo pentecostal.
V. Fundamentalismo yliteralismo bíblico
En cualquier caso, dado que las fronterasque separan las diferentes expresioneseclesiales dentro de este amplio espectroreligioso que representa el protestantis-mo, en el que suelen agruparse todaslas comunidades cristianas fuera del ca-tolicismo o de la ortodoxia oriental, re-sulta complicado establecer las lindesde separación entre unas y otras, espe-cialmente entre pentecostalismo y neopentecostalismo. En este sentido, ob-
servamos que los sectores más críticosdel neo pentecostalismo suelen ser pre-cisamente autores pentecostales.
Difícil resulta, igualmente, delimitarfundamentalismo de neo pentecostalis-mo, ya que ambas identidades van ne-cesariamente unidas. La lectura literalde la Biblia, y la doctrina de la inerranciabíblica, es decir, que en todo lo escritoen la Biblia no puede haber ni hayerror, sirve de coartada para justificarcualquier tipo de exégesis, apoyada enlos intereses o tendencias de cada unode sus seguidores[2]. Sus desvíos exe-géticos y sus devaneos hermenéuticoshacen que estos vigilantes y defensoresde la sana doctrina confundan la ine-rrancia atribuida a Dios con la inerranciaaplicada al texto que habla de Diosdesde los niveles de revelación y en-tendimiento de sus autores, en el limitadoentorno científico en el que se mani-fiestan. Una forma ésta de leer la Bibliaque atenta contra el sentido común yque distorsiona el mensaje bíblico, peroque mantienen con puño de hierro estossectores, dispuestos a fulminar a quienesse alejen de su ortodoxia.
VI. Síndrome de división vs.relación fraterna
Es cierto que la propia Reforma generaen sí misma un cierto síndrome de di-visión desde sus orígenes: luteranismo,reformados, calvinistas, anglicanos, re-forma radical (anabautistas) con sus va-riantes, y así hasta el infinito. Pero aunsiendo eso cierto, con todos los maticesque se podrían introducir, en lo que aEspaña se refiere, el protestantismo es-pañol, desde sus orígenes en el últimotercio del siglo XIX, se ha desarrolladocon una decidida vocación de unidaddentro de la diversidad. Intentos de for-mar una sola iglesia ya se hicieron enEspaña a finales del novecientos, sinque ese intento pudiera llegar a buen
En lo que a los mediosde comunicación serefiere, lapreponderancia delsector neo pentecostalse deja sentir, de formaaltamente significativa,con la incorporaciónde nuevas emisoras deradio y canales detelevisión, sostenidospor capital extranjero,en los que la imagenprevalente que seproyecta delprotestantismo muestraa esa amplia gama deexpresiones religiosasextranjeras de corteneo pentecostal.
[2] Para un estudio en profundidad referidoa la hermenéutica bíblica y al tema de lainerrancia, nos remitimos a nuestro libroRedescubrir la Palabra. Como leer laBiblia, Ed. Clie, (Viladecavalls -Barcelo-na-: 2016)
Manuel Matamoros, uno de los impul-sores de la II Reforma en España(Foto: protestantedigital.com)
Post 5º Centenario de la Reforma
12fin; no obstante, se mantuvo la relaciónfraternal y el deseo de ofrecer unaimagen compacta de cara al exterior.Otro hito fue la Semana de OraciónUnida promovida por la Alianza Evan-gélica. Ya en el siglo XX, y de formaespecial después de superada la contiendanacional del 36 al 39, cuando las mer-madas congregaciones protestantes dela época (IEE, IERE, Hermanos y Bau-tistas) ubicadas en Madrid, tuvieronque hacer frente a la gran represión su-frida por las fuerzas franquistas aliadascon el catolicismo más reaccionario, enlo que se llamó el nacionalcatolicismo,sus líderes y, consecuentemente sus fie-les, formaron una sola piña de cara algobierno y a la sociedad; también adintra, como lo muestran los cultos unidosde oración que se celebraban en algunade sus iglesias de forma rotativa, losprimeros jueves de mes, en los que par-ticipaban fieles de las siete u ocho con-gregaciones que existían entonces en laciudad. Y algo semejante ocurría enBarcelona y en otras ciudades de Espa-ña
Ese espíritu de unión e identidad fraterna,
dentro de la diversidad eclesial, se ma-terializó en la creación de la Comisiónde Defensa Evangélica de España[3],que se convirtió en la voz y el baluartede los evangélicos-protestantes españoleshasta que, instaurada la democracia en1978, a instancias del propio Estadoespañol, se mutó en Federación de En-tidades Religiosas Evangélica de España(FEREDE), a efectos de representaciónadministrativa del protestantismo espa-ñol, aunque posteriormente haya idoasumiendo mayores funciones. La Fe-deración acepta en su seno a la diversidadde iglesias o congregaciones llamadaso consideradas evangélicas, incluidaslas adventistas, hasta entonces fuera delámbito evangélico; y, por supuesto, alas neo pentecostales. No resultó ni re-sulta sencillo admitir dentro del senode la FEREDE a muchas de las entidadesreligiosas que lo solicitan dada su va-riopinta teología y/o eclesiología. Noobstante, prevalece el espíritu inclusivoque marcó su origen y ha configuradosu historia.
El problema surge cuando las iglesiashistóricas que lucharon en la época delfranquismo para reclamar libertad reli-giosa para todos; que fundaron la Co-misión de Defensa para reivindicar untrato justo a los evangélicos y a cualquierotro disidente religioso; que lucharonpor un Estatuto de libertad religiosacuando el franquismo estaba en sumayor apogeo y forzaron la elaboraciónde la Ley de pseudo-libertad religiosa44/1967; que pusieron las bases para lapromulgación de la Ley 7/1980 de Li-bertad Religiosa; que admitieron en elseno de las instituciones a todo el emer-gente movimiento evangélico, con susvariados matices teológicos y eclesiales,incluidos los neo pentecostales, se quedanen minoría. Y ahora, al quedarse en mi-noría numérica el protestantismo histó-rico, tanto sus iglesias como sus teólogoscorren el peligro de verse cuestionados,cuando no excluidos o expulsados delas instituciones y órganos de dirección,
José Cardona Gregori (1918-2007) fuesecretario ejecutivo de la Comisión de De-fensa Evangélica (CDE) y de su sucesora,la Federación de Entidades ReligiosasEvangélicas (FEREDE), durante el periodocomprendido entre los años 1958 a 1995.Luchó por la libertad religiosa en España ypor los derechos de los cristianos evangéli-cos, en tiempos difíciles, de discriminacióne intolerancia religiosa (Foto: actualidade-vangelica.es).
[3] Para un seguimiento en detalle de lacreación y desarrollo de la Comisión deDefensa y el período inter-leyes de LibertadReligiosa de los años 1967 y 1980, véasemi libro Libertad religiosa en España. Unlargo camino, Consejo Evangélico de Madrid(Madrid:2006).
Corren tiempos que han sido definidos comoposmodernismo, en los que se impone laposverdad que sustituye la verdad por elcinismo; la poscultura, que da paso a latelebasura como nueva fuente de referenciacultural; la posreligión, que reemplaza el cultopor el espectáculo y la Palabra por laspalabrerías, la música y el folclore. Son tiemposen los que se confunde unidad con sincretismo,fe con magia, revelación con superstición.Tiempos en los que se confunde literalismosubjetivo con estudio científico de la Biblia,ministerio pastoral con tiranía “apostólica”,comunidad de creyentes con colectivo deafiliados; en los que se muta libertad personalpor sometimiento al líder, dignidad por vileza...
Post 5º Centenario de la Reforma
ninguneados por los medios de comu-nicación protestantes, ignorados a lahora de establecer órganos de direccióno representación y olvidados a efectosde cualquier otro tipo de participación,bien sea de manera oficial, imponiendoel peso de las mayorías, o de maneraartera ignorando o ninguneando su pre-sencia.
Conclusión
Corren tiempos que han sido definidoscomo posmodernismo, en los que seimpone la posverdad que sustituye laverdad por el cinismo; la poscultura,que da paso a la telebasura como nuevafuente de referencia cultural; la posre-ligión, que reemplaza el culto por el es-pectáculo y la Palabra por las palabrerías,la música y el folclore. Son tiempos enlos que se confunde unidad con sincre-tismo, fe con magia, revelación con su-perstición. Tiempos en los que se con-funde literalismo subjetivo con estudiocientífico de la Biblia, ministerio pastoralcon tiranía “apostólica”, comunidad decreyentes con colectivo de afiliados; enlos que se muta libertad personal porsometimiento al líder, dignidad por vi-leza, austeridad por teología de la pros-peridad, soberanía de Dios por la exi-gencia del orante de que Dios se sometaa su voluntad actuando conforme a susdeseos o caprichos y respondiendo afir-mativa e inmediatamente a sus peticio-nes.
Tiempos de posmodernidad, de posre-ligión y de apostasía. La Reforma, evi-dentemente, no representa a la verdadevangélica absoluta en su pureza; co-metió algunos errores, o bien no llegó aalcanzar una visión global de algunoselementos distintivos del cristianismo.Hoy, por ejemplo, cuestionaríamos a laReforma su radical renuncia a los sieteconcilios ecuménicos que contribuyerona asentar las bases teológicas de laIglesia; su excesivo énfasis en el indi-viduo a costa del papel de la comunidad;el marcado síndrome de la división; yla renuncia radical y absoluta al papelde la tradición como fuente de autoridad,aunque fuera complementaria, ya queen la práctica la Iglesia en su conjuntoy las iglesias derivadas de la Reformaen concreto, tampoco serían lo que son
sin los aportes teológicos y eclesialesque se han ido incorporando a lo largode los siglos, es decir, la tradición.
Siendo todo esto cierto, las iglesiashijas de la Reforma tienen tal bagajeteológico y cultural, rescatado del cau-tiverio al que habían sido sometidospor siglos en unos casos, o desarrolladopor ella misma a lo largo de cincosiglos, que es preciso reivindicarlo yevitar, si eso aún es posible, que movi-mientos neo cristianos, revestidos derenovada pseudo ortodoxia, eliminenla herencia de tolerancia y pluralidadrecibida para implantar sistemas de pen-samiento único, erigiéndose en guar-dianes y defensores de la ortodoxia y,en el ejercicio de ese papel, expulsar aquienes no se acomodan a sus patronesde pensamiento y conducta.
Algunos seguimos pensando que la Igle-sia de Jesucristo subsiste en la Reformadel siglo XVI, aunque no en exclusividad.La pregunta para la que nos hemos que-dado sin respuesta es si la Reformasubsiste en el protestantismo españoldel siglo XXI. R
Siendo todo esto cierto,las iglesias hijas de laReforma tienen talbagaje teológico ycultural, rescatado delcautiverio al que habíansido sometidos porsiglos en unos casos, odesarrollado por ellamisma a lo largo decinco siglos, que espreciso reivindicarlo yevitar, si eso aún esposible, quemovimientos neocristianos, revestidos derenovada pseudoortodoxia, eliminen laherencia de tolerancia ypluralidad recibida paraimplantar sistemas depensamiento único.
Renovación nº 52
13
Juan Bautista Cabrera Ivars. fundador de la IERE en España
Post 5º Centenario de la Reforma
Renovación nº 52
14
El pasado 31 de octubre las redes socialesse llenaron de felicitaciones por eldía de la Reforma Protestante. Tampoco
faltaron, durante ese mes, artículos en dife-rentes revistas en donde el rostro que predo-minaba era el de Lutero. Todavía recuerdo cómo en mi ciudad natalcada vez que se acercaba esta fecha se anun-ciaba una conferencia en donde se invitaba atodos los creyentes y de paso a otras personasque estuvieran interesadas en el tema. Siendo un adolescente, y más tarde un joven,tal y como se presentaba al reformador hizoque en mí se despertara una gran admiraciónpor él. Se hablaba sobre todo de su etapacomo agustino, de sus luchas, de su descu-brimiento de la salvación por gracia. Recuerdoque se le mostraba como a un hombre al queúnicamente alimentaba su vida la pasión quesentía por Dios y su Palabra, qué gran valentíatuvo frente al mismo Emperador, pensaba.También se hablaba de su matrimonio conCatharina von Bora para resaltar, con todo loque estaba cayendo a su alrededor, el magníficoejemplo de esposo y padre que era. De pasadase nombraba a Calvino y a otros reformadorescomo Zwinglio. Al presente debo decir que si de esto trata lacelebración anual de la Reforma por mi parteno tengo nada que decir. Por supuesto que sedieron grandes logros gracias a estos refor-madores pero en la misma medida en la quea otros se los ha olvidado es mi falta de entu-siasmo por este tipo de efemérides.La realidad de lo que allí ocurrió es muchomás compleja y no es honesto presentar úni-camente “las grandes hazañas” obviando oaparcando “los grandes errores”. Pero todavíaes más preocupante, si cabe, que para quetodo encaje en la exaltación de estos refor-madores se tenga que hacer invisibles a otroshombres y mujeres que en no pocos aspectoslos superaron. Pienso que no se habla deellos ya que dejarían en muy mal lugar a lascolumnas del protestantismo ya que en algunoscasos estos “otros” tuvieron serios enfrenta-
mientos con ellos y además llevaban la ra-zón.Tal fue el caso de Erasmo de Rotterdam, unintelectual y cristiano de una talla excepcionalque preparó el terreno para lo que despuéssucedería. Sus escritos se “colaron” por mu-chos rincones de aquella Europa antes deque Lutero apareciera en escena. Era unhombre tranquilo, un auténtico humanistaenamorado de la cultura y con unas ideasmuy claras sobre la necesidad de una reformadentro de la Iglesia Católica. Supo sortear lacondena de sus escritos y llegar con ellos amuchas personas que clamaban y anhelabanesta reforma eclesial. Cuando Lutero irrumpió,y las primeras grandes tensiones se dieron,Erasmo supo ver con gran preocupación laradicalización de posturas y las consecuenciasque podrían traer. Supo leer las situacionesque se estaban dando y señalar los grandesmales que vendrían casi de inmediato: in-transigencia, odio y divisiones incurablesdentro de la cristiandad.Lutero intentó “ganárselo” para su causapero él no cedió. Lo mismo procuraron hacerpor el lado católico e incluso lo intentó elmismo Emperador. Pero él, espíritu libre, noquiso apuntarse a ningún bando. Tenía muyclaro la necesidad de una reforma perotambién de que la misma fuera dándose pasoa paso, lejos de posiciones extremas y que larazón y el respeto por el ser humano fueranesenciales. Su proyecto se fue al traste ytuvo un agrio enfrentamiento con el mismoLutero. Erasmo rehuía cualquier discusión pero fuefinalmente la negación de toda libertadhumana frente a Dios y su salvación, defendidapor Lutero, lo que le hizo comenzar un inter-cambio epistolar. Lutero, alguien explosivoal defender sus opiniones, descargó sobreErasmo toda clase de improperios y descali-ficaciones. El humanista, desde entonces yhasta el fin de sus días, llevó sobre sí unagran tristeza al comprobar cómo lo que élhabía predicho se cumplía a rajatabla. Una
LUPA PROTESTANTE
LOS OLVIDADOS
DE LA REFORMA PROTESTANTE
Alfonso P. Ranchal
Diplomado en Teología (Cei-bi). Vive en Cádiz. Tambiénes articulista habitual en LupaProtestante.
Post 5º Centenario de la Reforma
Renovación nº 52
15cristiandad rota, odios enconados, muertey desprecio entre naciones que se decíancristianas.La historia se ha encargado de colocara cada cual en su lugar, pero claro,debe ser una historia que se relate alcompleto para que así pueda ser cono-cida.Otro tanto pasó con el enorme SebastiánCastellio que se dice que dejó prema-turamente esta vida al fallecer de muertenatural pero, personalmente, no tengoninguna duda de que mucho contribuyóa este final el gran sufrimiento que tuvoque soportar por parte de Calvino. Tenía48 años y su físico estaba muy debilitado.Fueron muchos años de calumnias, dejornadas laborales interminables paraasí poder mantener a su familia enmedio de todo tipo de presiones. No podía entender cómo en la Ginebraque Calvino regía con mano de hierrose podía condenar a morir como herejea alguien tal y como pasó con MiguelServet. Denunció públicamente esteenorme despropósito y señaló a Calvinocomo el mayor de los responsables apesar de que éste intentó disimular suresponsabilidad. El reformador ginebrinono soportaba la crítica y además pensabaestar investido de una especie de infali-bilidad por lo que siempre creía tenerla interpretación correcta del texto bí-blico. Desde entonces Calvino intentó por
todos los medios silenciar a Castellioquien abogaba por la libertad de con-ciencia, de poder defender diferentesposiciones en medio del respeto mutuo.Gritó ante la monstruosidad de esa es-pecie de “Santa Inquisición” ginebrinalo que le acarreó toda clase de sufri-mientos. Como ya he apuntado, fallecióde muerte natural pero podría haberacabado de igual forma que Servet. De nuevo el silencio escandaloso secierne sobre Castellio al que ni siquieraconocen muchos de los que dicen cele-brar la Reforma. Y es que, otra vez, sihablamos de Castellio resulta que ellado más oscuro de Calvino aparece…En este sentido tiempo me faltaría parahablar de lo que se ha llamado la Re-forma Radical cuyo exponente más co-nocido son los anabaptistas despuésconocidos como menonitas. Fueron ma-sacrados tanto por protestantes comopor católicos por defender algunas pos-turas que hoy en día todos mantienen.En medio de otros tantos errores acer-taron en señalar que aquella reformaúnicamente llegaba a algunos aspectosmientras que algunos otros esencialesquedaban sin tocar. Abogaban por unavuelta radical al evangelio y a una con-dena de todo tipo de violencia. Pero yala Reforma había entrada de lleno en elcampo de lo político, las guerras y larepresión eran un hecho y esto últimose llevaba a cabo tanto en el terrenoprotestante como en el católico. Ellosfueron atrapados en medio de las furiasenfrentadas y se buscó hacerlos desa-parecer.Por último, me gustaría acordarme delas mujeres, una vez más ellas son lasgrandes ausentes. Tuvieron, en ocasiones,un protagonismo muy relevante peropronto se las relegó al papel de madresy esposas ejemplares. Nombres talescomo la propia esposa de Lutero,Catharina von Bora, u otras comoArgula von Grumbach, Ursula deMunstenberg (1491-1534), Isabel deBrandeburgo (1485-1545) o Isabel deBrunswick (1510-1558).Si hemos de celebrar la Reforma hagá-moslo pero, como decía al principio deeste artículo, siendo honestos con loque allí ocurrió. Sin duda hubo aciertos
de gran calado pero también se dierongraves errores. Si vamos a traer a cola-ción a los principales protagonistas deaquellos tiempos convulsos no debe-ríamos dejarnos atrás a los que noencajan con nuestra visión para de estaforma realizar una exaltación desmediday alejada de la realidad. Es cierto que se trata de una fecha pararecordar pero si hablamos de Luterotambién deberíamos hacerlo de Erasmode Rotterdam; si escribimos sobre Cal-vino no deberíamos olvidar a Castellio;y otro tanto de aquellos que llamaron auna reforma radical y, por supuesto,también estaban las mujeres...Ahora sí que me apunto a rememoraraquél siglo XVI, con sus luces y consus zonas oscuras. Un siglo de unaenorme importancia que marcó la historiapara siempre y que tratando a todos susprotagonistas por igual pone de mani-fiesto una enorme riqueza que de locontrario permanece oculta. El protes-tantismo fue muy variado en sus mismosinicios y defendió toda una serie de va-lores algunos de los cuales fueron se-pultados por las figuras más destacadaspero que no deberíamos olvidar por loimpresionante de su relevancia. De estaforma no solo se muestra la historia alcompleto sino que se coloca en primeralínea a hombres y mujeres de una enormetalla y que, sin duda, también eran “pro-testantes”. R
Erasmo de Rotterdam
Sebastián Castellio
Post 5º Centenario de la Reforma
Renovación nº 52
16
Hace un tiempo, en el InstitutoBíblico Buenos Aires (IBBA)alguien argumentó que a los
protestantes se los llamaba así por suacto de protestar. Dos mujeres se rieroncon ganas pensando que era un chiste.Sin embargo, a mi entender, la contri-bución más grande que en todos lostiempos haya hecho el protestantismoes precisamente su actitud de protestacontra todo acto idolátrico que pongaal hombre, la iglesia o el Estado enlugar que solo a Dios compete.
El teólogo Paul Tillich nos dice de esaprotesta que “no es solamente un ele-mento esencial del protestantismo detodos los tiempos, sino que es en nuestraépoca una apremiante necesidad”[i]
Esta protesta, comenzó dirigida haciaun sistema religioso y político determi-nado pero para ser efectiva debe hacersetambién puertas adentro; protestar contrael deseo de retornar o sacralizar tradi-ciones humanas en nuestras iglesias,Estados o partidos así como en lídereshumanos.
Este es el cimiento para interpretar lafamosa frase de “iglesia reformada siem-pre reformándose”. No todos lo inter-pretan así, pero a mi entender esta frase(de nacimiento un tanto incierto) revelael carácter evolutivo de la teología pro-testante, una teología en constante ma-yéutica, siempre pariendo, siempre por
nacer. Siempre en análisis profético,protestando contra las formas de opresióne injusticia en cada generación y revi-sando la vida eclesial en actitud de pro-testa profética tratando de evadir la ido-latría en todas sus formas.
En este sentido, el que adopta la doctrinade los reformadores o líderes actualesal pie de la letra como un escrito está,no cuestiona ni investiga, no está siendoun protestante, el fundamentalismo noes protestante, no hereda la actitud dela reforma. Pensar que “criticar a laiglesia católica o al papa” es ser herederode la reforma del siglo XVI es tirar porla borda 500 años de historia.
Incluso a la propia Biblia el verdaderocristiano la lee con actitud de protesta.No porque no valore el principio desola escritura sino porque la consideraen su contexto histórico. Todo literalistase enrosca en discusiones estériles quegiran en torno a si la mujer puede usarjoyas y pintarse los labios, como debevestirse un cristiano, qué días y a quéhora le agradan a Dios que se lo adore,cómo debe hablar o moverse. Caminapor la calle pensando si una mujerpuede ser pastora y no ve a su alrededorel hambre, la injusticia y la opresiónque viven miles de conciudadanos. Cadapárrafo de la Biblia debe interpretarseen su contexto histórico, político y cul-tural. Tomar al pie de la letra para obe-decer ciegamente cada pasaje por másridículo que nos haga ver es despreciar
CINCOSIGLOS IGUAL
Claudio Andrés Cruces
incatupac.blogspot.com.es
[i] Era protestante pg 300ENLACE COMPLETO:http://incatupac.blogspot.com.es/2017/10/cinco-siglos-igual_31.html
Post 5º Centenario de la Reforma
Renovación nº 52
17el mensaje divino y hacer de la Bibliaun ídolo.
El protestantismo protesta contra lasformas sacras y eternas. Intenta llevar aDios al plano de lo cotidiano. Mientraslos religiosos buscan lugares sagradosdonde Dios se revela (iglesias, templos,instrumentos) la teología protestanterompe en dos el velo que divide entresacro y profano para hacer de Dios, unDios ecuménico[ii] (omnipresente), unDios que no se presenta en lugares de-terminados sino que está presente encada rincón de su creación.
La reforma del siglo XVI surge en uncontexto político agotado del cual laiglesia no solo formaba parte sino quesostenía con su estructura. Cruzadas,luchas de poder, el deterioro del sistemafeudal, la presión económica hacia losfieles, indulgencias incluidas, son mues-tras de por qué la doctrina de la solagracia fue tan cuestionada y persegui-da.
Pero hay temas de los que los reforma-dores ni se cuestionaron ni reformaronabsolutamente nada. Temas que no es-taban en sus mentes ni en la sociedadde su época. Ejemplo de esto tenemosen el tema de la inclusión, tema al quelos reformadores no vieron pasar ni decerca.
“La reforma protestante no representóun alivio para las personas con disca-pacidad. Martín Lutero (1483- 1546) yJoan Calvino (1509- 1564) las denun-ciaban como “habitadas por el demonio”.El primero llegó a ordenar la ejecuciónde un niño con discapacidad mental.En las ciudades reformadas de Hamburgoy Frankfurt existían las “jaulas de losidiotas”.[iii]
Iba a pasar mucho tiempo para que laspersonas con discapacidad adquieran elrango de seres humanos con igualdadde derechos.
Ni que hablar de orientación sexual,Lutero acusaba al clero católico de“sodomita”, lo que él entendía comopecado de homosexualidad [iv]
El calvinismo hasta 1670 registra unadecapitación, un ahorcamiento, seis aho-gamientos (incluida una mujer en 1568),seis destierros y cuatro flagelacionescomo castigo a los homosexuales.[v]
Temas como estos y otros no eranparte de la discusión del siglo XVI,hoy es necesario tener una clara posiciónacerca de estos temas y solo una teologíaque evada la mística superflua y busquesoluciones para los problemas realesdel aquí y ahora encontrará éxito. Laesterilidad que están sumidas muchas
teologías que se agarran a tradicionesnacidas en otros lares debe ser superadapor el dinamismo de un pensamientoque busque desde Dios respuesta parala problemática actual.
Dar respuestas a preguntas que ya nadiese hace, caminar por las nubes preocu-pados por cuestiones litúrgicas sin sen-tido mientras miles mueren de hambrea su alrededor está alejado de lo queDios desea que sea su pueblo.
El mundo está invadido de innumerablesmales: guerras, destrucción del medioambiente, trata de personas, hambre,desnutrición y un sinfín de males. Mien-tras los cristianos se preocupen por siuna mujer puede usar pantalón o encondenar la práctica sexual de las per-sonas estarán errando al blanco y no re-presentando a aquel que pretenden pre-dicar. R
[ii] Ecuménico en el sentido que le da laRAE: Que pertenece o se refiere a todas laspersonas del mundo, a todos los países y atodos los tiempos.[iii] Luciano Valencia, Breve historia de laspersonas con discapacidad (pdf)
[iv] 1531, Advertencia al querido puebloalemán.[v] https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cro-
nolog%C3%ADa_de_la_historia_LGBT#Siglo_XVI
Post 5º Centenario de la Reforma
Renovación nº 52
18
El hombre que inició esta revolu-ción científica creció en la capitalde Escocia, Edimburgo.
Cuando era joven James Hutton, lascolinas alrededor de su ciudad natal ledespertaron la curiosidad acerca decómo se formó la Tierra.
En 1747, Hutton era un joven graduadode medicina con un interés inusualmenteamplio en todo el mundo natural.
Al estudiar sus orígenes descubrió quela autoridad aceptada no venía de laciencia sino de la teología.
El único texto de geología disponibleera la Biblia.
En ese tiempo había ediciones que hastadaban la fecha exacta en la que Dioscreó la Tierra y los mares: el sábado 22de octubre del año 4004 a.C.
Hutton creía en Dios. Pero inusualmentepara un hombre de esa época, no estabacomprometido con una interpretaciónliteral de la Biblia. Él creía que Dioshabía creado un mundo que tenía unsistema de leyes naturales.
Los errores de la juventud
¿Te acuerdas que dijimos que era mu-jeriego? Pues curiosamente eso tuvoque ver con el desarrollo de la entoncesaún no establecida ciencia de la geolo-gía.
Su amante quedó embarazada y sedesató un escándalo.
A ella se la llevaron a Londres a dar aluz. A él lo exiliaron de Edimburgopara limitar el daño a la reputación desu familia.
A la edad de 26 años, Hutton se vio
Teología, Ciencia y Filosofía
James Hutton, el blasfemo quereveló que la verdad sobre laTierra no estaba en la Biblia ynos dio el tiempo profundo
El paisaje de Escocia oculta en las montañas y valles la historia de nuestroplaneta. Pero no fue sino hasta la década de 1750 que un hombre pudoleerla. Ensambló pruebas desconcertantes y descubrió las fuerzas que ledan forma a nuestro mundo.Se llamaba James Hutton. Era divertido, obsceno y un poco rudo. Le en-cantaba el whisky, las mujeres y debatir nuevas ideas.Y tuvo una idea revolucionaria que cambió la forma en que pensamos sobreel planeta e incluso la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos.Fue quien nos dio el concepto de tiempo profundo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-40659009
DOCUMENTO DE LA BBC
Fue el primero en captar la verdadera y vasta edad de la Tierra. Su reconocimiento deltiempo profundo fue un avance extraordinario comparable a Darwin y a Einstein
Renovación nº 52
19
obligado a hacer una nueva vida en unapequeña granja familiar en desuso enel sur de Escocia.
Pero en esa granja remota se desenca-denaron sus brillantes ideas sobre elplaneta.
Lo que el agua se llevóEra un lugar sombrío, lluvioso y azotadopor el viento que tuvo que convertir enuna granja de trabajo rentable. Eso im-plicaba tener que cavar y limpiar laszanjas de drenaje constantemente.
Por esas zanjas, la lluvia se llevaba elprecioso suelo de sus campos río abajo.Esa incesante erosión de la tierra preo-cupó seriamente a Hutton pues pensóque si la tierra constantemente era arras-trada, eventualmente no habría nadapara cultivar y, en última instancia, lagente moriría de hambre.
Parecía que Dios había hecho un mundodestinado a ser completamente estéril.Pero eso no tenía sentido: Dios segurohabía diseñado un planeta que pudierareconstruirse.
La pregunta era: ¿cómo?
El gran sistema de la tierra
Hutton observó que las rocas teníancientos de capas sutilmente distintas.
Comprendió que eran bandas de sedi-mentos que el agua había traído y de-positado en diferentes momentos, año
tras año, y que lentamente se compac-taban para hacer la roca.
Entendió que la creación y la destrucciónde la tierra no son acontecimientos re-pentinos y dramáticos del pasado oscuroy bíblico, sino acciones lentas e imper-ceptibles que se suceden todo el tiem-po.La tierra era creada a partir de los es-combros del pasado.
El ardiente núcleo
A la edad de 41 años, su tiempo en elexilio había terminado.
Regresó a la ciudad de su juventud. Erala época de la Ilustración escocesa.Edimburgo era la capital intelectual delmundo y Hutton la aprovechó al máxi-mo.
Esta atmósfera abierta de convivenciaera perfecta para airear su gran idea.
Hutton sabía que no todas las rocastenían en capas de sedimento, así quedebía haber otras maneras en las que seformaban.
Le faltaba un pedazo grande del rom-pecabezas y lo encontró gracias a otragran mente de la Ilustración escocesa:su amigo James Watt.
Era un consumado inventor, famosopor hacer que los motores de vapor queimpulsaron la Revolución Industrialfueran más eficientes.
Hutton, fascinado por los artefactos avapor de Watt, empezó a preguntarse siel calor alimentaba el planeta.
Quizás el centro de la Tierra conteníaun poderoso motor térmico.
Los científicos en el siglo XVIII habíanvisto volcanes activos, pero pensabanque eran fenómenos aislados.
Hutton fue la primera persona en ima-ginar que el centro de la Tierra era unabola ardiente y que los volcanes eranrespiraderos de ese horno gigante delas profundidades.
Ese horno tenía el poder de crear nuevasrocas que nacían fundidas.
Hora de la verdad
Hutton había revelado dos maneras fun-damentales de crear tierra.
La roca sedimentaria podía formarsecuando el tiempo - lluvia, heladas yviento - erosionaba el suelo. Los ríosllevaban el sedimento a los océanos yéste se comprimía y formaba una nuevaroca.
Un núcleo caliente en el centro de laTierra creaba roca fundida que se en-friaba.
Además, tenía una visión clara de quela Tierra se destruía y se reparaba en unciclo sin fin.
Teología, Ciencia y Filosofía
Torridon, en el noroeste de las Tierras Altas de Escocia, es el paisaje más antiguode Gran Bretaña.GETTY IMAGES
Retrato de Hutton por Sir Henry Raeburn(Wikipedia)
Renovación nº 52
20
Era una teoría grande, coherente e im-presionante. Sus amigos lo persuadieronde hacerla pública y en 1785 la presentóen la Academia Real de Edimburgo.Hutton era muy mal orador, estaba in-creíblemente nervioso y lo que iba adecir era realmente polémico: sus ideasiban en contra de toda la ortodoxia reli-giosa de la época.Le fue terrible. Los caballeros de la So-ciedad Real rechazaron su teoría y fueacusado de ser ateo.No se meta con el granitoUno de los mayores problemas fue elgranito, lo que suena raro. Pero la creen-cia dominante era que el granito habíasido la primera parte de la Tierra queDios creó.Nada podría ser más sólido que la pri-mera piedra del Señor.Pero Hutton afirmaba que esa cosa duraque parecía tan antigua e inmutable eraen realidad un gran ejemplo de unaroca joven que alguna vez había sidocasi líquida.
Estaba desafiando toda la visión bíblicade la creación. Hace 220 años, eso eraherejía. Hutton necesitaba encontrarevidencias.
A la edad de 60 años, cuando deberíahaber estado en casa con su pipa y suszapatillas, se fue a buscarla.
Granito inyectado
Hutton eligió explorar Glen Tilt porquedos de los grandes ríos de Escocia seencuentran aquí.
El río Dee corre sobre un lecho rocosode granito rosa. El río Tay tiene unlecho rocoso de arenisca gris.
Hutton esperaba que ahí, donde los ríos
se encontraban, se encontrarían tambiénel granito y la piedra arenisca.
Y así fue: encontró rocas estratificadasgrises con granito rosa inyectado.
Eso demostraba que el granito habíaestado fundido cuando se encontró conlas rocas grises, lo que a su vez era laprueba de que había un motor de calorgigante en acción.
Además, mostraba que la Tierra nohabía permanecido sin cambios desdela creación, como decía la Biblia.
Teología, Ciencia y Filosofía
Las rocas expuestas al lado de los ríos tenían capas sutilmente distintas.
Estas son las rocas que encontró: se ve claramente cómo el granito rosado se filtrópor las grietas de la roca gris. Para que eso pudiera suceder, el granito debía haber
estado casi líquido cuando se encontraron.
Renovación nº 52
21
Con sus observaciones en Escocia,James Hutton había probado gran partede su teoría de la Tierra como un siste-ma.
Pero aún no estaba satisfecho: queríasaber si la Tierra tenía miles de años,como decía la Biblia, o era mucho, mu-cho más antigua.
La edad del planeta
En 1788, Hutton se dirigió al punto deSiccar en la costa de Berwickshire.
Lo que lo intrigaba eran los diferentesángulos de las rocas a lo largo de losacantilados.
Había visto capas verticales a lo largode parte de la costa pero sabía que másal norte, el ángulo cambiaba completa-mente y las capas eran horizontales.
La curiosidad de Hutton le hizo mirarmás de cerca y entendió que estabaviendo el nacimiento y la muerte demundos enteros.
En las capas horizontales y verticalesde la roca, vio ciclos geológicos apiladosunos encima de otros.
No sabía exactamente qué causó esaformación pero su brillante intuición lepermitió deducir que involucraba pro-cesos graduales que sucedían no en eltiempo bíblico, sino en el tiempo pro-
fundo, extendiéndose inmensamente.Tenía razón. Hoy sabemos que la rocagris que examinó tiene alrededor de425 millones de años y la roja, unos345 millones de años. La brecha entrelos dos es de 80 millones de años.
Y ese es el legado más importante deHutton: la apreciación del tiempo pro-fundo, el cronograma de un planeta.
Su frase fue: "No hay vestigio de unprincipio, ni perspectiva de un fin".
En otras palabras, una intemporalidaden la que pequeños cambios gradualespueden lograr casi cualquier cosa.
Su reconocimiento del tiempo profundofue un avance extraordinario, tan signi-ficativo como la teoría de la evoluciónde Darwin o la teoría de la relatividadde Einstein.
James Hutton vio lo que nadie máshabía visto antes. Fue el primero encaptar la verdadera y vasta edad de laTierra.
Fue ese descubrimiento más que ningúnotro lo que permitió reconstruir la com-pleja historia de la vida de nuestro pla-neta. R
Teología, Ciencia y Filosofía
Las rocas de Siccar Point están en distintos ángulos. Parte de la razón es el movimiento de las placas tectónicas. Hutton notenía forma de saber eso, pero ello no impidió que entendiera qué estaba viendo.
Si el granito había estado fundido, debía haber una fuente de calor potente en elcentro de la Tierra, dedujo Hutton.
Renovación nº 52
22
El cristianismo como movimiento con-tracultural en las distintas politeyas dela historia
Es indudable que a lo largo de su historiala cristiandad, en sus múltiples variantes,ha atravesado por etapas y períodosconfusos en lo que respecta a su identi-dad, de ahí la dificultad con la que nostopamos a la hora de valorarla en sujusta medida y encuadrarla dentro delámbito de lo cultural o contracultural,según se mire. Y es que para unos elcristianismo como expresión más ge-nuina de lo que se ha dado en llamarcristiandad y todo lo que ello albergaen forma de costumbres y tradiciones alo largo de los dos mil años de suhistoria, no deja de ser una expresiónmás de la cultura y, en cambio, paraotros muchos se trata de un movimientocontracultural en toda regla que seinicia en los albores mismos del cris-tianismo en la vida y obra de su fundador,Jesús de Nazaret.
Exploraremos en estas aseveracionesde ambos lados para, al final, intentaraclarar realmente lo que es o no es el
cristianismo dentro del ámbito del co-nocimiento y la cultura como tal. Y aúnmás, tendremos un acercamiento almundo de la filosofía política si ellofuere procedente, como creo firmementeque sí por las razones que argumenta-remos más adelante.
En primer lugar es menester considerarqué es y qué entendemos por cultura ysu contrario, la contracultura. Puesbien, por cultura podemos entendertodo un conjunto de conocimientos, tra-diciones y costumbres que caracterizana todo un pueblo, a toda una sociedaden una época determinada. Obviamente,contracultura sería todo aquello querompe con los esquemas convencionalesinstaurados por una cultura determinada.Movimientos contraculturales ha habidomuchos a lo largo de la historia y estose explica por el hecho de que algunosde los componentes culturales no siemprehan sido favorecedores de determinadasclases sociales, las cuales se sintieronmenospreciadas o subvaloradas a nivelsocial por la cultura imperante.
El concepto de politeya al que nos re-ferimos en este apartado lo hemos de
Teología, Ciencia y Filosofía
Jorge Alberto Montejo
Licenciado enPedagogía y Filosofía yC.C. de la Educación.Estudioso de lasReligiones Comparadas.
FILOSOFÍA
POLÍTICA
Y RELIGIÓN#12
Renovación nº 52
23entender como la estructura generaldel poder y la autoridad en una sociedaddeterminada. Son precisamente las so-ciedades las que predeterminan, desdesu politeya particular, la cultura de lospueblos y las pautas de actuación delos mismos. En realidad en toda politeyasocial se fijan unas pautas de actuacióny conducta en virtud de los esquemasculturales y sociales. Implícitamentetoda politeya conlleva un cierto gradode control y manipulación de los indi-viduos por medio del establecimientode la cultura que actúa a modo de re-sorte social equilibrador en los com-portamientos de la ciudadanía. Por lotanto, cualquier actitud contraria al es-tamento cultural implantado por unapoliteya determinada vendría a crearun “clima” de disensión, digámoslo así,que podría hacer peligrar hasta la propiapoliteya implantada desde el poder po-lítico y la autoridad de los gobernantes.
Por lo tanto, todo movimiento contra-cultural supone un verdadero desafío acualquier politeya donde el poder y laautoridad marcan las pautas socialesde actuación. Y es que a lo largo de lahistoria de la cristiandad el enfrenta-miento de la misma con la autoridad yel poder estatal fueron bastante signifi-cativos, si bien es cierto que en muchasfases o períodos de la historia a raíz dela institucionalización eclesial a partirdel siglo IV el estamento eclesial empezóa tener unos privilegios de los quecareció anteriormente.
Durante la etapa medieval marcada porel feudalismo la Iglesia gozó de pre-bendas y privilegios nunca antes soñados,no exentos de tensiones y dificultadesen muchas ocasiones surgidas en susdisputas con el poder terrenal que suponíael régimen monárquico absolutista. Lasaltas jerarquías eclesiales recibían im-portantes feudos de manos del emperadoro de los nobles. Este hecho propició ladescentralización del estamento eclesialen muchos casos pues fue una prácticacomún que muchos nobles e incluso elpropio emperador nombraran párrocosy obispos otorgándoles importantes bie-nes terrenales. El estamento eclesial sehabía convertido así en supervisor nosolo de las almas sino también de losbienes materiales. Este peligro de “mun-
danización” del poder eclesial trató decombatirse desde la vida monástica enforma de renuncia a los bienes materialesy las vanidades de esta vida.
A lo largo de su historia el cristianismotuvo que hacer frente a disensiones yenfrentamientos con el poder y la auto-ridad estatal. Y es que en el seno delmismo, desde sus orígenes, se intuíauna aureola contracultural bastante evi-dente. En aras de la fidelidad al Evangeliode Jesús de Nazaret el cristianismo sepuede decir que fue un movimiento re-ligioso contracultural. Pero esto, dichoasí, pudiera parecer un tópico más y espor lo cual intentaremos demostrar estarealidad del cristianismo como movi-miento contracultural dentro de losmárgenes de la politeya política y social.
El advenimiento del cristianismo –dentrodel marco del judaísmo, no lo olvidemos–supuso un choque más que evidentepara la cultura y las tradiciones delpueblo judío, el cual esperaba, cierta-mente, un libertador, pero no al estilode Jesús que transmitía como mensajecentral el amor, la misericordia y lacompasión, así como de perdón hacialos enemigos. Esto era algo insufriblepara el pueblo judío que no estaba dis-puesto a acatar por más tiempo los ul-trajes del Imperio romano opresor. Estoy otras enseñanzas de Jesús que retra-taban la conducta inmoral de muchosde los líderes del pueblo terminaronpor enfrentarlo con él. El Mesías espe-rado, el salvador y libertador del pueblo,les defraudó por completo. Pero, nospodemos preguntar, ¿realmente las con-trovertidas enseñanzas de Jesús vinierona romper los moldes de la cultura judíaprofundamente arraigada en el pueblo?Podríamos optar por una respuesta sim-plista y aparente y decir que sí con ro-tundidad. Sin embargo, se impone lamesura y la reflexión sobre el acontecerde la vida y obra del fundador del cris-tianismo ya que ello nos permitirárealizar a posteriori una correcta ase-veración.
Sería Helmut Richard Niebuhr –per-teneciente al movimiento del realismocristiano y filósofo americano que ejercióuna gran influencia en el campo de lateología protestante moderna al igual
que su hermano Reinhold– quien ar-gumentaría sobre el cristianismo comomovimiento contracultural en su inte-resante obra de análisis teológico Cristoy la cultura. Pues bien, Niebuhr, enalusión al rabino judío Abraham Klaus-ner, viene a decir que el problema queenfrentó a Jesús con el pueblo fue mo-tivado por el desafío de sus enseñanzasa las tradiciones judías. Pero posible-mente lo que más enervó y ofuscó a lasautoridades judías fue el hecho de supretensión de sustituir la justicia civilpor el precepto de la no resistencia. Sumensaje era revolucionario en una épocaconvulsa donde lo que el pueblo buscaba,en connivencia con los líderes y rabinos,era mantener la ley y el orden dentro de
Teología, Ciencia y Filosofía
Helmut Richard Niebuhr
Todo mensajesupuestamente basadoen una revelación decarácter sobrenaturalconllevaimplícitamente elsentido detrascendencia de esemensaje, lo cual le davalor y reivindicaciónal mismo, auncareciendo defiabilidad y validezempírica.
Renovación nº 52
24
la región a la espera del advenimientodel caudillo que les liberase de la opre-sión del Imperio romano. Bien es ciertoque hubo alzamientos violentos porparte de algunos grupos radicales y ex-tremistas, de corte político nacionalistay revolucionario, como los zelotes, perolo que el pueblo mayoritariamente an-helaba era la insurrección definitiva yla victoria sobre los usurpadores romanosy no simples movimientos ocasionalesde resistencia al invasor.
Lo cierto es que el mensaje de Jesús nofue entendido por el pueblo de maneramayoritaria pese a las gentes que arras-traba en sus mensajes y predicaciones,adornados en ocasiones, según el relatoevangélico, de milagros y señales po-derosas de dudosa validación como nosea el simple relato de los evangelistas.No olvidemos que los relatos que apa-recen en los evangelios fueron trans-mitidos de manera oral durante bastantesaños antes de aparecer el texto escritocomo tal. No hay ninguna garantía–como no sea el simple ejercicio de
fe– de que tales eventos excepcionaleshayan acontecido de la manera que fue-ron posteriormente relatados por escrito.La aureola de los grandes maestros,como Jesús, siempre vino acompañadade una sobredimensión e idealizaciónde la realidad. Esto precisamente con-
tribuyó a la reivindicación del mito.Esta circunstancia se ha dado, igual-mente, en otras revelaciones de contenidosagrado como, por ejemplo, en el maz-deísmo o zoroastrismo de origen persa,atribuido a Zoroastro y que aparecenrecogidas en el Avesta, el libro sagradodel mazdeísmo.
En efecto, muchas son las similitudesentre el mazdeísmo y el devenir delpueblo judío en busca del caudillo li-bertador. En el mazdeísmo el adveni-miento de ese caudillo se escenifica enla figura de Saoshyant, posiblementepara referirse al propio Zoroastro comoel profeta enviado por Dios. Eso yotros aconteceres en la doctrina delmazdeísmo hacen ver las grandes simi-litudes entre ambos relatos. Enseñanzascomo la resurrección, el juicio final, lalucha entre el bien y el mal y el triunfofinal del bien en el mundo, etc., son laexpresión de la relación entre ambosrelatos con las diferencias lingüísticaspropias de cada uno de ellos y la distin-ción existente en el contenido de algunasde sus creencias. Todas las grandes re-ligiones monoteístas tienden a la deifi-cación de sus fundadores. Esto formaparte de la leyenda y del mito que acom-pañan a todos los relatos de contenidosagrado.
Teología, Ciencia y Filosofía
Miguel de Unamuno
Haciendo aquí un incisoy al respecto de estoúltimo que venimoscomentando, deinolvidable recuerdoresulta la excelentenovela de Miguel deUnamuno titulada DonManuel Bueno, mártir,publicada en 1931,donde el protagonista,cura párroco de unhumilde pueblo,Valverde de Lucerna –enla provincia deZamora–, es admiradopor todos al ejemplificarun auténtico dechado devirtudes supuestamentefruto de suinquebrantable fecuando en realidadocultaba un secreto biencallado: la de unhombre que habíaperdido su fe pero quelejos de contrariar a susadmiradoresparroquianos se entregaa ellos con ahínco ydevoción para noperturbar las creenciasreligiosas de ellos.
Renovación nº 52
25En la práctica totalidad de los relatosde contenido sagrado el ensalzamientoa la figura de sus fundadores se produjocomo consecuencia de la reivindicaciónde los mismos relatos. Esto sucedió contodos los grandes profetas de la huma-nidad, desde Zoroastro en el mundopersa hasta Buda en la lejana India y elmismo Jesús en tierras de Palestina oel propio profeta Mahoma para los mu-sulmanes en los países árabes, en con-textos muy diferentes pero tendentescon sus respectivos mensajes a transmitircompasión, esperanza, paz y salvaciónal ser humano abatido por el sufrimientoque le acompaña en el transitar de suexistencia terrenal, lo cual es de valorarsobremanera en todo caso.
Todo mensaje supuestamente basadoen una revelación de carácter sobrenaturalconlleva implícitamente el sentido detrascendencia de ese mensaje, lo cualle da valor y reivindicación al mismo,aun careciendo de fiabilidad y validezempírica. Pero esto, en realidad, pocoimporta cuando estamos hablando dela fe religiosa. La fe como experienciaíntima que se siente o no se siente. Sepercibe como tal o no. Y es aquí dondeentra en conflicto evidente la fe con larazón. Negar lo contrario sería de unaingenuidad pasmosa o..., la perpetuaciónde unos intereses sustentados en esa fecarente de demostración real y efectivapero que contribuyen a la reivindicacióndel propio estatus personal dentro delmarco social. Mas esto, obviamente,pertenece a la esfera íntima y personalde cada individuo. La posesión o no dela fe religiosa es algo estrictamente per-sonal.
Haciendo aquí un inciso y al respectode esto último que venimos comentando,de inolvidable recuerdo resulta la ex-celente novela de Miguel de Unamunotitulada Don Manuel Bueno, mártir, pu-blicada en 1931, donde el protagonista,cura párroco de un humilde pueblo,Valverde de Lucerna –en la provinciade Zamora–, es admirado por todos alejemplificar un auténtico dechado devirtudes supuestamente fruto de su in-quebrantable fe cuando en realidad ocul-taba un secreto bien callado: la de unhombre que había perdido su fe peroque lejos de contrariar a sus admiradores
parroquianos se entrega a ellos conahínco y devoción para no perturbarlas creencias religiosas de ellos. La ex-traordinaria obra de Unamuno viene areflejar una evidencia palpable: que aunpor encima de la fe religiosa y más alláde ella el ser humano es capaz de entre-garse en cuerpo y alma, de manera to-talmente altruista y desinteresada a losdemás, siendo capaz de alimentar la fede aquellos de la que él carecía alhaberla perdido. ¿Fingimiento? ¿Insin-ceridad? Varias pudieran ser las inter-pretaciones del protagonista del relatode Unamuno. En cualquier caso pudierabuenamente pensarse que el fin justifi-caba los medios y que el fingimientode los verdaderos sentimientos de donManuel tenían un fin superior cual erano dañar la buena fe de los feligreses ycontribuir así a la paz y la concordiaentre todos al tiempo que servía de con-suelo y estímulo en la fe de sus parro-quianos. Tremendo dilema el del prota-gonista de la exquisita obra de Una-muno. Dilema que sin duda se presentaen todo ser humano pensante al enfren-tarse con la realidad de su vida de feconfrontada con el sentir razonado. Lasalida de este dilema la tiene que realizarcada uno individualmente. No hay, pien-so, otra alternativa.
Pero, retomando de nuevo el asunto dela supuesta contraculturalidad del cris-tianismo, creo, a mi juicio, que en losrelatos evangélicos, así como en las en-señanzas del propio Jesús, subyace unsustrato de contraculturalidad bastanteevidente. Los dichos y los hechos deJesús, tal y como fueron transmitidosescriturísticamente, son el fiel exponentede ello. Las enseñanzas de Jesús fueronmolestas y hasta injuriosas en algunoscasos para los próceres del fundamen-talismo judío. Para nosotros, hoy endía, muchas de sus enseñanzas, anali-zándolas con objetividad, nos pudieranparecer hasta contradictorias en algunoscasos. Esto es lo que deja entrever eseextraordinario investigador y analistade textos bíblicos que es Antonio Piñero,una de las máximas autoridades en fi-lología clásica y nada sospechoso dedejarse llevar por análisis ideologizadosdesde su visión agnóstica y que, en micriterio, vienen a ser claros paradigmasde los actos contradictorios que aparecen
en los textos evangélicos. Analicemosalgunos.
Por una parte encontramos en el mensajeevangélico un claro llamamiento alamor, a la misericordia y al perdón ypor otra palabras muy duras y hastaofensivas del mismo Jesús contra losescribas y fariseos denunciando su hi-pocresía. Gestos de caridad frente aactos de ofuscación y violencia verbalque expresaban el carácter ambivalentede Jesús frente a todo aquello que leexasperaba. Palabras de ensalzamientodel amor frente a otras de condena ta-xativa e inapelable, etc. Casos de estetipo los encontramos con frecuencia enel relato evangélico. Más allá de la in-terpretación que se les dé a las palabrasde Jesús una cosa es evidente: su rechazoal orden social jerarquizado establecidoen la sociedad judía y su denuncia antelas hipocresías de sus próceres. Y todoeso supuso un ejercicio contra la culturay las tradiciones del pueblo judío, deahí que podemos hablar con propiedad
Teología, Ciencia y Filosofía
Pero, retomando denuevo el asunto de lasupuestacontraculturalidad delcristianismo, creo, a mijuicio, que en losrelatos evangélicos, asícomo en lasenseñanzas del propioJesús, subyace unsustrato decontraculturalidadbastante evidente. Losdichos y los hechos deJesús, tal y comofueron transmitidosescriturísticamente,son el fiel exponente deello.
Renovación nº 52
26
del cristianismo como contraculturade la época.
Y entonces nos surge de inmediato unapregunta ante las evidentes contradic-ciones que encontramos en los textosevangélicos: Si Jesús fue un personajecontradictorio en sus palabras y en susacciones, entonces, ¿no se ha idealizadola figura del maestro de Nazaret hastaconvertirlo en un personaje bastanteirreal, distante de lo que nos transmiteel relato evangélico? El Prof. Piñerocree que sí. Y también lo cree RogerArmengol –prestigioso psiquiatra, ana-lista de la vida de Jesús y conocidoautor del ensayo novelado Creer enDios o creer en Jesús. Aldo Conti y lasmemorias secretas del cardenal Marti-netti–, aun discrepando en algunospuntos con el planteamiento del Prof.Piñero.Y ciertamente así es. No haymás ciego que el que no quiere ver. Laevidencia de los relatos evangélicos noadmiten lugar a dudas, siempre y cuando,claro está, los mismos sean una expresiónmás o menos fidedigna de lo que Jesúsrealmente dijo, que eso sería otra historia.No olvidemos que los relatos evangélicos
se fueron transmitiendo oralmente enun principio durante varios años hastaque se redactaron de manera escritatiempo después. Y en torno a todo esteentramado se configuró de manera es-peculativa la teología, primero en formade apología o defensa de las verdadestransmitidas en la fe cristiana y luegocomo todo un corpus organizativo yestructurado en torno a las enseñanzasde Jesús y sus continuadores, los após-toles, intentando poner coherencia enla hermenéutica de los escritos novo-testamentarios. Tarea verdaderamenteimposible de llevar a cabo, máxime te-niendo en cuenta que los relatos quenos han llegado a nosotros tras dos milaños de historia de la cristiandad nosabemos a ciencia cierta sobre la vero-similitud y fiabilidad plena de los mis-mos. Todo se convierte en una especiede juego hipotético donde, posiblemente,muchas cosas no son lo que parecen. Ysobre este entramado las distintas teo-logías han tratado de fundamentar (enmuchos casos de manera radical y ab-soluta) verdades eternas con carácterapodíctico e incuestionable. Tratar devalidar los acontecimientos, históricoso no, no deja de ser un ejercicio de ma-labarismo conjetural poco aconsejablepor su posible inclinación al error cuandolos textos carecen de plena fiabilidadpor las razones expuestas anteriormente.Y, desde luego, ejercicio pleno de fe.
Lo más prudente y sensato quizá sea,como en tantas otras cosas de la vida,el ejercitar el sentido común. Y estenos da a entender reiteradamente queuna cosa es la fe religiosa –muy lícita,por cierto– y otra muy distinta la racio-nalidad de los aconteceres. Y la fe sibien se sustenta en la confianza deposi-tada en algo o alguien concreto, la razónnos dice con bastante frecuencia, en micriterio, que la fe religiosa debe tener,inexcusablemente, al menos un ciertosentido. Para Platón esa verdad y el al-cance de la misma, tan solo podía llegarpor medio de la Idea del Bien, identifi-cada de una manera clara por el reflejode lo divino. Y así la identificaron losprimeros filósofos de la cristiandad. Esimpensable que Jesús, para sus segui-dores el Verbo encarnado, la manifes-tación máxima de la deidad, no fueramás que el genuino expositor de lasbondades divinas sustentadas en la com-pasión, la misericordia, el perdón y elamor. Para los cristianos es, indudable-mente, algo más que eso: la encarnacióndivina, como decíamos. Sin embargo,más allá de eso permítasenos desconfiarde otros dichos o hechos. Y es que loúnico que verdaderamente parece tenersentido en esta vida es la eternidad delamor, de la que Jesús (y otros muchosprofetas) con algunas de sus palabrasmás agraciadas vino a ser uno de susmáximos exponentes. Todo lo demás
Teología, Ciencia y Filosofía
Prof. Antonio Piñero
Una vez que la Iglesiacomo comunidadcristiana dentro de unImperio pagano, elromano, cada vez másdegradado ycorrompido, seinstitucionalizó en elaño 313 por medio delconocido como Edictode Milán, elcristianismo comenzó aperder, poco a poco, sugenuina esencia y sefue transformando enuna institución delImperio cada vez másjerarquizada.
Renovación nº 52
27
formaría parte de lo que los hinduistasdenominan el maya, imagen ilusoria eirreal. El maya viene a constituir el“reino de la ilusión”. El amor, el verda-dero amor, el que emana del ente divino,no parece que sea una ilusión aunquea veces pudiera asemejarse a ella.
Pero, retomemos de nuevo el hilo delanálisis investigativo para concluir estaprimera reflexión acerca del supuestocontraculturalismo del cristianismo pri-mitivo. Y es que parece bastante evidenteque este vino a suponer un rompimientocon los esquemas tradicionales delpueblo judío a la vez que fue el desen-cadenante de que se tratara de apartarpor todos los medios al nuevo profetaque se creía estaba contaminando alpueblo con sus dichos, acciones y en-señanzas, con frecuencia en forma deparábolas y alegorías. La historia no esnueva. Recuerda en parte a la vida deSócrates (470-399 a.C.), el gran filósofoateniense, el padre del pensamiento he-lénico, que vino a revolucionar el mundode la filosofía con su agudeza e inteli-gencia natural. Sócrates se enfrentó alorden jerarquizado establecido en la so-ciedad griega de la época y eso le costósu vida. Curiosamente Sócrates, al igualque Jesús, no dejó nada escrito. Seríansus más allegados discípulos quienesse encargarían de perpetuar su vida ysu memoria. Otro tanto sucedió con Je-sús. Ciertamente, dos personajes parala historia.
Si aceptamos que el cristianismo supusotodo un movimiento contracultural enla época, cosa, como decía, bastante
evidente, entonces nos podríamos pre-guntar si realmente la continuidad delmismo en la historia hasta nuestrosdías también vio reflejado ese espíritucontracultural. En mi criterio esto yano está tan claro. Más bien todo lo con-trario. Al menos hasta tiempos bien re-cientes como veremos. Y me explico.
Una vez que la Iglesia como comunidadcristiana dentro de un Imperio pagano,el romano, cada vez más degradado ycorrompido, se institucionalizó en elaño 313 por medio del conocido comoEdicto de Milán, el cristianismo comenzóa perder, poco a poco, su genuina esenciay se fue transformando en una institucióndel Imperio cada vez más jerarquizada.Aquellos valores contraculturales delprincipio se fueron perdiendo y la Iglesiaoficial se convirtió en un mecanismomás al servicio del poder estatal delImperio, primero hasta su caída, y des-pués de las monarquías absolutistas quegobernaron prácticamente casi toda Eu-ropa hasta el advenimiento de la Revo-lución francesa del siglo XVIII y elsurgimiento del pensamiento ilustrado.
Durante ese largo período de la historiade la cristiandad el estamento eclesialse fue adaptando a la situación socialde cada época llegando a tener tal podere influencia hasta el punto de competircon el poder terrenal de los monarcas.Poco o casi nada quedaba ya de aquelmovimiento contracultural de los pri-meros tiempos del cristianismo. Sinembargo, es curioso, sería a raíz de lacrítica ilustrada surgida en el siglo XVIIIcuando nuevos aires de contraculturali-
dad acaecieron dentro del marco es-tructural de las Iglesias, sobradamenteconsumada ya la escisión propiciadapor la Reforma protestante del sigloXVI, la cual, por cierto, prometíanuevos aires sociales y políticos ademásde los propiamente religiosos. Estos úl-timos sí que supusieron una verdaderaconmoción dentro del seno de la Iglesiaoficial con sus nuevas e innovadorasargumentaciones teológicas, ciertamentediscutibles como todo acontecer espe-culativo en el campo teológico, pero,sin duda eficaces puesto que consiguieronel rompimiento dentro de la Iglesia enaras del establecimiento de una Iglesianueva y distinta. Nada más lejos de larealidad pues la misma intolerancia eintransigencia religiosa acompañó alnuevo orden que pretendió establecerla reforma religiosa. Basta con echarun vistazo a la historia. Otro cantar hasido la cuestión política y social. Algunospróceres del movimiento reformado pre-tender hacer creer que la reforma reli-giosa trajo consigo grandes avances so-ciales y políticos. Veámoslo y analicé-moslo.
MaxWeber, uno de los grandes críticosde la reforma, no tanto en su versiónreligiosa como políticosocial, vino adesmitificar la falsa idea de las exce-lencias del capitalismo que según su
Teología, Ciencia y Filosofía
Max Weber
Efectivamente, losgrandes movimientoscontraculturales designo cristianomodernos surgidos alamparo del ConcilioVaticano II dejaronuna profunda huella enlugares donde el tipode politeya implantadano era precisamentedemocrática sino másbien en el marco degobiernos autoritariosy dictatoriales
Renovación nº 52
28
análisis de la historia fueron propiciadas,si bien no en exclusiva, por el movi-miento reformado. Otras causas fuerontambién determinantes en el surgimientodel capitalismo y no en todo caso reli-giosas. Pero, la reforma protestante tuvobastante que ver con el asunto. Y enespecial en su versión calvinista porser esta la base, según Weber, del sur-gimiento de la moral burguesa que tantocontribuiría al desarrollo del capitalismo.En La ética protestante y el espíritu del
capitalismo Weber llega a considerarque el espíritu del capitalismo se vioalimentado por el calvinismo en lamedida en que este estimulaba el éxitoeconómico en función de la maximiza-ción del rendimiento en el trabajo y lareducción de todo gasto innecesarioque favorecería el ahorro y todo ellobajo la aureola de la bendición divina.Bien es cierto que esa primera motivaciónreligiosa esbozada por la ética calvinistase tradujo con el paso del tiempo y porel lógico proceso de secularización delcapitalismo (que luego combatiríanMarx y Engels, como bien sabemos)en algo bien distinto: en un capitalismodesbocado que vino a establecer pro-fundas desigualdades sociales. Pero noabundaremos en esto pues hemos dedi-cado un capítulo prácticamente enterode este ensayo a la filosofía políticadel marxismo, así como al análisis so-ciopolítico de la Reforma protestante.
Pero, como es obvio pensar, nada deesto implicaba, al menos aparentemente,un movimiento contracultural dentrodel marco estructural de las comunidadesreligiosas modernas. Se decía en tiemposbien recientes (concretamente por partede algunos sectores participantes en elConcilio Vaticano II) que el evangelioaún estaba por descubrir. En realidad,nada quedaba por conocerse que no seconociera ya. Al menos, escrito estabaen el Evangelio de Jesús de Nazaret.Y así surgió de nuevo precisamente alamparo del nuevo espíritu que trajo elConcilio un nuevo sentir contraculturaldentro del marco del cristianismo en
sus distintas variantes y junto a unosparámetros sociales bien distintos engeneral como eran las politeyas de ca-rácter democrático. Pero, con excep-ciones.
Efectivamente, los grandes movimientoscontraculturales de signo cristiano mo-dernos surgidos al amparo del ConcilioVaticano II dejaron una profunda huellaen lugares donde el tipo de politeyaimplantada no era precisamente demo-crática sino más bien en el marco degobiernos autoritarios y dictatoriales.Sería principalmente la conocida comoTeología de la Liberación el exponentemás claro y genuino de contracultura-lidad cristiana en medio de pueblosoprimidos en Latinoamérica. Al amparode las comunidades eclesiásticas debase, la Conferencia de Medellín, cele-brada en Colombia en 1968 y a la sazónel nuevo espíritu del Concilio VaticanoII en Roma, una nueva corriente con-tracultural se instaló durante muchosaños en el seno de muchas comunidadesreligiosas, preferentemente católicaspero también de ciertos sectores másliberales del protestantismo latinoame-ricano, el ansia de renovación del Evan-gelio que fuera capaz de liberar a lospobres, desheredados y oprimidos delcono sur americano. Rubem Alves,educador y pastor presbiteriano y Gus-tavo Gutiérrez, sacerdote católico, fue-ron los primeros impulsores del movi-miento de la Teología de la Liberación.Luego se unirían al movimiento de laliberación otros entusiastas defensoresy comprometidos con la causa de lospobres y oprimidos en Latinoaméricacomo Hélder Cámara, Ignacio Ella-curía, Pedro Casaldáliga y LeonardoBoff, entre otros muchos.
A mi juicio, y desde el punto de vistaen que estamos analizando el cristia-nismo, como contraculturalidad dentrodel marco de las distintas politeyas so-ciales y políticas, el aspecto clave yfundamental de la nueva corriente con-tracultural cristiana se centraba de maneraprioritaria en el hecho de que la auténticasalvación que proponía el Evangeliode Jesús solo se alcanzaría por mediode la liberación económica, política,social e ideológica. Otros muchos puntoscontribuyeron a encauzar la nueva co-
Teología, Ciencia y Filosofía
Pedro Casaldáliga
el aspecto clave yfundamental de lanueva corrientecontraculturalcristiana se centrabade manera prioritariaen el hecho de que laauténtica salvaciónque proponía elEvangelio de Jesússolo se alcanzaría pormedio de la liberacióneconómica, política,social e ideológica.
Renovación nº 52
29
rriente ideológica y teológica, pero,como digo, creo que esta fue, posible-mente, la más determinante en lo querespecta a su influencia política y social.
Pues bien, esto implicaba el rompimientocon determinados estereotipos que enpoco o nada se parecían a las propuestaspreconizadas en el Evangelio. Se entendíaque una Iglesia sometida al poder políticosignificaba traicionar la causa de aquellospor los que más se comprometía elEvangelio, es decir, los pobres, oprimidosy desheredados. Y esa fue la lucha prin-cipal de la nueva corriente teológicasurgida ante la situación de servilismo,opresión y desamparo en la que se en-contraba el pueblo llano en diferenteslugares de Latinoamérica. Sin duda laTeología de la Liberación supuso, ade-más de un aldabonazo a la concienciade los opresores, un llamamiento a lajusticia por los pueblos pobres, víctimasde un capitalismo despiadado que loúnico que hizo fue aumentar más aúnla tremenda brecha entre pobres y ricos.Por todo ello podemos decir, creo, contoda propiedad, que la Teología de laLiberación llegó a ser todo un movi-miento contracultural dentro del marcodel cristianismo moderno que dejó suhuella en los países latinoamericanos.La falta de nuevas propuestas ideológicascomo consecuencia de la nueva situaciónsociopolítica terminaron por ahogar lasexpectativas del movimiento religiosoliberal en Latinoamérica condenándolopoco menos que al olvido y aislamiento.Pero, el recuerdo de unas comunidadesque lucharon por la justicia en favor delos más oprimidos y necesitados siempre
quedará en la memoria de los puebloslatinoamericanos y en especial en el deaquellos que fueron víctimas de un sis-tema injusto y despiadado.
A día de hoy la Teología de la Liberaciónprácticamente subyace, como decíamos,en el rincón del olvido dando pasodesde inicios del nuevo siglo a unaforma de religiosidad embaucadora ymanipuladora que poco a poco se fueintroduciendo dentro de las capas socialesmás incultas del pueblo latinoamericanoen forma de grupos y sectas provenientesprincipalmente del campo protestantefundamentalista contando con el apoyoeconómico de sectores pudientes delfundamentalismo religioso estadouni-dense. Florencio Galindo, en su tesisdoctoral sobre el movimiento funda-mentalista protestante y de otros gruposde religiosidad oriental de dudosa im-plantación en América Latina, exponemagistralmente el impacto y posteriordesarrollo del fundamentalismo sectarioy radical en aquellas latitudes desdeuna ambigüedad que raya en muchoscasos lo inmoral.
En el siguiente capítulo de este ensayoanalizaremos otras formas de politeyaen relación con el fenómeno religioso yque dejaron su impronta en el devenirde algunas sociedades del mundo mo-derno, tanto democráticas como dicta-toriales. Veremos como detrás de sucomponente político subyace, en algunoscasos, todo un planteamiento ideológicode base religiosa, lo cual nos da piepara pensar hasta qué punto el fluir delhomo religiosus, en sintonía con el
homo politicus, ha influenciado y pe-netrado en las distintas capas o estratossociales ejerciendo su autoridad y poder.(Continuará). R
Teología, Ciencia y Filosofía
Leonardo Boff
A día de hoy laTeología de laLiberaciónprácticamente subyace,como decíamos, en elrincón del olvidodando paso desdeinicios del nuevo sigloa una forma dereligiosidadembaucadora ymanipuladora quepoco a poco se fueintroduciendo dentrode las capas socialesmás incultas delpueblolatinoamericano enforma de grupos ysectas provenientesprincipalmente delcampo protestantefundamentalistacontando con el apoyoeconómico de sectorespudientes delfundamentalismoreligiosoestadounidense.
Renovación nº 52
30
La mayoría de los psicólogos reconocenque uno de los aspectos que más con-tribuyen a la felicidad humana es tener
metas en la vida. En ese sentido las posibili-dades son inmensas porque eso quiere decirque cada ser humano tiene ante sí la posibilidadde poder elegir aquello que más le apasione ymás le llene de ilusión. Y si eso va a significarcultivarse y progresar como persona, entoncesseguro que merece la pena embarcarse en tanapasionante travesía.
Pero ninguna buena meta es gratis o sencilla.Los alpinistas, por ejemplo, saben muy bienque para llegar a la cumbre se requiere plani-ficar, analizar y optimizar los recursos nece-sarios. Cualquier atleta sabe eso, además demantener su obsesión y su obje-tivo de manera permanente. Que-da clara por tanto aquí una ideabásica y es que todo lo que merecela pena, requiere esfuerzo.
La mayoría de filosofías y reli-giones del mundo expresan demanera negativa la pereza, sen-cillamente porque en términosprácticos no conduce a nada pro-ductivo, ni siquiera para hacernosmás felices o mejorar la salud.Es verdad que todos necesitamosmomentos de ocio. No somos máquinas. Perocomo todo en la vida, ésta debe vivirse conequilibrio. Los extremos siempre acabansiendo una carga y suelen conducir a un pro-fundo hastío. Por eso, además de cierto gradode ocio, necesitamos también tiempo para lareflexión profunda, porque queramos o no,como decía Julián Marías, ‘la vida es algo se-rio‘. Y merece la pena intentar alcanzar sabi-duría para conducir con éxito nuestros pasos
en la vida. De ahí que Rainer Maria Rilke(1875-1926), autor austriaco considerado unode los poetas más importantes en lengua ale-mana y de la literatura universal escribiera,“busca la profundidad de las cosas; hasta allínunca logra descender la ironía“.
Pensamiento positivo
Algo que puede ayudar a tener éxito en laconsecución de buenas metas es lo que tieneque ver con lo que hay en nuestro pensamiento.O como también lo han expresado los poetas,lo que hay en nuestro corazón. Michel DeMontaigne (1533-1592) , filósofo, escritor yhumanista francés del Renacimiento lo expresómuy bien cuando dijo, “las cosas más gratas
en el mundo son los pensamientosagradables. El gran arte de lavida consiste en tener tantos deaquellos pensamientos como seaposible“. De modo que en lugarde alimentar constantemente pen-samientos que asfixian nuestroser, es absolutamente vital portanto, mantener una actitud po-sitiva en la firme convicción deque, todos, absolutamente todos,tenemos la potencialidad de re-alizarnos libremente como per-sonas plenas y felices en un grado
u otro e incluso en medio de las circunstanciasmás adversas. Miles de ejemplos de superaciónpersonal lo ilustran. Por eso se ha dicho que“querer es poder“, es decir, que buena partede los logros humanos se han debido casisiempre a una firme voluntad.
Por otro lado, aunque es bueno tener comoreferencia el ejemplo de otras personas, yaque siempre servirá como estímulo, nunca
Sociología y Cristianismo
LA CULTURA DEL
ESFUERZO
Esteban López González
estebanlopezgonzalez.com
María Moliner
Renovación nº 52
31
debemos comparar nuestros éxitos conel de otros por la simple razón de queno todas las personas ni sus circunstan-cias son iguales. Lo que más satisfacciónnos dará sin duda será poder observarnuestro propio y efectivo progreso,reflejo siempre de lo mejor que hay encada uno de nosotros, y que es personal,único e intransferible.
Un ejemplo de lo que se acaba de decirpodría ser el de la filóloga españolaMaría Moliner (1900-1981), autora delprestigioso Diccionario de uso del es-pañol.
“Escribir de María Moliner deja unposo: si hay algo que transmite la lexi-cógrafa es que no hay tantos imposiblescomo pensamos. Lo que hay que hacer,se hace, cueste lo que cueste y, si encimaproduce placer, o sirve a los demás,mejor… Ella también empezó su Dic-cionario con el rigor de una profesoray, sin embargo, acabó siendo la granilusión que enriqueció la segunda partede su vida“.- (Redacción de LecturasSumergidas.)[1]
Todo un ejemplo de esfuerzo y dedica-ción que no solo la hizo feliz a ella,sino a miles de hispanohablantes yamantes del español de todo el mundo.
Otro ejemplo de esfuerzo y superación
personal es el caso del estadounidenseTemple Houston (1860-1905). Habíaquedado huérfano con siete años y fuecriado por una hermana. Con trece añostuvo que ponerse a trabajar en un barcode río en el río Mississippi. Sin embargosu firme determinación hizo que se gra-duara con honores en derecho y filosofíaa los diecinueve años en la Universidadde Baylor, Waco, llegando a ser el másjoven abogado en ejercicio de Texas ymás tarde senador. Hablaba francés, es-pañol y siete idiomas indios. Llegó aser muy conocido por defender a laprostituta Millie Stacey en 1899. Elcaso de su defensa (The Soiled DovePlea) todavía se estudia en las facultadesde derecho hoy día y se le considera unejemplo de perfecta argumentación ydefensa, una de las más bellas piezasmaestras de la oratoria en el idiomainglés de todos los tiempos.
Además, nunca es demasiado tardecuando se trata de poner empeño enalgo. Ni siquiera la edad es impedimentoalguno. Es el caso por ejemplo de NolaOchs, de Kansas, Estados Unidos, queempezó a estudiar una carrera en 1930en la universidad de Fort Hays State,pero no pudo acabarla hasta el año2007, a la edad de 95 años, convirtién-dose en la graduada universitaria másveterana del país. Después de habercriado a cuatro hijos y de ser abuela de15 nietos, llegó a graduarse en BA(Grado en Artes) con una excelente ca-lificación y además ¡junto con su nieta!Lo que ilustra muy bien de que en todoproyecto, la ilusión y la voluntad sonabsolutamente determinantes.
Otro ejemplo loable es el de NadiaElena Comăneci, gimnasta rumana na-cida en 1961. En las olimpiadas deMontreal de 1976 sorprendió cuandosolo tenía 14 años. Su elasticidad, ele-gancia y buena ejecución en todas laspruebas la hicieron merecedora de nadamenos que nueve medallas olímpicas,cinco de oro. Fue la primera gimnastaen obtener un diez o “calificación per-fecta”. Cuando se lee su biografía y seexplica el secreto de su éxito, unapalabra es la que más aparece: “entre-namiento” constante. Y es que en lavida, cuando se tiene alguna meta loable,solo el esfuerzo, el tesón y la perseve-
rancia pueden llevar también al “diezperfecto”.
En el Evangelio también se anima enun sentido parecido cuando dice, “con-céntrense en todo lo que es verdadero,todo lo honorable, todo lo justo, todolo puro, todo lo bello y todo lo admirable.Piensen en cosas excelentes y dignasde alabanza” (Fil. 4:8, NTV). Tambiénhace referencia a mostrar perseveranciaen todo lo que emprendamos y a mostrarfuerza y autodominio, cualidades im-prescindibles cuando se pretende alcanzarmetas que merecen la pena. En unabella poesía hebrea se dice, “Siembratu semilla en la mañana, y no te des re-poso por la tarde, pues nunca sabescuál siembra saldrá mejor, si ésta oaquélla, o si ambas serán igual de bue-nas“. – Eclesiastés 11:6, NVI
¿Qué es lo que hace que una personasiga teniendo deseos de seguir progre-sando tenga la edad que tenga? JuliánMarías lo expresa muy bien cuandodice: “La muerte es inevitable; el hombredesemboca en la muerte. Pero la vidano, la vida es proyecto y no hay razónpara dejar de proyectar. Lo que quieredecir que la vida humana postula laperduración, postula la vida después dela muerte, y yo creo que el hombredebe seguir proyectando para despuésde la muerte. Se ha dicho muchas vecesque el hombre no se puede llevar nada,como las riquezas o los honores. Perosí se puede uno llevar los proyectos, loque uno ha querido ser y no ha podido.Yo pienso en la otra vida como la reali-zación de las trayectorias auténticas“.R
Sociología y Cristianismo
[1]https://lecturassumergidas.com/2014/03/28/mi-retrato-de-maria-moliner_/
Nola Ochs
Temple Houston
Renovación nº 52
32
Juicio de los misioneros sobreCuba y los cubanos
Como era de esperarse, los misionerosque se establecieron en Cuba remitieronde inmediato sus informes a las “juntas”que los enviaron, y escribieron desdeCuba artículos de divulgación y pro-moción para diversas revistas eclesiás-ticas norteamericanas.
Por carencia de tiempo y de recursos,ha sido imposible el acceso a informaciónoficial –ni siquiera a diversas opinionesindividuales– que produzca un muestreodel pensamiento de los misioneros detodas las denominaciones protestantesnorteamericanas que establecieron suobra en Cuba (ya entonces bajo su di-rección) durante el período 1898-1899.Me limito, pues, a lo que sí me ha sidoposible obtener de la Iglesia Presbite-riana, aunque con la certeza de que esrepresentativo –siempre es posible de-tectar ciertos matices diferenciales– deuna experiencia generalizada y de unareacción común ante el nuevo enfren-tamiento. Esto se afirma por el hechode que las publicaciones presbiterianasrecogen con frecuencia las opinionesconcordantes de misioneros de otrasiglesias que entonces laboraban con-juntamente en Cuba.
Tanto la denominada PresbyterianChurch in the U.S. (del Sur), como laPresbyterian Church in the U.S.A. (delNorte) enviaron sus misioneros a Cubaen el mismo período, lo que tambiénhicieron (con poco margen de diferenciacronológica) varias otras iglesias de lasllamadas históricas. La primera habíatenido activa participación –por mediode sus misioneros en México– durantelos primeros intentos del pastor cubanoEvaristo Collazo por establecer iglesiaspresbiterianas (propósito que fue logrado)al comenzar la década de 1890. La se-gunda, utilizando también obreros quehabían tenido larga experiencia en Mé-xico, inició su trabajo en Cuba durantela primera intervención norteamericanacon el envío de un obrero de origen la-tinoamericano, Pedro Rioseco.
J. Milton Greene, la figura más destacadaentre los misioneros presbiterianos delos primeros tiempos, por su mayoredad y experiencia, amplia cultura, do-minio del español y su habilidad comopastor y maestro ofrece el siguiente in-forme:
Del campo misionero cubano comoun todo, debo decir que se emparejacon las otras antiguas colonias espa-ñolas en lo que se refiere al dominioromanista de las clases más altas dela sociedad, especialmente entre susmujeres.
Sociología y Cristianismo
LAS IGLESIAS
PROTESTANTES Y EL
EXPANSIONISMO
NORTEAMERICANO
Rafael Cepeda
Publicado originalmente en: CAMINOS. Revista cubana de es-
tudios socioteológicos.
Enlace:https://revista.ecaminos.org/arti-cle/las-iglesias-protestantes-y-el-
expansionismo-norte/
Documentos para la historiaTercera y última parte
Renovación nº 52
33Pero en todo lo que se refiere a loshombres, aun en la sociedad más aris-tocrática, la Iglesia no es más que unlugar de comparecencia en bodas, bau-tismos y ritos funerales. Ni siquierauno de cada cien hombres cubanosbusca lo que la Iglesia ofrece semanal-mente, a la vez que existe entre ellosuna general desestimación –por no decirdesconfianza– respecto a los clérigos.Sólo una pequeña minoría de los padrescubanos consienten que sus esposas ehijas frecuenten el confesionario. Estoshombres alegan lo que también dicenmuchos inteligentes observadores: quejuzgado por sus frutos el romanismo,como sistema religioso y moral, ha fa-llado completamente en su misión, ymás bien ha impulsado la ignorancia yla superstición entre las gentes.
Pero este hecho no debe considerarsecomo una indicación de una actitud fa-vorable al protestantismo. La increenciay la indiferencia a todo lo que sea reli-gioso van parejas con una adhesión no-minal al romanismo. Es decir, guardancierto respeto a algo que viene a sercomo un objeto venerado desde las pa-sadas generaciones, pero no tiene usopráctico. Para algunos, la adhesión alromanismo tiene cierto carácter patrió-tico, porque consideran nuestra fe pro-testante como una religión “americana”.Pero cuando hablamos de las masas, yespecialmente de la clase campesina,debe decirse que hay espíritu generali-zado de curiosidad entre ellos, en labúsqueda de una religión que produzca“lo bueno”, y una característica distintade nuestras congregaciones rurales esque hay en ellas mayoría de hombres. Entre nuestros más grandes obstáculos,está el hecho de que no más del 20% delos adultos está alfabetizado, y esto,como es natural, entorpece nuestro pro-greso en la instrucción del pueblo. Elabsoluto desconocimiento del domingocomo día de reposo, los juegos de azar,las peleas de gallos y el sensualismo,en unión de las muy extendidas false-dades, deshonestidad, insinceridad einestabilidad, todo ello maraca una con-ducta colectiva que no es aquí unasimple teoría ni una filosofía moral.Esto publica muy claramente la falsedadimbíbita en las enseñanzas morales dela Iglesia Romana, porque todo lo men-
cionado anteriormente, y otras cosasque no pueden describirse, no aparecenen el catálogo de pecados de los quehay que arrepentirse como crímenescontra Dios. Estas gentes necesitan unanueva terminología moral y un nuevodiccionario. Los términos morales y re-ligiosos que para nosotros expresan ver-dades solemnes, no tienen aquí signifi-cación alguna. Todos ellos son “cristia-nos” porque han sido bautizados y con-firmados. Y si tienen que confesar al-gunas faltas, las clasifican bajo el títulogeneral de “pecados veniales”, para loscuales se obtiene fácil perdón.
Tales son los frutos de la educación ro-manista, o la carencia de la misma. Loque pudiera haber sido hecho aquí porla Iglesia hereditaria durante sus cuatrosiglos de oportunidades espléndidas, seejemplifica con el carácter cristiano delas almas renovadas en nuestras con-gregaciones. Al decir esto, no pierdode vista las tendencias impulsivas, emo-cionales, convulsivas e inestables queson características de los cubanos comopueblo, pero no podemos dudar delpoder Espíritu Santo que acompaña asu Palabra para transformar todo estemal, como podemos ver en muchoscasos la firmeza bajo la persecución, lafidelidad en medio de las tentaciones,la generosidad desde la pobreza, tantocomo un incansable espíritu de testi-monio y promoción del Evangelio. Seme pregunta con frecuencia qué tiposde cristianos son los cubanos, y yosiempre respondo: “Muchos mejoresque lo que usted y sus conciudadanoshubieran sido si hubieran estado en lamisma condición”.
Para referirnos a una cuestión mucho
más agradable, encontramos un granaliento en nuestras escuelas diarias. Losniños cubanos son rápidos en el apren-dizaje, y responden bien al trato bonda-doso. De disposición afectiva, de tem-peramento extravertido, con imaginacióny memoria que maravillan, son fácil-mente moldeables y progresan rápida-mente bajo sabia y eficiente enseñanzay disciplina.59
Se hace muy claro que quien emitetales opiniones es un hombre honesto ycapaz de análisis serios. Sin embargo,siempre es posible errar, o no ser hábilpara percatarse de todos los ángulos deun mismo problema.
Por ejemplo, Greene no establece unadistinción entre los cubanos (criollos),tanto negros como blancos, y los espa-ñoles que permanecieron en Cuba des-pués de la ocupación militar norteame-ricana. Los últimos constituyeron elmás alto porcentaje de extranjeros, due-
Sociología y Cristianismo
Evaristo Collazo
Una segunda cuestiónsorprendente es queesta fuerza de losprimeros tiemposmisioneros estuvieratan preocupada por elalto porcentaje deanalfabetismo, y tanocupada en laenseñanza de los niños,sin realizar esfuerzoalguno conocido por laalfabetización de losadultos ni el progresode los semianalfabetos.
59—Citado por Howard B. Gross: Advancesin the Antilles, Eaton and Maines, NuevaYork, 1910, pp. 109-111.
Renovación nº 52
34
ños en su mayoría de pequeños comer-cios y pequeñas industrias. Estos resi-dentes en Cuba continuaron apoyandoa la Iglesia Católica como su instituciónreligiosa, aunque deseaban y trabajabanpor la permanencia de los gobernadoresyanquis, en su mayoría protestantes.Las opiniones y actitudes de ambos es-tratos de la población no aparecen dife-renciadas por Greene.
Una segunda cuestión sorprendente esque esta fuerza de los primeros tiemposmisioneros estuviera tan preocupadapor el alto porcentaje de analfabetismo,
y tan ocupada en la enseñanza de losniños, sin realizar esfuerzo alguno co-nocido por la alfabetización de losadultos ni el progreso de los semianal-fabetos. Las “almas renovadas en nues-tras congregaciones” (frase de Greene),mejoradas indudablemente en muchosaspectos de su vida moral, continuaronsiendo en su mayoría analfabetas o se-mianalfabetas, incapaces por sí mismasde un análisis bíblico. Fueron sólo reci-pientes pasivos de una interpretaciónforánea, generalmente desencajada dela realidad de los problemas económi-co-políticos de una nueva nación.
Pero todavía más sorprendente es la re-ferencia a las “masas”, a la “clase cam-pesina”, curiosa por lo nuevo, en labúsqueda de “lo bueno”, cuando al mis-mo tiempo la Iglesia Presbiteriana secentraba sólo en los pueblos grandes yen ciudades básicas, sin establecer es-taciones de predicación en las zonaseminentemente rurales.
El obispo Warren A. Candler, metodistade Georgia, visitó a Cuba en 1899, yescribió lo que sigue para el periódicoThe Independent:
El protestantismo debe venir acá, ha-cerlo rápidamente. El mundo ha vistoen la Revolución Francesa lo que su-cede cuando un pueblo explotado serebela contra la monarquía y la clerecíaen un mismo acto, y no tiene unamejor fe a la que echarle mano parasituarla en el lugar de la que ha aban-donado. ¿Es posible que ocurra lomismo en estas islas si nuestro pueblocreyente no se mueve con rapidezpara encarar una responsabilidad eneste momento crucial? El patriotismo,la fe y el humanitarismo deben im-pulsar a las iglesias protestantes delos Estados Unidos a apoyar en ampliomodo la obra de educación y evange-lización por la que Cuba clama, consus manos desplegadas pidiendo nues-tra ayuda.
El hombre de Macedonia implora porel Evangelio. El pueblo americano seha sacrificado demasiado por esta infelizisla, y ahora no debe quedarse a mediasen su completa regeneración. El soldadoy el marino han hecho y están haciendobien su trabajo. Que las iglesias envíen
ahora al predicador y al maestro.60
El obispo Candler, desde Cuba, repitelas argumentaciones que ya leímos enperiódicos norteamericanos de 1898,pero lo novedoso y sintomático de su“llamado macedónico” –frase repetidahasta el cansancio en aquellos años– eslo que plantea como fundamento im-pulsor de la obra misionera: 1) el patri-monio (de los norteamericanos); 2) lafe (cristiana-protestante); y 3) el huma-nitarismo (la caridad ostentosa). Hayen el breve escrito un evidente afántriunfalista y proteccionista. En cuantoa la frase “el soldado y el marino hanhecho y están haciendo bien su trabajo”,o muestra ignorancia total de la situación,o encubrimiento intencionado, porqueen los periódicos cubanos del año 1899había constantes denuncias del mal com-portamiento de las tropas de ocupación.Desde Cárdenas, centro de los presbi-terianos del Sur, el misionero Juan G.Hall envió sus primeros informes, enlos que alerta a sus hermanos de los Es-tados Unidos en cuanto a la posibilidadde una estruendosa victoria proselitista,una conversión masiva de cubanos y elestablecimiento de una Iglesia numerosay poderosa, lo que muchos anunciabany en lo que él no creía:
Las entrevistas que he tenido conlos cubanos indican que un grannúmero de personas tienen una ideafavorable al establecimiento de unamisión protestante en este lugar,aunque no saben exactamente loque esto significa. Un hombre quemostró su entusiasmo por nuestramisión, dijo que la quería especial-mente para sus hijos, y que podíamoscontar con él, que él no los enviabaa la Iglesia Católica porque en ellahabía mucho fanatismo, y mencio-naba como un ejemplo “esa ridículahistoria del hombre que mató milcon la quijada de un asno”. Otrohombre manifestó que nuestro plansería bueno para sus hijos, y que es-taba dispuesto a contribuir algo parael mismo, pero en cuanto a su per-sona, no necesitaba ninguna religión,porque él siempre había sido bueno,y tenía limpia su conciencia. El ca-rácter de los cubanos en esta ciudad,
Muchos parecenpensar que todo lo quese necesita en Cuba esabrir un lugar depredicación, y quemultitudes de cubanosvendrán a buscar loscaminos de salvación.Este es un gran error.Los cubanos no estánmás ansiosos de lasalvación que lo queestán otros pueblos encircunstanciasparecidas, y aun losque proclamanpúblicamente su deseode convertirse enprotestantes, no sesienten llamados aconformar sus vidas alos principioscristianos.
Sociología y Cristianismo
60 Reproducido en The Missionary, Nas-hville, febrero de 1899.
Renovación nº 52
35y su actitud respecto al protestan-tismo, es más o menos el mismoque encuentro en todas partes. Esraro encontrar a un hombre inteli-gente que no abrigue prejuicios con-tra algunas partes de la Biblia [17de abril de 1899].
Muchos parecen pensar que todo lo quese necesita en Cuba es abrir un lugar depredicación, y que multitudes de cubanosvendrán a buscar los caminos de salva-ción. Este es un gran error. Los cubanosno están más ansiosos de la salvaciónque lo que están otros pueblos en cir-cunstancias parecidas, y aun los queproclaman públicamente su deseo deconvertirse en protestantes, no se sientenllamados a conformar sus vidas a losprincipios cristianos. Yo creo que hayun gran trabajo que nosotros debemosrealizar en Cuba, y creo también queDios bendecirá su causa en esta tierra,pero mi observación y mi experienciano me dan seguridad alguna de que lahistoria de la propagación del Evangelioaquí será distinta a la de otros paísesque han pasado por condiciones simi-lares. Yo espero sinceramente que todoslos que están relacionados con este tra-bajo podrán algún día entender la verdaddel caso, porque de otro modo estaráncometiendo errores que serán obstáculosal programa de la obra [1 de mayo de1899].61
El misionero Hall –que antes lo habíasido en Colombia y en México– sebasa, como casi todos los demás alemitir juicios, en la estructura funda-mentalista-pietista en la que ellos fueronconformados, la que trasmitieron a loscubanos con su énfasis en el literalismobíblico. Pero, a la vez, muestra mayorcapacidad de análisis cuando no se dejasorprender por subjetivismos y emo-cionalismos. Su juicio sobre la invo-luntariedad de los cubanos en cuanto aun hondo, serio y permanente compro-miso de fe, es acertado hasta el día dehoy. Si se le hubiera escuchado entonces,quizás hubiera habido distintos énfasis,distintos enfoques y procedimientos, yposiblemente distintos resultados.
Un misionero metodista, David W. Car-ter, probablemente un estudioso de tesissociológicas, con su carga de estadísticas,
dio gran importancia al censo de po-blación que se efectuó en Cuba en 1899.Así escribió para el periódico The In-tercollegian:
Cuba no es en el presente un campoprometedor para el capitalista, nipara el hacendado o el industrial, nisiquiera para el obrero. ¿Qué significapara el misionero evangélico? Eltoral de la población alcanza unpoco más de un millón y medio decubanos. Todos hablan el mismoidioma: el español. Casi todos vivenen ciudades y pueblos de fácil acceso.Cerca de las dos terceras partes sonblancos; los otros son negros y mu-latos, con todo tipo de gradacionesen sus mezclas, y chinos. De estosúltimos hay cerca de 15 000, de loscuales sólo 163 son mujeres. En laciudad de La Habana hay una po-blación china de 2 794 en total. To-dos, menos 57, son hombres. Deuna población mulata de 36 000 enLa Habana, más de 20 000 son mu-jeres. No es infrecuente ver en lascalles de La Habana gentes que tie-nen los ojos chinos, narices de negro,y el resto de su fisonomía con rasgosespañoles. Tal mezcla de razas nose podría encontrar, probablemente,en ningún lugar de Norteamérica.
Esto da una idea de las condicionesmorales existentes. El porcentaje de ca-sados en toda la Isla no pasa de 16.Esto es menos de la mitad de lo quepresentan los Estados Unidos: 35 y sietedécimas. Allá una tercera parte de lapoblación es soltera; en Cuba hay dosterceras partes. Entre los solteros, unlargo porcentaje viven como marido ymujer sin la sanción de la ley o la ben-dición de una iglesia; como resultado,hay en Cuba más de 185 000 personasnacidas ilegalmente. Mientras más seestudian los resultados del recientecenso, se hace más clara la evidenciade que las condiciones morales son delo peor, y que es grande la necesidad depredicar el Evangelio.
Hay 418 000 hombres en edad electoral.Más de la mitad de los mismos sonanalfabetos. Entre los cubanos blancoscon derecho el voto, el 51%, y el 74%entre los de color, no saben leer. Estosúltimos son escandalosos, y activos en
Hay 418 000 hombresen edad electoral. Másde la mitad de losmismos sonanalfabetos. Entre loscubanos blancos conderecho el voto, el51%, y el 74% entrelos de color, no sabenleer. Estos últimos sonescandalosos, y activosen la política.Recientemente, 80 deellos solicitaron plazasen la fuerza policial deLa Habana. Se lesrequirió el juramentode que nunca habíansido condenados porofensa criminal, yjuraron. Seexaminaron susexpedientes judicialesy se comprobó que ungran número de ellostenía causaspendientes, ohabíanestado presos.
Sociología y Cristianismo
61The Missionary, Nashville, junio de 1899.
Renovación nº 52
36
la política. Recientemente, 80 de ellossolicitaron plazas en la fuerza policialde La Habana. Se les requirió el jura-mento de que nunca habían sido con-denados por ofensa criminal, y juraron.Se examinaron sus expedientes judicialesy se comprobó que un gran número deellos tenía causas pendientes, o habíanestado presos. La mayor parte no pasóel examen físico. Esto redujo el númeroa nueve, y al firmar el contrato ningunopudo hacerlo porque no sabían escribir.Por lo tanto, hubo que rechazarlos a to-dos. Estos hechos ponen a luz el pro-blema de las virtudes cívicas en Cuba.Hay mucho trabajo para los misioneros.
El porcentaje de la población de mayoresde diez años que son capaces de leer esde 43,5%; en los Estados Unidos es de86,6%.
La próxima generación estará mejoreducada que la presente, pero la grandeficiencia de estas escuelas es que sonenteramente seculares, y a veces hostilesa la religión. Nunca podrán satisfacerlas demandas de los que saben que elmero intelectualismo no es base sufi-ciente de una nueva conducta, ni paraconstruir una nación. La necesidad defundar escuelas cristianas es evidentepara todos los que reconocen el valorde la religión.62
Los juicios emitidos por este misioneroson una mezcla de verdades y de pre-juicios. Hay puntos de comparacióndesfocados, y discriminación racial acen-tuada. Son también candorosas las conclusiones.Afirmar que las iglesias protestantespor sí mismas serán capaces de resolverel problema de las “condiciones morales”de un país, y las escuelas privadas cris-tianas el problema del analfabetismo,es mucho decir.
Por este mismo reverendo Carter, despuésde un año de experiencia en Cuba, sepercató de que todos los males no resi-dían en la Isla. Para la revista Reviewof Missions escribió en 1900 sobre elcreciente desinterés de los norteameri-canos y la evasión de sus responsabili-dades en cuanto a Cuba:
Tanto se ha escrito sobre Cuba últi-mamente, y desde todos los puntosde vista, que este tópico ha dejadode llamar la atención. El interés ab-sorbente mostrado por el puebloamericano, especialmente si es decarácter novelesco, ha sido satisfecho.Cientos de libros y miles de artículos,semanarios ilustrados, fotografíasde turistas, las historias que cuentanlos soldados a su regreso, todas hancontribuido de algún modo, medianteinformación o mal información, aque el tema se haya agotado.
La Guerra Hispano-Americana –con susensacionalismo y sus hechos pintores-
cos, la liberación de un pueblo, la ali-mentación de miles de hombres ham-brientos– y el cuidado de cientos dehuérfanos de guerra, como problemasinmediatos, después de años de conflictobélico, llamaron la atención del públicodurante un año. Que este interés se des-vaneciera era inevitable. Lo trágico yespectacular apelan al corazón de lamayoría, y satisfacen la constante an-siedad por lo novedoso y excitante.Cuando estos elementos desaparecendel teatro de la acción, buscan otro te-rritorio que despierte su interés.
Obsérvese el cambio de atención deCuba a Filipinas, al Transvaal, al territoriochino.
Los problemas actuales de Cuba noapelan a la imaginación popular de losnorteamericanos. No hay nada trágicoo pintoresco en el saneamiento de lasciudades, en la formación de un gobiernoestable, en la creación de un sistema deinstrucción pública, en una convenciónconstituyente, en las futuras relacionesde esta isla con los Estados Unidos, yen mil otras cosas de honda y urgenteimportancia para este pueblo, que pesanen la determinación de su futuro.
La tragedia de una guerra destructivaha terminado, pero los problemas ruti-narios de la construcción de un Estadoy de su gobierno civil, no han hechomás que comenzar. La guerra, el hambrey el fuego fascinan por el terror queprovocan, pero a la paz, la prosperidady la reconstrucción de los lugares de-vastados, no se les da importancia, yno llaman la atención.
La guerra ha quebrantado las barrerasque durante siglos se han alzado en elcamino de la libertad, de la educacióny del progreso, y se ha abierto el caminoque conduce a la regeneración moral ymaterial de esta isla. Confiemos en quelo destructivo haya desaparecido parasiempre, y en que, idos los humos de laguerra, podamos visualizar más clara-mente las condiciones de hoy e inferircuáles son las necesidades y las posibi-lidades.63
Sociología y Cristianismo
Otros misioneros demenor jerarquíadetectaron diferentesproblemas y diferentessoluciones. Porejemplo, ante elcrecimiento de la obrapresbiteriana en laparte norte de laregión central deCuba, y frente a lagran necesidad deobreros que atendieronlos nuevos campos quese ofrecían alEvangelio, Miss JanetHouston planteó a susjefes de la “junta” deNashville la mejorsolución, lo queimplicaba una granconfianza en loscubanos
62 Reproducido en The Missionary, Nas-hville, marzo de 1900.
63 Reproducido en The Missionary, Nas-hville, marzo de 1901.
Renovación nº 52
37Un sacerdote-funcionario de la IglesiaEpiscopal de los Estados Unidos, visi-tante en Cuba durante el año 1900, semostraba preocupado con el débil testi-monio que ofrecía el divisionismo delas denominaciones protestantes, y sobreello escribió el reverendo Harry WadeKichs:
Cuba es un campo misionero ideal,en el cual se debe demostrar, con lamayor eficiencia posible, la mejorpolítica misionera. El desarrollo deun entendimiento nacional, trasmitidopor un trabajo armónico y en coo-peración mutua, bajo la direcciónde un comité, parece ser lo naturaly factible, y es lo esencial para hacercreer a los cubanos que la Iglesiade Cristo es una. Para mostrar cuánnecesario es hacer esto, me remitoa lo que me dijo un cubano inteli-gente, del mundo de los negocios,refiriéndose a las tres distintas mi-siones ubicadas en su ciudad: “Yopuedo entender que haya una IglesiaCatólica Romana, y una Iglesia Pro-testante, pero aquí se han ubicadotres iglesias protestantes. ¿Es unacompetencia? ¿Cómo se sabe cuáles la mejor?”.64
Otros misioneros de menor jerarquíadetectaron diferentes problemas y dife-rentes soluciones. Por ejemplo, ante elcrecimiento de la obra presbiteriana enla parte norte de la región central deCuba, y frente a la gran necesidad deobreros que atendieron los nuevos cam-pos que se ofrecían al Evangelio, MissJanet Houston planteó a sus jefes de la“junta” de Nashville la mejor solución,lo que implicaba una gran confianza enlos cubanos:
El pueblo cubano ha heredado unacultura de gran valor y tiene grancapacidad para las empresas nuevas.Cuando la gracia haya hecho suobra salvadora en sus corazones, yaestarán listos para el servicio pro-pio.65 Mándennos ahora diez mi-sioneros, y dentro de diez años en-tregaremos en manos de cubanoscompetentes una iglesia nacional.66
Resumen y conclusiones
l. La participación del gobierno de losEstados Unidos en la guerra de Cubacontra España, fue calculadamente deautobeneficio, en la búsqueda de la ree-lección de McKinley, y para la expansiónterritorial, comercial e industrial de losnegociantes norteamericanos.
2. Cuba sirvió para experimentar o en-sayar un nuevo tipo de anexión –la eco-nómica–, vestida de una falsa indepen-dencia política.
3. El pueblo cristiano norteamericano,víctima de una bien urdida propagandade falso humanitarismo, se dejó arrastrara una interpretación “providencial” dela guerra y de la ocupación de Cubacomo una oportunidad para la evange-lización, sin percatarse de los maleficiosimbíbitos en tal acción de fuerza mili-tar.
4. En 1898 las iglesias protestantes nor-teamericanas enviaron a Cuba decenasde misioneros que establecieron escuelasy puntos de predicación por toda laIsla, amparados políticamente en la ocu-pación militar de los Estados Unidos,no deseada ni solicitada por el pueblocubano. Individualmente, los misionerosprotestantes –en sentido general mayo-ritario– que trabajaron en Cuba no mos-traron interés especial en imponer elAmerican Way of Life ni favorecieronpúblicamente la anexión. Una pequeñaparte del pueblo cubano aceptó la mo-dalidad evangélica protestante y formóiglesias bajo la dirección de pastoresnorteamericanos, en algunos casos conel auxilio de pastores cubanos.
5. Los misioneros patriotas (cubanos)que iniciaron en la Isla el trabajo evan-gélico al estilo protestante (antes de1898), al verse superados numéricamentepor hombres de mayor preparación aca-démica y teológica, que de cierta manerasutil eran también representativos deuna nación poderosa, de gran progresoeconómico e industrial, tomaron unade dos posibles opciones: ceder la pri-macía cronológica y quedar rezagados
a un segundo plano, pero tranquilos yseguros; o tratar de mantenerse en lasposiciones que habían ganado con gran-des sacrificios, con el riesgo de versedesplazados. La mayoría de estos últimospasaron a trabajar en otras denomina-ciones protestantes.
6. El protestantismo cubano vino a cons-tituir una réplica del protestantismo nor-teamericano en cuanto a énfasis bíblico,pensamiento teológico, liturgia, him-nología, preparación ministerial, arqui-
Sociología y Cristianismo
Los misionerospatriotas (cubanos)que iniciaron en la Islael trabajo evangélicoal estilo protestante(antes de 1898), alverse superadosnuméricamente porhombres de mayorpreparaciónacadémica y teológica,que de cierta manerasutil eran tambiénrepresentativos de unanación poderosa, degran progresoeconómico e industrial,tomaron una de dosposibles opciones:ceder la primacíacronológica y quedarrezagados a unsegundo plano, perotranquilos y seguros
64 Citado por Howard B. Gross: op. cit., p.100.65 The Missionary, Nashville, diciembrede 1907.
66 Citado por A. L. Phillips en A Study ofOur Field in Cuba. The Missionary, Nas-hville, febrero de 1908.
Renovación nº 52
38
tectura de templos, etc. La nacienteiglesia protestante cubana no pudo in-corporar –ni mostró interés especial enello– ningún elemento autóctono a supastoral: todo le llegó importado.
7. Las iglesias protestantes de Cubafueron –en su gran mayoría– incorpo-radas institucionalmente a sus iglesias-madres en los Estados Unidos, bajo laadvocación de home missions; es decir,funcionaban estructuralmente como una
sección de aquellas, y dependían eco-nómicamente de las mismas, lo que nolas incitó, de entrada, al autososteni-miento ni a la mayordomía de sus posi-bilidades económicas propias.
8. Prácticamente todas las iglesias pro-testantes que arribaron a Cuba en 1898establecieron una escuela parroquial allado de cada casa-templo, o en el mismoedificio, y fue este el medio más comúny eficaz (momentáneamente) de prose-litización mediante la diaria enseñanzabíblica. Esta fue de tipo literalista ypietista, en el sentido menos encomiablede ambos términos. No había oficial-mente una preocupación por las abusivasestructuras socioeconómicas, ni un re-conocimiento de los deberes políticosdel cristiano como tal: se prefería unEvangelio individualista y conformis-ta.
9. La coyuntura histórica finisecularmostraba una Iglesia Católica que ensus más altas jerarquías se declarabaaliada del imperio español y de susabusos y crímenes, desdeñando a losclérigos que mostraban contrarios sen-timientos. Al ocurrir en 1898 la caídadefinitiva del poderío español en Amé-rica, con la pérdida de Cuba y PuertoRico, y las Filipinas en Asia, el antica-tolicismo se hizo general, y se procla-maba públicamente a viva voz en los
sermones de los misioneros y pastorescubanos. La evangelización de los pri-meros tiempos no estaba fundada tantoen lo que Cristo ofrece como en lo queno ofrece la Iglesia Católica y sí el pro-testantismo, generalmente identificadoeste con la vida y costumbres de losnorteamericanos, entonces protestantesen su mayoría. A pesar de que el gobiernomilitar norteamericano proclamó la li-bertad de cultos, la Iglesia Católica con-tinuó en muchos aspectos siendo favo-recida por los interventores.
10. A pesar de que procedían de distintasramas del protestantismo, los misionerosnorteamericanos mantuvieron entre síbuenas relaciones fraternales, mediante“convenciones”, “intercambio de púl-pitos”, y aun tratos eventuales sobre di-visión del territorio y cooperación mutua.Fue un incipiente ecumenismo, al cualcontribuyó notablemente el misionerometodista S. A. Neblett, organizador deuna Asociación Nacional de EscuelasDominicales. También algunos misio-neros se dedicaron a reunir en iglesiasseparadas a los norteamericanos e in-gleses residentes en Cuba, cada día enmayor número, aislándolos así de laadoración corporativa con los cubanos.
11. En los relatos de los misioneros serevela que el trabajo de muchos fue, envarios sentidos, un ejemplo de tenacidad
Sociología y Cristianismo
El Morro, puerto de la Habana (Cuba)
La evangelización delos primeros tiemposno estaba fundadatanto en lo que Cristoofrece como en lo queno ofrece la IglesiaCatólica y sí elprotestantismo,generalmenteidentificado este con lavida y costumbres delos norteamericanos,entonces protestantesen su mayoría
Renovación nº 52
39
y sacrificio. Sin embargo, si nos atenemosa los números estadísticos de dichosrelatos, el resultado fue pobre y escaso.¿Qué razones hubo para este descalabro?Estas son las que ofrecen los misionerosen sus informes:
• La raquítica tarea evangelística yeducativa realizada por la Iglesia Ca-tólica Romana durante siglos, porqueno creó verdaderas escuelas de ense-ñanza bíblica para sus feligreses y selimitó a catecismos memorizados yrituales en latín, aprovechándose parasu beneficio del sincretismo afroca-tólico, comercializando sus sacramen-tos, etc. Además, por la vida pocoejemplar de algunos de sus sacerdotes.Esto contribuía a que los cubanos re-pudiaran las religiones y sus repre-sentativos. “Yo creo en Dios, pero nocreo en los curas”, era una frase muysocorrida.
• La indiferencia religiosa del pueblocubano, dispuesto a observar por cu-riosidad todo lo nuevo, y aun a tratarcortésmente a los misioneros, perono a encadenarse a un modo de viday a un compromiso eclesiástico de-masiado serio, que demandaba dedi-cación, consagración y sentido de res-ponsabilidad. Por eso una gran partedel pueblo prefería otras religionescon matices mágicos y animistas: lasafrocubanas, la santería, el espiritismo.
Una fe cristiana legítimamente vividaera para los cubanos de entonces unacarga demasiado pesada.
• La buena disposición y el buenánimo de los cubanos hacia las escuelasprotestantes (de enseñanza primariay secundaria, con métodos didácticosmuy novedosos), porque enviaban asus hijos por centenares a recibir ins-trucción en las mismas. Esto hizocreer a los misioneros que las escuelasserían la agencia más productiva decreyentes y futuros miembros paralas iglesias, pero el porcentaje de estosresultó también limitadísimo en com-paración con el número total de los“evangelizados” en las escuelas.
• La familia cubana, en el comporta-miento de sus adultos, no contribuíaa la educación cristiana de los niñosy jóvenes, pues se limitaba a enviarlosa las escuelas y aun a permitirles unavisita ocasional a las iglesias, perocontinuaban en los hogares las malasprácticas toleradas por el catolicismo:el amancebamiento (los matrimonioscostaban demasiado), los juegos deazar, la ingestión de bebidas alcohó-licas, la práctica de fumar, las fiestasen “días sagrados” (domingos, semanasanta, día de difuntos, etc.). En general,un espíritu afectivo y alegre en loshogares, pero carencia casi total deresponsabilidad, orden, organización
del tiempo y los deberes, disciplina ysujeción responsable.
• El alto porcentaje de analfabetismo,especialmente entre los adultos quese unían como miembros a la iglesia,lo cual no permitía la formación in-mediata de colaboradores bien entre-nados que ayudaran en la propagaciónde las doctrinas.
• El temor “social” de los más capaces(maestros y profesionales), que aunquemanifestaban interés y simpatía porlas prácticas protestantes, no estabandispuestos a sufrir el desprecio y lapersecución de la mayoría de la po-blación, aun cuando sólo fuera nomi-nalmente “católica”.
12. A pesar de que durante los primeroscinco años del trabajo misionero el nú-mero total de miembros comulgantesde las iglesias no llegó a alcanzar siquierael 1% de la población del país, debidoa la indiferencia o al temor generalizados,la influencia misionera alcanzó, pormuy diversas vías, a extensas capas dela población, las que en su mayoría tes-timoniaban del beneficio recibido portal relación humana. R
Enlace completo:https://revista.ecaminos.org/article/las-iglesias-protestantes-y-el-expansionismo-norte/
Sociología y Cristianismo
Catedral de San Cristóbal, La Habana (Cuba)
El alto porcentaje deanalfabetismo,especialmente entre losadultos que se uníancomo miembros a laiglesia, lo cual nopermitía la formacióninmediata decolaboradores bienentrenados queayudaran en lapropagación de lasdoctrinas.
Renovación nº 52
40
1. IntroducciónLa filosofía platónica y aristotélica fuecultivada, entre otros por: León Hebreo(1460-1535), Miguel Servet (1511-1553)y Sebastián Fox Morcillo (1528-1560).Pocos humanistas y filósofos españolesdel siglo XVI fueron tan alabados porlos historiadores de la cultura europeosde los siglos XVI y XVII como FoxMorcillo según declara Antonio Espi-gares. Añade Espigares Pinilla en “Lacuestión del honor y la gloria en el hu-manismo del siglo XVI a través del es-tudio del Gonsalus de Ginés de Sepúlve-da y del de Honore de Fox Morcillo”que “serían judíos conversos y, comorasgos comunes a casi todos ellos, segúnseñala Américo Castro, la larga perma-nencia en colegios y universidades delextranjero y el desconocimiento de laascendencia hispano-judía o, en otroscasos, “el forjarse una ascendencia fab-ulosa.” Entre esos personajes cita a Se-bastián Fox Morcillo y, como se verámás adelante ambas características sedan en la biografía del humanista sevil-lano. Fox Morcillo pertenece en su for-mación y pensamiento al grupo de Lo-vaina, del que Werner Thomas dice quepor los años 1558-59 se formó un grupocon ideas poco ortodoxas en asuntos dereligión en la casa de Pedro Jiménez ycon simpatías hacia la Reforma protes-tante. Esta “academia teológica” tambiéntenían relación con otros protestantesde París y Alemania. Sin embargo, pesea la libertad que tenían para debatir losaspectos religiosos, ya el mismo Carranzasiendo inquisidor en los Países Bajosno dejó de buscar y perseguir estosgrupos de disidentes y aparecerían entreellos varios espías por mandato deFelipe II. Los estudiantes de Lovaina yotras ciudades serían obligados a volver
a España, aunque los más sospechosos,como lo hicieron los protestantes sevil-lanos, se exiliaron en Alemania princi-palmente.Uno de los denunciantes o espías de laInquisición sería Baltasar Pérez. Estefraile llegará a París alrededor de 1547a 1551 y declarará que Felipe de laTorre se fue a vivir a la casa en la quevivían los tres huidos de Sevilla y dondefrecuentaban aquella casa, PedroJiménez, y otros del grupo de Lovainacomo Agustín Cabeza de Vaca de Jerez,el fraile Lorenzo Guerra de Villavicencio,Sebastián Fox Morcillo, y Julián deTudela. Se instalaría Fox Morcillo tam-bién en la misma casa de Felipe de laTorre. Es preciso aclarar quién era esteFelipe de la Torre, estudiante tambiénde Alcalá y Lovaina de quien se presentaen carta de Juan Pérez a Monterde di-ciendo de él: “A v.m. he escrito de unoque yba allá, que es natural de Tarazona,nomine Philippo de la Torre vere theo-logus; es hombre de mediana estatura,moreno, el qual unice amo propter pie-tatem quam dominus ánimo illius insevitministerio Evangelii. Pasará por ay yhablará a v.m. como un consorte eiusdemgratie et regni”. (Kinder) Uno de loscompañeros íntimos de Felipe de laTorre, Furió Ceriol, vería a este ordenarsecomo ministro protestante (Andrew,1922, pág. 231) Por este tiempo Felipeescribiría la Institución de un rey cris-tiano con el propósito de que, desdeLovaina, las autoridades de España sedoblegaran un poco para volver sintener que sufrir penas y procesos. Otrodato que debemos añadir sobre Felipede la Torre se refiere a que se hospedabaen casa de Juan Morillo cuando losrefugiados de Sevilla llegaron a Am-beres.
Historia y Literatura
Manuel de León
Historiador y Escritor
años de Reforma en España500
Personajes olvidados de la Reforma protestante española #14
Renovación nº 52
41Villavicencio se convertiría también enagente de la Inquisición, aunque BaltasarPérez dudaba si él mismo fuese unomás del grupo protestante. Es evidenteque estos eran tiempos de la Reformaprotestante cuya tempestad no dulcificabalas ideas que determinados autores, es-pecialmente españoles, quienes se in-clinan por un bayanismo, un jansenismoo irenismo cuando eran ideales másradicales los que se batallaban. MiguelBaio enseñó en Lovaina los mismostemas que la Reforma debatía, como lagracia o la autoridad papal entre otrostemas. Fueron los mismos debates quebrotaron en la Universidad de Alcalá,las propuestas que hizo Pedro de Osmay otros precursores del protestantismo.Jansenismo o irenismo no tiene sentidoconsiderarlo en este siglo, cuando lasdiscusiones eran menos conciliadoras.Nunca hemos de perder de vista, eneste tema de la filiación confesionaldel filósofo Sebastián Fox, que su her-mano Francisco Fox había muerto enla hoguera en el auto de fe de 24 deseptiembre de 1559 por luterano y portanto su heterodoxia se inclinaría por ellado de la Reforma. El trabajo de Ale-jandro Cantarero de Salazar “Re-examencrítico de la biografía del humanistaSebastián Fox Morcillo (c. 1526- c.1560)” no deja de abordar la biografíade su hermano Francisco Fox, muyunido al humanista en todas sus inqui-etudes intelectuales. Dice: “En 1545encontramos a Francisco matriculadoen el Colegio de San Ildefonso, deAlcalá de Henares y, en el de SanAntonio de Portaceli, de Sigüenza (Es-pigares, 1994: 225). En cuanto a la lle-gada a Lovaina de Francisco Morcillose sitúa, por la referencia temporal yacomentada del marco dialógico en Deiuventute, en 1554. En esta universidad—como especifica De Vocht (1951-1955: tomo IV, 440)— se dedicaría alestudio del derecho y, a la vuelta a Es-paña, profesará en los jerónimos.” “Laformación de Francisco Fox Morcilloen la Universidad de Lovaina apareceapoyada, como ya he expuesto, -diceCantarero- por el testimonio de LaverdeRuiz y por la referencia en De iuventute;sin embargo, Pineda dice no haber en-contrado su nombre en los libros dematrícula y en mis comprobaciones
tampoco lo he hallado. Aunque no seaeste el lugar para trazar una biografíacompleta de Francisco Fox Morcillo,debemos señalar los hechos que lo vin-culan con los conversos y con elluteranismo, ya que pueden ayudarnosa clarificar, o al menos a sospechar, al-guna posible condena por parte de laInquisición para Sebastián Fox. Sabemosde los primeros estudios de las lenguasclásicas por parte de Francisco Fox,guiado por el maestro Alonso de Medina,gracias a la referencia en De studii”. Elresumen del trabajo de Alejandro Can-tero, citado más arriba, dice: “El presentetrabajo estudia la vida del humanistasevillano Sebastián Fox Morcillo (c.1526- c. 1560, para intentar esclarecerla posible persecución de Sebastián FoxMorcillo por parte de la Inquisición”.No mucho más podemos añadir sinolas simples sospechas de una heterodoxiaque venía madurándose desde los tiem-pos primeros de la Universidad deAlcalá, y luego en Lovaina, pero dis-imulada con la perspectiva de poderllegar a la Corte de Felipe II.Dice J.L. Gonzalo Sánchez Molero:“Leyendo la declaración de fray BaltasarPérez ante el Santo Oficio, y en particularlo que confiesa sobre Sebastián FoxMorcillo, resulta muy difícil explicarcómo pudo éste ser recibido en la cortede Felipe II con un aprecio tan grandeque el rey llegó a confiarle no sólo laeducación de sus pajes, en sustituciónde Juan Cristóbal Calvete de Estrella,sino incluso la de su propio hijo, elpríncipe don Carlos. Sobre Fox declarael fraile Baltasar Pérez en 1558 que es-taba en comunicación con el grupo deJiménez desde tiempo atrás, en cuyacasa se criticaba a los prelados de laIglesia, a los frailes y al Santo Oficio, yse defendían las obras de Furió Cerioly de Constantino Ponce de la Fuente.Pérez recuerda a los inquisidores quehacía poco un hermano de aquel, frayFrancisco Morcillo, había sido relajadopor hereje”. El dominico Baltasar Pérezdio muchos nombres a la Inquisiciónde Sevilla el 28 de mayo de 1558 acu-sados de luteranismo y entre ellos so-bresalen: Fadrique Furió Ceriol, Felipede la Torre, Sebastián Fox Morcillo,Juan Páez de Castro, Julián de Tudela,Cosme Palma de Fontes, Thomas de
Padilla, Christophoro de Sancto, yAgustín Cabeza de Vaca entre otros.Este grupo autodenominado “comuni-cación de hombres doctos” (GarcíaPinilla, 2003, pág. 453) se reunía todoslos días, después de comer, para tratarcuestiones doctrinales de actualidad.2. Sebastián Fox MorcilloNació en Sevilla en 1528, de una familiaoriunda de Francia; m. en 1559 ó 1560cuando, desde los Países Bajos, se dirigíaa España para ocupar el cargo de pre-ceptor del príncipe D. Carlos por encargode Felipe II. El barco que le conducíanaufragó y pereció ahogado, malográn-dose una de las figuras más prometedorasde la Filosofía española. Discípulo deCornelio Valerio, había estudiado Hu-manidades, Latín y Griego en Españacuando se dirige a Lovaina para ampliarsus conocimientos. Quedará trabajandoallí, lo cual hace su vida en cierto modoparalela a la de Luis Vives, aunque FoxMorcillo es menos ecléctico y más crí-tico.Cuando, poco antes de ser llamado aEspaña, muere en Yuste Carlos V, Se-bastián se destaca en Lovaina junto aun notable grupo intelectual español enel que cabe citar a Pedro Jiménez y F.Furió Ceriol. De estilo correcto y claro,gran conocedor de Platón (aunque enparte a través de S. Agustín con el queconfunde a veces cosas) y de Aristóteles,su síntesis viene a ser un Aristóteles
Historia y Literatura
Comme[n]tatio in decem platonis libros de Re-publica
de Sebastián Fox Morcillo (Basilea, 1556)
Renovación nº 52
42
muy platonizado y entendido en cristiano.Menéndez Pelayo reivindica la olvidadamemoria de Sebastián a quien ponecomo modelo («la mejor dirección dela Filosofía española») por su armonismo,ya que como no hay verdad total enfilosofía, hay que caminar tomando decada uno lo que más convenga. (Enci-clopedia GER).La vinculación docente a los PaísesBajos viene marcada por los años queimpartió clases en Lovaina hasta 1559o 1560, pero también por la multitudde sus obras que al lado de León Hebreoy Miguel Servet representan la cumbredel neoplatonismo en la España delsiglo XVI. “No dejó penetrar por ningúnresquicio en su ontología la doctrinadel éxtasis, volvió los ojos a la naturalezay al método experimental”. M. Pelayoresume la doctrina de conciliación Pla-tón-Aristóteles con cierto simplismo,convirtiéndola casi en un problema ter-minológico: Aristóteles viene a decir lomismo que Platón, puesto que, si esaforma primera y divina existe, tieneque ser algo universal separado de lacosa misma. De modo que, si el físicodebe remontarse a los principios ele-mentales, hay que buscar algo superiora la materia y a la forma, algo que pre-cede a toda composición y sea por símismo realidad simplicísima. Y esta re-alidad sólo puede encontrarse en lasideas divinas. Además de la metafísica,Sebastián toca en sus obras todos lostemas de la filosofía del momento,lógica y dialéctica, filosofía natural, laética y la política. Conocía a los Padresde la Iglesia cuyo estudio había renacido
de la mano de Erasmo, dando un sentidohumanístico universal. (Dierse, 1992).Según la enciclopedia GER, “de estametafísica armonista se infiere todo susistema ideológico, en el cual, al admitirla existencia en el entendimiento deideas innatas no adquiridas por los sen-tidos sino participantes del mundo delas ideas reflejadas de Dios, no lo hacesubjetiva y dudosamente (como su maes-tro, L. Vives), sino dando fuerza y ac-tividad a las mismas. Sigue ahí con fi-delidad el De Magistro agustiniano ybasa en las ideas innatas toda posibilidadde ciencia y demostración: «Innatosson para Fox Morcillo los axiomasmatemáticos; innatas las ideas morales;innatos, sobre todo, los generalísimosconceptos del ser, de la esencia y delaccidente, de la cualidad y de la modal-idad...» (M. Pelayo). En su «plan de es-tudios» preconiza la necesidad del triv-ium como base del estudio de la Filosofíaque, para él, sigue siendo el estudio detodo lo racionalmente abarcable, divididaen natural (Física, Matemática yTeología) y moral (Monástica, Econó-mica y Política) según un enfoque tradi-cional”.A pesar de su corta vida publicó bastantesobras (todas desde 1554 a 1557, enAmberes, París o Basilea). La más im-portante es De naturae philosophia, seude Platonis et Aristóteles consensione(1554), destacando también De demon-stratione, eiusque necessitate ac vi (enque pueden notarse ciertas anticipacionesa Descartes), De philosophici studii ra-tione (con clara influencia de L. Vives,según R. Blanco), la curiosa obra defilosofía política De Regni, Regisqueinstitutione, varios tratados prácticos´(De usu et exercitatione Dialecticae,Ethices philosophie compendium..., DeHistoriae institutione dialogus), comen-tarios a las obras de Platón Timeo,Fedón y La República, así como diálogosde corte platónico originales suyos: Deiuventute, De honore.En otras biografías se le considera filó-sofo e historiador, pero en lo que todoscoinciden es que era uno de los hetero-doxos del grupo de Pedro Jiménez, queen su Filosofía natural hará una críticaal catolicismo romano. Miembro rele-vante de este heterodoxo cenáculo de
Lovaina, fue Sebastián Fox Morcillotan luterano como su hermano. “Ma-triculado en el Trilingüe, Fox oyó laslecciones de latín de Pedro Nannio, lasde griego de Amerot, las de filosofía deCornelio Valerio y las de matemáticasy medicina de Gemina Frisio. Fueronlas enseñanzas de Valerio las que tuvieronuna influencia más decisiva en la for-mación de Fox. Compusieron en colab-oración una Physicae Institutio, que Va-lerio publicó en 1566, a instancias dePlantino. En 1551 ya figura entre losestudiantes que acudían a la casa deJiménez en los momentos más arduosde la polémica bayanista, y pronto sedestaca como uno de los más promete-dores y fructíferos filósofos españoles.En 1554 publica en Lovaina De naruraephilosophia. seu Platon er Arisrotelesconsensione, De philosophici studii ra-tione, y los In Platonis Timacum com-mentarii; En 1556 salen a la luz enBasilea sus tratados De juventure, Dehonore, y De demostratione, iusque ne-cessirate tic vi; En Amberes, en elmismo año, De Regni Regisque institu-rione (1556), De usu er exercitationeDialecticae (1556), Commentario indecem Platonis in libros de Republica(1556); Y en París, por último, su DeHistoriae instirutione diatogus (1557).La dedicatoria a Francisco de Bobadillay Mendoza de sus dos libros del Deimitarione es un ejemplo de sus hori-zontes literarios. En ella hace precespara que todos los sabios de España,abandonando la ambición, la envidia,la rivalidad y la soberbia, empezaran aregistrar en letra escrita lo que a menudoreflexionan para que el fruto se extendieraa todos. Fox anhela la llegada de unanueva edad dorada para las letras enEspaña, bajo el gobierno de Carlos V yde su hijo Felipe II. Sus palabras sontestimonio fehaciente de las esperanzasque los humanistas españoles y belgasalbergaban con respecto al nuevo rey,una nueva era en lo cultural, perotambién lo político y en lo religioso.Mientras en Amberes, Calvete, Plantino,van Ghistel, y Grudio saludan de unamanera poética el inicio del reinado fil-ipino, en Lovaina las poesías se tomanen tratados políticos.Fox Morcillo fue el primero en tratarde dotar a Felipe II de un programa de
Historia y Literatura
La vinculación docente alos Países Bajos vienemarcada por los años queimpartió clases enLovaina hasta 1559 o1560, pero también por lamultitud de sus obras queal lado de León Hebreo yMiguel Servet representanla cumbre delneoplatonismo en laEspaña del siglo XVI.
gobierno, con su De Regni, Regisqueinstiturione (Amberes, Gerad Spelman,1556). Dedicada a Juan de la Cerda,duque de Medinaceli, esta obra se es-tructura en forma de tres diálogos, enlos que disertan tres interlocutores, Au-relio, que expone los principios quedeben fundamentar la institución regia,Antonio, que critica los argumentos deAurelio y expone opiniones contrarias,y Lucio, que ofrece de vez en cuandocuestiones para continuar el diálogo enesta erudita “conversatio”.3. Otros aspectos de su pensamiento.Antonio Cortijo-Ocaña (University ofCalifornia 2011) cita a Jaime Biedmaquien resume la obra de Sebastián Foxde la siguiente manera: “De naturaephilosophia, seu de Platonis et Aristotelisconsensione (Lovaina,1554) [...] haceuna declaración de independencia int-electual y de voluntad “armonista”, vol-untad de consenso, muy típica del hu-manismo: “Juzgo que el amor a laverdad debe anteponerse a toda autoridadhumana”, escribe. En su De demostra-tione y en De usu et exercitatione Di-alecticae, Fox admite las ideas innatas,allí dice: “Ni los sentidos sin las nociones,ni las nociones sin los sentidos”, an-ticipándose en dos siglos al criticismotrascendental kantiano. Sus reflexionessobre la historia, De Historiae institu-tione, tienen un carácter moderno yprogresista, universalista y científico.Sus comentarios y traducciones de losdiálogos de Platón siguen siendo unmodelo para los críticos. Es una lástimaque no podamos contar con edicionesmodernas de estas obras que fueron unhito en el pensamiento español delXVI”. Este pensamiento de que “elamor a la verdad debe anteponerse atoda autoridad humana” distingue nuestraReforma protestante en lo que llamaBiedma voluntad de consenso y ar-monía.”Ignacio Telechea nos describe igual-mente este grupo de intelectuales de laReforma española: “Aquella cuadrillade españoles que oían estas cosas deéste, de buena gana desde entoncesacordaron de juntarse en la cámara deun “Pero Giménez, que posó de pasoun mes y más con el doctor Morillo enParís, y allí cada día después de comer
convenían todos y trataban una cuestiónde Teología o Moral, y pusiéronle nom-bre de comunicación de hombres doctos.Los que al principio comenzaron esteejercicio fueron el presidente de ellosque era este Pero Giménez, un AgustínCabeza de Vaca, natural de Jerez; unfray Lorenzo de Villavicencio, naturalde jerez; un Sebastián Morcillo, naturalde esta ciudad [de Sevilla], y otros queal presente no se me ofrecen” (Tellechea35-36)”.El pensamiento de este grupo y en es-pecial de Sebastián Fox –según el espíaFray Baltasar–, pertenecía al grupo deJiménez, en el que constantemente secriticaba de los Prelados de la Iglesia yde sus rentas, de los frailes y del SantoOficio. [...] A Morcillo particularmenteoyó Fray Baltasar impugnar la antigüedaddel celibato en la Iglesia. Junto a ellosaparece la figura de Furió Ceriol, va-lenciano, estudiante en París y Lovaina,que acrecentó la disputa con motivo dela publicación en 1556 de su libroBononia, sive de libris in vernaculamlinguam vertendis libri duo. Ceriol fueencarcelado y “el escándalo que suscitósu libro no impidió el que saliese prontode prisión con el inconveniente de quecuando todos se habían convencido deque su obra era buena, sobrevino laprohibición de la misma. Fray Baltasarsugiere la conveniencia de que se letraiga a España”, porque no es tanfingido de su naturaleza como el otroPero Giménez (25-26)”.Maravall añade que la crítica políticadentro de este grupo podría considerarsede tendencias generales democráticas,fruto de un segundo humanismo dondesurgen las primeras disensiones con re-specto a la idea de imperio, “haciendode la idea de libertad, por lo menos enparte, una idea política orientadora desu acción” (Carlos V, 235). En estegrupo cita Maravall a fray Alonso deCastrillo y su Tratado de la República,
donde se cuestiona la idea de obediencianatural, frente a la noción de imperiose defiende la de ciudad (con el an-tecedente de la idea aristotélica de suf-ficientia o autarquía) y se manifiesta laconveniencia de que los gobernadoresno sean perpetuos. Dentro de este grupositúa Maravall a Fox Morcillo: “Si FoxMorcillo, en su De regni regisque insti-tutione opta por la monarquía hereditaria,no deja de reconocer en sus Ethicesque los pueblos más cultos, como griegosy romanos, prefirieron la formademocrática.”Termina diciendo Antonio Cortijo ensu trabajo sobre “Sebastián Fox Morcilloy su concepto de la Historia”, 2011:“La figura y obra de Fox Morcillo nece-sitan todavía de un estudio de conjuntocomprensivo. Su fama en la época es lade un portento intelectual, pensadoraventajado, intelectual de peso en círculoseuropeos, conocido particularmente porsus reflexiones filosóficas y sus intentosde análisis del pensamiento platónicoen conjunción con el aristotélico. Enun momento en que España cierra suspuertas culturalmente al resto de Europay se anquilosa dentro de su propia Con-trarreforma, Fox Morcillo representauno de sus mejores exponentes, frutode las tendencias reformistas que sehabían iniciado décadas antes de sunacimiento con los Nebrija, HernánNúñez, etc., o más en consonancia conla labor de un intelectual como LuisVives, como él obligado a desempeñarsu labor fuera del país. Su vida estáasimismo indisolublemente asociadacon los sucesos de la represión contravarios brotes de luteranismo y reformis-mo sevillano, en los que parece sufriósobremanera su hermano y de los queél mismo no parece que escapara deltodo ileso, en especial por lo referenteal grupo bayista de Lovaina y a lallegada a la misma de Fadrique FurióCeriol”.R
Renovación nº 52
43 Historia y Literatura
Morcillo representa uno de sus mejores exponentes,fruto de las tendencias reformistas que se habíaniniciado décadas antes de su nacimiento con losNebrija, Hernán Núñez, etc., o más en consonanciacon la labor de un intelectual como Luis Vives, comoél obligado a desempeñar su labor fuera del país.
Renovación nº 52
44
Un cielo gris con nubes bajas,empujadas por un violento vien-to de otoño cubría el horizonte
de la pequeña ciudad de Wittenberg, si-tuada cerca de la frontera oriental deAlemania. Corría el año 1517. Los dosmil habitantes de la ciudad, en sumayoría pescadores de salmones, abun-dantes en el río Elba, gente del campoo comerciantes y una minoría de estu-diantes universitarios y funcionarios delgobierno, estaban preparándose para lacelebración de la fiesta de Todos losSantos que tendría lugar al día siguiente.
Entre ellos, casi inadvertido, pasa unjoven monje agustino, de 32 años, quealgunos identifican como un conocidoprofesor de teología bíblica de la Uni-versidad local. Va hacia la iglesia delcastillo, donde al día siguiente se tendríanque desarrollar los oficios solemnes dela festividad religiosa y en cuya puertase exhibía un tablero para anuncios dela Universidad. En ese tablero clavó unpapel, escrito en latín, con 95 tesis aca-démicas sobre la correcta interpretaciónde los tesoros de la iglesia, invitandoasí a una discusión académica sobreunas cuestiones surgidas mayormenteen el confesionario. Nada más sucedióaquella mañana.
Pero aquel acto, aparentemente de pocaimportancia, resultó el más significativo
en la historia de los tiempos modernos,porque la Reforma religiosa que co-menzó aquel 31 de octubre de 1517,permitió un gran cambio en los paísesque serían luego protestantes y que casitodo se modificara en los países católicos:doctrinas religiosas y morales, institu-ciones eclesiásticas y civiles, cienciasy letras. Se puede decir que la Reformamarca el punto de partida de un mundonuevo con conceptos de la vida distintos. En ningún país latino la Reforma en-contró, desde su aparición, un terrenotan favorable como en Francia. Desdeel siglo anterior el sur de Europa sufríalos abusos de la autoridad papal y sinrenegar de los dogmas básicos del cris-tianismo, la iglesia católica romana loshabía desfigurado y mutilado hasta elpunto de hacerlos casi irreconocibles.El estado moral del clero regular habíaalcanzado durante aquel período unnivel inferior al de la sociedad seglar.Había abandonado, no solamente laciencia eclesiástica y la piedad sacerdotal,sino que sus costumbres eran detestables.El clero secular no se diferenciabamucho del clero regular: el espíritumundano, el amor al lujo y a la sensua-lidad, la indisciplina y la ignorancia,reinaban en todos los conventos. (18,pg. 239).
Las riquezas de la iglesia, el abandonoen el que se encontraba el pueblo llano
HUGONOTESMártires por la fe
Felix Benlliure Andrieux
Diplomado en Teologíaen el Instituto BíblicoEuropeo de París. Insta-lado en España dividiósu tiempo entre el pasto-rado, la enseñanza y laliteratura.
#2
Historia y Literatura
La Europa del siglo XVI La Reforma(1/4)
Renovación nº 52
45en materia de enseñanza y direcciónespiritual, los semi-dioses que habíandejado entrar con el nombre de santosy santas, los ritos, las festividades reli-giosas, los lugares sagrados, el incienso,el agua bendita, el sacerdocio, la con-fesión auricular. Se trataba de un poli-teísmo encubierto bajo el manto de lareligión de Cristo que propiciaba y hacíanecesaria una reforma.
Este cúmulo de errores y supersticioneshabían ido en aumento durante las pro-longadas tinieblas de la Edad Media.De tiempo en tiempo se veía surgir unanueva falsedad en la historia de la iglesiay podemos señalar fácilmente con fechas,todas las grandes alteraciones experi-mentadas. Los defensores más acérrimosde la Santa Sede reconocen que la co-rrupción era enorme a comienzos delsiglo XVI. “Algunos años antes de laaparición de la herejía calvinista y lute-rana no había ninguna severidad en lasnormas eclesiásticas, ni pureza en lascostumbres, ni ciencia en el estudio dela Palabra santa, ni respeto por las cosassagradas, ni en la religión”. (18 pg. 2).Un soplo de vida iba a moverse sobreaquel vasto campo de muerte. Un nuevopueblo, una nación santa se formaríaentre los hombres y el mundo extrañado,contemplaría en los seguidores del Ga-lileo una pureza sin igual, una caridady un amor que se había perdido alpensar que no existía.
Dos principios distinguirían la nuevareligión de los sistemas humanos queestaban delante de ellos. Uno se rela-cionaba especialmente con los ministrosde culto y el otro con las doctrinas. Losministros del romanismo eran casi unosdioses de aquella religión humana. Encuanto a las doctrinas, enseñan que lasalvación viene de Dios y que es undon del cielo.
La predicación del evangelio era pocofrecuente, por no decir rara y contribuíaa incrementar las tinieblas en lugar dedisiparlas. Bossuet lo reconocía con lassiguientes palabras: “Muchos predica-dores sólo predicaban las indulgencias,las peregrinaciones, las limosnas dadasa los religiosos y hacían de esas prácticasla base de la piedad cuando eran sólocosas accesorias. No hablaban tanto
como era debido de la gracia de Jesu-cristo” (18, pg. 1).
La Biblia enmudecía bajo el polvo enlas bibliotecas y en algunos lugares latenían atada con cadenas de hierro:¡Qué imagen tan triste ofrecía la prohi-bición de la Palabra en el mundo católicoquienes después de haberla quitado alos fieles, habían encerrado la Bibliabajo llave en los seminarios y bibliotecasy la tenían atada en las iglesias!
Poco antes de la Reforma habían pro-hibido a los profesores de Alemaniaexplicar la Palabra santa en sus leccionespúblicas o privadas. Las lenguas origi-nales del Antiguo y Nuevo Testamentoeran sospechosas de herejía y cuandoLutero alzó la voz, la iglesia de Romatuvo muchas dificultades en encontrardoctores capaces de discutir con el re-formador el texto de las Sagradas Es-crituras. En ese largo silencio de losautores sagrados, la ignorancia, los pre-juicios, la ambición y la avaricia hablabancon toda libertad. Los curas empleabana menudo esa libertad, no para la gloriade Dios, sino para la suya propia y lareligión destinada a transformar al hom-bre a imagen de su Creador, vino atransformar al mismo Creador a la ima-gen de un hombre estúpido e intoleran-te.
Las masas populares parecían seguir lareligión, pero era por costumbre y tra-dición, más que por devoción y entrega.La teología, que se había puesto demoda con la escolástica, no tenía ningúninterés ni autoridad. El entusiasmo dela Edad Media manifestado en todo Eu-
ropa con el fervor de las Cruzadas,había dejado de existir. Quedaban al-gunos hombres y mujeres piadosos enlos presbiterios, en los claustros y entrelos laicos, que hacían el esfuerzo deasir la verdad a través de los velos quela encubrían, pero estaban aislados yademás eran sospechosos. La disciplinaa la obediencia debida era incuestionable.El pontífice romano se había otorgadoel título de obispo universal y pretendíaejercer la mayoría de los derechos quepertenecían en los siglos primeros a losresponsables de las diócesis y como nopodía estar en todo lugar agravaba losabusos que debía haber extirpado.Lo que representaba el soberano pontíficepara los cardenales, obispos, frailesmendicantes, vendedores de indulgenciasy otros agentes vagabundos del papado;lo representaba también para los curassencillos, monjas y frailes de buena vo-luntad. La autoridad regular y legítimacedía el puesto a esos intrusos que bajopromesa de dirigir el rebaño lo pervertían.Los laicos estaban desmoralizados por-que todo era desorden y anarquía.
En tiempos pasados la iglesia de Romaimponía a sus fieles severas penitencias,pero ahora predicaban el rescate de lospecados con dinero y lo peor era quepodían comprarse todos a la vez, poradelantado, para toda la vida, para todala familia, para toda la posteridad, paratodo un pueblo. La gente se burlaba dela absolución del cura porque ya lehabían pagado por anticipado.
“Las guerras con los turcos y la erecciónde la basílica de San Pedro sirvieroncomo útil pretexto para iniciar una gran
Historia y Literatura
Imagen del momento en que Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittemberg.
Renovación nº 52
46
campaña de venta de indulgencias. Losvendedores de las mismas, los frailes,hicieron cuanto estuvo en su poder paraalabar las excelencias de su “mercancía”.La necesidad de penitencia y arrepenti-miento ya no fueron mencionados más.Se concedía incluso indulgencias porpecados todavía no cometidos”. (2, T I,pg. 498).
El tráfico de indulgencias se hacía comosi fuera un negocio ordinario, pues habíasus directores, subdirectores, jefes deventas, oficinas, tarifas y revendedores.Las indulgencias se vendían en subasta,al mayor y al pormenor, en las plazaspúblicas y empleaban a los agentes quemejor dominaban el arte de engañar ydespojar a los hombres.
Merle d´Aubigné dice: “La iglesia habíaabierto un vasto mercado sobre la tierra”.Al ver la multitud de compradores y
oír los gritos y bromas de los vendedores,la plaza parecía una feria. La mercancíaque pregonaban y ofrecían era ni másni menos que la salvación de las almas.Los mercaderes recorrían el país enhermosos carruajes, acompañados detres lacayos y hacían grandes dispendios.Cuando el séquito se acercaba a laciudad un diputado se presentaba almagistrado y le decía: “La gracia deDios y la del santo padre están dentrode vuestras puertas”. El jefe de los ven-dedores de indulgencias llevaba en susmanos una gran cruz roja de madera.Toda la procesión caminaba al paso, enmedio de cánticos, oraciones y el vaporde los perfumes. (15, T I, pg. 234).
Además de las indulgencias, Roma uti-lizó todos los medios a su alcance paraengordar sus arcas. Todo era lícito siservía para aumentar las propiedadesde la iglesia: la guerra y la paz, las vic-torias y las desgracias públicas, loséxitos y los fracasos de los particulares,la fe de unos y la herejía de otros. Loque no podían obtener de la liberalidadde los fieles lo buscaban en la expoliaciónde los que no lo eran.
Fue sobre todo el sacrilegio de la simoníalo que dio un golpe fatal a la iglesia ro-mana. Nada indispone más a los pueblosque encontrar en la religión una conductamoral inferior a la que ellos tienen porinstinto.
El clero regular y secular poseía lamitad del territorio alemán; en Franciala tercera parte y en otros países todavíamás. Las propiedades eclesiásticas es-taban libres de impuestos. Curas y frailessin llevar las cargas del estado, recogíantodos sus beneficios y no solamentegozaban de enormes privilegios por susbienes, sino que también tenían otrosmuchos por ser lo que eran. Todo reli-gioso era un ungido por Dios y por lotanto algo sagrado para un juez civil.Nadie podía tocarle antes de ser juzgado,condenado y degradado por los miem-bros de su orden. La clerecía formabauna sociedad completamente distintade la sociedad general. Se trataba deuna casta colocada fuera y por encimadel derecho común, donde hasta la jus-ticia creía en su inmunidad.
Los curas no permitían que los magis-trados les persiguieran y en cambio seatribuían a sí mismos el derecho a in-tervenir en los procesos contra los laicos.Testamentos, matrimonios, estado civilde los niños y muchos otros asuntosque llamaban mixtos, eran llevados alos tribunales de forma que una parteconsiderable de la justicia dependía delclero y de su jefe. Quizá en tiempos deignorancia, cuando los eclesiásticos eranun tanto privilegiados por tener ciertosestudios, sus conocimientos podían serútiles a la sociedad, pero en el sigloXVI después del renacimiento de lasletras, las prerrogativas que poseíaneran nefastas y las usurpaciones intole-rables.
Debo decir también en honor a las per-sonas de la época que, de vez en cuando,ante cada error y cada abuso del podersacerdotal, se habían levantado adver-sarios valientes que manifestaban sudesacuerdo con la iglesia. Recordamosa Claudio de Turín; los valdenses y losalbigenses; Juan Wycliffe; Juan Huss;Savonarola; los hermanos de Moraviay de Bohemia, que si bien eran pequeñasy débiles comunidades aplastadas porlos papas unidos con los príncipes,desde lo alto del cadalso y ante sus ver-dugos transmitían la llama sagrada dela fe primitiva hasta que Lutero hizoresplandecer la luz sobre el mundo cris-tiano.
Otra protesta, parecida a la precedentey que se ha calificado a veces de pro-testantismo católico, había surgido mu-chas veces en el mismo seno de laiglesia, sobre todo después de la apariciónde los místicos de la Edad Media. Entrelos teólogos encontramos a Bernardode Clairvaux; Juan de Gerson; el cardenalPedro d´Ailly; Nicolás de Clémangis,etc. y entre los poetas a Dante y FranciscoPetrarca. Dentro de la misma iglesia yen los concilios que tuvieron lugar enPisa, Constanza y Basilea, se oyó elmismo grito: La iglesia necesita unareforma en la fe y en las costumbres;en la jefatura suprema y en los feligreses.Pero esos movimientos fracasaron siem-pre porque no atacaban el mal por susraíces. (Continuará) R
Historia y Literatura
Los curas no permitíanque los magistrados lespersiguieran y encambio se atribuían así mismos el derecho aintervenir en losprocesos contra loslaicos. Testamentos,matrimonios, estadocivil de los niños ymuchos otros asuntosque llamaban mixtos,eran llevados a lostribunales de formaque una parteconsiderable de lajusticia dependía delclero y de su jefe.
Renovación nº 52
47 Historia y Literatura
¿LOCURA?
¡Probar tu carme me transforma en un locoque solícito se encadena o pide crucificarsea tu costado! ¡Libar tu vino es justificaciónpara saberte manantial que saciará mi sed!¡Un soplo al oído sin manoseo en la heridaal par de épocas jeroglíficas! ¡Tantas vecesesta locura sagrada y telúrica! ¡Sempiternolo ardiente adorable de aquello numinoso!¡Cuánta locura de limpio aliento meciendoextremidades, vibrando sin obviar caireles!¡Cuánta locura crepuscular e intraducible!¡Cuánta locura lo de clavar y desenclavar!¡Cuánta locura por esperar renacimientos!¿Seguirte se considera misión o privilegio?¿Estar contigo es cantar todos los cantares?¿Acaso podré ungirte las selectas esencias?¡Probar tu carne, masticarla en el más acá!¡Libar tu vino, embriagándome con calmahasta que engendremos el azul de la dicha!¡Ser el loco al que sólo se asigne tal tarea!¿Incapaz el loco para amar de esta manera?
HASTA QUE ÉL VUELVA | POESÍA© Alfredo Pérez Alencart, 2014.
© HEBEL Ediciones
DONDE L NO LLEGA...
PROSA
Renovación nº 52
48
CAPÍTULO XXIII
–Y los encantados, ¿comen? –dijo elprimo.–No comen –respondió Don Quijote–,ni tienen excrementos mayores, aunquees opinión que les crecen las uñas, lasbarbas y los cabellos.
Cervantes alude aquí al rey Nabucodo-nosor, de Babilonia. La Biblia cuentaque para vencer el orgullo que el monarcasentía por la grandeza y fortaleza de sureino, Dios lo castigó con una extrañalocura, bajo el influjo de la cual elaltivo Nabucodonosor se creyó conver-tido en animal, obrando durante sieteaños como si lo fuera. Por las inscrip-ciones halladas en las ruinas de las már-genes del Tigris se sabe que los magosde Babilonia atribuyeron la locura desu rey a obra de encantamiento.
El texto sagrado dice que el rey “fuearrojado de en medio de los hombres ycomió hierba como los bueyes, y sucuerpo se empapó del rocío del cielo,
hasta que llegaron a crecerle los cabelloscomo plumas de águila y las uñas comolas de las aves de rapiña” (Daniel 4:33).A la curación de Nabucodonosor parecereferirse Cervantes en el cuento delloco sevillano, cuando éste se refiere a“la merced que Nuestro Señor le habíahecho en volverlo de bestia en hombre”(Quijote, II parte, cap. 1).
CAPÍTULO XXV
Que a Dios solo está reservado conocerlos tiempos y los momentos, y para Élno hay pasado ni porvenir.
La frase es del libro de los Hechos.Cuando los discípulos preguntaron alMaestro acerca de los tiempos de lainstauración del reino de Dios en latierra, el Señor contestó: “No os toca avosotros conocer los tiempos ni los mo-mentos que el Padre ha fijado en virtudde su poder soberano” (Hechos de losApóstoles 1:7).
Historia y Literatura
Juan A. Monroy
Periodista y Pastor Evangélico.
SEGUNDA PARTEde El Quijote
Renovación nº 52
49
***
–¿Cómo alguna? –respondió Maese Pe-dro–. Sesenta mil encierra en sí este miretablo; dígole a vuesa merced, mi señorDon Quijote, que es una de las cosasmás de ver que hoy tiene el mundo, y“operibus credite, et non verbis”.
La cita latina pertenece al Evangelio deSan Juan y es parte del discurso pro-nunciado por el Señor Jesús en el templode Salomón, en Jerusalén, donde reta alos judíos a considerar sus obras comocredenciales de su misión, ya que nocreían a sus palabras: “Si no hago lasobras de mi Padre, no me creáis; perosi las hago, ya que no me creéis a mí,creed a las obras, para que sepáis y co-nozcáis que el Padre está en mí, y yoen el Padre” (San Juan 10:37-38).
La misma cita en latín se repite en elcapítulo L de esta segunda parte.
CAPÍTULO XXVII
Porque Jesucristo, Dios y hombre ver-dadero, que nunca mintió, ni puedementir, siendo legislador nuestro, dijoque su yugo era suave y su carga livia-na.
Desde el Evangelio el Señor nos invita
a acudir a Él con todos nuestros doloresmorales y espirituales para recibir ennuestras almas el suave bálsamo de suconsuelo. “Venid a mí -nos dice-, todoslos que estáis fatigados y cargados, queyo os aliviaré. Tomad sobre vosotrosmi yugo y aprended de mí, que soymanso y humilde de corazón, y hallaréisdescanso para vuestras almas, pues miyugo es blando y mi carga ligera” (SanMateo 11:28-30).
CAPÍTULO XXXIII
Y siendo esto así, como lo es, mal con-tado te será, señora duquesa, si al talSancho Panza le das ínsula que gobierne,porque el que no sabe gobernarse a sí,¿cómo sabrá gobernar a otros?
Escribiendo San Pablo a Timoteo, acercade las cualidades que han de reunir losobispos, le recomienda que éstos sepan“gobernar bien su propia casa..., puesquien no sabe gobernar su casa, ¿cómogobernará la Iglesia de Dios?” (1ª deTimoteo 3:4-5).
La inspiración del pasaje quijotesco enel bíblico es bien evidente.
***
Yo fingí aquello por escaparme de las
riñas de mi señor Don Quijote, y nocon intención de ofenderle, y si hasalido al revés, Dios está en el cielo,que juzga los corazones.
Sancho alude a la reprensión que Cristohizo a los fariseos que pretendían “pasarpor justos ante los hombres”. Empeñovano y engañoso, diría el Maestro,porque “Dios conoce vuestros corazones”(San Lucas 16:15).
***
Así que no vale para que nadie se tomeconmigo, y pues que tengo buena famay, según oí decir a mi señor, que “másvale el buen nombre que las muchas ri-quezas”, encájenme ese gobierno yverán maravillas.
De “sentencias cantonianas” califica laduquesa el discurso que Sancho terminacon la frase entrecomillada. Ésta, almenos, no pertenece al libro Dísticosde Catón, sino al Eclesiastés, donde es-cribió Salomón el proverbio que trans-cribió Cervantes retocando el sentidode su segunda mitad: “Mejor es el buennombre que el oloroso ungüento” (Ecle-siastés 7: l). R
Historia y Literatura
Monumento a don Quijote y Sancho (Plaza de España - Madrid, España).
Renovación nº 52
50
Rafael Narbona
Escritor y crítico literario
ESPAÑA Y LOS
HOMBRES DEL 98ELCULTURAL.COMblog: Entreclásicos
Las buenas causas a veces producen efec-tos indeseables. La oposición a la dic-tadura del general Franco propició un
desdén irracional hacia la cultura española,particularmente hacia los escritores que habíanabordado con pasión el problema de España,animados por el deseo de construir una con-ciencia nacional, capaz de superar los conflictospolíticos, sociales y regionales. Cuando estu-diaba Filosofía en la Universidad Complutensede Madrid, casi nadie mostraba interés porOrtega y Gasset o Unamuno. Aunque algunosprofesores reivindicaban su legado y nos inci-taban a leer sus libros, casi todos preferíamosdespeñarnos por los abismos conceptuales deDeleuze, Derrida o Lacan. Corrían los añosochenta y la deconstrucción causaba estragos,convirtiendo el análisis literario en un ejerciciode pedantería insuperable. Han pasado tresdécadas y las modas han cambiado, pero lasnuevas generaciones siguen menospreciandoa Unamuno y Ortega y Gasset. Esa indiferenciase extiende a la “Generación del 98”, cuyaexistencia como tal se discute aún en el ámbitoacadémico. Desde hace tiempo, un importantesector de la crítica ha pedido la “inhabilita-ción filológica” del 98 como criterio de in-terpretación y clasificación, asegurando queen realidad debería hablarse de modernismo,un fenómeno cultural amplio y revolucionarioque afectó indistintamente a las artes y a lasletras.
Es indudable que el aliento poético del mo-dernismo circula por las páginas de Azorín,Baroja, Unamuno e incluso Ortega y Gasset,encuadrado en el novecentismo o “Generacióndel 14”, pero todos están muy lejos del exotismo,el pitagorismo, el decadentismo, el “arte porel arte” o el esoterismo. Sólo el primer Valle-Inclán o Manuel Machado en sus comienzos,suscriben el ideario modernista, donde losplanteamientos estéticos y formales disfrutande una indudable hegemonía. Es cierto quehay un Azorín impresionista, un Antonio Ma-
chado simbolista y un Unamuno intimista,pero esos rasgos no les incorporan a la apoteosisy caída del cisne modernista, cuyo itinerariofinaliza cuando en Cantos de vida y esperanza(1905) el propio Rubén Darío renuncia a laebriedad pagana, exaltando la hidalguía españolade “nuestro señor don Quijote” (“¡Ruega pornosotros, hambrientos de vida, / con el alma atientas, con la fe perdida, / llenos de congojasy faltos de sol, / por advenedizas almas demanga ancha, / que ridiculizan el ser de laMancha, / el ser generoso y el ser español”!) yreivindicando la obra de la Hispanidad, ame-nazada por la creciente influencia de EstadosUnidos (“la América católica, la América es-pañola, / […] esa América / que tiembla dehuracanes y que vive de amor; / hombres deojos sajones y alma bárbara, vive. / Y sueña. Yama, y vibra; y es la hija del Sol. / Tened cui-dado. ¡Vive la América española! / Hay milcañones sueltos del León Español. / […] Y,pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!”.
La liquidación de la “Generación del 98” hacontribuido a frustrar la creación de una con-ciencia nacional. Los noventayochistas criti-caron los males de su tiempo, pero jamásrepudiaron su patria. Por el contrario, des-tacaron sus virtudes y elogiaron el idiomaque alumbró un Siglo de Oro. En Juan deMairena, Antonio Machado apunta que el ca-rácter español no ha dudado nunca de ladignidad del hombre: “No es fácil que yo osenseñe a denigrar a vuestro prójimo. Tal es elprincipio inconmovible de nuestra moral. Nadiees más que nadie, como se dice en tierras deCastilla. […] Por mucho que valga un hombrenunca tendrá valor más alto que el de serhombre. Fieles a este principio, hemos andadolos españoles por el mundo sin hacer malpapel. Digan lo que digan”. Pío Baroja afirmaque el castellano es el idioma de la cultura,del saber, del progreso. Nacido en tierra vasca,ironiza sobre los intentos de recuperar y po-tenciar el euskera: “…la posibilidad de que el
Historia y Literatura
Renovación nº 52
51eúscaro sea lengua de civilización, meparece una fantasía de filólogo, pero nouna realidad. Hay que aceptar el hechoconsumado, y el hecho consumado esque nuestro idioma de cultura es el cas-tellano, que poco a poco empieza a dejarde ser castellano para ser español”.Azorín, con su prosa limpia, elegante yprecisa, señala que el problema de Españareside en su débil autoestima: “Lo queel pueblo español necesita es cobrar con-fianza en sí, aprender a pensar y sentirpor sí mismo y no por delegación, ysobre todo, tener un sentimiento y unideal propios acerca de la vida y de suvalor”.
La “Generación del 98” no cultiva unnacionalismo agresivo, sino un patrio-tismo integrador, que concilia lo localy lo universal, la experiencia individualy el designio colectivo, el apego a loinmediato y la fidelidad al pasado his-tórico. “Yo parezco poco patriota –escribe Pío Baroja–; sin embargo, losoy. […] Yo quisiera que España fuerael mejor rincón del mundo, y el PaísVasco, el mejor rincón de España”.Baroja humaniza el sentido del patrio-tismo, esbozando una definición nadamilitarista: “La verdad nacional calentadapor el deseo del bien y de la simpatía”.En su opinión, España se parece a unavieja iglesia descuidada. Necesita unaprofunda reforma, pero en ningún casodebe derribarse el edificio, pues aúnconserva “muchas cosas aprovechables”.Ramiro de Maeztu atribuye esta deca-dencia al escepticismo y la pérdida deideales: “El alma del hombre necesitade perspectivas infinitas, hasta para re-signarse a limitaciones cotidianas”. Laidea de progreso indefinido no puedeproporcionar esas expectativas: “La ideadel progreso fatal e irremediable es unabsurdo. El tiempo, que todo lo devora,no puede por sí solo mejorarnos. Es máscierta la mitología de Saturno, en que sepinta al tiempo comiéndose a sus hi-jos”.
Hondamente español, Miguel de Una-muno acusa al regionalismo de fracturarla sociedad y menoscabar la necesariasolidaridad entre las provincias: “Parececomo que se busca en el apego al terruñonatal un contrapeso a la difusión excesivadel sentimiento de solidaridad humana”.El patriotismo es un sentimiento expan-
sivo, generoso, creador. En cambio, elnacionalismo se confina en horizontescada vez más estrechos, reacio a la aven-tura y la novedad. Es de sobra conocidala evolución política de Unamuno, quese identificó con el socialismo en susinicios, se opuso vigorosamente a laDictadura de Primo de Rivera, celebróla caída de la Monarquía, logró un actade diputado independiente durante elbienio reformista, renunció a la políticaactiva desencantado con la República,apoyó efímeramente a los militares su-blevados y protagonizó un sonado inci-dente con Millán-Astray en el paraninfode la Universidad de Salamanca, dejandouna frase para la historia: “¡Venceréis,pero no convenceréis!”. Cuando aúncreía que los militares salvarían a Españadel caos y la inestabilidad, aclaró: “Nosoy fascista ni bolchevique. Soy un so-litario”. La violencia de los sublevadosle abrió los ojos, mostrándole claramentesu equivocación: “La barbarie es unánime.[…] Aúllan y piden sangre los hunos ylos hotros”. Aislado, incomprendido yrechazado por todos, Unamuno murióel 31 de diciembre de 1936 en su domi-cilio salmantino de la calle Bordadores,mientras recibía la visita de BartoloméAragón, antiguo alumno y profesor uni-versitario de Derecho. Su despedida delmundo estuvo a la altura de su genio ycarácter. Antes de desplomarse, exclamó:“¡Dios no puede volverle la espalda aEspaña! España se salvará porque tieneque salvarse”.
Aunque Ortega y Gasset no pertenece ala “Generación del 98”, su España in-vertebrada (1922) desprende la mismainquietud que apreciamos en las páginasde Unamuno, Maeztu o Baroja. Ortegase manifiesta contra el separatismo,que pretende despedazar el país y con-vertirlo en “una pululación de milcantones”. Al igual que los noventayo-chistas, entiende que no se puede negar
el protagonismo de Castilla en el procesode construcción de España. Castilla actuó“como un ideal esquema de algo reali-zable, un proyecto incitador de volunta-des, un mañana imaginario capaz de dis-ciplinar el hoy y de orientarlo, a lamanera que el blanco atrae la flecha ytiende el arco”. Ortega pensó que losproblemas de España sólo podrían re-solverse mediante una minoría selecta,egregia, ilustrada, cuyo trabajo consistiríaen educar a las masas para modernizarel país e integrarse en Europa. En esesentido, se apartó de los noventayochistas,que acabaron mirando hacia atrás, evo-cando el esplendor pasado. Unamunoalabó el idealismo del Quijote y losCristos sanguinolentos. Maeztu pidió re-cuperar “las esencias de los siglos XVIy XVII: su mística, su religión, su moral,su derecho, su política, su arte, su funcióncivilizadora”. Azorín se cobijó en elfervor místico de Santa Teresa de Jesús,la melancolía de Cervantes y la sencillezde Berceo. Antonio Machado hablóde la “España de la rabia y de laidea”, no sin cierto nihilismo, y Barojase estancó en el desengaño y el escep-ticismo.
Pienso que no estaría de más rehabilitarel concepto de “Generación del 98”,pues nunca se ha visto en nuestras letrasun grupo de escritores tan preocupadospor el ser colectivo de España y la nece-sidad de crear una conciencia nacionalcon vocación de perdurar. No he vueltoa leer a Deleuze, Derrida y Lacan desdemis años de estudiante universitario,pero cada vez me resulta más ineludiblevolver a Unamuno, Azorín, Baroja, An-tonio Machado, Valle-Inclán o inclusoRamiro de Maeztu, pues todos, con susmatices, discrepancias y extravagancias,avivan el amor a España y la rebeldíacontra los que denigran su historia, suscreaciones y su idioma. R
Historia y Literatura
Renovación nº 52
52
Dos mujeres unidas
Dada la evolución del argumento delrelato es posible que a algunos lectoresla estructura familiar que se perfila enRut 4 traiga, después de todo, reminis-cencias de un matrimonio tradicionalde signo heterosexual. Sin embargo, lacomparación es difícil de sostener. Enprimer lugar, el lazo matrimonial entreRut y Booz se establece a iniciativa dedos mujeres viudas, cosa inaudita en elmundo bíblico. En segundo lugar, elnarrador no aporta ningún dato que su-giera la existencia de una relación amo-rosa entre el hacendado y la extranjera. Teniendo en cuenta estos detalles, sonespecialmente dignos de notarse los su-cesos del último capítulo tras el naci-miento del primer hijo de la pareja.Aquí es donde las vecinas de Belén to-man el escenario ocupándolo por com-pleto. Tanto es así que son ellas las queescogen para el pequeño el nombre deObed (4,17). A estas alturas, una vezejecutada su obligación de dejar emba-razada a Rut, Booz ha pasado literal-mente a un segundo término. Objeti-vamente hablando, y según la lógicaque rige el hilo narrativo, el terratenienteactúa como garante en lo económico ycomo donante de semen según la cos-tumbre del levirato. Las mujeres de lavecindad no lo incluyen en su mensaje
dirigido a Noemí sino que se limitan areferirse a la moabita: “Tu nuera, quete ama, lo ha dado a luz”.
La palabra hebrea ahab significa “amar”o “querer”. Se trata del mismo términoque aparece una y otra vez en el Génesis.Isaac, hijo de Abraham, ama a su mujerRebeca (Gn 24,67), y el mismo ahabdescribe los sentimientos que despiertaen Jacob su prima Raquel (29,18-20).Dicho de otra manera, las mujeres deBelén observan el carácter extraordinariode la relación entre Rut y Noemí, fenó-meno que les permite sacar conclusionesrotundas. A esta última le dicen refi-riéndose a Rut: “Ella significa para timás que siete hijos varones”. Tambiénen este caso se produce una fuerte re-sonancia bíblica. El libro de Job explicaen 1,2 y 42,14 que Job tuvo siete hijosvarones y tres hijas. En el primer librode Samuel 1,8 un hombre llamadoElcaná intenta darle ánimo a su esposapredilecta llamada Ana (hebreo Jannah)ya que está deprimida debido a su faltade maternidad. Le dice: “¿No soy yopara ti más que diez hijos varones?” Enresumidas cuentas, la intensidad y cons-tancia de los sentimientos de Rut leaseguran en el marco bíblico un lugardestacado junto a una serie de figurasde renombre.
DICCIONARIO
BÍBLICO
CRÍTICO
Renato Lings
Doctor en teología, traductor,intérprete y escritor. Fue pro-fesor en la Universidad BíblicaLatinoamericana (Costa Rica)e investigador en la Queen’sFoundation for EcumenicalTheological Education (ReinoUnido). Es miembro de variasasociaciones internacionalesdedicadas a la investigaciónacadémica de la Biblia.
Ciencias Bíblicas y Apología
RUT Y NOEMÍ3/3
Renovación nº 52
53En Rut 4,17 el narrador hace resaltaruna vez más la fuerza del vínculo queune a las dos mujeres. Hemos vistocomo Booz formalmente “tomó” a Rutconvirtiéndola en esposa suya. De formaanáloga, Noemí “toma” al recién nacidoy lo coloca en su regazo. En este instantelas vecinas exclaman al unísono: “¡ANoemí le ha nacido un hijo!” De talmanera, las mujeres de Belén nombrana Noemí madre adoptiva del niño favo-reciendo así que Obed crezca gozandodel privilegio de contar con dos madres. Gracias a los insólitos planteamientosdel libro de Rut, y dada la elegancia dela prosa hebrea, en repetidas ocasionesla obra ha recibido el calificativo deperla literaria. La narración comienzaen medio de escenas de hambre, tragediay luto para finalizar en un ambiente im-pregnado de vitalidad, optimismo y jú-bilo. Como es natural, la composiciónlleva el nombre de Rut ya que estajoven sobresale como una persona no-tablemente segura, valiente y enérgica.Tanto es así que su espíritu aventureroe independiente le permite en algunosmomentos desacatar las jerarquías so-ciales vigentes y, en otros instantes,aprovecharlas en beneficio propio. Vistoasí, el carácter de Rut tiene mucho deatractivo para la mujer de nuestro tiempo.En cualquier caso, y en contraste con lamayoría de los escritos bíblicos, loshombres que intervienen en el relatoceden el protagonismo a las mujeres,apareciendo generalmente como perso-najes secundarios.
A lo largo del libro, se produce unhecho significativo: la fidelidad que ca-racteriza la relación entre Rut y Noemírecibe la bendición de YHVH, Dios deIsrael. Todos los habitantes de Belén sedan cuenta de ello (4,11-14). La proce-dencia moabita de Rut no constituyeun obstáculo para su integración en lacomunidad sino que su dedicación aNoemí es motivo suficiente para que laacepten los lugareños. Y la historia notermina ahí sino que se proyecta haciael futuro. A Rut le toca ocupar un lugarde honor en la historia del pueblo de Is-rael puesto que se convierte en bisabueladel rey David (4,22). Incluso el Testa-mento Griego mantiene vivo su recuerdo.El evangelista Mateo (1,3-6) inscribe ala moabita en el árbol genealógico de
Jesús junto con Tamar y Rahab, ambascananeas.
Ritos de casamiento
Por último, es interesante observar quevarios versículos del libro de Rut formanparte de los ritos de casamiento utilizadosen diferentes partes del mundo. En lasliturgias de miles de parejas heterose-xuales se incrusta aquella escena delcapítulo primero donde Rut declara anteNoemí que permanecerá a su lado hastael día de su muerte. He aquí sus palabras(1,16): “Adonde tú vayas, iré yo; dondetu vivas, viviré yo; tu pueblo será mipueblo, y tu Dios será mi Dios. Dondetu mueras moriré y allí seré enterrada”.Es totalmente comprensible que unadeclaración solemne de amor inque-brantable de esta índole se haya incor-porado como un elemento apreciado endiferentes rituales matrimoniales.
A menudo se esgrime en círculos ecle-siales el argumento de que no existeninguna base bíblica que justifique elmatrimonio entre dos mujeres o entredos hombres. Sin embargo, tal puntode vista carece de solidez. La historiade Rut y Noemí demuestra ante todo elvalor que tiene una relación íntima yfirme entre dos personas del mismosexo. De hecho, ambos testamentos bí-blicos hacen gala de una considerablevariedad narrativa que cuestiona confrecuencia las interpretaciones tradicio-nales o habituales del comportamientohumano. Con la implantación del ma-trimonio igualitario en numerosos países,el libro de Rut vuelve a cobrar actualidadconvirtiéndose en fuente de inspiraciónpara la vida en pareja de muchas personasy para la conformación de nuevas es-tructuras familiares. R
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
54
0. Introducción
Tengo la esperanza de que este escritopueda servir de cierta ayuda para superarese terrible desencuentro entre la religióny la cultura, que amenaza de maneramuy radical la credibilidad y aun lacomprensión misma de la fe en nuestrosdías.
Con la entrada de la Modernidad se haproducido, en efecto, una situación pe-ligrosamente dual. Mientras la culturasecular, espoleada por los descubri-mientos de la ciencia, por la renovaciónde la filosofía y por un inédito senti-miento de la libertad, la igualdad y laautonomía, avanzaba decidida hacianuevos horizontes, la cultura religiosa,sintiéndose custodiadora de una tradiciónsecular y frenada por el peso de unainstitución sacralizada, tendió a mante-nerse fiel a las formas del pasado. Lanovedad fue demasiadas veces sentidacomo amenaza y los intentos de cambio,como ataque a la pervivencia.
El resultado es que el verdadero escán-dalo se produce, cuando datos que sonpan cotidiano en los manuales de teologíasaltan a los periódicos como peligrososdescubrimientos para la fe: que si noha habido un Paraíso con Adán, Eva yla serpiente; que los Magos y su estrella,la matanza de los inocentes y la huida aEgipto no pretenden ser narración de
hechos reales; que en numerosas e im-portantes cuestiones los Evangelios noconcuerdan entre sí… sirven de blancopara el ataque desde fuera y ponen,dentro, la fe en cuestión para muchos.
O logramos cambiar muy hondamentelas palabras y conceptos con que ex-presamos y vivenciamos nuestra fe, ola hacemos incompresible e increíblepara las nuevas generaciones. O creerde otra manera o exponerse a no podercreer.
1. La incapacidad humana de “hablarbien” de Dios
1.1 El problema general
En realidad, “hablar bien” de Diosresulta imposible, pues su transcendenciasupera las capacidades de la comprensióny la expresión humana, hasta el puntode que san Juan de la Cruz llega aafirmar que todo cuanto nosotros deci-mos, pensamos o imaginamos de Dioses ya por eso mismo falso.
Encima, a la hora de ir configurandonuestra imagen de Dios, no siempreutilizamos siquiera los mejores materialesde que disponemos. Demasiadas vecesla construimos con lo peor de nosotrosmismos: voluntad de poder, afán de do-minio, espíritu de castigo y de vengan-za…
CREER
DE OTRA MANERA
Andrés Torres Queiruga
Sacerdote católico, filósofo,teólogo y escritor español
Ofrecemos en forma extractada pero literal el necesario aporte dellibro de Queiruga para que la fe y espiritualidad cristiana superen lacrisis provocada por la modernidad y posmodernidad.
Ciencias Bíblicas y Apología
Fuente para esta edición: Formación IntegralURL: http://formacion-integral.com.ar/website/?p=2693Ilustraciones para esta publicación: editor.
Renovación nº 52
55
La Biblia misma pinta muchas veces aDios con rasgos demoníacos; y nuestrahistoria religiosa está llena de intole-rancias, hogueras e inquisiciones
Pero en la misma revelación existesiempre el peligro de la recaída, porque,en cuanto se expresa en palabra humana,tiende también ella a caer de la propiaaltura. El mismo Oseas hablará aún —demasiado— de amenaza y castigo; ytoda la Biblia es en este sentido unalucha contra sí misma, un proceso deautosuperación, sostenido por el amorincansable de Dios, que continuamentenos está llamando hacia sí.
Todo esto es importante, porque permitecomprender que la vida de la fe en susexpresiones históricas aparece siemprey por fuerza como una larga serie deequilibrios inestables.
1.2 Intensificación del problema: lacrisis de la modernidad
Pues bien, si esta es la ley normal de lahistoria, se comprende bien que susefectos se hacen notar sobre todo en losmomentos de crisis y cambio cultural,cuando los viejos patrones se rompen yaún no aparece clara la figura de losllamados a sustituirlos. El cambio imponetomar en consideración la diferenciaentre la experiencia de la fe y los modosde su expresión cultural.
Piénsese, por ejemplo, en la ascensióndel Señor. En una cosmología en la quetodo lo que estaba por encima de laluna era divino y en la que la Divinidadhabitaba en lo más alto del cielo, eralógico tomarla a la letra: Jesús, efecti-vamente, tenía que elevarse hacia elcielo para ir al Padre, hasta que locubrió una nube (Hch 1,9). Hoy ni a un
niño de primaria le es posible pensarque entonces pudo tratarse de una subidafísica. Se impone, por tanto, distinguirentre las palabras y el significado, entrela experiencia y su expresión, entre lafe y la teología.
Hablar hoy de las “deformaciones en ellenguaje de la fe” equivale a poner eldedo en una grande llaga histórica: ladel largo, accidentado, conflictivo y do-loroso proceso de la conciencia cristianaconfrontada con el nacimiento del mundomoderno...
“Dios habla en la Escritura por mediode hombres y en lenguaje humano; porlo tanto, el intérprete de la Escritura,para conocer lo que Dios quiso comu-nicarnos, debe estudiar con atención loque los autores querían decir y lo queDios quería dar a conocer con dichaspalabras. Para descubrir la intencióndel autor, hay que tener en cuenta, entreotras cosas, los géneros literarios.
Pues la verdad se presenta y se enunciade modo diverso en obras de diversaíndole histórica, en libros proféticos opoéticos, o en otros géneros literarios.El intérprete indagará lo que el autorsagrado dice e intenta decir, según sutiempo y cultura, por medio de los gé-neros literarios propios de su época.Para comprender exactamente lo que elautor propone en sus escritos, hay quetener muy en cuenta el modo de pensar,de expresarse, de narrar que se usabaen tiempo del escritor, y también lasexpresiones que entonces más se usabanen la conversación ordinaria” (VaticanoII, Dei Verbum, sobre la RevelaciónDivina, n.12).
2. Los problemas derivados de unamala lectura de la Biblia
2.1 La crítica bíblica y el desfase culturalde la teología
La crítica bíblica fue el comienzo de lacrítica religiosa. Resulta bien conocidoel episodio de Galileo, por lo que suponíade choque frontal con la nueva culturacientífica. Pero más grave fue el impactoen sí mismo, cuando, a partir sobretodo de la crítica de Samuel Reimarus,apareció que los Evangelios, y con másrazón la Biblia en su conjunto, no podíanseguir siendo tomados a la letra...
Hoy son datos que no extrañan a ningúnespecialista. Pero en aquel tiempo elimpacto fue tal, que muchos pensaronque el cristianismo estaba acabado, hastael punto de que hubo muchos semina-ristas que buscaron otro oficio. Lo gravees que esa impresión de derrota se hizotan honda y generalizada, que creó unareacción defensiva en la conciencia
Ciencias Bíblicas y Apología
La crítica bíblica fue elcomienzo de la críticareligiosa. Resulta bienconocido el episodiode Galileo, por lo quesuponía de choquefrontal con la nuevacultura científica. Peromás grave fue elimpacto en sí mismo,cuando, a partir sobretodo de la crítica deSamuel Reimarus,apareció que losEvangelios, y con másrazón la Biblia en suconjunto, no podíanseguir siendo tomadosa la letra...
Renovación nº 52
56
eclesial, con el resultado bien conocidode una permanente resistencia a asimilarlos nuevos datos y sacar honesta y lim-piamente las consecuencias para unanueva lectura de las grandes verdadesde la fe…
Si recuerdo esto, tan sabido, es porqueconstituye una clave decisiva para com-prender el desfase cultural de la teologíaen la actualidad. Por dos motivos prin-cipales.
Primero, los avances exegéticos se hanproducido con una enorme lentitud, demodo que la nueva lectura de la Bibliasiguió en gran parte presa de la antiguamentalidad literalista.
Segundo, los logros reales apenas fueronasimilados por la reflexión teológica,no digamos ya por la conciencia general.Eso significaba de manera inevitableque, mientras la cultura occidental avan-zaba decidida y, a pesar de sus fallos,sin vuelta posible por los nuevos caminosabiertos a partir del Renacimiento y dela Ilustración, la teología quedaba ancladaen los viejos moldes tradicionales.
La consecuencia fue que, mientras elcontexto cultural cambiaba radicalmente,la fe continuaba siendo comprendida yanunciada conforme a la letra del viejotexto…
Hacia fuera era fatal que surgiese enmuchos la incomprensión, la sensaciónde ver la fe como algo anticuado o in-cluso como reliquia inservible de unpasado muerto. El abandono del cris-tianismo por una parte muy importantede la cultura fue el resultado.
2.2 La pervivencia difusa de una visión“mítica”
En la Biblia el mito era el medio normalpara intentar comprender y expresar losgrandes misterios del mundo y de laexistencia; y, por fortuna, la hermenéuticaactual ha superado ya la estrechez ra-cionalista, que lo despreciaba como unafantasía infantil, indigna de la raciona-lidad adulta.
Se entiende bien con el simple recuerdodel conflicto con el evolucionismo deDarwin. Los relatos de la creación enel libro del Génesis son una maravilla,cuando —reconocidos como “mitos”,en el sentido profundo de la palabra—en ellos se sabe leer el intento de expresarsimbólicamente la relación única, íntimay amorosa de Dios con el hombre y la
mujer, a diferencia de la que mantienecon las demás creaturas.
Pero empeñarse en seguir tomándolosa la letra, en un contexto que estabapreocupado científicamente por explicarla aparición del phylum humano sobreel planeta tierra, supuso un disparate detal calibre, que hoy produce auténticorubor. Y lo grave fue que esa lectura noconstituyó una ceguera momentánea,sino que se ha convertido en tesis sos-tenida a lo largo de décadas y sancionadaoficialmente…
Porque hay que añadir que esa lecturadeformada de la Biblia nos llega refor-zada por una tradición que ha impresoen ella sus propios conceptos culturales,pero que, de modo inconsciente, tiendea identificarse con la fe. La aparenteevidencia de lo dado oculta el hechofundamental de que no existe ni puedeexistir una “lectura pura” de la Biblia.Toda lectura —lo mismo la tradicionalque las nuevas— es forzosamente in-terpretación; y por eso no existen lecturasprivilegiadas a priori. La validez ha dejustificarse en cada caso por la fidelidada la experiencia originaria.
Esa es su fuerza, pero también su peligro,porque, sin pretenderlo, pueden hacerpasar por fe lo que es unainterpretación,condicionada por el tiempo en que sur-gió.
En concreto, hoy se nos ha hecho evi-dente que el objetivismo griego, el juri-dicismo romano, el feudalismo medievaly el absolutismo (pre)moderno, dandopor supuesta la lectura literalista, hanconfigurado profundamente la visióntradicional…
El panorama resulta así confuso: nosiempre es posible separar los avancesreales de las pervivencias inconscientes,y en muchas ocasiones elementos viejosaparecen incrustados en esquemas yarenovados; o, al revés, elementos nuevosintentan remozar una estructura decidi-damente caducada…
2.3 Lectura deformada del ciclo de lacreación
Por fortuna, para la teología auténticaesa lectura forma parte de un pasado
Ciencias Bíblicas y Apología
Porque hay que añadirque esa lecturadeformada de la Biblianos llega reforzada poruna tradición que haimpreso en ella suspropios conceptosculturales, pero que, demodo inconsciente,tiende a identificarsecon la fe. La aparenteevidencia de lo dadooculta el hechofundamental de que noexiste ni puede existiruna “lectura pura” dela Biblia. Toda lectura—lo mismo latradicional que lasnuevas— esforzosamenteinterpretación; y poreso no existen lecturasprivilegiadas a priori.La validez ha dejustificarse en cadacaso por la fidelidad ala experienciaoriginaria.
Renovación nº 52
57superado. No sucede lo mismo con lapervivencia de las fundamentales con-cepciones teológicas asociadas con ella.
Empezando ya por el pecado original:reconocida como mítica la narraciónconcreta del árbol, la fruta y la serpiente,continúa, sin embargo, la idea terriblede que los pavorosos males del mundoson un “castigo divino” por la falta his-tórica cometida por los nuestros ante-pasados.
Con lo cual en el inconsciente colectivose están martillando dos concepcionesmonstruosas: a) que Dios es capaz decastigar de una manera tan horrible, yb) que lo hace con miles de millones dedescendientes que no tienen la mínimaculpa en aquella supuesta falta.
Encima, se refuerza la idea —tan ex-tendida y tan dañina— de que, en últimainstancia, si hay mal en el mundo esporque Dios lo quiso y lo quiere, puestoque el paraíso es posible en la tierra.De ese modo sigue viva la creencia ge-neral de que el sufrimiento, la enferme-dad y la muerte vienen de una decisióndivina, aunque sea en la forma de casti-go.
Solidaria con esta idea está la de lacreación del hombre y de la mujer parala “gloria” de Dios y para su “servi-cio“… Buena prueba son los Ejerciciosignacianos, que alimentaron y alimentanla espiritualidad de tantos cristianos:“el hombre es criado para alabar, hacerreverencia y servir la Dios nuestro señor,y mediante esto salvar su ánima”.
Aparte de la pobre imagen que esas pa-labras sugieren —tan opuesta a la re-alidad de un Dios que “consiste en seragape” (1 Jn 4, 8.16), es decir, en amorque no piensa en sí mismo, sino solo enel bien del amado—, la visión de lavida que inducen es la de un dualismoheterónomo y alienante.
Dualismo, porque el servicio, sancionadocon premio o castigo, implica que haydos esferas de interés: la del “señor” yla del “siervo”, de modo que estructu-ralmente lo que es bueno para uno nolo es para el otro…
Dualismo heterónomo porque esa idea
va ligada al gran malentendido de lamoral como carga impuesta por Dios.La moral se convierte de ese modo enuna serie de “mandamientos” que Élordena cumplir…
Encima, la moral se ha presentado comosancionada, en caso de fallo, con el te-rrible castigo del infierno. Porque esaes otra: el Dios que crea por amor yque sólo piensa en el bien y en la felici-dad de sus creaturas, acabó siendo des-crito como capaz de castigar por todala eternidad y con tormentos inauditosfaltas en definitiva siempre pequeñas,fruto de una libertad débil y limitada.Piénsese en que el avance de la sensibi-lidad lleva en nuestro tiempo a unaoposición generalizada a la pena demuerte y aun a la prisión de por vida:¿seremos los humanos mejores queDios? ..
La visión del pecado marcha en paralelo.El mismo Tomás de Aquino había dichoque el pecado no es malo porque lehaga mal a Dios, sino porque nos lohace a nosotros: “porque no ofendemosa Dios más que en la medida en que ac-tuamos contra nuestro bien”.
Sin embargo, todo el peso del discursoacerca del pecado sigue ignorando quelo fundamental es el interés de Dios enque no nos hagamos daño a nosotrosmismos, en que no estropeemos nuestra
vida y arruinemos nuestra realización.De ese modo el poso que va quedandoen el inconsciente es que no debemospecar porque eso lesiona los “intereses”de Dios, porque le “hace daño a Él”: deahí la amenaza del castigo por su partey, en el mejor de los casos, el afán dereparación por nuestra.
2.4 Lectura deformada del ciclo de laredención
La maravilla, que nunca podríamos ima-ginar por nuestra cuenta, de un Diosque se hace presente en la historia para,de mil maneras y con infinita paciencia,irnos ayudando a vencer el mal y el pe-cado, queda para muchos convertida enun terrible “ajuste de cuentas“.
Se empieza ya por un particularismoinconcebible. Un Dios que viene pre-sentado como preocupado únicamentepor un solo pueblo: el “elegido”. Losdemás quedan fuera de su revelación yde su salvación plena.
Por fortuna, a nivel teórico, desde elVaticano II, esta visión horrible estásiendo superada. Pero los efectos per-duran con intensa viveza: continúa ha-biendo mucho dogmatismo y muchoexclusivismo: demasiada resistencia auna revisión del concepto de revelacióny a un generoso diálogo de las religio-nes.
Ciencias Bíblicas y Apología
Ilustración de la conquista y genocidio de Jericó
Renovación nº 52
58
Más grave fue aún la visión sacrificialde todo el proceso. El esfuerzo de Diospor intensificar al máximo su presenciay abrir caminos a su gracia, su lograr através de Jesús la revelación de su amorsin medida y de su comprensión sin lí-mite por nuestra debilidad y nuestropecado, su no dar marcha atrás aunquetal amor le costase nada menos que elasesinato del su “Hijo bien amado”,acabó siendo interpretado como un “pre-cio” que el exigía, como un castigo ne-cesario para “aplacar su ira”.
2.5 Las consecuencias en la espiritua-lidad
Como era de esperar, esa doble visiónacaba articulando la vivencia de la feen la vida concreta.
La visión dualista está en el primer
plano, porque ella es la que de algúnmodo organiza el espacio religioso.Dios allá arriba y nosotros acá abajo, losagrado y lo profano, lo que pertenecea Dios y lo que nos pertenece a nosotros,la iglesia y el mundo… marcan a fuegola vida espiritual. ..
Entonces resulta normal que la religiónconsista en “servirlo” y “aplacarlo”, en“pedirle” ayuda y favores, en esforzarsepor conseguir su “premio” y evitar su“castigo”.
De esa concepción deriva espontánea-mente una visión negativa de la vida yde la realidad. La redención se separade la creación y se contrapone a ella,de modo que todo lo creado acaba apa-reciendo en el fondo como malo y co-rrompido. Negarlo resulta entonces laconsecuencia lógica, con consecuenciastanto teóricas como prácticas.
Textos de la Escritura, en sí hondos yvenerables, se toman en el sentido con-trario a lo que, en definitiva, quierendecir. Así, por ejemplo, la llamada a“negarse a sí mismo” o a “perder lapropia vida” no puede significar la anu-lación de nuestro ser, sino exactamentelo opuesto: a negar nuestra negación,es decir, aquello que daña nuestro serauténtico, que nos impide realizarnos yllegar a la plenitud. Dios no quiereanular nuestro ser, sino llevarlo a suafirmación literalmente infinita. ..
Esas ideas teóricas tuvieron gravísimasconsecuencias prácticas. En ellas se haapoyado una espiritualidad enemiga delcuerpo y desconfiada de todo gozo, queoptaba por la huida del mundo y por elagere contra como estilo global.
Nació así una forma de ser sacrificialista,que inconscientemente metía en el am-biente la creencia de que Dios estabacontento cuando nos veía sufrir o queconcedía favores a cambio de nuestrosufrimiento gratuito o de nuestros sa-crificios ascéticos. No puede extrañarque por parte de los fieles se llegasemuchas veces a excesos que hoy noshorripilan.
Finalmente, señalemos la inversión ra-dical de la experiencia cristiana de la
gracia. En efecto, se trata de algo queva contra el dinamismo fundamentalde la creación por amor. Ésta nos diceque Dios toma la iniciativa absoluta,tanto para traernos al ser (momentocreacional) como para ayudarnos a re-alizarlo en plenitud en la comunión conÉl (momento salvífico).
Pero, insensiblemente, hemos ido dán-dole la vuelta a todo. Parece que nosotrostenemos toda la iniciativa: actuamoscomo si fuésemos nosotros los primeros—cuando no los únicos— interesadosen la salvación tanto nuestra como delmundo, y que Dios lo que hace es,cuando más, colaborar con nosotros,echándonos una mano de vez en cuan-do.
Incluso nos atrevemos, en no pocasocasiones, a “recordarle” o “hacerlepresente” las necesidades de los enfermoso de las víctimas del tercer mundo; po-demos incluso ofrecerle “dones” y “sa-crificios” para que se anime a ayudar;y, finalmente, podemos continuar repi-tiéndole a coro que “escuche y tengapiedad”.
Tal vez esto aclare algo más la referidainsistencia en que es preciso superar laoración de petición, una vez que caemosen la cuenta del daño que puede estarhaciendo, en la medida en que alimentala imagen de un Dios pasivo y tacaño,a quién tenemos que suplicar y con-vencer, y que, encima, por mucho quese lo pedimos, no acaba de escuchar nitener piedad.
3. Las anomalías debidas a una malaasimilación de la cultura
3.1 Intervencionismo divino
La nueva conciencia de la autonomíalleva consigo la necesidad de pensar denuevo la relación de Dios con el mundonatural y con la subjetividad humana:el primero aparece ahora regido porleyes propias, que hacen inconcebibleun intervencionismo divino; la segundarechaza como alienante toda imposiciónautoritaria, que de algún modo no dérazón de sí misma.. .
En una mentalidad más o menos mito-lógica la trascendencia divina, aunque
Ciencias Bíblicas y Apología
La nueva concienciade la autonomía llevaconsigo la necesidadde pensar de nuevo larelación de Dios con elmundo natural y con lasubjetividad humana:el primero apareceahora regido por leyespropias, que haceninconcebible unintervencionismodivino; la segundarechaza comoalienante todaimposición autoritaria,que de algún modo nodé razón de sí misma...
Renovación nº 52
59
imaginada como alta y lejos en el cielo,se compensaba con la total permeabilidaddel mundo a los continuos influjos “so-brenaturales”: los astros eran movidospor ángeles y las enfermedades estaban—o podían estar— causadas por de-monios.
En la nueva mentalidad, con un mundoregido por leyes propias, esa permeabi-lidad resulta impensable: ni las personasmás piadosas piensan —como lo hacíaaún el mismo Tomás de Aquino— quela luna está movida por una inteligenciaangélica o que la epilepsia equivale —como en los mismos Evangelios— auna posesión diabólica…
Poco a poco, se fue instalando en laconciencia general una solución de com-promiso, consistente en una especie de“deísmo intervencionista”. Es decir, sevive por ósmosis cultural la evidenciainnegable de la consistencia y regularidadde las leyes físicas; pero, de maneramás bien confusa y sin suficiente clari-ficación conceptual, se mantiene lacreencia en intervenciones concretas. Aeso responde la imagen antes descritade un “Dios” que está en el cielo, adonde nos dirigimos para invocarlo ydesde donde Él interviene de vez encuando.
La verdadera salida sólo puede venirde una inversión radical del problema,apoyada en la idea de la creación por
amor. El creador no tiene que venir almundo, porque está ya siempre en suraíz más honda y originaria, ni tieneque recurrir a intervenciones puntuales,porque su acción es la que lo está sus-tentando, dinamizando y promoviendotodo.
Tampoco precisamos invocarlo para quede vez en cuando acuda e intervenga,porque, creando desde la infinita gra-tuidad del amor, está ya “desde siempretrabajando” (Jn 5,17) en nuestro favor;más bien, es Él quién de continuo estáconvocando y solicitando nuestra cola-boración. ..
Lo dicho guarda íntima relación con eltema de los milagros y de cierto lenguajeque recurre demasiado fácilmente a pre-suntas intervenciones divinas cuandolas cosas van bien o a “culparlo” su-brepticiamente cuando ocurre una des-gracia.
Y por ahí van asimismo ciertas resis-tencias retóricas que se refugian apre-suradamente en el “misterio” para norepensar a fondo el problema del mal,como algo inherente a la finitud de lacreatura, que, por tanto, es imposibleevitar, de modo que Dios ni lo “manda”ni lo “permite”, sino que es el primeroen tener que tolerarlo como impedimentode su acción salvadora por culpa de lafinitud creatural o de la malicia de la li-bertad humana.
3.2 Revelación milagrosa y autoritaria
Fruto de la lectura literal de la Biblia yde su sistematización en la patrística,en la escolástica y en la reacción anti-moderna, el concepto de revelación queha llegado a nosotros y domina la in-mensa mayor parte del imaginario co-lectivo es el siguiente: la revelación
Ciencias Bíblicas y Apología
Poco a poco, se fueinstalando en laconciencia general unasolución decompromiso,consistente en unaespecie de “deísmointervencionista”. Esdecir, se vive porósmosis cultural laevidencia innegable dela consistencia yregularidad de lasleyes físicas; pero, demanera más bienconfusa y sin suficienteclarificaciónconceptual, semantiene la creenciaen intervencionesconcretas. A esoresponde la imagenantes descrita de un“Dios” que está en elcielo, a donde nosdirigimos parainvocarlo y desdedonde Él interviene devez en cuando.
Renovación nº 52
60
consiste en una lista de verdades lite-ralmente “caídas del cielo” a través delmilagro de la “inspiración”, operado enla mente de algún profeta o hagiógrafo.Son por tanto verdades inaccesibles ala razón, que nosotros tenemos quecreer “porque el inspirado nos dice queDios le dijo”, pero sin que dispongamosde la posibilidad de verificar su ver-dad…
A primera vista esa disposición a aceptartodo puede parecer sumisión “humildey religiosa”. En el fondo, acaba convir-tiéndose en indiferencia. Kant lo habíahecho notar nada menos que respectode la Trinidad: cuando la verdad no re-
sulta comprobable ni afecta intrínseca-mente, se hace indiferente, e igual daaceptar tres que diez personas divi-nas…
A nivel personal explican el abandonoabrupto, y tantas veces masivo, de la fecuando se muestra incapaz de mantenerel paso de la propia maduración psico-lógica y cultural, disponiendo solo de“razones de primera comunión” pararesponder a las dificultades de adulto.
En cambio, una concepción que, fiel alos datos hoy irrefutables de la críticabíblica, comprende que del mismo modoque Dios actúa en el mundo a través delas leyes físicas, también lo hace en larevelación a través del psiquismo hu-mano, cambia la perspectiva.
El profeta, con su “genialidad” religiosa,cae en la cuenta de lo que Dios mediantesu presencia perenne, viva y amorosa,está tratando de manifestarnos a todos(no sólo a él, pues a todos nos habitacon idéntico amor). Por eso la inspiradaes una palabra “mayéutica”, es decir,una palabra que nos ayuda a “dar a laluz” lo que desde Dios somos verdade-ramente nosotros mismos. De modoque no precisamos aceptarla “porquesí”, sólo porque el profeta nos lo dice,sino porque nosotros tenemos la posi-bilidad de reconocernos en ella (o derechazarla…).
De esa suerte la fe se hace asunto es-trictamente personal, con toda la gloriay la carga de la libertad.
Y respecto de la cultura, la fe no aparececomo un añadido extrínseco, sino comoun modo de situarse en su proceso y departicipar en su historia (que es la detodos)…. En una palabra, por su mismaesencia, se presenta como abierta a undiálogo en el que simultáneamente day recibe, enseña y aprende.
3.3 Autoritarismo institucional
Respecto de la visión de la sociedad, lalectura fundamentalista de la Escrituray de la tradición se ha visto reforzadapor su sistematización en un contextohistórico que mantuvo e incluso reforzóla sacralidad de la autoridad y del ordensocial.
Resultó así difícil comprender los nuevosavances socio-políticos como gananciaverdaderamente humana y por tantocomo un progreso en la acción creadora,en el que, por el mismo, se podíaencarnar también —y mejor— la expe-riencia de la revelación.
Se ha formado una mentalidad ecle-siástica, que en lo político tendía laidentificarse con el Antiguo Régimenfrente a los progresos de la democracia,y que en lo social propendió a aliarsecon el orden estamental y clasista frentea la nueva conciencia de igualdad, li-bertad, fraternidad, tolerancia y justi-cia…
Hoy resulta cristianamente claro que lafidelidad al gran encargo evangélicodel amor al prójimo, sin abandonar la“onda corta” de la dimensión inmediatay asistencial, tienen que realizarse tam-bién en la “onda larga” de la dimensiónsocio-política y en el contexto mun-dial.
Por desgracia, se ha avanzado menosen el delicado tema de la autoridad. Lamodernidad ha introducido un cambiodecisivo. Pero éste se ha producidosobre todo respecto de la sociedad civil,quedando detenido a la puerta de la co-munidad eclesial…
Que “toda autoridad viene de Dios”(Rm 13,1) era un principio que valíatanto para la autoridad eclesiástica comopara la civil.
Respecto de la sociedad civil se aceptóla nueva visión: la autoridad viene deDios, efectivamente; pero a través delpueblo. En cambio, respecto de la ecle-siástica se mantuvo una visión directay literal, sin posible mediación de lacomunidad. La iglesia se ha convertidoasí en una institución anacrónicamentevertical y enormemente autoritaria.
Aquí reside uno de los problemas másgraves para la actualización de la Iglesia,es decir, para su fidelidad a la palabraviva e histórica de Dios.
En el contexto de la actual mentalidaddemocrática, una postura autoritaria noresulta comprensible, mermando gra-
Y en un mundo enconstante aceleración,un gobierno eclesial noelegido por el pueblo y,en definitiva, decarácter vitalicio, noestá en condiciones delograr, ni siquiera depermitir, unaverdaderaactualización; antesbien, ofrece unaresistencia instintiva atodo cambio profundo,pues la sociologíamuestra que los cargosno electos y vitaliciostienden a reproducirsea sí mismos y a excluirtodo posiblemecanismo desustitución externa aellos.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
61
vemente la credibilidad y la legitimidadde la misión evangélica.
Y en un mundo en constante aceleración,un gobierno eclesial no elegido por elpueblo y, en definitiva, de carácter vi-talicio, no está en condiciones de lograr,ni siquiera de permitir, una verdaderaactualización; antes bien, ofrece unaresistencia instintiva a todo cambio pro-fundo, pues la sociología muestra quelos cargos no electos y vitalicios tiendena reproducirse a sí mismos y a excluirtodo posible mecanismo de sustituciónexterna a ellos.
De todos modos, hay lugar para la es-peranza.La “revolución copernicana”que en la eclesiología realizó al VaticanoII con la Lumen Gentium, poniendo ala comunidad como base primaria yfundamental, en la que se inserta comoservicio la autoridad, ha abierto la brechadecisiva.
Y, una vez abierta esa brecha, únicamenteinercias seculares o meros reflejos ins-titucionales pueden impedir reconocerque a eso invitan, sin ambigüedad posi-ble, las palabras y la praxis del Fundadorhistórico: “ya sabéis que los jefes delos pueblos los tiranizan, y los poderososlos avasallan. Pero entre vosotros nopuede ser así. Ni mucho menos: quienquiera ser importante, que sirva a losdemás; y quien quiera ser el primero,que sea el más servicial; porque el Hijodel Hombre no vino a que le sirvan,sino a servir y a entregar su vida en res-cate por todos” (Mt 20,25-28; cf. Mc10, 41-45; Lc 22, 25-27)…
3.4 Espiritualismo y moralismo
Queda el capítulo de la revolución psi-cológica, sobre todo a partir de la in-vención del psicoanálisis. La resistenciainicial ha sido muy fuerte: también aquíel dualismo impedía ver que la graciano actúa aparte de la realidad humana,a base de intervenciones sobrenaturales,que saltasen milagrosamente las leyespsicológicas, sino en éstas y a través deéstas…
Respecto de la moral ya hemos habladode los progresos, a propósito principal-mente del reconocimiento cada vez másgeneralizado de su autonomía.
Por lo que se refiere a la espiritualidadson también notables: no sólo por la le-gitimación de una acogida crítica delos instrumentos del psicoanálisis, sinoigualmente por el hondo y creciente in-flujo de las psicologías de corte huma-nista, unido a veces al contacto con lastradiciones orientales.
4. Perspectiva positiva
Es obvio que bastantes rasgos negativosde los hasta aquí descritos han sido yasuperados por muchos creyentes y quelo están siendo también en el ambientegeneral acaso mucho más de lo queaparece la simple vista…
En cualquier caso, el “no” de la críticatan sólo me interesa como ayuda al “sí”de la construcción positiva. A lo largode la exposición ya he ido dejando tras-lucir los caminos por donde me pareceque deben orientarse hoy la comprensióny la vivencia de una fe que quiera seractual.
En definitiva, partiendo de la convicciónentrañable y gloriosa de que Dios nosha creado y crea por amor y sólo poramor, de lo que se trata es de vivirdesde Él. Saber que Él es el primer in-teresado en que nosotros y nuestro mun-do nos realicemos en la máxima plenitudy felicidad posibles. Vivirnos como ex-presión de su ser y dejarnos guiar y re-alizar por su Espíritu, acogiendo su pre-sencia y colaborando con su gracia.
Ser conscientes de que el mismo deseodel bien y todos los esfuerzos por reali-zarlo son ya siempre respuesta a la ini-ciativa del su amor. Un amor que “noduerme ni descansa” (Sal 121,4), bus-cando lo mejor para nosotros y para laentera creación. RCuanto más se meditasobre Jesús, mas se descubre el misterioque se escondía tras su vida humilde ymás lejos en el tiempo se localizan susorígenes. Cuando Lucas y Mateo re-dactan sus respectivos evangelios, hacialos años 75-85, se recogen las reflexionesque se habían hecho en las diversas co-munidades. Para todos era evidente queJesús había sido constituido por Dioscomo Mesías, Salvador, Hijo de Dios eincluso Dios mismo en forma humana.A partir de esta fe se interpretaron loshechos relativos al nacimiento y a lainfancia de Jesús. Por detrás de esos re-latos late un trabajo teológico muy pro-fundo e intenso, fruto de un esfuerzopor descifrar el misterio de Jesús yanunciarlos a los fieles de los años 75-85 d. C. Las escenas familiares de Na-vidad, descritas por Lucas y Mateo,pretenden ser proclamaciones de la feacerca de Jesús Salvador, mas que relatosneutros acerca de su historia. R
El sacrifico de Isaac, GIORDANO, LUCA Nápoles, 1634 - Nápoles, 1705 (Museo del Prado).
Respecto de la moralya hemos hablado delos progresos, apropósitoprincipalmente delreconocimiento cadavez más generalizadode su autonomía.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
62
El proceso cristológico, tal comolo hemos desarrollado en el an-terior capítulo, nos ha permitido
comprender cómo surgieron los títulosy nombres atribuidos a Jesús. Por detrásde cada uno de los títulos (Cristo, Hijodel Hombre, Hijo de Dios, etc.) subyaceuna prolongada reflexión teológica quepuede llegar a equipararse incluso a lasofisticación de la teología rabínica masrefinada. Es esto lo que veremos en losrelatos de la infancia de Jesús(1).
En el común sentir de los cristianos,los relatos del nacimiento de Jesús y lacelebración de la Navidad constituyenuna fiesta para el corazón. La fe sehace sentimiento, con lo cual alcanza alo más profundo e íntimo de la perso-nalidad humana, haciendo vibrar, ale-grarse y saborear la vida como sentido.
En el establo, ante el pesebre, con elNiño entre el buey y el asno, la Virgeny el buen José, los pastores y las ovejas,la estrella, las artes y las profesiones, lanaturaleza, las montañas, las aguas, eluniverso de las cosas y de los seres hu-manos, todo sé congracia y se reconciliaente el Recién Nacido. El día de Navidadtodos nos hacemos pequeños y permi-timos que, una vez al menos, el pequeñopríncipe que anida en cada uno de no-sotros hable el lenguaje inocente de losniños que se extasían ante el árbol na-videño, las velas encendidas y las bolasde cristal. El ser humano se sumerge enel mundo de la infancia, del mito, delsímbolo y de la poesía que es propia-mente la vida, pero que los intereses,los negocios y la preocupación por lasupervivencia pretenden ahogar, impi-diendo la vivencia del eterno niño adultoque cada uno de nosotros sigue siendo.
LOS RELATOS
DE LA INFANCIA DE JESÚS:
¿TEOLOGÍA O HISTORIA?
Leonardo BOFFDe “Jesucristo Liberador”, capítulo 9.Sal Terrae 1980, pp. 169-187
Fuente para esta edición: http://www.mercaba.org/Cristologia/boff_in-fancia_J.htmIlustraciones para esta edición: editor
Cuanto más se medita sobre Jesús, más se descubre el misterio que se escondíatras su vida humilde y más lejos en el tiempo se localizan sus orígenes. CuandoLucas y Mateo redactan sus respectivos evangelios, hacia los años 75-85, serecogen las reflexiones que se habían hecho en las diversas comunidades. Paratodos era evidente que Jesús había sido constituido por Dios como Mesías,Salvador, Hijo de Dios e incluso Dios mismo en forma humana. A partir de esta fese interpretaron los hechos relativos al nacimiento y a la infancia de Jesús. Pordetrás de esos relatos late un trabajo teológico muy profundo e intenso, frutode un esfuerzo por descifrar el misterio de Jesús y anunciarlos a los fieles de losaños 75-85 d. C. Las escenas familiares de Navidad, descritas por Lucas y Mateo,pretenden ser proclamaciones de la fe acerca de Jesús Salvador, mas que relatosneutros acerca de su historia.
Leonardo Boff
Teólogo, ex-sacerdotefranciscano, filósofo,escritor, profesor yecologista brasileño.
1. Ver al final del artículo.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
63Todos éstos son valores que hay quedefender y alimentar. Pero, para quesigan siendo valores cristianos han deestar en conexión con la fe. De lo con-trario, el sentimiento y la atmósfera dela Navidad se transforman en un senti-mentalismo que la máquina comercialde la producción y el consumo se encargade explotar. La fe se relaciona con lahistoria y con Dios, que se revela dentrode la historia. Entonces, ¿qué fue loque realmente ocurrió en la Navidad?¿Será cierto que se aparecieron los án-geles en los campos de Belén? ¿Acu-dieron de verdad unos reyes de Oriente?No deja de ser curioso el imaginar unaestrella errante que primero se dirige aJerusalén y después a Belén, donde es-taba el Niño. ¿Por qué no se dirigió di-rectamente a Belén, sino que primerotuvo que brillar sobre Jerusalén, ate-morizando a la ciudad entera y al reyHerodes, hasta el punto de obligar aéste a decretar la muerte de niños ino-centes? ¿En qué‚ medida es todo estofábula o realidad? ¿Cuál es el mensajeque pretendieron transmitir Lucas yMateo con la historia de la infancia deJesús? ¿Se trata de un interés histórico,o tal vez, mediante la amplificaciónedificante y embellecedora de un acon-tecimiento real, intentan comunicar unaverdad más profunda acerca de ese Niñoque más tarde, con la Resurrección, ibaa manifestarse como el Liberador de lacondición humana y como la gran es-peranza de vida humana y eterna paratodos los seres humanos?
Incluso para quien conozca los proce-dimientos literarios usados en las Es-crituras, y para el historiador de la épocade Jesús, los relatos de la Navidad nodejan de plantear problemas. Por detrásde la cándida simplicidad y el lirismode algunas escenas, se esconde una teo-logía sofisticada y pensada hasta en susmás íntimos detalles. Tales textos noson los más antiguos de los evangelios,sino los mas recientes, elaborados cuandoya existía toda una reflexión teológicaacerca de Jesús y acerca del significadode su muerte y resurrección; cuando yaestaban ordenados por escrito los relatosde su pasión, las parábolas, los milagrosy los principales dichos de Jesús; cuandoya se habían establecido los principalestítulos, como el de Hijo de David, Me-
sías, Cristo, nuevo Moisés, Hijo deDios, etc., con los que se intentaba des-cifrar el misterio de la humanidad deJesús. Al final de todo apareció el co-mienzo: la infancia de Jesús, pensada yescrita a la luz de la teología y de la fesuscitada en torno a su vida, muerte yresurrección. Es precisamente aquí dondehay que situar el lugar de comprensiónde los relatos de la infancia, tal comoson narrados por Mateo y por Lucas.
1. La fe que intenta comprender
La fe no exime ni dispensa de la razón.La fe, para ser verdadera, debe intentarcomprender, no para abolir el misterio,sino para vislumbrar sus auténticas di-mensiones y cantar, asombrada, la gra-ciosa lógica de Dios. La fe profesabaque Jesús es el Salvador, el Mesías, elSentido de todo (Logos), el profetaanunciado en otro tiempo (Dt 18, 15-22), el nuevo Moisés que había deliberar a los seres humanos en un defi-nitivo‚ éxodo de todas las ambigüedadesde la condición humana.
He aquí, sin embargo, que en seguidasurgió una pregunta sumamente preo-cupante para los apóstoles: ¿en qué mo-mento de su vida fue Jesús instituidopor Dios como Salvador, Mesías e Hijode Dios?(2) La predicación más antiguaresponde: en la muerte y la resurrección(cf. 1 Cor 15, 3-8; Hech 10, 34-43).Marcos, que escribió su evangelio hacialos años 67-69, afirma que, mediante el
bautismo de Juan, Jesús fue ungido porel Espíritu Santo y fue proclamado Me-sías y Liberador. Realmente, el evangeliode Marcos no contiene ningún relatode la infancia de Cristo, sino que seinicia con la predicación precursora deJuan el Bautista y con el bautismo deJesús.
Mateo, que elaboró su evangelio entorno a los años 80-85, responde: Jesúses, desde su nacimiento, el Mesías es-perado; más aún: toda la historia de lasalvación, desde Abraham, estuvo en-caminada hacia él (cf. la genealogía deCristo, Mt 1,1-17).
Lucas que escribió su evangelio por elmismo tiempo que Mateo, da un pasoadelante y dice que desde la Navidad,en la gruta de Belén, Jesús es el Mesíasy el Hijo de Dios. Pero no fue sólo lahistoria de Israel, desde Abraham, laque estuvo orientada a su nacimientoen la gruta, sino toda la historia humana,desde Adán (Lc 3, 38).
Viene por último San Juan, hacia elaño 100, heredero de una larga y pro-funda meditación sobre la identidad deJesús, y responde: Jesús era el Hijo deDios antes incluso de nacer, en su pree-xistencia junto a Dios, mucho antes dela creación del mundo, porque «en elprincipio existía la Palabra... Y la Palabrase hizo carne y puso su Morada entrenosotros» (Jn 1, 1-14).
Como es evidente, cuanto más se meditasobre Jesús, más se descubre su misterioy más lejos en el tiempo se localizansus orígenes. Todo este proceso es frutodel amor. Cuando se ama a una persona,
2. C. MESTERS, Origem dos quatro evan-gelhos: do ‘Evangelho’ aos quatro evan-gelhos, en Deus, onde estás?, Belo Horizonte1971, pp. 125-128. A. Heising, Gott wirdMensch (op. cit. en nota 1), p. 26.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
64
se intenta saberlo todo acerca de ella:su vida, sus intereses, su infancia, sufamilia, sus antepasados, su procedenciageográfica, etc. El amor ve mas lejos ymás profundamente que el frío raciocinio.La Resurrección reveló las verdaderasdimensiones de la figura de Jesús: Jesúsinteresa no sólo a los judíos (Abraham),ni sólo a la humanidad entera (Adán),sino incluso al cosmos, porque «sin élno se hizo nada de cuanto existe» (Jn 1,3). A partir de la luz adquirida con elresplandor de la Resurrección, los Após-toles comienzan a releer toda la vida deCristo, a reinterpretar sus palabras, arelatar sus milagros y a descubrir endeterminados hechos de su nacimiento(hechos bien sencillos en si mismos) lapresencia latente del Mesías - Salvador,patentemente revelado tan sólo despuésde la Resurrección. A esa misma luzfueron adquiriendo nueva claridad mu-chos de los pasajes del Antiguo Testa-mento considerados como proféticos,que ahora se amplían y se explican enfunción de la fe en Jesús, Hijo de Dios.Por eso, el sentido teológico de los
relatos de la infancia no reside tanto ennarrar hechos acaecidos con ocasióndel nacimiento de Jesús, sino, medianteel ropaje de narraciones plásticas y teo-lógicas, en anunciar a los oyentes delos años 80-90 d. C. quién es y que sig-nifica Jesús de Nazaret para la comunidadde los fieles. Por consiguiente, debebuscarse menos la historia que el mensajede la fe.
Entre los hechos históricos contenidosen los relatos de la Navidad, la exégesiscrítica católica(3) enumera los siguientes:1. Los esponsales de María y José (Mt1, 18; Lc 1, 27; 2, 5). 2. La descendenciadavídica de Jesús (Mt 1, 1; Lc 1, 32) através de la descendencia de José‚ (Mt1, 16, 20; Lc 1, 27; 2, 4). 3. El nombrede Jesús (Mt 1, 21; Lc 1, 31). 4. El na-cimiento de Jesús de la Virgen María(Mt1,21,23,25;Lc 1,31; 2,6-7). 5.Nazaretcomo lugar de residencia de Jesús (Mt2, 23; Lc 2, 39). Mas adelante veremoscómo Mateo y Lucas elaboraron literariay teológicamente estos datos para, conellos y a través de ellos, anunciar, cadauno a su modo, un mensaje de salvacióny de alegría para los seres humanos:que en ese niño, «envuelto en pañales yacostado en un pesebre porque no habíasitio para ellos en la posada» (Lc 2, 7),se escondía el secreto sentido de la his-toria desde la creación del primer ser, yque en él se habían hecho realidad todaslas profecías y esperanzas humanas deliberación y de plenitud total en Dios.
2. Mateo y Lucas: Jesús es el puntoOmega de la historia, el Mesías, elHijo esperado de David, el Hijode Dios
La Resurrección demostró que, conCristo, la historia había llegado a supunto Omega, porque la muerte habíasido vencida y el hombre había sido to-talmente realizado e inserto en la esferadivina. Por eso, él es el Mesías y, comotal, perteneciente a la estirpe real deDavid. Mediante sus respectivas genea-logía de Jesús, tanto Mateo (1, 1-17)como Lucas (3, 23-38) pretenden aportarla prueba de que fue realmente Jesús, y
no otro, quien apareció en el momentoen que la historia llegó a su punto Ome-ga; que es Jesús quien ocupa aquel pre-ciso lugar, dentro de la genealogía da-vídica, que corresponde al Mesías; yque él se inserta en esta genealogía detal forma que se hace realidad la profecíade Isaías (7,14) de que había de nacerde una virgen, recibiendo el nombre (ycon ello su inserción en la genealogía)de su padre adoptivo José.
Según el apócrifo libro IV de Esdras(14, 11-12), el Mesías, Salvador detodos los seres humanos desde Adán,era esperado al final de la 11ª. semanadel mundo. Once semanas del mundoson 77 días del mundo. Lucas construyela genealogía de Jesús desde Adán,mostrando que apareció en la historiacuando se habían completado los 77días del mundo, cada uno de los cualesperteneciente a un antepasado de Jesús.Por eso la genealogía de Jesús, desdeAdán hasta José, contiene 77 antepasa-dos.
La historia llegó a su punto Omega enel momento en que Jesús nació en Belén.Que esa genealogía está construida deun modo artificial es algo que puedepercibirse si se compara con la de MateoAdemás, se detectan prolongados es-pacios vacíos entre una generación yotra.
Mateo utiliza un procedimiento seme-jante para demostrar que Jesús es Hijode David y, consiguientemente, el Mesíasesperado. Si sustituimos las consonantesdel nombre de DaViD (las vocales nocuentan en hebreo) por sus respectivosnúmeros, nos da el número 14 (D=4,V=6, D=4, total: 14). Mateo construyela genealogía de Jesús de forma que,como ‚l mismo dice expresamente (Mt1, 17), el resultado sea: 3 veces 14 ge-neraciones. El numero 14 es el doblede 7, cifra que simboliza en la Biblia laplenitud del plan de Dios o la totalidadde la historia. Las 14 generaciones desdeAbraham hasta David constituyen elprimer vértice de la historia judía; las14 siguientes generaciones desde Davidhasta la deportación a Babilonia revelanel punto mas bajo de la historia sagrada;y las restantes 14 generaciones desdeel cautiverio babilónico hasta Cristo
3. Cf. J. RIEDL, Die Vorgeschichte Jesu(op. cit. en nota 1), pp. 12-13
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
65patentizan el último y definitivo vérticede la historia de la salvación, que jamásconocerá el ocaso, porque es ahí dondesurgió el Mesías. A diferencia de Lucas,Mateo incluye en la genealogía de Jesúsa 4 mujeres, todas ellas de mala reputa-ción: dos prostitutas, Tamar (Gn 38, 1-30) y Rajab (Jos 2; 6, 17, 22ss); unaadultera, Betsabé, la mujer de Urías (2Sam 11, 3; 1 Cor. 3, 5) y una moabitapagana, Rut (Rut 1, 4). Con ello pretendeMateo insinuar que Cristo asumió tantolos puntos altos como los puntos bajosde la historia y tomó también sobre silas ignominias humanas Cristo es el úl-timo miembro de la genealogía, preci-samente donde la historia llega a supunto Omega, completando 3 veces 14generaciones. Por tanto, sólo él puedeser el Mesías prometido y esperado.
3. José y la concepción virginal enMateo: una acotación a la genea-logía
En su genealogía de Jesús, Mateo deseaprobar que Cristo desciende realmentede David. Pero, de hecho, no consigueprobarlo porque, en el momento decisivo,en lugar de decir que Jacob engendró aJosé‚ y éste a Jesús, interrumpe la su-cesión y afirma: «Jacob engendró aJosé, el esposo de María, de la quenació Jesús, llamado Cristo» (1, 16).Según la jurisprudencia judía, la mujerno cuenta en la determinación genealó-gica. Consiguientemente, a través deMaría no puede Cristo insertarse en lacasa de David. Sin embargo, para Mateoes evidente que Jesús es hijo de Maríay del Espíritu Santo (1,18). Y entoncessurge un problema: ¿Cómo insertar aJesús, a través del árbol genealógicomasculino, dentro de la genealogía da-vídica si no tiene un padre humano?Para resolver el problema, Mateo haceuna especie de acotación o glosa (ex-plicación de una dificultad) y narra laconcepción y el origen de Jesús (1, 18-25). Su intención no consiste en narrarla concepción de Jesús, ni en describir,como hace Lucas, el nacimiento deJesús. El centro del relato lo constituyeSan José, el cual, al conocer el estadode María, pretende abandonarla en se-creto. El sentido del relato de Mt 1, 18-25 consiste en resolver el problema quese ha originado; y el esclarecimiento lo
tenemos en el versículo 25: José‚ poneal niño el nombre de Jesús. José‚, des-cendiente de David y esposo legal deMaría, al imponer el nombre a Jesús seconvierte legalmente en su padre, conlo cual lo inserta en su genealogía daví-dica. De este modo, Jesús es hijo deDavid a través de José, y es también elMesías. Así se cumple igualmente laprofecía de Isaías (7, 14) de que elMesías nacería de una virgen, y el plande Dios se realiza de modo pleno.
4. ¿Quiso Lucas contar la concepciónvirginal de Jesús?
La anunciación y el nacimiento de Cristolos relata el evangelista Lucas. Lucases considerado por la tradición como elevangelista 'pintor'. Verdaderamente, enlos capítulos 1-2 pinta un auténtico díp-tico. El díptico es un retablo propio dela época medieval, con dos semiventanaso alas en las que hay unas pinturas quese corresponden simétricamente. Así,Lucas 1-2 pinta la infancia de Juan elBautista en perfecto paralelo con la in-fancia de Jesús. De un modo semejanteprocederá más tarde Mateo al trazar unparalelo entre Moisés y Jesús. Sin em-bargo, en cada uno de los puntos para-lelos trata de mostrar Lucas que Cristoes superior a Juan el Bautista. Así, hayuna perfecta correspondencia entre elanuncio del nacimiento de Juan por elángel Gabriel (Lc 1, 5-25) y el anunciodel nacimiento de Jesús (1, 26-56); enambos casos se producen signos mila-grosos al nacer el niño, al circuncidarloy al imponerle el nombre (1, 57-66; 2,1-21); en ambos casos se anuncia elsignificado salvífico de uno y otro: elde Juan, en la profecía de Zacarías (1,67-79); el de Jesús, en las respectivasprofecías de Simeón (2, 25-35) y deAna (2, 36-38). En ambos casos se hacetambién referencia al crecimiento delos dos niños (1, 80; 2, 52).
Pero en todas las escenas se pone demanifiesto que el ciclo de Jesús superasiempre el ciclo de Juan: al anunciar laconcepción de Juan (1, 11ss), el ángelGabriel no pronuncia ningún saludo,mientras que saluda gentilmente a María(1, 28). A Zacarías le dice el ángel: «Tupetición ha sido escuchada» (1, 13),mientras que a María le hace ver reve-
rentemente: «Has hallado gracia delantede Dios» (1, 30). En la escena de la vi-sitación de María a Isabel, el saludo deMaría hace que el niño salte de gozo enel seno materno de Isabel, la cual quedallena del Espíritu Santo (1, 41). Jesús,por el contrario, es el portador del Es-píritu Santo, porque en éste y en laVirgen tiene su origen. Juan el Bautistase manifiesta en el desierto (1, 80),mientras que Cristo lo hace en el Templo(2, 41-50).
Estos procedimientos literarios, desti-nados a hacer resaltar la función salvíficade Cristo, son utilizados de un modoaún mas refinado al narrar el anunciode la concepción de Cristo (1, 26-38),que se produjo en el sexto mes de ges-tación de Juan el Bautista. Ahora bien,seis meses de treinta días son 180 días;los nueve meses desde la concepciónde Jesús hasta su nacimiento son 270días; desde el nacimiento hasta la pre-sentación en el Templo suman 40 días.La suma total da 490 días, es decir, 70semanas. Y ¿qué significan 70 semanaspara los lectores del Nuevo Testamento?Según Daniel (9, 24), el Mesías habíade venir a liberar al pueblo de sus peca-
Lucas 1-2 pinta lainfancia de Juan elBautista en perfectoparalelo con lainfancia de Jesús. Deun modo semejanteprocederá más tardeMateo al trazar unparalelo entre Moisés yJesús. Sin embargo, encada uno de los puntosparalelos trata demostrar Lucas queCristo es superior aJuan el Bautista
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
66
dos y a traer la justicia eterna cuandohubieran transcurrido 70 semanas deaños. Con esto pretende Lucas insinuarque la profecía de Daniel se había cum-plido, y que únicamente Jesús es elMesías esperado. Las mismas palabrasde la anunciación pronunciadas por elángel, la reacción de María y el saludode Gabriel está todo ello formulado enestrecha vinculación con semejantes oidénticas palabras pronunciadas en si-tuaciones parecidas del Antiguo Testa-mento (Lc 1, 42; Jdt 13, 18 Lc 1, 28,30-33; Sof3, 14-17.Lc 1,28;Gn26,3,28;28, 15; Ex 3,12; 1Sam 3,19, 1 Re 1, 37, etc.). La concepción deJesús por obra y gracia del EspírituSanto no pretende tanto explicar el pro-ceso biológico de la concepción (paraLucas es indiscutible que Jesús nacióde la Virgen como tal virgen), cuantorelacionar a Jesús - Salvador con otrasfiguras liberadoras del Antiguo Testa-mento que, por la fuerza del EspírituSanto, fueron instituidas en su función(1 Sam 10, 6 s; 16, 13 s.; Jue 3, 10; 6,34; 11, 29; 13, 25; 1 Re 19, 19; 2 Re 2,8-15; etc.). Podemos percibir aquí ladiferencia de perspectiva entre la cate-quesis tradicional y el punto de vista deLucas y de Mateo. La catequesis tradi-cional acentuaba ante todo la virginidad
de Nuestra Señora, el hecho de la virgi-nidad física y perpetua de María, «antesdel parto, en el parto y después delparto». Para los relatos evangélicos, lavirginidad personal de María es algosecundario. Más importante resulta laconcepción virginal de Jesús. Comoperfectamente lo ha expresado domPaulo Eduardo Andrade Ponte, «la preo-cupación de los evangelistas consistíaen destacar no el carácter virginal, sinoel carácter sobrenatural, divino, de esaconcepción. Para ellos, la concepciónde Jesús fue virginal para que pudieraser sobrenatural, y no sobrenatural paraque pudiera ser virginal. Fue virginalpara que Dios pudiera ser su causa nosólo primera, sino principal; para queDios pudiera ser su autor directo... Cuan-do se oyen ciertos sermones o se leendeterminados libros de Espiritualidad,se obtiene la impresión de que la con-cepción de Jesús fue sobrenatural y mi-lagrosa al objeto de preservar la virgi-nidad de su madre. Habría sido, portanto, una concepción sobrenatural conel fin de que pudiera ser virginal, y noal revés. Y esto ha sido inspirado poruna conceptuación moralizante y ma-niqueísta de la virginidad en el cristia-nismo»(4).
Pero es muy distinta la perspectiva delos evangelios, porque para ellos esCristo quien está en el centro, y la vir-ginidad de María esta en función de él.Por eso, el Nuevo Testamento prefierellamar a María la Madre de Jesús (Jn 2,1, 3, 12; 19, 25-26; Hech 1, 14), enlugar de la Virgen, que aparece dosúnicas veces en los textos neotestamen-tarios (Lc 1, 27; Mt 1, 23), y ello paraponer de relieve su maternidad por obradel Espíritu Santo. La concepción mismade Jesús es descrita del mismo modoque la manifestación de la gloria deDios en el tabernáculo de la alianza(Ex 40, 34 ó Lc 1, 35). Por la fuerza delEspíritu nace un ser, de tal forma pene-trado por ese mismo Espíritu, que sólode Él recibe su existencia. Cristo es lanueva creación de aquel mismo Espírituque creó el viejo mundo. Este es el pro-fundo sentido teológico que Lucas pre-tende transmitir con la concepción deJesús por obra del Espíritu Santo, y noel describir un fenómeno milagroso enel orden biológico, aun cuando esto sesuponga y sirva de motivo de reflexiónteológica
5. ¿Dónde habría nacido Jesús: enBelén o en Nazaret?Esta labor teológica que hemos detectadohasta ahora se produce también a lahora de narrar el nacimiento de Jesúsen Belén. El nacimiento en si estánarrado sin el menor tono romántico,pero su frío y severo estilo le confiereuna gran profundidad: «Y sucedió que,mientras ellos estaban allí (en Belén),se le cumplieron los días del alumbra-miento, y dio a luz a su hijo primogénito,lo envolvió en pañales y lo acostó enun pesebre, porque no había sitio paraellos en la posada» (Lc 2, 6-7). Este he-cho tan normal, que podría haberle su-cedido a cualquier madre, es releído,debido a la Resurrección, dentro de uncontenido teológico. Si se ha reveladocomo Mesías e hijo de David por partede su padre legal José, entonces tambiéndebe verificarse en él la otra profecía4. A concepçâo virginal de Jesus e a men-talidade contemporânea, en Revista Ecle-siástica Brasileira 29(1969)38-63 (la cita,es concretamente, de las pp. 39-40). Cf. Elexcelente libro de K. Susso Frank, R. Kilian,O. Knoch, G. Lattke y K. Ranher, ZumThema Jungfrauengeburt, Stuttgart 1970.
Jesús y Juan el Bautista niños. Bartolomé Esteban Murillo (Diciembre 1617 – Abril 3, 1682)
(Wikipedia)
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
67que dice: de Belén «ha de salir aquélque ha de dominar en Israel» (Miq 5, 1;1 Sam 16,1 ss), el Mesías; y no de Na-zaret, la patria de Jesús, un lugar tan in-significante que no es citado una solavez en todo el Antiguo Testamento.Lucas no pretende hacer resaltar demodo especial el lugar geográfico, sinohacer una reflexión teológica sobreBelén y su significación mesiánica paradejar bien claro que Jesús es el Mesías.Probablemente, la patria de Jesús his-tóricamente haya sido Nazaret, lugarteológicamente irrelevante. Para hacerque Jesús nazca en Belén, Lucas creauna situación en la que la Sagrada Fa-milia se ve obligada a marchar deNazaret a Belén Y para alcanzar esteobjetivo teológico, Lucas refiere queCesar Augusto había decretado la reali-zación de un censo de todo el mundo, yque dicho censo se efectuó en Palestinasiendo Cirino gobernador de Siria (pro-vincia a la que pertenecía Palestina).Sabemos, sin embargo, que ese censono se realizó, históricamente, hasta elaño 6 d. C., como el propio Lucas lorefiere en el libro de los Hechos (5,37), dando origen a un grupo de guerri-lleros terroristas, los Zelotes, que, co-mandados por Judas el Galileo, mani-festaron su protesta contra tal medida.Lucas utiliza ese hecho histórico, retro-trayéndolo en el tiempo, para, por unaparte, motivar el viaje de María y Josédesde Nazaret a Belén (haciendo que,por motivos teológicos, nazca allí Jesús)y, por otra, insinuar que el acontecimiento- Jesús interesa no solo a Israel, sino atodos los seres humanos, como «luzque ilumina a las naciones» (Lc 2, 32).Las referencias a la historia profanacon ocasión del nacimiento de Cristo yel comienzo de la predicación de Juan,no pretenden tanto situar históricamentelos hechos cuanto poner de relieve laestrecha vinculación existente entre lahistoria sagrada y la historia profanauniversal en la que Dios, a través de Je-sucristo, realiza la salvación.
6. ¿Quiénes son los pastores de loscampos de Belén?
Si el relato del nacimiento de Cristo,debido a su sencillez, revela muy pocoacerca del misterio inefable que estabaproduciéndose en la historia del mundo,
el relato de la aparición de los ángelesen los campos de Belén proclama contoda claridad dicho misterio. Un ángeldel Señor (en este caso son legiones)proclama, como suele suceder en la Bi-blia, el significado secreto y profundodel acontecimiento: «Os anuncio unagran alegría, que lo será para todo elpueblo: os ha nacido hoy, en la ciudadde David, un salvador, que es el CristoSeñor» (Lc 2, 10-11) Los ángeles pro-claman el significado de aquella noche:el cielo y la tierra se reconcilian porqueDios da la paz y la salvación a todoslos seres humanos. Lo que se narra enLc 2, 8-20, por su origen, no, pretendetransmitir un hecho acaecido a los pas-tores de Belén. Los pastores son, desdeel punto de vista teológico, los repre-sentantes de los pobres, a los cuales fueanunciada la buena nueva y para loscuales fue enviado Jesús (Lc 4, 18)Aquí no hay el menor rastro de una es-pecie de romanticismo bucólico. Lospastores constituían una clase despre-ciada, y su profesión hacia a las personasimpuras ante la ley(5). Pertenecían a laclase de los que no conocían la ley,como decían los fariseos Ahora bien,Cristo -y esto es algo que Lucas dejatraslucir varias veces en su evangelio-fue enviado precisamente a esos seresmarginados social y religiosamente Aellos les es comunicado en primer lugarel mensaje alegre de la liberación Peroes muy probable que ese mensaje noles fuera proclamado a los pastores delos campos de Belén, sino que va dirigidoa los lectores de San Lucas (80-85 d.C.) para explicarles que aquél en quiencreen es el verdadero liberador. Paraquienes poseen los ojos de la fe, la de-bilidad de aquel frágil niño envuelto enpañales encierra un misterio que, unavez desvelado, constituye una alegríapara todo el pueblo: es Él, el Esperado,el Señor del cosmos y de la historia (Lc2, 11).
7. San Mateo: Jesús es el nuevoMoisés y el liberador definitivo
San Mateo refiere otros cuatro episodiosvinculados a la infancia de Cristo: la
venida de los reyes magos siguiendo auna estrella de Oriente, la huida de laSagrada Familia a Egipto, la matanzade los santos inocentes decretada porHerodes y el regreso de la Sagrada Fa-milia de Egipto a Nazaret (Mt 2) ¿Noshallamos ante unos hechos históricos oante una reflexión teológica al estilo delos midrashim (historización de unpasaje de la Sagrada Escritura o ampli-ficación y embellecimiento de un hechocon el fin de hacer resaltar su mensaje)destinada a expresar la fe acerca de Je-sús? Esta última posibilidad se desprendenítidamente de los propios textos.
a) ¿Qué significan los reyes magos yla estrella?
Como ya hemos visto, para San MateoCristo es el Mesías que hizo su apariciónal llegar la plenitud de los tiempos,cumpliendo todas las profecías pronun-ciadas con respecto a él. Una de estasprofecías hacia referencia al hecho deque, al final de los tiempos, acudirían aJerusalén los reyes y las naciones paraadorar a Dios y al Mesías y ofrecerledones (Is 60, 6; Sal 72, 10 s.). Por eso
5. Cf. R. Schnackenburg, Die Geburt Christionhe Mythos un Legende (op. cit. en nota1), p. 8.
San Mateo refiere otroscuatro episodiosvinculados a lainfancia de Cristo: lavenida de los reyesmagos siguiendo a unaestrella de Oriente, lahuida de la SagradaFamilia a Egipto, lamatanza de los santosinocentes decretadapor Herodes y elregreso de la SagradaFamilia de Egipto aNazaret (Mt 2)
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
68
los Magos van a Jerusalén (Mt 2, 1 s.)antes de llegar a Belén. Siguen a unaestrella del Oriente (Mt 2, 2) llamadaestrella del rey de Judá. La estrella esun motivo muy frecuente en la épocadel Nuevo Testamento. Cada cual poseesu estrella, pero especialmente los gran-des y los poderosos, como AlejandroMagno, Mitrídates, Augusto, o los sabiosy filósofos como Platón El judaísmotambién sabe de la estrella del libertadormesiánico, como aparece en la profecíade Balaam (Núm 24, 17). Con ocasióndel nacimiento de Abraham de Isaac,de Jacob y, especialmente, de Moisés,aparece una estrella en el cielo. Y estasigue siendo la creencia judía en laépoca del Nuevo Testamento.
A esto hay que añadir un hecho histórico:desde los tiempos de J. Kepler, los cál-culos astronómicos han demostrado queen el año 7 a C tuvo lugar realmenteuna gran conjunción de Júpiter y Saturnoen la constelación de Piscis. Este fenó-meno no debió de pasar inadvertido, yaque en aquella época estaba muy enboga la creencia en las estrellas Para laastronomía helenista, Júpiter era el reysoberano del universo. Saturno era elastro de los judíos. La constelación dePiscis guardaba relación con el fin del
mundo. Al producirse la conjunción deestos astros, los sabios de Oriente, magosque descifraban el curso de las estrellas,hicieron lógicamente la siguiente inter-pretación: En el país de los judíos (Sa-turno) había nacido un rey soberano(Júpiter) del fin de los tiempos (Piscis)(6). Consiguientemente, se ponen enmarcha y, de este modo, se cumplenpara Mateo las profecías acerca del Me-sías Jesucristo. Ciertos textos del AntiguoTestamento y un determinado fenómenoastronómico habrían motivado, pues, laintención del relato de Mateo de anunciarla fe de la Iglesia en Jesús como Mesíasescatológico.
b) Al igual que el primer liberador(Moisés), así también el último (Jesu-cristo)
Del mismo modo que Lucas traza unparalelismo entre la infancia de Jesús yla de Juan el Bautista, Mateo esboza unparalelismo análogo entre la infanciade Jesús y la de Moisés (7).
Era creencia normal en la época delNuevo Testamento que el Mesías libe-rador de los últimos tiempos habría deser también el nuevo Moisés que, aligual que éste, realizaría asimismo se-ñales y prodigios. Se decía incluso: «Aligual que el primer liberador (Moisés),así también el último (el Mesías)». Sa-bemos que Mateo presenta en su evan-gelio a Cristo como al nuevo Moisésque, a semejanza del primero, promulgótambién una nueva ley en lo alto de unmonte (el Sermón de la Montaña). Elmidrash judío de Moisés refiere -en unparalelismo casi perfecto con Jesús- losiguiente: El faraón se entera del naci-miento del libertador (Moisés) a travésde unos magos (de un modo parecido acomo Herodes se entera por los magosde la existencia del Libertador definitivo,Jesús) El faraón y todo el pueblo deEgipto se llenan de temor (Herodes yJerusalén entera se intranquilizan--Mt2,3) Tanto el faraón como Herodes de-ciden la matanza de criaturas inocentes.Al igual que Moisés, también Jesús es-capa a la masacre. El padre de Moisésse entera, a través de un sueño, que suhijo será el futuro salvador (José, tambiénpor un sueño, sabe que Jesús ha de serel salvador: «porque él salvará a supueblo de sus pecados» Mt 1, 21). Elparalelismo salta a la vista y es com-pletado por otro texto de Ex 4, 19-20:Tras la muerte del faraón «Yahvéh dijoa Moisés en Madián: 'Anda, vuelve aEgipto, pues han muerto todos los quebuscaban tu muerte'. Tomó, pues, Moisésa su mujer y a su hijo y, montándolossobre un asno, volvió a la tierra deEgipto». Mt 2, 19-21 dice prácticamentelo mismo: Tras la muerte de Herodes,Dios habla a José por medio del ángel:«'Levántate, toma contigo al niño y asu madre, y marcha a tierra de Israel,pues ya han muerto los que buscabanla vida del niño'. El se levantó, tomóconsigo al niño y a su madre, y entróen tierra de Israel». El destino del nuevoMoisés (Jesús) repite el destino del pri-mer Moisés. Del mismo modo que su-cedió con el primer liberador, así también
6. Cf. W. Trilling, Jesús y los problemas desu historicidad (op. cit. en nota 1), pp.88 –89. G. Krol, Auf den Spuren Jesu, Leipzig1963, p.297. Cf. R. Bloch, Die Gestalt des Moses inder rabinischen Tradition, en Moses, pu-blicado por F. Stier y E. Beck, Düsseldorf1963, pp. 71-95 y esp. 108-110. A. Voegtle,Das Schicksal des Messiaskindes, en Bibelund Leben 6(1965)267-270. A. Heising,Gott wird Mensch (op. cit. en nota 1), pp.48-49
Anunciación a MaríaBartolomé Esteban Murillo (1660-1680)
(Wikipedia)
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
69sucede con el último. Jesús niño es re-almente el Mesías-Liberador esperadoy el profeta escatológico. La huida aEgipto y la matanza de los inocentes deBelén no tienen por qué haber sido ne-cesariamente hechos históricos(8). Sirvenúnicamente para establecer un parale-lismo con el destino de Moisés Lasfuentes de la época, especialmente FlavioJosefo, que informa con bastante minu-ciosidad acerca de Herodes, no hablande semejante matanza. También es ver-dad que, aunque no pueda ser probadahistóricamente (ni tiene por qué serlo,puesto que en el relato de Mateo poseela función de reflexión teológica), pudohaberse producido, pues sabemos queHerodes era extremadamente cruel: diez-mó a su propia familia, hasta el puntode que el historiador del siglo V Ma-crobio (Saturnal 2, 4, 11) refiere eljuego de palabras que solía hacer CesarAugusto: Prefiero ser el puerco (hys)de Herodes a ser su hijo (hyós).
Mateo 1-2 nos presenta en una pers-pectiva post-pascual, como en un pró-logo, los grandes temas de su evangelio:Ese Jesús de Nazaret es el único y ver-dadero Mesías, hijo de Abraham, des-cendiente de la casa real mesiánica deDavid, el nuevo Moisés que ahora, enel momento culminante de la historia yen su final, conducirá al pueblo deléxodo de Egipto hacia la patria defini-tiva.
8. Conclusión
La Navidad: ayer y hoy, la misma ver-dad.
Cualquier lector no suficientemente in-formado acerca de los procedimientosexegéticos elementales con los que tra-baja hoy la exégesis católica podría, altérmino de este capítulo, quedar escan-dalizado: Entonces, ¿todo es un cuento?¿Nos han engañado los evangelistas?No. Los relatos de la Navidad no sonningún cuento, ni hemos sido engañados.Lo que ocurre es que nos equivocamoscuando pretendemos abordar los evan-gelios desde una perspectiva que nofue la que pretendieron sus autores,cuando queremos hallar respuesta a
unas preguntas que ellos no se plantearonni tuvieron intención de plantear.
Los evangelios, especialmente el evan-gelio de la infancia de Jesús, no son unlibrito de historia. Son un anuncio yuna predicación en los que se asumieron,se elaboraron y fueron puestos al serviciode una verdad de fe que sus autores de-sean proclamar, determinados hechosreales, determinados dichos de la SagradaEscritura y determinados comentariosmidráshicos de la época. Por eso elMagisterio oficial de la Iglesia reco-mienda al estudioso de la Escritura quepara comprender lo que Dios quiso co-municarnos, debe investigar con atenciónqué es lo que pretendieron realmentelos autores sagrados y plugo a Diosmanifestar con las palabras de ellos...«para lo cual ha de atender, entre otrascosas, a los 'géneros literarios'» (DeiVerbum, nº 12).
En la época neotestamentaria un géneroliterario muy corriente es el midrashhagádico que, como ya hemos dicho,consiste en tomar un hecho o un dichoescriturístico, elaborarlo y embellecerloal objeto de subrayar y proclamar deforma inequívoca una verdad de fe.Esto es lo que sucedió con los relatosde la infancia, donde hay unos hechosreales a los que se ha revestido de unaforma teológica, en un lenguaje que anosotros nos resulta hoy casi incom-prensible. Pero es dentro de este géneroliterario donde se esconde el mensajeque debemos desentrañar, retener y pro-clamar de nuevo con nuestro propiolenguaje actual: que ese frágil niño noera un Juan cualquiera, ni un don-nadie,sino el mismísimo Dios hecho condiciónhumana, que de tal modo amó la materiaque quiso asumirla, y de tal modo amóa los seres humanos que quiso ser unode ellos a fin de liberarnos, que se hu-manizó al objeto de divinizarnos. Conél, el proceso evolutivo psico-social al-canzó una cúspide determinante para elresto de su camino hacia Dios, porqueen él ya se había hecho presente el finaly había sido alcanzada la meta dentrodel tiempo.
Este es el mensaje fundamental quepretenden transmitirnos los relatos dela infancia, a fin de que, aceptándolo,
tengamos esperanza y alegría: ya noestamos solos en nuestra inmensa soledady en nuestra búsqueda de unidad, inte-gración, solidaridad y reconciliación detodo con todas las cosas. El está enmedio de nosotros, el Emmanuel, elDios-con-nosotros: «Nos ha nacido hoyun Libertador, que es el Cristo Señor»(Lc 2, 11). Quien quisiere salvaguardara toda costa la historicidad de cada unade las escenas de los relatos navideños,acabará perdiendo de vista el mensajeque pretendieron transmitir sus autoresinspirados y, en definitiva, se situaráfuera de la atmósfera evangélica creadapor Lucas y Mateo; una atmósfera en laque la preocupación no la constituye elsaber si existió o no la estrella de losreyes magos, o si se aparecieron o nolos ángeles en Belén, sino el conocer elsignificado religioso del Niño, que está
Los evangelios,especialmente elevangelio de lainfancia de Jesús, noson un librito dehistoria. Son unanuncio y unapredicación en los quese asumieron, seelaboraron y fueronpuestos al servicio deuna verdad de fe quesus autores deseanproclamar,determinados hechosreales, determinadosdichos de la SagradaEscritura ydeterminadoscomentariosmidráshicos de laépoca.
Ciencias Bíblicas y Apología
8. Cf. J. Riedl, Die Vorgeschichte Jesu (op.cit. en nota 1), pp. 43-45.
Renovación nº 52
70
ahí para ser recibido por nosotros no enun frío establo, sino en el calor de nues-tros corazones llenos de fe.
Pero ¿qué podemos hacer con los mitos,una vez desmitologizados? Están ahí, ysiguen estando siempre representadosen el pesebre, y vividos en el recuerdode las criaturas, grandes y pequeñas.¿Han perdido su valor? Si han perdidosu valor histórico-factual, tal vez co-miencen ahora a adquirir su verdaderosignificado religioso-antropológico. ¿Po-demos hablar de los misterios profundosdel Dios que se encarna, del insondablemisterio de la propia existencia humana,del bien y del mal, de la salvación y laperdición, sin tener que recurrir a le-yendas, mitos y símbolos? El estructu-ralismo lo vio con toda claridad; perola teología ha sabido desde siempre que
el mito, el símbolo y la analogía consti-tuyen lo específico del lenguaje religioso,porque acerca de las realidades profundasde la vida, del bien y del mal, de laalegría y la tristeza, del ser humano ydel Absoluto, únicamente somos capacesde balbucir y hacer uso de un lenguajefigurado y representativo Sin embargo,ese lenguaje es mas envolvente que elfrío concepto. Al carecer de limites fijosy determinados, es mucho más sugerentede lo transcendente y lo inefable quecualquier otro lenguaje científico o delmétodo historicista. Por eso es buenoque sigamos hablando del Niño, delbuey y el asno, de los pastores y lasovejas, de la estrella y de los magos,del rey malo y del buen José, de la Vir-gen-madre y de los pañales con que en-volvió al Niño sobre el lecho de pajas.Pero hemos de ser conscientes -y esto
es vitalmente necesario si no queremosalimentar el magicismo y el sentimen-talismo- de que todo eso pertenece alreino del símbolo, y no al reino de larealidad de los hechos escuetos El sím-bolo es humanamente más real y signi-ficativo que la historia fáctica y losdatos fríos y objetivos. El mito y la le-yenda (decía Guimaraes Rosa, y teníarazón, que en la leyenda todo es verda-dero y cierto porque todo es inventado),cuando son concientizados y aceptadoscomo tales por la razón, no alienan, nomagifican ni sentimentalizan al ser hu-mano, sino que le hacen sumirse enuna realidad en la que comienza a per-cibir lo que significan la inocencia, lareconciliación, la transparencia divinay humana de las cosas más banales y elsentido desinteresado de la vida, encar-nado todo ello en el divino niño aquí,en la Navidad ¿Qué hacer, pues, conlos relatos de la Navidad y con el pese-bre? Que continúen Pero que sean en-tendidos y revelen aquello que quiereny deben revelar: que la eterna juventudde Dios penetró este mundo para nuncamás dejarlo; que en la noche feliz de sunacimiento nació un sol que ya no hade conocer ocaso. R
Ciencias Bíblicas y Apología
¿Qué hacer, pues, con los relatos de la Navidady con el pesebre? Que continúen. Pero que seanentendidos y revelen aquello que quieren ydeben revelar: que la eterna juventud de Diospenetró este mundo para nunca más dejarlo;que en la noche feliz de su nacimiento nació unsol que ya no ha de conocer ocaso.
1. Desde el punto de vista exegético, no pretendemos aportar nadanuevo. Sólo tratamos de reproducir lo que la más seria exégesiscatólica se permite afirmar hoy. Omitimos toda referencia a laexégesis protestante, aun cuando en el ocaso que nos ocupa hayallegado a las mismas conclusiones que la exégesis católica: J.Riedl, Die Vorgeschichte Jesu, Stuttgart 1968. A. Heising, Gottwird Mensch, eine Einführung in die Aussageab sicht und Darste-llungsweise von Mt 1-2; Lk 1-2; 3, 28-38, Trier 1967. R. SCHNAC-KENBURG, Die Geburt Chrfsti ohne Mythos und Legende, Mainz1969. A. VOEGTLE, Die Genealogie Mt 1, 2-16 und die matthäischeKindheitsgeschichte, en Biblische Zeitschrift 8(1964)45-58 y 239-262; 9(1965)3249; Id., Das Schicksal des Messiaskindes. ZurAuslegung und Theologie von Mt 21, en Bibel und Leben6(1965)246-279; Id., Erzahlung oder Wirklichkeit. Die Weihna-chtsgeschichte als Frohbotschaft, en Publik n. 51/52, pp. 33-34. H.SCHUERMANN, Aufbau, Eigenart und Geschichtswert der Vor-geschichte von Lk 1-2, en Bibel und Kirche 21(1966)106-111. G.VOSS, Die Christusverkundigung der Kindheits geschichte imRahmen des Lukasevangelium, en Bibel und Kirche 21(1966)112-115; Id., Die Christologie der lukanischen Schriften in Grundzugen,Paris-Brujas 1965, pp. 62-83. M. M. BOURKE, The literary genusof Matthew 1-21, en Catholic Biblical Quarterly 22(1960)160-175. R. LAURENTIN, Structure et Théologie de Luc 1-2, Paris1957. A. M. DENIS, L'adoration des Mages vue par S. Matthieu,en Nouvelle Revue Théologique 82(1960)32-39. J. RACETTE,
L'Evangile de l'enfance selon Saint Matthieu, en Sciences Eccle-siastiques 9(1957)77-82. S. MUÑOZ IGLESIAS, EI Evangelio dela infancia de San Mateo, en Estudios Bíblicos 17(l958)234-273.W.TRlLLlNG, Jesús y los problemas de su historicidad, Barcelona1970, pp. 85-97. J. DANIELOU, Los Evangelios de la infancia,Barcelona 1969. A. LAEPPLE, A mensagem dos Evangelhos hoje,São Paulo 1971, pp. 413-446 (Trad. cast.: El mensaje de los Evan-gelios hoy, Madrid 1971). U. E. LATTANZI, Il vangelo dell'infanziae verità o mito?, en De primordiis cultus mariani (PontificiaAcademia Mariana Internationalis), vol. IV, Roma 1960, pp. 3146(se trata de un estudio muy polémico). E. NELLESSEN, Das Kindund seine Mutter, Stuttgart 1969. O. KNOCH, Die Botschaft desMatthausevangeliums uber Empfangnis und Geburt Jesu vor demHintergrund der Christusverkundigung des Neuen Testaments, enZum Thema Jungfrauengeburt, Stuttgart 1970, pp. 37-60. G.LATTKE, Lukas 1 und die Jungfrauengeburt, en Zum ThemaJungfrauengeburt, op. cit., pp. 61-90. E. CYWINSKI, Historicidadedo Evangelho da Infancia segundo São Lucas, en Revista deCultura Biblica, vol. V. cuad. 10/11 (1968)15-29. D. E. BETTEN-COURT, Os Magos, Herodes e Jesus, Ibid., pp. 30-42: el autorconoce la exégesis protestante, pero por motivos de prudenciaprefiere quedarse con «el punto de vista de la sana exégesiscatólica contemporánea» (p. 41).
Renovación nº 52
71
Si bien la «retribución escatológica»(retribución justa, final y defini-tiva) es un elemento fundamental
en la teología cristiana (compáreseMateo 25.46; Romanos 14.10; 2 Co-rintios 5.10); no es menos cierto queésta parece tener su origen precisamenteen el indiscutible fracaso del conceptode la «ley de retribución» en la existenciahumana (compárese Lucas 16.25: “PeroAbraham le dijo: Hijo, acuérdate querecibiste tus bienes en tu vida, y Lázarotambién males; pero ahora éste es con-solado aquí, y tú atormentado”), con lainnegable y amarga frustración que nosdeja.
En todo caso, no podemos soslayar quela idea o creencia de una vida en el másallá, la creencia en la resurrección delos muertos, el concepto de un juiciofinal universal (con la correspondienteretribución que implica), fueron ideasque asumió la religión judía de la religiónpersa (aunque en realidad no por todoslos grupos religiosos judíos), y que lafe cristiana adoptó de la fe judía.
Consecuentemente y, a nuestro modode ver, queda como algo insoluble es-tablecer si la creencia en una «retribuciónescatológica» (con la inocultable sedde justicia que supone) fue la que hizonecesaria y posibilitó la consolidaciónde la creencia en la «resurrección esca-tológica»; o si fue la creencia en la «re-
surrección escatológica» la que hizonecesaria, la que permitió hablar y con-solidar la esperanza en una «retribuciónescatológica». Me identifico con la pri-mera opción.
Finalmente, a nuestro juicio, el amor anuestro semejante (aunque en muchossentidos diferente), y la llamada «leyde oro» (Mateo 7.12), y no la expectativaen una «retribución escatológica»; cons-tituyen el mejor fundamento para lalucha que procura, fomenta y aspira ala existencia digna, pacífica, respetuosay armoniosa entre todos los seres hu-manos.
Después de todo, la figura y el cuerpode las enseñanzas de Jesús, tienen másvalor y sentido si se asumen comobrújula para nuestra existencia, paranuestro aquí y ahora, que si se asumencomo inspiradores para una vida y exis-tencia en un más allá.
Finalmente, muy a pesar de la profun-didad y fortaleza de nuestras convic-ciones filosóficas, religiosas y teológicasrespecto de una vida en un más allá (yel papel que desempeñan en la cosmo-visión y sistemas de pensamiento cris-tiano); una verdad incuestionable, irre-batible, es precisamente que es en elmarco de la existencia humana efímeradonde estamos, nos movemos y somos,así de sencillo. R
Héctor Benjamín Olea Cordero
Biblista y teólogo protes-tante. Profesor universitariode hebreo, griego, estudiosbíblicos y teológicos. Tam-bién es el presidente y fun-dador del Instituto Domi-nicano de Ciencias BíblicasIDCB, Inc. El ProfesorOlea Cordero fue miembrodel equipo de estudiososde las lenguas bíblicas quetrabajó en la versión de laBiblia llamada La NuevaTraducción Viviente.
DE RETRIBUCIÓNESCATOLÓGICA,una perspectiva crítica
Ciencias Bíblicas y Apología
benjaminoleac.blogspot.com.es/
Renovación nº 52
72
III – LA TRADICIÓN PAULINA
Por razones de claridad he anticipadoel desarrollo de la patriarcalización delcristianismo. Hemos visto como se di-simula primero y se margina despuésel papel que la mujer tuvo en el movi-miento de Jesús. A la vez, hemos vis-lumbrado las tensiones y polémicas queesta cuestión suscitó en la Iglesia pri-mitiva.
Ahora es necesario describir más con-cretamente este proceso y, sobre todo,revelar las causas que lo movieron. Estoimplica estudiar la tradición paulina.Es en ella donde se acuña la forma he-gemónica de cristianismo, la que marcala historia posterior. Además todos lostextos neotestamentarios que subordinana la mujer pertenecen a la tradiciónpaulina y –excepto en el caso de 1 Pd-reclaman la autoridad del apóstol Pablopara esta postura.[26]
¿Se puede decir que es Pablo quien en-camina al cristianismo por una líneapatriarcal y androcéntrica? Para estudiar
ordenadamente la cuestión hay que dis-tinguir los siguientes pasos: 1) El mo-vimiento misionero cristiano en AsiaMenor y Roma, en el que Pablo participadecisivamente, pero que es anterior aél. 2) La actitud del mismo Pablo refle-jada en sus cartas auténticas (1 Tes,Gál, Fil, 1 y 2 Cor, Rom, Fim 3) LasCartas de la Cautividad (Col Ef a lasque podemos adjuntar 2 Ts), que noproceden de Pablo sino de su círculo, alas que se pone su nombre para acreditarsu valor; las denominaré postpaulinismo.4) Las Cartas Pastorales (1 y 2 Tm,Tito), que son también un caso de seu-donimia (atribución «falsa» a un autorescondiéndose el verdadero) y que re-flejan un momento posterior y más ins-titucionalizado de la Iglesia; las llamarédeuteropaulinismo.
1. El movimiento pre-paulino
El cristianismo comenzó a difundirsepor la cuenca del Mediterráneo antesde la actividad de Pablo. En este mo-mento inicial, la nueva fe tiene un ca-rácter carismático y entusiasta, no ins-titucionalizada, que permite hablar so-ciológicamente de «movimiento cristianomisionero». Mientras el movimientopalestino de Jesús era de renovación
LA MUJER
EN EL
CRISTIANISMO
PRIMITIVO
Rafael Aguirre Monasterio
Sacerdote, profesor deTeología en Deusto, con-ferenciante, experto enética... y, también, coor-dinador de “Así empezóel cristianismo”.
2 de 2
Ciencias Bíblicas y Apología
[26] Comúnmente se relaciona a 1 Pd conla tradición teológica paulina.Cfr. W.O.WALKER Jr., «The Theology of Woman’sPlace» and the «Paulinist» Tradition, Semeianº 28, 1983, 101-112.
Publicado en:evangelizadorasdelosapostoles.word-press.com
Renovación nº 52
73intrajudía, el que ahora nos ocupa sedirige también a los gentiles, se difundefuera de Palestina, y aspira a una reno-vación sin ningún tipo de fronteras ét-nicas. Conocemos este movimiento através de las cartas paulinas. Nos en-contramos con un fenómeno social muyentusiasta y carismático, que se entiendecomo la ruptura con las antiguas formasde vida y el inicio de una nueva huma-nidad. S. Pablo nos transmite su granproclama, sin duda una fórmula bautis-mal, que existía en su comunidad y queél repite: «Cuantos habéis sido bautizadosen Cristo, os habéis revestido de Cristo.No existe judío ni griego, no existesiervo ni libre, no existe varón y hembra,pues todos vosotros sois uno en CristoJesús» (Gál 3:27-28).[27] Es una mag-nífica expresión del entusiasmo del ritode iniciación, de la entrada en una formanueva de existencia. Esto chocaba fron-talmente con los valores dominantes enla sociedad helenista. Existía un tópicoretórico sobre «los tres motivos de gra-titud», que se atribuían a Tales o aPlatón, que decía: «Porque he nacidoser humano y no bestia, hombre y nomujer, griego y no bárbaro».[28] Estedicho fue adoptado por los rabinos delsiglo II d.C. y parece que, incluso, entróen la liturgia sinagogal: «R. Judá dice:se deben decir diariamente tres bendi-ciones: bendito seas porque no mehiciste gentil; bendito seas porque nome hiciste mujer; bendito seas porqueno me hiciste esclavo».[29]
Lógicamente en el seno de las comuni-dades cristianas se rompían las diferen-cias que separaban a las personas en lasociedad estamental greco-romana y sevivía una singular igualdad y fraternidad.Parece claro que una característica pe-culiar, en relación a su ambiente, era suheterogeneidad: el esclavo, el liberto,el ciudadano, el artesano, las mujeres…
participaban en pie de igualdad. Se ex-plica que estas comunidades –comotambién otros cultos orientales– ejer-ciesen una singular atracción sobre mu-chas mujeres en el imperio, que encon-traban en ellos unas posibilidades departicipación y protagonismo, que leseran negadas en la sociedad en general.El terreno era propicio, porque en estetiempo existían fuertes tendencias quepugnaban por un mayor reconocimientodel papel público de la mujer y de susderechos, pero, a la vez, otros sectoresse oponían ferozmente a estos deseos.[30]Sin duda, la situación social de la mujerera una cuestión candente y debatida,lo que no se puede decir de los esclavos,pues no existen en este tiempo corrientesde opinión relevantes ni, menos aún,fuerzas sociales que pugnen por cambiarsu situación.[31]
Estas tendencias emancipatorias se da-ban, preferentemente, entre mujeres decierta posición social. Había bastantes,casos de mujeres emprendedoras en losnegocios, que hacen dinero, y que en-contraban en cultos no oficiales y deorigen extranjero el reconocimiento yprotagonismo que se les negaba en lavida pública. Se comprende así por qué«el problema femenino» fue una cuestiónclave cuando el cristianismo comenzóa extenderse por el imperio.
Los datos que podemos espigar, sobretodo en las cartas de Pablo, indican quelas mujeres participan activamente enel movimiento cristiano, al mismo nivelque los varones, y ejercen funcionesmisioneras, de enseñanza y de liderazgode las comunidades.[32]
Los Hechos de los Apóstoles nos infor-man de la conversión de muchas mujeres
[27] Sobre Gal 3:28, como fórmula bautismalprepaulina: W.A. MEEKS, The Image ofthe Androgyne: Some Uses of a Symbol inEarliest Christianity, Historv of Religions13 (1974) 166.180-183. R. SCROGGS Pauland the Eschatological Woman, JAAAR40 (1972) 291 Ss.[28] Diogenes Laertius 1:33, que los atribuyea Tales. Lactantius. Divinae lnstitutiones3:19 a Platón.[29] Talmud de Palestina Berakot 9:2. Tal-mud de Babilonia Menahot 43 b.
Había bastantes casosde mujeresemprendedoras en losnegocios, que hacendinero, y queencontraban en cultosno oficiales y de origenextranjero elreconocimiento yprotagonismo que seles negaba en la vidapública. Se comprendeasí por qué «elproblema femenino»fue una cuestión clavecuando el cristianismocomenzó a extendersepor el imperio.
[30] W.A. MEEKS, art. e. en la nota 27,págs. 165-180. Del mismo autor, The FirstUrban Christians. The Social World of theApostle Paul, New Haven and London1983, 23 Ss. And Religion of the HellenisticAge, Philadelphia 1982. 59-62.[31] F. LAUB, Die Begegnung des frühenChristentums mit der antiken Sklaverei,Stuttgart 1982. J. CARCOPINO, DailyLife in Ancient Rome, New Haven 1940,64. H. KOESTER. Introduction to the NewTestament. Vol. One: History, Culture andreligion of the Hellenistic age, Philadelphia1982, 59-62.
[32] La declaración de la Congregaciónpara la doctrina de la Fe sobre la Cuestiónde la Ordenación de Mujeres al SacerdocioMinisterial del 15 de octubre de 1976 (Doc.Cath. 74 (1977) 158-164), dice que el textode Gál 3:28 «<no se refiere en absoluto alos ministerios: afirma solamente la vocaciónuniversal a la filiación divina, que es lamisma para todos« (p. 164). Pero es muyclaro, que al principio, por lo menos, laproclamación de Gál 3:28 se entendía comoestímulo a unas relaciones intracomunitariasfraternas y alternativas, de modo que lasmujeres podían participar en las responsa-bilidades eclesiales en pie de igualdad conlos hombres. Y este factor no es ajeno alindudable atractivo que el primitivo cris-tianismo ejerció entre las mujeres. W.W.Meeks acaba su excelente artículo citadoen la nota 27 con las siguientes palabrasque se refieren a Gál 3:28: «Después deunos pocos intentos meteóricos de apropiarsesu poder, la declaración de que en Cristoya no hay varón y hembra se degradó enuna metáfora inocua, quizá esperando lallegada de su momento oportuno« (p. 208).
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
74
de buena posición (Hch 17:4.12). Enefecto, encontramos varias mujeres quehan fundado y sostenido iglesias do-mésticas. Por las cartas de Pablo cono-cemos a Apfia que, junto con Filemóny Arquipo, era líder de una iglesia ensu casa (Col 4:15); Priscila con sumarido Aquila son los jefes de unaiglesia en Éfeso primero (1 Cor 16:19)y en Roma después (Rom 16:3.5); Liliafue la primera convertida en Filipo yparece que en su casa radicaba unaiglesia doméstica (Hch 16:15). De laiglesia de esta ciudad de Filipo, cono-cemos el nombre de dos mujeres, Evodiay Síntique, que debían ser muy impor-tantes, porque a S. Pablo le preocupalas repercusiones que podía tener parala comunidad la rivalidad que ha surgidoentre ellas (Fil 4:2-3).
El matrimonio formado por Priscila pre-cedió a Pablo en la tarea misionera, co-laboró con el Apóstol, pero nunca estu-vieron subordinados a él. Se les mencionasiete veces y en cuatro ocasiones senombra en primer lugar a la mujer (1Cor 16:19; Rom 16:3.5; 2 Tm 4:19;Hch 18:10; 2-4.1 26). Además, Priscilasiempre es nombrada por su nombre yno por el de su marido. Probablementefue una misionera muy destacada y másconocida que Aquila. Parece, incluso,que era una mujer instruida porque in-tervino en la enseñanza cristiana deApolo, que es presentado como un hom-bre culto (Hch 18:26). Priscila y Aquilaaparecen en Corinto, Éfeso y Roma. Sutrabajo profesional –eran, como Pablo,constructores de tiendas de campaña-les daba independencia económica yles permitía viajar y ser misioneros.Conocemos por su nombre a buen nú-mero de por las menciones que Pabloles hace al final de la carta que dirigió alos cristianos de esta ciudad. El Apóstolsaluda a cuatro mujeres –María, Trifena,Trifosa y Perside– de las que dice que“trabajado mucho en el Señor” (Rom16:6.12).
El verbo griego que usa Kopiaw (= ko-piao, trabajar, fatigarse) es el mismocon que designa el trabajo apostólicode los que tienen autoridad en la comu-nidad (cfr. 1 Cor 16:16; 1 Tes 5:12); osu propio trabajo apostólico (1 Cor15:10; Gál 4:11; Fil 2:16; Col 1:29).Saluda a la madre de Rufo (16:13).Una mujer, Junia, es llamada apóstolsin ninguna restricción.[33] Pablo lasaluda a ella y a Andrónico, probable-mente su marido los que dice que soncristianos y misioneros antes que élmismo (Rom 16:7).
Saluda a otras dos parejas –Filólogo yJulia, Nereo y su hermana– que, proba-blemente, son también dos matrimonios,quizá igualmente misioneros (Rom16:15). No sólo tenemos el caso dePriscila y de Aquila sino que sabemos
que los hermanos del Señor y Cefasmisionaban acompañados de sus res-pectivas mujeres (1 Cor 9:5).[34]
Por fin, hay que mencionar a una mujer,Febe, que probablemente es la portadorade la Carta a los Romanos, de la cualPablo dice que es diácono y patrona opresidente de la iglesia de Cencreas (elpuerto de Corinto) (Rom 16:1-2). Comose trata de una mujer, con frecuencia,los intérpretes intentan rebajar el sentidode estos títulos. Pero el perjuicio an-drocéntrico queda patente ante las normasfilológicas más elementales. La raízgriega de la palabra que traduzco comopatrona o presidente, es usada por Pablopara designar las tareas de los que go-biernan la comunidad (1 Ts 5:12; 1Tm3:4; 5:17). Cuando llama a Febe Diáconono es correcto entenderlo como si deuna función eclesial subordinada se tra-tase, por ejemplo de atender a los pobres,a los enfermos y ayudar a vestir y des-vestir a las mujeres en su bautismo. Asísería en los siglos posteriores el papelde las diaconisas. Pero en el sentidopaulino, el diácono es responsable detoda la iglesia e implica el oficio eclesialde misionar y de enseñar.
En resumen, en el movimiento cristianomisionero encontramos, a veces, cola-borando en pie de igualdad con Pablo,enseñando, como misioneras itinerantes,se las designa apóstol, diácono, protectorao dirigente. En este momento encontra-mos mujeres en todos los ministerios yresponsabilidades eclesiales menciona-das.[35]
Pienso que las ideas ylas actitudes de Pablosólo se puedenentender cuando se lasrelaciona con suestrategia pastoral,con su forma deimplantar las iglesias yde relacionarse con lasociedad del imperio.Con frecuencia losestudios sobre Pabloson ideológicos enexceso, muycondicionados por laspolémicas surgidas enla Reforma, peropierden de vista elcontexto real de quien,sin duda, fue tambiénun fino estratega ajuzgar por el éxito desu tarea.
[33] Muy pronto el prejuicio androcéntricoconsideró intolerable que se llamase apóstola una mujer y los comentaristas, con fre-cuencia convirtieron a Junia en varón, loque no es sostenible. Otras veces cuandoaceptan que se trata de una mujer que esapóstol, pero “en sentido amplio”.
[34] En Rom 16:15 habla de «Nereo y suhermana», como en 1 Cor 9:5 de una «mujerhermana», que acompaña a Cefas y a loshermanos del Señor. Hay que entender quese trata no de una hermana de sangre, sinode una cristiana, que es probablemente sumujer.[35] En los evangelios las mujeres jueganun papel decisivo en el mismo inicio de lamisión de los gentiles. En Mc 7:24-30 esuna mujer pagana, en la región de Tiro, laque provoca con su actitud el acercamientode Jesús a los no judíos. En Jn 4:1-42 unamujer samaritana es la primera misioneraen la región de Samaria (4:39 comparadocon 17:20: equiparación de la fuerza mi-sionera de la palabra de la samaritana conla de los apóstoles). –sigue pag. sig.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
752. El apóstol Pablo
2. 1. La ambigüedad creativa
Muchos responsabilizan a Pablo de loque se considera el secular antifeminismocristiano; en cambio, para otros es elgran promotor de los derechos de lamujer.[36]
En cualquier caso, está fuera de dudasu importancia para la historia del cris-tianismo posterior. ¿Cuál fue la actituddel apóstol ante la mujer? Prescindamosahora de la tradición posterior que rei-vindica su nombre.
Pienso que las ideas y las actitudes dePablo sólo se pueden entender cuandose las relaciona con su estrategia pastoral,con su forma de implantar las iglesiasy de relacionarse con la sociedad delimperio. Con frecuencia los estudiossobre Pablo son ideológicos en exceso,muy condicionados por las polémicassurgidas en la Reforma, pero pierdende vista el contexto real de quien, sinduda, fue también un fino estratega ajuzgar por el éxito de su tarea.
No sólo en la actualidad, sino siemprese han dado interpretaciones muy con-trapuestas de Pablo. Y se explica porqueentiende de una manera radicalmenteambigua la relación del cristiano con elmundo.[37] Pablo se mueve sociológi-camente entre la secta, que se cierra en
sí misma y es hostil al mundo, y laiglesia que se abre y hasta se acomodaa él. Por una parte, usa un lenguajeafectivo, que subraya las relaciones in-ternas de la comunidad y crea unabarrera con «los de afuera»; pero, a lavez, le preocupa mucho lo que éstospuedan pensar y descubrir en la comu-nidad cristiana. Considera que los cris-tianos no deben recurrir a los tribunalespaganos, sino a sus propias institucionespara dirimir los conflictos existentesentre ellos (1 Cor 6:1-6); pero, a la vez,echa puentes -en la cuestión de los ma-trimonios y de la participación en ban-quetes con carnes sacrificadas- para quesea posible su relación con la sociedadpagana.
Pablo mantiene una actitud ambigua,inestable y, por eso mismo, muy creativa.Así se explica que la tradición paulina –yno sólo los comentaristas posteriores–se bifurcase en direcciones muy distintas.Pues bien, esta ambigüedad se reflejatambién en la actitud del apóstol ante lamujer. Lo voy a señalar brevemente.
2. 2. El matrimonio como reciprocidadtotal varón/mujer y el celibato comosublevación del orden patriarcal
Por la 1 Cor sabemos que en la comu-nidad de Corinto se plantearon gravesproblemas en torno a las mujeres y alas relaciones entre los sexos. Se dabandesde tendencias ascéticas, que, al pa-recer, negaban el matrimonio, hasta ten-dencias libertinas para las que toda pro-miscuidad sexual «era lícita» (5:1-8;6:12-20; 7; 11:2-16). Pero la raíz es co-mún: un entusiasmo incontrolado quese manifiesta como ruptura de lo que seconsidera el orden natural, como rupturade las convenciones sociales por unlado y por el opuesto, lo que crea seriosproblemas internos y en la relación conla sociedad.[38]
Pablo afronta el problema, sobre todo,en el capítulo 7 de 1 Cor, que es unprodigio de equilibrios. Desarrolla lostres m proclama de Gál 328: judío/gentil
[35] Continuación: Es bien conocida laimportancia que tuvo la misión en Samaria,como transición hacia el mundo helenista.Cfr. Hch 8:1-25. Es significativo de la re-dacción androcéntrica de Lc, que ya he se-ñalado, el hecho de que en el relato de Hchsea Felipe el primer evangelizador de Sa-maria (8:5 ss.). E inmediatamente Pedro yJuan van a inspeccionar esta misión (8:14).La preocupación institucional fue, de hecho,acompañada de un androcentrismo crecien-te.[36] La exégesis moderna se inclina fre-cuentemente por esta opinión. Cfr. R.SCROGGS, art, e. en la nota 27. W. KLAS-SEN, Musonius Rufus, Jesus and Paul:Three First Century Feminists, en P. Ri-chardson-J.C. Hurd (ed.). From Jesus toPaul. Studies in Honor 0f Wright Beare,Ontario-Canadá 1984, 185-206. F.X.CLEARY, Women in the New TestamentSt. Paul and the Early Pauline Churches,Bib Theo Bull (1980) 78-82.
[37] W.A. MEEKS, Since Then You WouldNeed to Go Out of the World. Group Boun-daries in Pauline Christology, en T.J. Ryan(cf.). Critico Historical and Biblical Pers-pective, Villanova 1979, 4-29.
[38] P. WORSLEY en su famosa obra Alson de la trompeta final. Un estudio de loscultos «cargo» en Melanesia, Madrid 1980,dice lo siguiente: «Si examinamos los nu-merosos casos de «exceso sexual», «co-munismo eróticos, «mórbido ascetismo» ytodas las demás etiquetas colgadas a laobscenidad ritual y al sacrilegio, se ve claroque no estamos ante una lucha desenfrenadani ante una perversión ascética. Estamosante una representación deliberada del de-rrumbamiento de los asfixiantes lazos delpasado, no para tirar por la borda toda mo-ralidad, sino para crear una nueva fraternidadcon una moralidad completamente nueva.Es bien conocido el papel que desempeñala obscenidad ritual en muchas sociedadesal brindar una ocasión de establecer y re-forzar las normas morales, pero en estecaso tiene un contenido revolucionario: laformulación de una nueva moralidad. Elcomunismo sexual y el ascetismo sexual,tan comunes en los movimientos milena-ristas, son, pues las dos caras de la mismamoneda: el rechazo de credos caducos» (p.339 s.).
Es interesanteobservar que una cartaposterior de latradición paulina, lacarta a los Colosenses,reproduce también estafórmula bautismal, enla versión censurada:«Despojaos delhombre viejo con susobras y revestíos delhombre nuevo…,donde no hay griego yjudío; circuncisión eincircuncisión;bárbaro, escita,esclavo, libre, sino queCristo es todo entodos»
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
76
(v.v. 18-19); esclavo/libre (21-23), hom-bre/mujer. Son las relaciones de esteúltimo par las que desarrolla por extenso.Las otras o ya están claras en Corinto(1 relación judío/gentil) o no presentanaún problema (la relación esclavo/libre).El problema radica en la consideraciónde la mujer y sus relaciones con elhombre. Curiosamente en 1 Cor 12:13repite la fórmula de Gál 3:28 peroapunta a su último miembro: «En unsólo Espíritu hemos sido todos bautizadospara no formar más que un cuerpo,judíos y griegos, esclavos y libres». Nohabla ahora de varón y hembra. Pablose da cuenta que el primitivo mensajede libertad provoca unos movimientosmuy problemáticos entre las mujeres.Y usa ahora un lenguaje más cauto.
Es interesante observar que una cartaposterior de la tradición paulina, la cartaa los Colosenses, reproduce tambiénesta fórmula bautismal, en la versióncensurada: «Despojaos del hombre viejo
con sus obras y revestíos del hombrenuevo…, donde no hay griego y judío;circuncisión e incircuncisión; bárbaro,escita, esclavo, libre, sino que Cristo estodo en todos» (Col 3:9-11).
Pablo es inflexible y no cede en la su-peración de toda diferencia entre cir-cuncisión e incircuncisión, entre judíoy gentil. Llega a tener, por este motivo,un duro enfrentamiento con el mismoPedro (Gál 2:11-14). Y es que en estetema se jugaba Pablo la universalidaddel cristianismo y la viabilidad de suproyecto misionero. Ante la mujer man-tiene una actitud muy diferente y no seempeña con el mismo rigor en sacartodas las consecuencias en su declaracióninicial. Al contrario, el mismo interésde la extensión del cristianismo, la via-bilidad de su proyecto misionero, lellevan a amortiguar la conflictividadque la actitud de muchas mujeres cris-tianas provocaba en aquellos momen-tos.
Pero la postura de Pablo es muy com-pleja. En primer lugar, proclama la ven-taja de permanecer sin casarse, en loque coincide con los interlocutores delcapítulo 7. «Mi deseo sería que todoslos hombres fuesen como yo» (y. 7).«Yo os quisiera libres de preocupaciones.El no casado se preocupa de las cosasdel Señor, de cómo agradar al Señor. Elcasado se preocupa de las cosas delmundo…» (vv. 32-34). A las jóvenesles recomienda que no se casen.
Dos observaciones para comprendera Pablo en este punto.
1. Situado en su contexto histórico esteconsejo es una verdadera subversióndel orden social. Lo que está en juegono es la renuncia al sexo, sino la libera-ción de las estructuras patriarcales. Lasituación de las vírgenes Vestales deRoma se consideraba un privilegio y,aunque tenían una vida muy regulada,bajo muchos aspectos eran las mujeresmás emancipadas.[39] Augusto habíaintroducido una severa legislación sobreel matrimonio para fortalecer la familiapatriarcal tradicional. Favorecía el altonúmero de nacimientos y de hijos; im-ponía sanciones y fuertes tasas a lossolteros; a una viuda sólo se le permitíaque permaneciera sin volverse a casarsin había cumplido ya los cincuentaaños de edad.[40] Al final del siglo 1,Domiciano reforzó aún más esta legis-lación. El consejo de Pablo de perma-necer libre de los vínculos del matri-monio era un ataque frontal a la leyexistente y a los valores culturales do-minantes, sobre todo teniendo en cuentaque se dirigía a personas de los centrosurbanos del imperio.[41]
Podemos imaginarnos cómo tenía quesonar el celibato cristiano, leyendo elduro ataque de Epícteto a los epicúreospor no casarse: «En el nombre de Dios,¿puedes imaginar una ciudad epicúrea?Uno dice ‘yo no me caso’. ‘Ni yo tam-poco’, dice otro, ‘la gente no debería
Curiosamente en 1 Cor12:13 repite la fórmulade Gál 3:28 peroapunta a su últimomiembro: «En un sóloEspíritu hemos sidotodos bautizados parano formar más que uncuerpo, judíos ygriegos, esclavos ylibres». No hablaahora de varón yhembra. Pablo se dacuenta que el primitivomensaje de libertadprovoca unosmovimientos muyproblemáticos entre lasmujeres. Y usa ahoraun lenguaje más cauto.
[39]S.B. POMEROY. Goddesses, Whores,Wives and Slaves, New York 1975, 213. L.PINKUS, il mito di Maria. Un approccio,simbolico, Roma 1986, 138: «Sabemos queen la antigüedad, sobre todo, en las religionesde Asia, en el triángulo comprendido entreel Tigris y el Eúfrates, como también en elMediterráneo oriental y después en la India,la virginidad «sacra» significaba, ante todo,autonomía de lo masculino y también, delconformismo con los valores de las culturasrespectivas. No es una casualidad que lasvírgenes sacras rompiesen, a menudo, conmodalidades que a nosotros resultan para-dójicas (prostitución sagrada). las redes desujeción a las normas sociales de la relaciónhombre-mujer y de la sexualidad».
[40] P.E. CORBETT, The Roman Law ofMarriage, Oxford 1930. 120 s.[41] E. SCHUSSLER FIORENZA. oc., ennota 1. 225. La virginidad como libertadde las estructuras patriarcales en Cipriano,De habit virgin. 22 (CSEL 3, 1. p. 203) yLeandro de Sevilla, De institute virgin.,prefacio (PL 72, 880 A). Es notable lafigura de Tecla, que aparece en los Hechosde Pablo y Tecla, que renuncia al matrimonio,lo cual es considerado una subversión in-tolerable e intentan matarle. Sobre los re-proches que se dirigieron a la Iglesia pri-mitiva de alterar el orden social por la re-percusión de su doctrina en muchas mujeres:DL. BALCH. Let Wive,> be Submissive.The Domestic Code in 1 Peter, Michiganl981, 65-80. R.E. BROWN, The Churchesthe Aposties left Behind, New York 1984,43 s. Trad. española: Las iglesias que losapóstoles nos dejaron, Bilbao. 1986. W.A.MEEKS, oc, en la nota 30,23-25. D.C.VERNER. Title Household of God. TheSocial World of title Pastoral Epistles,Chico. California 1983, 64-79.185 s.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
77casarse’. ‘No tengas hijos, no cumplastus deberes de ciudadano’. ¿Qué te ima-ginas que sucedería entonces? ¿De dóndevendrían los ciudadanos?, ¿quIén loseducaría? Trae un joven y edúcale segúntus doctrinas. Tus doctrinas son malas,subversivas de la ciudad, destructorasde la familia, malas para las mujeres.Renuncia a estas doctrinas… »[42]
2. Para Pablo es necesario ser célibepara poder ser plenamente misionerocristiano, porque el casado y la casadano tienen más remedio que «ocuparsede las cosas del mundo» (1 Cor 7:32-34). Afirmación que resulta contradic-toria, porque, como ya hemos visto,Pablo menciona varios matrimonios queson misioneros de su mismo rango.
Pero Pablo no sólo afirma las ventajasdel celibato. Defiende el matrimoniocontra las tendencias ascéticas que lonegaban. El énfasis y reiteración conque subraya la reciprocidad y la igualdadde las relaciones entre los sexos es no-tabilísimo y no encuentra parangón nien la sociedad judía ni en la pagana desu tiempo (Cfr. 1 Cor 7:3.4.5 10-11. l2-14.16)[43] En esto Pablo parece recogermuy fielmente la tradición de Jesús.[44]Y, por cierto, nunca pone la unión entreel Varón y la hembra en función de laprocreación.
Pablo hace más aún. Defiende la esta-bilidad del matrimonio, incluso cuandouno de los cónyuges se hace cristiano yel otro no. «Si un hermano tiene unamujer no creyente y ella consiente envivir con él, no la despida. Y si unamujer tiene un marido no creyente y élconsiente en i con ella, no la despida»(vv. 12-13). Sorprende, porque el ju-daísmo consideraba roto el vínculo enestas circunstancias. ¿Por qué esta actitudde Pablo?
Hay un objetivo misionero: no se puedeperder la esperanza de convertir a la
parte no cristiana (v. 16). Pero esto nolo explica todo. Hay, además, el intentode mostrar que en toda circunstancia sepuede ser cristiano. Por eso repite que«cada uno permanezca en el estado enque le encontró el Señor» (vv. 17.20.24).Responde al plan misionero de Pablode hacer del cristianismo una realidadviable, posible en diversas situaciones,y. por tanto, con capacidad de extensión.Esta es la razón del éxito histórico de laforma paulina de cristianismo.
Pero hay una clave sociológica, quesubyace a la opción de Pablo por la es-tabilidad del matrimonio: su deseo deque los cristianos respeten la casa pa-triarcal tradicional, que era la estructurabásica de aquella sociedad. Quiere evitaral cristianismo las acusaciones que sele dirigían de romper las casas, perturbara las mujeres y, por tanto, subvertir elorden social.
Pablo reconoce diversas posibilidadesde existencia cristiana. Pero hay quedecir más. Su proyecto pastoral conteníauna ambigüedad latente en su relacióncon el mundo, en su relación con lasestructuras patriarcales, en su conside-ración de la mujer. El pensamiento y laactitud de Pablo se pueden desarrollaren sentidos distintos y hasta contra-puestos.
2. 3.El velo de las mujeres (1 Cor 11:2-l6)[45]
La ambigüedad de Pablo se pone demanifiesto en la solución que da a unproblema concreto y muy candente quele presentan los corintios: el de la actitudde algunas mujeres en el culto. Se tratade un texto enrevesado, en el que secombina el Pablo judío, que hace unmidrásh a partir de los textos del Génesis sobre la creación del hombre, y el Pablo
cristiano que promueve unos valoresnuevos y alternativos.
Hay un dato indiscutible: algunas mujeresoran y profetizan en el culto como diri-gentes oficiales (v. 5). Pablo lo admitecomo algo obvio. El problema es quelas mujeres realizan estas tareas con lacabeza descubierta (sin velo) y, quizá,con el pelo suelto.
Y aquí surge el problema. La forma de
Hay un objetivomisionero: no se puedeperder la esperanza deconvertir a la parte nocristiana (v. 16). Peroesto no lo explica todo.Hay, además, el intentode mostrar que en todacircunstancia se puedeser cristiano. Por esorepite que «cada unopermanezca en elestado en que leencontró el Señor» (vv.17.20.24). Responde alplan misionero dePablo de hacer delcristianismo unarealidad viable, posibleen diversassituaciones, y. portanto, con capacidadde extensión. Esta es larazón del éxitohistórico de la formapaulina decristianismo.
[42] Epicteto 3.7.19-20.[43] W.A. MEEKS. art. c. en la nota 27. p.199 s. R. SCROGGS. art. c. en la nota 27,p. 295. J.Y. THERIAL’LT. La femme chré-tiénne dans les textes pauliniens. ScEspXXXVII ((985) 303.[44] W. KLASSEN. art. c. en la nota 36. p.200.
[45] Con muchos intérpretes actuales con-sidero que no es de Pablo, sino una inter-polación posterior (1 Cor 14:33b-35) porqueel «cállense las mujeres en las asambleases contradictorio con el papel que Pabloreconoce a las mujeres que pueden orar yprofetizar oficialmente (1 Cor 11:5) estosno son coherentes con el contexto: 3: coin-ciden con 1 Tm. 2:11- que es un texto cla-ramente deuteropaulino. Defiende la natu-raleza interpolada del texto y presenta bienla problemática J. MURPHY O’CONNOR.In 1 Co CBQ 48 (1986) 81-94.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
78
vestir y el porte en general tienen unvalor simbólico. Las mujeres corintiasrompían las convenciones sociales yexpresaban su conciencia de libertad eigualdad. Es decir, sacaban las conse-cuencias de la fe en la que les habíaninstruido: «En Cristo no hay varón yhembra» (Gál 3:28). Pero esto resultabaenormemente perturbador y escandaloso.Se crean problemas en el desarrollo dela asamblea y se escandaliza a los nocristianos, a los que, Pablo dice, debeadmitirse a las reuniones para que co-nozcan a la comunidad (14:23).
Ante esto, el apóstol quiere que se res-peten las convenciones sociales y quelas mujeres se cubran la cabeza. Haceun argumento que resulta un tanto arti-ficial. Le sale a Pablo el escriba que esy comenta Gen 1-2: «No procede elhombre de la mujer, sino la mujer delhombre. Ni fue creado el hombre porrazón de la mujer, sino la mujer porrazón del hombre» (vv. 8-9). Pareceque admite una cierta subordinaciónnatural de la mujer al hombre y quiereque este orden se mantenga y la mujerse vele. Pero después sigue el Pablocristiano y dice: «Pero en el Señor -es
decir, en la comunidad cristiana, segúnlos valores del evangelio- ni la mujersin el hombre, ni el hombre sin la mujer.Porque si la mujer procede del hombre,el hombre, a su vez, nace mediante lamujer -y todo proviene de Dios» (v.v.11-12).En toda esta sección (cap. 11-14) Pablohabla del orden en las asambleas y con-sidera como criterio básico «la edifica-ción de la comunidad», es decir, la ex-tensión y consolidación de la iglesia.Reconoce, desde el punto de vista cris-tiano, la igualdad radical de los sexos yadmite las funciones dirigentes de lasmujeres en las asambleas, pero les exigey que no hagan ostentación de su libertadcon un comportamiento externo queplantea graves problemas a la comunidaden su vida interna y en su relación conla sociedad. A diferencia de la actitudque mantiene en el problema de las re-laciones con los paganos, aquí pide alas mujeres flexibilidad y sumisión adeterminadas normas patriarcales. Laactitud del apóstol es muy matizada yno diluye la capacidad de innovaciónhistórica de la fe. El problema va aestar en cómo v a ser desarrollado muypronto por la tradición que lleva sunombre.[46]3.La tradición Deutero-paulinaEl pensamiento de Pablo es desarrolladoen línea totalmente patriarcal por la tra-dición canónica y oficial que reclamasu nombre.
Esta posibilidad estaba presente en elapóstol, pero no era la única y, de hecho,otra tradición lo va a interpretar deforma radicalmente distinta; pero estatradición no va a ser oficializada, sinocombatida por la iglesia. Y así se hacondicionado la comprensión posteriorque del mismo Pablo ha existido.
Se pueden distinguir dos estadios en latradición paulina canónica, que denominopostpaulinismo y deuteropaulinismo.Por tradición post-paulina entiendo unosescritos cercanos al apóstol, pero queno proceden de él, aunque sí de su cír-culo. Se trata de las cartas a los Colo-senses y a los Efesios, a los que sepuede añadir 1 Pedro.
Encontramos en ellas los famosos «có-digos domésticos», que, en sustancia,legitiman la estructura patriarcal de lacasa y el puesto del pater familias comoseñor, padre y amo[47] «Mujeres, sedsumisas a vuestros maridos… Hijos,obedeced en todo a vuestros padres…Esclavos, obedeced en todo a vuestrosamos…» (Col 3:18-4,1; Ef 5:21-6.9; 1Pd 2:18-3,7; 5:1-5). Cierto que apareceuna cierta reciprocidad de comporta-mientos, pero las referencias teológicasse usan abrumadoramente para inculcarla docilidad de la parte sometida yapenas nada para la benevolencia de!señor.
Estos códigos recogen una tradicióngriega muy antigua sobre laoikonomia(=oikonomia, orden de la casa), que in-culcaba la moral patriarcal. Las relacionesdel Pater familias con la mujer, con loshijos y con los esclavos era el núcleode la casa, que, a su vez, constituía lapiedra angular de toda la sociedad. Laciudad-estado no era sino la extensiónde la casa. Por tanto, alterar la casa eraalterar la polis, subversión política. Poreso cuando la iglesia acepta los códigosdomésticos y legitima la subordinaciónde la mujer tiene, al mismo tiempo,una pretensión política latente, que muypronto iba a aflorar. Se estaban poniendolas condiciones para hacer del cristia-nismo la ideología del imperio. La pa-triarcalización y la institucionalización,de hecho, eran aspectos de un mismoproceso.
Se pueden distinguirdos estadios en latradición paulinacanónica, quedenominopostpaulinismo ydeuteropaulinismo.Por tradición post-paulina entiendo unosescritos cercanos alapóstol, pero que noproceden de él, aunquesí de su círculo. Setrata de las cartas alos Colosenses y a losEfesios, a los que sepuede añadir 1 Pedro.
[46] El velo es lo que esconde, protege,oculta, hace públicamente invisible. Se haasociado siempre en las antiguas culturasorientales con el silencio, anonimato y mo-destia, que corresponden a las mujeres. Enla cultura cristiana han sido, sobre todo,las monjas quienes han personificado estaimagen de la mujer. Aún hoy «tomar elvelo» sirve para expresar la entrada en lavida religiosa. En tiempos muy diferentes,movimientos de mujeres han visto en elvelo el símbolo de lo que se opone a su de-sarrollo como personas. Las religiosas, quehan llevado tanto tiempo el velo de formasilenciosa y sumisa, cuestionan ahora elhábito y la forma de vestir. Y cuentan conla oposición. bien patriarca! por cierto, desuperiores eclesiásticos varones. No sonpequeñeces, pues tienen gran valor simbólicoy. en el fondo -entre otras cosas-, planteanel derecho de la mujer a su autodetermina-ción y emancipación. [47] Véase el capítulo 5.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
79En 1 Pd se da un paso más y se percibecon claridad: 1) que el código tiene unaintención apologética y pretende evitarlas críticas que contra la iglesia sedirigen. Para ello las mujeres debenaceptar el orden patriarcal. «Tened enmedio de los gentiles una conductaejemplar a fin de que, en lo mismo queos calumnian como malhechores, a lavista de vuestras buenas obras den gloriaa Dios en el día de su visita» (2:12; cfr.3:15. Entre ambas afirmaciones está elcódigo de 2:18-3.7); 2) que el códigova unido a la exhortación a ser sumisosa las autoridades políticas: «Sed sumisos,a causa del Señor, a toda instituciónhumana: sea al rey, como soberano, seaa los gobernantes, como enviados porél…» (2:13-14). Es decir, se explicitala función de legitimación socio-políticadel código patriarcal.
4. La tradición Tripto-paulina
Se trata de las Cartas Pastorales[48],escritas en nombre de Pablo, pero quereflejan una situación eclesial bastanteposterior. No están dirigidas, como lascartas paulinas auténticas, a comunida-des, sino a líderes individuales. El pro-ceso de institucionalización está bastanteavanzado y, lógicamente, también el depatriarcalización. La mujer debe oír lainstrucción en silencio, no puede enseñar(1 Tm 2:11-12), lo que se opone a lapraxis admitida por Pablo; debe some-terse sumisa al marido. Se justifica di-ciendo que «Adán fue formado primeroy Eva en segundo lugar. Y el engañadono fue Adán, sino la mujer, que seducida,incurrió en trasgresión» (y. 13-14). Peroel Pablo auténtico no veía nunca a lamujer ni como tentación rara el hombreni como responsable del primer pecado(Rom 5:l2-19).[49] Restringiendo el pa-pel de la mujer a la mera maternidad(y. 15), función que Pablo, en su discu-sión sobre la relación entre el hombre y
la mujer en 1 Cor. nunca menciona.
La legitimación del orden patriarcal vaacompañada de la aceptación sin reservasdel orden político del imperio (1 Tm2:1-2; Tit 3:1).
Hemos visto que en la tradición pos-tpaulina se justificaba la casa patriarcal.La tradición deuteropaulina va más allá:el modelo de la casa patriarcal sirvepara configurar la vida y las relacionesinternas de la comunidad cristiana. Sepatriarcaliza la iglesia, que es llamadala «casa de Dios» (Tm 3:15). Por eso,hay que elegir para episkopos (=epis-kopos, obispos o inspectores) a un paterfamilias probado y de buena casa (1Tm 3:2-7; Tit 1:7-9).
Lógicamente la mujer va siendo relegadatambién en el interior de la comunidadcristiana.
En la tradición deuteropaulina se planteael problema de «las viudas» (1 Tm 5:2-l6)[50] Hay que entender por tal algrupo formado por mujeres cristianasno articuladas a varón y que contabancon un reconocimiento e Quizá se puedahablar de «comunidad cristiana de mu-jeres» A medida que la patriarcalizaciónprogresaba, el grupo de las viudas crecía,porque muchas mujeres lo veían comoel único medio para mantener una formade vida relativamente emancipada. Peroeste grupo de mujeres incordiaba ycreaba problemas. Por eso, el autorquiere que se reduzca su número. Paraello, ordena que todas las jóvenes secasen. Es decir, contradice frontalmentea 1 Cor 7, donde recomendaba la virgi-nidad. Pero la experiencia ha demostradoque este tipo de mujeres creaba dema-
siados conflictos. Más aún, sólo podránadmitirse como vírgenes «inscritas» alas mayores de sesenta años (para res-petar la ley de Augusto), y que hayandado previamente buena cuenta de suaceptación de los valores de la sociedadpatriarcal (1 Tm 5:9-10).
Las mujeres no pueden enseñar en laiglesia, sin embargo las ancianas puedeninstruir a las jóvenes, precisamente, ysólo en los valores domésticos tradi-cionales, para que sean «amantes desus maridos y de sus hijos… sumisas asus maridos, para que no sea injuriadala Palabra de Dios» (Tit 2:3-5).
[48] Sobre las Pastorales, para mi objetivoes especialmente valiosa la obra de D.C.VERNER citada en la flota 40.[49] Pablo también conoce la historia de laseducción de Eva por Satán «disfrazado deángel de la luz>», pero mientras ve en Evael tipo de toda la comunidad en peligro deser seducida por los falsos maestros (2 Cor11:2-6.12-15), el autor de 1 Tm extrae delrelato una conclusión general sobre la de-bilidad eterna de la mujer. Sigue...
[49]... Esta forma de justificar la subordi-nación de la mujer se encuentra en el AT(Ecl 25:24-25). El considerar a la mujerprincipio de tentación para el hombre hadado pie a innumerables aberraciones ycuriosidades. Por ejemplo, los monjes or-todoxos del monte Athos han expulsadosiempre de éste incluso a los animales hem-bras, y recientemente han prohibido elacceso a los hombres con pelos largos.porque parecen mujeres.[50] La obra citada de D.C. VERNER yJ.M. BASSLER. The Widows tale: a freshlook al 1 Tm 5:3-16, JBL 103 (1984) 23-41.
El conflicto suscitadopor las mujeres en lavida interna de laiglesia y en susrelaciones con lasociedad no amainó alo largo de los siglosII-III. Lapatriarcalización de lavida eclesial no serealizó sin oposición ytuvo que sobreponersea una teología y a unapraxis que reconocía elprotagonismo yliderazgo de lasmujeres. Elcristianismo primitivoencontró un ecoparticular entre ellas.Algunas de lasacusaciones en sucontra sonprecisamente quecorrompe a las mujeres
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
80
IV – LA CUESTIÓN FEMENINA,PROBLEMA CENTRAL EN EL CRIS-TIANISMO DE LOS SIGLOS II-III
1. De la marginación a la disidencia
El conflicto suscitado por las mujeresen la vida interna de la iglesia y en susrelaciones con la sociedad no amainó alo largo de los siglos 11-111. La pa-triarcalización de la vida eclesial no serealizó sin oposición y tuvo que sobre-ponerse a una teología y a una praxisque reconocía el protagonismo y lide-razgo de las mujeres. El cristianismoprimitivo encontró un eco particularentre ellas. Algunas de las acusacionesen su contra son precisamente que co-rrompe a las mujeres.[51]
El conflicto es especialmente virulentoen Asia Menor, donde el papel de lamujer es muy activo.[52] De esta regiónproceden las Pastorales que combatenreiteradamente «doctrinas extrañas»,que tienen una gran aceptación entrelas mujeres y que, quizá, son propagadaspor ellas mismas. Doctrinas que -dice 1Tm 4:3- «prohíben el matrimonio» yque por eso, eran vistas por muchasmujeres como liberación de la sumisiónpatriarcal. En el mismo contexto setacha a estas do de «cuentos de viejas»(4 7) lo que puede ser indicio de que nosólo calan entre mujeres, sino de queellas son quienes las difunden. Además,si las Pastorales prohíben con tantafuerza a las mujeres enseñar, es porquelo hacían y esto molestaba.
Las Pastorales reivindican la autoridadde Pablo para combatir estas doctrinas.Pero también estas «doctrinas extrañas»reclaman el nombre de Pablo. El pen-samiento del apóstol es ambiguo e in-terpretaciones opuestas reivindicaronsu nombre y su autoridad. Lo que hasucedido es que la tradición deutero-paulina, la más androcéntrica y acomo-daticia al imperio, prevaleció y fue ca-nonizada. Y esto ha determinado deci-sivamente la comprensión posterior dePablo, que ha sido leído a la luz de lasPastorales. Probablemente en el mismocírculo en que se escriben las Pastoralesse introducen los versículos 1 Cor 14:33b-35 (que responden a 1 Tm 2:11-15,pero que son opuestos al pensamientopaulino auténtico) para llevar al apóstola su campo e impedir que sus adversariospuedan recurrir a él.
Un escrito muy interesante, Los Hechosde Pablo y Tecla, apócrifo del siglo II yprocedente de Asia Menor, es un expo-nente de la tradición paulina emancipa-dora de la mujer. Las doctrinas comba-tidas en las Pastorales son las defendidasen estos Hechos Apócrifos, que tambiénpretenden basarse en la autoridad dePablo.[53] Una mujer, Tecla, despuésde escuchar a Pablo, decide no casarse,lo que es considerado un delito y pordos veces la condenan a muerte; los
hombres gritan contra Pablo: «Ha co-rrompido a todas nuestras mujeres»;Tecla, que es enviada a predicar porPablo, suscita un enorme entusiasmoentre las mujeres y muchas se convierten.Es muy significativo que esta obra fuesetenida en mucha consideración, e inclusorecocida como canónica, en varias igle-sias.[54] De su influjo informa Tertulianocuando cuenta que hay quienes reivin-dican la autoridad de Tecla para reco-nocer a las mujeres el poder de enseñary de bautizar.[55]
Pero iban a ser, sobre todo, grupos con-siderados heréticos los que seguiríanutilizando los Hechos de Pablo y Tecla.Y es que a medida que la mujer fuequedando marginada en la gran iglesia,su papel y protagonismo aparece engrupos cristianos disidentes. Marciónpermitía a las mujeres administrar elbautismo y realizar funciones oficia-les.[56] Montano promueve un movi-miento espiritual y profético acompañadode dos mujeres, Maximila y Priscila,en el que otras mujeres desempeñaronun papel eminente. Tanto los marcionistascomo los montanistas pretenden basarseen la teología de Pablo. El autor delApocalipsis se enfrenta con una profetisade Tiatira, a la que en plan denigratoriollama «Jezabel» y cuyo influjo no puedecontrarrestar. Es significativo que, mástarde, esta ciudad de Tiatira se convirtieseprecisamente al montanismo. Tambiénentre los gnósticos tuvieron un granpapel las mujeres: Marcos, de la escuelade Valentín tiene especialmente mujeresentre sus seguidores y les permitía ce-lebrar la Eucaristía.[57] Frimiliano, obis-po de Cesarea en Capadocia (siglo III),escribe sobre una mujer que bautizabay celebraba la Eucaristía.[58] Epifanio
A la vez, en la graniglesia la polémicadenigratoria contra lamujer se acentuaba.Juan Crisóstomoreconocía que alprincipio habíamujeres misionerasitinerantes, pero -explicaba- esto eraposible por «lacondición angélica»del momento. No esraro que se acuse a lamujer de la tentacióndel hombre e, incluso,que se vea en ella elprincipio de todas lasherejías
[51] Celso, en Orígenes, C. Ccl. 3.55; Por-firio, en S. Agustín. De Civil. Del 19:23.Es muy interesante observar que Marcióntransmite una variante de Le 23:2. según lacual a Jesús le acusan de que «corrompe»a las mujeres y a los niños»».
[52] Datos en A. HARNACK, Mission undAusbreitung des Christentums in den erstendrei Jahrhunderrten. 1. II, Leipzig 1924,52-66.
[53] S. DAVIES, The Revolt of the Widows:The Social World of the Apocryphal Acts,London-Amsterdam 1980. D. Mac DO-NALD, Virgins, Widows and Paul in SecondCentury Asia Minor, Seminar Papers SBL,1979, vol. 1, 169-184.[54] Una edición cómoda en M. ERBEITA,Gli Apocrifi del Nuovo Testamento. II Atrie Leggende, Casale 1966, 258 Ss; datossobre la acogida de la obra en la introducción,p. 250-252.[55] De baptismo 17.[56] Epifanio, Haereses 42:3,4; Teruliano,Adv. Marc. 1:14; 111:22.[57] Irineo, Adv. Haer. 1:13:2.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
81dice que una profetisa, llamada Quintilafundó una secta en Pepuza (Frigia), enla que mujeres eran obispos y presbíteros«como si no hubiera diferencia de na-turaleza»[59]
A la vez, en la gran iglesia la polémicadenigratoria contra la mujer se acentuaba.Juan Crisóstomo reconocía que al prin-cipio había mujeres misioneras itine-rantes, pero -explicaba- esto era posiblepor «la condición angélica» del mo-mento.[60] No es raro que se acuse a lamujer de la tentación del hombre e, in-cluso, que se vea en ella el principio detodas las herejías.[61]
Sin embargo, también el cristianismoortodoxo siguió manteniendo duranteestos primeros siglos una atracción es-pecial para las mujeres.
Son mujeres los primeros miembros delorden senatorial que ingresaron en laiglesia[62] y son también matronas ro-manas las donantes de las primeras«iglesias titulares»[63] Los ejemplos sepodrían multiplicar. Un historiador hallegado a decir que «vista desde afuerala iglesia de la época patrística se parecíasospechosamente a un grupo dominadoy regulado por mujeres»[64] Pero, enrealidad, muy pronto se les cerró loinstitucional y su protagonismo se centróen lo ascético y carismático. Y aun enesto no tardaron en surgir los sistemaspatriarcales de control.
2. Pervivencia y legitimidad de lastradiciones emancipatorias
El conocimiento del pasado abre pers-pectivas de futuro y se debe traducir en
operatividad en el presente. Quienesreclaman una modificación sustancialde la situación de la mujer en la iglesiatienen buenos argumentos en la historiade los orígenes cristianos. Se imponereconocer los condicionamientos cul-turales y políticos de la historia delcristianismo y recuperar las posibilidadesperdidas en lo que fue la disidenciacristiana. Es decir, se requiere una con-sideración de la herejía no sólo como elerror desechado, sino también como laopción que perdió y la oportunidad quese sofocó. Hay que reconocer que his-tóricamente, a veces, bajo la capa delegitimación teológica se han encubiertoprejuicios e intereses bien opuestos a lacausa del Dios de Jesús. El sentido teo-lógico del estudio histórico del cristia-nismo no es la búsqueda de autojustifi-cación, sino de conversión. Quieroacabar con una última observación. LaIglesia que escribe 1ac a los Colosenses,se acomoda a la sociedad patriarcal ypide la sumisión de los hijos, de los es-clavos y de las mujeres, al mismo tiempoy paradójicamente, escribe el evangeliode Mc y recupera las tradiciones radicalesde Jesús. Y este evangelio es un esfuerzocatequético por hacer comprender aunos discípulos. «que tienen los pensa-mientos de los hombres», la inversiónde los valores del poder y del prestigio.Los niños son los preferidos (10:13-16). Jesús se hace como un esclavo(10:41-45). Cuando todos los discípulosabandonan a Jesús (14:50) son unasmujeres las que le siguen hasta el final(15:47). En los discípulos del evangeliode Mc, que no acaban de comprenderni de entender (8:16 ss.; 6:52), está re-flejada una iglesia que se acomoda a lasociedad patriarcal y para la cual Jesúses una instancia crítica radical.
El hecho de que se canonizasen tantolas Cartas Pastorales como el evangeliode Mc nos indica la complejidad de lavida de la iglesia primitiva. No es posibleadmitir ambas tradiciones -y su unidadeventual-sin reconocer la tensión exis-tente entre ellas. Pero el hecho de que aiglesia haya puesto en primer lugar losevangelios y los haya rodeado de unaestima muy particular, indica que reco-noce los principios de Jesús como sunorma fundamental y legitima la críticainstitucional desde ellos. Ciertamente,
de este proyecto de Jesús surgen exi-gencias emancipatorias de la mujer muycríticas para la sociedad y para la iglesia.Estamos legitimados y obligados a pro-moverlas. R
[58] Cipriano, Ep. 74: 10-11.[59] Haereses 49:2.[60] E.A. CLARK, Sexual Politics in theWritings of John Chrisostom, ATR 59(1977) 15.[61] Jerónimo 1:48.[62] W. ECK, Das Eindrigen des Christen-tums in den Senatorenstand bis zu Kons-tantin d.Qr., Chrion 1 (1971) 381-406.[63] A. HARNACK. o.c. en la nota 51,p. 846 Ss.[64] W.S. BABCOK, In Memory ofHer from a Patristic perspective. A Re-view Article, The Second Century 4(1984) 182.
Son mujeres losprimeros miembros delorden senatorial queingresaron en laiglesia[62] y sontambién matronasromanas las donantesde las primeras«iglesias titulares»[63]Los ejemplos sepodrían multiplicar.Un historiador hallegado a decir que«vista desde afuera laiglesia de la épocapatrística se parecíasospechosamente a ungrupo dominado yregulado pormujeres»[64] Pero, enrealidad, muy prontose les cerró loinstitucional y suprotagonismo se centróen lo ascético ycarismático. Y aun enesto no tardaron ensurgir los sistemaspatriarcales de control.
Ciencias Bíblicas y Apología
Renovación nº 52
82
Con la Reforma Protestante delXVI, también hubo un análisisy un planteamiento sobre la Na-
vidad que se celebraba el día 25 de di-ciembre. Lo cierto, es que muchasiglesias rechazaron y prohibieron estacelebración, por entenderla, --ya enaquel tiempo--, como algo pagano, eincluso como «trampas de los papis-tas»[1]. Los puritanos ingleses la llegarona prohibir también.
En la primera mitad del siglo XIX, estapugna se fue disipando, afianzándosemás esta celebración en los países in-gleses. El escritor Charles Dickens, conespíritu crítico, y una formación pro-testante, dio también una estabilidadmayor a esta fiesta, entendiendo su im-portancia cristiana, a pesar de la conta-minación sufrida. Su «Cuento de Navi-dad» (1843) fue importante para ello.Finalmente, y a pesar de las diferentesargumentaciones, se fue consolidandoen todas las sociedades cristianas.
La Navidad no se celebraba entre losapóstoles, y tampoco de forma inmediataal nacimiento de Jesús. La primera ce-lebración parece referirse a la mitaddel siglo IV, según aparece en el docu-mento romano llamado «CronógrafoFilocaliano» (336 d. C.). Desde entoncesse ha añadido una gran mixtificación
de elementos paganos, religiosos y cul-turales, y parece que lo espiritual (queno siempre es sinónimo de religioso)queda relegado para una celebraciónmenos popular, o más escondido en eseenvoltorio de la fiesta.
No es necesario entrar aquí en las dife-rentes opiniones de la fecha del naci-miento de Jesús; aunque quepa recordarque lo más probable es que no fuese enla estación de invierno. Pero, sí es evi-dente que el día 25 de diciembre, el im-perio Romano celebraba el día del «Na-cimiento del Sol invictus» desde queJulio Cesar en el año 45 a. C. así lo ins-tituyera, haciéndolo coincidir, más tarde,con la celebración del nacimiento deJesús.
Haciendo un breve análisis diacrónicode los elementos paganos que se vanincluyendo, podríamos escribir muchoal respecto, con sus diferentes contextosreferidos a un Papá Noel, a un SantaClaus o a un San Nicolás; por otrolado, también habría que ver los signi-ficados de los árboles decorativos, poin-settias o flores de pascua, muérdago,etc.
Esto nos lleva también a los elementosculturales de la Navidad pues, en defi-nitiva, se puede observar que para mu-chos se trata más bien de una fiestacentrada en el pueblo, en la sociedad,más que en el Señor Jesús. Por ello, esque el pueblo ha ido introduciendo suscreencias paganas, sus supersticiones ysus afecciones, es decir, ha volcado su
LA NAVIDAD EN LA BALANZA
DE LO PAGANO, LO
RELIGIOSO, LO CULTURAL Y
LO ESPIRITUAL
Juan Manuel Quero Moreno
Doctor por la UniversidadComplutense de Madrid (Áreade Historia y Antropología delInstituto Universitario de Cien-cias de las Religiones). Licen-ciado en Geografía e Historiapor la UNED. Especialidad deHistoria de España. Diplomadoen Teología por el SeminarioTeológico UEBE: Alcobendas,Madrid. Graduado en Secreta-riado con especialidad en lasección de administración, enGranada.
actualidadevangelica.es
[1] «La Prohibición de la Navidad». En:Factoría Histórica. [En línea]. Disponibleen: Disponible en:<https://factoriahistorica.wordpress.com/2013/12/23/la-prohibicion-de-la-navidad/> [Con-sultada el día 3 de diciembre de 2015].
Espiritualidad
Renovación nº 52
83
propia idiosincrasia, destacando así loselementos sociales. En este entresijo deingredientes, lo cultural se forja, concostumbres culinarias, iluminaciones decalles, cabalgatas, y regalos para «losque se han portado bien».
Lo religioso también ha hecho su apor-tación para destacar el Nacimiento deJesús. La Iglesia Católica, así como laOrtodoxa, han añadido sus propios in-gredientes. Es curioso, cómo las mismas«palabras», como conceptos, arrastranlas pedagogías y enseñanzas por todoel mundo. En los países anglosajonesse usa el término «Christmas» que sig-nifica «misa de Cristo», cuando estospaíses, son en su mayoría protestanteso evangélicos, y que por lo tanto no ce-lebran la misa, que tiene unas connota-ciones doctrinales y sacramentales muydiferentes al culto evangélico.
A todo esto habría que añadir los inte-reses, no solamente religiosos, sino mer-cantiles y comerciales. Estos días paramuchos es una gran oportunidad parahacer negocio. Los adornos, los regalos,las comidas, etc. invitan a la creatividadde campañas de todo tipo. Todo ellomueve tanto dinero que, incluso, lascampañas comerciales empiezan cadavez antes. Así ya, en el mes de octubrecomienza a prepararse la Navidad. ¿Quétiene que ver todo esto con el nacimientode Jesús, y el propósito real de la Nati-vidad?
Qué duda cabe que nos movemos en
un circuito compuesto por añadidos pa-ganos de todo tipo y que sus códigos,tanto en el lenguaje, la cultura e inclusolo religioso están incrustados. Son losinstrumentos que tenemos; pero, aúnasí, la celebración la verdadera Navidadpuede celebrarse. Lo espiritual debe pe-netrar por todos los poros de este en-voltorio en el que vivimos. Jesús tambiénnació en un contexto pagano, --en subase, similar también al nuestro--, e in-cluso mucho más polarizado por el Im-perio de Roma y las supersticiones lo-cales. Es evidente que los interesesegoístas y ambiciosos nos rodean, pero,por esto nació Jesús: «Los pueblos quehabitaban en tinieblas vieron gran luz»(Isaías 9:2; Mateo 4:16). Cristo naciópara iluminar el mundo, para cambiarnuestras vidas. Los cristianos debemosde celebrar la Navidad. Que Jesús vinieraa este mundo, a nosotros, para salvarnos,ha de ser nuestra mayor celebración.
Hace unos minutos recibía una invitaciónpara ir a uno de los grandes comercios,con la campaña de ofertas, y el eslogan:«Happy cristmas; happy gift». Yo tam-bién deseo a todos una vida abundantey próspera, y para ello sé que hemos derecibir el mejor regalo que existe, y sellama Jesús. Es verdad, que lo más im-portante es que Jesús nazca en nuestrasvidas, que él sea nuestro Señor, nuestroSalvador, y que nuestras vidas sean asítransformadas. Cuando esto es así, Na-vidad para los creyentes es cada día denuestra vida. Hemos de estar atentospara no confundir el envoltorio con el
contenido, porque por muy bonito quesea lo que se añada, Cristo es lo mejor.Navidad, es un tiempo apropiado, --apesar de todos los ingredientes ajenoso extraños a Cristo--, para hablar delamor de Dios, para decirle a las personasque Jesús quiere nacer en sus vidas;que es posible; que la verdadera Navidades Emanuel, Dios con nosotros. R
Lo religioso tambiénha hecho su aportaciónpara destacar elNacimiento de Jesús.La Iglesia Católica, asícomo la Ortodoxa, hanañadido sus propiosingredientes. Escurioso, cómo lasmismas «palabras»,como conceptos,arrastran laspedagogías yenseñanzas por todo elmundo. En los paísesanglosajones se usa eltérmino «Christmas»que significa «misa deCristo», cuando estospaíses, son en sumayoría protestantes oevangélicos, y que porlo tanto no celebran lamisa, que tiene unasconnotacionesdoctrinales ysacramentales muydiferentes al cultoevangélico.
Espiritualidad
Renovación nº 52
84
Hace muchos años. Era domingoy se celebraba el culto matutino,con el templo abarrotado, en la
que entonces era una de las principalescongregaciones evangélicas de San José,Costa Rica. En un determinado mo-mento, el pastor, con voz bien audible,proclamó: “¡Yo declaro sana a cualquierpersona que aquí esté enferma!”.
La pianista de la iglesia en aquellostiempos –colega en muchas lides endefensa del pueblo evangélico desde laJunta Directiva de la Alianza EvangélicaCostarricense–, había llegado al cultocon una tos terrible, pues no estababien de salud. (Dicho sea de paso, esegesto de llegar a realizar su compromisocon la iglesia, a pesar de su condición,hablaba bien claramente de su profundosentido de responsabilidad).
Al terminar el culto, la referida hermanasalió del templo…, tosiendo igual opeor que cuando había entrado…
¿Qué significó, entonces, ese “¡Yo de-claro!”?
Primero: El verbo “declarar” es, como
muchísimos otros, polisémico. De losvarios diccionarios consultados se deduceque puede usarse con alguno de estossignificados: “manifestar; dar a conocer(algo especialmente reservado); confesar;decir una cosa ante un juez; hacerpública la decisión de iniciar una acciónhostil; decir lo que se transporta (porejemplo, en las aduanas); decir una per-sona con autoridad para ello que consi-dera a alguien o algo como cierta cosa,de cierta clase o en cierta situación”. Elsignificado preciso, al igual que sucedecon cualquier otro vocablo, queda de-terminado por el contexto en que seuse.
Segundo: Resulta claro que el uso quese le da en los casos a los que nos refe-rimos (y que hemos ilustrado con laanécdota con la que iniciamos estabreve reflexión) corresponde al últimode los que hemos apuntado. En palabrasde uno de los diccionarios: “Dar a co-nocer pública u oficialmente que [alguieno algo] es [lo que se expresa] o está [endeterminada circunstancia]”.
Tercero: Llama la atención el uso delpronombre de primera persona singular
Plutarco Bonilla A.
Fue profesor de laUniversidad de CostaRica y consultor detraducciones deSociedades BíblicasUnidas (Región de lasAméricas). Jubilado,vive en Costa Rica.
Espiritualidad
Yo declaro
LA MODA...,
¿NO INCOMODA?#3
Renovación nº 52
85que, de hecho, ya está implícito en laforma verbal: si “declaro”, el sujeto delverbo no puede ser otro más que “yo”.En otras palabras, explicitar el pronombre(“Yo declaro”) resulta entonces de ca-rácter enfático. El problema radica enquién es la persona en la que se estáponiendo el énfasis.
Ese uso es comprensible solo cuandoquien declara es el mismísimo Dios.Es, en el contexto de la iglesia, atributoexclusivo de la divinidad. La mejorilustración de este hecho la encontramosen el Evangelio: quienes no reconocíanla autoridad de Jesús, lo acusan de blas-femo por atreverse a perdonar pecados,pues “solo Dios” puede hacer una de-claración tal. (Véase Marcos 2.1-12).Por eso, afirmar en estos casos categó-ricamente “Yo declaro” es, a fin decuentas, asumir el papel de la deidad y,por ende, usurpar la autoridad y el poderque solo a Dios pertenecen. Que setrata de una usurpación se hace evidentecuando al “Yo declaro” le sigue un ro-tundo fracaso, la total negación de lodeclarado.
Algo que hay que tomar en cuenta es elhecho de que esta moda del “Yo declaro”puede ser polimorfa, ya que se disfrazacon expresiones distintas de esta “fór-mula”. Lo explicamos por medio dedos testimonios que procedemos a ofre-cer.
El primero es personal. El otro tieneque ver con un queridísimo amigo, deuna amistad forjada a lo largo de másde medio siglo. Llegó a ser alumnomío tanto en el Seminario como en laUniversidad.
Vamos con el primero.
Una pareja de “pastores” visitaron a mihija, que vivía con nosotros y estabamuy seriamente enferma, con un linfoma“non-Hodgkin”. Antes de despedirse,el esposo me preguntó si podía orar.Pregunta innecesaria, pues ¿cómo leiba a decir que no?: Nunca le he negadoa nadie el derecho de orar, ni siquiera aquienes no son cristianos. Después deunas pocas frases en nuestro idioma,comenzó a pronunciar sonidos ininteli-gibles para mí. Y al terminar sentenció:
“He tenido una visión: vi una puertaabierta, con mucha luz. Priscila se va asanar”.
Priscila, mi amada hija Priscila, terminóno mucho después su peregrinaje terrenaly entregó su aliento a su Creador.
Una apostilla aclaratoria, casi obligatoria,viene al punto: Al oír la rotunda decla-ración del “pastor”, le dije, aparte, quequizá la visión significaba todo lo con-trario. Y sucedió lo que me ha sucedidoen otras ocasiones: el interlocutor (o,en otros casos, el “interlector”) no per-cibió ni mi escepticismo (producto deotras experiencias similares) ni, muchomenos, la cierta ironía de mi observación.Lo sé porque días después del falleci-miento de mi hija, dicho “pastor” ledijo a uno de mis hijos que yo había in-terpretado bien su visión… ¡Primeravez, en mis entonces 64 años, que meenteraba de que tenía el “don de inter-pretación de visiones”!
No hace falta ningún comentario adi-cional.
El segundo testimonio tiene aspectossimilares y, sobre todo, una diferenciafundamental.
El hijo menor de mi amigo era un jovenexcelente. Se le presentó un cáncer ce-rebral. Sus padres pasaron por muchasvicisitudes, sobre todo al ver sufrir a suhijo y comprobar que todos los esfuerzosde la medicina resultaban infructuosos.Un día, una hermana de la iglesia se leacercó a mi amigo para comunicarleque el Señor le había dicho que su hijose iba a sanar. Pero el muchacho falle-ció.
Hasta aquí llega la semejanza de ambasexperiencias.
Antes de explicar la diferencia, unascasi ponzoñosas preguntas nos vienena la mente: ¿No resultan ser estas “vi-siones” y “profecías” otra manera dedecir: “Yo declaro” (como en el casoreferido al principio de esta nota)? ¿Noresultan ser, también, una especie de“desaguisado”, quizá piadoso, pero de-saguisado al fin, contra los padres y fa-miliares de los enfermos y contra losenfermos mismos?
Entre estos dos testimonios hubo, tam-bién, una diferencia abisal que, en mimodesta opinión, no habla muy bien deaquel “pastor”.
En efecto, la hermana que le dio aquella“profecía” a mi amigo, una vez que elenfermo hubo fallecido tuvo el valorde acercarse al padre doliente, le confesóque se había equivocado y, lo que esmuy importante, le pidió perdón.
El “pastor” se limitó a hablar con mihijo…, ¡y si te vi, no me acuerdo!
Cuarto: ¿Qué significado tiene estaarrogancia de “declarar”, afirmar quese ha tenido “visiones” o que “Dios lesha dicho”? Los dirigentes que han adop-tado esa moda, ¿han pensado, acaso, enlos efectos negativos en quienes tomanen serio lo que les dicen y luego descu-bren que todo fue “tamo que arrebatóel viento”, por no decir “fraude”? ¿Quéva a pensar o decir, y cómo va a reac-cionar el no cristiano que es testigo deestas cosas? ¿Es esa manera apropiadade dar testimonio del evangelio de nues-tro Señor Jesucristo? ¿O somos, másbien, piedra de escándalo? (…y no porel mensaje de la cruz).
Y quinto: Lo que consideramos que qui-zás sea peor: ¿Qué pasa con los miem-bros de nuestras iglesias, incluidos realeso supuestos “veteranos” en la fe, que,en presencia de sedicentes “profetas”cuyas profecías no se cumplen y cuyas“declaraciones” resultan falsas, continúanrindiéndoles pleitesía, guardan timoratosilencio y siguen tras ellos como borregostras un falso pastor?
Uno de los lemas de Juan Wesley, elfundador del metodismo, era “Pensar ydejar pensar”. Hay hoy en nuestro mundoevangélico muchos líderes que no dejanque los demás piensen…, seguramenteporque ellos mismos no piensan…, aun-que crean que sí lo hacen. R
Tres Ríos, Costa RicaMayo, 2017
Espiritualidad
Renovación nº 52
86
Este es el ultimo capitulo que de-dicamos al comentario del libro“Cantar de los Cantares”. Con-
tinuamos a partir del versiculo cuatrodel capitulo siete, con la descripciondel cuerpo de la esposa, conforme a loscontenidos de las elaboraciones oniricasde la misma. La siguiente parte delcuerpo que se analiza es la nariz: masbien lo que nosotros entenderiamoscomo cara y cuello:
Tu nariz, como la torre del Líbano,Que mira hacia Damasco.
En la epoca de Salomon el reino de Is-rael, que constituia por aquel entoncesun imperio, por su frontera norte limitabacon el sur del Libano. En esta fronterahabia unas torres militares que mirabanhacia Damasco, como ocurre en el diade hoy. A veces da la impresion de queel tiempo no hubiera transcurrido. Enaquella epoca, como en los tiempos ac-tuales, los vigilantes de estas torres es-crutaban la realidad que se observabaal otro lado, en Damasco y en todaSiria. Salomón, después de una grancampaña de guerra, había extendidomucho su reino y conseguido un extensoperiodo de paz.
Pero vayamos al analisis de esta partedel cuerpo de la esposa, tal y como he-mos venido haciendo en otros capitulos.Comencemos analizando para que sirvela nariz desde el punto de vista anatomicoy fisio- logico: la nariz sirve funda-mentalmente para respirar. Si interpre-tamos, esta funcion, desde un punto devista alegorico, diriamos que la Iglesiatiene que respirar el viento del Espiritu,que es lo mismo que decir que tieneque “pneumatizarse” (pneuma=espiritu,aire, viento) con la misma esencia deDios. Pero la nariz tambien sirve paracalentar el aire que se respira. Esta fun-cion es muy importante, porque el airedebe de entrar en nuestro cuerpo a unatemperatura determinada que sea ho-meostatica para nuestra salud. Digamosque la nariz es una especie de aparatode aire acondicionado que se regulasegun nuestras necesidades vitales. Sillega aire muy frío a nuestros pulmonespodemos sufrir afecciones patologicasgraves que incluso nos pueden producirla muerte. Pero la nariz tiene mas fun-ciones primordiales para favorecer quenuestra salud se vaya deviniendo a favordel principio de la vida. Otra de lasfunciones de la nariz es la de detener
Espiritualidad
José M. González Campa
Licenciado en Medicina y Ci-rugía. Especialista en PsiquiatríaComunitaria. Psicoterapeuta.Especialista en alcoholismo ytoxicomanías. Conferenciantede temas científicos, paracien-tíficos y teológicos, a nivel na-cional e internacional. Teólogoy Escritor evangélico.
EL SUEÑO DE LA SULAMITAUn estudio lingüístico-literario y una singular interpretación de
El Cantar de los Cantares
# 25
COMENTARIO A CANTAR DE LOS CANTARESCAPÍTULO 24
Renovación nº 52
87las particulas impuras que pueden irsuspendidas en el aire que inspiramos.Aire que contiene el oxigeno que atraves de todo el aparato respiratorio(nariz, parte superior de la garganta, la-ringe, traquea, bronquios y pulmones)debe de llegar a nuestro torrentesanguineo y aportar vida a todos losorganos y celulas de nuestro cuerpo.Cuando los elementos nocivos de cual-quier especie (particulas deletereas, mi-crobios, etc.) no son detenidos en lanariz, pueden -al llegar a los diversosorganos y celulas del cuerpo- dar altraste con la salud de una persona.Cuando el filtro de las fosas nasales nopuede detener a elementos peligrosospara la salud, esta resultara seriamentequebrantada y sumergida en un posibledevenir “tanatico”. Realizando una her-meneutica de metodologia alegorica, lanariz puede servir en la Iglesia para de-tener “esas zorras pequeñas que echana perder las viñas” de las que habla enel libro que venimos comentando.La nariz tambien sirve para secretarmoco en sus celulas pilosas internas.Asi que, este organo, es la puerta fun-damental para inspirar el aire como ele-mento biologico imprescindible paranuestra vida, detener las impurezas queeste aire pudiera llevar, regular la tem-peratura del mismo y segregar una mu-cosidad que envuelve a todas las particu-las que pudieran llegar a las fosas nasalesy, finalmente en forma de moco, expul-sarlas al exterior. Todas estas funcionesde la nariz podriamos aplicarlas a la re-alidad vital de la Iglesia, que necesitauna nariz para inspirar el “pneuma” di-vino (la Palabra de Dios sin dolo, sinen- gano), templar su temperatura, de-tener todas las impurezas (doctrinasaberrantes y desestructuradoras de susentido de identidad cristologico) quepudiera llevar y expulsarlas erradican-dolas de su economia, evitando asi lasenfermedades que pudiera padecer yfavoreciendo su salud integral.Finalmente, en la nariz se registran losolores, tanto los buenos y agradables,como los malos, nauseabundos y desa-gradables. Esta capacidad olfativa nospermite evitar el medio en que podiamoscontaminar- nos; la nariz nos avisa deantemano para que evitemos los malosolores que siempre nos hablan de resi-
duos fetidos, de los cuales debemos li-brarnos y evitar la contaminacion tantoorganica como animica y espiritual.Respecto del olor que deberiamos des-prender los cristianos, el apostol de losgentiles en su segunda carta a los Co-rintios escribia: “Mas a Dios gracias,el cual nos lleva siempre en triunfo enCristo Jesus, y por medio de nosotrosmanifiesta en todo lugar el olor de suconocimiento. Porque para Dios somosgrato olor de Cristo en los que sesalvan, y en los que se pierden; a estosciertamente olor de muerte para muerte,y aquellos, olor de vida para vida. Puesno somos como muchos, que medranfalsificando la Palabra de Dios, sinoque con sinceridad, como de parte deDios, y delante de Dios, hablamos enCristo”.
Finalmente vamos a ocuparnos delultimo y primordial organo que se des-cribe: la cabeza.
“Tu cabeza posa sobre ti, como elCarmelo;Y tu suelta cabellera es lustrosa comola Purpura,Un Rey esta preso en sus trenzas”
Como sabemos, en el libro de “Cantares”estan descritos los diversos organos ymiembros del cuerpo de la esposa. Lacabeza forma parte fundamental de esosmiembros. Y se describe de una maneraun tanto peculiar: “tu cabeza sobre ti”.No se puede decir desde el punto devista organico y anatomico, y muchomenos neurofisiologico, que la cabezaesta sobre nosotros. El original hebreono expresa esta idea, organica- mente
Espiritualidad
Renovación nº 52
88inadmisible. Algunos autores piensanque aqui no se esta ha- blando de la ca-beza; sino de algo que esta puestoencima de ella, pero considero que susargumentos no tienen un fundamentoteologico serio. Es cierto que en “Can-tares” hay alguna ocasion en que semenciona el velo; por ejemplo, cuandose dice: “tus ojos detras de tu velo”(Cantares 4:3) Pero el termino hebreoque aqui se utiliza para velo tiene elsentido de “guedejas”. Esto hace refe-rencia al pelo que cae sobre la frente deuna persona. Fray Luis de Leon, conun analisis mas riguroso, afirma queaqui se habla del cuero cabelludo y delcabello. Mi humilde opinion es otra.Creo que se esta hablando de una cabezasobre la persona considerada –anatomi-camente– como como un cuerpo integral,de los pies a la cabeza. Si este analisisalegorico lo trasladamos a la Iglesia y aCristo; la esposa-Iglesia, seria el cuerpode Cristo y El, seria la cabeza. Tambienconsidero que aparte del sentido espiritualse estaría haciendo referencia a unsentido orgánico. Lo que en esencia senos está diciendo es que todos losorganos descritos, desde los pies hastael cuero cabelludo, no funcionan sin lacabeza. La cabeza es el organo “supra-personal” que emite ordenes para esti-mular y regular el buen funcionamientodel organismo. En verdad, se ve en elcerebro, se oye en el cerebro, se gustaen el cerebro, se toca en el cerebro....Esta realidad que esta perfectamenteverificada en el funcionamiento neuro-fisiologico del ser humano, tiene su re-ferencia paradigmatica en la relacion
del cuerpo de Cristo (la Iglesia) y Cristo,que es la cabeza de la Iglesia.El concepto eclesiologico que consideraa la Iglesia como cuerpo mistico deCristo, no resiste un analisis exegeticoy hermeneutico serio, pro- fundo y en-jundioso. En el capitulo cinco de lacarta a los Efesios, que supuestamenteescribio el apostol Pablo, se escribesobre el matrimonio cristiano y su rela-cion referencial con el paradigma tras-cendente de Cristo (el esposo) con laIglesia (la esposa). El arquetipo metafisi-co conyugal y ontologicamente tras-cendente, es aquel que se establece enla misma interioridad de Dios, y es pre-cosmico y pre-antropologico. En Efesios5:24-32 encontramos: “Maridos amada vuestras mujeres, asi como Cristoamo a la Iglesia, y se entrego asi mismopor ella, para santificarla, habiendolapurificado en el lavamiento del aguapor la palabra, a fin de presentarselaasi mismo, una Iglesia gloriosa, que notuviese mancha ni arruga ni cosa se-mejante, sino que fuese santa y sinmancha. Asi tambien los maridos debenamar a sus mujeres como a sus mismoscuerpos. El que ama a su mujer, asimismo se ama. Porque nadie aborreciojamas a su propia carne, sino que lasustenta y la cuida, como tambien Cristo
a la Iglesia, porque somos de su cuerpo,de su carne y de sus huesos. Por estodejara el hombre (griego–“antropos”)a su padre y a su madre, y se unira(griego- se apegara) a su mujer, y losdos seran una sola carne (griego-“sarka”,que se corresponde con el vocablohebreo “basar”, que significa: el YO ensu dimension y expresion corporal).Grande es este misterio; mas yo digoesto respecto de Cristo y de la Iglesia”.Creo que queda suficientemente claroque la union de Cristo con la Iglesia,lejos de ser mistica en el sentido pura-mente religioso, es verdaderamenteorganica y vinculante en los aspectossomaticos, psiquicos y “pneumaticos”.Con “El sueno de la sulamita” he queridosostener que en el libro de “Cantar delos Cantares” no existe mas que un per-sonaje: la esposa, que duerme y suena.Y mediante el analisis de sus contenidosoniricos hemos ido viendo la concienciaque tiene de si misma y de su esposo.Cuando los contenidos subliminales queviven reprimidos en las profundidadesde nuestro corazon ascienden a nuestraconciencia y planifican nuestro Yo, escuando se dan las condiciones idoneaspara una verdadera realización inmanentey trascendente en Aquel que es nuestraesperanza. R
Espiritualidad
Renovación nº 52
89 Espiritualidad
Esta es una historia sobre la SagradaFamilia.
El niño nació en un tiempo donde no serespetaban los derechos humanos, yaún menos los de los niños. La violenciaera el ambiente social más común. Elpoder político de la época gustaba demasacres, torturas y exterminios.
El niño sabía que otros niños habíansido asesinado en su pueblo. Él escapómilagrosamente. El Tirano así lo dispusoporque se sentía amenazado en su propiaparanoia. Era fácil atacar a simples al-deanos, campesinos, que sólo tratabande vivir dignamente.
El niño, portador de esperanza, tuvoque huir de esa violencia, de ese horror.Y tuvo que vivir en un país extranjero,refugiarse, y esperar que la locura delpoder pasase... quizás muriese el déspota.¿volverían a su pueblo?, ¿o emigraríana otro?
El nombre del niño es: Ibrahim.
Es uno de los que han tenido que huircon su familia del horror de la guerracivil de Siria.
Quizás se pregunte el lector. ¿Pero nodecías que era una historia sobre la Sa-grada Familia?
Efectivamente, lo es. Toda familia es
sagrada. Todo niño es portador de es-peranza. Hoy también como antaño enla aldea de Belén, los que se creendueños de los demás matan a niños,mujeres y hombres inocentes. Tambiéntienen que huir y refugiarse en la soledad,en el miedo y en la desesperanza. Peroa estos no le visitan Magos de ningunaparte. No hay oro ni incienso ni mirra.Lo que tienen es miseria, y los únicosmagos son esos padres que hacen loimposible para que sus hijos sobrevivan. No podemos olvidar a esos niños-espe-ranza sin futuro, también son nuestrosniños. Ni esos padres, esos inocentesabocados a la nada por el deseo de lospoderosos, son nuestros hermanos.
El relato del evangelio dice: "De Egiptollamé a mi Hijo". Una palabra que noshabla de "volver". En el caso de Ibrahim,es un volver a ser tratado con respeto,volver a la dignidad, volver a la ilusión,al derecho de crecer y de soñar...
El Evangelio se niega a dar la razón yla últiama palabra a los Herodes deturno. Es un grito que todos deberíamosentonar. Y convertirnos en esos ángelesque rescatan, o en esos magos que ofre-cen.
Es la historia de la familia, de las familassagradas que les niegan el derecho aserlo.
¿Conoces la historia? R
Julian Mellado
¿CONOCES
LA
HISTORIA?
Fotografía tomada desde el paso fronterizo de Akçale,en la provincia de Sanliurfa, Turquía, en la que semuestra a varios refugiados sirios esperando para cru-zar desde el lado sirio de la frontera en junio de 20115.EFE/Archivo
Renovación nº 52
90
Hay personas que nunca ha-blan de sus cosas y estánen su derecho, cada uno
abre su corazón a quien ve oportuno.Pero las hay que se les nota ciertopacto con el silencio hasta en lascuestiones más nimias y no se sabesi es por timidez o por orgullo. Todose lo guardan, no expresan lo quesienten. Se convierten en rulos decarne cada vez con más relleno y sevan quedando desprovistos de con-suelo porque, al no compartir ni susalegrías ni sus penas, nadie puedeconsolarlas o felicitarlas.
También son comparables a los co-fres que se entierran a sí mismos,con todo lo bueno y todo lo maloporque nunca encuentran la personaidónea para dejarse abrir, enriquecery enriquecerse. Dentro de este grupotan celoso de su intimidad suelenencontrarse especimenes que metenlas narices en la de los demás y novaloran lo que los otros tambiéndesean guardarse. Estos silenciososde lo propio lo saben todo sobre
lo ajeno, incluso muestran su dis-posición para la ayuda, pero nadiesabe nada de ellos. Es como si seconcedieran a sí mismos la potestadde colarse en tu debilidad parapetadostras el muro de sus propios secretosy de su propia soledad. Y este estatus,a mi entender, guarda cierta extra-ñeza, ni es luz ni resplandece. Tienetintes de un color indefinido queasusta, porque cuando alguien queno es de tu agrado se acerca aindagar en tus sentimientos, intimida,notas que se ha posicionado por en-cima de ti. Los hay que si notanque acobardan, todavía se posicionanmás arriba, se crecen. Incluso seconocen algunos que llaman mi-nisterio eclesial a este entrometi-miento y lo divinizan.
Pensar que moriremos algún día esreconocer la realidad, pero algunosataúdes pesarán como el plomocon tantos secretos acumulados yotros irán ligeros de equipaje.Cada cual elija a quien abrirse. R
Espiritualidad
ATADOS DENTRODE SÍ MISMOS
Isabel Pavón
Escritora y parte de laJunta de ADECE(Alianza de Escritoresy ComunicadoresEvangélicos).
Algunos ataúdes pesarán como el plomo con tantos secretos acumulados y otrosirán ligeros de equipaje.
protestantedigital.com
Renovación nº 52
91
Parece gracioso pero es un dilemade los que quieren hacerse los quesaben: siempre pasan palabras di-
fíciles para impresionar. Es cierto quetoda profesión tiene sus tecnicismos, pero¿de qué sirven si no nos hacemos enten-der?En primer lugar deberíamos saber quelas palabras son para comunicarse. Porlo tanto si no nos entienden por máslindo que hablemos habremos fracasadoen nuestro intento de comunicación. La teología por ejemplo, necesita la co-municación como el agua. Sin embargolos teólogos se empecinan en embarrarlela cancha con palabras difíciles que norepresentan nada nuevo. ¿En qué se dife-rencia referirse a la imagen de Dios di-ciendo imago dei? ¿Qué agrega? ¿Quémás nos dice esta frase que no podemosusarla en el lenguaje materno? ¿Y porqué decir Sitz im lebem cuando tenemosla criolla “ponerse en los zapatos delotro”? Aceptémoslo: solo la usamosporque nos da más prestigio. Algo quedon Arturo Jauretche llamaría en su sa-biduría de estaño: tilinguería. Hay másteólogos que gastan su vida hablando dela opción por los pobres, sin embargo ensu verborragia elocuente el pobre no loentiende. No sabe de qué habla y por esosus palabras tienen la triste desgracia dellevar un vientre infértil.
La esterilidad es el destino de todo loque no es popular. Si queremos realmentetriunfar en las bases sociales tenemosque dejar el sitz im lebem y meternos enlos zapatos del pobre. O mejor, andar enpatas con el descalzo. Salir de atrás delescritorio para caminar las villas. ¿Cuántosteólogos con opción por los pobres ca-minaron las villas? Deberíamos tener unidioma comprensible y no solamente enel lenguaje: en hechos y acciones tam-bién.
Tener la sencillez de nuestro Señor quehablaba de ovejitas y lo entendían los ni-ños. ¿No es el hombre al que queremosimitar? Pues pongamos las manos a laobra: Pedro, un analfabeto lo entendió.Lo entendían los pescadores, las prostitutasy una multitud de pobres hambrientos.Porque hablaba koiné, el idioma del pue-blo.
Es hora de dejar escritorios y acomodarsemás en los estaños. Buscar el lunfardo.Gastar más zapatos y menos traseros depantalones.
Allí está el secreto de que nuestra teologíano porte con el estigma trágico de la es-terilidad. R
Espiritualidad
DE TÚ A TÚLa teología es puro cuento(i)
Por Claudio A. Cruces
MEJOR CHAMUYAR(ii) EN LUNFA(iii)
(i) Libro completo: http://es.calameo.com/read/0049330542473cb14d7d8(ii) Chamuyo: Viene del verbo caló (dialecto de gitanos españoles) chamullar, donde significa“conversar”. (etimologias.dechile.net)(iii) Lunfa: La palabra “lunfardo” viene del francés y probablemente de “lombard” (Regiónde Italia). Lunfardo se refiere a un conjunto de palabras que aparecen en los tangos.(etimologias.dechile.net).
¡Este hombre sí que sabe! ¡Fíjate que cuando habla no se le entiende nada!
Renovación nº 52
92
Causa un profundo pudor escribir sobre estetema en el siglo XXI. Hoy solo los “frikis”conspiranoicos se atreven a afirmar que la
Tierra está quieta o es plana (¡o está hueca!). Peroposiblemente no todos del 25% de los españolesque creen que el Sol gira alrededor de la Tierrasean “frikis”.[1] Al youtubers Oliver Ibáñez, quedefiende la teoría de la Tierra plana [2], se suma elcantante rapero B.o.B. que “quiere enviar satélitesal espacio que desvelen la `conspiración´ de lasagencias espaciales” [3]. Curiosamente, casi siempreestos defensores de la Tierra plana citan la Bibliapara corroborar sus afirmaciones, quizás porqueel lenguaje y los conceptos cosmológicos de laBiblia corresponden a esta noción de nuestroplaneta (como veremos más adelante). No obstante,aunque el fundamentalismo cristiano no defiendela Tierra plana (¡hasta ahí podíamos llegar!), síhay quienes defienden el sistema geocéntrico (elSol gira alrededor de la Tierra).[4] Pero volvamosa la Tierra plana. Las pruebas científicas de la esfericidad de laTierra son abrumadoras (no una esfera perfecta,pues está achatada por los polos por el efecto dela fuerza gravitatoria al girar sobre su eje). Desdeel siglo V a.C. había filósofos que intuyeron suesfericidad por las observaciones que hacían. Porejemplo, observaban durante los eclipses lunaresque la sombra de la Tierra sobre la Luna eracircular. También observaban que lo último quedivisaban cuando un barco se alejaba de la costaera la parte superior de la vela. Luís Antequera,en De la esfericidad de la Tierra: una brevereseña histórica, dice que “Zenón (h.490-430a.C.) y Hesíodo (h.s. VII a.C.) habrían sido losprimeros en afirmar que la Tierra es redonda, sibien el historiador griego Diógenes Laercio (s. IIId.C.) atribuye el mérito al matemático Pitágoras
(h. 569-h.475 a.C.), y el filósofo Teofrasto (h.371-h.287 a.C.) a Parménides (n. h.530). Aristóteles,en el s. IV a.C., llegaba a la misma conclusiónque los primeros. Claudio Ptolomeo (s. II d.C.),astrónomo y matemático egipcio, recogiendo lasideas de los filósofos griegos, planteó un modelode Universo geocéntrico. Su tratado cosmológicomás importante está recogido en el Almagesto,escrito en Alejandría, Egipto. Después de Ptolomeo,siguieron su modelo geocéntrico y de la Tierra es-férica, personajes tan insignes como Santa Hilde-garda de Bingen (1098-1179), en su trabajo LiberDivinorum Operum; San Beda (672-735), en suDe Temporum Ratione; y San Isidoro de Sevilla(560-636) en sus Etimologías”. [5] La confirmaciónempírica de la esfericidad de la Tierra se ladebemos a Juan Sebastián Elcano y a FernandoMagallanes, que circunvalaron la Tierra por maren el siglo XVI. Hoy, la evidencia de la Tierra esférica está confir-mada abrumadoramente por la ciencia y la astro-nomía modernas, además de los viajes espacialespor naves tripuladas y no tripuladas. Pero no loveían así los autores de la Biblia, que compartíanla cosmovisión vulgar de sus coetáneos. Cosmovisión histórica de la Tierra plana
Si bien desde el siglo V a.C., como ya hemoscitado, algunos filósofos griegos (Hesiodo, Zenón,Aristóteles...) anunciaban la posibilidad de que laTierra fuera esférica, no obstante, la idea que pre-dominaba entre el vulgo era la de una Tierraplana. De hecho, la esfericidad de la Tierra fue to-mando carta de naturaleza entre el vulgo muy len-tamente. Entre el clero cristiano de los primerossiglos la aceptación de una Tierra esférica no erageneralizada. Cosmas Indicopleustes, marinogriego que se hizo monje nestoriano, sobre el 550d.C. escribió un libro llamado “Topografía cris-tiana”. En él afirma que la Tierra es plana, y desa-credita la teoría de la tierra esférica por ser “unaenseñanza pagana” (griega). Se cuestiona el monje
Espiritualidad
Caer en la cuenta...
Emilio Lospitao
Caer en la cuenta no cuestiona la fe, escribe desdeella. Cuestiona las imágenes falsas de Dios y una
teología caducada.
NO OBSTANTE, LA TIERRA NI ESTÁ QUIETA NI ES PLANA
[1]https://elpais.com/elpais/2015/04/23/ciencia/1429792444_486485.html?rel=mas[2]https://www.youtube.com/watch?v=B5aCMFQbLjc[3]https://elpais.com/elpais/2017/09/28/gente/1506590663_220994.html[4]http://protestantedigital.com/magacin/13369/Fe_y_cosmologia
[5] https://www.religionenlibertad.com/de-la-esferici-dad-de-la-tierra-una-breve-resena-historica-35619.htm
Renovación nº 52
93cómo una Tierra esférica en el centrodel Universo podría haber emergido delas aguas el tercer día de la creación, ocómo se podía haber inundado a causadel diluvio en los días de Noé. La Tierra,decía, era plana y estaba rodeada deagua por todas partes.[6] La cuestión esque la idea de la esfericidad de la Tierraseguía siendo un tabú para muchos cris-tianos de los primeros siglos, y aunquealgunos la admitían, no obstante, no seatrevían a aceptar la posibilidad de quehubiera habitantes en el otro extremode la esfera terrestre, los antípodas(¿cómo iban a vivir con la cabeza paraabajo?). Pero, simultáneamente, autoresde la talla de Basilio el Grande (330-379), San Ambrosio (340-397) o SanAgustín de Hipona (354-430) aceptabanla esfericidad terráquea.[7].Cosmovisión bíblica de una TierraplanaEn general, los escritores de la Biblia“tenían una idea funcional de la tierra:se la imaginaban como un gran discoplano, cuya redondez limitaba en elhorizonte”.[8] Es decir, la cosmovisiónde los escritores bíblicos era la mismaque la de sus coetáneos. Se acomodarona la creencia general conforme a lasapariencias. No obstante, contrario a loque aquí exponemos, el documentalistaisraelí Frederick Guttmann, afirmaque los antiguos no creían en una Tierraplana.[9] En defensa de Guttmann sepuede decir que esta cosmovisión erageneralmente la del vulgo, pero cos-movisión al fin y al cabo.
Algunos textos que avalan la Tierraplana“Él está sentado sobre el círculo dela tierra...” (Isaías 40:22 - VRV60).
Otras versiones: “Dios habita en el orbede la tierra… despliega el cielo comoun toldo” (BTI). “Él está sentado sobre
el círculo de la tierra… El tiende loscielos como un toldo” (Nácar-Colunga).“El que se sienta sobre el círculo de latierra… el que extendió como toldo elcielo y lo desplegó” (Biblia del Pere-grino). En primer lugar, estas Versiones no ha-blan de “esfera”, sino de “círculo” u“orbe terrestre” (“orbe” es muy gene-ralista). El “círculo” está más en con-sonancia con la cosmovisión de la época.La planicie “circular” es la percepciónque se tiene del entorno terrestre obser-vado desde un lugar alto, como puedeser la cima de un monte. El horizonteque un observador divisa desde la cimade una montaña es equidistante dellugar de observación, y se percibe comoun círculo plano, aunque ondulado porlas colinas y las montañas más bajasque la del punto donde se encuentra elobservador. Creemos que este es el ima-ginario cosmológico del profeta.“Al que extendió la tierra sobre lasaguas” (Salmos 136:6). “Pusiste laTierra sobre sus bases para que yanunca se mueva de su lugar” (Sal104, 5). “...Dios la afirmó para queno se mueva jamás” (Sal 93:1).
El salmista, por su lado, habla del reposode la tierra sobre las aguas y de su in-movilidad. “Dios la afirmó –la hizo es-tática– y no se “moverá” jamás. En elúltimo texto está implícito además elsistema geocéntrico: una tierra inmóvilsobre la que gira el Sol.“Crecía el árbol, y se hacía fuerte,y su copa llegaba hasta el cielo, yse le alcanzaba a ver desde todoslos confines de la tierra” (Daniel4:11). “Otra vez le llevó el diablo aun monte muy alto, y le mostrótodos los reinos del mundo” (Mateo4:8).
Tanto en el relato del sueño que interpretaDaniel, como en el relato de Mateo(tentación de Jesús), aunque le atribu-yamos un sentido poético o simbólico,el lenguaje de ambos se fundamentasobre el concepto de una Tierra plana:en ambos textos está presente el factor“altura”. Es precisamente la altura quetiene el árbol lo que permite que sea“visto” desde todos los confines de la
tierra, y es la altura del monte lo quepermite mostrarle a Jesús todos losreinos del mundo. Los “confines de latierra”, y “los reinos del mundo” hablande una “universalidad terrícola”: ¡nuestroplaneta!En una Tierra esférica, por muy altoque sea un monte nunca podríamos verlo que hay en las antípodas (el otrolado del globo terráqueo), ni podríamosser visto por los observadores que vivenen el otro hemisferio terrestre.“¡Que exista el firmamento y separeunas aguas de otras! Y así sucedió.Hizo Dios el firmamento y separólas aguas que están abajo, de lasaguas que están arriba” (Génesis1:6-7 BTI).
Este engorroso texto de Génesis se en-tiende mejor desde la perspectiva deuna Tierra plana en forma de disco,como sugerían los mitos sumerios y si-rios. El concepto de un “océano pri-mordial” está presente en todas las cos-mogonías.[10]La tierra (plana) emergeal separar las aguas primordiales. Alseparar las aguas, unas quedan arribapor encima del firmamento, y las otrasdebajo de la Tierra. Esta, así, queda enel medio. Por ello, en el diluvio de Gé-nesis “fueron rotas todas las fuentesdel gran abismo [las aguas de abajo], ylas cataratas de los cielos fueron abiertas[las aguas de arriba]” (Gén. 7:11). Ypor esta comprensión mítica de unaTierra plana, Cosmas Indicopleustes,el marino griego que se hizo monje, secuestionaba cómo una tierra esféricaen el centro del universo podría haberemergido de las aguas el tercer día dela creación, o cómo se podía haberinundado a causa del diluvio en losdías de Noé.La moraleja es la siguiente: El literalismobíblico no solo hace el ridículo, des-prestigia además el buen hacer exegético,hermenéutico y teológico de la fe cris-tiana. R[6] http://www.esacademic.com/dic.nsf/es-
wiki/308047.[7]https://www.religionenlibertad.com/de-la-esfericidad-de-la-tierra-una-breve-rese-na-historica-35619.htm[8] Enciclopedia de la Biblia, pág. 1003.Ediciones Garriga S.A. 1969.[9] http://projectmagen.org/los-antiguos-no-creian-la-tierra-fuese-plana/
[10]http://www.uv.es/dep230/revista/PDF197.pdf
Espiritualidad
Renovación nº 52
94
El estudio genético de restos mor-tales de europeos que murieronhace miles de años ha abierto
una ventana única a la prehistoria delcontinente. El trabajo abarca gran partedel Paleolítico Superior, desde hace45.000 años hasta hace 7.000, y desvelavarios episodios hasta ahora descono-cidos.
“Lo que vemos es una historia de laspoblaciones no menos compleja que lade los últimos 7.000 años, con múltiplesmomentos de poblaciones que reem-plazan a otras, inmigración en una escaladramática y en un tiempo en el que elclima estaba cambiando de forma radi-cal”, ha resumido David Reich, genetistade la Universidad de Harvard y autorprincipal del estudio, publicado en larevista Nature.(*)
El trabajo ha analizado el ADN de 51euroasiáticos, una muestra 10 vecesmayor que cualquier estudio anterior.Abarca desde los humanos modernosmás antiguos de los que se tiene cons-tancia a los cazadores recolectores quevivieron poco antes de la revoluciónneolítica que trajo consigo la agriculturaal continente.La primera conclusión que se desprendedel estudio es que, a pesar de que nean-dertales y humanos modernos (los Homo
sapiens) se cruzaron y tuvieron hijosfértiles, el porcentaje de ADN de esaotra especie que lleva la nuestra ha dis-minuido rápidamente, pasando del 6%hasta el 2% actual. Esto implica ciertaincompatibilidad evolutiva que ya habíandestacado otros estudios recientes.
Aunque los primeros sapiens llegarona Europa hace unos 45.000 años, suhuella genética ha desaparecido porcompleto en las poblaciones actuales.Las primeras poblaciones con las que
los europeos de hoy tienen algún pa-rentesco se remontan a hace 37.000años. Los autores del trabajo identificana esta población con la cultura auriña-ciense.
“A esta cultura se asocian los primerosejemplos de arte y música, como laspinturas de la cueva de Chauvet enFrancia o las flautas de hueso”, explicaManuel González Morales, investigadorde la Universidad de Cantabria y coautordel trabajo... R
NaturalezaPlural
Tres cráneos hallados en la República Checa asociados a la cultura gravetiense M. FROUZ / J.SVOBODA
CUANDO TODOS LOSEUROPEOS ERAN NEGROSEl mayor estudio genético de europeos de la prehistoria desvela un pasadocomplejo y violento en el que poblaciones enteras tuvieron que emigrar o de-saparecer para siempre
(*) https://www.nature.com/nature/journal/v534/n7606/full/nature17993.htmlARTÍCULO COMPLETO:https://elpais.com/elpais/2016/05/04/ciencia/1462380282_766551.html?rel=mas
Miscelanea
Renovación nº 52
95
SENSIBILIDAD
¿Cómo puedo yo experimentar miunidad con la creación? Escuchando, respondió elMaestro.¿Y cómo he de escuchar? Siendo un oído que prestaatención a la cosa más mínima queel universo nunca deja de decir. En el momento que oigas algo quetú mismo estás diciendo, detente.
¿Quién puede hacer que amanezca?Anthony de Mello
HUM RY ALGO MÁS...
OFUSCACIÓN
–¿Cómo alcanzaré la vida eterna? –Ya es la vida eterna. Entra en el pre-sente.–Pero ya estoy en el presente... ¿o no?. –No–¿Por qué no? –Porque no has renunciado al pasado–¿Y por qué iba a renunciar a mi pa-sado?. No todo el pasado es malo... –No hay que renunciar al pasado por-que sea malo, sino porque estámuerto.
¿Quién puede hacer que amanezca?Anthony de Mello
INTERIORIDADEl discípulo quería un sabio consejo.Ve, siéntate en tu celda, y tu celda te enseñará la sabiduría, le dijo el Maestro.Pero si yo no tengo ninguna celda... Si yo no soy monje... Naturalmente que tienes una celda. Mira dentro de ti.
¿Quién puede hacer que amanezca?Anthony de Mello
Miscelanea
Renovación nº 52
96
Utilizando los datos recopiladospor Brahe, su ayudante, JohannesKepler, formuló las leyes del mo-
vimiento planetario, afirmando que losplanetas giran alrededor del Sol y no enórbitas circulares con movimiento uni-forme, sino en órbitas elípticas a diferentesvelocidades, y que sus distancias relativascon respecto al Sol están relacionadascon sus periodos de revolución.
Kepler trabajó durante muchos años tra-tando de encontrar un modelo que per-mitiese explicar los movimientos plane-tarios utilizando para tal efecto los pen-samientos neoplatónicos y el sistema he-liocéntrico de Copérnico.
Después de probar, sin éxito, con infinidadde formas geométricas "perfectas", lo in-tentó con variaciones del circulo: las elip-ses, con las cuales concordaban exacta-mente los datos obtenidos durante lasobservaciones. Esto contradecía uno delos paradigmas pitagóricos que seguíansiendo considerados como ciertos despuésde 2000 años.
Las leyes de Kepler se pueden resumirasí:1.- Los planetas giran alrededor del Solen orbitas elípticas estando este en unode sus focos.2.- Una línea dibujada entre un planeta yel sol barre áreas iguales en tiempos igua-les.
3.- El cubo de la distancia media de cadaplaneta al Sol es proporcional al cuadradodel tiempo que tarda en completar unaórbita.
Pero la victoria de la Ciencia modernano fue completa hasta que se establecióun principio más esencial: el intercambiode información libre y cooperador entrelos científicos. A pesar de que esta nece-sidad nos parece ahora evidente, no loera tanto para los filósofos de la Anti-güedad y para los de los tiempos medie-vales.
UNIVERSOastromia.com
Astronomía científica (II)
La astronomía moderna
Tycho Brahe
Miscelanea
Renovación nº 52
97
Uno de los primeros grupos en repre-sentar tal comunidad científica fue la«Royal Society of London for ImprovingNatural Knowledge» (Real Sociedad deLondres para el Desarrollo del Conoci-miento Natural), conocida en todo elmundo, simplemente, por «Royal So-ciety». Nació, hacia 1645, a partir dereuniones informales de un grupo decaballeros interesados en los nuevosmétodos científicos introducidos porGalileo. En 1660, la «Society» fue re-conocida formalmente por el rey CarlosII de Inglaterra. Sin embargo, todavíano gozaba de prestigio entre los eruditosde la época.
Esta mentalidad cambió gracias a laobra de Isaac Newton, el cual fue nom-brado miembro de la «Society». A partirde las observaciones y conclusiones deGalileo, Tycho Brahe y Kepler, Newtonllegó, por inducción, a sus tres leyessimples del movimiento y a su mayorgeneralización fundamental: la ley dela gravitación universal.
El mundo erudito quedó tan impresio-nado por este descubrimiento, que New-ton fue idolatrado, casi deificado, ya envida. Este nuevo y majestuoso Universo,construido sobre la base de unas pocasy simples presunciones, hacía palidecerahora a los filósofos griegos. La revo-lución que iniciara Galileo a principiosdel siglo XVII, fue completada, espec-
tacularmente, por Newton, a finales delmismo siglo.
Newton además modificó los telescopioscreando los telescopios reflectores New-tonianos que permitieron la observaciónmas claras de objetos muy tenues. Eldesarrollo de este y otros sistemas ópti-cos, dieron a la astronomía un vuelcofundamental y se comenzaron a descu-brir, describir y catalogar miles deobjetos celestes nunca observados.
En el Siglo XVII esta gran revolucióndio a conocer a grandes astrónomosque fueron construyendo la astronomíamoderna y actual: Simon Marius (detectó
de la Nebulosa de Andrómeda en 1612),Christoph Scheiner (Estudió las las man-chas solares 1630), Johannes Hevelius(Realizó precisas observaciones de laluna y cometas desde su observatorioen Dantzing), Christian Huygens (des-cubrió el anillo de Saturno y su satéliteTitán), Giovanni Domenico Cassini(descubridor de 4 satélites de Saturno),Olaus Römer (determinó la velocidadde la luz a partir de los eclipses de lossatélites de Júpiter en 1676) y JohnFlamsteed (fundó el Observatorio deGreenwich en 1675 y realizó un grancatálogo celeste). R
Johannes Kepler
Miscelanea
Renovación nº 52
98
Los textos literarios han llegado a ser un elementoclave en el ámbito de la lingüística, en especialdesde el surgimiento de la imprenta, y su divul-
gación masiva ha venido a mostrar la importancia quetienen principalmente para el lector que busca en losmismos dejarse llevar por la seducción de la lectura.
Pero los textos literarios de cualquier índole reclamansiempre una adecuada interpretación para su mejorcomprensión. Y es por eso que se precisa recurrir enmuchos casos a una hermenéutica, a una forma omanera conveniente de interpretar dichos textos. Estanecesidad es mayor cuando estamos hablando de textosliterarios supuestamente de contenido sobrenatural, esdecir, textos que se cree no son de simple inspiración ocreatividad humana sino que ha habido en la composición,elaboración y transmisión de los mismos una intervencióndivina o sobrenatural.
Más allá de la creencia o no de que estos textos literariostengan una inspiración divina no deja de ser importante
considerar que se precisa una interpretación adecuada,sensata y racional de los mismos que nos permita teneruna visión más o menos certera sobre la composición,el alcance y significado de ellos.
Tradicionalmente se han venido interpretando estostextos de contenido sagrado de manera literal y asífueron transmitidos a los distintos colectivos religiososde la cristiandad. Sin embargo, sería a partir del sigloXVIII con la Ilustración cuando la crítica racionalistacomenzó a cuestionar dicha hermenéutica por conside-rarla, tras minuciosos análisis investigativos, como ina-propiada y hasta contradictoria en muchos aspectos.De ahí surgió una nueva hermenéutica, una manera to-talmente distinta de interpretar estos textos más a la luzde la razón y el sentido común, lo cual llevaba aparejada,inequívocamente, el uso y los recursos de nuevas he-rramientas que contribuyeran a poner orden y racionalidaden la interpretación de los textos. Todo un proceso quese ha venido extendiendo hasta nuestras sociedadesposmodernas donde la búsqueda e indagación de ele-mentos mitológicos, legendarios y simbólicos vinierona configurar lo que hoy se conoce como Nueva Herme-néutica.
Este estudio pretende ser, como reza el subtítulo, unaaproximación investigativa a los textos partiendo delanálisis llevado a cabo por personajes destacados en elmundo de la interpretación de textos literarios. Mi in-dagación personal me ha permitido realizar una valoraciónexhaustiva de los mencionados textos (preferentementedel mundo religioso de la cristiandad, pero no exclusi-vamente) y extraer las conclusiones pertinentes que ellector observará al final de este ensayo...(Prefacio).
Disponible en PDF y ePub:
http://revistarenovacion.es/e-Libreria.html
(Edición gratuita).
LA NUEVA HERMENÉUTICAUna aproximación a la interpretación de los textos literarios
Por Jorge Alberto Montejo
Miscelanea
Renovación nº 52
99
¿Cómo un movimiento carismático de renovación, con-tracultural y asentado fundamentalmente en los ambientesrurales y pobres de Palestina, se convirtió muy prontoen una potente institución religiosa, predominantementeurbana, que en el curso de pocos años acabaría propor-cionando cohesión y legitimación ideológica al Imperio?Eneste libro se estudia el proceso de institucionalización ypatriarcalización del cristianismo de los orígenes. Estamosante una obra pionera en castellano en la utilización delos métodos sociológicos en la exégesis bíblica. Sulectura ayuda a comprobar cómo las ciencias socialesayudan a superar una visión ingenua de los orígenescristianos y, a la vez, a captar su riqueza histórica y teo-lógica.
Materias relacionadas:Jesús histórico. El principio del Nuevo Testamento /Obras generales y básicas / Primeras comunidades. Na-cimiento del cristianismo / Judaísmo y cristianismo, losorígenes cristianos / Cristianismo y judaísmo antiguo.Judeocristianismo / Historia de la iglesia / Sociología ypolítica / El hombre, ser social / Relaciones humanas /El reto de la justicia
BIBLIOGRAFÍA del autor:- La mesa compartida: estudios del Nuevo Testamento desde las cienciassociales, Sal Terrae, Santander 1994.- Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, Verbo Divino, Estella1998.- Ensayo sobre los orígenes del cristianismo, Verbo Divino, Estella 2001.- Qué se sabe de... Jesús de Nazaret, Verbo Divino, Estella 2009 (en co-laboración con Carmen Bernabé y Carlos Gil).- (ed.) Así empezó el cristianismo, Verbo Divino, Estella 2011.- (ed.) El Nuevo Testamento en su contexto. Propuestas de lectura, VerboDivino, Estella 2013- La memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes, Verbo Divino,Estella 2015.- (ed.) Así vivían los primeros cristianos. Evolución de las prácticas y delas creencias en el cristianismo de los orígenes, Verbo Divino, Estella2017.
DEL MOVIMIENTO DE JESÚS A LA IGLESIA CRISTIANAEnsayo de exégesis sociológica del cristianismo primitivo
Por Rafael Aguirre
Rafael Aguirre Monasterio es ca-tedrático emérito de Teología enla Universidad de Deusto.
Ha sido pionero, en el mundo his-pano, en la aplicación de las cien-cias sociales a los estudios bíblicos.Ha sido director de la AsociaciónBíblica Española y pertenece a laStudiorum Novi Testamento So-cietas y a la Society of BiblicalLiterature.
www.verbodivino.es
Miscelanea