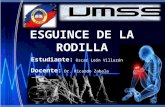140479732-rodilla
-
Upload
indegariian-vino -
Category
Documents
-
view
84 -
download
4
Transcript of 140479732-rodilla

Autoras:
Soraya Polo Jiménez. Diplomada Fisioterapia por UCLM. Diplomada en Enfermería por UCLM.
Esther Carrillo Muñoz. Diplomada Fisioterapia por UCLM.

ÍNDICE
1. ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA RODILLA. 2. PRUEBAS FUNCIONALES DE LA RODILLA.
2.1 Pruebas funcionales de menisco. 2.1.1. Prueba McMurray. 2.1.2. Prueba de Apley. 2.1.3. Prueba de Bragard. 2.1.4. Signo de Cabot. 2.1.5. Prueba de Steinman I. 2.1.6. Prueba de Steiman II. 2.1.7. Signo de Childress.
2.2 Pruebas funcionales de ligamentos. 2.2.1. Prueba de Lachman (LCA). 2.2.2. Prueba del cajón posterior. 2.2.3. Prueba del cajón anterior. 2.2.4. Prueba de inestabilidad lateral: varo forzado. 2.2.5. Prueba de inestabilidad interna: valgo forzado. 2.2.6. Prueba de Macintosh. 2.2.7. Prueba de Hughston. 2.2.8. Prueba del resalte o test de Jerk.
2.3. Pruebas funcionales de cartílago. 2.3.1. Prueba de Mc Connell. 2.3.2. Prueba de condropatía rotuliana. 2.3.3. Signo de Zohlen. 2.3.4. Signo del cepillo.
2.4. Pruebas de estabilidad. 2.4.1. Prueba de Godfrey. 2.4.2. Prueba de aprensión de Smille. 2.4.3. Prueba de Noyes. 2.4.4. Prueba de Fairbank. 2.4.5. Prueba de Slocum. 2.4.6. Prueba del desplazamiento del pivote.
2.5. Otras pruebas funcionales. 2.5.1. Prueba de la rótula bailarina. 2.5.2. Signo de Ludloff.
3. PATOLOGÍA DE MENISCOS.
3.1. Funciones y causas de rupturas de meniscos. 3.2. Clínica de las lesiones meniscales. 3.2. Patologías meniscales quirúrgicas. 3.4. Tratamiento quirúrgico. 3.5. Tratamiento fisioterápico.

3.5.1. Tratamiento conservador. 3.5.2. Tratamiento postquirúrgico.
4. PATOLOGÍA DE LIGAMENTOS.
4.1. Mecanismo lesional. 4.2. Clínica de las lesiones ligamentarias. 4.3. Tratamiento quirúrgico. 4.4. Tratamiento fisioterápico en lesiones de ligamento lateral de rodilla.
4.4.1. Tratamiento conservador. 4.4.2. Tratamiento postquirúrgico.
4.5. Tratamiento fisioterápico en lesiones de LCA de rodilla. 4.5.1. Tratamiento conservador. 4.5.2. Tratamiento postquirúrgico.
4.6. Tratamiento fisioterápico en lesiones de LCP de rodilla. 4.6.1. Tratamiento conservador. 4.6.2. Tratamiento postquirúrgico.
4.7. Lesiones de los ligamentos de rodilla en niños.
5. PATOLOGÍA ROTULIANA Y ESTRUCTURAS.
5.1. Síndrome de hiperpresión rotuliana externa. 5.2. Condromalacia rotuliana. 5.3. Artrosis femoropatelar. 5.4. Fractura de rótula. 5.5. Ruptura del tendón rotuliano. 5.6. Tendinitis rotuliana. 5.7. Bursitis rotuliana. 5.8. Plica sinovial. 5.9. Luxación de rótula.
6. BIBLIOGRAFÍA.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS
ABD: abducción.
ADD: aducción.
AINES: antiinflamatorios no esteroideos.
DS: decúbito supino.
E: extensión.
F: flexión.
FNP: facilitación neuromuscular propioceptiva.
LCA: ligamento cruzado anterior.
LCP: ligamento cruzado posterior.
LLE: ligamento lateral externo.
LLI: ligamento lateral interno.
MI: miembro inferior.
MMII: miembros inferiores.
PAPE: posterior (ligamento cruzado) ángulo posteroexterno.
PAPI: posterior (ligamento cruzado) ángulo posterointerno.
RE: rotación externa.
RI: rotación interna.
RMN: resonancia magnética nuclear.
US: ultrasonidos.
VALFE: valgo, flexión, rotación externa.
VARFI: varo, flexión, rotación interna.

1. ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA RODILLA.
ANATOMÍA DE LA RODILLA.
La rodilla es una articulación bicondílea. Posee un solo grado de libertad, la flexoextensión y de manera accesoria, un segundo grado de libertad: la rotación, sólo aparece cuando la rodilla está flexionada.
Está formada por las siguientes estructuras:
1. Estructuras Osteocartilaginosas: A) Extremidad distal del fémur: formada por los cóndilos femorales los cuales son
asimétricos, presentan forma convexa. Éstos se encuentran separados por la escotadura intercondílea. Además, en su cara anterior, el fémur presenta una superficie articular para la rótula.
B) Extremidad proximal de la tibia: formada por los platillos tibiales los cuales presentan dos superficies articulares ligeramente cóncavas que son las cavidades glenoideas, ambas están separadas por dos espinas óseas centrales denominadas eminencias intercondíleas.
C) Rótula: es un hueso tipo sesamoideo que en su cara posterior contacta con los cóndilos femorales.
D) Meniscos: Son estructuras avascularizadas casi en su totalidad,con forma semilunar, formados por fibrocartílago. El menisco externo tiene forma de O casi completa y el interno tiene forma de C. Adaptan la superficie de los cóndilos a la de los platillos tibiales y se sitúan en las cavidades glenoideas de la tibia y al ser de consistencia elástica amortiguan la transmisión del peso a través de los huesos de la rodilla. Ambos meniscos se fijan a la tibia, fémur y rótula a través de los ligamentos o frenos meniscales. El contorno externo de ambos está unido a la cápsula articular. Todos estos anclajes ayudan a que el menisco no se desplace. Los dos meniscos se unen entre sí en su cara anterior por el ligamento transverso de la rodilla.
E) Cartílago hialino: recubre las superficies de deslizamiento articular protegiéndolas de la fricción. Recubren ambos cóndilos femorales, platillos tibiales y las facetas rotulianas. El cartílago es más grueso en los puntos de mayor fricción.
2. Estructuras de Cohesión: A) Cápsula articular: es un manguito fibroso que rodea en su parte superior al fémur y
en la inferior al extremo superior de la tibia. Este manguito presenta una discontinuidad en dos puntos, en su parte anterior en la zona de inserción de la rótula y en su parte posterior en la zona de la escotadura intercondílea. Presenta además soluciones de continuidad para bolsas serosas. La cápsula en su parte más interna está recubierta por la membrana sinovial formada por tejido conjuntivo rico en vasos linfáticos y sanguíneos y que secreta el líquido sinovial encargado de nutrir el cartílago y de lubricar la articulación de la rodilla.

B) Bolsas Serosas: son sacos cerrados revestidos por una membrana semejante a la sinovial que se encuentran en áreas de estrés intenso sirviendo de amortiguación. En la rodilla encontramos en la cara anterior:
1. Bolsas serosas prerrotulianas (3).
2. Bolsa serosa pretibial.
3. Bolsa serosa de la pata de ganso.
En la cara posterior:
1. Bolsa serosa del bíceps.
2. Bolsa serosa del ligamento externo.
3. Bolsa serosa del gemelo externo.
4. Bolsa serosa del gemelo interno.
5. Bolsa serosa del gemelo interno y del semimembranoso.
6. Bolsa serosa del semimembranoso.
C) Ligamentos: entre estos destacaremos:
1. Ligamento lateral interno (LLI): se origina en la tuberosidad del cóndilo femoral interno y se inserta en la cara interna de la tibia en su parte proximal Es un ligamento con forma triangular aplanada cuya base es anterior y el vértice se ancla en la parte externa del menisco interno.
2. Ligamento lateral externo (LLE): se origina en el tubérculo condíleo externo y se inserta en la parte anteroexterna de la cabeza del peroné. A diferencia del LLI, el LLE no establece continuidad con la cápsula articular de la cual lo separa una bolsa serosa. Es un ligamento con forma de cordón y no se fija al menisco.
3. Ligamento cruzado anterior (LCA): se origina en la parte anterointerna de la espina de la tibia y se dirige hacia arriba, atrás y afuera para insertarse en la parte posterior del cóndilo femoral externo.
4. Ligamento cruzado posterior (LCP): se origina por detrás de la espina tibial separando en ese punto las dos cavidades glenoideas y se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y adentro insertándose en la parte anterior de la cara externa de cóndilo femoral interno. El LCP está reforzado por un fascículo meniscofemoral por lo que una lesión en este ligamento podría dañar el menisco externo.

3. Estructuras musculares y acción sobre articulación rodilla:
A) Cara Anterior:
- Cuádriceps Femoral, está formado por recto anterior, vasto interno, vasto externo y crural, estos vientres musculares convergen en el tendón del cuádriceps que se inserta en el polo superior de la rótula y posteriormente se convierte en el tendón rotuliano. Es un músculo extensor de pierna.
C) Cara Externa:
- Tensor de la Fascia Lata o cintilla ileotibial se inserta en el tubérculo de Gerdy (situado entre la tuberosidad tibial y la cabeza del peroné). Es un músculo flexor o extensor, según la posición de la rodilla.
- Tendón músculo Poplíteo: se origina en la cara lateral del cóndilo femoral externo y se inserta en la parte posterior de la tibia. Es flexor y rotador de la pierna.
D) Cara Posterior: - Gemelos: se originan en ambos cóndilos femorales y su inserción distal es
en el calcáneo mediante el tendón de Aquiles. Son flexores de pierna y flexores plantares.
- Semimembranoso: su inserción proximal es en tuberosidad isquiática y la distal en la cara posterior de la tibia en su parte más medial. Es flexor de la pierna y rotador interno.
- Bíceps crural: inserción proximal es en tuberosidad isquiática y fémur y la distal es en apófisis estiloides peroné y tuberosidad externa tibia. Es flexor de la pierna y rotador externo de la misma.
- Semitendinoso: inserción proximal es en tuberosidad isquiática y la distal es en la parte interna de la tibia. Es flexor de la pierna y rotador interno.
E) Cara Interna:
- Recto interno: inserción proximal en isquion y rama inferior del pubis y la distal es parte interna de la tibia. Es flexor y rotador interno de la pierna.
- Sartorio: inserción proximal es espina iliaca anterosuperior y se inserta en la parte interna de la tibia. Es flexor y rotador interno de pierna. Los tendones del sartorio, recto interno y semitendinoso en su inserción forman la pata de ganso.
4. Estructuras nerviosas y vasculares.
A) Nervios: proceden de cuatro ramas:
1. Del nervio ciático poplíteo interno del que salen dos ramas.

2. Del nervio ciático poplíteo externo del que salen tres ramas.
3. Del nervio obturador que emite una rama.
4. De nervio crural del que salen dos ramas, una procede del vasto externo y otra del vasto interno.
B) Vasos:
1. Rama descendente de la arteria circunfleja.
2. Rama descendente de la arteria femoral.
3. Rama de arteria poplítea (súperomedial, súperolateral, media, ínferomedial, ínferolateral).
4. Tres ramas ascendentes de la pierna (recurrente tibial anterior y posterior y circunfleja peronea).
BIOMECÁNICA DE LA RODILLA.
La rodilla posee un solo grado de libertad (flexión-extensión) y al estar ésta en flexión gana un segundo grado de libertad (rotación interna-rotación externa).
A) MOVIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA RODILLA EN FLEXIÓN.
La flexión activa es máxima con la cadera en flexión ya que el cuádriceps así ejerce menor resistencia. La flexión activa es de 140º con la cadera flexionada y de 120º con la cadera extendida. La flexión pasiva llega hasta 160º.
En la flexión, los cóndilos femorales ruedan sobre las glenoides, en el cóndilo interno esto se da en los primeros 10-15º de flexión y en el externo se da hasta los 20º de flexión ya que es más largo y sobresale más. Debido a esto también en los primeros grados de flexión se producirá una rotación automática interna de la tibia. En los últimos grados de flexión los cóndilos se deslizan sin rodar. Durante la flexión el movimiento de la rótula sobre el fémur es una traslación vertical a lo largo de la garganta de la tróclea y hasta la escotadura intercondílea. Su cara posterior se orienta hacia arriba cuando la rótula se encaja debajo de los cóndilos en la flexión extrema. Se trata de una traslación circunferencial.
El menisco interno es llevado hacia atrás por una expansión del semimembranoso y el menisco externo es impulsado hacia atrás por una expansión del músculo poplíteo.
Los ligamentos laterales se distienden durante la flexión. El ligamento cruzado posterior se tensa en flexión y parte de las fibras del cruzado anterior también se tensan para frenar el rodamiento de los cóndilos femorales haciendo que estos resbalen. Los músculos que intervienen en la flexión de rodilla son semimembranoso, semitendinoso, bíceps crural, gemelos, sartorio, recto interno y tensor de la fascia lata.

B) MOVIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA RODILLA EN EXTENSIÓN
La extensión activa rara vez sobrepasa la posición de referencia. La extensión pasiva puede rebasar en 5-10º la posición de referencia, cuando está acentuada se llama genu recurvatum. Los últimos 10-15º de extensión, partiendo de la rodilla flexionada se acompañan de una rotación externa automática de la tibia ya que el cóndilo externo tiene que cubrir unos grados de rodadura.
En la extensión, el ligamento femoropatelar medial es el más importante para evitar un desplazamiento lateral de la rótula y así mantenerla centrada, también el vasto interno contribuye a esto.
Los meniscos se desplazan hacia delante por la acción de los alerones meniscorrotulianos que se tensan por el ascenso de la rótula al ser traccionada por el cuádriceps y el cuerno posterior del menisco externo además se ve impulsado hacia delante por la acción del ligamento meniscofemoral y la tensión del ligamento cruzado posterior. Pasivamente los cóndilos femorales empujan los meniscos hacia delante.
Los ligamentos laterales se tensan durante la extensión. El LCA se tensa en extensión y es uno de los frenos de la hiperextensión y sólo algunas fibras del LCP se tensan, las posterosuperiores.
El cuádriceps es el músculo extensor de la rodilla, el vasto interno desciende más que el externo, sus fibras más distales aumentan la inclinación para traccionar de la rótula y evitar que ésta se desplace hacia afuera por la acción extensora.
C) MOVIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA RODILLA EN ROTACIÓN INTERNA
La rotación se consigue con la rodilla flexionada ya que en extensión la tensión de los ligamentos bloquea la articulación. Existen 30º de rotación interna (medición en decúbito prono con la rodilla a 90º flexión pasiva midiendo el ángulo que describe el eje del pie desde la línea de referencia). El cóndilo externo retrocede en la glenoide y el interno avanza en la misma.
Durante la rotación interna el fémur gira en rotación externa respecto a la tibia, desplazando a la rótula hacia afuera, el ligamento rotuliano se hace oblícuo hacia abajo y adentro. El menisco interno avanza y el externo retrocede.
Los ligamentos laterales disminuyen su tensión. El LCA se tensa y el LCP se distiende. Los ligamentos cruzados impiden la rotación interna con la rodilla extendida. Son rotadores internos sartorio, semitendinoso, semimembranoso, recto interno, poplíteo.

D) MOVIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA RODILLA EN ROTACIÓN EXTERNA
Existen 40º de rotación externa. El cóndilo externo avanza sobre la glenoide externa mientras que el interno retrocede sobre la interna. Durante la rotación externa el fémur arrastra la rótula hacia dentro por lo que el ligamento rotuliano queda oblicuo hacia abajo y afuera.
El menisco interno retrocede y el externo avanza. Los ligamentos laterales se tensan. El LCA se distiende y el LCP se tensa. Tienden a paralizarse. Son rotadores externos el bíceps crural y tensor de la fascia lata.
2. PRUEBAS FUNCIONALES DE LA RODILLA.
La rodilla es una de las estructuras con más tendencia a lesionarse, o como mínimo, una de las más temidas cuando estas lesiones se producen. Los movimientos de rodilla principales son la flexión, extensión, rotaciones, valgo y varo (estos tres últimos son los movimientos menores) que no debemos olvidar porque cuando estos se combinan de forma traumática son los que causan las lesiones.
Ante un dolor de rodilla nos podemos encontrar ante varias lesiones; para su diagnóstico utilizaremos distintos tipos de test manuales y pruebas radiológicas, como la RMN, que confirmarán nuestras sospechas (diagnóstico).
Hay que tener en cuenta que el dolor en la rodilla, aparte de por lesión de sus distintas estructuras, puede deberse también a dolores irradiados, por problemas neurales o problemas artrósicos o artríticos o enfermedades degenerativas, en estos casos hay que tener especial cuidado a la hora de realizar los test en el manejo del paciente.
Hay que tener en cuenta que cuando realizamos estos test podemos estar sometiendo a la estructura a posiciones muy extremas de tensión, que en muchos casos ha sido la causa lesional, por ello no conviene repetir muchas veces este tipo de test.
También es importante valorar el estado muscular de toda la pierna, ya que el tono anormal de alguno de los músculos puede estar aumentando o perpetuando la lesión de la rodilla. Además existen puntos gatillo que pueden irradiar a la zona de la rodilla, por ejemplo, muchas veces cuando existe un fallo de rodilla podemos sospechar de lesión ligamentosa, sin embargo, el dolor es causado por un punto gatillo en el vasto externo del cuádriceps. Así como realizaremos un análisis de la marcha y una anamnesis para recopilar la máxima información sobre el mecanismo de lesión y su evolución.
Lo más importante muchas veces ante un problema de rodilla, es descartar las lesiones más graves, que necesitarían cirugía, como por ejemplo, las lesiones de LCA y LCP o las lesiones de menisco.
A continuación veremos una serie de pruebas para valorar los distintos elementos que forman la articulación de la rodilla.

2.1 PRUEBAS FUNCIONALES DE MENISCO. 2.1.1.- Prueba de Mc Murray:
El objetivo es valorar la afectación de los meniscos y regiones para meniscales. El paciente se coloca en DS y el fisio homolateral a la rodilla, colocando el dedo pulgar en la interlinea articular lateral y el resto de los dedos en la interlinea medial. La mano caudal realiza una presa calcánea que permite controlar el grado de rotación tibial.
Partiendo de flexión máxima de rodilla >90º y la cadera flexionada 90º, se efectúa una RI o RE del muslo y posteriormente se extiende la rodilla hasta los 90º. La maniobra puede repetirse a distintos grados de flexión, conservando siempre el componente rotacional. La aparición de un chasquido o un resalte articular audible o palpable, en ocasiones doloroso (ya que en lesiones antiguas no aparece dolor), es compatible con un desgarro meniscal, probablemente de localización posterior. Con el pie en RI, los síntomas aparecen en el menisco externo en caso de lesión. (Regla: el talón señala el menisco lesionado.
Durante la ejecución de esta prueba puede acontecer, la reducción espontánea del bloqueo articular, el cual no siempre acompaña a este tipo de lesiones. El chasquido aparece siempre en el mismo ángulo de flexión, momento en que el cóndilo contacta con el fragmento meniscal u oprime éste contra el platillo tibial, lo que produce el dolor y el chasquido. Mediante esta prueba es posible evaluar la mitad posterior del menisco; toda lesión anterior a este segmento suele pasar desapercibida.
Esta misma maniobra puede reproducirse en carga, emulando el mecanismo que seguramente produjo el daño. Una variante es el signo de Payr, que consiste en caminar en cuclillas. En ambos casos su negatividad no descarta el daño de meniscos.
2.1.2- Prueba de Apley:
El objetivo es valorar la afectación de los meniscos. El paciente estará en decúbito

prono con la rodilla en flexión de 90º, y el fisioterapeuta se colocará en la rodilla a estudiar. Con una mano apresa el retropié y con la otra agarra el tercio medio-inferior de la pierna.
Ejecución: el fisioterapeuta realiza una presión descendente sobre la pierna. Manteniendo esta presión, se práctica la rotación en ambos lados. La prueba es positiva si existe dolor y/o chasquido audible en el compartimento lateral al realizar la rotación interna, o en el opuesto al rotar externamente, que indican lesión meniscal.
Previo a la ejecución de la prueba se efectúan pasiva y lateralmente de un modo consecutivo, los siguientes movimientos: rotación externa, flexión máxima, rotación interna y extensión completa. Con ello se pretende localizar alteraciones dolorosas o de movilidad en la rotación y el grado de flexión en que estas se producen, información útil para el examen posterior.
El diagnóstico diferencial con las afecciones capsulares o de ligamentos colaterales se lleva a cabo asociando tracción de la pierna hacia arriba en lugar de compresión; es lo que conoce como prueba de distracción, de obligada ejecución tras la de compresión. Si al efectuar la distracción se produce un aumento en la sensación dolorosa hay que pensar en la posibilidad de una lesión ligamentaria más que meniscal.
Un hallazgo positivo es compatible con fenómenos inflamatorios en la zona parameniscal, ricamente inervada y vascularizada. Sin que por ello exista alteración anatómica del menisco. Por otro lado, puede ser necesario incrementar el grado de flexión para reproducir el dolor en caso de afectación de los cuerpos meniscales posteriores.
2.1.3.- Prueba de Bragard.
Nos ayuda a valorar la integridad del menisco interno.
El paciente se coloca en DS y el fisioterapeuta de pie, lateral al paciente. Con la mano distal sujetaremos el calcáneo y el antepié descansará sobre nuestro antebrazo, la mano proximal reposa sobre la cara anterior del muslo.
Ejecución: colocaremos la rodilla a 90º de flexión y la rotaremos externamente llevándola seguidamente a extensión.

La prueba será positiva si aparece dolor en la interlinea medial, patognomónico de afectación del menisco interno, y/o disminución o desaparición de dolor al rotar internamente y flexionar la rodilla.
2.1.4.- Signo de Cabot.
Valora la integridad del menisco externo. El paciente se coloca en DS con la cadera en abducción y la rodilla en flexión, de manera que el pie repose sobre la rodilla opuesta, lo que provoca varo y rotación externa. El fisioterapeuta se coloca de pie junto al paciente, aplica el pulgar sobre la interlínea articular lateral, inmediatamente delante del LLE, el resto de los dedos completan la presa sobre la cara interna de la rodilla. Con la otra mano abraza el tercio inferior de la pierna.
Ejecución: se solicita la extensión de la rodilla contra la resistencia que le opone el fisioterapeuta. El hallazgo será positivo cuando aparece dolor agudo e incapacidad para completar el movimiento, indicativas de lesión degenerativa del menisco externo.
Signo de gran valor diagnóstico que se basa en la existencia de una zona de menos resistencia mecánica en el tercio medio-posterior del menisco externo, concretamente en el hiato u ojal de paso del tendón del músculo poplíteo, la cual predispone a la degeneración quística local; la expresión clínica de este hecho se conoce como Síndrome del hiato poplíteo, por lo que esta prueba también se le conoce como signo poplíteo.
2.1.5.- Prueba Steinmann I.
El paciente se coloca en decúbito supino y la rodilla en flexión de 90º se imprime a la tibia una rotación interna y externa alternativamente.
- Rotación interna dolorosa en interlínea externa indica lesión meniscal externa. - Rotación externa dolorosa en interlínea interna indica lesión meniscal interna.
2.1.6.- Prueba Steinmann II.
Igual que la prueba de Steiman I pero efectuando a la vez una extensión de la rodilla.

- Rotación interna dolorosa en interlínea externa indica lesión meniscal externa. - Rotación externa dolorosa en interlínea interna indica lesión meniscal interna.
2.1.7.- Signo de Childress.
Paciente en cuclillas de forma que los glúteos toquen los talones, le pedimos que se mueva hacia atrás y adelante. Si aparece dolor al mantener la posición de flexión máxima es posible que nos indique lesión del cuerno posterior del menisco.
2.2 PRUEBAS FUNCIONALES DE LIGAMENTOS
Siempre habrá que comparar con la rodilla sana ya que algunos pacientes sanos pueden presentar laxitud ligamentosa fisiológica. Algunos autores clasifican el grado de laxitud según el desplazamiento: • Grado I: 5mm de desplazamiento. • Grado II: 5-10mm de desplazamiento. • Grado III: 11-15mm de desplazamiento. • Grado IV: mas de 15mm de desplazamiento.
2.2.1.- Prueba de Lachman.
El objetivo es estudiar la integridad del LCA. El paciente se colocará en DS, mientras que el fisioterapeuta se coloca en BPD, frente a la rodilla a estudiar.
Ejecución: el fisioterapeuta sitúa la rodilla entre la extensión completa y los 15º de flexión. Con la mano craneal sobre la cara anterior del tercio inferior del muslo estabiliza el fémur, mientras la otra sostiene la pierna por el tercio superior y aplica una presión firme cuya finalidad es producir un desplazamiento anterior de la tibia para el cual es necesaria la relajación completa de la musculatura anterior.

La prueba es positiva cuando se aprecia propioceptiva o visiblemente una traslación anterior anormal o excesiva de la tibia respecto al fémur (mayor de 5 mm) unida a un punto final blando, indicativa de afectación del LCA.
La prueba de Lachman viene determinada por el grado de traslación y por la calidad del punto final. El grado de traslación se calcula en milímetros y admite diversas gradaciones.
El punto final se denomina firme, marginal o blando, su calidad puede ser definitiva para establecer un diagnóstico certero. Cuando ambos parámetros son normales el hallazgo es negativo, pero si sólo uno de ellos es anormal, el hallazgo se considera positivo.
Una prueba de Lachman positiva es sinónimo de laxitud ligamentaria, como ocurre en adolescentes, pero no necesariamente de inestabilidad funcional. Pueden aparecer falsos positivos al reducir una subluxación posterior de rodilla por rotura del LCP; detectar la afectación del ĹCP requiere una mayor destreza y atención por parte del fisioterapeuta.
Por otra parte, se pueden apreciar falsos negativos como resultado de una rotura meniscal en asa de cubo, por contractura de los isquiotibiales o por rotura del LLI, así como los derivados de una ejecución equivocada (estabilización inadecuada de fémur o posicionamiento de la tibia en RI).
El limitador primario en esta prueba es el LCA, actuando como limitadores secundarios el LLI, el ligamento oblícuo posterior y el ligamento poplíteo arqueado.
La versión activa de esta prueba consiste en solicitar una extensión activa al paciente a partir de los 30º de flexión. El desplazamiento anterior de la tibia unido a la ausencia previa de un cajón posterior indica un desgarro del LCA.
2.2.2.- Prueba del cajón posterior:
El objetivo es valorar la integridad del LCP y del complejo posteroexterno. El paciente se coloca en DS, con rodillas en flexión de 90º y las caderas flexionadas 45º. El fisioterapeuta se encuentra semisentado sobre el pie del sujeto, inmovilizándolo.
Ejecución: el fisioterapeuta aplica la primera comisura de cada mano sobre la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia, pulgares sobre la interlínea, y con el resto de los dedos termina de abrazarla. En esta posición se imprime un empuje en sentido posterior intentando producir un cajón posterior. Este gesto debe repetirse con la tibia en RE y RI.

Se considera positiva si hay una excesiva traslación posterior del extremo proximal de la tibia respecto al fémur.
El LCP proporciona el 95% del total de la fuerza restrictiva que se opone a la traslación posterior de la tibia. En su ausencia actúan secundariamente la cápsula posterolateral, que ofrece un 58% de la resistencia, y el LLI, que aporta un 16%, además de otras estructuras menores como la cápsula posteromedial, el LLE, el ligamento poplíteo arqueado o el ligamento oblicuo posterior.
En la posición inicial, y mediante una mera inspección visual, puede apreciarse, ante una rotura del LCP, una retroposición de la tuberosidad tibial anterior respecto al fémur, que se traduce en una deformidad de la rodilla.
2.2.3- Prueba del cajón anterior:
El objetivo es valorar la integridad del LCA. El paciente se colocará en la misma posición que en la prueba del cajón posterior.
Ejecución: el fisioterapeuta abraza con ambas manos la epífisis proximal de la tibia, situando los pulgares sobre la cara anterior de la interlínea para seguir el grado de desplazamiento anterior o aumento del escalón femorotibial, e imprime un empuje en sentido anterior de la tibia, en posición neutra de la rodilla.

La prueba se considera positiva cuando se aprecia un desplazamiento excesivo, mayor de 6mm, del extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Si es igual en los dos cóndilos tibiales es posible que sea por un desgarro de la cápsula posteromedial o posterolateral y sus ligamentos. Si el desplazamiento se acompaña de inestabilidad anteromedial o anterolateral es posible que exista lesión asociada a la del LCA.
Los falsos positivos se deben normalmente a meniscectomía previa o a la afectación de la cápsula o de los ligamentos laterales.
Resulta fundamental asegurar la completa relajación muscular del paciente, en especial de la musculatura posterior del muslo, encargada de detener el avance anterior de la tibia.
2.2.4.- Prueba de inestabilidad lateral: varo forzado.
El objetivo es apreciar el grado de inestabilidad lateral de la rodilla. El paciente se coloca en DS con el fisioterapeuta semisentado, entre ambos MMII, sitúa la mano proximal en la cara interna de la rodilla, apoyando las eminencias tenar e hipotenar en los cóndilos internos del fémur y tibia, respectivamente. La mano caudal agarra la pierna por su tercio distal, a la altura del maléolo externo.
Ejecución: con la mano más distal se fija el tobillo y con la proximal se imprime una fuerza varizante en la rodilla. Se lleva a cabo en extensión completa y en unos 30º de flexión. Se considera positiva por la presencia de un bostezo articular o un aumento del espacio articular correspondiente al compartimento lateral mayor de 6 mm, frecuentemente acompañado de dolor, alerta sobre la alteración de estructuras externas, principalmente del LLE.
Un varo exagerado en extensión indica afectación de alguna de las siguientes estructuras: LLE, cápsula posteroexterna, ligamento poplíteo arqueado, tendón del bíceps femoral, LCP, LCA y/o cintilla de Maissiat.
2.2.5.- Prueba de inestabilidad interna: valgo forzado.
El objetivo es apreciar el grado de inestabilidad interna de la rodilla. Con el paciente en DS, el fisioterapeuta se coloca perpendicular al eje del MI, con la mano proximal en la cara lateral de la rodilla, apoyando la eminencia hipotenar sobre la articulación tibioperonea superior y la tenar sobre el cóndilo lateral del fémur. La otra mano agarra la pierna por su

tercio distal, a la altura del maléolo interno.
Ejecución: la mano caudal estabiliza el tobillo por su maléolo interno y lleva la rodilla a discreta RE. La mano cefálica aplica una fuerza sobre la cara lateral de la rodilla hacia el valgo. Se lleva a cabo en extensión completa y en unos 30º de flexión.
El hallazgo es positivo si existe un bostezo articular o aumento del espacio articular correspondiente al compartimento interno, mayor de 6 mm, frecuentemente acompañado de dolor, alerta sobre la afectación de estructuras externas, principalmente del LLI.
2.2.6.- Prueba de Macintosh:
Esta prueba sirve para poner de manifiesto una insuficiencia del LCA. El paciente se coloca en DS, el fisioterapeuta se coloca lateralmente al miembro a examinar. Con la mano caudal abarca el pie y con la otra la cara posterior de la rodilla.
Ejecución: la mano caudal imprime una RI forzada a la pierna desde el pie, al tiempo que la mano que queda libre induce una flexión pasiva y lenta en sentido valguizante acentuada por la fuerza de la gravedad. La rotación se mantiene en todo momento.
El hallazgo se produce en torno a 25-30º de flexión, y tras apreciar una resistencia, acontece un súbito resalte que externamente se manifiesta como un salto del platillo tibial lateral delante del cóndilo femoral homolateral, y que puede llegar a ser palpable y doloroso.
2.2.7- Prueba de Hughston.
El objetivo de esta prueba es examinar la competencia del LLI. El paciente se coloca en DS al borde de la cama con la rodilla en flexión de 20º por fuera de la misma. El fisioterapeuta está de pie, perpendicular al eje de la pierna.
Ejecución: colocaremos la mano cefálica sobre la cara externa de la rodilla e imprimiremos una fuerza en sentido medial (valgo), mientras con la otra mano cogeremos el primer dedo del pie y lo llevaremos hacia la abducción. Si se da un aumento del valgo la prueba es positiva.
2.2.8.- Prueba del resalte o test de Jerk.
Con el paciente en DS, partimos de una flexión de unos 90º de cadera y de rodilla, la

mano craneal del fisioterapeuta fija a nivel de la rodilla, la mano caudal, haciendo toma en el talón, va a introducir parámetros de rotación interna y abducción (es decir, el movimiento de valgo), desde aquí vamos a ir hacia la extensión, si cuando llegamos aproximadamente a unos 30º de flexión se produce un resalte, el test sería considerado positivo; este resalte sería producido por una luxación repentina del cóndilo tibial externo. La existencia de este resalte nos indicaría una lesión del LCA o del ligamento capsular externo.
En este test se valora la positividad en los 30º de flexión porque es en este momento cuando se produce una tracción del tracto iliotibial ya que pasa a estar por delante del eje de flexo-extensión.
De la misma forma pero en el sentido de la extensión hacia la flexión de 90º realizaríamos el test de Pivot-Arif.
2.3 PRUEBAS FUNCIONALES DE CARTÍLAGO
El cartílago rotuliano presenta patología tanto inflamatoria como degenerativa.
2.3.1.- Prueba de Mc Connell.
Pone de manifiesto una condromalacia rotuliana. El paciente se coloca sentado con la cadera en RE. El fisioterapeuta, sentado lateral al paciente, coloca una mano sobre el muslo y la otra en la cara anterior del tobillo.
Ejecución: el fisioterapeuta pone la rodilla del paciente en varias angulaciones (0º, 30º, 60º, 90º y 120º) y solicita contracciones isométricas en cada una de ellas, manteniendo la contracción unos 10 segundos. Si aparece dolor en algún punto, el fisioterapeuta vuelve de manera pasiva la articulación a la extensión completa. El paciente entonces apoya una pierna sobre la rodilla nuestra, y deslizaremos la rótula internamente y situaremos la rodilla nuevamente en el mismo arco doloroso, donde el paciente efectúa otra contracción isométrica.
El hallazgo será positivo cuando aparece el dolor en la parte inicial de la prueba. Si al ejecutar la segunda parte el dolor decrece o desaparece, la primera impresión diagnóstica se ve reforzada.
Otra prueba para valorar la presencia o no de la condromalacia rotuliana es el Signo de Soler. El paciente se coloca en la misma posición que la anterior con el fisioterapeuta a los pies y con ambos pulgares tracciona de la rótula en sentido caudal. La ejecución es igual que la anterior. La prueba es positiva si aparece dolor.
2.3.2.- Prueba de condropatía rotualiana.
Durante la extensión de rodilla si al presionar la rótula existe dolor, es muy probable que exista condromalacia.
2.3.3.- Signo de Zohlen.
El paciente se coloca en decúbito supino con rodilla en extensión el fisioterapeuta fija la rótula presionándola en dirección distal; y se pide al paciente que contraiga el cuádriceps, con lo que se produce una elevación de la rótula hacia arriba presionando el cóndilo femoral; si existe lesión del cartílago rotuliano se produce lesión local, aparecerá dolor.
Típico en las condromalacias rotulianas y en la artrosis femoropatelar.

2.3.4.- Signo del cepillo.
Realizamos desplazamientos de la rótula en sentido lateromedial y craneocaudal. La aparición de dolor hace suponer la existencia de condropatía rotuliana por lesión en la cara articular de la rótula.
2.4 PRUEBAS FUNCIONALES DE ESTABILIDAD 2.4.1.- Prueba de Godfrey.
Con ella valoraremos la presencia de inestabilidad posterior de la rodilla. El paciente se coloca en DS, con ambas caderas y rodillas flexionadas 90º. El fisioterapeuta se pone de pie, a la altura de la pelvis del paciente con la mirada a la altura de las rodillas.
Ejecución: el fisioterapeuta sostiene las dos piernas con la mano caudal asiéndolas por los talones y con la otra mantiene los muslos paralelos, con lo que asegura la completa relajación del sujeto. En esta posición observaremos el contorno de la rodilla lesionada comparándola con la sana.
Es positiva cuando existe un desplazamiento posterior de la tibia del lado dañado, por acción de la gravedad. La contracción del cuádriceps durante la medición puede enmascarar una insuficiencia del LCP.
2.4.2.- Prueba de aprensión de Smille.
Sirve para valorar la estabilidad de la rótula en el surco intercondíleo. El paciente se coloca con las rodillas extendidas y el cuádriceps relajado, en DS. El fisioterapeuta, desde el lado contralateral, coloca ambos pulgares en el borde interno de la rótula. El resto de los dedos reposan sobre el miembro inferior asegurando un contacto firme.
Ejecución: efectuaremos un desplazamiento de la rótula en sentido lateral intentando provocar una luxación, al tiempo que se solicita una flexión activa de la rodilla. La reacción temorosa o de malestar ante la prueba indican inestabilidad potencial o real en el seno del surco intercondíleo.
2.4.3.- Prueba de Noyes.
El objetivo es poner de manifiesto una inestabilidad anterolateral de la rodilla. El

paciente se coloca en DS, y el fisio de pie, homolateralmente a la rodilla estudiada, sostiene la tibia con ambas manos: una en la cara posterolateral del tercio superior y otra en la cara posteromedial del tercio medio. Para mayor control apresa el tobillo entre su brazo y el tronco.
Ejecución: llevamos pasivamente la rodilla a 20-30º de flexión con ésta en rotación neutra. Una vez ahí empuja la tibia en sentido posterior.
El hallazgo será positivo si aparece reducción de la subluxación anterior, merced al empuje posterior. 2.4.4.- Prueba de aprensión rotuliana o de Fairbank.
El objetivo es saber si tiene tendencia a la luxación lateral y producir dicha luxación por medios manuales. El paciente se coloca en decúbito supino, con rodilla en extensión y cuádriceps contraído, con el pulgar se intenta desplazar la rótula hacia el exterior, se intenta una luxación lateral de la rótula, y con la otra mano se intenta flexionar la rodilla del paciente.
La prueba es positiva cuando el paciente ejerce una fuerza en contra de la del fisioterapeuta para evitar la flexión o si el paciente tiene la sensación de que se le va a luxar la rótula. Típico si previamente ha existido una luxación rotuliana, aparece dolor intenso en flexión. Y cuando existe un desequilibrio muscular entre el vasto externo y el interno del cuádriceps.
2.4.5.- Prueba de Slocum.
Nos va permitir valorar la estabilidad de la rodilla tanto a nivel posteroexterna como posterointerna.
1º. Valoramos la estabilidad posteroexterna. La posición de partida del paciente en la camilla es DS con flexión de cadera y flexión de rodilla, introducimos unos 30º de rotación externa tibial( punta del pie hacia fuera, pie apoyado en la camilla) y desde aquí fijamos sentándonos sobre el pie, hacemos una toma bimanual con los pulgares a ambos lados del tendón rotuliano y el resto de los dedos descansando en el hueco poplíteo, desde aquí vamos a

realizar un empuje posterointerno juntando los codos al cuerpo del fisioterapeuta (lo hacemos varias veces); si el desplazamiento es exagerado, podemos sospechar de lesión en algunas de las siguientes estructuras:
- LCA - LCP - Porción posteroexterna de la cápsula. - Complejo arqueado poplíteo - LLE - Cintilla iliotibial. 2º. Valoramos la estabilidad posterointerna de la articulación de la rodilla. Para ello
partimos de la misma posición inicial del paciente pero con una rotación interna aproximadamente de unos 15º (punta del pie hacia dentro) desde aquí nos sentamos sobre el pie para fijar la posición y realizamos la toma bimanual, juntamos los codos al cuerpo del fisioterapeuta y realizamos el empuje posteroanterior; si el desplazamiento es exagerado podemos sospechar de lesión en alguna de las siguientes estructuras:
- LCA - LLI - Porción posteroexterna de la cápsula. - Ligamento oblícuo posterior.
2.4.6.- Prueba del desplazamiento del pivote o pivot-shift.
El paciente se coloca en DS con la rodilla en extensión, desde aquí haciendo presa en el talón vamos a introducir los parámetros de rotación interna y abducción (es decir, movimiento de valgo) y vamos a empezar a ir hacia la flexión; el test se considera positivo si se produce un resalte o una subluxación anterior del cóndilo tibial externo que sería producido por la tracción del tracto iliotibial. En este caso podríamos encontrarnos con una lesión a nivel del LCA, del ligamento capsular externo y de la parte posteroexterna de la cápsula articular.
El test no finaliza aquí, seguimos realizando flexión de rodilla (con toma de la mano proximal en hueco poplíteo, la mano caudal sigue en talón, manteniendo la rotación interna) y si al llegar entre los 30-40º de flexión se produce la reposición del cóndilo femoral externo, esto nos confirmaría el test. Esta reposición sería causada por la tensión del tracto iliotibial que a partir de los 30-40º pasa a estar posterior al eje de flexo-extensión.
2.5 OTRAS PRUEBAS FUNCIONALES 2.5.1.- Prueba del derrame o Prueba de la rótula bailarina o chapoteo rotuliano.
Con esta prueba trataremos de averiguar si hay líquido intraarticular. El paciente se colocará en DS, con las rodillas extendidas y la musculatura relajada. El fisioterapeuta sitúa la primera comisura de su mano craneal sobre el muslo, a unos 5 cm del borde superior de la rótula; la otra mano queda libre.
Ejecución: se realiza una presión en sentido caudal y medial desde los fondos de saco suprarrotulianos y la cara externa de la rodilla. Con las yemas de los dedos de la mano que quedó libre se deprime la rótula contra el surco intercondíleo.
Es positiva si observamos o tenemos una sensación de rebote y, en ocasiones, del desplazamiento del líquido hacia los espacios libres. Este rebote se le conoce como “chapoteo rotuliano”

2.5.2.- Signo de Ludloff.
Objetivo: Poner de manifiesto patología insercional del psoas ilíaco –psoítis.
El paciente: se coloca sentado con el dorso apoyado y las rodillas extendidas, mientras que la posición del fisioterapeuta es indiferente.
Ejecución: Se le pide al paciente que despegue los talones de la camilla unos 5 cm.
El hallazgo será positivo si aparece dolor a nivel del iliopsoas, compatible con una psoítis.
Comentarios: Es importante respetar escrupulosamente la posición de partida, donde actúa selectivamente el psoas ilíaco.
3. PATOLOGÍA DE MENISCOS.
Las lesiones traumáticas de los meniscos son consecuencia de accidentes importantes (sobre todo en la práctica deportiva) o de microtraumatismos repetidos generalmente de origen laboral, por lo que presentan una mayor incidencia entre los hombres jóvenes; aunque existe un tipo de rotura meniscal, debida a la degeneración, que se produce en el anciano.
3.1 FUNCIONES Y CAUSAS DE RUPTURA DE LOS MENISCOS:
Si la rotura del menisco se produce en el borde más interno, zona no vascularizada, y es pequeña, el resto meniscal será suficiente para cumplir sus funciones. Pero si la rotura se produce en la periferia, que es una zona vascularizada, y la edad del paciente lo permite, trataremos de conservar todo el menisco mediante una sutura o una reinserción.
Cuando la rotura es tan extensa que no solo no permite la sutura sino que nos obliga a resecar todo o gran parte del menisco, privaremos a la rodilla de las siguientes funciones:
• Absorción del choque, del impacto entre el fémur y la tibia. • Ayudar en la lubricación de la rodilla. • Aumento de la congruencia articular.

• Transmisión de cargas a través de la articulación. • Estabilizar la rodilla.
El menisco interno se lesiona con más frecuencia que el externo, hasta tres veces más,
ya que debido a sus relaciones con la cápsula articular y el LLI, y a la distancia entre sus inserciones tiene menos movilidad que el menisco externo, lo que lo hace más vulnerable a los atrapamientos entre el cóndilo y la glenoides. La rotura de un menisco es consecuencia de fuerzas de compresión, tracción o una combinación de ambas.
El mecanismo de producción mas frecuente es una rotación brusca de rodilla estando ésta en flexión. En el caso de que se produzca en bipedestación una flexión seguida de extensión con rotación interna, se lesionaría el menisco interno, y con rotación externa, el menisco externo.
También puede ser el resultado de una extensión rápida de la rodilla, de manera que el menisco no sigue su habitual desplazamiento hacia delante sino que queda comprimido entre el cóndilo y la glenoides.
La rotura meniscal se puede ver favorecida por una serie de factores como: - Un esfuerzo violento (un placaje en rugby) - La obesidad. - La desviación en varo o en valgo de las rodillas, ya que se aumenta la
presión proporcional que deben aguantar ambos meniscos. En varo, el peso del cuerpo recae sobre el compartimento interno y en valgo sobre el externo.
- Una laxitud de los ligamentos. - Una insuficiencia muscular.
* El envejecimiento de los meniscos: Con el paso del tiempo los meniscos pierden su proporción inicial de agua. Esta deshidratación hace que disminuya su elasticidad, volviéndose quebradizos. Se hacen más opacos y cambian el color blanquecino por un tono más amarillo. Por último, degeneran, pudiendo romperse con meros gestos de torsión y no con verdaderos traumatismos.
3.2 CLÍNICA DE LAS LESIONES MENISCALES La clínica va a depender del tipo de rotura, de su extensión y de si hay invasión
del tejido roto en la articulación. En ocasiones, la gravedad de la rotura no guarda relación con la sintomatología que produce, pequeñas lesiones pueden resultar muy dolorosas e invalidantes y grandes roturas presentan signo de evolución prolongada que no han ocasionado grandes molestias o lo han hecho tardíamente.
El paciente describe un dolor difuso periarticular, que suele presentarse de forma inmediata, dificultando generalmente la deambulación con carga. Cuando es capaz de localizar el dolor, suele señalar la parte posterior sobre el punto en que se rompen las fijaciones meniscales. Ya que el menisco en sí no duele, sino la rotura de las fijaciones, con la interposición de tejido entre los cartílagos de la tibia y el fémur y con la reacción inflamatoria. No obstante si palpamos la interlínea articular externa, es posible palpar el menisco externo, provocando dolor cuando esté roto; del mismo modo ocurre en la palpación de la interlínea articular interna para el menisco interno.
El dolor no suele ser constante, una vez que pasa la fase aguda, si no existe

interposición de fragmento en la articulación, puede trascurrir un largo período de tiempo asintomático que pueda llevar a un error de diagnóstico.
Cuando la rotura es traumática, se descubre un antecedente traumático en relación con los mecanismos descritos de flexoextensión y rotación interna-externa de rodilla. Momentáneamente, el dolor es intenso e incapacita a la rodilla para su función.
Estos son algunos tipos de desgarros meniscales que se pueden producir:
Longitudinal.
Radial.
Horizontal.
En asa de cubo.
En pico de toro.
En colgajo.
Ante la rotura de los meniscos, la rodilla presenta una reacción inflamatoria cuya principal manifestación consiste en un aumento de la secreción sinovial, mayor que la cantidad que es capaz de reabsorber, por lo que se acumula dando lugar a lo que se conoce como derrame sinovial.
El contenido del líquido de la rodilla puede provocar tal aumento de presión, distensión de tejidos y dolor, que obliga a una evacuación mediante punción articular.
El bloqueo es otro de los síntomas característicos de las lesiones meniscales. El paciente explica episodios en los cuales la rodilla queda bloqueada en flexión; esto es consecuencia de la interposición de una parte del menisco lesionado con las superficies articulares, lo que mecánicamente imposibilita el normal funcionamiento de la articulación. Este bloqueo es repentino, como repentina puede ser su desaparición.
Cuando la rotura va ampliándose, se produce un “asa de cubo” o un fragmento oscilante que se introduce entre los cóndilos femoral y tibial e impide la extensión completa.
El desplazamiento del cóndilo sobre la superficie irregular del menisco produce un ruido o chasquido audible, espontáneo o provocado por la exploración (es importante diferenciarlo de los chasquidos habituales, sin trascendencia patológica, originados en rótula o en la cadera).
Un deportista en activo describe una torsión de rodilla acompañado de un chasquido claramente audible. En días sucesivos, junto al dolor, nota una sensación de rodilla inflamada. Posteriormente desaparecen las molestias, pero al cabo de un tiempo, con un gesto de torsión intrascendente, se produce un bloqueo. Resulta imposible estirar la rodilla durante algunos días.
Durante la exploración de la rodilla, a la hora de la palpación de las zonas dolorosas debemos recorrer todos los puntos que pudieran ser causa de dolor:
• Interlíneas articulares. • Ligamentos laterales y sus inserciones. • Facetas rotulianas. • Epicóndilo, paso de cintilla ileopectinea. • Tendones rotuliano y cuadricipital (inserciones en rótula y tuberosidad tibial)

• Músculos isquiotibiales, gemelos y bíceps femoral.
Respecto al edema, recordar que los dos tercios internos de los meniscos son de tejido cartilaginoso, y por tanto, avasculares; únicamente el tercio externo es fibroso y recibe irrigación de unos pequeños vasos procedentes de la arteria genicular media. Por tanto, se deduce que no todas las lesiones de menisco presentarán edema, sino que éste dependerá de su localización y de las posibles lesiones asociadas.
*Exploraciones complementarias:
Podemos dividirlas en:
- Invasivas: artroscopia y la artrografía, esta última ahora en desuso.
- No invasivas: TAC, la artrografía de vibración y la RMN.
3.3 PATOLOGÍAS MENISCALES QUIRÚRGICAS. La lesión meniscal ha sido causa de síntomas sobre todo en dos grupos de pacientes, en función de la edad y de la actividad deportiva: los jóvenes deportistas y los mayores de 50 años con lesiones degenerativas. La ampliación de estas dos variables ha hecho que la valoración quirúrgica de estas lesiones en ambos grupos haya cambiado y en la actualidad en muchas ocasiones, pueda superponerse.
La mayoría de las lesiones meniscales se inician en el cuerno posterior de los meniscos y más frecuentemente en el menisco interno. Casi siempre esta lesión progresa a lo largo de las fibras del colágeno en dirección circunferencial. La lesión, con el tiempo, puede extenderse hacia el borde libre (pedunculada) o si continúa a lo largo del cuerpo meniscal conducir a la rotura en “asa de cubo”. En ocasiones puede presentar una desinserción periférica, más frecuente en el segmento posterior.
- Las lesiones del menisco interno pueden ser divididas en:
A) Desgarros circunferenciales (asa de cubo).
B) Desgarros pedunculados (colgajos).
C) Lesiones degenerativas.
A- DESGARROS CIRCUNFERENCIALES: Suelen iniciarse en el segmento posterior (donde no son visibles desde la artrotomía anterior). Pueden progresar hacia el resto del cuerpo meniscal, provocando una rotura en "asa de cubo" o bien pueden progresar hacia el borde interno del menisco quedando como una lesión pedunculada.
• Completos (Tipo I): Cuando la rotura se produce hasta la inserción anterior, quedando el fragmento luxado en la escotadura intercondílea. Producen poca sintomatología y se debe sospechar cuando vemos un menisco interno en la artroscopia.
• Incompletos (Tipo II): La rotura anterior del desgarro se encuentra a poca distancia de la inserción anterior del menisco y son las roturas que provocan el bloqueo de la extensión en función del tamaño del asa.
• Incompletos (Tipo III): Aquí, la rotura queda oculta a la visión desde la óptica

anterolateral, por detrás del cóndilo femoral y por tanto, debemos efectuar extensión casi completa y una fuerza valguizante con rotación externa.
- Desgarros en el espesor del cuerno posterior: La rotura meniscal no se extiende a través del menisco y solo con la palpación mediante el gancho, podemos apreciar un cambio de consistencia al exprimir la superficie meniscal.
- Desgarro posterior meniscosinovial: Se debe a la rotura del ligamento menisco-tibial y es una forma de despegamiento periférico que suele acompañar a las lesiones del ligamento cruzado anterior. Es difícil de visualizar porque está en el compartimento posterointerno.
• Fragmentos desprendidos en asa de cubo (Tipo IV): Consiste en la formación de un largo pedúnculo por desprendimiento de la inserción posterior de un asa de cubo. En el compartimento interno es muy raro el desprendimiento anterior, al revés que en compartimento externo. Suelen situarse en el surco interno y confundirse a la exploración clínica con cuerpos libres articulares, aunque se diferencian de éstos por su falta de movilidad.
B- DESGARROS PEDUNCULARES: Cuando la rotura longitudinal, progresa hacia el borde libre del menisco pueden producirse uno o dos pedúnculos. El extremo del pedúnculo, modificado por el conflicto femorotibial, si está muy evolucionado suele condrificarse y dando una consistencia dura y aspecto en "badajo de campana". Suelen ser visibles y de fácil diagnóstico.
C- DESGARROS DEGENERATIVOS: El dolor en el compartimento interno de la rodilla en pacientes con edades superiores a los 55/60 años se ha considerado durante mucho tiempo, y se sigue considerando, como un signo inequívoco de artrosis, y no digamos si además se acompaña de algún signo radiológico de degeneración articular. En este caso, el paciente sale de la consulta con diagnóstico de artrosis y un tratamiento a base de “supuestos” regeneradores del cartílago y cualquier AINE.
Estos conceptos han ido cambiando progresivamente a medida que aumenta la calidad de vida, la persistencia de la práctica deportiva y el desarrollo de los métodos endoscópicos articulares.
El menisco, con la edad, sufre un proceso de envejecimiento similar al de otros cartílagos y al de la misma rodilla, pero son necesarias unas circunstancias desencadenantes para provocar lesiones o roturas como puede ser un traumatismo o una sobrecarga articular.
- Las lesiones del menisco externo pueden ser divididas en cinco grupos:
A) Roturas longitudinales.
B) Roturas transversales.
C) Roturas en clivaje horizontal.
D) Meniscos anormales.
E) Roturas degenerativas.
A- ROTURAS LONGITUDINALES: Pequeña rotura en cuerno posterior, que puede comprometer a las superficies superior, inferior o ambas y que suele acompañarse asociado a lesiones del ligamento cruzado anterior. Puede prolongarse hasta la entrada del túnel poplíteo formando un “asa de cubo” corta o si abarca toda la superficie meniscal, se convierte en el

“asa de cubo” convencional.
• Intrameniscal.
- Fisura corta posterior (superior, inferior o completa).
- Asa de cubo corta (hasta el hiato).
- Rotura longitudinal completa (asa de cubo).
• Periférica (separación menisco-capsular).
- En superficie inferior. - En ambas superficies (superior e inferior).
B- ROTURAS TRANSVERSALES: Es frecuente en el segmento anterior y medio, provocado frecuentemente por un mecanismo de rotación entre fémur y tibia. Si la rotura llega hasta la superficie meniscal, la progresión la efectúa en sentido longitudinal.
- Simple.
- Simple con pedúnculo anterior.
- Simple con pedúnculo anterior y posterior.
- Compleja.
C- ROTURAS EN CLIVAJE HORIZONTAL: La lesión divide al cuerpo meniscal en dos superficies, inferior y superior. A partir de aquí, la lesión progresa porque el movimiento de rotación entre fémur y tibia se transmite al interior del menisco lesionado.
D- MENISCOS ANORMALES
• Quistes meniscales: Los meniscos pueden degenerarse creando formaciones quísticas, apreciables desde el exterior cuando el tamaño es bastante grande. Afecta de forma casi exclusiva al menisco externo, siendo excepcional su aparición en el menisco interno. La etiología es controvertida, unos autores se inclinan por una etiología traumática, y otros por una congénita o degenerativa. Los quistes pueden formarse en el interior de menisco debido a las pequeñas roturas degenerativas en su espesor, o a la rotura meniscal que deja pasar al líquido sinovial, empujando e inflamando la cápsula como un globo.
Se localiza en la cara lateral de la rodilla, por delante del ligamento lateral externo, con la rodilla extendida el quiste encuentra espacio para alojarse y es cubierto por la cintilla iliopectínea.
• Meniscos discoides: Son infrecuentes, y patrimonio casi exclusivo del menisco externo. Adoptan la forma de un disco entre las superficies articulares de fémur y tibia en el compartimento externo, al engrosarse el menisco, aumenta la altura del espacio fémoro-tibial externo. Desde el menisco normal hasta el disco completo existe una enorme variedad de formas discoides. Se tratan de anomalías congénitas, por falta de resorción del mesénquima que en un principio rellena todo el espacio articular. Según el proceso de resorción se detenga en una fase más o menos avanzada, encontraremos discos de transición, intermedios, completos, etc.
La diferente anatomía del menisco externo los hace más vulnerables a los traumatismos de rodilla, por lo que con frecuencia los encontramos con lesiones asociadas.
• Meniscos descolgados: consiste en un tipo meniscal que en su asta anterior cae por delante del borde tibial en lugar de conservar su posición por encima de la tibia. Puede producir dolor en ciertas ocasiones y mala congruencia articular (se debe extraer).

• Ausencia parcial de meniscos.
• Reduplicación.
E- ROTURAS DEGENERATIVAS: Tanto la clínica como la clasificación anatomopatológica son superponibles a las lesiones que se han descrito para el menisco interno.
3.4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. Las lesiones meniscales son susceptibles de resolución mediante su exéresis por medios artroscópicos. Hasta ahora se ha efectuado la meniscectomía total como única respuesta a las roturas meniscales. Sin embargo son múltiples los autores que han demostrado cambios degenerativos en rodillas estudiadas mediante radiología tras meniscectomía totales o parciales.
Los pacientes tratados mediante meniscectomía parcial presentan mejores resultados funcionales, menor número de signos objetivos, de complicaciones y de alteraciones radiológicas. En consecuencia, la tendencia es extirpar solo la lesión, dejando la mayor cantidad posible de cuerpo meniscal estable.
Desde hace ya algunos años, el intento de preservar el menisco ha sido la respuesta a las meniscectomías totales o parciales al constatarse los cambios degenerativos articulares que su extirpación producía. 3.5 TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO. 3.5.1 Tratamiento Conservador
Los objetivos en este caso serán la disminución del edema y el dolor, y la potenciación de la musculatura. El paciente llegará con un vendaje compresivo que se deberá mantener hasta la desaparición del edema.
Como analgésico y antiinflamatorio se aplicará crioterapia durante los primeros días, y cuando empiece a remitir el edema podremos utilizar onda corta, y en los puntos más selectivos de dolor aplicaremos ultrasonidos.
La deambulación estará autorizada con carga, aunque a veces será aconsejable el uso de bastones para descargar en cierta medida la articulación, con lo que se evitará el incremento del edema y se logrará la disminución de las molestias que la carga total provocaría.
Una vez instauradas las medidas antiedema, se iniciará la potenciación isométrica del cuádriceps y los isquiotibiales, y cuando el edema disminuya se realizará la potenciación contra resistencia del cuádriceps.
Si el paciente presenta una atrofia importante, estaría indicada la electroestimulación de la musculatura afectada hasta la consecución de una buena contracción muscular activa.
3.5.2 Tratamiento Postquirúrgico
Cuando se ha practicado una meniscectomía parcial (extirpación parcial del menisco) o una meniscectomía total (exéresis total), el tratamiento fisioterápico lo dividimos en tres fases:
A. Fase de postoperatorio:
En esta fase el paciente suele llevar como medida inmovilizadora una calza de yeso o

un vendaje compresivo almohadillado. Los objetivos serán disminuir el edema y el dolor.
Si el medio de inmovilización lo permite, aplicaremos crioterapia varias veces al día. Pasadas 24 horas desde la intervención se podrán realizar ejercicios isométricos de cuádriceps y, si es posible, se harán flexiones a favor de la gravedad sin forzar la articulación; también se podrá iniciar la incorporación del paciente, manteniendo las extremidades inferiores elevadas y realizando movilizaciones frecuentes de los dedos del pie y los tobillos para favorecer el retorno venoso.
Para la deambulación, esperaremos a las 48 horas después de la intervención, aunque si la meniscectomía se ha llevado a cabo por artroscopia es posible que se permita a las 24 horas; generalmente se realizará con carga pero aliviada con bastones.
B. Fase de recuperación funcional:
Los objetivos serán los mismos que en la primera fase, añadiendo la ganancia del arco articular y la potenciación de la extremidad. Las medidas antiedema anteriores siguen siendo válidas, no obstante, el vendaje almohadillado se sustituirá por una media elástica con la que el paciente se sentirá más cómodo.
Para la ganancia de recorrido articular estará indicada la hidroterapia y poleoterapia a favor de gravedad o autoasistida. Durante los primeros días es importante evitar los movimientos bruscos o forzados, así como los movimientos de rotación, ya que provocarían irritación de la membrana sinovial pudiendo producir derrames.
Si aparecen algias utilizaremos la electroterapia, en especial las diadinámicas por sus efectos tróficos y analgésicos. La potenciación global de la extremidad y específica del cuádriceps será muy necesaria en los procesos crónicos, en los que la atrofia muscular que se produce suele ser importante y una complicación relativamente frecuente. Para esta potenciación podremos ayudarnos de la electroestimulación muscular junto con un tratamiento intensivo y prolongado, variando con frecuencia el tipo de ejercicios a realizar. Finalmente, la deambulación podrá realizarse con carga total.
C. Fase de resolución:
Los objetivos en esta fase serán la mejora de la propiocepción y la coordinación, y el inicio de la actividad deportiva, en el caso de deportistas.
Realizaremos ejercicios de facilitación neuromuscular propioceptiva con la técnica de Kabat. Realizaremos también ejercicios de estabilización de la rodilla, primero sobre el suelo (con maniobras desestabilizadoras) y posteriormente sobre tablas móviles, tipo plato de Böhler y/o Freeman.
Se realizarán ejercicios de bicicleta para ganar resistencia muscular, y se entrenará la carrera sobre el tapiz de marcha. También realizaremos subidas y bajadas por un plano inclinado. A las cuatro semanas, si el médico lo autoriza, se iniciará la natación, y a las seis u ocho semanas se permitirá ya los deportes habituales, pero evitando las situaciones de riesgo.

4. PATOLOGÍA DE LIGAMENTOS
Los ligamentos proporcionan a la rodilla:
La cinética clásica “rodamiento/deslizamiento” durante el movimiento de flexoextensión.
Un bloqueo completo de la rodilla en extensión.
La rotación automática externa de la tibia en los últimos grados de extensión.
Una relativa libertad de la rodilla en flexión (rotación externa de 45º e interna de 30º; varo-valgo de algunos grados; traslación anteroposterior de algunos milímetros).
Las lesiones que nos podemos encontrar en los ligamentos son:
1. Distensiones: se produce una elongación excesiva del ligamento pero se mantiene la congruencia articular.
2. Esguinces graves: Dentro de este grupo incluiremos las famosas “triadas”, típicas de los futbolistas, donde se asocia lesión del LLI, lesión del LCA y lesión del menisco interno; si a esta asociación se añaden la lesión del LCP y las lesiones capsulares, estaremos ante una “péntada”. En los esguinces la lesión es mayor que en las distensiones produciéndose una rotura fibrilar. Distinguiremos 3 grados:
Grado I o leve: Hay pequeñas roturas fibrilares, se mantiene la estructura del ligamento y la rodilla permanece estable. Se acompaña de dolor, mínima hemorragia y derrame.
Grado II o grave: La rotura fibrilar es más importante, aparece dolor localizado al movimiento y un leve grado de inestabilidad e impotencia funcional moderada. Puede haber incluso afectación de meniscos.
Grado III: Se produce una rotura completa de fibras y una solución de continuidad en el ligamento o una desinserción en sus anclajes al hueso. La inestabilidad es marcada, demostrada en la exploración mediante un “bostezo”, es decir, una abertura lateral en la articulación cuando realmente debe permanecer inmóvil. Pudiendo existir afectación de nervios como el ciático poplíteo externo cuando se lesiona el LLE.
3. Laxitudes crónicas: debidas a insuficiencias de los ligamentos.
4. Roturas ligamentosas:
La rotura de los ligamentos cruzados, en especial del LCA, se considera una lesión bastante grave en deportistas que practiquen deporte en carga articular de rodilla; el pronóstico es mas favorable cuando el deporte que se realiza es en descarga, como por ejemplo el ciclismo.
La rotura de los ligamentos laterales, sobre todo el LLI, es mucho más tolerable que la de los cruzados además de que estos pueden llegar a cicatrizar cuando la rotura lo permite, cosa que los cruzados no porque no tienen plano de apoyo capsular.
Al producirse la rotura de uno o varios ligamentos, no es normal la rotura de todos, lo que se produciría es una inestabilidad parcial de la rodilla, en la dirección que marca su función estabilizadora, que es la siguiente:
* Estabilidad anteroposterior:

Anterior: LCA- menisco interno- LLI- capsula- LLE.
Posterior: LCP- ángulo posterointerno (PAPI) – ángulo posteroexterno (PAPE).
* Estabilidad lateral:
Valgo: LLI- LCA-LCP.
Varo: LLE-LCA-LCP.
* Estabilidad rotatoria:
Interna: LCA y LCP y ligamentos laterales – PAPI.
Externa: PAPE – LCA.
La capacidad de estabilización de estas estructuras será diferente dependiendo de la posición de la rodilla, en el deporte son frecuentes dos mecanismos en causar lesión:
- El “varo flexión rotación interna” (VARFI) en el que la rodilla está firme, estable.
- El “valgo flexión rotación externa” (VALFE) en él la rodilla está desestabilizada y, por lo tanto, frágil.
4.1. MECANISMO LESIONAL
La elasticidad de los ligamentos permite una cierta distensión hasta la rotura del mismo, por lo cual los esguinces son las lesiones de rodilla más frecuentes.
Los mecanismos usuales de producción son la rotación del cuerpo hacia adentro y afuera, sobre un pie fijado en el suelo, la extensión y flexión exagerada de la rodilla y la aplicación con suficiente fuerza en un lado de la articulación, para distender y romper el ligamento opuesto.
Podemos clasificar los mecanismos lesionales en:
A) Simples: en los que las fuerzas que actúan sobre la rodilla siguen una sola dirección.
1. Choque frontal sobre la rodilla flexionada que causa un desplazamiento hacia atrás de la tibia que puede provocar una lesión aislada del LCP. Es característico de las contusiones sobre el salpicadero del coche en los accidentes de tráfico y en lesiones deportivas.
2. Hiperextensión de la rodilla, en caso de patada al vacío o por impacto directo sobre el muslo con la rodilla en extensión y el pie fijo en el suelo. Puede producir una lesión aislada del LCP.
3. Hiperflexión de rodilla cuando se cae desde una altura con la rodilla flexionada, como en el esquí o en la halterofilia. Puede producir la lesión de ambos ligamentos cruzados o uno de ellos.
B) Combinados: en los que las fuerzas siguen varias direcciones.
1. Valgo-rotación externa: el pie queda fijado al suelo, mientras la pierna gira hacia afuera con la rodilla flexionada unos 30º. Las estructuras que se lesionan empiezan desde el punto del ángulo posterointerno (PAPI), desinserción del cuerno posterior del menisco interno, el ligamento oblicuo posterior, la porción superficial y profunda del

LLI, el LCA y si la fuerza continúa, se afecta el LCP.
Suele ser el mecanismo habitual de las lesiones del esquiador cuando queda atrapado un esquí mientras el cuerpo sigue hacia adelante, también en jugadores de fútbol cuando reciben un golpe directo en la cara posteroexterna de la rodilla con el pie fijo en el suelo.
2. Varo-rotación interna: ocurre en la recepción después de un salto, al caer hacia adelante forzando la rodilla en posición de varo. En este caso se lesionan las estructuras desde el punto del ángulo posteroexterno (PAPE), desinserción del menisco externo, el LLE, el LCA, la inserción femoral del tendón poplíteo y al final el LCP.
* Cómo prevenir las inestabilidades de rodilla:
Potenciando la musculatura. La rodilla es más estable cuanto más consistentes sean las estructuras de contención.
Trabajando la elasticidad, ampliando los arcos de movimiento.
Usando un material deportivo adecuado.
Siendo prudentes al reiniciar la actividad tras la lesión. Una rehabilitación inadecuada o un comienzo apresurado de la actividad deportiva, puede ser causa de una nueva lesión.
4.2 CLÍNICA DE LAS LESIONES LIGAMENTARIAS Primero exploraremos mediante la palpación los puntos laterales de la rodilla, provocando dolor en la región topográfica lesionada. Para el LLE palparemos sus puntos de inserción (cóndilo externo y cabeza del peroné), continuando con la palpación del recorrido del propio ligamento. Del mismo modo, para el LLI palparemos sus puntos de inserción (cóndilo interno y tibia) y su recorrido. Los ligamentos cruzados son inaccesibles a la palpación debido a que su recorrido es intraarticular. En el caso del ligamento cruzado anterior el dolor es intenso, de leve duración, con sensación de crujido y que se acompaña de impotencia completa.
“El dolor del esguince está en relación inversa al grado de severidad: a menos lesión, más dolor”
El síntoma principal en las lesiones de los ligamentos cruzados es la hemartrosis. Del 60-70% de hemartrosis de rodilla se deben a lesión del LCA. Es un derrame de aparición rápida, que se instaura entre 1 h. y 4 h. después del traumatismo y se acompaña de calor local. Los pacientes explican que la "rodilla se les va", que "se desencaja", es el “giving-way” de los americanos, esto es el fallo articular.
*Exploraciones complementarias:
Entre ellas podemos citar:
- Exploración radiográfica convencional en proyecciones de frente, perfil a 30º de flexión y axial de rótula, nos permite poner de manifiesto posibles avulsiones en los puntos de inserción ligamentosos, como

arrancamientos de la inserción femoral del ligamento lateral interno, de la cabeza del peroné en las lesiones del complejo externo, arrancamiento de espinas tibiales, de particular importancia en niños (hacer siempre radiografías comparativas), desinserciones de la cápsula en platillo tibial interno y/o fracturas marginales en el reborde tibial externo, característico de lesión del ligamento cruzado anterior.
- Exploración dinámica
- Lachman activo radiológico
- Exploración radiográfica forzada en varo, valgo y en cajón
- RMN
4.3 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. Dependiendo de la gravedad y tipo de lesión, los tratamientos quirúrgicos que solemos ver son:
Reparación mediante sutura de los cabos.
Reinserción a nivel proximal o distal del ligamento.
Sustitución mediante una plastia procedente del tendón semitendinoso, del ligamento rotuliano o de banco.
Actualmente estas intervenciones se realizan mediante artroscopia ya que al ser una técnica menos agresiva la sintomatología postquirúrgica es mínima y por lo tanto la recuperación será más fácil, precoz y con mejores resultados funcionales.
4.4 TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN LESIONES DE LOS LIGAMENTOS LATERALES DE LA RODILLA.
4.4.1. Tratamiento Conservador
Lesiones estables.
Cuando la articulación es estable, el paciente nos llega a la consulta de fisioterapia con un vendaje elástico compresivo desde la raíz de los dedos hasta por encima de la rodilla, que se mantendrá hasta que disminuyen el edema y el dolor, alrededor de una semana.
Nuestros objetivos, además de la disminución del dolor y el edema, serán la recuperación de la movilidad articular y del volumen y la potencia muscular. Utilizaremos la crioterapia como antiinflamatorio y anestésico, iniciándose inmediatamente después los ejercicios isométricos de cuádriceps e isquiotibiales.
Debemos tener en cuenta que en las lesiones del LLE pueden asociarse lesiones del nervio ciático poplíteo externo que conlleva la postura de flexión plantar permanente del pie por inactividad de los dorsiflexores, por lo que para evitar una deformidad del pie en equino-varo, colocaremos una férula de antiequino durante los períodos de actividad, y en los períodos de reposo se procurará que el pie se mantenga en los 90º mediante el uso de almohadas.
Durante los primeros días está recomendada la flexión de rodilla a favor de la gravedad

y una vez disminuido el edema, se iniciarán técnicas para ganar recorrido articular, como la poleoterapia. Las posiciones de extensión y flexión completas son las más dolorosas puesto que en ellas los ligamentos laterales están en máxima tensión, permaneciendo distendidos en las posiciones intermedias.
Los ligamentos laterales son ayudados en su función por los músculos de la pata de ganso, el tensor de la fascia lata y el cuádriceps, por tanto, será importante la potenciación de los mismos. Empezaremos con resistencias mínimas, entre uno y dos kilos, que iremos aumentando progresivamente del mismo modo que el número de contracciones. Principalmente realizaremos ejercicios en cadena cerrada.
Finalmente realizaremos la deambulación con carga, los primeros días ayudado con bastones para no causar molestias ni aumento del edema.
Lesiones inestables.
Cuando la articulación es inestable, el paciente será remitido a nuestro servicio de rehabilitación con una inmovilización: calza de yeso o férula.
– Calza de yeso:
1. Fase de inmovilización: nuestro objetivo será prevenir las secuelas de la inmovilización mediante movilizaciones pasivas de las articulaciones del pie, tobillo y cadera; ejercicios isométricos de la musculatura inmovilizada, especialmente del cuádriceps, por su tendencia rápida a la atrofia y porque al contraerse produce una movilización longitudinal de la rodilla previniendo la formación de adherencias.
2. Fase postinmovilización: los objetivos y tratamiento serán los mismos que los vistos para las lesiones estables.
– Férula:
La ventaja que presenta es que puede ser retirada durante el tratamiento de fisioterapia y en los periodos de descanso, evitando los problemas originados por la inmovilidad. Los objetivos y tratamiento son los mismos que para las lesiones estables, excepto en lo que concierne a la deambulación, que deberá ser supervisada por el médico que será el que paute si puede o no cargar y con qué tipo de carga.
4.4.2. Tratamiento Postquirúrgico.
A los pacientes intervenidos quirúrgicamente mediante suturas, reinserciones o transposiciones, se les colocará un dispositivo de inmovilización, tales como los vistos en el apartado anterior, y se les tratará como hemos descrito.
* Secuelas:
Las lesiones estables, no suelen causar secuelas, pero las inestables debido a la inestabilidad residual, puede generar una artrosis secundaria. Si se ha producido lesión del nervio ciático poplíteo externo, puede haber recuperación en unas 6-8 semanas si sólo ha sufrido un estiramiento; pero si la lesión ha sido más grave, el pronóstico dependerá de la degeneración de las fibras nerviosas.

4.5. TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN LESIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE LA RODILLA.
4.5.1. Tratamiento Conservador El paciente acudirá a nosotros con una calza de yeso o una férula para impedir la
hiperextensión y las rotaciones.
A. Fase de inmovilización.
Nuestros objetivos serán disminuir el edema postraumático y evitar la atrofia. Para favorecer el retorno venoso, se mantendrá elevada la extremidad y se realizarán movilizaciones de tobillo y dedos. Se comenzará con ejercicios isométricos de cuádriceps e isquiotibiales, glúteo medio y mayor. La deambulación será pautada por el médico, que generalmente será con carga.
B. Fase postinmovilización.
Los objetivos serán ahora evitar el edema postinmovilización, recuperar/aumentar el arco articular y la potencia muscular.
Después de la inmovilización, se colocará un vendaje elástico compresivo para evitar que se instaure el edema; éste vendaje ha de llevarlo hasta que su musculatura periarticular tenga un tono muscular aceptable. Utilizaremos la crioterapia como antiinflamatorio y analgésico.
Para la ganancia articular, emplearemos la poleoterapia, en un primer momento a favor de la gravedad y progresivamente iremos añadiendo pesos.
En un principio, emplearemos ejercicios de cadena cerrada para la tonificación global de la extremidad, evitando de este modo someter al ligamento a situaciones de estrés. Tras 2 ó 3 semanas potenciaremos en cadena abierta los isquiotibiales por su función “anti-cajón anterior”; posteriormente potenciaremos el cuádriceps y la musculatura periarticular.
4.5.2. Tratamiento Postquirúrgico.
Tomaremos como ejemplo la sustitución del LCA lesionado por una plastia mediante artroscopia. Nuestro primer objetivo y primordial será la protección de la plastia, por lo que evitaremos ciertos movimientos como la hiperextensión y las rotaciones y movimientos bruscos.
Otro objetivo será minimizar las secuelas de la inmovilización, iniciando la movilización, la carga y la tonificación en el postoperatorio inmediato. Y el objetivo final será la reincorporación del paciente en sus actividades habituales en el menor tiempo posible.
A. Fase de postoperatorio inmediato.
Tras la operación se coloca un vendaje compresivo 2 ó 3 días que sustituiremos por un vendaje elástico desde los dedos hasta por encima de la rodilla y pondremos una férula, que llevará en la realización de ejercicios y las distintas actividades que evitará las rotaciones y las desviaciones laterales, sólo se retirará cuando la articulación permanezca en reposo.
Los objetivos a plantear son la disminución del edema postquirúrgico y la ganancia de arco articular. Las medidas antiedema serán la elevación del miembro, vendaje elástico y crioterapia, además de ejercicios isométricos que tendrán efecto de bombeo por la contracción-relajación.
Las movilizaciones comenzarán con la flexión de rodilla a favor de la gravedad o mediante hidroterapia; y la extensión de forma activo-asistida. En cuanto a la deambulación,

será en descarga hasta que lleve la férula, y una vez la lleve puesta, se iniciará la carga parcial con ayuda de unos bastones.
B. Fase de recuperación funcional.
Ahora los objetivos será recuperar todo el arco articular y la tonificación muscular. Las medidas antiedema las emplearemos en el caso de que persista el edema o aparezca tras realizar alguna maniobra.
Realizaremos movilizaciones de rótula longitudinal y transversalmente, para liberar posibles adherencias, en especial cuando la plastia procede del ligamento rotuliano. Utilizaremos la poleoterapia y el hold-relax, insistiendo en la extensión completa pero evitando la hiperextensión.
Durante los cuatro primeros meses, en los cuales el injerto todavía está débil y se están produciendo los fenómenos de revascularización, la tonificación la realizaremos en cadena cerrada, para una mayor estabilidad, de este modo evitaremos la atrofia de la musculatura sin someter al nuevo ligamento a situaciones de estrés.
La férula se podrá retirar a los 2 meses, pudiendo llevarse únicamente cuando se realicen esfuerzos.
C. Fase de potenciación y coordinación.
Tras 4 meses, empezaremos con los ejercicios de potenciación en cadena abierta, por lo que iremos añadiendo pesos progresivamente pero sin sobrepasar los 4kg, de igual modo iremos aumentando el número de repeticiones de cada serie.
Se podrá empezar con deportes de bajo riesgo articular como son la natación, la bicicleta o la carrera.
Un vez conseguida una adecuada potenciación, empezaremos con los ejercicios de propiocepción en los platos de Freeman, tabla de Böhler, cama elástica...En un primer momento estos ejercicios los realizará con la férula puesta. También trabajaremos las desestabilizaciones manuales en posición de caballero, por ejemplo.
D. Fase de resolución.
En torno a los nueve meses, se considera que el injerto está revitalizado y el paciente puede volver a la práctica de sus deportes habituales.
* Secuelas:
La inestabilidad crónica, por una lesión no diagnosticada a tiempo o por un tratamiento inadecuado, puede derivar en una artrosis secundaria.
La inmovilización prolongada en algunos tratamientos conservadores es causa de atrofia de cuádriceps persistente.

4.6. TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN LESIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR DE LA RODILLA.
4.6.1. Tratamiento Conservador
A. Fase aguda.
Realizaremos las medidas antiedema RICE: reposo, hielo, compresión y elevación. También podremos utilizar electroterapia analgésica como las corrientes interferenciales.
Se colocará, como en el caso del LCA, una férula en total extensión y sin apoyar.
B. Fase intermedia.
En esta fase se seguirá con la férula en extensión total para dormir durante dos semanas. Entre nuestros objetivos se encuentra la ganancia de arco articular.
Realizaremos ejercicios de cuádriceps en un arco de 30º a 0º, también podemos emplear la electroestimulación, en especial para el vasto interno combinados con isométricos de cuádriceps. Comenzamos con ejercicios de isquiotibiales de 0º a 10º.
A medida que el paciente vaya teniendo una mayor tolerancia al ejercicio, iremos combinando ejercicios de cadera en abd y add, realizaremos ejercicios de cadena cinética cerrada (sin abusar de la flexión de rodilla) con pies apoyados en posición neutra o ligera dorsiflexión. También se recomienda los ejercicios de hidroterapia.
C. Fase final.
En esta fase realizaremos, además de los ejercicios de la fase anterior, ejercicios en cadena abierta y bicicleta; insistiendo en la potenciación del cuádriceps, ya que es éste el que estabiliza la tibia dinámicamente y contrarresta la tracción posterior.
Generalmente estos pacientes retornan, en su gran mayoría, aproximadamente a los 3 meses del tratamiento conservador.
4.6.2. Tratamiento Postquirúrgico
En el caso del LCP el tratamiento será más conservador que para el LCA.
A. Fase de postoperatorio inmediato.
El paciente llevará una inmovilización posterior de rodilla en extensión completa durante las 24 horas del día durante 6 semanas, luego se colocará únicamente por la noche, empleando un inmovilizador funcional durante el día. Emplearemos crioterapia como medida antiinflamatoria y analgésica.
Realizaremos movilizaciones de rótula y las cicatrices para evitar las adherencias. También empezaremos con los ejercicios isométricos de cuádriceps, los cuales podremos combinar con la electroestimulación. Los ejercicios de cadera de abd y add en decúbito lateral con la rodilla en extensión primero sin peso y progresivamente añadiendo peso debajo de la rodilla son muy recomendables también.
Evitaremos la acción de la gravedad realizando los ejercicios inicialmente en decúbito prono (8 a 12 semanas). Evitaremos la contracción de los isquiotibiales, retardando la flexión activa de la rodilla durante las primeras 12 semanas.
La progresión en la flexión de rodilla será lenta:
- 0-20 grados primeras dos semanas
- 0-40 grados a las cuatro semanas

- 0-60 grados a las seis semanas
Iremos realizando estiramientos de la cadena posterior, el paciente se puede ayudar para ellos de una toalla o de un theraband (el cual nos va a servir también para realizar ejercicios de plantiflexión resistida).
En la tercera semana podemos empezar con ejercicios en cadena cerrada de cuádriceps, como las minisentadillas. Podemos comenzar a realizar bicicleta con el sillín ligeramente alto. Debemos ir reeducando la marcha controlando el apoyo, en progresión creciente, con la férula funcional sin bloquear para permitir la flexión de rodilla (para dormir sí que se puede bloquear como prevención).
B. Fase intermedia.
A las 12-20 semanas, dependiendo de la evolución de cada paciente, podremos empezar con los activos de isquiotibiales en cadena cerrada (step, máquina de remo…) seguida de ejercicios de hidroterapia y propiocepción bipodal y unipodal, así cómo trabajo de la marcha en las distintas direcciones (adelante, derecha...).
C. Fase final.
A los 5-6 meses incluiremos los ejercicios en cadena abierta, pudiendo iniciar el trote de carrera si la rodilla se muestra lo suficientemente estable y a los 6-8 meses podremos aumentar la velocidad en la carrera así como empezar el retorno a la actividad deportiva, en caso de que fuera práctica habitual del paciente, ya que la mayoría entre los 9 y los 12 meses vuelven a práctica deportiva habitual.
4.7. LESIONES DE LOS LIGAMENTOS DE RODILLA EN NIÑOS. Las lesiones del ligamento lateral interno son consecuencia de un mecanismo en
valgo. Se practica un examen radiográfico convencional comparativo buscando posibles arrancamientos óseos. En caso de ser negativa y continuar con la sospecha de lesión ligamentosa debemos efectuar un examen mediante radiografías forzadas para hacer el diagnóstico diferencial entre rotura ligamentosa o epifisiolisis sin desplazamiento. La resonancia magnética es fundamental para descartar lesiones fisarias sin desplazamiento.
El tratamiento de la lesión del ligamento lateral interno consiste en la inmovilización durante unos días seguido de un período de movilización controlada y bajo protección de rodillera articulada hasta las cuatro semanas. Puede efectuar apoyo desde una fase muy temprana y volver a la actividad deportiva moderada en función del programa de reeducación funcional para fortalecer la musculatura y mejorar la propiocepción. Se procurará evitar los deportes que precisen de giros bruscos o paradas, hasta que el paciente no tenga una cierta sensación de “seguridad”. Puede quedar una cierta laxitud residual que no tiene una traducción funcional clínica. Cuando se haya producido un arrancamiento óseo, es mejor la reinserción quirúrgica y posterior inmovilización.
Las lesiones del ligamento lateral externo son infrecuentes a estas edades y en ocasiones se diagnostican roturas aisladas, siendo normal la asociación lesional del ligamento lateral externo, el complejo arcuato y el tendón del poplíteo. El tratamiento de alguna de estas estructuras lesionadas siempre es conservador mediante inmovilización seguido de rodillera articulada hasta la remisión de la sintomatología. La asociación de varias lesiones requiere tratamiento quirúrgico para evitar inestabilidades secundarias.
Es muy rara la lesión en los niños del ligamento cruzado anterior, pero no así en

adolescentes con una incidencia cada vez mayor, debido al aumento de las actividades deportivas a edades más tempranas y a la mayor sensibilidad de los medios diagnósticos actuales. Ante una hemartrosis aguda postraumática siempre hemos de sospechar la rotura del cruzado anterior.
El ligamento puede arrancarse con un fragmento de espina tibial, que es lo más frecuente a estas edades o romperse en el espesor del ligamento o bien de forma más rara con un fragmento femoral. Los arrancamientos muy poco desplazados, pueden ser tratados de forma incruenta, mediante inmovilización en ligera flexión para relajar el ligamento, durante cuatro semanas. Si existe desplazamiento del fragmento, el tratamiento es quirúrgico con reducción y síntesis por métodos artroscópicos. El tratamiento de las roturas en el tercio medio del ligamento esta sujeto a controversia, pero diversos estudios han demostrado los malos resultados del tratamiento incruento de estas lesiones, por lo que recomendamos la reconstrucción quirúrgica de la inestabilidad al acabar el crecimiento óseo.
El ligamento cruzado posterior, se lesiona de forma excepcional en los niños y adolescentes, y es necesario un mecanismo forzado hacia atrás de considerable magnitud. Es habitual que pasen desapercibidas porque suelen permanecer asintomáticas durante mucho tiempo. Las roturas que se acompañan de un arrancamiento de la inserción tibial se tratan de forma incruenta si no está desplazado, en caso contrario se procede a reducción quirúrgica y osteosíntesis.
Las lesiones agudas que presentan un cajón posterior severo se tratan con cirugía ya que existen otras estructuras posteriores lesionadas. Si la rotura es del tercio medio aislada del ligamento, se procede a inmovilización hasta disminuir los signos inflamatorios, seguida de un programa de reeducación funcional.
5. PATOLOGÍA DE LA RÓTULA Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS.
5.1 SÍNDROME DE HIPERPRESIÓN ROTULIANA EXTERNA (SHER).
Consiste en el desplazamiento externo de la rótula con la rodilla en flexión, los factores predisponentes para que esto suceda son la hiperlaxitud ligamentosa y la insuficiencia del cuádriceps, suele ser bilateral y el grupo de riesgo es el sexo femenino por presentar ambos factores de riesgo y también los jóvenes al tener una mayor demanda articular.
En la clínica encontramos que aparece dolor en la cara anteroexterna de la rodilla empeorando con las actividades que requieren su flexión. Este dolor se produce por la compresión de la rótula contra el cóndilo femoral externo en la flexoextensión y por un aumento de la tensión sobre el alerón rotuliano externo. El dolor aumentará al subir y bajar escaleras y con la flexión prolongada de la rodilla. También aparecen episodios de fallo ocasional de la rodilla
En la exploración encontraremos la rótula centrada en el surco femoral, un ángulo Q>20 grados, retracción del alerón externo, el borde medial de la rótula ascendido y signo del cepillo (+).
En el SHER el diagnóstico nos lo da la proyección radiológica axial (30, 60 y 90 grados) en la que observamos un desplazamiento progresivo de la rótula hacia el borde

externo, también se puede observar un aumento de la densidad ósea subcondral por el aumento de presión a ese nivel. La mala evolución de este síndrome puede conducir a la lesión del cartílago articular (se verá en la RM)
El tratamiento inicial de esta patología será conservador, con reposo en fase aguda, ejercicios de potenciación de vasto interno (ejercicios isométricos e isotónicos en cadena abierta y cerrada), AINES y condroprotectores. Un tratamiento semi-invasivo sería la inyección intraarticular de ácido hialurónico.
En aquellos casos que no responden al tratamiento conservador, persistiendo los síntomas después de 6 meses de éste y demostrándose la existencia de tensión en el alerón rotuliano externo, se recomienda tratamiento quirúrgico liberándolo mediante artroscopia o vía subcutánea.
5.2 CONDROMALACIA ROTULIANA.
Consiste en el reblandecimiento y degeneración del cartílago que se encuentra por debajo de la rótula pudiéndose producir pérdidas parciales del mismo.
Se suele dar en adultos jóvenes, mujeres y deportistas y se produce por las siguientes causas:
• Sobrecarga de la articulación por el uso repetido de la misma. • Traumatismos ( luxación rotuliana, fractura osteocondral, contusión del cartílago) • Problemas de la estática de la rodilla:
Rótula alta, subdesarrollada o protruída Ángulo Q > 20º Mala alineación por alteración del aparato extensor. Debilidad muscular del cuádriceps Genu valgo, genu varo, recurvatum. Anomalías estructurales en el fémur, p ej, aumento de la anteversión del cuello
del fémur. Aumento de la pronación del pie que altera la dirección de tracción del
cuádriceps al llevar la tibia a rotación interna. Anomalías estructurales de la rótula: displasia etc.. Torsión tibial externa que favorece la subluxación de la rótula.
• Condropatía postquirúrgica: por inmovilización prolongada que impide la correcta nutrición del cartílago o rehabilitación inadecuada (excesiva carga en los ejercicios).
• Enfermedades sistémicas: artritis reumatoide. • Sinovitis de repetición, infecciones locales. • Yatrogenia: infiltraciones con corticoides.
Para establecer el alcance de la lesión del cartílago utilizamos la clasificación de Outerbridge que es la más aceptada en la bibliografía internacional y establece 4 grados de lesión:

• Grado 0: ausencia de lesión. • Grado I: ablandamiento del cartílago. • Grado II: fibrilación. • Grado III: fisura. • Grado IV: exposición del hueso subcondral.
En la clínica encontramos:
• Dolor de tipo mecánico que aumenta al subir y bajar escaleras, al ponerse de cuclillas etc.
• Dolor a la presión y movilización de la rótula que es un signo claro de afectación condral.
• La movilidad articular tanto activa como pasiva será normal aunque aparecerá inflamación con episodios de derrame articular.
• Aparecerán inestabilidad y bloqueos en la rodilla y también crepitaciones (sensación de arenilla y crujidos en fases más avanzadas).
• Se observará una ligera atrofia del cuádriceps, sobre todo del vasto interno, que aumentará con los episodios de derrame en los cuales el paciente requiere reposo articular.
• El ángulo Q suele estar aumentado. • Es frecuente encontrar pronación del retropie.
Los test exploratorios que realizaremos serán la prueba de Smillie, la de Zohlen y la de aprehensión de Fairbank.
El diagnóstico diferencial con el resto de afecciones rotulianas será difícil. Se
realizarán radiografías de proyección anteroposterior y lateral (permite descartar lesiones asociadas como tumores etc.) axial (permite visualizar desalineaciones femororrotulianas y lesiones que afectan al hueso subcondral), RMN (es útil para establecer el diagnóstico de lesión de cartílago en estadíos más avanzados, grados III y IV) aunque el diagnóstico definitivo se hará mediante exploración artroscópica.
El tratamiento será conservador con periodos de reposo, toma de AINES orales, en caso de gente deportista con el uso de vendajes funcionales para contener la rótula y reducir el dolor durante la práctica del ejercicio. Se emplearán ortesis correctoras en caso de pie pronador aunque su uso es controvertido se reservará a pacientes que no mejoren con los ejercicios de fortalecimiento.
También se utiliza la toma oral de colágeno, mucopolisacáridos, condroitín sulfato…y la inyección de ácido hialurónico en la articulación cuya efectividad es poco concluyente.
En la fase aguda, el objetivo será disminuir o eliminar el dolor y la inflamación para lo que utilizaremos:

• electroterapia (microondas, ultrasonidos; iontoforesis con AINES; láser en puntos dolorosos; electroestimulación; analgesia con TENS, interferenciales bipolar y tetrapolar…) y magnetoterapia.
• masoterapia de descarga en cuádriceps y tensor de la fascia lata, realizaremos drenaje para reducir el edema, también realizaremos masaje de liberación de tejidos blandos (reduciendo la tensión de los mismos).
• Hidroterapia: movilización activa bajo el agua en descarga.
• Termoterapia: infrarrojos, parafango, crioterapia.
• Prevención e higiene: evitar subir y bajar escaleras repetidamente, evitar flexión y extensión extremas de rodilla (posición de cuclillas…).
En la fase subaguda habrá que hacer un tratamiento reeducador y potenciador, se realizarán ejercicios isométricos de cuádriceps (sobre todo vasto interno) y de isquiotibiales (se realizará en ángulos no dolorosos donde no existe hiperpresión articular), y después se realizarán ejercicios isotónicos de los mismos siempre evitando los grados extremos de flexión y extensión. Cuando se trabaje en cadena cinética abierta acortaremos los brazos de palanca con pesas, manualmente, máquinas etc. También se realizarán ejercicios de estiramiento de cuádriceps, bíceps femoral, tensor de la fascia lata, psoas etc. Y además se trabajará la propiocepción (colchonetas, plato Bohler etc.).
En la fase avanzada cuando existe mínimo dolor, no hay inflamación y la amplitud de movimiento es normal se busca el aumento máximo de la fuerza, en esta fase habrá que conducir al paciente progresivamente de vuelta a la actividad habitual.
En cuanto al tratamiento quirúrgico se realizará cuando haya fracasado el tratamiento conservador, la cirugía no tiene resultados satisfactorios en cuanto al tratamiento del dolor rotuliano por eso se aconseja seguir con el tratamiento fisioterápico hasta que sea posible.
Con la cirugía se podrá corregir la desalineación que origina inestabilidad y se podrá abordar la condropatía con distintos tipos de procedimiento (desbridamiento, esponjalización, condroplastia por abrasión, hemiartroplastia, avance del tubérculo tibial, patelectomía como último recurso).
Como ejercicios contraindicados en esta patología estarían:
• ABD de cadera.
• F-E de rodilla de 0-90º contra resistencia.
• Bicicleta estática de reeducación con resistencia y sillín bajo.
• Nadar a braza.
• Escaleras

• Carrera en superficies duras, subidas o bajadas bruscas.
• Estar mucho tiempo sentado con rodillas flexionadas a 90º.
5.3 ARTROSIS FEMOROPATELAR.
Consiste en la degeneración del cartílago articular quedando el hueso subyacente al descubierto y la nueva formación de hueso a nivel de hueso subcondral y márgenes articulares denominado osteofito.
En las primeras fases no aparece alteración en la cápsula ni en la membrana sinovial, pero la sobrecarga repetida a la que queda sometida la articulación provoca una hipertrofia de la membrana sinovial, formándose unos mamelones sinoviales, que a la larga sufren un proceso de condroificación y osificación. La separación de éstos mamelones lleva a veces a la formación de cuerpos libres intra-articulares. El hueso subcondral, sometido a presiones anormales, por la pérdida del cartílago articular, sufre una progresiva osificación o esclerosis como fenómeno protector.
En el interior del hueso subcondral a menudo se forman quistes (geodas), que posiblemente, representan una descalcificación por la hiperemia local y la necrosis por presión excesiva.
En la cápsula sinovial también habrá cambios en los estadios avanzados. Se hace gruesa y fibrosa y finalmente el proceso de osificación puede también invadir la cápsula cerca de sus inserciones óseas.
En la rodilla existen la articulación femoropatelar y la femorotibial, la artrosis puede producirse en una o ambas articulaciones, aquí hablaremos concretamente de la femoropatelar aunque la clínica es similar en ambos casos.
Las causas que producen la artrosis femoropatelar serían por traumatismo (fractura de rótula, luxación recidivante de rótula…) o idiopáticas (relacionadas con el desgaste normal de la articulación).
Los síntomas que se presentan son dolor, derrame articular, bloqueos y fallos de la rodilla, a la exploración encontramos atrofia del cuádriceps y derrame articular. Los movimientos estarán disminuidos y serán dolorosos en posiciones límite. Al palpar la rótula percibiremos crujidos y existirá dolor.
En la exploración radiológica veremos la presencia de osteofitos, estrechamiento del espacio interarticular (tardíamente), en ocasiones cuerpos libres intraarticulares.
En cuanto al diagnóstico la artrosis puede ser asintomática, por lo que la aparición de lesiones típicas de la misma en una radiografía no indica obligatoriamente que ésta sea la causa de los síntomas.
El tratamiento conservador es eficaz para aliviar los síntomas aunque las alteraciones estructurales sean irreversibles. Éste incluiría:

• Disminución de la actividad física ya que agrava la artrosis. Se debe mantener cierto grado de actividad, siempre que el dolor lo permita, ya que está demostrado que las personas que mantienen un cierto grado de actividad obtienen a la larga más beneficios que los que no la mantienen. La inactividad provoca atrofia muscular, descalcificación ósea y mayor rigidez de la articulación. Además ayuda a disminuir el sobrepeso, factor que agrava la artrosis.
• Potenciación del cuádriceps. Su buen tono estabiliza la articulación y mejora su función, disminuyendo el dolor.
• Bastón de apoyo contralateral. Así se disminuye la carga de la articulación afectada habrá que llevarlo a una altura adecuada.
• Disminución de peso en caso de tener sobrepeso. La obesidad dificulta la cirugía de la rodilla, aumenta los riesgos quirúrgicos y empobrece los resultados de la cirugía de la artrosis.
• Inyección intraarticular de cortisona. Mejora los síntomas de la artrosis. No se recomienda inyectar con una frecuencia superior a una infiltración cada 2-3 meses. Esta inyección tiene menos efecto en caso de estadíos avanzados de artrosis.
• AINES y Condroprotectores: condroitín sulfato, sulfato de glucosamina… inhiben la fibrilación y erosión del cartílago mejorando la retención de proteoglicanos (son los componentes normales del cartílago articular y del líquido sinovial) por él mismo. A su vez tienen un efecto antiinflamatorio al bloquear las enzimas condrodestructoras que aparecen en los procesos degenerativos.
• Inyección de Ácido hialurónico intraarticular: es el componente principal del líquido sinovial (el que se utiliza comercialmente es sintético). Cuando se inyecta en una articulación artrósica aumenta la viscosidad del mismo, mejorando la lubricación y la nutrición del cartílago. Permanece en la articulación 48 horas, pero la duración de la mejoría es de 6 a 12 meses. Se inyectan una serie de 3-5 inyecciones intraarticulares. La administración de ácido hialurónico se hará en fases iniciales o intermedias de la artrosis. Se ha demostrado que, la inyección intraarticular de ácido hialurónico en la rodilla mejora los parámetros de calidad de vida, como andar, subir escaleras o entrar y salir de vehículos, y que después de un año del ciclo de inyecciones no se han observado pérdidas adicionales de espacio articular radiológico.
• Termoterapia por conducción, calor local, para aliviar el dolor y la inflamación o la crioterapia en caso de compromiso vascular. También aplicaremos electroterapia de alta (onda corta) media (interferenciales) baja frecuencia (diadinámicas) las alternaremos o elegiremos dependiendo de las contraindicaciones.
• Contenciones elásticas (vendas, medias, rodilleras) serán útiles para tratar la inflamación con cuidado de no comprimir la circulación de retorno.
• Se realizarán movilizaciones activoasistidas y pasivas suaves de la rodilla y se potenciará la musculatura del cuádriceps y de isquiotibiales con ejercicios isométricos e isotónicos resistidos.
• Normas de higiene postural: no permanecer mucho tiempo de pie ni en la misma posición un tiempo prolongado para no sobrecargar la rodilla ni favorecer la rigidez de la misma, evitar transporte de objetos pesados y no subir y bajar escaleras

repetidamente, no llevar zapatos de tacón alto que contribuyen al acortamiento de isquiotibiales y tríceps sural, realizar períodos de reposo con la rodilla en extensión para facilitar retorno venoso.
El tratamiento quirúrgico se llevará a cabo cuando exista deformidad importante y dolor intenso. Las técnicas más utilizadas son:
• Sección del alerón rotuliano externo. • Realineación rotuliana proximal. • Realineación rotuliana distal. • Realineación rotuliana proximal y distal combinadas. • Actuaciones sobre el cartílago. • Gestos sobre la tróclea y osteotomías patelares. • Osteotomías desrotativas.
5.4 FRACTURA DE RÓTULA
Podemos realizar distintas clasificaciones hablamos de fracturas extraarticulares que se producen por un mecanismo indirecto al contraerse violentamente el cuádriceps, es un mecanismo poco habitual. Por otro lado están las fracturas intraarticulares que son la mayoría, se producen por un mecanismo directo (caída o golpe de la rodilla contra un objeto cuando esta está en flexión) y suelen producir fractura transversal de rótula aunque también puede aparecer fractura conminuta.
En las fracturas intraarticulares sucede que a medio o largo plazo se produce una condromalacia o artrosis femoropatelar por la afectación del cartílago articular.
No hay que confundir la fractura de rótula con rótula bipartita para lo cual realizaremos una correcta exploración y una radiografía de la rodilla contralateral.
El paciente presentará dolor e incapacidad funcional y en la exploración observaremos derrame intenso y movilidad patológica de la rótula.
En cuanto al tratamiento encontramos las siguientes posibilidades:
• Reducción abierta y osteosíntesis: tratamiento de elección para fracturas desplazadas o conminutas. Se hará un cerclaje simple, en ocho, o fijación con clavos o tornillos según sea la fractura.
• Patelectomía parcial o total: se hará cuando la fractura conminuta es tan importante que no se puede reparar adecuadamente. El problema de esta intervención es que el cuádriceps tarda en recuperarse porque disminuye el brazo de palanca del aparato extensor.
• Inmovilización con yeso en fracturas no desplazadas. Se pone yeso crurotibial con la rodilla en extensión de 4 a 6 semanas.
El tratamiento de fisioterapia lo dividiremos en las siguientes fases:

Inmovilización absoluta: esta fase durará de 6 a 8 semanas. En ella habrá que prevenir las secuelas de la inmovilización e iniciar la deambulación lo antes posible. Se elevará la extremidad para facilitar el retorno venoso y disminuir el edema. Se realizarán movilizaciones de todas las articulaciones libres. También se harán ejercicios isométricos de cuádriceps para mantener el tono muscular y la irrigación de la zona. Se iniciará la deambulación con carga, el apoyo se llevará a cabo desde los primeros días utilizando dos bastones.
Postinmovilización: aquí disminuiremos el edema postinmovilización, recuperaremos la movilidad articular e iniciaremos la potenciación. Al retirar la inmovilización se pondrá al paciente un vendaje elástico tubular que llevará todo el día. Aplicaremos crioterapia antes de las movilizaciones por su efecto anestésico y después por su efecto antiinflamatorio. El paciente realizará ejercicios isométricos para recuperar el tono muscular y ejercicios de flexión de rodilla a favor de gravedad (la extensión la hará de forma asistida). Se aplicará poleoterapia a favor de gravedad y movilizaciones pasivas de rótula en dirección longitudinal y transversal.
Recuperación funcional: en esta fase los objetivos serán aumentar el arco articular, potenciar la extremidad y mejorar coordinación neuromuscular. Estarán indicadas la terapia manual, la poleoterapia contra gravedad, la flexión puede hacerse de forma activa y la extensión se asistirá los últimos 30º. Puede aparecer dolor por nuestras manipulaciones para disminuirlo usaremos la termoterapia (por conducción o conversión si el tratamiento ha sido conservador y por conversión si el tratamiento ha sido quirúrgico). También aplicaremos ultrasonidos. Se iniciará la potenciación de toda la extremidad y se realizarán ejercicios de FNP y de coordinación en el plato de Freeman, cama elástica…Continuaremos con la crioterapia como anestésico.
Resolución: en esta fase se iniciará la marcha rápida y después la carrera.
Las complicaciones que nos podemos encontrar son rigidez articular por las retracciones de los tejidos blandos periarticulares y las adherencias. Si después de 1 mes no hemos llegado a los 90º de flexión de rodilla, es posible que haya que realizar movilización bajo anestesia.
*Secuelas:
Serían la disminución de la fuerza muscular, la inestabilidad articular y la artrosis femoropatelar.

5.5 RUPTURA DEL TENDÓN ROTULIANO. Se suele producir en personas que han sufrido previamente tendinitis donde el tendón
ha degenerado o bien pacientes que han sufrido un traumatismo en el tendón. También hay muchas enfermedades que debilitan el tendón y favorecen su rotura como son las enfermedades reumáticas, insuficiencia renal, y medicamentos como los corticoides por vía general y usados de manera prolongada.
Se rompe generalmente a nivel de su inserción en el polo distal de la rótula, las rupturas en la porción media cerca de la tuberosidad anterior de la tibia son menos frecuentes. El mecanismo de ruptura habitual es una contracción brusca del cuádriceps con la rodilla en flexión máxima.
El paciente notará un latigazo con un dolor agudo unido a una incapacidad de apoyo de la extremidad lesionada. La rótula se encuentra elevada especialmente si se contrae el cuádriceps.
La reparación quirúrgica mediante sutura termino-terminal asociada a un cerclaje de descarga, es el tratamiento de elección aunque existen diferentes técnicas de reconstrucción. El tratamiento de fisioterapia será similar al de las fracturas de rótula.
5.6 TENDINITIS DEL TENDÓN ROTULIANO. Afecta en el 90 % de los casos a la inserción del tendón en el polo inferior de la rótula
causando una epifisitis de inserción con microrrupturas. Es la patología más frecuente del aparato extensor de la rodilla.
Dentro del mundo deportivo se conoce como rodilla del saltador por su gran predominio en deportes como atletismo, voleibol, etc.
El paciente referirá un dolor en la zona de la rótula o por debajo de la misma sin traumatismo previo y que irá instaurándose progresivamente. Presentará molestias con la flexión pasiva total de rodilla y con la extensión resistida. El dolor se reproducirá al pasar de sedestación prolongada a bipedestación. Este dolor evoluciona en 3 fases:
- Tras la actividad física. - Durante y después de la actividad. - Durante la actividad, después y que llega a ser constante.
La tendinitis se produce por sobrecarga, tracción repentina o tracciones repetidas en mala dirección, por una posición anómala de la rótula. La rótula tiene menor irrigación en su polo inferior. La tracción mantenida en esa zona provoca necrosis local que explica la tendinitis. Aunque el ángulo femorotibial se ajuste a la medida normal se puede alterar por un mal apoyo en la marcha (pie cavo, pie plano).
Si la posición de la rótula se ve alterada el tendón rotuliano traccionará en una posición inadecuada, como ocurre en el caso de rótula alta, ángulo Q>20º, inestabilidad rotuliana, falta de desarrollo de la rótula…
En el tratamiento fisioterápico podremos emplear: La crioterapia, aplicando frío mientras realizamos movilizaciones activas o
pasivas de la rodilla. Primero pondremos un cubito en el tendón rotuliano y moveremos pasivamente la rótula, se favorece así la reorganización de las

fibras de colágeno disminuirá la inflamación. Después se realizarán ejercicios de flexoextensión pasivos masajeando la zona con una bolsa de hielo. También utilizaremos masaje con hielo, en decúbito lateral sobre el miembro contralateral realizaremos un masaje sobre todo el vientre muscular con hielo. La aplicación de hielo local después de la sesión de tratamiento también ayuda a disminuir la inflamación. El vapor frío se usa para reducir el espasmo muscular y aumentar la amplitud de movimiento.
La termoterapia, se puede utilizar el calor superficial para preparar al tendón para la actividad, el calor húmedo se usa bastante pero hace difícil mantener una temperatura constante en el tejido. También utilizaremos compresas de calor húmedo, baños de inmersión, parafina, terapia con calor de penetración (diatermia por onda corta, por microondas, terapia con ultrasonidos).
Láser, que tiene efectos antiálgicos, antiinflamatorios, y de regeneración tisular.
Electroterapia, por sus efectos analgésicos, antiinflamatorios, vasculares y excitomotores. Las corrientes excitomotoras mejoran y favorecen la revascularización intratendinosa ejercitando la musculatura cuadricipital de forma isométrica.
Masaje transverso profundo realizando una fricción y compresión sobre la zona lesionada. Con la rodilla en flexión de 10 a 30º, con estiramiento del tendón, mejora la vascularización.
Ortesis existen rodilleras de estabilización de rótula que tienen una ventana anterior, que se ajusta al perímetro de la rótula.
Vendaje funcional inmovilizando las zonas dañadas dándoles soporte y refuerzo.
Masoterapia realizando un masaje de la musculatura cuadricipital en preestiramiento y técnicas neuromusculares.
5.7 BURSITIS ROTULIANA. Las bolsas serosas son cavidades que presentan una capa externa de tejido fibroso denso, recubierta internamente por sinovial. Se encuentran en zonas de fricción entre diferentes tejidos corporales con el fin de disminuir la misma. Pueden sufrir una reacción inflamatoria a consecuencia de un traumatismo o microtraumatismos repetidos, de un depósito de microcristales o por colonización de un microorganismo. Existen tres bursas prerrotulianas:
1. Prerrotuliana subcutánea: situada en el tejido conjuntivo subcutáneo por delante de la fascia lata o aponeurosis de los músculos. Una bursitis aquí ocasionará piel roja, caliente y sensible. Habrá inflamación y crepitación al movilizar la piel. Los movimientos de la rodilla serán indoloros, solo el final de la flexión será dolorosa.

2. Prerrotuliana profunda: está separada de la articulación por tejido adiposo y no está sujeta a traumatismos ya que está entre el tendón rotuliano y la tibia. La bursitis aquí es la consecuencia de un exceso de actividad. Los síntomas son:
• Dolor en la flexión completa pasiva de la rodilla o en la extensión completa de la misma.
• Dolor en respuesta a la fricción del tendón rotuliano, sobre todo al hacerlo en sus bordes laterales.
3. Prerrotuliana superficial: es una bursa inconstante. Los síntomas de una bursitis aquí son dolor localizado a la presión sobre tuberosidad anterior de la tibia. La función activa de la rodilla no cambia ya que no se afecta la inserción del tendón rotuliano.
Los signos y síntomas más habituales de bursitis son: tumefacción, bien delimitada, fluctuante y adherida a planos profundos, se apreciará con menor intensidad cuando afecta a bolsas más profundas. El dolor dependerá de la etiología de la bursitis. Puede ser muy dolorosa y restringir gravemente el movimiento si el líquido se acumula en grandes cantidades, tras un traumatismo agudo por ejemplo.
Existen tres tipos de bursitis:
Bursistis serosa: provocada por microtraumatismos repetidos. Al abrir la bolsa además del líquido seroso encontraremos depósitos de fibrina (gránulos blanquecinos) que indicarán la evolución crónica del proceso.
Bursitis hemática: aparece tras un violento traumatismo, quedando una colección sanguinolenta en el interior de la bolsa. La aspiración de la misma y la colocación de un vendaje compresivo pueden ser la solución definitiva.
Bursitis purulenta: aparece en personas que habitualmente se apoyan sobre las rodillas. La piel se vuelve rugosa y con grietas. Desde estas grietas puede producirse una contaminación de la bolsa serosa, con un derrame previo en su interior o sin él, se infecta y se produce una colección purulenta. Aquí aparecerán signos inflamatorios agudos de calor, enrojecimiento, impotencia funcional y dolor.
El tratamiento fisioterápico de estas bursitis consiste en aplicar crioterapia, uso de rodilleras y vendajes para evitar los impactos y fricciones a nivel de las bursas, el uso de termoterapia, sobre todo US, en procesos subagudos y crónicos, etc. En caso de no responder a estas medidas conservadoras puede intentarse la punción evacuadora del líquido, la administración de un corticoide y colocación posterior de un vendaje compresivo. En casos rebeldes es aconsejable tratamiento quirúrgico en el que se realizará la extirpación de la bolsa.
5.8 PLICA SINOVIAL. La plica sinovial es un remanente del septum embrionario, que separa la rodilla
durante la vida intrauterina en tres compartimentos y que comienza a reabsorberse al cuarto mes de vida intrauterina permitiendo convertirse a la rodilla en una sola cavidad. La reabsorción incompleta de esta membrana da como resultado una plica sinovial remanente.

La plica sinovial ocurre en un 20% de las rodillas sin ser patológica, pero puede llegar a serlo cuando ésta afecta al cóndilo femoral medial pudiendo llegar a producir un reblandecimiento del cartílago del mismo.
Existen varios tipos de plica: medial, suprapatelar, infrapatelar y lateral (muy rara). La más común es la medial. Es frecuente la existencia de esta patología en deportistas. Las causas por las que se desarrollan los síntomas son los traumatismos repetitivos o irritación que pueden llevar a la inflamación y fibrosis de la plica. La fibrosis de la plica disminuye su elasticidad.
Los signos y síntomas son: dolor agudo, punzante; edema, chasquido al flexionar la rodilla, se puede palpar una banda dolorosa en la parte medial y el síntoma clásico es el dolor al estar sentado durante largo tiempo.
El diagnóstico se realizará mediante la historia clínica, un examen físico (localizando el dolor y palpando la banda), un examen radiológico (RMN se realizará cuando hay dudas en el diagnóstico o se quieren descartar otras patologías), la artroscopia confirma el diagnóstico y resuelve la patología mediante la eliminación de la plica.
El tratamiento fisioterápico sin intervención quirúrgica consistirá en: - Fortalecimiento del cuádriceps y de toda la musculatura de la rodilla. - Estiramientos. - Crioterapia 2-3 veces al día durante 10 minutos. - Masaje transverso profundo. - Analgésicos y AINES pautados por el facultativo.
En cuanto al tratamiento fisioterápico tras la intervención tendremos que el paciente llevará un vendaje compresivo elástico durante siete días, una vez que se le retiren los puntos se empieza la recuperación..
De 7º al 10º día el objetivo será evitar la formación de adherencias para ello se aplicará: - Láser en la cicatriz quirúrgica para evitar formación de tejido cicatricial
retráctil. - Crioterapia tres veces al día durante 10 minutos. - Movilización de la articulación femoropatelar y femorotibial. Movilización
pasiva y activa asistida en flexoextensión y levemente en rotaciones. - Electroestimulación del aparato extensor sobre todo vasto interno. - Fortalecimiento del resto de la musculatura del miembro inferior. - Estiramientos miembro inferior e inicio de la carga hasta conseguir apoyo
total. A partir de la segunda semana el objetivo será trabajar la propiocepción
(ejercicios de flexoextensión de rodilla en cadena cinética cerrada con apoyo parcial y de propiocepción en cadena cinética cerrada en carga total) y continuar con el programa anterior.

A partir de la cuarta semana el objetivo será recuperar la fuerza (aumento de cargas en cadena cinética cerrada y ejercicios activos en cadena cinética abierta).
5.9 LUXACIÓN DE RÓTULA. La rótula puede luxarse por una contracción violenta del cuádriceps con la rodilla en
valgo. Se luxará siempre hacia afuera. El paciente presentará dolor y derrame articular. Para reducir la luxación se flexionará la cadera para relajar el cuádriceps y se extenderá la rodilla. Puede acompañarse de fractura osteocondral de cóndilo femoral externo y carilla interna de la rótula.
En la exploración podemos encontrar: desplazamiento lateral de la rótula, elevación del borde medial, ángulo Q aumentado, atrofia de vasto interno, hiperlaxitud ligamentosa y rótula muy móvil.
En cuanto al tratamiento fisioterápico, una vez reducida la luxación el objetivo es disminuir la inflamación y prevenir la recidiva. En principio se aplicarán: crioterapia, compresión, elevación y reposo.
La rehabilitación consistirá como elección, en caso de personas que realicen actividad física, en la colocación de una rodillera estabilizadora rotuliana durante 6 semanas realizando sesión de fisioterapia retirando el dispositivo y volviéndolo a colocar una vez terminada la sesión.
Un tratamiento más conservador sería la inmovilización con yeso, después del período de inmovilización se valorará la movilidad y estabilidad de la rótula. Para minimizar las secuelas de la inmovilización y restablecer la movilidad de la rótula en extensión de rodilla se realizarán movilizaciones craneocaudales y lateromediales de rótula ya que existirá rigidez tras la inmovilización.
Se irá recuperando la movilidad de la musculatura extensora y flexora de la rodilla progresivamente y habrá que potenciar el vasto interno y los rotadores internos de la tibia para corregir la tendencia a la luxación externa de la rótula.
Si el tratamiento es quirúrgico (liberación del alerón rotuliano, realineación proximal variando las inserciones musculares sobre la rótula o distal trasponiendo la tuberosidad anterior de la tibia en sentido medial) habrá un período de inmovilización tras la misma y después se realizará fisioterapia precoz en función de la intervención realizada, el paciente tendrá que llevar ortesis después del periodo de inmovilización.

6. BIBLIOGRAFÍA
• Buckut, Klaus. “Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. Exploraciones-signos-síntomas” 3ª ed. Barcelona Ed.Masson; 2007.
• Serra Gabriel, Mª R; Diaz Petit, J; de Sande Carril; Mª L. “Fisioterapia en traumatología, ortopedia y reumatología” Barcelona . Ed. Springel 1997
• Bases Gª , A; Fernandez de las Peñas, C; Martin Urrialde, J.A. “Tratamiento fisioterápico de la rodilla” Ed. Interamericana. Mayo 2003.
• Jurado Bueno, A. “Manual de pruebas diagnósticas en traumatología y ortopedia” 2ª edición, Ed. Paidotribo. Octubre 2007.
• Curso Rehabilitación de rodilla para fisioterapeutas. Asociación sociosanitaria de Logoss.
• Mangine, R.”Fisioterapia de la Rodilla”1ª ed. Julio 1990. • Ehmer, B.”Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología” 2ª ed. Mayo 2005. • Kapandji,A.I. “Fisiología articular II: miembro inferior” Ed Panamericana.1ª ed.
1997. • Mora E, De la Rosa R. “Fisioterapia del aparato locomotor” Ed. Síntesis SA.1998. • Smillie IS. “Traumatismos de la articulación de la rodilla” Ed.JMS. 1977. • Netter FH.”Atlas de anatomía humana” Ed. Masson Williams and Wilkins.
Barcelona 1997. • Jacobson KE, Flandry FC. “Problemas femoropatelares” Ed. Interamericana Mc
Graw Hill. Madrid 1989. • www.intramed.net • www.malvarfisioterapiadeportiva.com • www.imqt.com • www. agolpedepedal.com • www. monografías.com • www.efisioterapia.net • www.cto-am.com • www.biolaster.com • www. nlm.nih.gov • www.fisaude.com • www.fisterra.com • www.zambo.es/areasterapeúticas