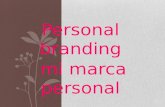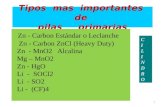16421-16518-1-PB
-
Upload
nathalia-nunez-a -
Category
Documents
-
view
3 -
download
1
description
Transcript of 16421-16518-1-PB
-
FRENIA, Vol. III-2-2003 165
RESEAS
LVAREZ MARTNEZ, Jos M; y ESTEBAN ARNIZ, Ramn (coords.). Crimen y locura. IV Jornadas de la Seccin de Historia de la Psiquiatra, Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra, Madrid, 2004, 295 pp. Desde hace ya algunas dcadas, el estudio histrico de la desviacin ha crecido de mane-
ra notable. Trabajos como los de Rosenberg sobre el asesino del presidente Garfield (1968), o los coordinados por Foucault sobre el parricida Pierre Rivire (1973), sirvieron para estimular el inters por un modo de aproximacin a ese fenmeno, y ms concretamente, al problema de la distincin entre comportamiento criminal y locura, en el que se hallaba presente una perspectiva de anlisis que incorporaba la nueva mirada que se empez a gestar en los aos sesenta acerca de la enfermedad mental y las instituciones destinadas a su tratamiento. Esos sugestivos trabajos encontraron continuidad en otros que, como los de Smith (1981) y Nye (1984), representaron brillantes aportaciones historiogrficas a la comprensin de la forma en que se haban ido elaborando, en nuestro contexto sociocultural, unas ideas y un lenguaje que haba de servir para estereotipar y etiquetar los comportamientos desviados, para explicar las causas del crimen y la locura, y para establecer la responsabilidad de las acciones antisociales. Por fortuna, Espaa no qued al margen de esta tendencia. Tambin entre nosotros las tem-pranas aportaciones de Jos Luis Peset y Alvarez Ura en la dcada de los setenta y ochenta espolearon la aparicin de otras en la misma direccin. Algunos de los autores de estas contri-buciones figuran entre quienes firman los ensayos que integran este libro, que representa un hito significativo en ese itinerario iniciado aos atrs.
En primer lugar, conviene sealar que la obra que comentamos tiene su origen en las IV Jornadas de la Seccin de Historia de la Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra (AEN, en adelante), celebradas en Valladolid los das 26 y 27 de octubre de 2001. Supone, as, la prolon-gacin de una labor que se inici en 1995 en Oviedo, se vio continuada en Valencia (1997) y La Corua (1999) y que ha dado ya como resultado la aparicin de cuatro volmenes. Hay que congratularse de este modo, y de paso felicitar a la AEN, porque haya sido posible mante-ner la continuidad, no siempre sencilla, de una tarea que ha servido para que historiadores y clnicos hayan podido mostrar sus aportaciones al anlisis del pasado de los problemas que rodean a eso que se ha dado en llamar enfermedad mental. Ese carcter de encuentro pluridis-ciplinar que ha venido caracterizando a las Jornadas, no slo se mantuvo, sino que se vio ampliado en las celebradas en Valladolid, y lgicamente est tambin presente en el libro des-tinado a recoger las aportaciones que all se presentaron.
En efecto, los ensayos que conforman el volumen que estamos examinando aparecen firmados por profesionales de la Historia, la Psiquiatra, la Psicologa y la Filosofa. Para su
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 166
presentacin se ha optado por dividirlo en cinco partes que parecen responder a la propia estructura de la reunin cientfica. En las tres primeras los editores han procedido a agrupar los textos de acuerdo con otras tantas mesas temticas: Crimen y locura en la Historia de la Psiquiatra espaola; Hospital Psiquitrico Dr. Villacin: Cien aos de historia; y Res-ponsabilidad en la locura. Las dos restantes son las dedicadas a reproducir, por este orden, la interesante Conferencia de clausura de Franois Sauvagnac y las Comunicaciones libres. Adelantar ahora que, desde mi punto de vista, y como intentar justificar posteriormente, otras alternativas en el modo de organizar la presentacin de los textos podan haber resultado ms favorables para una lectura de conjunto.
Los cuatro trabajos que se renen en la primera de las mesas son una buena muestra del enorme potencial que, para entender el proceso de negociacin social que determina la forma en que una colectividad se enfrenta al problema de la desviacin, posee el estudio de los juicios en los que la determinacin del estado mental de una persona se convierte en un ele-mento clave para la resolucin del mismo. En cada uno de esos textos los autores exploran algunos clebres procesos judiciales de la Espaa decimonnica al objeto, no slo de aclarar la forma en que las ideas cientficas sobre los comportamientos desviados eran asimiladas y pues-tas en prctica dentro de nuestras fronteras, sino asimismo, de ilustrar los aspectos sociales e incluso polticos que concurran tambin a la hora de formular y de tomar en consideracin los peritajes sobre el estado mental de una persona. Muy ilustrativo de este tipo de aproximacin es el modo en que Rafael Huertas, en el primero de este grupo de trabajos, se ocupa del caso de El Sacamantecas, un violador y asesino de los que ahora denominaramos en serie. Tras poner de relieve la diferente posicin que frente al degeneracionismo sostenan los espe-cialistas en enfermedades mentales dependiendo del mbito clnico o forense en que estu-vieran aplicando su saber, el autor llama la atencin sobre cmo el fuerte componente somaticista que se mostraba en los peritajes efectuados sobre el estado mental del encausado responda al inters por concederles una mayor solidez. Huertas llama tambin nuestra aten-cin, a travs del anlisis de este caso, sobre el confuso discurso sobre las ideas psiquitrica que, en un momento de cambio en las mismas, expresaban los informes de los expertos, y sobre cmo stos empezaban a apuntar hacia la posibilidad de desplazar el concepto de res-ponsabilidad por el de peligrosidad social a la hora de dictaminar sobre un comportamiento desviado.
Tambin el segundo de los trabajos de esta primera parte, firmado por Ricardo Campos, utiliza como referente otro caso criminal para profundizar en el anlisis de la forma en que, desde la incipiente Psiquiatra, se estaba contribuyendo a modelar una nueva manera de abor-dar la defensa social frente a las conductas desviadas. Sus reflexiones en torno al proceso judi-cial abierto contra el cura Galeote, que haba asesinado al Obispo de Madrid-Alcal ante numerosos testigos, ponen de relieve la dificultad de los alienistas para unificar sus diagnsti-cos y su capacidad, sin embargo, para continuar legitimando su lugar como expertos testigos. En ese sentido, Campos seala de qu manera, a travs de conceptos como el de responsabi-lidad atenuada, los frenpatas iban siendo capaces de reducir la desconfianza de la sociedad, y especialmente de los juristas, frente a sus planteamientos.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 167
Otro caso de gran resonancia social, el que tuvo como protagonista principal al sacerdote y poeta cataln Jacinto Verdaguer, concede la oportunidad a Antonio Diguez de poner de relieve, en un muy jugoso trabajo, de qu forma estuvieron presentes, a la hora de interpretar un compor-tamiento que algunos consideraban transgresor, los prejuicios, los intereses de clase y las circuns-tancias polticas y sociales de la Catalua de finales del siglo XIX. A travs de su anlisis, el autor muestra cmo el proceso de medicalizacin de los comportamientos desviados, y la legiti-macin social de los frenpatas como expertos a la hora de dictaminar sobre los mismos, tam-bin se llevaron a cabo a travs de la negacin de la existencia de enfermedad mental en aquellos ciudadanos a quienes los profanos clasificaban como enajenados.
Para su anlisis, Antonio Diguez utiliza como fuente el dictamen que realiz Gin y Partags defendiendo la cordura de Verdaguer. En este sentido, creo que el lector habra en-contrado justificado que la aproximacin que realiza Jos Luis Da a la figura de Gin y Par-tags y a sus ideas acerca de la patologa mental, que aparece recogida en la parte dedicada a Comunicaciones libres dentro de la obra que estoy comentando, hubiera encontrado aco-modo al lado del trabajo de Diguez. De este modo, ambos textos se habran complementado de manera ms eficaz.
Este mismo problema de ubicacin dentro de esta obra colectiva creo que puede sealar-se en relacin con los trabajos firmados por Antonio Rey y Jos Javier Plumed. Su estudio sobre la obra Crimen y locura de Henry Maudsley, en el que se ponan de manifiesto los puntos de vista degeneracionistas del frenpata britnico acerca de la enfermedad mental, habra podido ubicarse al lado de los trabajos de Huertas y Campos que hemos comentado arriba. De este modo, la lectura habra ofrecido una visin panormica ms completa sobre cmo fue desarrollndose una creciente visin biolgica de las conductas aberrantes dentro de nues-tras fronteras. Considero tambin, por esto, que la otra aportacin de Rey y Plumed a este volumen, la que consagran al caso de Juana Sagrera, habra debido colocarse al principio y no al final de la primera de las mesas. No digo esto slo por que ese clebre caso fuera cronol-gicamente anterior a los que tratan el resto de los autores a los que nos hemos referido ante-riormente, sino porque, como destacan Rey y Plumed, los frenpatas se encontraban en un momento diferente y la bsqueda de reconocimiento social como expertos en el fenmeno de la locura se hallaba tambin en una fase distinta. Las dificultades que hubieron de abordar al intentar hacer valer el concepto de monomana ante los tribunales, que les llevaron incluso, como los autores destacan en su interesante anlisis, a solicitar quedar eximidos de responsabi-lidad por sus juicios cientficos y diagnsticos, aun en el caso de que fueran errados, permiten entender mejor el giro posterior de los frenpatas hacia posiciones ms organicistas.
Nos hallamos, as, ante un conjunto de ensayos que ciertamente no exploran terra incogni-ta, pero que, como Antonio Diguez destaca, son ejemplo de que la construccin del saber histrico no finaliza por el hecho de que los fenmenos estudiados hayan sido ya objeto de anli-sis anterior. En cada uno de los trabajos que hemos comentado arriba es posible encontrar, mu-cho ms por el hecho de hallarse reunidos, no slo un panorama poderosamente ilustrativo de los problemas, desafos y condicionantes que afectaron al proceso de negociacin social que permiti forjar un nuevo modo de entender los comportamientos desviados, sino que sus autores han sabido incorporar nuevos hallazgos e interpretaciones sobre los mismos que enriquecen nuestro grado de comprensin acerca de su alcance. En este sentido, el de ofrecer mayores posi-
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 168
bilidades al lector para obtener una visin de conjunto del modo en que los profesionales de la salud mental han ido modificando sus planteamientos acerca de las relaciones entre crimen y enfermedad mental, y las consecuencias de todo ello, considero que la enjundiosa conferencia de Franois Sauvagnac habra podido ser un buen cierre para una parte en la que se agruparan los trabajos anteriormente comentados. En su aportacin, Sauvagnac realiza un recorrido que, ini-cindose en el siglo XVIII, se adentra en el XX para acabar mostrando la forma en que la coyun-tura histrica actual condiciona los planteamientos sobre la gestin de los riesgos. En ese itinerario, en el que se traza un bien elaborado esbozo de la forma que han adoptado las distintas concepciones del sujeto que se han sostenido para entender los actos criminales cometidos por pacientes psiquitricos, Sauvagnac no slo nos conduce a las cuestiones suscitadas a tenor de los proyectos de ley sobre delincuentes sexuales, o por las nuevas categoras que, como la de per-verso narcisista, se han generado para responder a ellas, sino que plantea y discute el alcance y las inquietantes consecuencias de las mismas.
Los dos trabajos que se agrupan dentro de la segunda mesa son ejemplo de las posibili-dades que, para la reconstruccin del pasado de la Psiquiatra, y para la comprensin de sus prcticas y desarrollo terico, puede tener el examen de las historias clnicas y de los informes administrativos ya cerrados. Segn sealan, con cuidada redaccin, Paloma Alonso et al. en su introduccin al primero de esos ensayos, esa tarea representa en efecto una forma precisa de recuperar la experiencia de un tiempo ya ido que perdura como un hilo ms en la urdimbre del presente. En efecto, a travs de dos formatos diferentes de lectura de esas fuentes documenta-les, los dos trabajos que se inscriben en esta parte nos acercan, con un elevado grado de proximidad, a lo que fueron las vidas de aquellos que, tras cometer un acto delictivo, fueron conducidos a un hospital psiquitrico al ser considerados irresponsables por padecer una en-fermedad mental. Los archivos empleados para realizar ambos estudios han sido los del ac-tualmente denominado Hospital Psiquitrico Dr. Villacin de Valladolid. En el primero de ellos, Paloma Alonso et al. se ocupan de examinar los datos referentes a un total de ochenta pacientes a los que se hace referencia en un libro de hombres procesados que abarca el pe-rodo entre 1903 y 1941. Tras hacer un bosquejo de las principales etapas de la institucin y de describir los fondos documentales que alberga su archivo, las autoras describen los datos que se recogan en las historias y los utilizan para suministrarnos un perfil de esos pacientes y de las prcticas psiquitricas de las que fueron objeto. Aunque la presentacin de los resultados poda haber sido ms precisa por ejemplo, resultara de inters conocer con ms detalle la ocupacin de los pacientes antes de su ingreso, es claro que se trata, como las autoras indi-can, de un primer contacto con un tipo de materiales que permiten al lector compartir con ellas el inters por volver a visitar un tipo de fuentes poco exploradas an entre nosotros.
Tambin el trabajo de Begoa Cantero, Ramn Esteban y Lourdes Snchez, representa un estmulo para visitar esos territorios poco explorados que son los archivos de historias clnicas. A diferencia del anterior, los autores se han centrado en un slo paciente que permaneci ms de cuarenta aos ingresado en cumplimiento de la sentencia que le condenaba a permanecer en uno de los hospitales destinados a los procesados enajenados mentales. Los autores, que cono-cieron y trataron al paciente, tienen el acierto de presentar su exposicin de un modo que entre-mezcla equilibradamente el relato de los hechos que condujeron al paciente a su internamiento, con la crtica al dispositivo manicomial y la revisin de los diagnsticos y estrategias teraputicas que se le aplicaron. Consiguen, as, aproximarnos a quien fue sujeto de todas esas prcticas, a sus
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 169
experiencias como ser humano, a su modo de percibir lo que ocurra a su alrededor y a sus cons-trucciones delirantes. Una de stas, esa maquina de influenciar que el paciente denomin El Inhumano, y que incluso lleg a dibujar, es utilizada con acierto por los autores de este inte-resante estudio, haciendo de ella no slo un objeto de reflexin terica, sino prcticamente un elemento literario.
Los tres ensayos que conforman la ltima de las mesas se mueven en un territorio dife-rente al de los anteriores. Se trata de un conjunto de interesantes reflexiones sobre el problema de la responsabilidad en la locura que, en el caso de las dos primeras, se centran en el anli-sis de las relaciones entre la patologa psquica y la responsabilidad subjetiva. En la que abre este grupo de aportaciones, Francisco Estvez sostiene que la relacin entre crimen y castigo sera una necesidad estructural que se dara en todos los criminales, incluidos los neurticos y psicticos. El castigo sera buscado por todos ellos y, para explicar el mecanismo de ese casti-go, formula la nocin de ley simblica, de carcter lingstico y que regulara las relaciones de los hombres desde que comenzaron a hablar. Al traspasar el mandamiento fundamental de esa ley no todo goce est permitido el hombre se situara, tarde o temprano, en un lmite que no podra atravesar, el de ese castigo que sera aplicado por los hombres o por l mismo. La inexorabilidad del castigo aparece, as, como consecuencia de que el crimen es un acto humano y el criminal no puede eludir su condicin de sujeto. Esto le hace postular que, si se considera al crimen como acto, y no como locura o psicosis, la nocin de responsabilidad, entendida como la posibilidad de un individuo de responder de su hacer y su decir, adquiere una dimensin que, desde posiciones psicoanalticas, formula de manera radical: si se conside-ra que el crimen es acto, y dado que el acto sera siempre del sujeto, ste sera siempre respon-sable de l. El irresponsable no sera as tanto un loco, como un cobarde, alguien que sera incapaz de responder por el acto cometido y de asumir sus consecuencias, y con frecuencia no un psictico, sino un neurtico. La justificacin de esto ltimo la realiza a travs de la valora-cin de la actitud mostrada ante sus acciones por algunos de los protagonistas de diferentes procesos clebres. Mientras los psicticos nunca eludiran su responsabilidad, el neurtico por el contrario, cuanto ms indigno es su acto menos da la cara por l, hasta que la culpa le atenaza y entonces busca la sancin. Es ms, en el caso del psictico, el hecho de sumir su responsabilidad y demandar su castigo sera una consecuencia de que el acto y la sancin jugaran un papel clave en su economa psquica a la hora de canalizar el goce.
La reflexin sobre las relaciones entre la patologa psquica y la responsabilidad subjetiva es tambin el objetivo del trabajo de Jose M lvarez. Para ello, y tras ocuparse de examinar la nocin de responsabilidad y sus implicaciones, se detiene en el anlisis de la historia de la psicopatologa de los siglos XIX y XX desde la perspectiva de la responsabilidad subjetiva y de la forma en que los clnicos la han considerado. Ello le conduce a poner de relieve el hecho de que la aceptacin de la ideologa de las denominadas enfermedades mentales trajo como resul-tado la irresponsabilizacin del loco y, con ello, a travs del determinismo inherente a ellas, la desconfianza en las capacidades subjetivas de ste para salir de la locura. En ese sentido, el psicoanlisis brindara la posibilidad de articular el determinismo inconsciente con la respon-sabilidad subjetiva, ya que considerara que el sujeto es responsable de decidir qu hacer con esas determinaciones que, por lo dems, es posible conocer a travs del anlisis. Son estas consideraciones las que le sirven para ocuparse, a continuacin, de las relaciones de la respon-sabilidad subjetiva con el delirio y el crimen. Tomando como referente algunos de los clebres
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 170
casos de Aime y Wagner, que fueron estudiados y presentados por Lacan y Gaupp, y de los que tambin se sirve Francisco Estvez para elaborar su trabajo, Jose M lvarez muestra cmo el delirio, la sancin y el castigo pueden tener efectos clnicos, y cmo la responsabilidad subjetiva no tiene por qu coincidir con la imputabilidad penal.
En el trabajo que cierra esta mesa, y que, por sus planteamientos y contenidos, quiz poda haber servido para abrir este libro, el filsofo Manuel Cruz nos acerca a algunas de las claves que han servido para que el concepto de responsabilidad ocupe un lugar relevante de-ntro de las ideas que sirven para el desenvolvimiento de las sociedades occidentales actuales. En gran medida, la lectura de este captulo nos sita en un plano que ampla nuestra capaci-dad de interpretar algunos de los fenmenos la creciente presencia de los expertos cientficos en los tribunales para determinar la naturaleza del comportamiento antisocial, las tensiones entre abogados y frenpatas sobre el modo de clasificar las conductas desviadas, la expecta-cin despertada ante ciertos procesos judiciales en que se dirima el grado de libertad moral con que un individuo habra actuado, o la demanda de hacer pasar a primer plano la figura del criminal y no la del crimen en s a la hora de proceder a impartir justicia que son analizados en los trabajos que hemos comentado arriba. Creo, en efecto, que se entienden mejor cuando conocemos, de la mano del autor de este trabajo, que el origen de la nocin de responsabilidad se haya en el siglo XVIII y coincide con los inicios de la Revolucin Industrial y con el sueo de un mundo regido por los principios de la razn; cuando estamos advertidos de la necesidad de no identificar responsabilidad con culpa; cuando somos conscientes de su carcter estructu-ralmente intersubjetivo, de su imposibilidad de existir sin la presencia de alguien ante quin responder; o cuando tomamos conciencia de que, por esto ltimo, la responsabilidad es algo que se puede delegar, acordar o contratar.
El volumen que hemos examinado es, as, una prueba de los provechos que se pueden extraer de la aproximacin pluridisciplinar a un problema. Los editores de esta obra han sido capaces de reunir distintas perspectivas incluida, como es el caso de Crespo Ramos et al. en su estudio sobre las relaciones entre sordera, crimen y enfermedad mental, la del anlisis de los documentos cinematogrficos para ofrecer una obra de gran inters para la mejora de nues-tra comprensin de los temas que son objeto de abordaje. Es ms, al finalizar su lectura se tiene la sensacin de estar en una mejor posicin para entender lo que nos rodea, no slo por el hecho de ver cmo algunas cuestiones y preguntas se iban cerrando, sino porque hemos ido aadiendo otras tantas que nos hablan de la necesidad de continuar trabajando y de la utilidad del esfuerzo realizado por los autores de estos ensayos. En ese sentido, slo me cabe dar la enhorabuena a los editores por haber sido capaces de poner ante nosotros un conjunto de trabajos que contribuye a enriquecernos y a acrecentar de forma significativa el ya enjundioso conjunto de estudios sobre las relaciones entre crimen y locura que han sido realizados dentro de nuestras fronteras.
Jos MARTNEZ PREZ
BARTRA, R. (coord). Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial, Mxico D.F., CEIICH-UNAM, 2004.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 171
Desde la aparicin de los dos volmenes de Historia de la locura de Michel Foucault, la
historia y la sociologa de las enfermedades mentales se han ido consolidando como importan-tes reas de investigacin. En Mxico, el inters por estos fenmenos es reciente, sin embargo, a pesar de que los textos no son muchos lo cierto es que si son muy afortunados. Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial viene a incorporarse a este gran esfuerzo colectivo por estudiar y dar a conocer la historia de estos padecimientos en este pas. Es un texto ameno e interesante que se plantea el reto de realizar una etnografa de la locura melanclica en la Nueva Espa-a a partir de ejemplos concretos de personas afectadas por la enfermedad1. El objetivo se logra. Siglos despus, desde un Mxico completamente diferente, los autores de este libro son capaces de sumergirnos en las visiones y vivencias coloniales de la melancola.
As, nos presentan una sociedad donde lo natural y sobrenatural coexisten. Es la poca de la vigilancia obsesiva de la iglesia, del endurecimiento de la moral y del cristianismo mo-derno e intolerante emanado del Concilio de Trento. Es la era de la poderosa Inquisicin, institucin indispensable para la unificacin del imperio y la homogenizacin de las concien-cias. Es un mundo donde habitan la ciencia y los demonios, donde los duendes recorren los conventos y la luna afecta el juicio de las personas, donde se construyen explicaciones natura-listas y metafsicas de las enfermedades mentales que, siendo padecimientos fsicos, podan ser causados por demonios. Es, en pocas palabras, la modernidad, y la melancola caracterizada por un delirio sin calentura con temor y tristezasin causa manifiesta donde los que la su-fren suelen llorar y buscar lugares solitarios su padecimiento por excelencia2.
En esta sociedad, a la vez cambiante y represiva, no es extrao que muchos padecieran de las llamadas enfermedades del alma pues si bien la modernidad fue un espacio de empo-deramiento y libertad para algunos; para otros, como fueron los locos, se present como coer-citiva, invasiva y destructiva3.
Transgresin y melancola en el Mxico Colonial da cuenta de todo ello a travs de fragmentos de los textos mdicos de Agustn Farfn, Alonso Lpez de Hinojosa (1595) y Juan de Barrios; de manuscritos de confesores y telogos como De los temperamentos naturales del cuerpo de Miguel Godnez; y de procesos civiles e inquisitoriales. Utilizando estos documentos, los autores nos acercan a las ideas y costumbres de la poca y registran las voces de hombres y mujeres, de miembros de la iglesia, de mdicos y legos, de ricos y pobres, de blancos, de crio-llos y de indios. A travs de todos estos personajes actuando, pensando y sintiendo re-construyen, poco a poco, la vivencia de la melancola.
Vemos cmo las personas de carne y hueso lidiaron con este padecimiento: cmo los mdicos hicieron uso de los textos y conocimientos en sus intentos por diagnosticar y curarlo, cmo los legos reconocieron y trataron con el problema, cmo los confesores e inquisidores
1 BARTRA, R. (coord.) (2004), Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial, Mxico D.F., CEIICH-UNAM, p. 11.
2 Dilogos sobre la melancola y el amor. Este captulo es la trascripcin del captulo 9, De la me-lancola, del texto de DE BARRIOS, J. (1607), Verdadera medicina, ciruga y astrologa. En BARTRA, R. (co-ord.) (2004), Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial, Mxico D.F., CEIICH-UNAM, p. 221.
3 ARMSTRONG, K. (2000), The Battle for God. Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam, Great Britain, HarperCollins Publishers.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 172
distinguieron entre la locura real y el embuste y, por si esto fuera poco, cmo los propios locos hablaron de sus experiencias.
Por un lado aparece el sufrimiento de aquellos que padecieron de melancola. Porque las enfermedades del alma se sufran, a veces hasta tal grado que los que los enfermos, atormen-tados por la culpa, eran capaces de auto-denunciarse ante los inquisidores con la esperanza de encontrar algn tipo de alivio. El Santo Oficio, por su parte reconoci, esta afliccin, absol-viendo a muchos de ellos una y otra vez. Como bien nos dice Roger Bartra las imgenes de la locura y de los desarreglos mentales son las que de manera ms directa y dramtica nos transmiten el dolor, pues a las dimensiones materiales del sufrimiento miseria, hambre se suman en ellas los dolores espirituales y emocionales llevados a sus extremos delirantes4.
Por otra parte, nos topamos con la perplejidad y la molestia de aquellos que tuvieron que convivir con los locos. Tal como el titulo del libro nos indica, las enfermedades del alma se manifestaron, ante todo, como una transgresin, una ruptura de las normas y un desorden. Fueron, sobre todo, una provocacin. En el caso de las locuras propias de la modernidad esta transgresin se expres de manera profundamente visible y escandalosa. Encontramos monjas con apostemas, que vomitan podres y materias verdes, se abstienen de comer y beber por largos periodos, y son martirizadas por demonios seductores que intentan despojarlas de la joya de su pureza virginal; con borrachos que gritan que Dios nos caga la porra y Dios fornica a la Virgen; con aristcratas que meten mano a las seoritas bien en lugares pblicos; con curas libidinosos que desfloran doncellas, tienen hijos y sufren grandes culpas por ello; con indios con nombres de prncipes quienes demandan el cargo de visitador o comandante general; y con un visitador general que crea ser el emperador Moctezuma, el rey Carlos XII de Suecia, y el mismismo Padre Eterno entre otros ilustres personajes. Cuanto escndalo social, religioso y poltico!
En la sociedad novohispana, fuertemente dividida en estamentos y razas, la melancola se presenta como igualadora y democrtica en dos sentidos. En primer lugar, porque esta enfermedad no respeta fronteras de etnia, clase o gnero, impone su irracionalidad a unos y otros sin distincin. En segundo, porque la solucin que la sociedad aplic a enfermos ricos y pobres fue, muchas veces, la misma. El libro nos muestra que, para estas pocas, el hospital mental se haba consolidado ya como una institucin til para recluir y olvidar a individuos transgresores y parientes incmodos. As, vemos que la amorosa madre de un aristcrata, pregona a los inquisidores la locura de su hijo, presentando testigos y cartas de doctores como prueba de su padecimiento, para luego, una vez aceptada su peticin y soltado su retoo, re-cluirlo por nueve aos en el Hospital de San Hiplito. All, son enviados tambin el indio Mariano, el cura libidinoso y el blasfemo.
Sin embargo, s existen los personajes encumbrados que logran evadir tanto la crcel co-mo el hospital. Tal es el caso del visitador Jos de Glvez quin sufre episodios de melancola durante una expedicin al norte del pas. En vez de mandarlo a un hospital, las autoridades civiles y religiosas hacen todo lo posible para esconder su enfermedad hasta el punto de encar-
4 BARTRA, R. (2004) Introduccin: Doce historias de la melancola en la Nueva Espaa. En BAR-TRA, R. (coord.), Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial, Mxico D.F., CEIICH-UNAM, p. 41.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 173
celar y exiliar a los testigos de su melancola. Su locura parece ser un escndalo poltico de tal nivel que la iglesia y las autoridades se ocupan de esconderlo a toda costa.
Leyendo el libro nos damos cuenta de que entonces, como ahora, la enfermedad mental era un estigma y una vergenza que la sociedad colonial solucion por medio de una institu-cin represiva y excluyente: el hospital. La solucin moderna al problema de espectculo de la locura fue su invisibilizacin. Mucho se ha escrito ya sobre el papel que los hospitales menta-les han jugado a lo largo de la historia. Definitivamente valdra la pena analizar con ms deta-lle su rol en la Nueva Espaa.
Es curioso que ninguna de las mujeres melanclicas aqu presentadas fueran recluidas en un hospital, quiz sea porque estaban ya relegadas del espacio pblico. Ellas se encontraban, de entrada, encerradas en sus matrimonios o en los conventos, y los excesos que sus padeci-mientos supusieron afectaron a pocos espectadores.
He mencionado ya el carcter visible de la melancola, pero no por ello debemos pensar que este fenmeno era fcil de distinguir y clasificar. Todo lo contrario, los lmites entre la cordura y la locura fueron y son, siempre, borrosos, sus fronteras movibles. Como se puede ver en el libro, reconocer y diagnosticar esta enfermedad fue bastante difcil. Los textos mdi-cos describen sntomas y caractersticas muy definidas, pero los procesos civiles e inquisitoria-les y los documentos de los confesores demuestran que, en la prctica, la melancola tena sus formas de eludir estos saberes y no se dejaba descubrir fcilmente. Incluso los mdicos expre-saban opiniones encontradas, incrementando el inmenso desconcierto de curas e inquisidores.
Por lo mismo, no es extrao que para la Iglesia y la Inquisicin, la melancola, como las otras enfermedades mentales, estuviera siempre tocada por la sospecha. En el caso de la monja Isabel de la Encarnacin, quien sufri de melancola, embates demoniacos, visiones y expe-riencias msticas, los inquisidores y confesores se preguntaron si se encontraban frente a una mrtir o una embustera. El padre Juan de Jess, prior del convento del Carmen, resume bien esta posicin de la poca en torno a las mujeres visionarias cuando dice que de cincuenta mujeres que dicen tener visiones y revelaciones, las cuarenta y siete no las tienen verdaderas, ni por parte de Dios, sino que son embelecos de ellas mismas5.
En los otros procesos inquisitoriales encontramos, tambin, la preocupacin por discer-nir si la enfermedad de locura que representa es verdadera y legtima o maliciosamente simu-lada6. Para una institucin tan preocupada por develar los secretos de la conciencia, resolver esta disyuntiva fue siempre fuente de gran angustia. El problema no era nuevo, en 1324, el famoso inquisidor cataln Nicols Eymeric escribi en su Manual del Perfecto Inquisidor que, uno de los diez trucos ms comunes que los herejes utilizaban para engaar a los inquisidores, era fingir locura. Segn este autor, la sospecha era una actitud necesaria y deseable que un inquisidor deba mantener cuando se enfrentaba con la posibilidad de la hereja. Los herejes eran, por naturaleza, grandes embusteros y muchos de ellos actuaban como locos para evitar
5 DE JESS MARA, J. Carta octava, manuscrito indito, AGN, Inquisicin, vol. 148, exp. 4, f. 131. En BIEKO, D. (2004), Un camino de abrojos y espinas. En BARTRA, R. (comp.), Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial, Mxico D.F., CEIICH-UNAM, p. 105.
6 ENRQUEZ VALENCIA, R. (2004) La saga del indio Mariano: sueos, recuerdos e imgenes. En BARTRA, R. (comp.) Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial , Mxico D.F., CEIICH-UNAM, p. 152.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 174
ser castigados. Eymeric recomendaba utilizar la tortura cuando se sospechara que un reo fin-ga locura; ste era el medio para saber si su enfermedad era fingida o efectiva. Sin embargo, reconoce que el dilema era tan desconcertante y difcil de determinar que, en caso de duda, se deba consultar al sumo Pontfice7.
Varios siglos despus y en otro continente el problema no se haba resuelto. Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial nos demuestra que la sospecha que expres Eymeric ante los padecimientos psquicos de los acusados fue compartida por las autoridades novohispanas. En el caso del indio Mariano la sospecha llega a tal punto que se recomienda que el reo sea so-metido a un examen sorpresa bien dirigidocon el fin de aclarar de una vez por todas si se trata de una verdadera o fingida locura8 Para la institucin eclesistica fue tan problemtico castigar a un loco de hereja como dejar a un hereje en libertad por considerarlo un loco. Sin embargo, a diferencia del cataln, los inquisidores novohispanos no parecen haber recurrido a la tortura para resolver esta cuestin. Preocupados por dilucidar el comportamiento y sus causas intentaron localizar los pequeos matices que permitan diferenciar entre las enferme-dades del alma y la hereja. Para ello echaron mano tanto de las opiniones de legos como de las de los profesionales de la medicina.
Los casos presentados muestran que ya se reconoca que los mdicos posean un saber especializado que los calificaba ms que al resto de la poblacin para hablar de este fenme-no9. Por esta razn no es extrao que el Santo Oficio hiciera uso de sus conocimientos. Ve-mos, as, que se establece una relacin profesional entre inquisidores y mdicos que fue beneficiosa para ambos. A los mdicos, el apoyo de la iglesia les ayud enormemente a incre-mentar su poder sobre la comunidad. Les permiti establecer, poco a poco, un monopolio de la curacin frente a otro tipo de sanadores. Adems, les otorg el poder de adjudicar identida-des a aquellos que pasaban por sus manos. Sus diagnsticos sirvieron tanto para condenar a algunos por declararlos sanos, como para salvar a otros por diagnosticarlos como locos.
Mdicos y cirujanos pusieron sus conocimientos al servicio de los inquisidores convir-tindose en aliados de la iglesia. As, la practica mdica y la ley inquisitorial trabajaron juntas en la clasificacin del comportamiento y determinacin de la culpa. Ambos participaron en el control y la disciplina de la poblacin, y se ocuparon de contener la transgresin, privando a las personas de su libertad ya fuera internndolas en hospitales o en crceles.
En este sentido se puede decir que la medicina se convirti en una prctica inquisitorial y normativa, que tuvo un carcter disciplinar y que fue una herramienta til para el Santo Ofi-cio. Esta institucin utiliz a los mdicos primero, como expertos en el tratamiento de las enfermedades; segundo, como testigos expertos que distinguan a los verdaderamente locos de
7 DE NICOLAO, E. (1982), Manual De Inquisidores, Para Uso De Las Inquisiciones De Espaa Y Portugal O Compendio De La Obra Titulada Directorio De Inquisidores, trans. Don J. Marchena, 2 ed. Barcelona, Edi-ciones Fontamara.
8 ENRQUEZ VALENCIA, R. (2004), La saga del indio Mariano: sueos, recuerdos e imgenes. En BARTRA, R. (comp.), Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial, Mxico D.F., CEIICH-UNAM, p. p. 155
9 Sin embargo, la opinin de los legos tambin era tomada en consideracin, lo cual indica que la profesin mdica an no se haba consolidado como autoridad absoluta para determinar la existencia de los padecimientos del alma.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 175
los que fingan; y tercero, para validar y legitimar sus veredictos. La colaboracin entre mdi-cos e inquisidores, que aparece esbozada en este libro, se presta a un desarrollo ms profundo.
Otros temas importantes como: la relacin entre pecado y melancola, la distincin entre definicin legal y mdica de la locura, el papel de la culpa en la enfermedad mental, la idea de enfermedad como prueba, etctera, aparecen en el libro. Todos ellos sugieren preguntas y abren vetas para futuras investigaciones que los interesados en el tema estamos llamados a realizar. No me cabe duda de que Transgresin y Melancola en el Mxico Colonial ser una refe-rencia obligada en ese proceso. Sin embargo, este texto no es slo para especialistas, tiene la virtud de ser accesible a todo tipo de pblicos interesados en la materia.
Por ltimo, slo me queda decir que, pese a todas las diferencias que puedan existir entre nuestra forma de concebir y vivir la enfermedad mental y la del Mxico colonial, hay elemen-tos que persisten y no tienen visos de cambiar, por lo menos a corto plazo. El primero, es el sufrimiento de los enfermos, sea cual sea la forma de nombrar y entender sus padecimientos. El segundo, la dificultad en clasificar y definir estas enfermedades de manera clara y contun-dente. El tercero, el inmenso desconcierto que la locura produce y las actitudes de rechazo y marginacin que se derivan de ello. Por estas y otras razones, la investigacin de las enferme-dades metales desde la perspectiva de las ciencias sociales se hace indispensable, pues slo a travs de un mayor conocimiento de las mismas podremos resolver estas cuestiones.
Teresa ORDORIKA SACRISTN
CARPINTERO E. & VAINER A. Las huellas de la memoria. Psicoanlisis y Salud Mental en la Argenti-na de los 60 y 70. Tomo 1 (1957-1969), Buenos Aires, Topia, 2004, 411 pp. El libro narra la historia de un tiempo del que an quedan protagonistas, cuyas voces los
autores han recuperado a travs de una larga serie de entrevistas. Letra viva, testimonio de una epopeya, este conjunto de huellas tiene un objetivo fundamental: mantener la memoria para los que vengan detrs, los que no estaban presentes cuando los eventos que aqu se relatan tuvieron lugar. Es una historia de vivencias personales y de la percepcin intelectual, desde el presente, de lo que entonces suceda. Los personajes que transitan los captulos del libro no fueron slo testigos, sino hacedores del campo del Psicoanlisis y la Salud Mental en la Argentina. Algunos todava viven, otros murieron o fueron asesinados.
El inmenso valor de esta obra reside en el hecho de conservar su presencia tangible, sus ideas, sus sueos, sus contradicciones y sus luchas. En este sentido, resulta emocionante, por nombrar un ejemplo, recuperar la voz de Milcades Pea (1933-1965), intelectual de izquierda, investigador social, a travs de la encuesta Qu significa la Salud Mental para los argentinos, que realizara junto a Floreal Ferrara en 1959. El muestreo abarc las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Crdoba y Tucumn, y la toma dur tres meses. Los resultados fue-ron publicados en Acta Neuropsiquitrica Argentina, como entonces se denominaba la actual
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 176
Acta Psiquitrica y Psicolgica de Amrica Latina, un hito dentro de la historia de la Salud Mental en nuestro pas.
Otra de las riquezas del libro consiste en la abultada bibliografa y las jugosas notas que figuran al final de cada captulo, que permiten predecir que se convertir en obra de consulta obligada para ctedras y grupos de investigacin que trabajen estas temticas a pesar de que, segn reconocen los autores, no es (ni pretende ser) un estudio acadmico sino poltico. Carpintero y Vainer parten de una ideologa compartida. Tienen tambin otros puntos en comn: su pasin por los grandes relatos y la importancia que le asignan a los proyectos colec-tivos. Adems ambos son psicoanalistas. Los separa una diferencia en edad de veinte aos, lo cual enriquece la investigacin al aportar distintas perspectivas sobre los mismos sucesos.
El libro fue realizado como una sola obra que abarca el perodo que va desde 1957 hasta 1983. Por necesidades editoriales se dividi en dos tomos. El primero, que estamos reseando, llega hasta 1969. Cuenta con un largo prlogo de Fernando Ulloa quien, a su vez, ha sido un actor importante en esta historia. El captulo primero repasa las transformaciones de la vida cotidiana en la dcada de los 50 y principios de los 60, el viraje de la psiquiatra de la asistencia y el encierro a la de la prevencin, y la fundacin del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM).
El captulo segundo relata la creacin de la primera Residencia del INSM, con sede en el Hospital Neuropsiquitrico de Hombres, bajo el proyecto y la direccin de Jorge Garca Bada-racco; y la experiencia del Lans, que fuera puesta en marcha desde el Servicio de Psicopa-tologa (no el primero, como se suele creer, pero s el ms nombrado aclaran los autores) por Mauricio Goldenberg, acompaado por jvenes profesionales que trabajaban ad honorem a cambio del privilegio de formarse en ese Servicio. La herramienta fundamental empleada era la psicoterapia de grupo, que permita atender gran cantidad de pacientes. Haba grupos de adultos, de nios, de adolescentes, de alcohlicos, de madres. Se relata, tambin, la creacin del Departamento de Salud Mental de la Capital Federal, con Goldenberg como director, y los primeros frutos del mismo: en poco ms de tres aos se abrieron Servicios de Psicopatologa y Salud Mental en cada uno de los veinticinco hospitales de la ciudad de Buenos Aires (algunos ya estaban funcionando, pero se los moderniz y se les cambi la denominacin hasta en-tonces se llamaban Servicios de Psiquiatra).
El captulo tercero trata de la organizacin de las primeras carreras de Psicologa en Ro-sario y luego en Buenos Aires, y del inicio de la difusin de la cultura psi, fundamentalmen-te a travs de la educacin para padres. Eva Giberti, entonces recin recibida de asistente social, logr que se publicara una serie de artculos escritos por ella con este fin educativo, abriendo una nueva seccin del diario La Razn que, por aquel entonces, tena una tirada dia-ria de 500.000 ejemplares.
El captulo cuarto versa sobre la creacin de la Asociacin Psicoanaltica Argentina (APA). Para el grupo fundador, la APA era como una gran familia y el psicoanlisis, dicen los autores, una forma de vida cuyas pautas estaban implcitamente establecidas. Esto llev a una cohesin donde a la manera de una secta, el psicoanlisis deba ser un proyecto de transformacin del indi-viduo y la sociedad (pag. 138). Este captulo narra tambin una experiencia personal de psicoan-lisis, relatada por el paciente mismo en un libro curioso que Carpintero y Vainer recuperan para la memoria si bien fue publicado en 1955 no ha sido citado anteriormente en ninguna bibliogra-fa. Por ltimo, se mencionan tambin los comienzos del trabajo con nios (en una zona am-
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 177
bigua que se ubicaba entre la psiquiatra, la pedagoga y el psicoanlisis), las disputas ya clsi-cas entre los seguidores de Arminda Aberasturi y los de Telma Reca, y los inicios de la esti-mulacin temprana en nuestro pas de la mano de Lydia Coriat.
El captulo quinto revisa el surgimiento y la proliferacin de nuevas alternativas psicote-raputicas: la psicoterapia racional, la psicoterapia de la personalidad y la escuela pavloviana o reflexolgica, sostenida por psiquiatras que abrazaban el comunismo como Jorge Thenon y Gervasio Paz; la disputa entre reflexlogos y psicoanalistas; la disputa entre los nuevos profe-sionales psiclogos y los mdicos por las competencias profesionales (sobre todo quin poda y quin no poda ejercer la psicoterapia); y las difciles relaciones entre psicoanlisis y marxis-mo, reflejadas, de forma paradigmtica, en la figura de Jos Bleger.
El captulo seis toma la temtica del trabajo grupal: psicodrama moreniano y psico-drama psicoanaltico, psicoterapia de grupo, psicoterapia familiar, grupos operativos. Relata luego la experiencia Rosario y las aventuras de su principal propulsor, Enrique Pichn Ri-vire. Toda la trama se ve iluminada por las intervenciones de muchos de los que tuvieron parte directa en los desarrollos grupales, ya fuera como participantes o como coordinadores de los diversos grupos.
El captulo sptimo relata los avatares de la constitucin de las nuevas instituciones de Salud Mental: congresos, asociaciones de psiclogos, ctedras, la Escuela de Psicoterapia para Graduados, la Clnica Psicoanaltica E. Racker, grupos de estudio privados (los psiclogos no eran admitidos en la APA ni en la Clnica para formarse como psicoanalistas), el Centro de Investigacin y Asesoramiento en Psicologa, la Escuela de Psicologa Clnica de Nios, el Instituto Argentino de Estudios Sociales y las Escuelas de Psicologa Social de Pichn Rivire, todo ello en medio de quiebras de la democracia, que marcaban otras tantas quiebras institu-cionales. La aprobacin de la Ley 17132 signific la prohibicin expresa, a los psiclogos, del ejercicio de la psicoterapia y el psicoanlisis. A lo largo de todo el libro, pero especialmente en este captulo, se pone marcadamente en evidencia que la ya caduca disputa entre historia externa e historia interna resultaba ser una falsa dicotoma. La historia de las disciplinas no puede abstraerse del tiempo histrico en que ha lugar.
En el captulo octavo se ofrece un panorama sobre la creacin y primeros aos de fun-cionamiento de la Federacin Argentina de Psiquiatras (FAP), las disputas y traiciones por la titularidad de la Ctedra de Psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, el desarrollo de la psicofarmacologa (incluyendo los experimentos con drogas alucingenas), las primeras inves-tigaciones (en las que ya se perfilaban lo que luego seran tres lneas bien definidas en la inves-tigacin con frmacos en la Argentina), y el surgimiento de las Comunidades Teraputicas como experiencias piloto dentro de los grandes hospitales y de las colonias manicomiales.
El captulo noveno habla de la divulgacin cultural del psicoanlisis a travs de la revista Primera Plana, fundada en 1962 por Jacobo Timerman. El psicoanlisis en sus mltiples ver-tientes devena hegemnico, pero todava haba cabida, en esos aos 60, para todo un abanico de opciones psicoteraputicas. Dentro del psicoanlisis predominaban ampliamente, en nues-tro medio, las corrientes kleinianas, y se criticaba a los psicoanalistas norteamericanos, inclu-yndolos a todos dentro de una misma lnea conceptual, denominada despectivamente Psicologa del Yo.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 178
El captulo dcimo da cuenta del viraje que tuvo lugar a fines de los 60 y que los autores resumen con el ttulo De Freud a Lacan, pasando por Marx. Tras un repaso de los inicios de la izquierda freudiana en Europa y de la disputa terica entre Marcuse y Fromm, Carpintero y Vainer se abocan a la reconstruccin del intento de hacer una Psicologa Concreta (cientfica y comprometida polticamente) en la Argentina. Despus se adentran en la polmica entre marxismo y psicoanlisis, la introduccin del estructuralismo (marcada por la politizacin de la cultura y las influencias existencialistas y marxistas) va Eliseo Vern, y, finalmente, la en-trada de Lacan, introducido por un joven autodidacta llamado Oscar Masotta.
En cada captulo se presenta, adems de lo acaecido en el campo de la Salud Mental, el clima poltico y cultural del momento y su relacin con esos mismos sucesos. Desde el desa-rrollismo de Arturo Frondizi, hasta la rebelin obrera y estudiantil conocida como el Cordo-bazo que marc el fin de una poca y que aparece en el captulo final de este primer tomo, el recorrido pasa por la importancia de la izquierda entre los intelectuales en la dca-da de los 60, el corto perodo democrtico de Arturo Illia, la dictadura de Ongana, los efectos de la modernidad en la Argentina y las relaciones entre marxismo y psicoanlisis, ya men-cionadas. La mayor parte de los grandes nombres que atraviesan el texto son ms conocidos para los espaoles de las viejas generaciones que para las nuevas generaciones de argentinos que trabajan en el campo psi. Muchos debieron exilarse en la dispora que generaron los aos negros (la dictadura de 1976-1983). Tal es el caso de Pavlovsky, Kesselman, Bauleo, Golden-berg, Barenblit y una larga lista ms.
Cada uno de los temas abordados da para una investigacin en s misma y muchos, de hecho, han sido trabajados en profundidad por otros autores. A algunos de ellos los citan, con otros discuten, con un par estn en franco desacuerdo (es el caso, por ejemplo, del anlisis de Mariano Ben Plotkin acerca de dos Mesas Redondas organizadas en 1965 por el Movimiento Argentino de Psicologa, de la Facultad de Psicologa y Letras, con el nombre de Ideologa y Psicologa Concreta). Pero lo que la investigacin de Carpintero y Vainer, sin duda, nos brin-da es una visin la de ellos panormica del desarrollo del campo del Psicoanlisis y la Salud Mental en la dcada de los 60. La lectura es amena, en un estilo casi periodstico que contribuye a acercar al lector a los protagonistas y a las vicisitudes del diario vivir en una Ar-gentina de la que hoy slo quedan algunas huellas y muchas nefastas consecuencias.
Patricia WEISSMANN
CICERON. Conversaciones con Tsculo, Valladolid, Asociacin Espaola de Neuropsiquitra. Histo-ria/18. 221 pp. Ya es casualidad editorial indeseable que en el plazo de los ltimos tres meses hayan apare-
cido nada menos que dos ediciones castellanas, y se anuncie una tercera, de las Tusculanas, una de las obras filosficas ms brillantes y vigorosas de Cicern. Hasta ahora era prcticamente inaccesible para los lectores espaoles, que slo contaban con algunas viejas traducciones del latn original; la ltima, ms bien rara e inencontrable: Tusculanas, Madrid, Coloquio, 1986. La
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 179
primera de las tres ha llegado a las libreras entre enero y febrero del corriente (Debates en Tsculo, Madrid, Akal, 2004. Traduccin de Manuel Maas Nez), justo al mismo tiempo que la se-gunda (Conversaciones en Tsculo, Madrid, Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra-Latorre Literaria, 2005. Traduccin de Marciano Villanueva Salas). La tercera, anunciada en imprenta, seguramente llegue al mercado librero en los prximos meses, parece que antes del verano (Dis-putaciones tusculanas, Madrid, Gredos, 2005. Traduccin de Alberto Medina Gonzlez). Un acon-tecimiento editorial y cultural de primera categora en cualquier caso, incluso en esta nuestra sociedad idiotizada y amnsica, para la que el mero nombre de Cicern ya slo ser codificado y apreciado por una exigua minora, cuya existencia y reproduccin permanente habr que preser-var sin reservas, a ultranza, como el mismo fuego en el alba de los tiempos.
Por razones de proximidad, pero tambin de excelencia, voy a comentar aqu la segunda de ellas, Conversaciones en Tsculo, edicin impresa en Valladolid, en los talleres de Andrs Martn, que no es pequea gloria imprimir a Cicern, aunque sea traducido. Lleva el nmero 18 de la coleccin de Historia que la Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra viene publicando desde hace aos, dirigida por Fernando Colina y Mauricio Jaln. Les debemos un trabajo impa-gable, silencioso y extraordinario, a la manera de los humanistas, propio slo de los grandes. Baste decir que, en esa coleccin, ha visto la luz, por primera vez completa en castellano, la so-berbia y portentosa Anatoma de la melancola, de Robert Burton, o El libro de los sueos, de Gero-lamo Cardano, o la Autobiografa, de Juana de los ngeles Y as hasta dieciocho, todas capitales, y con una ilacin comn en torno a la codicia, frustracin y desvaro del alma humana en su busca ansiosa de la felicidad. De modo que estas Conversaciones en Tsculo vienen a colmar, en pleno camino, una lnea esplndida y felizmente extraa en este mundo de alimaas cultura-les y otras rapaces y carroeras mediticas que, sin duda, merecen captulo aparte.
La traduccin de Marciano Villanueva se ha basado en el texto latino establecido por Georges Fohlen y J. Humbert en la edicin de Les Belles Lettres, 1970. Esta traduccin es excelente y se lee con el placer propio de los textos vertidos por los autnticos sabios. Y Mar-ciano Villanueva, sin ninguna duda, es uno de ellos. No necesita hacer ostentacin en su con-cisa anotacin, selecta, justa. Ayuda fundamentalmente al lector y no despista ni aburre como tantos. Algo parecido ocurre con el prefacio de la edicin, unas pginas magnficas que bajo el ttulo de Cicern en la Psiquiatra firma Fernando Colina. Con sobriedad ajustada y envi-diable autoridad ha puesto un prtico digno de la morada de Cicern. En las lneas finales del ltimo prrafo nos resume las Tusculanas: Desde este texto hermoso y esclarecedor, omos resonar el pasado de nuestras polmicas, comprobando al mismo tiempo que, en todas las pocas, el deseo, la moral y el cuerpo protagonizan un conflicto irresoluble.
En efecto, en medio de los avatares de la guerra civil, acuciado por una profunda crisis per-sonal inducida por el dolor que le produjo la muerte de su hija Tulia, Cicern se retir no a su villa preferida de Tsculo, que comenz a aborrecer con verdadera obsesin por ser el lugar en que falleci su muy querida hija, sino a su villa de Astura. All redact con febril rapidez, entre otras, Del supremo bien y del supremo mal, Acadmicas, De la naturaleza de los Dioses, De los deberes, y estas Tusculanas, donde, de una manera clara, lcida y clarividente, nos traza el camino de la virtud como objetivo primero y ltimo de la filosofa, cuya materia ha de versar, necesaria y esencialmente, sobre el menosprecio de la muerte, el aquietamiento de la afliccin, el alivio del dolor y la superacin de las pasiones mediante el imperio de la razn humana. sta debe preva-lecer siempre sobre la otra parte constitutiva del alma, la parte grosera, blanda, dbil, apocada.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 180
Esa razn soberana del hombre duea y seora de todo, escribe Cicern dibuja, no sin grandes esfuerzos, el camino de la virtud perfecta, la que conduce a la felicidad del sabio, aquel que no espera del futuro nada con certeza ni se maravilla cuando sucede, ni nada teme ni le angustia, ni nada desea ni le exalta con alegra desmedida. La virtud de Cicern es un impulso de energa espiritual que conforma la fortaleza y la templanza suficientes frente al dolor y las pasio-nes. Su misma existencia impele y garantiza el cumplimiento del deber para separar y aborrecer la vileza y la abyeccin, que para el sabio es la nica forma del mal. El hombre de bien hace de la propia disposicin del espritu su propio ser y lenguaje y determina, del mismo modo, su vida y conducta equilibradas e impasibles, tendentes a la verdadera virtud. Esta es la expresin su-prema del hombre, capaz de desdear con firmeza las realidades humanas y sus falsas glorias, gozando as de una serenidad imperturbable. He ah la tarea del hombre segn Cicern. Una maravillosa provocacin para la imbecilidad de nuestro tiempo.
Agustn GARCA SIMN
FERRER, Anacleto. Hlderlin, Madrid, Sntesis, 2004, 255 pp. De entre la plyade de creadores que han venido transitando por los confines de la locu-
ra, quiz sea el poeta alemn Friedrich Hlderlin (1770-1843), quien mejor haya encarnado el arquetipo del genio que termina arrastrado por el vrtigo de la rbita excntrica. En este viaje, su precario equilibrio psquico result sacrificado al caer vencido por Apolo segn sus pro-pias palabras, hasta sumirse en una tragedia personal que recorre su obra entera. No en vano, su vida qued escindida en dos mitades simtricas: 36 aos de lucidez y los 36 restantes de tinieblas, lo que ha posibilitado que su trayectoria psicobiogrfica sea motivo de numerosas reflexiones acerca de los mecanismos etiopatognicos de la enfermedad mental y sus posibles relaciones con la creacin artstica.
Contamos ahora con una fuente privilegiada para este acercamiento, tras la reciente pu-blicacin de un volumen sobre el poeta romntico, a cuya vida y obra el profesor Anacleto Ferrer viene dedicando ms de 20 aos de investigaciones con admirable tenacidad, desde su firme propsito de llegar a traducir gran parte de su dispersa obra. Este libro, largamente espe-rado, representa, sin duda, la ms rigurosa aproximacin espaola al escritor alemn, que personific como nadie el espritu y los ideales del Romanticismo. A buen seguro, su aparicin ser celebrada por los aficionados a la literatura, que encontrarn captulos monogrficos dedicados a la poesa lrica y a la novela, as como a la tragedia, a las traducciones y a su co-rrespondencia epistolar. Tambin hay un apartado para el pensamiento filosfico, que consti-tuy otra de las grandes pasiones del joven Hlderlin, el cual no dudaba en someterse, de cuando en cuando, al yugo de la disciplina kantiana mediante la reclusin temporal en el hospital de la filosofa: el ms digno de los retiros para cualquier vate malogrado, como l mismo se consideraba en los momentos de mayor pesimismo, cuando tema que pudieran tacharle de poeta vaco.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 181
Pero cuando este original remedio teraputico dej finalmente de surtir efecto, aquel creador derrotado por su propia hiperestesia no tuvo ms remedio que dejarse doblegar por los dispositivos normalizadores de la poca, encargados de hacer valer el buen juicio, la cordura y el orden social. Es ste el aspecto de la obra que, quiz, ms pueda interesar a los lectores de Frenia, y desde esa consideracin podemos asegurar que la exhaustiva investigacin de Ana-cleto Ferrer no decepcionar las exigencias ms rigurosas de la moderna historiografa psiqui-trica. En efecto, la historia clnica del poeta Hlderlin contiene todos los ingredientes de un enfermo excepcional, que mal poda atenderse con los rudimentarios procedimientos de la poca y los escasos recursos asistenciales de la joven disciplina psiquitrica, recin emancipada de la ciencia mdica. Coinciden adems, en este caso, algunos de los aspectos ms controver-tidos sobre el genio y la locura, un debate tradicional que ha generado interminables discusio-nes desde la filosofa y las artes, hasta la medicina o las ciencias sociales. Por todo ello, la reconstruccin de la patografa de Hlderlin resulta una apasionante empresa colectiva que ha contado, entre sus pginas, con testigos de excepcin como Schiller y Goethe, o, ms de cerca, Schelling, quien en una carta a Hegel describa certeramente el curso imparable de la demen-cia que afectaba a su comn amigo y condiscpulo:
...tiene la mente trastornada por completo, y aunque hasta cierto punto sea capaz
de llevar a cabo algunos trabajos, como por ejemplo sus traducciones del griego, suele tener el espritu ausente. Su aspecto fue para m estremecedor: descuida su semblante hasta el punto de provocar asco, y a pesar de que su hablar no indica locura, ha adquiri-do las maneras exteriores de quienes se encuentran en tal estado10. A falta, pues, de documentacin mdica relevante de quienes lo asistieron, podemos con-
tar con los valiosos testimonios de estos autores de prestigio universal que han dejado cons-tancia escrita de sus opiniones. Aunque tambin existen otras fuentes que dan fe de su perturbacin anmica, como el informe del Dr. Mller, quien le haba tratado en 1799 y que, seis aos despus, afirmaba que su estado se ha agravado tanto que es presa de frenes, y sus palabras, mezcla de alemn, griego y latn, son totalmente incomprensibles. Llama la aten-cin otra particularidad del caso Hlderlin, ya que los primeros signos de su desequilibrio coinciden con la emancipacin de la psiquiatra como disciplina mdica y el tratamiento que recibi constituye un fiel testimonio de la asistencia en la poca. En efecto, en 1806 el poeta hubo de sufrir un internamiento involuntario, que durara casi siete meses, en la clnica del Dr. Autenrieth, catedrtico de anatoma y ciruga de la Universidad de Tubinga, para lo cual hubo de acondicionarse una celda especial enrejada que garantizase su aislamiento, ya que se trata-ba del primer paciente psiquitrico.
Cuesta imaginar el sufrimiento de aquel espritu sensible, desencantado del amor ideal y de la comunidad de hombres libres con la que so, atado de pies y manos para contener su furia y conducido a la fuerza hasta su lugar de encierro en el Klinikum. All fue atendido segn los principios reeducadores del tratamiento moral, dentro de la precariedad de recursos de los alienistas de la poca, de la cual tambin queda constancia a travs de los testimonios y fuen-
10 FERRER, A. (2004), p. 169.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 182
tes documentales de que disponemos. As sabemos acerca de los mtodos de contencin fsica empleados por Autenrieth y de una variada farmacopea en la que no faltaban minerales como el fsforo y el dulce de mercurio, o alcaloides botnicos como digital, belladona y opio, e in-cluso remedios de tradicin emprica, como la cantrida o mosca espaola. Todos ellos igualmente ineficaces ya que, al final, hubo de ser el ebanista de la clnica, encargado de habi-litar su enclaustramiento, quien se hiciera cargo de l, tras apiadarse de su estado y de la impo-tencia del saber mdico. No saba, quizs, aquel carpintero el alcance de su piadoso ofrecimiento, pero, al cabo de los 36 aos que permaneci ininterrumpidamente en el hogar del maestro Zimmer, puede decirse que, tambin en esta experiencia rehabilitadota, el pobre Hlderlin fue un adelantado de la reinsercin comunitaria en el seno de familias de acogida que se propugna en nuestro tiempo.
En la soledad de su particular torre luntica, asomada al bello rincn romntico que to-dava se conserva a orillas del ro Neckar, pudo as seguir cultivando lo que los crticos litera-rios han denominado su poesa crepuscular, que constituye una excelente muestra para medir su progresivo deterioro mental y los estragos producidos en su obra por la enfermedad. Contamos, de nuevo, con la valiosa ayuda de otros testigos de privilegio, como el mdico Justinus Kerner o el poeta Wilhelm Waiblinger, quienes tuvieron la oportunidad de su segui-miento domiciliario y han dado cuenta de sus observaciones. A travs de sus escritos nos refie-ren cmo el alienado daba a los visitantes trato nobiliario o rango de Su Majestad o Su Santidad, entre poses manieristas, mientras, a s mismo, se denominaba con los distintos alias con que firmaba sus creaciones Scardanelli, Buonarotti, Salvador Rosa o Kilalusimeno, en una progresiva despersonalizacin que hara irreversible la disolucin total de su identidad. Tambin corra, paralelamente, su desorientacin espacio-temporal, como se deduce de las fechas incongruentes en que databa sus obras, que podan oscilar caprichosamente entre los siglos XVII y XX. Pero, incluso en esta etapa, Hlderlin segua haciendo versos perfectos, a pesar de su prdida de competencia dialgica, lo que lleva a Roman Jakobson a concluir que la poesa es ms fuerte que la locura.
Esta singularidad dio motivo para que el caso Hlderlin se constituyera en obligado pun-to de encuentro para la reflexin acerca del hombre de genio y la melancola, un debate clsico entre los interesados por la creatividad desde Aristteles hasta el Romanticismo, pasando por el Renacimiento. Pero es el punto de vista de la psiquiatra lo que aqu tratamos de resaltar, a partir de la evidencia del inters mostrado por sucesivos autores acerca de la patobiografa del poeta alemn. Desde Lange-Eichbaum, el primero en abordar la reconstruccin monogrfica del caso, quien aluda en 1909 a una primitiva manifestacin catatnica, compatible con la posterior denominacin de dementia praecox por parte de Kraepelin, que ya haba sido sugerida por Moebius en 1901 para diagnosticar a Hlderlin. Ms tarde pareci adoptarse la concep-cin ms elaborada de esquizofrenia por parte de Bleuler, la cual sera desarrollada, con exten-sin, por parte de Jaspers en su estudio comparativo sobre locura y genialidad a partir de la obra de cuatro ilustres personajes: Strindberg, Van Gogh, Swedenborg y Hlderlin. Ms tarde sera Kretschmer, en 1929, quien tratara de acomodar al poeta entre la variante astnica lep-tosmica de sus tipos constitucionales, propensos a perturbaciones psicticas.
No satisfecho con las explicaciones de la poca dorada de la psiquiatra germnica, Fe-rrer busca en las aportaciones de inspiracin psicoanaltica de Jean Laplanche alguna pista de inters para indagar en la mente del poeta los efectos patgenos de la ausencia del padre. Si-
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 183
guiendo esta estela y, despus, la propuesta an ms radical del francs Bertaux, el investiga-dor habr de vrselas con la retorcida hiptesis de que aquel lisiado espiritual pudiera estar tratando de ocultarse detrs de la mscara de un trastorno ficticio, un viejo recurso conocido desde la Biblia hasta Shakespeare para evitar represalias por motivos polticos. Finalmente, parece corroborarse el acuerdo ms consensuado sobre un diagnstico de esquizofrenia que, en opinin del psiquiatra francs Jean Garrab, vendra a ocupar durante el pasado siglo XX un lugar preponderante, a semejanza del asignado por Freud a la histeria en la Viena de su tiempo. No abandona su exhaustiva revisin diagnstica Anacleto Ferrer sin antes dedicar alguna consideracin a la reciente propuesta de la psiquiatra americana Kay R. Jamison sobre la llamativa prevalencia de trastornos maniaco-depresivos entre la psique de los artistas, pre-sumiblemente marcados por fuego. Esta demostrada labilidad emocional servira para con-siderar, como posibles rasgos ciclotmicos, el flujo y reflujo caractersticos del humor de Hlderlin, as denominados por l mismo con una metfora introspectiva, que pudieron haber-le mantenido en una suerte de marea pantesta a lo largo de toda su vida.
Y esta podra ser la conclusin final a la que el autor nos conduce, que tampoco resulta in-
compatible con las opiniones anteriores, sino complementaria con lo que parece una constante en el
malogrado poeta, como entre tantos otros creadores de talento artstico: la sinergia, feliz o desgra-
ciada, que se puede producir cuando coinciden el delirio y la genialidad.
Cndido POLO
HUERTAS, Rafael. El siglo de la clnica. Para una teora de la prctica psiquitrica, Madrid, Fre-
nia, 2005, 296 pp.
El siglo de la clnica no es un libro ms de la serie que glosa la historia de la Psiquiatra fran-
cesa decimonnica. No lo es por dos razones. La primera, porque su autor ha dado suficientes
pruebas en sus publicaciones anteriores de un conocimiento de la materia tan riguroso como prcti-
co, satisfaciendo as tanto a los historiadores como a los clnicos. Ese es el estilo que caracteriza las
ltimas investigaciones del Prof. Rafael Huertas, quien desde su excepcional mirador de CSIC ha
sabido rodearse de psiquiatras, psiclogos clnicos y psicoanalistas para hacer de la historiografa
un saber prctico; en este sentido, pocos autores como l han sabido articular la historia y la clnica,
trenzando a partir de esas disciplinas un conjunto de conocimientos que inciden directamente en la
teora y la prctica psiquitrica. La segunda razn se basa en la gil trabazn que este texto transmi-
te entre la mirada social de la enfermedad y las referencias textuales precisas, bien seleccionadas y
sobre todo magnficamente enmarcadas en su contexto histrico. Conforme a estos dos aspectos,
quien opte por dedicar parte su tiempo a leer pausadamente El siglo de la clnica obtendr cuando
menos dos regalos inesperados: por una parte, la visin panormica de los pilares epistemolgicos
que sostienen la clnica psiquitrica y, por otra, las herramientas necesarias para proseguir por su
cuenta una til reflexin sobre la coherencia del saber psiquitrico y tambin sobre los aspectos
ticos que nutren estas prcticas; uno y otro aspectos quedan fielmente reflejados en el subttulo de
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 184
esta obra (Para una teora prctica de la Psiquiatra). Segn palabras del autor, su propuesta se
basara en la necesidad de contar con herramientas conceptuales que permitan encarar de manera
eficaz el ncleo de la actividad clnica; [] el objeto final del presente ensayo es estudiar los prin-
cipales contenidos del discurso psiquitrico encaminado a la prctica clnica [] (p. 22).
Autor prolfico como pocos, Huertas ha elegido para la ocasin mostrarnos de manera sistemti-
ca las grandes contribuciones de los clnicos franceses, circunscribiendo su estudio al periodo ms
fructfero e innovador, el siglo diecinueve o siglo de la clnica. Muchas han sido ya las investiga-
ciones que han tratado sobre los mismos aspectos, glosando las obras de esos autores a los que consi-
deramos nuestros clsicos. Sin embargo, la obra que merece nuestros comentarios contiene una
particularidad que conviene destacar, pues ella le confiere un brillo especial que la diferencia de las
grandes monografas y artculos de Paul Bercherie, George Lantri-Laura, Gladys Swain, Jacques
Postel y Juan Rigoli, por citar slo los autores que han mostrado un criterio ms cabal. Se trata de la
visin del conjunto de la psicopatologa que nos aporta en sus casi trescientas pginas, amplio marco
que compendia y articula el quehacer de los clnicos (psiquiatras, mdicos internistas y neurlogos) y
sus construcciones tericas relativas a la gran patologa mental, a las perversiones y a la histeria.
Orquestado en cuatro amplios apartados que anan aspectos psicopatolgicos y teraputicos (I.
La medicalizacin de la locura; II. La somatizacin del alma; III. Bordeando la ortodoxia alienista; IV.
Dilemas teraputicos), El siglo de la clnica arranca con una declaracin de principios, esto es, con
una definicin de la comprometida posicin del autor. No es posible, viene a decirnos Huertas, enten-
der el letargo que sufre la Psiquiatra positivista actual sin un anlisis pormenorizado de la historia que
lo ha determinado; tampoco es posible, dado el incierto objeto de la Psiquiatra, que sta despierte
definitivamente sin edificar un armazn terico apoyado en la permanente reflexin sobre el pathos y
las prcticas que nuestros pioneros inventaron para atemperarlo. Amn de dibujarnos con precisin los
contextos sociales y cientficos sobre los que germinan las teoras y prcticas psiquitricas, a lo largo
de las cuatro partes antes anotadas se advierte en la reflexin del autor una especial atencin a dos
aspectos cruciales en la construccin del saber psiquitrico: la problemtica de la unicidad o multipli-
cidad de la locura o de la enfermedad mental, y la confrontacin entre los enfoques basados en las
ciencias de la naturaleza y los provenientes de las ciencias del espritu.
Sera hacer un flaco favor a este texto, nos parece, tratar de resumir aqu sus contenidos, pues
la obra en cuestin merece no slo una lectura pausada sino adentrarse en las numerosas referencias
que nos brinda. A nuestro modo de ver, dos son las materias en las que Huertas transmite mayor
originalidad: la personal interpretacin que realiza de la obra de Esquirol (pp. 45-86) y el magnfico
tratamiento dispensado a la cuestin de las perversiones y su medicalizacin (pp. 102-112).
En lo que atae a Esquirol, a diferencia de cuanto algunos hemos defendido al situarlo ms
prximo a Pinel que a J.-P. Falret, esto es, ms entroncado con el modelo de la alineacin mental
que con el de las enfermedades mentales, Rafael Huertas advierte que en su obra existe ya un dis-
tanciamiento del modelo unitario de locura. Partiendo tambin del mtodo analtico, como su maes-
tro Pinel, destaca Huertas la tendencia esquiroliana a investigar la enfermedad mental a partir del
anlisis de los elementos ms sencillos para despus construir sus formas generales, gneros que
considera suficientemente especficos como para ser confundidos entre ellos. Tambin a diferencia
de Pinel, seala Huertas la importancia del pensamiento anatomoclnico en el pensamiento de Es-
quirol, razn por la cual sus estudios sobre la ilusin y la alucinacin anticipan el proceso de so-
matizacin de la enfermedad mental, contribuyendo as a instaurar la ideologa de las enfermedades
mentales que habra de generalizarse a partir de la segunda dcada del XIX.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 185
Respecto a la medicalizacin de las perversiones, seala con precisin el autor el itinerario
que, partiendo de ciertos comportamientos ms o menos peculiares en materia de prcticas sexua-
les, culmina al convertirlos en un sntoma y, finalmente, en enfermedad del sistema nervioso
central. Conforme se produce esta apropiacin mdica segn la expresin de Lantri-Laura a
travs de las influencias de la obra de Magnan, especialmente, en pleno desarrollo del degeneracio-
nismo se consolid una vinculacin entre la perversin moral de los instintos y la llamada locu-
ra moral. Al analizar estos hechos en sus correspondientes contextos sociales, el ensayo de Rafael
Huertas nos aporta innumerables reflexiones sobre el papel del mdico en la conservacin de las
buenas formas burguesas y en la determinacin de las enfermedades que afectan al buen orden
social. A este respecto, Huertas escribe a propsito del texto de A. Tardieu: De este modo, la
morbosa curiosidad de la limpia sociedad burguesa, ese eterno binomio de atraccin-repulsin, se
convierte, de la mano del mdico, del experto, en persecucin y tragedia porque, en definitiva, el
conocimiento y el estudio de la sexualidad perversa se hace imprescindible para ayudar a las
fuerzas de orden y de la justicia a yugular eficazmente la infeccin, la suciedad y la ofensa (p.
107). Siguiendo estos desarrollos, el perverso terminar convertido en un verdadero enfermo (org-
nico) que cae bajo la jurisdiccin del alienista. Vale la pena leer estas pginas para aprehender la
dimensin ideolgica que acompaa siempre a la Psiquiatra y que lamentablemente no se ha limi-
tado ni se limita a las cosas del sexo, tal como muestra El siglo de la clnica respecto a buen nme-
ro de construcciones nosolgicas, disquisiciones semiolgicas y agrupaciones nosogrficas.
No le falta razn al autor cuando destaca las notables construcciones tericas y la pobreza en re-
cursos teraputicos. Ms de un siglo nos separa de los autores mencionados en estas pginas (de Pinel
a Kraepelin, pasando por Magnan y Charcot). Sera un error, como seala Huertas en los comentarios
finales, pretender asumir el virtuosismo de aquellos pioneros sin tener en cuenta el contexto histrico
y social en el que surgi o ignorando las mltiples novedades que en el mbito de lo mental se han
producido hasta los albores del siglo XIX (p. 259). Esta y otras advertencias presentes en el texto
bastan para frenar cualquier reivindicacin de la historia sin ms. Pues sin extraer de ella una utilidad
prctica, el amor por los legajos y las obras pasadas no indica otra cosa que nuestra incapacidad con el
presente. El presente ya no es aquella gran clnica, sino los efectos que de ella surgieron. Muchos
diran que el positivismo que comanda la Psiquiatra actual supone una culminacin de cuanto colum-
braron nuestros clsicos. Nosotros, en este punto, somos partidarios de cuanto M. Foucault dej dicho:
la gran clnica decimonnica culmin con el Psicoanlisis, su heredero natural.
Jos Mara LVAREZ y Francisco FERRNDEZ LOTHANE, Zvi. Almicidio y psiquiatra. Hacia una rehabilitacin de Schreber (Seelenmord und
Psychiatrie - zur Rehabilitierung Schrebers), Giessen, Psychosozial-Verlag, 2004, 665 pp.
Esta obra que integra la coleccin Biblioteca del Psicoanlisis editada por Hans-Jrgen Wirth es una traduccin y reelaboracin basada en la publicacin estadounidense del autor: In Defense of Schreber/Soul Murder and Psychiatry, publicada en NewYork/Londres por The Analy-
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 186
tic Press en 1992. Intervinieron en la misma Tim Farin, Sandra Hoffmann., Uwe H. Peters, y en la elaboracin: Werner Felber y Hartmut Raguse.
Lothane realiza en este texto monumental una labor de investigacin exhaustiva que re-corre las fuentes primarias y secundarias referidas a la historia vital de Schreber y de su fami-lia, a sus escritos, que traducen sus ideas y valoraciones, a su profunda raigambre en la cultura de la poca, en particular en las ciencias ocultas, muy en boga, y a su trayectoria y desempeo profesional en el Poder Judicial. Lo propio, y en forma igualmente detallada, lo realiza Lot-hane en cuanto al padre, el mdico Moritz Schreber, su vida y su obra. Enumeremos los diez captulos del libro que comentamos. Precedidos de una Introduccin del autor y un prlogo de Werner Felber, siguen el Captulo 1 : La bsqueda de Dios y el alma; el Captulo 2: La historia de Paul Schreber; el Captulo 3: Schreber como pensador e intrprete; el Captulo 4: Vida y legado de Moritz Schreber; el Captulo 5: La filosofa de Moritz Schreber en relacin a la medicina y la educacin; el Captulo 6: Paul Flechsig, la psiquiatra universitaria y la primera psiquiatra biolgica; el Captulo 7: Guido Weber, la psiquiatra asilar y la primera antipsiquiatra; el Captulo 8 : Cmo interpretan otros a Schreber; el Captulo 9: Sueos, Traumas y dramas del amor; y el Captulo 10: La historia clnica de Paul Schreber.
En la Introduccin, se explicitan las bases metodolgicas y epistemolgicas de esta inves-tigacin cuya propuesta parte de diferenciar lo real de lo pensado en la vida del Dr. Jur. Da-niel Paul Schreber entonces presidente de sala del tribunal supremo de Dresden, a partir del propio punto de vista, y previo a las ficciones de otros. Ante todo, Lothane consider esen-cial interpretar la vida de Schreber a partir del contexto de sus estadas en los establecimientos para alienados.
En efecto, en su inmortal obra Sucesos memorables de un enfermo de los nervios, Schreber efectu una interpretacin propia de determinados datos vitales y de dos episodios depresivos paralizantes; uno menos severo, ocurrido en 1884, y un segundo, ms severo, en 1893. Estos episodios lo condujeron a una primera internacin (desde el 8 de diciembre hasta el primero de junio de 1885) y a una segunda internacin (desde el 21 de noviembre de 1893 hasta el 14 de junio de 1894) en la Clnica Psiquitrica Universitaria dirigida por Paul Flechsig.
Durante esa segunda descompensacin, Schreber luchaba, como en el primer episodio, con problemas matrimoniales y profesionales, y con la problemtica de la falta de hijos. Pero adems, sufra la sobrecarga de su nueva tarea en Dresden y la desesperacin por los reitera-dos fracasos de los embarazos y de vstagos nacidos muertos. Ello se manifest en el deseo de Schreber de traer hijos al mundo como mujer, lo que expresaba el dolor compartido con su esposa por la frustracin de ella y la desilusin de l por la falta de un heredero con su apelli-do. Por otro lado, estaban sus deberes como cnyuge y como juez. Todo ello, finalmente, lo condujo a que fuera atendido de urgencia e internado por una depresin agitada acompaada de riesgo de suicidio. En abril de 1894, debido a que no mejoraba de su cuadro, comenz la derivacin al asilo de alienados de Sonnenstein, que finalmente se transformaba mediante declaracin de insania en internacin compulsiva. Externado el 14 de junio de 1894 ingres en la Clnica privada del Dr. Pierson en Lindenhof (Coswig) donde permaneci doce das y, el 29 de junio de 1894, ingresaba en el asilo donde estuvo internado hasta su egreso el primero de octubre de 1902.
Su internacin se transform en compulsiva, es decir con privacin legal de libertad por el diagnstico y pronstico de Guido Weber y la declaracin judicial de insania, iniciada por la
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 187
esposa para disponer del dinero familiar. Dicha declaracin de insania, primero transitoria, y luego permanente, fue determinada en base a los certificados de Weber, y conllev una privacin de libertad que se prolong hasta 1902. Schreber se despert de su psicosis a fines de 1896 y, en 1899, comenz la lucha para recuperar su libertad asumiendo su propia defensa judicial. Basada en las opiniones de Weber, la corte de primera instancia (Amtsgericht) de Dresden convirti la declaracin de insania en permanente en 1900, lo que fue corroborado por el fallo de la corte de segunda instancia (Landsgericht) en la misma ciudad en 1901. Por eso, Schreber tuvo que dirigirse a la corte de tercera instancia (Oberlandesgericht) para impugnar la declaracin permanente de insania, obteniendo un veredicto favorable. Estos procedimientos fueron los que lo llevaron a su interpretacin l la llam una hiptesis del almicidio o asesinato del alma.
Esos trminos, informa Lothane, ya haban sido empleados en el siglo XIII por un Papa en relacin a ciertos herejes y, en el siglo XIX, algunos expertos sajones del derecho los haban aplicado a actos de mala praxis mdica. Mientras Schreber escriba en al ao 1900 los prole-gmenos de sus Sucesos Memorables, calific como almicidio lo sucedido en la primavera de 1894 y sus dificultades con Flechsig, en las que entreteji, narrativamente, elementos reales y fantaseados. En su cuo el almicidio, sealando a Flechsig, contena a la vez un significado psquico y uno jurdico, propio del derecho pblico. Flechsig careca de representacin alguna de un inconsciente dinmico y no poda entender su psiquismo y, por tanto, ayudarlo como psicoterapeuta en la resolucin de sus conflictos. Todo lo que l poda brindarle consista en un polipragmatismo medicamentoso. En el plano de la fantasa el almicidio significaba que Flechsig fomentaba la eviracin con metas contrarias al orden natural del mundo, obstaculizan-do la realizacin del proceso de transformacin (en una mujer) acorde a la pureza relativa al orden del mundo, malinterpretando as la fantasa de realizacin de deseo.
En un plano, mas bien jurdico, el almicidio se refera a la poltica respecto del alma (Seelenpolitik) que implementaba Flechsig quien, basndose en las reglas derivadas del Estatu-to que haba redactado en 1892 para regir la Clnica Universitaria de Alienados de Leipzig, determinaba que un paciente poda permanecer internado en esa institucin solamente seis meses. En virtud de ello, Flechsig se neg a seguir tratndolo y lo abandon al enviarlo al asilo de Sonnenstein. Para un juez de la Suprema Corte esto era degradante y significaba el fin de su carrera judicial.
Algo ms pertenece al terreno de lo ficcional: el diagnstico psiquitrico. Schreber aceptaba que su comportamiento haba sido singular, pero el diagnstico psiquitrico de paranoia, si bien haba emanado de un experto, no era una realidad. Segn su propia opinin l sufra de un tras-torno del estado de nimo. De manera acertada fundament esto diciendo que el psiquiatra habra visto, tan slo, la cscara patolgica externa, no su realidad interior, su verdadera psique, su empleo de metforas y recursos similares en la descripcin potica de sus fantasas.
Siempre habr que recalcar contina Lothane que el almicidio, segn Schreber, no ocurri en el verano de 1893, por que l enfermara en el otoo, otras cosas haban ocurrido, pues Schreber ubic el comienzo del almicidio en la primavera de 1894. En la Carta abierta al Sr. Consejero privado Prof. Dr. Flechsig, escrita en 1903, pero que adjuntaba al manuscrito publicado inmediatamente antes de la salida de su libro, Schreber define, finalmente, al almicidio, como una improcedencia del psiquiatra efectuada en su contra.
Desde Freud hasta nuestros das todos los autores han introducido una interpretacin propia del almicidio en Schreber, en vez de descubrirla en Schreber mismo.
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 188
En sentido estrictamente tcnico, y no como artificio, lo que sufri el jurista de Dresden fue, prcticamente, una forma de asesinato judicial: incluso tras su reparacin, dictada en 1897, Schreber fue innecesariamente retenido en el asilo contra su voluntad durante cinco aos ms; una particular forma de maltrato de la psiquiatra. La escritura de su libro fue para l un autotratamiento. Es significativo que no deviniera paranoide ni desarrollara una conduc-ta querulante hacia al director del asilo, Weber. Schreber fue un testigo y una vctima, al filo del cambio de siglo, de una psiquiatra sin alma: de la primera psiquiatra biolgica, represen-tada por el psiquiatra del cerebro Flechsig y el psiquiatra asilar y forense Weber. El hecho de ganarle a ste el juicio por su declaracin de insania signific para Schreber, no slo una prue-ba sino a la vez una respuesta a la pregunta del, a menudo no tenido en cuenta, subttulo de su obra: Junto a apuntes complementarios y un apndice acerca de la cuestin: Bajo qu supuestos es lcito recluir en un establecimiento de salud a una persona considerada mentalmente enferma, en contra de su expresa y declarada voluntad?
Mi propsito es presentar dice Lothane al Schreber viviente y no al teortico, agregando adems un par de sus propias teoras.
Tanto desde un punto de vista de la teora del conocimiento, como desde un punto de vista tico, Lothane toma la posicin, en cuanto a la rehabilitacin de Schreber, de considerar, a ste, el mejor intrprete de su propia vida considerando que sus interpretaciones son las ms acertadas y que la mayora de las presentadas por otros son slo en parte correctas y en parte falsas, verbi-gracia la de Freud (el almicidio de Schreber sera una demanda homosexual frente a Flechsig) o la de Morton Schatzmann, basada en la de William G. Niederland (el almicidio se retrotrae al sadismo de Moritz Schreber). Tambin busco rehabilitar dice el autor el buen nombre de Moritz Schreber; en tanto devino vctima de un asesinato pstumo de su renombre (Rufmord) ya que de qu otra manera se pueden calificar los conceptos atrozmente difamatorios segn los cuales sus mtodos educativos habran allanado el camino hacia Hitler y el nazismo.
Lothane no descarta que algunos psicoanalistas consideren a su obra como un libro anti-Freud, o anti-Niederland, y algunos psiquiatras como antipsiquitrico; pero supone que seme-jantes malentendidos sern inevitables, y se anticipa a ellos declarando, expresamente, no ser anti algo, sino pro Schreber.
El primer paso hacia la rehabililitacin de Schreber lo realiz la Suprema Corte de Dres-den, levantando su declaracin de insania y protegindolo de una reclusin perpetua en el hospicio de Sonnenstein. Tambin habra de cumplirse la esperanza con la que Schreber ter-mina los Sucesos Memorables: Y as concluyo expresando mi esperanza de que, en este senti-do, estrellas favorables velarn propicias por el xito de mi trabajo. Sus convincentes descripciones acerca de s mismo proporcionaron un aporte a la psiquiatra descriptiva de Jaspers. Sus teoras acerca de la sexualidad inspiraron a Freud en su formulacin del narcisis-mo e influyeron ms tarde en la Psicologa del Yo. Sus experiencias femeninas se canalizaron en los conceptos de C. G. Jung de Anima-Animus, y sus visiones hallaron eco en la concep-cin jungeana de Inconsciente. Schreber inspira, cada vez, una nueva interpretacin, lo cual es siempre algo bueno.
Lothane indaga, exhaustivamente, las diversas formulaciones y revisiones psicoanalti-cas, desde los analistas pioneros alemanes como Otto Gross (quien habra interesado a Jung en los Sucesos Memorables), hasta el propio Freud quien le expresa a Jung, en su correspon-
-
RESEAS
FRENIA, Vol. V-1-2005 189
dencia, un vivo inters por la obra del jurista e, incluso, su deseo de escribirle. En 1911, ao de la muerte de Schreber, Freud publica sus famosas Puntualizaciones psicoanalticas sobre un caso de paranoia que sern su primer historial basado en un libro autobiogrfico y no en el tratamiento psicoanaltico de un caso clnico.
La investigacin de Lothane incluye los aportes de la escuela inglesa de las relaciones ob-jetales, realizados por Ida Macalpine y su hijo Richard Hunter, ambos discpulos de Edward Glover, y de la escuela francesa con la interpretacin que realiza Jacques Lacan en su Semina-rio sobre La psicosis, seguida de un vasto estudio de la literatura mundial.
En suma, no