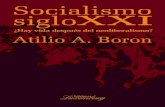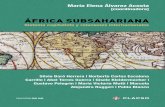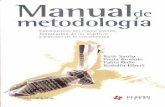2 - Boron
-
Upload
carlos-v-brignole -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of 2 - Boron
-
8/9/2019 2 - Boron
1/14
Sala de Lectura Biblioteca Virtual delConsejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO
Teora y Filosofa Poltica, la tradicin clsica y las nuevas fronteras
Atilio Boron
INTRODUCCIN:EL MARXISMO Y LA
FILOSOFA POLTICAc Atilio A. Boron *
Este trabajo tiene por objeto tratar de responder a una pregunta fundamental. En vsperas del siglo XXI, y considerando lasformidables transformaciones experimentadas por las sociedades capitalistas desde la finalizacin de la Segunda GuerraMundial y la casi completa desaparicin de los as llamados socialismos realmente existentes: tiene el marxismo algo queofrecer a la filosofa poltica?
Este interrogante, claro est, supone una primer delimitacin de un campo terico que se construye a partir de unacerteza: que pese a todos estos cambios el marxismo tiene todava mucho por decir, y de que su luz an puede iluminaralgunas de las cuestiones ms importantes de nuestro tiempo. Con fina irona recordaba Eric Hobsbawm en la sesininaugural del Encuentro Internacional conmemorativo del 150 aniversario de la publicacin del Manifiesto del PartidoComunista, reunido en Pars en Mayo de 1998, que las lgubres dudas suscitadas por la salud del marxismo entre losintelectuales progresistas no se correspondan con los diagnsticos que sobre ste tena la burguesa. Hobsbawm comentabaque en ocasin del citado aniversario el Times Literary Supplement , dirigido por uno de los principales asesores de la exdama de hierro Margaret Thatcher, le dedic a Marx su nota de tapa con una foto y una leyenda que deca Not dead yet(todava no est muerto) . Del otro lado del Atlntico, desde Los Angeles Times hasta elNew York Times tuvieron gestossimilares. Y la revista New Yorker un semanario inteligente pero poco apasionado por la revolucin social, acotaba
burlonamente Hobsbawm culminaba su cobertura del sesquicentenario del Manifiesto con una pregunta inquietante: Noser Marx el pensador del siglo XXI?
Huelga aclarar que esta reafirmacin de la vigencia del marxismo se apoya ante todo y principalmente en argumentosmucho ms slidos y de naturaleza filosfica, econmica y poltica, los cuales por supuesto no pasaron desapercibidos paraHobsbawm, y no viene al caso introducir aqu (Boron, 1998a). Sin embargo, el historiador ingls quera sealar la paradojade que mientras algunas de las mentes ms frtiles (aunque confundidas) de nuestra poca se desviven por hallar nuevasevidencias de la muerte del marxismo con un entusiasmo similar al que exhiban los antiguos telogos de la cristiandad en su
-
8/9/2019 2 - Boron
2/14
bsqueda de renovadas pruebas de la existencia de Dios, el certero instinto de los perros guardianes de la burguesarevelaba, en cambio, que el ms grande intelectual de sus enemigos de clase segua conservando muy buena salud.
Dicho esto, es preciso sealar con la misma claridad los lmites con que tropieza esta reafirmacin del marxismo: si bienste es concebido como un saber viviente, necesario e imprescindible para acceder al conocimiento de la estructurafundamental y las leyes de movimiento de la sociedad capitalista, no puede desprenderse de lo anterior la absurda pretensin
airadamente reclamada por el vulgomarxismo de que aqul contiene en su seno la totalidad de conceptos, categoras e
instrumentos tericos y metodolgicos suficientes como para dar cuenta integralmente de la realidad contempornea. Sin elmarxismo, o de espaldas al marxismo, no podemos adecuadamente interpretar, y mucho menos cambiar, el mundo. El
problema es que slo con el marxismo no basta. Es necesario pero no suficiente. La omnipotencia terica es mala consejera,y termina en el despeadero del dogmatismo, el sectarismo y la esterilidad prctica de la teora como instrumento detransformacin social.
El alegato en favor de un marxismo racional y abierto excluye, claro est, a las posturas ms a la page de los filsofos ycientficos sociales tributarios de las visiones del neoliberalismo o del nihilismo posmoderno. Para stos el marxismo es un
proyecto terico superado y obsoleto, incapaz de comprender a la nueva sociedad emergente de las transformacionesradicales del capitalismo (apelando a una diversidad de nombres tales como sociedad post-industrial, posmodernidad,sociedad global, etc.), e igualmente incapaz de construir, ya en el terreno de la prctica histrica, sociedades mnimamentedecentes. En cuanto tal, dicen sus crticos de hoy, el marxismo yace sin vida bajo los escombros del Muro de Berln. Lamxima concesin que se le puede hacer en nombre de la historia de la filosofa, es a su derecho a descansar en paz en elmuseo de las doctrinas polticas. El argumento central de estos supuestos filsofos, a menudo autoproclamados
postmarxistas, cae por el peso de sus propias falacias e inconsistencias, de modo que no volveremos a repetir aqu losargumentos que hace ya unos aos expusimos en otros textos (Boron, 1996; Boron y Cullar, 1984).
La tesis que desarrollaremos en el presente trabajo corre a contracorriente de los supuestos y las premisas silenciosas quehoy prevalecen casi sin contrapeso en el campo de la filosofa poltica. Sostendremos que, contrariamente a lo que indica elsaber convencional, la recuperacin de la filosofa poltica, y su necesaria e impostergable reconstruccin, dependen en granmedida de su capacidad para absorber y asimilar ciertos planteamientos tericos fundamentales que slo se encuentran
presentes en el corpus de la teora marxista. Si la filosofa poltica persiste en su dogmtico e intransigente rechazo delmarxismo, su porvenir en los aos venideros ser cada vez menos luminoso. De seguir por este rumbo se enfrenta a unamuerte segura, causada por su propia irrelevancia para comprender y transformar el mundo en que vivimos y por su radicalesterilidad para generar propuestas o identificar el camino a seguir para la construccin de la buena sociedad, o por lo menosde una sociedad mejor que la actual.
I
Lo anterior nos obliga a un breve excursus acerca del significado de la filosofa poltica. Tras las huellas de SheldonWolin diremos que se trata de una tradicin de discurso: una tradicin muy especial cuyo propsito no es slo conocer sinotambin transformar la realidad en funcin de algn ideal que sirva para guiar la nave del estado al puerto seguro de labuena sociedad. Los debates en torno a este ltimo han sido interminables, y lo seguirn siendo en todo el futuro
previsible: desde lapolis perfecta diseada por Platn enLa Repblica hasta la prefiguracin de la sociedad comunista,esbozada en grandes trazos por Marx y Engels en la segunda mitad del siglo XIX, pasando por la Ciudad de Dios de SanAgustn, la supremaca del Papado consagrada por Santo Toms de Aquino, los contradictorios perfiles de la Utopa deToms Moro, el monstruosoLeviatn de Hobbes, y as sucesivamente. Lo que parecera haber estado fuera de debate en lafecunda tradicin de la filosofa poltica es que su propio quehacer no puede ser indiferente ante el bien y el mal, lo justo y loinjusto, lo verdadero y lo falso, cualesquiera que fuesen las concepciones existentes acerca de estos asuntos.
Lo anterior es pertinente en la medida en que en los ltimos tiempos ha venido tomando cuerpo una moda intelectual porla cual la filosofa poltica es concebida como una actividad solipsista, orientada a fabricar o imaginar infinitos juegos delenguaje, redescripciones pragmticas a la Rorty, o ingeniosas estratagemas hermenuticas encaminadas a proponer uninagotable espectro de claves interpretativas de la historia y la sociedad. Previamente, stas haban sido volatilizadas, graciasa la potente magia del discurso, en meros textos susceptibles de ser ledos y reledos segn el capricho de los supuestoslectores. As concebida, la filosofa poltica deviene en la actitud contemplativa solitaria y autocomplaciente de un sujetoepistmico cuyos raciocinios pueden o no tener alguna relacin con la vida real de las sociedades de su tiempo, lo que en elfondo no importa mucho para el saber convencional, y ante lo cual la exigencia de la identificacin de la buena sociedad sedesvanece en la etrea irrealidad del discurso. Un ejemplo de este extravo de la filosofa poltica lo proporcion, en fechasrecientes, John Searle durante su visita a Buenos Aires. Interrogado sobre su percepcin del momento actual dijo,
-
8/9/2019 2 - Boron
3/14
refirindose a los Estados Unidos, que el ciudadano comn nunca ha gozado de tanta prosperidad, ignorandoolmpicamente los datos oficiales que demuestran que la cada de los salarios reales experimentada desde comienzos de losochenta retrotrajo el nivel de ingreso de los sectores asalariados a la situacin existente hace casi medio siglo atrs!(Bosoery Naishtat, p. 9). Nadie debera exigirle a un filsofo poltico que sea un consumado economista, pero una mnimafamiliaridad con las circunstancias de la vida real es un imperativo categrico para evitar que la laboriosa empresa de lafilosofa poltica se convierta en un ejercicio meramente onanstico.
Esa manera de (mal) concebir a la filosofa politica concluye con un divorcio fatal entre la reflexin poltica y la vida poltico-prctica. Peor an, remata en la cmplice indiferencia ante la naturaleza de la organizacin poltica y socialexistente, en la medida en que sta es construda como un texto sujeto a infinitas interpretaciones, todas relativas, porsupuesto, y de las cuales ningn principio puede extraerse para ser utilizado como gua para la construccin de una sociedadmejor. La realidad misma de la vida social se volatiliza, y el dilema de hierro entre promover la conservacin del orden socialo favorecer su eventual transformacin desaparece de la escena. La filosofa poltica deja de ser una actividad terico-
prctica para devenir en un quehacer meramente contemplativo, una desapasionada y displicente digresin en torno a ideasque le permite al supuesto filsofo abstenerse de tomar partido frente a los agnicos conflictos de su tiempo y refugiarse enla estril tranquilidad de su prescindencia axiolgica. Como bien lo anotaban Marx y Engels enLa Sagrada Familia, por estecamino la filosofa degenera en la expresin abstracta y trascendente del estado de cosas existente.
El problema es que la filosofa poltica no puede, sin traicionar su propia identidad, prescindir de enjuiciar a larealidad mientras eleva sus ojos al cielo para meditar sobre vaporosas entelequias. Los principales autores de la historia de lateora poltica elaboraron modelos de la buena sociedad a partir de los cuales valoraron positiva o negativamente a la
sociedad y las instituciones polticas de su tiempo. Algunos de ellos tambin se las ingeniaron para proponer un camino paraacercarse a tales ideales. Al renunciar a esta vocacin utpica, palabra cuyo noble y bello significado es imprescindiblerescatar sin ms demoras, la filosofia poltica entr en crisis. Horkheimer y Adorno comentan a propsito de la filosofa algoque es pertinente a nuestro tema, a saber: que las metamorfosis de la crtica en aprobacin no dejan inmune ni siquiera elcontenido terico, cuya verdad se volatiliza (Horkheimer y Adorno, 8). La complaciente funcin que desempea la filosofa
poltica convencional es el seguro pasaporte hacia su obsolescencia, y pocas concepciones tericas aparecen tan dotadascomo el marxismo para impedir este lamentable desenlace.
II
Veamos brevemente cules son algunas de las manifestaciones de esta crisis. En principio, llama la atencin el hechoparadojal de que la misma sobreviene en medio de un notable renacimiento de la filosofa poltica: ctedras que se abren pordoquier, seminarios y conferencias organizados en los ms apartados rincones del planeta; revistas dedicadas al tema y
publicadas en los cinco continentes; obras enteras de los clsicos en la Internet, y junto a ellas una impresionante parafernaliade informaciones, referencias bibliogrficas, anuncios y convocatorias de todo tipo. Estos indicios hablan de una notablerecuperacin en relacin a la postracin imperante hasta finales de los sesenta, cuando la filosofa poltica era poco menosque una especializacin languideciente en los departamentos de ciencia poltica, totalmente posedos entonces por la fiebreconductista. Poco antes Peter Laslett haba incurrido en el error, tan frecuente en las ciencias sociales, de extender un
prematuro certificado de defuncin al afirmar que en la actualidad la filosofa poltica est muerta (Laslett, viii). Para esamisma poca David Easton ya haba oficiado un rito igualmente temerario al exorcizar de la disciplina a dos conceptos,
poder y estado, que segn l por largo tiempo haban ofuscado la clara visin de los procesos polticos, y al proponer elreemplazo de la anacrnica filosofa poltica por su concepcin sistmica y la epistemologa del conductismo (Easton, 106).Los acontecimientos posteriores demostraron por ensima vez que quienes adoptan tales actitudes suelen pagar un preciomuy caro por sus osadas. A los pocos aos la filosofa poltica experimentara el extraordinario renacimiento ya apuntado ytodas esas apocalpticas predicciones se convirtieron en cmicas ancdotas de la vida acadmica. Quin se acuerda hoy delasystems theory?
No es nuestro objetivo adentrarnos en el examen de las causas que explican el actual reverdecer de la teora poltica.Otros trabajos han emprendido tal tarea y a ellos nos remitimos (Held, 1-21; Parekh, 5-22). Digamos tan slo que, una vezque se hubo agotado el impulso de la revolucin conductista, la enorme frustracin producida por este penoso desenlaceabri el camino para el retorno de la filosofa poltica. Factores concurrentes al mismo fueron la progresiva ruptura delconsenso sobre los fundamentales construido en los dorados aos del capitalismo keynesiano de posguerra y elconcomitante resurgimiento del conflicto de clases en las sociedades occidentales. La Guerra de Vietnam, las luchas por laliberacin nacional en el Tercer Mundo y el florecimiento de nuevos antagonismos y movimientos sociales en loscapitalismos avanzados, entre los que sobresale el Mayo francs desempearon tambin un papel sumamente importante enla demolicin del conductismo y la preparacin de un nuevo clima intelectual conducente al renacimiento de la teora
-
8/9/2019 2 - Boron
4/14
poltica. La creciente insatisfaccin ante el cientificismo y su fundamento filosfico, el rgido paradigma del positivismolgico, hizo tambin lo suyo al socavar ya no desde las humanidades sino desde las propias ciencias duras las hastaentonces inconmovibles certezas de la ciencia normal. Por ltimo, sera injusto silenciar el hecho de que esta reanimacinde la tradicin filosfico-poltica de Occidente fue tambin impulsada por la creciente influencia adquirida por el marxismo ydistintas variantes del pensamiento crtico vinculadas al mismo desde los aos sesenta, especialmente en Europa Occidental,Amrica Latina, y en menor medida en los Estados Unidos.
Sin embargo, es necesario evitar la tentacin de caer en actitudes triunfalistas. Por qu? Porque todo esteimpresionante resurgimiento de la filosofa poltica ha dado origen a una produccin terica crecientemente divorciada de lasituacin histrica concreta que prevalece en la escena contempornea, dando lugar a una tan notable como ominosadisyuncin entre sociedad y filosofa poltica. Por esta va sta ltima se convierte, en sus orientaciones hoy predominantes,en una suerte de neoescolstica tan retrgrada y despegada del mundo real como aquella contra la cual combatieran condenuedo Maquiavelo y Hobbes. En su desprecio por el mundo realmente existente, la filosofa poltica corre el riesgo deconvertirse en una mala metafsica y en una complaciente ideologa al servicio del capital.
Revisemos por ejemplo el ndice de los ltimos diez aos de Political Theory, sin duda un canal privilegiado para laexpresin del mainstream de la filosofa poltica. En ella, as como en publicaciones similares, encontraremos un sinfn deartculos sobre las mltiples vicisitudes de las identidades sociales, los problemas de la indecidibilidad de las estructuras, el
papel del discurso en la constitucin de los sujetos sociales, la poltica como una comunidad irnica, el papel de los juegos delenguaje en la vida poltica, la cuestin de las redescripciones pragmticas, el asunto de la realidad como simulacro, etc.Un dato sintomtico: entre febrero de 1988 y diciembre de 1997, Political Theory le dedic ms atencin a explorar los
problemas polticos tematizados en el pensamiento de Arendt, Foucault, Heidegger y Habermas que a los que animaron lasreflexiones de autores tales como Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx y Gramsci, mientras que Karl Schmittocupaba una situacin intermedia.
No negamos la importancia de la mayora de los autores preferidos por los editores dePolitical Theory ni la relevanciade algunos de sus temas favoritos. Con todo, hay un par de comentarios que nos parecen imprescindibles. En primer lugar,
para expresar que nos resulta incomprensible y preocupante la presencia de Heidegger y Schmitt en esta lista, dosintelectuales que fueron simultneamente encumbrados personajes del rgimen Nazi: el primero como Rector de laUniversidad de Friburgo, el segundo como uno de sus ms influyentes juristas. Heidegger, por ejemplo, no encontrobstculo lgico o tico alguno en su abstrusa y barroca filosofa para exaltar la profunda verdad y grandeza delmovimiento Nazi (Norris, 1990: p. 226). La crtica de Theodor W. Adorno a la filosofia heideggeriana fascista hasta ensus ms profundos componentes es acertada, y no se fundamenta en las ocasionales manifestaciones polticas deHeidegger en favor del rgimen sino en algo mucho ms de fondo: la afinidad electiva entre su mistificada ontologa del Sery la retrica Nazi sobre el espritu nacional (Norris, 1990: p. 230). Sobre este punto se nos ocurre que una breve
comparacin entre Jorge Luis Borges y Heidegger puede ser ilustrativa: el escritor argentino tambin incurri en aberrantesextravagancias, tales como manifestar su apoyo a Pinochet o a los militares argentinos. Pero, a diferencia de Heidegger, en eluniverso exuberante y laberntico de sus ideas no existe un ncleo duro fascista o tendencialmente fascista. Por elcontrario, podra afirmarse ms bien que lo que se encuentra en el fondo del mismo es una crtica corrosiva y biliosa quesintetiza elementos discursivos de diverso origen: anarquistas, socialistas y liberales hacia las ideas-fuerza del fascismo,tales como orden, jerarqua, autoridad y verticalismo, para no citar sino algunas. En sntesis: tanto los reiterados exabruptos
polticos proferidos por Heidegger como las tenebrosas afinidades de su sistema terico con la ideologa del nazismo, arrojanespesas sombras de dudas acerca de los mritos de su sobrevaluado sistema filosfico y sobre la sobriedad de quienes ennuestros das acuden a sus enseanzas en busca de inspiracin y nuevas perspectivas para repensar la poltica.
Schmitt, por su parte, desarroll un sistema terico que no por casualidad tiene fuerte reminiscencias nazis: laimportancia del fhrerprinzip y la radical reduccin de la poltica al acto de fuerza corporizado en la dada amigo-enemigo. Un rgimen autocrtico apenas disimulado por las instituciones de una democracia fuertemente plebiscitaria yhostil a todo lo que huela a soberana popular, y una burda simplificacin de la poltica, ahora concebida, recorriendo el
camino inverso al de von Clausewitz, como la continuacin de la guerra por otros medios, con lo cual toda la problemticagramsciana de la hegemona y la complejidad misma de la poltica quedan irremisiblemente canceladas: stos son los legadosms significativos que deja la obra del jurista alemn. A diferencia de Heidegger, cuyo apoyo al rgimen se fue entibiandocon el paso del tiempo, la admiracin de Schmitt por el nacional socialismo y por la concepcin de la poltica que sterepresentaba se mantuvo prcticamente inalterable con el paso del tiempo. Por eso mismo su rescate por intelectuales y
pensadores encuadrados en las filas de un desorientado progresismo postmarxistas, postmodernos, reduccionistasdiscursivos, etc. resulta tan inexplicable como el inmerecido predicamento que ha adquirido en los ltimos tiempos la obrade Heidegger.
-
8/9/2019 2 - Boron
5/14
Bien distinta es la situacin que plantean los otros autores de la lista de los favoritos dePolitical Theory. Ms all de lascrticas que puedan merecer sus aportes, los anlisis de Arendt sobre el totalitarismo y las condiciones de la vida republicana,los de Foucault sobre la omnipresencia microscpica del poder, y las preocupaciones habermasianas en torno a laconstitucin de una esfera pblica, son temas cuya pertinencia no requiere mayores justificaciones, especialmente si susreflexiones superan cierta tendencia aislacionista y se articulan con el horizonte ms amplio de problemas que caracterizanla escena contempornea. Adems, a diferencia de Heidegger y Schmitt, ninguno de los tres puede ser sospechado desimpatas con el fascismo o de una enfermiza admiracin por ciertos componentes de su discurso. Con todo, la relevancia de
la problemtica arendtiana, foucaultiana o habermasiana se resiente considerablemente en la medida en que sus principalesargumentos no toman en cuenta ciertas condiciones fundamentales del capitalismo de fin de siglo. As, pensar lainstitucionalidad de la repblica, o la dilucin microscpica del poder, o la arquitectura del espacio pblico, sin reparar en losvnculos estrechos que todo esto guarda con el hecho de que vivimos en un mundo donde la mitad de la humanidad debesobrevivir con poco ms de un dlar por da; o que el trabajo infantil bajo un rgimen de servidumbre supera con creces elnmero total de esclavos existentes durante el apogeo de la esclavitud entre los siglos XVII y XVIII; donde algo ms de lamitad de la poblacin mundial carece de acceso a agua potable; o donde el medio ambiente y la naturaleza son agredidos demanera salvaje; donde el 20 % ms rico del planeta es 73 veces ms rico que el 20 % ms pobre, no parece ser el camino msseguro para interpretar adecuadamente ni hablemos de cambiar! el mundo en que vivimos. Que la filosofa polticadiscurra con displicencia ignorando estas lacerantes realidades slo puede entenderse como un preocupante sntoma de sucrisis.
Dicho lo anterior, una ojeada a los avatares sufridos por los principales filsofos polticos a lo largo de la historia esaltamente aleccionadora, y permite extraer una conclusin: que el oficio del filsofo poltico fue, tradicionalmente, una
actividad peligrosa. Por qu? Porque sta siempre floreci en tiempos de crisis, en los que tanto la reflexin profunda yapasionada sobre el presente como la bsqueda de nuevos horizontes histricos se convierten en prcticas sospechosas,cuando no abiertamente subversivas, para los poderes establecidos. El bho de Minerva, recordaba Hegel, slo despliegasus alas al anochecer, metfora sta que remite brillantemente al hecho de que la teora poltica avanza dificultosamente pordetrs del sendero abierto por la azarosa marcha de la historia. Cuando sta se interna en zonas turbulentas, la fortuna dequienes quieren reflexionar e intervenir sobre los avatares de su tiempo no siempre es serena y placentera. Repasemos si nola siguiente lista:
- 399 ac: Scrates es condenado a beber la cicuta por la justicia de la democracia ateniense.
- 387 ac: Platn: la marcada inestabilidad poltica de Atenas lo obliga a buscar refugio en Siracusa. Disgustado con lasideas de Platn, el tirano Dionisio lo apresa y lo vende como esclavo.- 323 ac: Aristteles fue durante siete aos tutor de Alejandro de Macedonia. En 325 AC el sobrino del filsofo esasesinado en Atenas. A la muerte de Alejandro surge un fuerte movimiento anti-macednico, y amenazado de muerte,
Aristteles tuvo que huir. Un ao despus, la que muchos consideran la cabeza ms luminosa del mundo antiguo moraen el exilio a los 62 aos.- 430: San Agustn muere en Hipona, en ese momento sitiada por los vndalos.- 1274: Toms de Aquino, introductor del pensamiento de Aristteles en la Universidad de Pars (hasta entoncesexpresamente prohibido), muere en extraas circunstancias mientras se diriga de Npoles a Lyon para asistir a unConcilio.- 1512: Maquiavelo es encarcelado y sometido a tormentos a manos de la reaccin oligrquico-clerical de los Mdici.Recluido en su modesta vivienda en las afueras de Florencia, sobrevive en medio de fuertes penurias econmicas hastasu deceso, en 1527.- 1535: Toms Moro muere decapitado en la Torre de Londres por orden de Enrique VIII al oponerse a la anulacin delmatrimonio del rey con Catalina de Aragn.- 1666: exiliado en Pars durante once aos, Toms Hobbes debi huir de esta ciudad a su Inglaterra natal a causa denuevas persecuciones polticas. En 1666 algunos obispos anglicanos solicitaron se le quemara en la hoguera por hereje y
por sus crticas al escolasticismo. Pese a que la iniciativa no prosper, a su muerte sus libros fueron quemados
pblicamente en el atrio de la Universidad de Oxford.1632-1677: Baruch Spinoza, perseguido por su defensa del racionalismo. Expulsado de la sinagoga de Amsterdam.Amenazado, injuriado y humillado, termin sus das en medio de la indigencia ms absoluta.
No quisiramos fatigar al lector trayendo a colacin muchos otros casos ms de tericos polticos perseguidos yhostigados de mltiples maneras por los poderes de turno. Entre ellos sobresalen los casos de Jean-Jacques Rousseau, TomPaine, Karl Marx, Friedrich Nietzche y, en nuestro siglo, Antonio Gramsci y Walter Benjamin.
Por el contrario, en nuestros das la filosofa poltica ha dejado de ser una aficin peligrosa para convertirse en unaprofesin respetable, rentable y confortable, y en no pocos casos, en un pasaporte a la riqueza y la fama. Veamos: cules
-
8/9/2019 2 - Boron
6/14
son las probabilidades de que Jean Baudrillard, Ronald Dworkin, Jrgen Habermas, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe,Charles Taylor, Robert Nozick, John Rawls y Richard Rorty, por ejemplo, sean condenados por la justicia norteamericana oeuropea a beber la cicuta como a Scrates, o a ser vendidos como esclavos (como Platn), o al destierro (como Aristteles,Hobbes, Marx, Paine), o de que sean sometidos a persecuciones (como casi todos ellos), o que los encarcelen y torturen(Maquiavelo y Gramsci), los decapiten (como a Toms Moro) o cual Santo Toms de Aquino, mueran bajo misteriosascircunstancias? Ninguna. Todo lo contrario: no es improbable que varios de ellos terminen sus das siguiendo los pasos deMilton Friedman, quien con el apogeo del neoliberalismo, y habida cuenta de la extraordinaria utilidad de sus teoras para
legitimar la reestructuracin regresiva del capitalismo puesta en marcha a comienzos de los aos ochenta, pas de ser unexcntrico profesor de economa de la Universidad de Chicago a ser una celebridad mundial, cuyos libros se publicaronsimultneamente en una veintena de pases constituyendo un acontecimiento editorial slo comparable al que rodea ellanzamiento de un best sellerde la literatura popular.
Corresponde preguntarse en consecuencia por las razones de esta distinta fortuna de los filsofos polticoscontemporneos. La respuesta parece meridianamente clara: al haber perdido por completo su filo crtico, la filosofa polticase convirti en una prctica terica inofensiva que, con su falsa rigurosidad y la aparente sofisticacin de sus argumentos, nohace otra cosa que plegarse al coro del establishment que saluda el advenimiento del fin de la historia. Un fin quedebido a inescrutables contingencias habra encontrado al capitalismo y a la democracia liberal como sus rotundos ydefinitivos triunfadores.
La filosofa poltica se transforma as en un fecundo terreno para la atraccin de espritus otrora inquietos, que poco a poco pasan de la discusin sobre temas sustantivos trnsito del feudalismo al capitalismo, la revolucin burguesa y el
socialismo, entre otros a concentrar su atencin en la sociedad ahora concebida como un texto interpretable a voluntad, endonde temas tales como la injusticia, la explotacin y la opresin desaparecen por completo de la agenda intelectual. Doblefuncin, pues, de la filosofa poltica en este momento de su decadencia: por un lado, generar discursos tendientes a reafirmarla hegemona de las clases dominantes consagrando a la sociedad capitalista y a la democracia liberal como la culminacindel proceso histrico, al neoliberalismo como la nica alternativa, y al pensamiento nico como el nico pensamiento
posible; por el otro, co-optar e integrar a la hegemona del capital a intelectuales originariamente vinculados, en gradosvariables por cierto, a los partidos y organizaciones de las clases y capas subalternas, logrando de este modo una estratgicavictoria en el campo ideolgico. En consecuencia, no hacen falta mayores esfuerzos para percibir las connotacionesfuertemente conservadoras de la filosofa poltica en su versin convencional.
III
En todo caso, las causas de la desercin de los intelectuales del campo de la crtica y la revolucin una reversin de latraicin de los intelectuales tematizada por Julien Benda en los aos de la posguerra? son muchas, y no pueden serexploradas aqu. Baste con decir que la formidable hegemona ideolgico-poltica del neoliberalismo y el afianzamiento de lasensibilidad posmoderna se cuentan entre los principales factores, los cuales se combinaron para dar mpetus a un talanteantiterico fuertemente instalado en las postrimeras del nuestro siglo. Todo esto tuvo el efecto de potenciarextraordinariamente la masiva capitulacin ideolgica de la gran mayora de los intelectuales, un fenmeno que adquirisingular intensidad en Amrica Latina.
Tal como lo hemos planteadoanteriormente, enel clima ideolgico actual dominado por la embriagante combinacin delnihilismo posmoderno y tecnocratismo neoliberal ha estallado una abierta rebelin en contra de la teora social y poltica, ymuy especialmente de aquellas vertientes sospechosas de ser herederas de la gran tradicin de la Ilustracin (Boron, 1998 b).Obviamente, la filosofa poltica, al menos en su formato clsico, se convirti en una de las vctimas predilectas de estenuevo ethos dominante: cualquier visin totalizadora (an aquellas anteriores al Siglo de las Luces) es despreciada como unobsoleto gran relato o una ingenua bsqueda de la utopa de la buena sociedad, metas stas que desafinan con estridenciaen el coro dominado por el individualismo, el afn de lucro y el egosmo ms desenfrenado.
En la ciencia poltica, una disciplina que en los ltimos treinta aos ha estado crecientemente expuesta a la insalubreinfluencia de la economa neoclsica, y en fechas ms recientes del posmodernismo en sus distintas variantes, la crisis tericaasumi la forma de una huida hacia adelante en pos de una nueva piedra filosofal: los microfundamentos de la accinsocial, que tendran la virtud de revelar en su primigenia amalgama de egosmo y racionalidad las claves profundas de laconducta humana. A partir de este hallazgo, toda referencia a circunstancias histricas, factores estructurales, instituciones
polticas, contexto internacional o tradiciones culturales, fue interpretada como producto de una enfermiza nostalgia por unmundo que ya no existe, que ha estallado en una mirada de fragmentos que slo han dejado en pie triunfante y erguido enmedio del derrumbe el hollywoodesco hroe del relato neoliberal y posmoderno: el individuo.
-
8/9/2019 2 - Boron
7/14
La consecuencia de este lamentable extravo terico ha sido la fenomenal incapacidad, tanto de la ciencia poltica deinspiracin behavioralista como de la filosofa poltica convencional, para predecir acontecimientos tan extraordinarioscomo la cada de las democracias populares de Europa del Este (Przeworski, 1991: 1). Fracaso, conviene no olvidarlo,anlogo en su magnitud e implicaciones a la ineptitud de la teora econmica neoclsica para anticipar algunos de losacontecimientos ms conmocionantes de los ltimos aos: la crisis de la deuda en 1982, el crack burstil de Wall Street en1987, y las crisis del Tequila en 1994 y del Sudeste asitico en 1998. Pese a ello, en la ciencia poltica se contina caminandoalegremente al borde del abismo profundizando la asimilacin del arsenal metodolgico de la economa neoclsica
reflejada en el auge apabullante de las teoras de la eleccin racional a la vez que se abandona velozmente a la tradicinfilosfico-poltica que, a diferencia de las corrientes de moda, siempre se caracteriz por su atencin a los problemasfundamentales del orden social. No por casualidad la ciencia poltica ilustra en el universo de las ciencias sociales el casoms exitoso de colonizacin de una disciplina a manos de otra, vehiculizado en este caso por la abrumadora imposicin dela metodologa de la economa neoclsica como paradigma inapelable que establece la cientificidad de una prcticaterica. Ni en la sociologa ni en la antropologa o la historia los paradigmas de la eleccin racional y el individualismometodolgico han alcanzado el grado formidable de hegemona que detentan en la ciencia poltica en sus ms variadasespecialidades con las consecuencias por todos conocidas: prdida de relevancia de la reflexin terica, crecientedistanciamiento de la realidad poltica, esterilidad propositiva. El resultado: una ciencia poltica que muy poco tiene quedecir sobre los problemas que realmente importan, y que se declara incapaz de alumbrar el camino en la bsqueda de la
buena sociedad.
La crisis terica a la que aludimos se potenci con la confluencia entre el neoliberalismo y el auge del posmodernismocomo una forma de sensibilidad, o como un sentido comn epocal. Frederick Jameson ha definido al posmodernismo como
la lgica cultural del capitalismo tardo, y ha insistido en sealar la estrecha vinculacin existente entre el posmodernismocomo estilo de reflexin, canon esttico y formas de sensibilidad, y la envolvente y vertiginosa dinmica del capitalismoglobalizado (Jameson, 1991).
Ahora bien: lo que queremos sealar aqu es que las diversas teoras que se construyen a partir de las premisas delposmodernismo comparten ciertos supuestos bsicos situados en las antpodas de los que animan la tradicin de la filosofapoltica, comenzando por un visceral rechazo a nociones tales como verdad, razn y ciencia (Torres y Morrow, 413).Estos conceptos fueron y an son, en su formulacin tradicional, objeto merecido de una crtica radical por parte del
pensamiento marxista al desenmascarar sus lmites y sus articulaciones con la ideologa dominante. En el racionalismo queprevaleciera desde los albores del Iluminismo, y que luego habra de ser mortalmente atacado por la obra de Marx, Freud yen menor medida Nietzche, los tres conceptos aludan a realidades eternas e inconmovibles, situadas ms all de las luchassociales y de los intereses de las clases en conflicto. En la apoteosis positivista de la Ilustracin, Verdad, Razn yCiencia se escriban as, con maysculas, denotando de este modo la supuesta supratemporalidad de fenmenos a loscuales se les atribua rasgos metasociales. Fue precisamente Marx el primero en socavar irremediablemente los cimientos del
credo iluminista al instalar la sospecha en contra del optimismo de la Ilustracin, desnudando la naturaleza histrico-socialde la mencionada triloga y proponiendo una novedosa epistemologa que rechazaba el absolutismo racionalista sin por esocaer en las trampas del relativismo. Si un sentido tiene la obra de la Escuela de Frankfurt, es precisamente el de habertransitado y profundizado por el camino abierto por la critica marxiana, desmitificando la Razn del Iluminismo y
poniendo al desnudo las contradicciones que se desataran apocalpticamente en nuestro siglo durante el nazismo. Es por esoque nos parece oportuno aclarar que el sentido asignado en este trabajo a las voces verdad, razn y ciencia para nadaremite al consenso establecido por la dominante filosofa anglosajona en relacin a estos temas, y sobre cuyas insanableslimitaciones no habremos de ocuparnos aqu.
Habra que agregar a lo anterior que el as llamado giro lingstico que en buena medida ha colonizado a las cienciassociales, remata en una concepcin producto de la cual los hombres y mujeres histricamente situados se difuminan enespectrales figuras que habitan en textos de diferentes tipos, constituyendo su gaseosa identidad como producto del influjode una mirada de signos y smbolos heterclitos. Dado que estos textos contienen paradojas y contradicciones varias, nosenfrentamos al hecho de que su verdad es indefinible. La extrema versatilidad de los mismos contribuye a generar un
sinfn de interpretaciones acerca de cuya pertinencia o verdad nada podemos decidir. Es bien conocida la argumentacinde Umberto Eco en relacin a los absurdos a los cuales se puede llegar a partir de la ilimitada capacidad interpretativa queRichard Rorty confiere al sujeto que descifra el texto. En su polmica con el filsofo norteamericano, Eco sostuvo que luegode haber ledo con mucha atencin los Evangelios lleg a la conclusin de que lo que las Sagradas Escrituras indicabanunvocamente era que alguien como Rorty mereca ser sometido al fuego purificador de la hoguera. La capitulacin del
posmodernismo ante todo criterio de verdad y coherencia no dej a Rorty otro camino que aceptar la humorada del novelistay semilogo italiano, quien de este modo puso admirablemente sobre la mesa las inconsistencias del universo ilimitado delecturas textuales propuesto por los filsofos posmodernos. Es innecesario insistir en demasa sobre el hecho de que elradical ataque del posmodernismo a la nocin misma de verdad, y no slo a la versin ingenua del racionalismo, comportauna crtica devastadora a toda concepcin de la filosofa no slo como un saber comprometido con la bsqueda de la verdad,
-
8/9/2019 2 - Boron
8/14
el sentido, la realidad o cualesquiera clase de propsito tico como la buena vida, la felicidad o la libertad, sino que, demanera ms terminante an, con la propuesta de una filosofa como arma al servicio de la transformacin histrica de lassociedades capitalistas. Marx no estaba interesado en producir la verdad del capitalismo para satisfacer una meracuriosidad intelectual. Lo movilizaba la urgente necesidad de trascenderlo como rgimen social de produccin, para lo cual
previamente era necesario contar con una descripcin y un anlisis riguroso de su estructura, funcionamiento y lgica dedesenvolvimiento histrico. En lugar de esto, las distintas corrientes que animan al nihilismo posmoderno proponen metasmucho menos inquietantes, que para nada pueden conmover la placidez del quehacer de la filosofa poltica en nuestros das:
el pragmatismo conversacionalista de Rorty, la paraloga de Lyotard, las nietzchianas genealogas de Foucault, lademocracia radicalizada y plural de Laclau y Mouffe, y no sin cierto esfuerzo, la deconstruccin derridiana (Ford, 292).Claro est que en este heterclito conjunto de autores habra que trazar una distincin entre quienes proclaman la necesidadde alejarse cuanto antes de Marx, renegando escandalosamente de sus antiguas convicciones, y quienes como Derrida, porejemplo, partiendo desde posiciones antagnicas a la del marxismo reconocen la necesidad de ir a su encuentro e iniciar undilogo con l (Derrida, 1994).
Es precisamente por esto que Christopher Norris seal con acierto que, en su apoteosis, el posmodernismo terminainstaurando una indiferencia terminal con respecto a los asuntos de verdad y falsedad (Norris, 29). Lo real pasa a serconcebido como un gigantesco y caleidoscpico simulacro que torna ftil y estpido cualquier intento de pretenderestablecer aquello que Nicols Maquiavelo, sin la menor duda un orgulloso hombre de la modernidad, llamaba la veriteffetuale delle cose, es decir, la verdad efectiva de las cosas. Las fronteras que delimitan la realidad de la fantasa, as comolas que separan la ficcin de lo efectivamente existente, se desvanecieron por completo con la marea posmodernista. Para lasensibilidad posmoderna, en cambio, la realidad no es otra cosa que una infinita combinatoria de juegos de lenguaje, una
descontrolada proliferacin de signos sin referentes ni agentes, y un cmulo de inquebrantables ilusiones, resistentes acualquier teora crtica empeada en develar sus contenidos mistificadores y fetichizantes. Como bien observa Norris, laobra de Jean Baudrillard llev hasta sus ltimas consecuencias el irracionalismo posmoderno: no nos es posible saber sirealmente la Guerra del Golfo tuvo lugar o no, deca Baudrillard mientras las bombas norteamericanas llovan sobre Bagdad(Norris, 29). La consecuencia de esta postura es que la realidad se convierte en un fenmeno puramente discursivo, un
producto de los variados cdigos, convenciones, juegos de lenguaje o sistemas significantes que proporcionan los nicosmedios de interpretar la experiencia desde una perspectiva sociocultural dada (Norris, 21).
Si razonamientos como stos ocurrencias ms que ideas, para utilizar la apropiada distincin frecuentementeempleada por Octavio Paz significan un ataque a mansalva a la misma nocin de la verdad, y por extensin a la de teora yciencia, el ensaamiento posmoderno con la herencia de la Ilustracin no se limita slo a esto. Igual suerte corre la nocin dehistoria, y junto con ella, a juicio de Ford, las de causalidad, continuidad lineal, unidad narrativa, orgenes y fines.Tambin aqu la distincin entre realidad y ficcin histrica queda completamente borrada, y la primera puede ser cualquieradel infinito nmero de juegos de lenguaje posibles (Ford, 292; Norris, 29). Va de suyo que estas nuevas posturas no son tan
slo el resultado de puras rencillas epistemolgicas, como a veces se pretende argumentar. Por el contrario, llevan en sufrente la indeleble marca de la poltica. An el observador ms inexperto no dejara de advertir la funcionalidad de ciertos
planteamientos posmodernos para el conglomerado de monopolios que domina la economa mundial: los mercados sonmquinas impersonales en donde no existen clases dominantes, y las diversas formas de opresin y explotacin son sloconstrucciones retricas de los irreductibles enemigos del progreso y la civilizacin. Tal como lo planteara Hayek en suincondicional apologa de la sociedad de mercado, a nadie hay que responsabilizar por las desventuras e infortunios propiosde la posicin que nos ha asignado la lotera de la vida (Hayek, p. 31 y ss.).
IV
La sensibilidad posmoderna ha dado lugar a la coagulacin de un clima cultural cuyo desprecio y hostilidad hacia lareflexin filosfico-poltica no son difciles de identificar. Dentro del vasto conglomerado que constituye la cultura
posmoderna en nuestra regin quisiramos subrayar, siguiendo las penetrantes observaciones de Martn Hopenhayn, aquellasdos que nos parecen ms pertinentes en relacin a nuestro tema (Hopenhayn, 1994). La primera es la radical resignificacinde la existencia personal alentada por el posmodernismo: aqulla adquiere ahora sentido a partir de una suma de pequeasrazones el crecimiento personal, el pragmatismo poltico, la promocin profesional, las transgresiones morales, laexaltacin de la importancia de las formas y el estilo, etc., que vinieron tarda y muy imperfectamente a sustituir a la
perdida razn total que guiaba la vigilia y el sueo de los revolucionarios sesenta. El resultado ha sido una notablerevalorizacin del individualismo (otrora una actitud en el mejor de los casos sospechosa, cuando no abiertamenterepugnante) y el desprestigio de todo lo que huela a colectivismo (partidos, sindicatos, movimientos sociales). Tambin, elabandono de reglas elementales de coherencia personal en materia de valores y sentidos y su sustitucin por la exaltacin delos aspectos formales, el diseo y el estilo. (Hopenhayn, p. 19)
-
8/9/2019 2 - Boron
9/14
En segundo lugar, segn nuestro autor, la desaparicin del estado terminal prefigurado por la revolucin ha instalado
el adhoquismo y una vertiginosa provisoriedad que exigen la constante readecuacin de los objetivos e instrumentos de laaccin individual y colectiva a los cambiantes vientos de la coyuntura. Las consecuencias polticas de este cambio cultural no
podan ser ms perniciosas: por una parte, una perversa transformacin de las estrategias, que de ser medios para el logro deun fin noble y glorioso se transforman en fines en s mismas, todo lo cual remata en la prctica renuncia a pensar siquiera no digamos construir! una sociedad diferente. Por la otra, la instauracin de una suerte de imperio de lo efmero,
parafraseando a Lipovetsky,con el consiguiente auge del cortoplacismo que en la esfera poltica remata en la metamorfosisde las formas, de lo tctico y lo estratgico, de los estilos y de lo discursivo, monstruosamente reconvertidos en finesautonomizados por completo de cualquier utopa, o, en trminos menos exigentes, de cualquier ideal mnimamentetrascendente. Si con la imagen de la revolucin las acciones podan inscribirse sobre un horizonte claro y distinto, sin esaimagen la visin tiende a conformarse con el corto plazo, el cambio mnimo, la reversin intersticial (Hopenhayn, p. 19).
Como bien reconoce Hopenhayn, la cultura del posmodernismo hace que la mera indagacin acerca del sentido y losejes de la historia se torne prcticamente imposible de formular sin cuestionar de raz los fundamentos mismos de la culturadominante. Ya no se trata de discutir la validez, alcance o viabilidad poltica de una propuesta revolucionaria o genuinamentereformista. Es mucho ms grave: en el posmodernismo concebido como la lgica cultural del capitalismo tardo, no haylugar en el espacio simblico para pensar en una historia con sentido o cuyo desarrollo transite sobre ciertos ejes ordenadoresque permitan diferenciar entre alternativas (Jameson, 1991). De ah la extraordinaria importancia, tanto terica como prcticaque asumen en los tiempos actuales la lucha ideolgica y el desarrollo de una contrahegemona gramsciana que desarmelos mecanismos de la dominacin simblico-cultural exitosamente instalados por las clases dominantes en esta fase de
reestructuracin neoliberal y reaccionaria del capitalismo. Sin la mediacin de dicha operacin no existen posibilidades deuna reflexin terica rigurosa y profunda que permita comprender los rasgos especficos e idiosincrticos del capitalismo defin de siglo y las ciencias sociales: la ciencia poltica, la economa, la sociologa, etc., involucionan hasta convertirse en unaengaosa regurgitacin de los lugares comunes de la ideologa dominante, en frmulas legitimizantes va un saber
pretendidamente cientfico y neutral del status quo, precisamente en un perodo en el cual las injusticias sociales y laexplotacin clasista han superado los lmites alcanzados en las etapas ms crueles y salvajes de la historia del capital.Obviamente, la reconstruccin de una teora crtica, en la cual, como ya dijramos, el marxismo ocupa un lugar privilegiadoes una condicin necesaria, si bien no suficiente, para el desarrollo de una praxis poltica transformadora. Desde sus escritos
juveniles Marx se esmer por subrayar la productividad histrica del vnculo teora/praxis, y sus numerosas observacionesempricas al respecto son ms vlidas hoy que ayer. La construccin poltico-intelectual de la contra-hegemona esimprescindible no slo para una correcta comprensin del mundo, sin la cual no se lo podr cambiar, sino tambin para sunecesaria transformacin. El pertinaz avance del capitalismo hacia su desenlace brbaro imprime al proceso de recuperacinterica de la filosofa poltica una urgencia y una trascendencia excepcionales.
El argumento precedente implica tambin rechazar el supuesto, comn entre los intelectuales representativos de lasensibilidad posmoderna, de que dicha cultura constituya una etapa superior e irreversible destinada, ad usumFukuyama, a eternizarse junto con el capitalismo y la democracia liberal. Nada autoriza a pensar que la coagulacin de loselementos que han cristalizado en la cultura posmoderna pueda permanecer inclume hasta el fin de los tiempos. Se trata deuna poca especial, transitoria como todas las dems, de un modo de produccin histricamente determinado y sujeto a unadialctica incesante de contradicciones, cuyo resultado no puede ser otro que una transformacin radical del sistema.Llegados a este punto conviene recordar la sabia advertencia de Engels cuando deca que haba que cuidarse de convertirnuestra impaciencia en un argumento terico: el reconocimiento de la creatividad del viejo topo de la dialctica histricay la actualizacin de la historicidad y la finitud del capitalismo no pueden dar lugar a planteamientos milenaristas que llevena esperar el desenlace decisivo de la noche a la maana, como suean algunas sectas de la izquierda. La descomposicin ycrisis final del capitalismo como sistema histrico-universal y su reemplazo superador ser un proceso largo, violent,o y
pletrico de marchas y contramarchas. Lo importante, como deca Galileo, es que ya se encuentra en movimiento: Eppur simuove!
Por lo tanto, cualquier tentativa de interpretar la problemtica integral de nuestra poca dando las espaldas al procesohistrico est condenada a convertirse en un artefacto retrico al servicio de la ideologa dominante. Por otra parte, es precisotener en cuenta que an cuando la pareja neoliberalismo/posmodernismo haya logrado establecer en el capitalismo de finde siglo una hegemona ideolgica sin precedentes, sta dista mucho de ser completa y de someter a sus dictados a lasdistintas clases, sectores y grupos sociales por igual. El grado desigual de esta penetracin ideolgica es inocultable, y elespacio potencial que se encuentra disponible para una crtica radical no debera ser subestimado. Una filosofa polticareconciliada con el pensamiento crtico podra cumplir un papel muy importante en este sentido.
Recapitulando: no hace falta insistir demasiado sobre el conservadurismo del clima de opinin predominante. Esevidente que el ataque del nihilismo e irracionalismo posmodernos a las fuentes mismas de la filosofa poltica culmina en el
-
8/9/2019 2 - Boron
10/14
liso y llano renunciamiento a toda pretensin de desarrollar una teora cientfica de lo social. Quienes adhieren a estaperspectiva, cuyas connotaciones conformistas y conservadoras no pueden pasar inadvertidas para nadie, suelen refugiarseen un solipsismo metafsico que se desentiende por completo de la misin de interpretar crticamente al mundo, y con msnfasis todava, de cambiarlo. La famosa Tesis Onceava de Marx queda as archivada hasta nuevo aviso, y la filosofa
poltica se convierte en un saber esotrico, inofensivo e irrelevante. Chantal Mouffe ilustra esta capitulacin de la filosofapoltica con palabras que no tienen desperdicio:
Por eso, cuando hablo de filosofa poltica ... siempre insisto en que lo que estoy tratando de hacer es una filosofa posmetafsica. Tambin podra llamarla una filosofa poltica debole, para retomar la expresin de Vattimo. Es justamente pensar qu queda del proyecto de la filosofa poltica una vez que se acepta realmente la contingencia,cuando se acepta situarse en un campo posmetafsico. ... Una filosofa poltica posmetafsica ... consiste en formularargumentos, formular vocabularios que van a permitir argumentar en torno a la libertad, en torno a la igualdad, en tornoa la justicia. ... Lo que debe ser abandonado completamente es la problemtica de Leo Strauss acerca de la definicin del
buen rgimen; eso es el tipo de pregunta que una filosofa posmetafsica rechaza (Attili, pp. 146-147).
La modesta y fragmentaria misin de la filosofa poltica sera elaborar discursos y acuar vocabularios que nospermitan argumentar en torno a la libertad, la igualdad y la justicia. Pero, eso s, se trata solamente de argumentar: niplantear una crtica al orden social existente ni, menos todava, proponer unas vas de superacin para salir del lamentableestado de cosas en que nos debatimos. Y adems, dichas argumentaciones slo sern bienvenidas a condicin de que lasmismas sean por completo indiferentes ante cualquier nocin de buena sociedad y se abstengan de incurrir encuestionamientos a la anti-utopa realmente existente. Es decir, a condicin de que tan oportunos razonamientos sobre la
libertad, la igualdad y la justicia sean discursos intrascendentes o bellas palabras que dulcifiquen las condiciones imperantesen el capitalismo de fin de siglo. Argumentaciones o divagaciones?
V
Llegados a este punto cabra preguntarnos: qu puede ofrecer el marxismo a la filosofa poltica? La respuesta debera,a nuestro juicio, orientarse en tres direcciones: (a) una visin de la totalidad; (b) una visin de la complejidad e historicidadde lo social; (c) una perspectiva acerca de la relacin entre teora y praxis.
(a) En lo tocante a la visin de la totalidad, es conveniente recordar las observaciones que Gyorg Lkacs en su clebreHistoria y Conciencia de Clase hiciera a propsito de su crtica a la fragmentacin y reificacin de las relaciones socialesen la ideologa burguesa. El fetichismo caracterstico de la sociedad capitalista tuvo como resultado, en el plano terico, laconstruccin de la economa, la poltica, la cultura y la sociedad como si se tratara de otras tantas esferas separadas y
distintas de la vida social, cada una reclamando un saber propio y especfico e independiente de los dems. En contra de estaoperacin, sostiene Lukcs, la dialctica afirma la unidad concreta del todo, lo cual no significa, sin embargo, hacertabularasa con sus componentes o reducir sus varios elementos a una uniformidad indiferenciada, a la identidad (Lukcs, 1971:6-12). Esta idea es naturalmente una de las premisas centrales del mtodo de anlisis de Marx, y fue claramente planteada
por ste en su famosaIntroduccin de 1857 a los Grundrisse: lo concreto es lo concreto porque es la sntesis de mltiplesdeterminaciones, por lo tanto unidad de lo diverso ( Marx, 1973: 101). No se trata, en consecuencia, de suprimir o negar laexistencia de lo diverso, sino de hallar los trminos exactos de su relacin con la totalidad. En un balance reciente de lasituacin de la teora poltica, David Held lo deca con total claridad: parecera que conocemos ms de las partes y menos deltodo, y corremos el riesgo de conocer muy poco an acerca de las partes porque sus contextos y condiciones de existenciaen el todo estn eclipsadas de nuestra mirada (Held, 4). Est en lo cierto Lkacs cuando afirma que los determinantessociales y los elementos en operacin en cualquier formacin social concreta son muchos, pero la independencia y autonomaque aparentan tener es una ilusin puesto que todos se encuentran dialcticamente relacionados entre s. De ah que nuestroautor concluya que tales elementos slo pueden ser adecuadamente pensados como los aspectos dinmicos y dialcticos deun todo igualmente dinmico y dialctico (Lukcs, 12-13).
Es necesario, por lo tanto, adoptar una metodologa que habilite al observador para producir una reconstruccin tericade la totalidad socio-histrica. Este mtodo, sin embargo, nada tiene que ver con el monocausalismo o el reduccionismoeconomicistas, puesto que como bien lo recuerda nuevamente Lukcs:
No es la primaca de los motivos econmicos en la explicacin histrica lo que constituye la diferencia decisiva entre elmarxismo y el pensamiento burgus sino el punto de vista de la totalidad. ... La separacin capitalista del productor y el
proceso total de la produccin, la divisin del proceso de trabajo en partes a expensas de la humanidad individual deltrabajador, la atomizacin de la sociedad en individuos que deben producir continuamente, da y noche, tienen que teneruna profunda influencia sobre el pensamiento, la ciencia y la filosofa del capitalismo (Lukcs, 27).
-
8/9/2019 2 - Boron
11/14
La visin marxista de la totalidad, claro est, es bien distinta de la imaginada por los tericos posmodernos, que laconciben como un archipilago de fragmentos inconexos y contingentes que desafa toda posibilidad de representacinintelectual. Tal visin hipostasiada de la totalidad hace que sta se volatilice bajo la forma de un sistema tan omnipresentey todopoderoso que se torna invisible ante los ojos de los humanos e inclume a cualquier proyecto de transformacin. Noslo eso: como bien lo anota Terry Eagleton, (H)ay una dbil frontera entre plantear que la totalidad es excelsamenteirrepresentable y asegurar que no existe, trnsito que los tericos posmodernos hicieron sin mayores escrpulos (Eagleton,23).
El concepto de totalidad que requiere no slo la filosofa poltica sino tambin el programa ms ambicioso dereconstruccin de la ciencia social, nada tiene pues en comn con aquellas formulaciones que la interpretan desde
perspectivas holistas u organicistas que, como observara Kosik, hipostasan el todo sobre las partes, y efectan lamitologizacin del todo. Este autor observ con razn que la totalidad sin contradicciones es vaca e inerte y lascontradicciones fuera de la totalidad son formales y arbitrarias; que la totalidad se diluye en una abstraccin metafsica sino considera simultneamente a la base y la superestructura en su recprocas relaciones, en su movimiento y desarrollo; yfinalmente, si no se tiene en cuenta que son los hombres y mujeres como sujetos histricos reales quienes crean en el
proceso de produccin y reproduccin social tanto la base como la superestructura, construyen la realidad social, lasinstituciones y las ideas de su tiempo, y que en esta creacin de la realidad social los sujetos se crean a s mismos como sereshistricos y sociales (Kosik, 74).
Como se comprender, de lo anterior se desprende una conclusin contundente: si la filosofa poltica tiene algnfuturo, si ha de sobrevivir a la barbarie del reduccionismo y la fragmentacin caractersticas del neoliberalismo o al nihilismo
conservador del posmodernismo, disfrazado de progresismo en algunas de sus variantes, tal empresa slo ser posiblesiempre y cuando se reconstituya siguiendo los lineamientos epistemolgicos que son distintivos e idiosincrsicos de latradicin marxista y que no se encuentran, en su conjunto, reunidos en ningn otro cuerpo terico: su nfasis simultneo enla totalidad y en la historicidad; en las estructuras y en los sujetos hacedores de la historia; en la vida material y en elinconmensurable universo de la cultura y la ideologa; en el espritu cientfico y en la voluntad transformadora; en la crtica yla utopa. Es precisamente por esto que la contribucin del marxismo a la filosofa poltica es irremplazable.
(b) en relacin a la visin de la complejidad e historicidad de lo social que provee el marxismo, es ms que nuncanecesaria en situaciones como la actual, cuando el clima cultural de la poca es propenso a simplificaciones yreduccionismos de todo tipo. Es importante subrayar el hecho de que este tipo de operaciones ha sido tradicionalmentefacilitado por la extraordinaria penetracin del positivismo en la filosofa y en la prctica de las as llamadas cienciasduras. Sin embargo, tal como muy bien lo observa elInforme Gulbenkian, los nuevos desarrollos en dichas ciencias, cuyomtodo las ciencias sociales trataron arduamente de emular bajo la hegemona del positivismo, produjeron un radicalcuestionamiento de los supuestos fundamentales que guiaban la labor cientfica hasta ese entonces. En efecto, las nuevas
tendencias imperanteshan subrayado la no-linealidad sobre la linealidad, la complejidad sobre la simplificacin y la imposibilidad de removeral observador del proceso de medicin y ... la superioridad de las interpretaciones cualitativas sobre la precisin de losanlisis cuantitativos (Gulbenkian, 61).
Estas nuevas orientaciones del pensamiento cientfico ms avanzado no hacen sino confirmar la validez de algunos delos planteamientos metodolgicos centrales del materialismo histrico, tradicionalmente negados por el mainstream de lasciencias sociales y que ahora, por una va inslita, recobran una inesperada actualidad. En efecto, la crtica a la linealidad dela lgica positivista, a la simplificacin de los anlisis tradicionales que reducan la enorme complejidad de las formacionessociales a unas pocas variables cuantitativamente definidas y mensuradas, a la insensata pretensin empirista compartida
por la misma sociologa comprensiva de Max Weber de la neutralidad valorativa de un observador completamenteseparado del objeto de estudio, y por ltimo, la insistencia clsica del marxismo en el sentido de procurar una interpretacincualitativa de la complejidad que superase las visiones meramente cuantitativistas y pseudo-exactas del saber convencional,han sido algunos de los rasgos distintivos de la crtica que el marxismo ha venido efectuando a la tradicin positivista en las
ciencias sociales desde sus orgenes. Conviene, por lo tanto, tomar nota de esta tarda pero merecida reivindicacin.
En este sentido debera celebrarse tambin la favorable recepcin que ha tenido la insistencia de Ilya Prigogine, uno delos redactores del Informe Gulbenkian, al sealar el carcter abierto y no pre-determinado de la historia. Su reclamo es until recordatorio para los dogmticos de distinto signo: tanto para los que desde una postura supuestamente marxista enrealidad anti-marxista y no dialctica creen en lo inexorable de la revolucin y el advenimiento del socialismo, como paralos que con el mismo empecinamiento celebran el fin de la historia y el triunfo de los mercados y la democracia liberal.Lamentablemente, el empeo que muchos posmarxistas ponen en criticar al reduccionismo economicista y el determinismono parece demasiado ecunime: mientras se ensaan destruyendo con arrogancia al hombre de paja marxista construido
por ellos mismos en realidad, un indigesto cocktail de stalinismo y segundainternacionalismo, su filo crtico y la
-
8/9/2019 2 - Boron
12/14
mordacidad de sus comentarios se diluyen por completo a la hora de enfilar los caones de su crtica al fundamentalismoneoliberal y el hiper-determinismo que caracteriza al pensamiento nico.
Segn el marxismo la historia implica la sucesiva constitucin de coyunturas. Claro que, a diferencia de lo queproponen los posmodernos, stas no son el producto de la ilimitada capacidad de combinacin contingente que tienen losinfinitos fragmentos de lo real. Existe una relacin dialctica y no mecnica entre agentes sociales, estructura y coyuntura: elcarcter y las posibilidades de esta ltima se encuentran condicionados por ciertos lmites histrico-estructurales que
posibilitan la apertura de ciertas oportunidades a la vez que clausuran otras. Sin campesinado no hay revuelta agraria. Sincapitalistas no hay revolucin burguesa. Sin proletariado no hay revolucin socialista. Sin empate de clases no hay salida
bonapartista. Los ejemplos son numerosos y rotundos en sus enseanzas: las coyunturas no obedecen al capricho de losactores ni tienen el horizonte ilimitado del deseo o de las pulsiones inconscientes. Bajo algunas circunstancias, Marx dixit,los hombres podrn hacer la historia. En otras, no. Y en ambos casos, tendrn ante s la tarea prometeica de tratar deconvertirse en hacedores de la historia bajo condiciones historia, estructuras, tradiciones polticas, cultura no elegidas porellos. Por eso la coyuntura y la historia son para el marxismo construcciones abiertas: la dialctica del proceso histrico es talque, dadas ciertas condiciones, debera conducir a la trascendencia del capitalismo y al establecimiento del comunismo. Perono hay nada que garantice este resultado. Marx lo dijo con palabras inolvidables, olvidadas tanto por sus adeptos msfanatizados como por sus crticos ms acerbos: socialismo o barbarie. Si los sujetos de la revolucin mundial no acudencon puntualidad a su cita con la historia, la maduracin de las condiciones objetivas en el capitalismo puede terminar en su
putrefaccin y la instauracin de formas brbaras y despticas de vida social.
En los aos finales de su vida, conmovido por la cada del Imperio alemn y el triunfo de la revolucin en Rusia, Weber
acu una frmula que conviene recordar en una poca como la nuestra, tan saturada por el triunfalismo neoliberal: slo lahistoria decide. Pero sera un acto de flagrante injusticia olvidar que fue el propio fundador del materialismo histrico quienuna y otra vez puntualiz el carcter abierto de los procesos histricos. Para Marx lo concreto era lo concreto por ser lasntesis de mltiples determinaciones y no el escenario privilegiado en el cual se desplegaba tan slo el influjo de los factoreseconmicos. Fue por ello que Marx sintetiz su visin no determinista del proceso histrico cuando pronostic que en algnmomento de su devenir las sociedades capitalistas deberan enfrentarse al dilema de hierro enunciado ms arriba. No habalugar en su teora para fatalidades histricas o necesidades ineluctables portadoras del socialismo con independencia dela voluntad y de las iniciativas de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad. Las observaciones de Prigoginedeben por esto mismo ser bienvenidas en tanto que ratifican, desde una reflexin completamente distinta originada en lasciencias duras que abre novedosas perspectivas, algunas importantes anticipaciones tericas de Marx.
(c) Finalmente, creemos que el marxismo puede efectuar una contribucin valiosa a la filosofa poltica insuflndole unavitalidad que supo tener en el pasado y que perdi en pocas ms recientes. Vitalidad que se derivaba del compromiso queaqulla tena con la creacin de una buena sociedad o un buen rgimen poltico. Ms all de las crticas que puedan
merecernos las diversas concepciones tericas que encontramos en el seno de la gran tradicin de la filosofa poltica, locierto es que todos ellas tenan como permanente teln de fondo la preocupacin por dibujar los contornos de la buenasociedad y el buen estado, y por encontrar nuevos caminos para hallar la felicidad y la justicia en la tierra. Que la propuestafuese la repblica perfecta de Platn, el asombroso equilibrio del justo medio aristotlico, el sometimiento de la Iglesia alos poderes temporales como en Marsilio, la intrigante utopa de Moro, la construccin de la unidad nacional y del Estado enItalia como en Maquiavelo, la supresin desptica del terror como en Hobbes, la comunidad democrtica de Rousseau o lasociedad comunista de Marx y Engels, para nada invalida el hecho que todos estos autores, a lo largo de casi veinticincosiglos, siempre concibieron su reflexin como una empresa terico-prctica y no como un ejercicio onanstico que seregodeaba en la manipulacin abstracta de categoras y conceptos completamente escindidos del mundo real.
Llegados a este punto es necesario reconocer sin embargo que el complejo itinerario recorrido por el marxismo comoteora social y poltica dista mucho de estar exento de problemas y contradicciones. Lo que Perry Anderson denominara elmarxismo occidental la produccin terica comprendida entre comienzos de la dcada del veinte y finales de los aossesenta se caracteriz precisamente por el divorcio estructural entre este marxismo y la prctica poltica, un fenmeno,
aunque no idntico, bastante similar al que caracteriza en nuestro tiempo a la filosofa poltica convencional (Anderson, p.29). Las races de esta reversin se hunden tanto en la derrota de los proyectos emancipadores de la clase obrera europea enlos aos de la primera postguerra y la frustracin de las expectativas revolucionarias ocasionadas por el estalinismo como enlos efectos paralizantes derivados de la inesperada capacidad del capitalismo para sobreponerse a la Gran Depresin de losaos treinta y la espectacular recuperacin de la postguerra. Este divorcio entre teora y prctica y entre reflexin terica einsurgencia popular, que tan importante fuera en el marxismo clsico, tuvo consecuencias que nos resultan harto familiaresen nuestro tiempo: por una parte, la desorbitada concentracin de los tericos marxistas sobre tpicos de carcterepistemolgico y en algunos casos puramente metafsicos; por el otro, la adopcin de un lenguaje crecientementeespecializado e inaccesible, plagado de innecesarios tecnicismos, oscuras argumentaciones y caprichosa retrica. Tal como lo
-
8/9/2019 2 - Boron
13/14
observa Anderson, la teora devino ... en una disciplina esotrica cuya jerga altamente especializada era una medida de sudistancia de la vida poltica prctica (Anderson, p. 53).
La situacin imperante en la filosofa poltica hoy se encuentra lamentablemente dominada por tendencias similares quela separan tajantemente de la realidad social. Al igual que el caso del marxismo occidental, este divorcio se manifiesta en losrasgos solipsistas y esotricos que caracterizan a la mayor parte de su produccin actual. Si bien su predominio comienza adar algunas claras muestras de resquebrajamiento, lo cierto es que el golpe decisivo para volver a reconstituir el nexo
teora/praxis y sacar a la filosofa poltica de su enfermizo ensimismamiento, slo podr aportarlo la contribucin de unmarxismo ya recuperado de su extravo occidental y reencontrado con lo mejor de su gran tradicin terica. De ah que sureintroduccin en el debate filosfico-poltico contemporneo sea una de las tareas ms urgentes de la hora, especialmente sise cree que la filosofa poltica debera tener algo que ofrecer a un mundo tan deplorable como aqul en que vivimos.c
* Ponencia presentada a las Primeras Jornadas Nacionales de Teora y Filosofa Poltica, organizadas por EURAL y laCarrera de Ciencia Poltica bajo el auspicio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El autor deseaagradecer a Alejandra Ciriza por sus incisivas criticas a una versin preliminar de este trabajo.
Bibliografa
Anderson, Perry 1976 Considerations on Western Marxism (Londres: New Left Books)
Attili, Antonella 1996 Pluralismo agonista: la teora ante la poltica. (Entrevista con Chantal Mouffe), en RevistaInternacional de Filosofa Poltica (Madrid: Diciembre de 1996), N 8
Boron, Atilio A. 1998a El Manifiesto Comunista hoy. Lo que queda, lo que no sirve, lo que hay que revisar (mimeo:CLACSO)
Boron, Atilio A. 1998b Una teora social para el siglo XXI?, ponencia presentada al_XIV Congreso Mundial de laAsociacin Internacional de Sociologa (Montreal: Canad, 1998)
Boron, Atilio A. 1997 Estado, Capitalismo y Democracia en Amrica Latina. (Buenos Aires: CBC/Eudeba, 3ra.edicin)
Boron, Atilio A. 1996 El postmarxismo de Ernesto Laclau, en Revista Mexicana de Sociologa, N 1.Boron, Atilio A. y Oscar Cullar 1984 Notas crticas acerca de una concepcin idealista de la hegemona, enRevistaMexicana de Sociologa , N 2.
Bosoer, Fabin y Francisco Naishtat, 1998 Filosofa y Poltica a fin de siglo. Entrevista a Etienne Tassin y JohnSearle, enZona, suplemento dominical deClarn (Buenos Aires: 5 de Julio de 1998) pp. 8-9.
Derrida, Jacques 1994 Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International(New York and London: Routledge)
Easton, David 1953 The Political System (New York: Knopf)
Eagleton, Terry 1997 Las ilusiones del posmodernismo (Buenos Aires: Paids)
Ford, David 1989 Epilogue: Postmodernism and Postcript, en David F.
Ford, compilador,The Modern Theologians , vol. 2, (Oxford: Basil Blackwell), pp. 291-297.
Gulbenkian Commission 1996 Open the Social Sciences. Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuringof the Social Sciences (Stanford, CA: Stanford University Press)
Hayek, Friedrich A. 1976 Law, Legislation and Liberty . Volume 2: The Mirage of Social Justice (Chicago andLondon: The University of Chicago Press, 1976)Held, David (compilador) 1991 Political Theory Today (Cambridge:Polity Press)
Hopenhayn, Martn 1994 Ni apocalpticos ni integrados. Aventuras de la Modernidad en Amrica Latina (Santiago:Fondo de Cultura Econmica)Horkheimer, Max y Theodor W. Adorno 1944Dialctica del Iluminismo (Buenos Aires: Sur [1969])
-
8/9/2019 2 - Boron
14/14
Jameson, Fredric 1991Ensayos sobre el Posmodernismo (Buenos Aires:Imago Mundi)
Kosik, Karel 1967 Dialctica de lo Concreto (Mxico: Grijalbo)
Lukcs, Georg 1971History and Class Conciousness (Cambridge: MIT Press), pp. 6-12.
Laslett, Peter 1956 Introduction , en Peter Laslett, compilador,Philosophy, Politics and Society (Oxford: Oxford
University Press)
Marx, Karl 1973 Grundisse (New York: Vintage Books), p. 101.
Morrow, Raymond A. y Carlos A. Torres 1995 Social Theory and Education. A critique of theories of social andcultural reproduction (Albany, SUNY Press)
Norris, Christopher 1990 Whats wrong with postmodernism. Critical Theory and the Ends of Philosophy (Baltimore:The Johns Hopkins University Press)
Norris, Christopher 1997 Teora Acrtica. Posmodernismo, Intelectuales y la Guerra del Golfo (Madrid: Ctedra)
Parekh, Bhikhu 1996 Algunas reflexiones sobre la filosofa poltica occidental contempornea, en La Politica.Revista de estudios sobre el Estado y la Sociedad. (Barcelona/Buenos Aires: Paids)
Przeworski, Adam 1991 Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and LatinAmerica (Cambridge: Cambridge University Press)
Snchez Vzquez, Adolfo 1971 Filosofa de la praxis (Mxico: Grijalbo)
Wallerstein, Immanuel 1998 The Heritage of Sociology, The Promise of Social Science Mensaje Presidencial, XIVCongreso Mundial de la Asociacin Internacional de Sociologa (Montreal)
Weber, Max 1973 Ensayos sobre metodologa sociolgica (Buenos Aires, Amorrortu, 1973), pp. 39-101. Vaseasimismo, del mismo autor,Economa y Sociedad (Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1964) pp. 692-694.
q