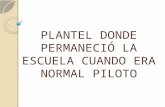2 Tomás de Aquino 2012 - filomolinos.files.wordpress.com · Nápoles (1272-74), donde permaneció...
Transcript of 2 Tomás de Aquino 2012 - filomolinos.files.wordpress.com · Nápoles (1272-74), donde permaneció...
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 1
Tomás de Aquino (1225-1274)
I. VIDA, OBRAS Y EVOLUCIÓN DE SU PENSAMIENTO ........................................2 1. Docencia e Investigación. Sus obras....................................................... 2 2. Etapas del pensamiento de Tomás de Aquino ........................................ 2
a) Primer periodo: agustinismo avicenizado (1248-59). .......................... 2 b) Segundo periodo: de transición (1259-68). ......................................... 2 c) Tercer periodo: aristotelismo averroísta (1269-74). ............................ 3
3. Introducción a la Suma de teología ......................................................... 3 a) Origen histórico de la Suma teológica ................................................ 3 b) Metodología de la Suma..................................................................... 4
II. DOS TEMAS CAPITALES DE LA FILOSOFÍA DE TOMÁS DE AQUINO ..........4 1. Teología racional y revelada ................................................................... 4
Antecedentes de la cuestión................................................................... 4 a) Origen y planteamiento del problema en Tomás ................................ 5 b) Distinción entre las dos teologías ....................................................... 5
1) Teología filosófica.......................................................................... 5 2) Teología revelada .......................................................................... 6
c) Conflictos y concordancias entre las dos teologías............................. 6 1) Conflictos entre las dos teologías .................................................. 6 2) Coherencia entre las dos teologías................................................ 7
d) Conclusión general............................................................................. 7 2. Las vías y su estructura lógica ................................................................ 7
a) Las vías: un camino filosófico hacia Dios ........................................... 7 1) El problema de la demostración de la existencia de Dios .............. 7 2) Las vías según el texto de la Suma, q. 2, a. 3................................ 8
b) Estructura lógica de las vías............................................................... 8 1) Punto de partida: lo que se constata por los sentidos. ................... 8 2) El efecto remite a su fundamento causal ....................................... 8 3) No se puede ir hasta el infinito en la serie de las causas ............... 9 4) Se concluye en una causa primera ................................................ 9
III. TEXTO PARA LA SELECTIVIDAD ........................................................................9
IV. RESUMEN Y EXPLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO............................... 11 1. Resumen del artículo.............................................................................11
a) Las objeciones y respuestas.............................................................11 b) Las vías ............................................................................................11
1) Primera vía ..................................................................................11 2) Segunda vía.................................................................................11 3) Tercera vía...................................................................................11 4) Cuarta vía ....................................................................................11 5) Quinta vía ....................................................................................11
2. Explicación de las principales parejas de nociones ...............................12 a) Movimiento y primer motor (1ª vía) ...................................................12 b) Causa eficiente primera y ser necesario (2ª y 3ª vías) ......................12 c) Ser perfectísimo e inteligencia ordenadora (4ª y 5ª)..........................13 d) Existencia de Dios y existencia del mal (1ª objeción)........................14
V. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO COMPLETO ........................................... 15
TEMARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A partir del texto de Tomás de Aquino, Suma de Teología, I, q. 2, artículo 3
(trad. J. Martorell Capó, Madrid, B.A.C., 1994, pp. 110-113), se escribirán dos folios completos (4 carillas), con los siguientes apartados en el orden en que aparecen: 1. Resumir un fragmento del texto. 2. Explicar una pareja de nociones de las siguientes:
- Movimiento y primer motor. - Causa eficiente primera y ser necesario. - Ser perfectísimo e inteligencia ordenadora. - Existencia de Dios y existencia del mal.
3. Desarrollar uno de los temas siguientes: - Teología racional y revelada - Las vías y su estructura lógica
4. Contextualizar el texto completo (¿Existe o no existe Dios?) a) Obra a la que pertenece, otras obras del autor, evolución y significado de su filosofía, aspectos relevantes de su vida. b) Lugar del autor en la historia de la filosofía, época en la que le tocó vivir.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 2
I. VIDA, OBRAS Y EVOLUCIÓN DE SU PENSAMIENTO Tomás de Aquino nació en 1225, en el castillo de Roccasecca, al norte de
Nápoles, y murió el 7 de marzo de 1274 en Fossanova (cerca Roccasecca). Para incrementar el poder de la familia, su padre –noble, partidario del
Emperador Federico II–, lo hizo entrar a los 5 años en el convento benedictino de Montecasino. Allí recibió sus primeras letras.
Formación. Del 1239 al 1244 cursó en la Universidad de Nápoles, los estudios de Artes liberales y Filosofía. Allí conoció a los dominicos y quiso tomar su hábito. Su familia se opuso y lo tuvo un año encerrado (de mayo de 1244 a verano de 1245). Cuando al fin lo dejaron ir, se fue con los dominicos para hacer el noviciado. Poco se sabe con certeza de lo sucedido entre 1245-48, posiblemente estuvo en Nápoles, París y Colonia, estudiando teología y haciendo el noviciado. En Colonia tuvo como maestro a Alberto Magno.
1. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. SUS OBRAS. A partir de 1248 comienza una vida dedicada al estudio, la docencia y la
investigación. Compuso numerosas obras, siempre por motivos de docencia, por peticiones de personas o para tratar de solucionar problemas candentes de la época.
Enseñó en París, Roma, Nápoles y otras ciudades italianas, siempre en función de las necesidades docentes de la Orden dominicana. Excepto el viaje a París (hecho entre diciembre de 1268 y enero de 1269), sus diversas estancias responden a cursos académicos, o sea, de septiembre de un año a junio del siguiente
Tipología de sus obras: 1) Comentarios sobre: (a) las Escrituras, pues era parte obligada de la
enseñanza teológica; (b) diversos autores (en función de necesidades docentes) y (c) Aristóteles, para incidir en el gran debate de la recepción de este autor (fue una tarea genuina de Tomás, que le valió el título de Expositor, como a Averroes el de Commentator). El conjunto de estos comentarios constituyen una gran obra de importancia capital.
2) Cuestiones: disputadas y quodlibetales. Las cuestiones disputadas eran grandes obras de investigación. Cada cuestión se dividía en artículos, que eran la unidad mínima. Cada artículo consistía en el planteamiento de un problema, al que se le daban dos posibles soluciones contrarias; se argumentaba a favor de una y de otra; se daba la solución; y, por último, se refutaban los argumentos dados a favor de la solución inadecuada. Las quodlibetales tenían la misma estructura, pero no eran de investigación, sino que, en una sesión pública con todos los alumnos y pro-fesores de la Facultad, el Magister respondía a los problemas que se le planteaban.
3) Obras sistemáticas: sumas y opúsculos. Los opúsculos –muy numerosos– son tratados breves y técnicos sobre alguna cuestión concreta (consultas que le hacían, temas candentes –Sobre la eternidad del mundo–, motivos académicos, etc.). Las sumas son tratados sistemáticos de filosofía o de teología. La Summa theologiae es su obra más importante.
2. ETAPAS DEL PENSAMIENTO DE TOMÁS DE AQUINO Aunque el pensamiento de este autor suele presentarse como algo intemporal,
como si ya desde sus primeras obras sus ideas fuesen definitivas, en realidad hay tres etapas en el pensamiento de Santo Tomás. Sin conocer esta evolución es imposible comprender su filosofía o su teología.
a) Primer periodo: agustinismo avicenizado (1248-59). El pensamiento filosófico (y teológico) entonces dominante era el agustinismo
avicenizado, incluso el mismo Alberto –el autor más próximo a Aristóteles– tomaba a Avicena como el intérprete genuino del Estagirita. Por eso, la formación de Tomás fue dentro de esta corriente. Como es lógico, sus escritos de este primer periodo siguen preferentemente este pensamiento tradicional. Así, por ejemplo, defiende el iluminismo agustiniano, no tiene en cuenta la posibilidad de la eterni-dad del mundo, su concepción de la esencia y del ser es la de Avicena, etc. Tomás es, en suma, un neoplatónico agustiniano, según la modulación introducida por Avicena.
Tomás comenzó su docencia en 1248 en Colonia, como Bachiller bíblico de Al-berto Magno (1248-52). En 1252 fue a enseñar a la Universidad de París, donde fue primero Bachiller sentenciario (1252-56) y luego Magister (1256-59). El Magister era el que ocupaba una cátedra en la Universidad, o sea, era el máximo grado.
En esta primera etapa comenta textos de la Escritura, de teólogos (las Sentencias de Pedro Lombardo) y de filósofos (Boecio). Escribe el De ente et essentia, opúsculo muy famoso, pero fuertemente aviceniano. Por encargo, comienza a hacer una gran obra: una Summa contra Gentiles; es decir, un tratado completo de filosofía (libros I-III) y teología (libro IV), para refutar las opiniones de los pensadores árabes. Escribe Quaestiones disputatae: obras de investigación filosófica y teológica. Es especialmente famosa la Cuestión sobre la verdad.
b) Segundo periodo: de transición (1259-68). De 1259 a 1268 es su época de estancia en Italia. Primero en Nápoles (1259-
1261), luego en Orvieto (1261-65), Roma (1265-67) y Viterbo (1267-68). Durante estos 8 años continúa comentando la Escritura, escribiendo opúsculos, concluye la Summa contra Gentiles y comienza la Summa theologiae.
La estancia en Nápoles tiene gran importancia: Tomás entra de nuevo en contac-to intenso con las obras de Aristóteles y los comentarios de Averroes. Se acelera enormemente el proceso de abandono del platonismo y de acercamiento al aristotelismo genuino (la interpretación de Averroes), que ya había comenzado al final de su estancia parisina. Posiblemente coincidió con Moerbeke, el gran traduc-tor de Aristóteles, y mutuamente se ayudaron en el conocimiento del Estagirita. Todo este periodo es, en suma, una marcha desde el neoplatonismo al aristotelismo.
En 1265, le encargan que funde en Roma un Studium generale. Comienza allí a dar clases de teología siguiendo las Sentencias de Pedro Lombardo, pero se muestra
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 3
insatisfecho. Concibe, entonces, hacer una magna obra de teología: una exposición sistemática y especulativa (con argumentación filosófica; no sólo a base de textos escriturísticos) de toda la teología, destinada a sus alumnos, pero siguiendo el método de las quaestiones. Es la Summa theologiae. En Italia sólo pudo escribir la primera parte; la segunda será en París; y la tercera, inacabada, en Nápoles.
Es importante notar que la primera parte de la Summa theologiae pertenece a este periodo intermedio, en el que Tomás asume tanto tesis del platonismo como del aristotelismo, y aún no es plenamente consciente de las tensiones e inestabilidad de sus posiciones.
c) Tercer periodo: aristotelismo averroísta (1269-74). Durante el 1268 Tomás estaba en Viterbo (cerca de Roma). En París, centro
cultural de la cristiandad, el ambiente intelectual se fue crispando agriamente por dos motivos: la polémica contra las novedosas órdenes mendicantes y la creciente fuerza del averroísmo. Sobre todo por el primer motivo, que ponía en juego la misma existencia de los dominicos, Tomás fue enviado a París en diciembre de 1268. Comienza así el tercer periodo, el más fecundo e importante de su vida. Permaneció en París hasta mayo de 1272, cuando, a causa de las polémicas, se suspendió la docencia (huelgas y cierre parcial de la Universidad). La Orden dominicana encargó a Tomás fundar un Studium generale en Italia. Tomás escogió Nápoles (1272-74), donde permaneció hasta su muerte.
Además de seguir comentando la Escritura, escribió la segunda y tercera parte (incompleta) de la Summa theologiae, sostuvo abundantes Quaestiones disputatae y quodlibetales, escribió numerosos opuscula, pero sobre todo comentó las obras más importantes de Aristóteles: Metafísica, filosofía de la naturaleza (Física, Sobre los meteoros, Sobre el cielo), antropología (Sobre el alma, Sobre el sentido, Sobre la memoria, Sobre la generación), obras de lógica (Categorías, Sobre la interpretación, Analíticos), ética (Ética a Nicómaco) y la Política.
El motivo de realizar estos comentarios es la gran polémica averroísta del momento. Tomás era ya plenamente consciente de la importancia del Estagirita y de la superioridad hermenéutica de Averroes. Por eso, comenta a Aristóteles según el método de Averroes (los grandes comentarios sistemáticos), y asumiendo su posición filosófica básica (la filosofía como ciencia autónoma) y otras muchas tesis suyas. Esto no obsta, para que en diversos puntos, lo corrija o se aparte de él. El estudio de Aristóteles-Averroes lleva a Tomás a oponerse frontalmente a Avicena y a usar los conceptos aristotélicos, incluso para exponer sus anteriores tesis (la composición de esencia-ser ya no es la de participante-participado, sino la de potencia-acto; el ser no es un accidente añadido a la esencia, sino un acto constituido por los principios de la esencia; las criaturas no son posibles por proceder de una causa (Avicena), sino contingentes por tener materia (Averroes); ahora los seres inmateriales son absolutamente necesarios: por ejemplo, el alma humana no puede corromperse ni dejar de ser lo que es; etc.).
Los agustinianos vieron en Tomás su gran enemigo. Juan Peckham, cabeza del agustinismo, afirmaba que entre Fray Tomás y él nada había en común excepto la fe. Gracias a la intervención de San Alberto, dos tesis de Tomás no fueron condenadas en 1270, pero sus enemigos no cejaron y consiguieron condenar más de veinte de tesis suyas en 1277.
Sin embargo, ya Tomás había muerto, pues, durante el viaje de Nápoles a Lyon para asistir a un concilio, se golpeó la cabeza con una rama que se atravesaba en el camino. Posiblemente tuvo un hematoma subdural en el cerebro, pues ya no se recuperó y falleció a las pocas semanas en la abadía cisterciense de Fossanova. Era el 7 de marzo de 1274.
3. INTRODUCCIÓN A LA SUMA DE TEOLOGÍA a) Origen histórico de la Suma teológica
Es importante conocer el origen histórico de la Summa theologiae, pues condi-ciona la presentación y exposición de los temas. El origen fue el siguiente. En 1265, encargaron a Tomás que fundara en Roma un Studium generale para formar a los dominicos jóvenes. Comenzó allí a dar clases de teología siguiendo las Sentencias de Pedro Lombardo, que eran el libro básico para explicar teología, pero no quedaba satisfecho de su tarea, pues las Sentencias son una obra desordenada, repetitiva y con muy poca argumentación filosófica: su punto fuerte era la recopilación de sententiae (opiniones, doctrinas) de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia sobre cada tema.
Concibió entonces Santo Tomás la idea de hacer una magna obra de teología: una exposición sistemática y especulativa de toda la teología, que tuviera en cuenta los textos revelados (es teología), pero con importantes desarrollos filosóficos. Iría destinadas a los alumnos (incipientes erudire, instruir a los principiantes), pero siguiendo el método de las quaestiones. Esta obra es la Summa theologiae.
De este modo, la Suma resultó ser una obra inmensa, que recoge toda la teología (y buena parte de la filosofía) de Tomás de Aquino. No sólo trata de la existencia de Dios, sino que responde a cuestiones como la creación, qué es el hombre, qué es conocer, qué es la sociedad, etc. Toda esta magna obra se divide en tres partes: la primera sobre Dios y sus efectos, la segunda sobre la marcha del hombre hacia Dios (moral), y la tercera sobre Cristo, como camino hacia la vida eterna.
El texto que nos ocupa –las cinco vías– forma parte de las exposiciones pura-mente filosóficas de la Suma. Ciertamente hay un argumento de autoridad, pero no es tomado como punto de partida de ninguno de los argumentos que expone. Simplemente forma parte de la estructura formal del artículo, como ahora veremos.
En consecuencia, para entender las vías y su estructura lógica, hay que tener en cuenta previamente dos aspectos: la metodología que Tomás emplea en esta obra y el planteamiento general que hace de la cuestión de la existencia de Dios (esto se verá en el apartado relativo a “Las vías y su estructura lógica”).
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 4
b) Metodología de la Suma Metodológicamente, las Sentencias son confusas, caóticas y repetitivas. Pero
aun así eran, quizá, la mejor obra teológica general del momento. Santo Tomás busca hacer una obra sistemática y especulativa. Para eso, se apoya en los Analíticos posteriores de Aristóteles para el orden general; y para los tratamientos concretos, sigue el método iniciado por Aristóteles en Metafísica III (libro de las aporías) y desarrollado por Boecio y Pedro Abelardo. Es la técnica de la quaestio.
La cuestión es la pieza unitaria de la Suma teológica. Ciertamente las cuestiones se agrupan en partes (la Suma teológica tiene tres partes) y se subdividen en artículos, pero cada cuestión forma una pieza unitaria y sistemática.
Tomás casi nunca dio título a sus cuestiones, pero habitualmente se les da como título el tema que tratan: cuestión sobre la existencia de Dios, o sobre la verdad…
Al principio de cada cuestión, se enumeran y distribuyen sus partes en artículos. En concreto, la cuestión que debemos comentar es la 2ª de la primera parte, cuyo tema es Si Dios existe. Ésta se subdivide en tres artículos: 1º Si la existencia de Dios es evidente, 2º Si la existencia de Dios es demostrable, 3º Si Dios existe. Nos corresponde estudiar el artículo 3.
Todos y cada uno de los artículos de la Suma (son varios miles) se subdividen, a su vez, en las siguientes partes:
1) Planteamiento del problema: cada artículo plantea un verdadero problema en sentido riguroso que encierra una duda real o metódica, “o esto o lo otro”. Tiene forma dubitativa o alternativa como indica la partícula latina que lo inicia: utrum, que significa cuál de los dos. En nuestro caso se pregunta si Dios existe o no.
2) Procedimiento disputativo: ese planteamiento exige una discusión rigurosa de las razones que hay en uno u otro sentido. Todo juicio requiere oír las dos partes, las razones de una y otra alternativa. Las razones a favor de la primera alternativa son los argumenta (llamados objeciones), las que militan por la segunda alternativa sed contra (“pero en cambio…”).
En las objeciones, suele recoger los argumentos de autores que se han planteado el problema, aunque sin resolverlo o dando soluciones inadecuadas; por eso, Tomás no suele estar de acuerdo con esos argumentos. El artículo 3º de la cuestión 2ª –el que comentamos– tiene dos argumenta: 1) que la realidad del mal excluye la existencia del Bien infinito; y 2) la ciencia explica todo y, por tanto, Dios y la explicación filosófica son superfluos.
En cambio, en el sed contra, tiende a expresar sus opiniones o busca autoridades (en la Escritura y en teólogos o filósofos importantes) que apoyen esta solución. En nuestro texto, cita un texto del Éxodo, pero luego no lo emplea para nada en la argumentación, pues como hemos dicho es una argumentación puramente filosófica.
3) Cuerpo del artículo: respuesta satisfactoria al problema. Se intenta siempre ofrecer una solución razonada del problema. No es un simple sí o no, sino una conclusión científica que se impone ab intrinseco por medio de la demostración. Es
decir, es una exposición filosófica del problema (sea un asunto natural o sobrenatural). En el cuerpo del artículo 3º, es donde Tomás expone sus cinco vías.
4) Respuestas a los argumenta. Se refutan cada una de las objeciones que se habían planteado al principio contra la tesis que definitivamente se va a mantener. A veces, raramente, hay también refutación de los sed contra, pues aunque apoyaran su tesis, Tomás no estaba de acuerdo con la argumentación concreta.
Así pues, el artículo que comentamos –como todos los de esta Summa– contiene: 0) Enunciado del problema en forma de disyunción. 1) Objeciones: dos argumentos contrarios a la tesis de Tomás, que son solucionados al final, en las respuestas. 2) En cambio: un argumento de autoridad a favor de la tesis de Tomás. 3) Cuerpo: exposición sistemática de su propio pensamiento, o sea, de las cinco vías. 4) Respuestas a las objeciones: refutación de los dos argumentos expuesto en las objeciones.
II. DOS TEMAS CAPITALES DE LA FILOSOFÍA DE TOMÁS DE AQUINO 1. TEOLOGÍA RACIONAL Y REVELADA Antecedentes de la cuestión (Este apartado previo no es necesario para el examen, pero sirve para entender el tema)
El término Teología significa discurso o argumentación (lógos) acerca de Dios (Theós). Este término, de origen griego, se usó en el mundo antiguo para señalar los discursos sobre los dioses. Los presocráticos ya hicieron una incipiente teología, pues discutieron sobre la naturaleza y propiedades de los dioses. Se trata, pues, de un término que, originariamente, nada tenía que ver con la teología revelada o cristiana tal como existió en la Edad Media.
Los sofistas, Sócrates y Platón también hicieron su teología, pero es con Aristóteles con quien la teología se convierte en un saber sistemático, que forma parte de la metafísica: es la discusión sobre el último fundamento del mundo, su causa radical y fuente de ser y vida (Met. XII). Aristóteles a ese fundamento lo llamó Theós, y la ciencia sobre el Theós, la denominó Teología (Met. VI, 1).
A lo largo del tiempo no han faltado autores que hayan cultivado la teología tal como la hemos descrito (por ejemplo, Boecio), pero con la aparición del cristianis-mo y sus primeros pensadores (padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos), se cultiva casi exclusivamente una teología cristiana. De este modo, el término teolo-gía se desplaza para significar la teología hecha por estos autores. Es decir, se en-tiende por teología una reflexión filosófica sobre los contenidos de la revelación1. Por ejemplo, si la Escritura dice que Dios es uno y tres, hay que intentar explicar (filosófica o racionalmente) qué significa eso. Y así la teología cristiana griega dice que Dios es una ousía (una substancia) y tres hypóstasis (tres subsistencias).
1 Por revelación se entiende la manifestación –el hablar– de Dios a los hombres. Esta palabra de Dios está recogida en la Escritura (Antiguo y Nuevo Testamentos).
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 5
Al usarse principalmente el nombre de teología para referirse a la teología cristiana, la vieja teología de los filósofos pasó a denominarse, con el tiempo, teología filosófica o teología natural (a diferencia de la sobrenatural) o racional o, ya en el s. XVIII con Leibniz, teodicea (justificación de Dios).
El nombre más adecuado no es el de teología “racional”, pues este nombre se opone a “no racional”, cuando en realidad ambas teologías son discursos raciona-les: no sólo el filosófico es racional, sino también el revelado, pues la teología revelada es el discurso racional, filosófico, sobre los datos revelados. Y por eso, se podría decir que es una “filosofía de la revelación”, al igual que hay una filosofía del arte o de la técnica o del hombre o del lenguaje: reflexiones filosóficas sobre esos temas. Por eso, Tomás de Aquino jamás emplea la expresión “teología racional”, sino “teología filosófica” (In De Trinitate, q. 5 a. 4, co. 4); y semejantemente, tampoco usa jamás la expresión “teología revelada”, pues lo revelado es la Escritura, no la teología. La denomina simplemente “teología” o, si el contexto exige aclaración “teología de la sagrada escritura” o “doctrina sagrada” o “ciencia sagrada”. Por eso, el nombre mejor sería el de “teología sacra”, pues abarca con precisión todas las teologías no filosóficas: teología católica, calvinista, cristiana, hinduista, budista…
a) Origen y planteamiento del problema en Tomás A fines del siglo XII, antes de la entrada del corpus aristotelicum en el
Occidente latino, la única teología que se practicaba era la revelada, y más en concreto la teología cristiana de corte agustiniano; o sea, utilizaba la filosofía neoplatónica para la explicación filosófica de los contenidos de los textos sagrados. Sin embargo, la teología tal como se hacía entonces era muy escriturística y ligada a la autoridad: casi toda ella eran citas de padres de la Iglesia y pocas explicaciones filosóficas, pues la filosofía platónica no les proporcionaba un suficiente rigor técnico.
La llegada de Aristóteles propició el desarrollo filosófico, por obra de los averroístas, de una serie de temas tratados por la teología revelada: la existencia de Dios, la propiedades de Dios, la creación del mundo, las relaciones entre Dios y el mundo, la eternidad del mundo, etc. En suma, apareció de nuevo en primer plano una teología filosófica en competencia y, a veces, en conflicto con la teología revelada (en ese momento, la agustiniana). Tomás de Aquino se hizo consciente de que había dos teologías –la filosófica y la sagrada– y que ambas debían ser elaboradas, explicando qué es cada una de ellas, desarrollando sus contenidos concretos y estudiando la relación entre los contenidos de una y otra.
A continuación exponemos la respuesta de Tomás de Aquino a esta cuestión.
b) Distinción entre las dos teologías Tenemos, pues, en Tomás dos teologías: la teología filosófica y la sagrada. Y
además, son ambas claramente identificables: la filosófica se halla, por ejemplo, en los tres primeros libros de la Suma contra los gentiles y en el comentario al libro
XII de la Metafísica de Aristóteles; la teología sagrada, en el Comentario a las Sentencias, en el cuarto libro de la Suma contra los gentiles y en los numerosísimos comentarios a la Escritura. La Suma de teología contiene desarrollos de ambas teologías.
Dado que hay dos teologías, Tomás se impone la tarea de distinguirlas y clarificar el estatuto científico de cada una de ellas.
1) Teología filosófica Siguiendo a Aristóteles, Tomás considera que hay un saber, una ciencia
rigurosa, que estudia la realidad en cuanto tal (ens qua ens, ente en cuanto ente) y que se llama metafísica. Esta ciencia, como cualquier otra, estudia no sólo la tipolo-gía de sus objetos, sino también las causas de éstos. (El médico no sólo estudia los tipos de enfermedades, sino principalmente qué las provocan). Al investigar las causas últimas de la totalidad de lo real, aparece el problema del último fundamento, causa de todo lo que hay. Eso es lo que llamamos Dios. Por tanto, la metafísica tiene una parte que discute sobre Dios y que Aristóteles llamó teología.
De este modo, considera Tomás que hay una teología filosófica, porque la metafísica sin tener a Dios como objeto de estudio, sin embargo, lo investiga como causa de su objeto (causa de la realidad, de las cosas): “Así pues, hay dos teo-logías: una, que investiga las realidades divinas no como su objeto de estudio, sino como causa (principium) de su objeto; esta ciencia es la teología, que es realizada por los filósofos y que también recibe el nombre de metafísica. Otra, que investiga las cosas divinas en sí mismas, pues son su objeto propio; y ésta es la teología que se basa en la sagrada escritura” (In De Trinitate, q. 5 a. 4, co. 4).
La posibilidad de una teología filosófica se basa, según Tomás, en que el hom-bre puede hacer ciencia, construir un conocimiento riguroso, a partir del conoci-miento sensible. La filosofía –ciencia filosófica– investiga sobre la realidad y de modo puramente racional: busca las causas y principios hasta llegar al primer principio, a la causa de todo, Dios. Esta investigación procede, pues, de abajo hacia arriba: de lo sensible a Dios, y este paso es posible, porque el hombre es capaz de conocer las causas de la realidad, y precisamente la última causa de este mundo es Dios.
Ahora bien, esto implica que el conocimiento natural o filosófico sobre Dios –la teología racional– partirá de nuestro conocimiento del mundo; o sea, desde un punto de vista racional, sólo podemos llegar a Dios como causa del mundo y causa de sus propiedades: si existe este mundo, existen sus causas; o también a partir del orden del mundo llegar a un Dios-intelecto; o considerando las cosas buenas del mundo podemos establecer la necesidad de un Dios-bueno como causa del bien, etc. En consecuencia, la teología racional sólo puede llegar a Dios en cuanto que obra ad extra (hacia fuera), originando el mundo; y precisamente a partir de ese efecto, podemos proceder hacia su causa (Dios) y conocer algo de Él.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 6
2) Teología revelada Por todo lo dicho, es claro que todo aquello que no se manifieste en la actuación
ad extra es totalmente inaccesible para la filosofía, para el saber humano. Sin embargo, si Dios quiere revelar su intimidad, podremos conocerla, y ese conocimiento será única y exclusivamente por fe: por confianza en un Dios que nos habla. Y esa interioridad de Dios es fundamentalmente la Trinidad (un Dios trino) y todo lo vinculado a ella: el Verbo es Dios, el Verbo se encarnó, el Espíritu Santo da la gracia… Esto constituye, en sentido estricto, el orden sobrenatural, el regnum gratiae (reino de la gracia) como decía Leibniz. La reflexión sobre esa revelación, con ayuda de las ciencias humanas y muy especialmente de la filosofía, es lo que se llama teología revelada.
Sucede algo semejante a lo que ocurre en el ámbito puramente humano. A partir de los restos arqueológicos (casas, templos, murallas, monumentos…) podemos conocer algo de sus autores, pero todo este conocimiento dependerá de los restos que hallemos. Si por el contrario, encontramos textos escritos, palabras, que nos revelan cómo pensaban y sentían, podemos acceder a su interioridad.
* * * De este modo, Tomás separa las dos teologías y traza los límites entre ambas. La
teología filosófica es la parte de la metafísica que investiga sobre la causa suprema de todas las cosas, de los entes (que son el objeto de la metafísica); no tiene a Dios como objeto, sino sólo como causa de su objeto. La teología revelada tiene como objeto a Dios y considera todo lo que Él nos ha revelado, especialmente su intimidad, lo cual escapa a nuestro conocimiento natural.
c) Conflictos y concordancias entre las dos teologías Hay, pues, dos teologías distintas, entonces ¿por qué hay conflicto? El conflicto
entre ambas teologías surge, porque la revelación no sólo contiene verdades concernientes a la intimidad divina, sino también asuntos cognoscibles por la mera razón. Por ejemplo, cuestiones como si existe Dios, si el mundo ha sido creado por Dios, si es o no eterno, la ley moral y sus contenidos, etc. son objetos de debate filosófico, racional, pero también son cuestiones reveladas. En consecuencia, son tratados tanto por la teología racional como por la revelada. Surge así la posibilidad de conflicto2. Por ejemplo, la razón podría establecer que el mundo es eterno y la teología revelada sostener lo contrario.
2 A lo largo de la historia de la teología, se han adoptado muchas posiciones respecto a este tema. Tres muy importantes son: a) Tertuliano († 220), credo quia absurdum (creo porque es absurdo): indica una total divergencia entre fe y razón. b) Anselmo de Canterbury († 1109), credo ut intelligam (creo para entender): muestra la posición contraria: sin fe no es posible un conocimiento adecuado. c) Agustín de Hipona († 430), “intellige ut credas, crede ut intelligas” (“entiende para creer, cree para entender”, Sermo 83): muestra la necesidad de una correcta visión del mundo como condición para poder creer, y una vez que se cree, nuestra concepción de la realidad se enriquece y se llena de profundidad.
1) Conflictos entre las dos teologías Para aclarar más esta cuestión, Tomás introduce la distinción entre los
praeambula fidei y los articuli fidei. Los preámbulos de la fe son ese conjunto de verdades que pueden ser conocidos filosóficamente y, por tanto, constituyen los temas debatidos por la teología racional, pero que también han sido revelados (que Dios existe, que ha creado el mundo, etc.) y, consecuentemente, son tratados en la teología revelada. Por el contrario, los artículos de fe (o misterios de fe) son solamente aquellas verdades que son objeto exclusivo de revelación y, por tanto, sólo tratados en la teología revelada. En sentido estricto, lo que es objeto de fe (de creencia) son los artículos de fe, pues los preámbulos son cognoscibles natural-mente y una persona podría poseerlos ya totalmente al margen de la fe.
¿Puede darse la contradicción entre revelación y filosofía? De entrada, sobre los artículos de fe, no puede haber oposición: la filosofía no tiene nada que argumentar sobre esas cuestiones (si Jesús es Dios o no). E igualmente tampoco puede haber contradicción en temas que pertenezcan exclusivamente a la filosofía o la ciencia y que no sean artículos de fe (por ejemplo, si el modus ponens es conclusivo o cómo se clasifican las ciencias)3.
Ahora bien, la gran dificultad y dónde podría haber conflicto real –e históricamente lo ha habido– es en las cuestiones que pertenecen a los preámbulos de la fe. Sin embargo, Tomás piensa que la contradicción en estos temas es de iure (de suyo) imposible: Dios no puede engañarse ni engañarnos, por tanto, cuando nos revela algo, eso es verdad; y la razón humana es una capacidad de conocer la verdad y, por tanto, si demuestra algo, eso es verdad. A eso se suma que Dios es el autor de la razón humana y sería absurdo que nos diera una capacidad para errar en vez de para la verdad.
Ahora bien, tenemos que de hecho la filosofía y la teología han afirmado cosas contrarias en diversos momentos históricos. ¿Qué pasa con estas contradicciones? Tomás piensa que, en ese caso, o el filósofo o el teólogo han errado, o ambos. Cada uno debe replantearse sus presupuestos, revisar sus argumentaciones, etc. en busca de la concordancia exigida de iure.
Así ocurrió, por ejemplo, con el tema de la eternidad del mundo: algunos teólogos consideraban que ellos habían demostrado que el mundo era temporal (había existido sólo un determinado número de años) y algunos filósofos consideraban que habían demostrado que el mundo era eterno (había existido desde siempre). Tomás replantea el tema desde el inicio y demuestra que las argumentaciones de unos y de otros eran insuficientes: nadie había encontrado un
3 Los más célebres conflictos históricos entre fe y razón se han debido a un olvido (intencionado o no) de esa imposibilidad. Así, si la Tierra está inmóvil o en movimiento no es una cuestión de teología (ni mucho menos un artículo de fe), sino de ciencia. Los teólogos nunca deberían haberse metido en ese tema (en realidad, lo hicieron por enemistad personal contra Galileo; y por eso, el papa se negó a firmar la sentencia condenatoria). Igualmente si el cuerpo del hombre se forma a partir del una materia informe (como el barro) o de un prehomínido anterior es igualmente cuestión de ciencia, no de teología.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 7
argumento decisivo para demostrar si el mundo era eterno o no. En suma, la discrepancia entre ambas teología puede darse de facto, pero no de iure.
2) Coherencia entre las dos teologías Resulta entonces que, por un lado, la investigación racional no aleja de la fe,
sino que lleva a ella, pues nos hace recorrer los preámbulos de la fe. La teología filosófica, pensar, es el inicio del camino hacia la fe. Por otro lado, si la revelación procede de un Dios-intelecto, toda ella es profundamente racional, aunque nosotros, por nuestra limitación, sólo seamos capaces de demostrar los praeambula, pero no los articuli: no somos capaces de alcanzar las verdades últimas, concernientes a la intimidad divina. Pero precisamente por esa profunda racionalidad de la fe, es posible hacer teología revelada especulativa (teorética, que usa la filosofía) no sólo sobre los preámbulos, sino también sobre los artículos de fe.
En consecuencia, Tomás afirma que, dada la intrínseca coincidencia entre la teología filosófica y los preámbulos de la fe, sin un correcto conocimiento de las realidades naturales no es posible creer. Por ejemplo, un filósofo que afirme la imposibilidad de la existencia de Dios, que sostenga que sólo conocemos lo empírico, etc., mientras mantenga esas posiciones, no puede aceptar la revelación. Ciertamente la posesión de los praeambula no bastan para tener fe (ésta es un don de Dios), pero contra ellos no es posible creer: son auténticos preámbulos, primeros pasos hacia la fe.
Y precisamente a causa de la intrínseca racionalidad de lo creído, de lo revelado, es posible hacer teología especulativa (teorética, que usa la filosofía): filosofía de lo revelado (al igual que hablamos de filosofía de la técnica o del arte o de…). La diferencia entre teología revelada y teología racional es: la teología revelada tiene a Dios y la revelación por objeto, investiga sobre verdades conocidas por fe –los datos sobre los que trabaja son las verdades reveladas–; la teología racional sólo admite proposiciones probadas racionalmente, sólo trata a Dios como causa del objeto estudiado, pues su punto de partida son los datos mundanos, sensibles, y llega a Dios como causa del mundo.
d) Conclusión general El inicio del siglo XIII se encontró con dos teologías: una filosófica de
procedencia aristotélica y otra revelada, de raigambre principalmente agustiniana. Tomás de Aquino asumió la tarea de precisar qué es cada una de ellas y de elaborarlas. Afirmó que la filosofía estudia las causas de la realidad y que eso nos lleva indefectiblemente a Dios, y podemos decir filosóficamente algo sobre lo que Él es, aunque siempre a partir de las propiedades de este mundo (un mundo ordenado racionalmente lleva a un Dios pensante y ordenador). Y, por otro lado, consideró que podemos hacer una teología sacra, puesto que las verdades que Dios nos revela son de suyo inteligibles: aunque no podamos con nuestra razón explicarlas exhaustivamente, podemos al menos explicarlas parcialmente y exponerlas de modo riguroso y científico. Por eso, no basta con una teología basada
en la autoridad, sino que es posible aplicar la filosofía a la revelación y así hacer una teología especulativa, teorética, que usa la filosofía.
2. LAS VÍAS Y SU ESTRUTURA LÓGICA En contexto filosófico, el término castellano vía es una abreviación de la expre-
sión tomista via ad demostrandum Deum esse, “argumento para demostrar que Dios existe”. El término via remite a la idea de que no sólo se trata de un argumento, sino un camino que conduce al conocimiento de la divinidad. Las cinco vías de Tomás son, pues, cinco argumentos distintos para demostrar que Dios existe.
A lo largo de su vida académica, Tomás trató muchas veces este problema de la existencia de Dios, por ejemplo, en el libro 1º de la Summa contra gentiles, pero el texto más famoso, que ahora comentamos, pertenece a la Suma teológica.
a) Las vías: un camino filosófico hacia Dios 1) El problema de la demostración de la existencia de Dios La cuestión de la existencia de Dios, que tratamos en nuestro texto, pertenece a
la primera parte. Esta parte (sobre Dios y sus efectos) comienza explicando qué es la teología en la cuestión primera. A continuación, en la cuestión segunda, que es donde se halla nuestro texto, comienza la exposición sistemática del contenido de la teología, tratando el gran problema fundamental de toda la teología: si hay Dios.
Esta cuestión segunda de la primera parte es una investigación principalmente filosófica. Por eso, toma el problema desde la raíz, sin presuponer nada: primero, en el artículo primero (a. 1), investiga si la existencia de Dios es o no evidente; concluye que no lo es, y en consecuencia, es objeto de demostración. Pero podría ser que tal demostración fuese imposible, por eso, dedica el artículo segundo (a. 2) a argumentar que tal existencia es demostrable racionalmente, por la pura fuerza de la razón. Por último, artículo tercero (a. 3), concreta esa posible demostración, exponiendo cinco argumentaciones en favor de que Dios existe. Estas argumenta-ciones son llamadas habitualmente vías para la demostración de la existencia de Dios. Este último artículo (el 3º) es precisamente el que debemos comentar.
Respecto a los dos artículos anteriores al nuestro, lo más importante es la distinción que Tomás introduce entre demostración quia (porque: del efecto a la causa) y demostración propter quid (en razón del qué: deducción a partir de la esencia o concepto de algo). Para realizar este segundo tipo de demostración, es necesario conocer qué es algo, su esencia; y a partir de ahí derivar otro conocimiento. Por ejemplo, de que algo es un viviente corpóreo deducimos que es mortal; de que un triángulo es una figura plana de tres lados, deducimos que la suma de sus ángulos es 180º.
Este tipo de demostración no cabe acerca de la existencia de Dios, puesto que no tenemos un conocimiento suficiente de tal esencia para poder derivar su existencia. Ciertamente la esencia de Dios, para Tomás, incluye su existencia: Él es el ipsum esse subsistens (puro ser subsistente); y por tanto, para un intelecto capaz de
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 8
comprenderlo sería evidente que existe, pero éste no es nuestro caso: la insufi-ciencia de nuestro conocimiento lo impide.
Con esta argumentación, Tomás rechaza el llamado argumento ontológico de San Anselmo: partiendo de la definición de Dios (el ser mayor que el cual nada puede pensarse), concluye que necesariamente existe (existir en la realidad es más que existir en el pensamiento, luego el ser que tiene todas las perfecciones, existe.)
Sólo queda, pues, un tipo de demostración para acceder a la existencia de Dios: de los efectos a las causas; o sea, la demostración quia. Si existe el mundo, y es claro que existe, se tienen que dar todas las causas y condiciones de su existencia. Y en esa investigación que intenta ser exhaustiva, aparece la cuestión de la última causa, del último fundamento de la realidad. Tomás suele emplear la expresión primer principio en el sentido de última causa, puesto que la última causa a la que accedemos en nuestros razonamiento sobre el origen radical del mundo, es el primer principio de dónde todo ha procedido.
2) Las vías según el texto de la Suma, q. 2, a. 3. En el artículo 3º –el que comentamos–, Tomás expone 5 vías para demostrar que
Dios existe. Este tema ya había sido tratado en la Summa contra gentiles, donde aduce pruebas semejantes, pero más largas y completas. ¿Por qué esa diferencia? Hay que recordar que la Summa theologiae nació como libro de texto para los estudiantes de teología. El mismo Tomás dice que es incipientes erudire, para instruir a los que comienzan. Y efectivamente la primera Parte es así (luego fue haciendo tratamientos más extensos y detallados). Eso explica el carácter sintético de las vías.
También es importante tener en cuenta que se trata de un texto de 1266, o sea, del periodo de transición de Tomás, desde un agustinismo avicenizado hacia un aristotelismo averroísta. Eso explica la presencia de elementos aristotélicos y platónicos (especialmente la 4ª vía). Además, en la tercera vía, aún pesan los conceptos avicenianos –conceptos de posible y necesario–, aunque ya matizados por las tesis de Averroes (entes necesarios con necesidad recibida).
Por último, y esto es un elemento decisivo, el tratamiento del problema de la eternidad del mundo está ausente. Tomás ya lo conocía, como se desprende de la exposición de la Summa contra Gentiles, pero aún no tenía el peso y la importancia que adquiriría con el averroísmo: en el De aeternitate mundi contra murmurantes (1271), Tomás polemiza contra los agustinianos, y admite –con Averroes– la posibilidad filosófica de un mundo creado y eterno, aunque por fe sepamos que no es eterno. En la exposición de las vías tal posibilidad no es contemplada. No obstante, eso no las anula, pues siguen siendo compatibles –en sus líneas generales– con las tesis del último Tomás de Aquino. Sin embargo, todo esto obliga a reinterpretarlas, de ahí la no pequeña dificultad de estas vías.
b) Estructura lógica de las vías Las cinco vías, que constituyen el cuerpo del artículo, tienen una estructura
lógica común. Todas ellas desarrollan su argumentación en cuatro pasos similares: 1) toman como punto de partida la constatación sensible de la existencia de algo real; 2) afirman que eso real que se constata tiene que tener una causa que lo justifique, que lo haya hecho; 3) niegan que las serie de las causas pueda ser infinita; y 4) concluyen, por tanto, en la existencia de una causa primera, Dios.
1) Punto de partida: lo que se constata por los sentidos. Dado que se trata de una argumentación quia (del efecto a la causa), hay que
partir de los efectos, de los fenómenos que nos son dados sensiblemente, y luego buscar su causa, intentar comprenderlos racionalmente.
Los cinco fenómenos sensibles que Tomás considera como punto de partida de cada una de las cinco vías son:
1ª vía: hay cosas que se mueven (un barco, un animal). 2ª vía: hay orden en las causas (un padre es causa de su hijo o un artesano, de su
obra, y no al contrario). 3ª vía: hay seres que nacen y mueren. 4ª vía: hay grados de perfección: seres más vivos y menos vivos, más o menos
inertes, más o menos bellos. 5ª vía: hay orden en la naturaleza, o sea, regularidades constantes en los
fenómenos naturales (el agua hierve siempre a 100º; las ovejas comen siempre hierba, nunca cazan).
2) El efecto remite a su fundamento causal Los fenómenos constatados como punto de partida exigen una causa. Si un
cristal se rompe (efecto) será por una pedrada o una onda sonora o… (causa). En general está presente la teoría aristotélica de la potencia y el acto: ninguna potencia pasa al acto –ninguna capacidad se actualiza– a no ser que haya algo que la actualice. Por ejemplo, para que exista esta estatua no basta que haya mármol (potencia de estatua), tiene que haber escultor que la haga realidad (en acto).
La 4º vía tiene fundamento platónico. O sea, aplica la idea de causa tal como la concibió Platón: lo máximamente perfecto es causa de las perfecciones. Por ejemplo, hay cosas buenas o justas, porque existe el Bien o lo Justo, de lo cual participan.
Tomás argumenta: 1ª) si hay algo en movimiento, tiene que haber algo que lo mueva; 2ª) si hay causas ordenadas, nada puede ser causa de sí mismo, sino que depende
de otra causa; 3ª) todo lo que comienza a existir necesita un agente que lo haga; 4ª) la gradación de perfecciones remite a un maximum respecto al cual se dicen
más o menos, y del cual proceden. 5ª) el orden y regularidad tienen su causa en una inteligencia ordenadora.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 9
3) No se puede ir hasta el infinito en la serie de las causas Tomás de Aquino afirma que no es posible un proceso al infinito en la serie de
las causas, pero no lo justifica en las vías. Simplemente dice que, si negamos una primera causa en virtud de cual las demás obran, no habría ninguna causalidad. Este paso es ciertamente difícil y no es admitido por muchos críticos.
Para entender este paso hay que tener presente la idea de Tomás que subyace en su exposición, aunque no la explicita. Tomás sostiene que hay dos tipos de explicaciones causales: a) la explicación genética (causas operando en cadenas temporales) y b) la explicación sistémica (causas operando actualmente).
Por ejemplo, si nos preguntamos ¿por qué está vivo este perro? Podemos responder dando razón de la génesis de ese animal: porque lo han engendrado sus padres, y a éstos los suyos, etc. La ciencia –la razón humana– establece que cualquier acontecimiento remite a uno anterior que lo explica. Pero éste, a su vez, remite a otro, y así sucesivamente. Se trata siempre de un proceso abierto, en el que cesamos de investigar cuando ya no tenemos datos.
Ahora bien, también se puede dar una explicación sistémica a la pregunta ¿por qué está vivo este perro? El perro está vivo por sus causas operantes en acto: corazón, hígado… No exige que sus padres estén actuando, ni mucho menos sus ancestros; sólo hemos de considerar ahora causas que estén actuando.
O con otro ejemplo. Si nos preguntamos por la causa de un asesinato, cierta-mente podemos responder: porque había un asesino, que procedía de sus padres, que a su vez procedían de los suyos, etc. Ahora bien, se puede –y debe– prescindir muchas veces de tales procesos y preguntarnos por las causas realmente operantes: el asesino, el arma utilizada, etc., pues el padre del asesino o el fabricante del arma, ya no están ahí obrando, incluso puede que ya no existan desde hace muchos años.
Ahora bien, en la explicación genética ciertamente podemos remitirnos a infinitas causas precedentes, mientras que, en la explicación sistémica, hay que remitirse a un número finito de causas verdaderamente operantes en el presente. No es racional –ni posible– alegar infinitas causas para explicar un efecto: si un efecto dependiera actualmente de infinitas causas actuantes ahora, no se produciría. Si un coche para andar requiriese infinitas piezas en movimiento que actuasen unas sobre otras, jamás se movería.
En las vías, Tomás utiliza la explicación sistémica, pues trata de explicar no tanto la génesis de lo que existe, que ciertamente remite a una cadena infinita o, al menos, abierta de causas, sino la realidad en su actualidad: todas y sólo las causas que están actualmente operantes. Dicho de otro modo, Tomás no se pregunta por la transmisión de la realidad, sino por su origen radical: aunque haya habido infi-nitas cosas antes de estas que ahora existen, ¿de dónde procede la realidad de todas esas, incluso infinitas, cosas? Es claro que ninguna de ellas –ni tampoco el conjunto, aunque fuere infinito– tiene por sí misma –de suyo– la existencia, sino que todas la reciben y la transmiten, y ninguna de ellas da razón exhaustiva de la existencia, de la realidad.
Observemos que, desde esta perspectiva, es indiferente que el mundo haya existido desde siempre y haya habido infinitos procesos o, por el contrario, no haya existido siempre y el número de procesos haya sido finito. Por lo que Tomás se pregunta es por la causa de todo lo que existe y existió, finito o infinito; o sea, del mundo tomado como una realidad global. Y ese mundo no tiene en sí la razón de sus existencia y, justamente por eso, nos preguntamos por su causa.
4) Se concluye en una causa primera Admitido que necesitamos causas operante para explicar lo que hay, y que tales
causas no pueden ser infinitas en número, llegamos a la conclusión de que existe una causa primera como término en cada una de las vías. Esta causa es lo que llamamos Dios. Evidentemente se trata del mismo ser, pero lo conocemos de distintos modos: como causa del movimiento, causa eficiente, ser necesario, ser perfectísimo e inteligencia ordenadora del universo.
* * * De modo general, podemos concluir que, prescindiendo de las discusiones que
hay acerca de las vías, aún hoy en día son dignas de consideración, porque constituyen un ejemplo del esfuerzo humano por transcender lo puramente empírico e intentar elevarse hasta un principio suprasensible de todo lo real.
III. TEXTO PARA LA SELECTIVIDAD Tomás de Aquino, Suma de Teología, I, q. 2, artículo 3 (trad. J. Martorell Capó,
Madrid, B.A.C., 1994, pp. 110-113).
¿Existe o no existe Dios? Objeciones por las que parece que Dios no existe:
1. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios al darle el significado de bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiría ningún mal. Pero el mal se da en el mundo. Por lo tanto, Dios no existe.
2. Más aún. Lo que encuentra su razón de ser en pocos principios, no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios; pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza; lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así, pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios.
En cambio está lo que se dice en Éxodo 3,14 de la persona de Dios. Yo existo.
Solución. Hay que decir: La existencia de Dios puede ser probada de cinco maneras distintas.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 10
1) La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho nada se mueve a no ser que, en cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo: El fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto; sólo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: Lo que es caliente en acto, no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve, necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y éste por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo: un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En éste, todos reconocen a Dios.
2) La segunda es la que se deduce de la causa eficiente. Pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden: la primera es causa de la intermedia; y ésta, sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente; en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia; y esto es algo absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios.
3) La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice: Encontramos que las cosas pueden existir o no existir, que pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Si, pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si, pues, nada existía, es imposible que algo empezara a existir; en consecuencia, nada existiría; y esto es absolutamente falso. Luego no todos los seres son sólo posibilidad; sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o
no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes (núm. 2). Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios.
4) La cuarta se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las cosas. Pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. En unas más y en otras menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble; y, en consecuencia, es el máximo ser; pues las cosas que son sumamente verdaderas, son seres máximos, como se dice en II Metaphys. Como quiera que en cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género -así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro-, del mismo modo hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Le llamamos Dios.
5) La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. De donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Lo llamamos Dios.
Respuesta a las objeciones: 1. A la primera hay que decir: Escribe Agustín en el Enchiridio: Dios, por ser el
bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien.
2. A la segunda hay que decir: Como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como a su primera causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior que no sea la razón y voluntad humanas; puesto que éstas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido demostrado (sol.).
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 11
IV. RESUMEN Y EXPLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO
1. RESUMEN DEL ARTÍCULO El artículo plantea la siguiente disyunción: ¿existe o no existe Dios? Y lo
resuelve a través de 2 objeciones y sus correspondientes respuestas, un sed contra, que apoya la tesis de Tomás, y un cuerpo o solución, que contiene las cinco vías.
a) Las objeciones y respuestas Objeción 1ª: La existencia del mal en el mundo contradice la existencia del bien
absoluto: un bien infinito anularía todo mal. Respuesta 1ª: Los males son males en un contexto limitado. La tesis de Tomás,
siguiendo a San Agustín, es que Dios permite los males para sacar bienes de ellos.
Objeción 2ª: Todo lo que pertenece al mundo natural se explica a partir de los principios y leyes de la naturaleza. Por eso, la ciencia física sólo considera causas naturales. El mundo humano se explica a partir de nuestra naturaleza intelectiva, volitiva, emotiva, etc., y las ciencias humanas se encargan de ello. Entre ambas lo explican todo, por tanto, Dios sobra.
Respuesta 2ª: El mundo natural es teleológico, exige una inteligencia ordenadora. Por eso, en las obras de la naturaleza (causa segunda) actúa Dios como causa primera (es la tesis de la 5ª vía). Las obras humanas remiten a principios que obran contingentemente (voluntad) y, por tanto, requieren una causa necesaria tal como se ha expuesto en la 3ª vía.
En cambio (sed contra): es un argumento de autoridad, tomado del Éxodo, cuando Dios dice a Moisés: “Yo existo” (“ego sum qui sum”). Tomás no comenta este texto, pero entiende que Dios afirma su existencia tanto directamente (“Yo existo”), como indirectamente: si se revela, es que existe.
b) Las vías 1) Primera vía El texto recoge una de las cinco demostraciones de la existencia de Dios de
Tomás de Aquino, denominada primera vía o vía del movimiento. 1 Parte de que los sentidos nos muestran cosas que se mueven. 2 Apoyándose en
la teoría de la potencia y el acto, afirma que todo lo que se mueve es movido por otro. 3 Después, afirma que no podemos proceder indefinidamente en la concatenación de los motores. 4 Finalmente concluye en la necesidad de llegar a un primer motor que nadie mueve y al que identifica con Dios.
2) Segunda vía El texto expone una de las 5 demostraciones de la existencia de Dios de Tomás
de Aquino, llamada segunda vía o vía por la subordinación de causas eficientes. 1 Parte de que los sentidos nos muestran que en el mundo hay un orden de
causas eficientes. 2 Se apoya en que todo procede de una causa eficiente
antecedente y distinta de uno mismo, ya que es imposible que algo sea causa de sí mismo. 3 Después afirma la imposibilidad de proceder indefinidamente en la concatenación de las causas eficientes, pues si no hubiera una primera causa tampoco habría causas intermedias. 4 Finalmente concluye en la necesidad de admitir la existencia de una causa eficiente primera, que identifica con Dios.
3) Tercera vía El texto recoge una de las cinco demostraciones de la existencia de Dios de
Tomás de Aquino, denominada tercera vía o vía por la contingencia de los seres. 1 Parte de que todas las cosas que en este mundo existen podrían no existir, y
además tienen un inicio y un fin. 2 Establece que, si todas las cosas de este mundo han empezado a existir, entonces hubo un tiempo en que nada existió. 3 A partir de ahí, sostiene que la totalidad de seres contingentes remite a un ser necesario, pero ese ser necesario podría tener la necesidad recibida de otro. Ahora bien, no podemos remitirnos hasta el infinito en la concatenación de seres necesarios, con necesidad recibida de otro. 4 Por eso, concluye afirmando la exigencia racional de que tiene que existir un ser necesario sin necesidad recibida, causa de la necesidad de los demás, y a éste lo identifica con Dios.
4) Cuarta vía El texto recoge una de las cinco demostraciones de la existencia de Dios de
Tomás de Aquino, denominada cuarta vía o vía por los grados en las perfecciones de los seres.
1 Parte de que en la naturaleza hay una gradación de valores o perfecciones en las cosas. 2 Afirma que los grados de perfección se miden según el máximo de esa perfección. 3 Establece el principio de que la máxima perfección de algo es la causa de todas las perfecciones graduadas del mismo género. 4 De ahí concluye en la exigencia de que exista un ser que posea todas las perfecciones y sea la causa de las perfecciones que encontramos en este mundo.
5) Quinta vía El texto recoge una de las cinco demostraciones de la existencia de Dios de
Tomás de Aquino, denominada quinta vía o vía por el orden del universo y la finalidad de los seres naturales.
1 Parte de que en la naturaleza percibimos el orden, pues vemos que hay cuerpos no inteligentes que obran persiguiendo fines de modo constante, con regularidad, y no al azar. 2(3) Se apoya en el principio de que las cosas no cognoscentes que persiguen fines, remiten a una inteligencia anterior que les haya impreso la tendencia y el orden. 4 Finalmente concluye en la necesidad de afirmar la existencia de un ser inteligente que ha ordenado las cosas a su fin y al que identifica con Dios.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 12
2. EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PAREJAS DE NOCIONES a) Movimiento y primer motor (1ª vía)
El cuerpo del artículo contiene las cinco demostraciones de la existencia de Dios que realiza Tomás de Aquino en la Suma de Teología. La primera demostración es llamada vía del movimiento, porque tiene como punto de partida la experiencia física del movimiento y como punto de llegada la existencia de un primer motor inmóvil, causa de ese movimiento.
Los dos conceptos fundamentales operantes en esta vía son el de movimiento y motor. Ambos conceptos son de raigambre aristotélica y se conciben tal como los había desarrollado el Estagirita.
Aristóteles entendió por movimiento el paso de potencia a acto. En Metafísica IX, Aristóteles frente a los megáricos (una escuela socrática) introdujo el concepto de potencia para explicar el movimiento, es decir, cualquier aparición de una nueva realidad, sea un ente completo (por ejemplo, nacimiento de un perro), sea de una propiedad nueva (un analfabeto aprende a leer). El tránsito del no ser al ser era el problema que se habían planteado Parménides y Platón: de no ser perro a ser perro, de ignorante a sabio. ¿Cómo se explica esto?
Aristóteles dice que la condición de posibilidad del movimiento es la potencia: tiene que haber un sujeto con la capacidad de adquirir la perfección. Por ejemplo, un joven ignorante se hace sabio: eso requiere un sujeto humano, con capacidad de aprender, una ciencia cognoscible, etc.
La potencia es una capacidad de actos, sean de un sólo tipo (potencias unívocas), sean de muchos tipos (potencias racionales). Así, por ejemplo, la capacidad digestiva sólo puede realizar actos de digestión, pero la capacidad de pensar puede realizar una enorme cantidad de actos diferentes (conceptualizar, juzgar, razonar, comparar, etc.), lo mismo que la capacidad volitiva (voluntad).
La pregunta que se plantean Aristóteles y Tomás es la siguiente: ¿puede una capacidad, una potencia, autoactualizarse?, o sea, pasar al acto por sí misma sin necesidad de ninguna otra realidad. La respuesta que dan es: no. Por ejemplo, si tenemos un bloque de mármol que pasa a ser una estatua de Hermes, a la pregunta por qué es Hermes, no basta con responder: porque el mármol tenía capacidad de ser Hermes, era su potencia, pues podría también haber sido Venus o Moisés. Igualmente, si decidimos estudiar enfermería o cometer tal acto, no podemos dar cómo única explicación: es que podía elegirla o podía hacerlo.
Así pues, se necesita, pues, otro principio o causa, además de la pura potencia, que explique tanto el paso de potencia a acto como el que sea este acto y no aquél. Este otro principio es lo que Aristóteles llama causa eficiente o motriz o de dónde procede el movimiento. Así, el escultor es la causa de que el bloque marmóreo sea Hermes y no Venus, o el conocimiento de mis intereses, de lo que es el grado de enfermería, su función social y económica, etc. me llevan a decidir estudiar tal carrera. En conclusión, se necesita una realidad en acto que actualice la potencia, que la haga pasar al acto y a tal acto concreto, singular. Esto es lo que Aristóteles llama primacía del acto sobre la potencia.
A partir de esta concepción, Tomás de Aquino puede plantear lo que es su primera vía basada en la constatación de que hay realidades que se mueven, o sea, que pasan de la potencia al acto y, por tanto, necesitan de un acto que las actualicen. Puede ser que esos actos actualizantes de la potencia hayan necesitado, a su vez, de actualización, con lo cual esto remite a un proceso abierto, que deja sin justificar la aparición de la actualidad (el paso al acto, el movimiento) en este mundo. Concluye, pues, Tomás de Aquino que, si hay tránsito de potencia a acto, tiene que darse toda la serie completa de sus condiciones; es decir, llegar a un primer acto actualizante, pues sin ello, tendríamos actos actualizados, pero sin algo actualizante y, por tanto, aún no tendríamos todas las condiciones de que algo ocurra. ¿Y puede ocurrir algo sin que se den todas las condiciones necesarias para ello?
Por tanto, la única explicación que cabe de este mundo mutable es establecer la existencia de un motor inmóvil, o sea, de un acto actualizante que no haya sido ac-tualizado, sino que sea acto puro, acto que desde siempre haya sido acto, sin necesi-dad de actualización. En suma, si este mundo es potencia actualizada, tiene que haber un acto no actualizado, una fuente de actualidad última, un motor inmóvil.
b) Causa eficiente primera y ser necesario (2ª y 3ª vías) Estas dos nociones están tratadas por Tomás en la segunda y tercera vías, que
ciertamente son distintas –tanto las nociones como las vías–, pero guardan un estrecho parentesco.
El problema de la causalidad eficiente y de la contingencia del mundo son dos cuestiones de gran envergadura para la filosofía y la ciencia actual. La gran tarea que se planteó la filosofía antigua es la explicación racional de la realidad, “justificar los fenómenos”, dar razón de los datos, de lo que se nos presenta, como dice Aristóteles en Metafísica XII. ¿Por qué hay que justificar los fenómenos? Porque nos damos cuenta de que las cosas no son eternas, son así y están así, pero podrían no estar de ese modo y, de hecho, cambiarán; son, pues, contingentes. Por eso, siempre que hay contingencia, se exige una explicación: que esta madera sea mesa o silla, que esté aquí o allí, que este individuo muera o que aquél esté vivo… todo requiere, exige, un explicación racional. En suma, la contingencia de los fenómenos, de lo que hallamos, del mundo, exige una explicación causal.
La ciencia actual, consciente de la contingencia de los fenómenos y de que requieren explicación, busca incesantemente sus causas. Pero ha realizado una reducción peculiar: se ha centrado fundamentalmente en la búsqueda de las causas empíricas eficientes de las cosas. En efecto, todo lo que aparece en este mundo, cualquier cambio ha de tener una causa eficiente –o varias– de la que surja.
Ese principio de causalidad es usado por Santo Tomás para demostrar la existencia de una primera causa eficiente (del movimiento, de la generación, de…) y, además, de un ser necesario que dé razón de la contingencia. Sin embargo, la ciencia moderna ve una incompatibilidad entre la causalidad científica y la
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 13
existencia de Dios. Esta dificultad ya fue vista por Tomás y formulada como segunda objeción del artículo que comentamos.
El problema de fondo es que toda la ciencia intenta, como decía Aristóteles, “justificar los fenómenos”, o sea, dar razón de lo que se nos presenta, de lo que se nos aparece. Para esta operación, Aristóteles y Tomás sostienen que una explicación que aduzca tan sólo las causas eficientes empíricas e inmediatas es una explicación reductivista, pues explica un aspecto de la realidad, pero deja otros muchos fuera. Así, por ejemplo, que Sócrates esté sentado esperando beber la cicuta se puede explicar en función de que tiene huesos, tendones, hay gravedad, etc., pero tal explicación dejaría fuera las causas más profundas: que Sócrates ha sido declarado culpable, que él es libre para decidir si permanece o huye, etc.
En consecuencia, Tomás sostiene que tiene que haber, por un lado, los cuatro tipos de causalidad aristotélica (materia, forma, eficiente y fin), pero, por otro (que es lo que ahora nos interesa), tiene que haber un doble tipo de causalidad: causas sensibles y causas suprasensibles. Tener tendones, huesos, masa son causas sensibles de que Sócrates esté sentado, y su conocimiento, libertad, decisiones son causas suprasensibles de ese mismo fenómeno. En definitiva, si queremos dar una explicación completa de la realidad no sólo hay que hacer física, sino también filosofía; no basta con aducir causas empíricas, sino que también son necesarias las causas supraempíricas, filosóficas.
De este modo, Tomás de Aquino puede responder que, aunque ciertamente las causas eficientes empíricas sean verdaderas causas explicativas, no son suficientes. Es cierto que el estado actual del mundo, del cosmos, procede de otro anterior y este, a su vez, de otro, pero con eso no explicamos exhaustiva y completamente el origen de la realidad del mundo. Si fuera así, cesaría la investigación al alcanzar un estado determinado del cosmos y nadie se preguntaría por el estado anterior. Incluso en el hipotético caso de que hubiera un primer instante de la gran explosión inicial, cabrían muchas preguntas: ¿de dónde surgió esa energía primera que se expandió?, ¿hubo antes infinitas expansiones y contracciones?…
En consecuencia, vemos que es imposible que una causa empírica o un conjunto de ellas sea una explicación suficiente y completa, que excluya toda posible prosecución empírica de la investigación; por eso, toda explicación empírica siempre está abierta: por muchas causas empíricas que se aduzcan, sabemos a priori que la explicación es insuficiente y siempre lo será. Y sobre todo siguen sin explicación las preguntas radicales: ¿de dónde procede la realidad en su totalidad?; y si todo lo que hay es materia actualizada, ¿de dónde procede la actualización?, no preguntamos cómo se transmite la actualización, sino ¿cuál es su origen radical?
En consecuencia, para cerrar el círculo explicativo y dar razón de la contingencia de este mundo, debemos establecer que hay una causa que no es empírica, que no es causada, que no es contingente, porque si lo fuera seguiría exigiendo una causa posterior, y aún no habríamos explicado exhaustivamente los fenómenos. Así pues, el único modo de cerrar el círculo, de tener todas las causas,
es aducir una causa incausada, o sea, necesaria en sí (no contingente): una primera causa eficiente y necesaria, que cierre el proceso de indagación, porque dé razón suficiente de los fenómenos.
De este modo, Tomás considera ineludible admitir que hay una primera causa eficiente y necesaria, Dios, pues sin ella no damos una explicación completa de este mundo y de sus fenómenos. Este paso es filosófico, pero exigido por la razón, pues, como hemos dicho, ¿podemos acaso pensar, por ejemplo, el comportamiento humano sin hablar de conocimiento, libertad y voluntad?
c) Ser perfectísimo e inteligencia ordenadora (4ª y 5ª) Estas dos nociones son tratadas por Tomás en la cuarta y quinta vía. Son dos
concepto básicos de la concepción del mundo de Tomás de Aquino, y tienen especial interés, porque recogen la posición fundamental de las dos grandes fuentes filosóficas de Tomás: Platón y Aristóteles.
1) Ser perfectísimo El cosmos sensible es visto por Platón como participación del cosmos noetós,
del mundo de las ideas. Ahora bien, las ideas están jerarquizadas como en un orden descendente de más a menos generales, formando una cascada de géneros y espe-cies, desde los géneros supremos hasta las especies ínfimas: ente, cuerpo, viviente, sensible, caballo. Más allá de los géneros supremos están las tres grandes ideas de Platón: el Uno, el Bien y la Belleza.
Esta visión es modificada por el neoplatonismo, y en concreto por Agustín, una de las fuentes directas de Tomás, pues, por un lado, identifica a Dios con el Ser, el Uno, el Bien y la Belleza, y por otro, añade que las ideas de las cosas están en Dios. Por supuesto, cada idea tiene su grado de perfección: el hombre es más perfecto que los animales superiores; éstos, que los inferiores; éstos, que las plantas…
En consecuencia, este mundo creado por Dios es visto como un todo jerarqui-zado, donde los seres que participan de las ideas más imperfectas tienen un grado menor de ser, bondad, belleza…, que los que participan de ideas más perfectas. En la cumbre de la creación material está el hombre, que ya toca el reino de lo inmate-rial, pues “Dios puso en contacto los primeros de un orden inferior con los últimos del orden inmediatamente superior” (Dionisio Areopagita, citado por Tomás).
En línea con el pensamiento platónico, Tomás sostiene que Dios es el ser perfectísimo, que se identifica con todas las perfecciones puras (las que de suyo no implican imperfección): es el Ser, la Bondad, la Belleza, la Unidad, la Intelección, etc. Y además, contiene en sí sublimadas todas las otras perfecciones; por ejemplo, posee la discursividad de la razón, pero en un modo superior y ya no discursivo. En suma, cualquier perfección está en Dios de un modo sublime y superior a cualquier conocimiento humano. Y además, todas las perfecciones están unificadas en el ser, que es la máxima de las perfecciones y la que contiene todas las demás: Dios es, pues, el ipsum esse subsistens (el mismo ser subsistente).
Además, siguiendo las tesis neoplatónicas, Tomás afirma que el máximo en ca-
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 14
da género es causa de que los restantes participantes posean esa perfección: si hay seres buenos, bellos, etc. tiene que haber un máximo en cada género del cual par-ticipen los demás seres. De este modo, afirma que los grados de perfección de las criaturas manifiestan la existencia de Dios. Y, en definitiva, la gradación en el ser, en la existencia, es una prueba de que existe el Ser: una realidad, que es puro ser.
2) Inteligencia ordenadora Como hemos dicho, la otra fuente de la visión tomista del mundo es Aristóteles.
El cosmos, para el Estagirita, es un todo teleológico armonizado. No se trata de perfecciones ni de jerarquías, sino de coordinación de fines. Todos los seres mundanos se mueven por un fin. En el caso del hombre es evidente (buscamos metas, deliberamos sobre los medios más adecuados, etc.), pero también sucede en el mundo de lo irracional: la naturaleza se dirige a fines. Esto significa no sólo que los animales buscan comer y obran para conseguir la comida, o buscan reproducirse y actúan para conseguirlo, sino que cada potencia o capacidad tiende a su acto como a su fin: el ojo se ordena a ver, el oído a oír, el aparato digestivo a digerir, el aparato nutritivo de las plantas a alimentarse, etc.
La concepción de la naturaleza como teleología coordinada se pone de manifiesto en su regularidad. No se trata sólo de la regularidad del cosmos y de las estaciones, sino de la coordinación entre las potencias y sus causas que las actualizan: el ojo de los vivientes está perfectamente adaptado a la luz, que es la que lo hace ver; y las plantas adaptadas a los nutrientes de la tierra; y los herbívoros a las plantas que existen, etc. Todo esto hace un sistema natural o un sistema ecológico, como diríamos hoy día, que muestra una inteligencia ordenadora. Evidentemente no se trata de la inteligencia humana, pues nadie puede concebir ni hacer realidad un orden cósmico, pero tampoco los otros seres mundanos, pues precisamente estamos hablando de la coordinación mutua de capacidades y realidades que carecen de toda inteligencia.
Evidentemente aquí podríamos hablar de una ordenación fruto del azar. En la Summa theologiae, Tomás desecha sin más miramientos tal sugerencia, porque se trata, como hemos dicho, de un texto para incipientes, pero sobre todo porque tal cuestión ya había sido tratada por el Estagirita y por el mismo Tomás, y mostrado la imposibilidad de que el azar sea una explicación.
Las razones fundamentales son dos. Por un lado, se trata de “justificar los fenómenos” (Aristóteles, Metafísica XII), o sea, de dar razón, de investigar las causas de lo que sucede. ¿Qué diríamos si, ante el fallecimiento de una persona o ante un terremoto, toda la explicación que diéramos es “ha sucedido por azar”? Ya Aristóteles discutió exhaustivamente, en su Física, si el azar es o no una causa. La respuesta fue que el azar es un nombre para los acontecimientos que ocurren fuera de los fines a que tienden objetivamente las acciones (prescindiendo del fin que pretenda un sujeto si es humano)4. Así, por ejemplo, la acción de arar un campo
4 Solemos juzgar como azar los fenómenos ligados, por ejemplo, a una tirada de dados.
tiene como finalidad objetiva dejarlo preparado para la siembra, pero si haciéndolo encontramos un tesoro, decimos que ha sido por azar. O si una leona persiguiendo a una gacela pisa una bomba antipersona y muere, decimos que ha sido por azar, pues la caza se ordena objetivamente a conseguir la comida, no a sufrir un accidente. Por tanto, el azar no es una explicación para los procesos que se dirigen a fines, sino precisamente lo contrario: un nombre que le damos a lo que ocurre al margen de los fines. Y es un mero nombre, porque la causa última de esos acontecimientos es la materia: los seres corpóreos tienen encuentros fortuitos y anomalías; en el mundo de las matemáticas, no ocurre tal cosa, pues ahí no hay materia.
Además, por otro lado, el azar nunca puede aducirse para los procesos que suceden regularmente, pues tales procesos no son fruto de la materia, sino de lo que son las cosas, o sea, de sus propiedades. Por eso, si en el caso de un acontecimiento singular, podemos decir que fue por azar, aún sabiendo que no es una explicación sino un modo de hablar, en el caso de acontecimientos regulares, tal explicación ni siquiera puede darse: ¿qué pensar de un científico que afirmara que el fenómeno de dilatación de lo metales o de la caída de los graves ocurre por azar? Tal afirmación sería simplemente ridícula5.
En consecuencia, cuando Tomás contempla que hay fenómenos en la naturaleza, o sea, al margen de lo que nosotros hacemos, que se dan regularmente y que se dirigen a fines, considera que la única explicación posible es que tal orden procede de una inteligencia capaz de concebir ese orden y de imponerlo en la naturaleza. Y piensa que tal inteligencia capaz de concebir un orden cósmico y de realizarlo sólo puede ser eso que llamamos Dios.
d) Existencia de Dios y existencia del mal (1ª objeción y respuesta) En la primera objeción del artículo que comentamos, Tomás trae a colación una
argumentación clásica contra la existencia de Dios. Tomás la presenta muy sintéticamente, teniendo en cuenta –como hemos dicho– que esta obra se dirige a incipientes erudire (instruir a los que comienzan). Por eso, se limita a presentar la incompatibilidad entre el mal y un bien infinito (Dios), que por ser infinito excluiría totalmente el mal.
Y decimos que ha salido el cinco por azar. En realidad, una tirada de dados es un fenómeno determinado mecánicamente, aunque nosotros no seamos capaces de calcular qué cara saldrá. Por eso, habría que hablar de una “azar cognitivo”, y no simplemente de azar. De ahí que Aristóteles llame a esos fenómenos “automáticos”, para distinguirlos del auténtico azar.
5 Por eso, aunque estemos acostumbrados a decir que el origen de los millones de especies que existen ha sido por azar, esa explicación es absolutamente insuficiente. Podría darse el caso que ante los continuos cambios de la naturaleza (frío, calor, radiaciones solares, desaparición de fuentes de alimentos…) una especie haya sufrido mutaciones que, por azar, se adecuaban a los cambios medioambientales. Pero pretender que tal coordinación se ha dado por azar en millones y millones de casos es simplemente ridículo. Esto no implica que el paradigma evolutivo sea falso, sino que hay que buscar, dentro de ese paradigma, una teoría mejor que las que existen.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 15
La idea de que el mal es una objeción seria a la existencia de Dios aparece desde el inicio de la filosofía, y su discusión se halla presente en los principales filósofos de la antigüedad y ha permanecido como una constante de la teología filosofía. Por ejemplo, Leibniz denominó a esta disciplina teodicea, para indicar que había que “justificar” a Dios, o sea, salvarle de la acusación de que quiere el mal o de que, pudiendo evitarlo, no lo evita.
La argumentación completa subyacente en la objeción, como se desprende de la respuesta de Tomás, es la siguiente. Se parte de la constatación evidente de que hay mal en el mundo, para a continuación presentarlo como algo totalmente incompa-tible con un Dios bueno.
Podría solucionarse la objeción diciendo que el Dios infinitamente bueno carece de poder para eliminar el mal o que no lo conoce. Por eso, en la objeción se presupone que Dios es un ser omnisciente, omnipotente y absolutamente bueno. De este modo, se trata de un Dios que conoce el mal, que tiene poder para eliminarlo y, por ser infinitamente bueno, tendría que querer hacerlo. Sin embargo, hay mal, luego tal ser Sabio-Poderoso-Bueno simplemente no existe.
Tomás no está de acuerdo con esa argumentación e intenta mostrar, en la corres-pondiente respuesta, que no es concluyente. En la respuesta, Tomás no niega la existencia del mal. Éste es evidente. Ahora bien, una solución fácil podría ser afirmar que se trata de males aparentes, pero tal solución es desechada por Tomás: tenemos que admitir que realmente hay mal en el mundo.
Para responder, Tomás hace suya la solución propuesta por Agustín. No se trata de seguir un argumento de autoridad, sino de citar la fuente que le ha aportado la solución. Esta solución consiste en insertar el mal en un contexto más amplio.
En primer lugar, hay que considerar que siempre que hay males es porque hay otros bienes mayores que son condición de posibilidad de tales males concretos. Por ejemplo, la ceguera en este hombre concreto es un mal, pero la condición para que tal cosa sea posible es que los seres humanos tengamos vista, lo cual es un gran bien y mucho mayor que la ceguera que de hecho en algunos se da. Igualmente, la muerte es un mal, pero su condición de posibilidad es la vida, que es un gran bien, aunque tenga sus límites temporales. Pero incluso los males morales –asesinatos, robos, maltratos, etc.– tienen como condición de posibilidad la libertad humana. Ciertamente Dios podría haber hecho que sólo hubiera animales, o sea, vivientes no libres y que, por tanto, no hubiera seres humanos. Pero entonces el gran bien de la existencia de los hombres y el gran bien de su libertad no existirían. En suma, la existencia del mal tiene como condición de posibilidad la existencia de bienes mucho mayores.
En segundo lugar está lo que Tomás reseña directamente en su respuesta, y esto es más relevante aún, pues incluso lleva más lejos y de modo más profundo el tema de las relaciones entre el mal y Dios. Sostiene Tomás que Dios no quiere el mal, sino tan sólo lo permite. Es importante esta diferencia, pues, si quisiera el mal moral, Él mismo sería malo. Sin embargo, cabe permitir el mal por algún motivo
racional. Tomás aduce que tal motivo es un bien mayor; es decir, Dios permite el mal para que de él surjan grandes bienes.
A diferencia de lo dicho en el desarrollo anterior, no se trata ahora de que el mal sea un efecto secundario de un gran bien (de la libertad humana aparece el mal moral), sino de que el mal es la condición de posibilidad de un bien. Y en este caso, Dios permite la existencia de un mal para que un bien posterior se realice. Así por ejemplo, Tomás argumenta que del pecado de Adán surgió la posibilidad de que el Verbo se encarnara, que es el mayor bien que ha sucedido a la humanidad. Igualmente, de los males físicos o morales que nos suceden surgen muchas virtu-des: la paciencia antes las desgracias, el arrepentimiento y la penitencia ante los pecados, etc., es decir, a causa de los males que padecemos nos hacemos buenos6.
En conclusión, Tomás considera que el mal no es algo absoluto, sino siempre dentro del contexto del bien, tanto porque el mal es una consecuencia colateral de bienes mayores, como porque la existencia del mal permite a su vez que se realicen grandes bienes. Dios con su infinita sabiduría y poder coordina todas las cosas para que se realicen del modo que acabamos de indicar. Esto es lo que Tomás llama la providencia divina, que rige los destinos del mundo, en general, y de cada hombre, en particular.
V. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO COMPLETO Para entender el texto que hemos comentado, hay que tener en cuenta tres
aspectos fundamentales. En primer lugar, la obra concreta de que se trata y la relación con el resto de sus obras y de las circunstancias personales que le dieron origen, atendiendo especialmente a la evolución del pensamiento de su autor. En segundo lugar, la posición del autor en la historia de la filosofía y en tercer lugar, la época en que vivió el autor, pues es el marco general de sus obras, estilo y problemas.
En primer lugar, la obra. El texto comentado pertenece al artículo 3º de la cuestión 2ª de la primera parte de la Summa theologiae, tratado sistemático de teología especulativa. Es decir, la teología que usa la filosofía para la comprensión de las Escrituras, de la fe.
Es muy importante tener en cuenta que Tomás concibió esta obra en 1266, en el periodo de transición, cuando iba abandonando el agustinismo avicenizado y avanzaba hacia el averroísmo. Eso explica que Tomás ideara esta obra como una
6 Escribe Giambattista Vico († 1744) en su Ciencia nueva: “De la ferocidad, de la avaricia y de la ambición, que son los tres vicios que desvían a todo el género humano, la providencia hace la milicia, el comercio y la corte, y con ellas la fortaleza, la opulencia y la sabiduría de los Estados. Y de estos tres grandes vicios, que ciertamente destruirían el género humano, hace nacer la felicidad civil. Este axioma prueba la existencia de la providencia divina y que es una mente divina legisladora, que de las pasiones humanas, siempre vertidas a la utilidad privada y por las que éstos vivían como bestias feroces en la soledad, ha hecho los órdenes civiles por los cuales viven en una sociedad humana”, §§ 132-133. Cfr. § 341.
ISABEL ZÚNICA (nov. 2012) TEMA 2. TOMÁS DE AQUINO 16
filosofía de la fe, en respuesta a las nuevas tendencias averroístas, ya presentes, en las que la razón ocupaba un papel preponderante. Y por eso, a pesar de ser una obra de teología, no se supone sin más que Dios existe, sino que se plantea filosófica-mente el problema de la existencia de Dios y los argumentos en favor de su existencia.
Pero, además, el texto que comentamos, ya que es del inicio de la Summa, perte-nece precisamente al año 1266. Eso explica la presencia de elementos platónicos y aristotélicos: la primera vía es típicamente aristotélica y averroísta, mientas que la cuarta es puramente platónica. E incluso, en alguna vía, como la tercera, están mezcladas, en torturada estructura, ideas de Agustín, Avicena y Averroes.
Precisemos el lugar exacto de esta 1ª parte de la Summa theologiae en el pensa-miento de Tomás, pues su pensamiento no es un bloque homogéneo, sino que es necesario distinguir tres etapas, en función de las influencias que predominan en él.
1) Primera etapa (1248-59). Santo Tomás sigue las tendencias intelectuales que había recibido en su formación: el agustinismo avicenizado, cuya base era la filo-sofía neoplatónica de San Agustín, completada con los desarrollos neoplatónicos y aristotélicos de Avicena. Tomás era entonces un neoplatónico avicenizante.
2) Etapa de transición (1259-1268). En 1259, en Nápoles, entra de nuevo en contacto con las traducciones de Aristóteles y los comentarios de Averroes. Su asiduo estudio le hace ir abandonando posiciones neoplatónicas hacia un aristotelismo genuino, o sea, la interpretación de Averroes.
3) Tercera etapa (1269-74). Es la más importante: hasta el 1272, Tomás es el Maestro más importante de la Universidad de París, y luego marcha a Nápoles para fundar un Studium Generale de los dominicos. Su posición filosófica se sitúa dentro de la nueva corriente averroísta: una filosofía autónoma, de corte aristotélico, que defiende la independencia de la razón respecto a la fe en los diversos ámbitos filosóficos (metafísica, ética, política…) y científicos (física, biología, astronomía, etc.).
En cuanto al tipo de escrito dentro de la producción tomista, podemos señalar que los variados textos de Tomás se pueden clasificar en 3 grupos:
1) Comentarios a las Escrituras, a diversos autores (Boecio, Pseudo Dionisio) y, sobre todo, a Aristóteles. Estos últimos comentarios son casi todos de la última etapa de su pensamiento, sigue de cerca el método y teorías de Averroes, y en ellos podemos encontrar la última y genuina filosofía de Tomás de Aquino.
2) Cuestiones disputadas: eran obras de investigación, que exponía en sus clases, y las cuestiones quodlibetales, debate y exposición de temas, ante toda la Facultad, suscitados por alumnos y profesores.
3) Obras sistemáticas: a) Pequeños tratados circunstanciales (docencia, consultas…), como el De ente et essentia y el De aeternitate mundi. b) Las grandes obras sistemáticas o sumas; además del Comentario a las Sentencias y de la Suma contra gentiles, escribió la Suma de Teología, inacabada, su obra teológica principal, a la que pertenece el texto que comentamos.
En segundo lugar, es importante reseñar la influencia que Tomás ha ejercido en la historia de la filosofía. El influjo de Tomás es grande, aunque, en contra de lo que se piensa, no ha sido el autor dominante en la doctrina de la Iglesia católica hasta época reciente.
Las condenas de 1277 pusieron en entredicho su reputación, pues se le consideró en el grupo de los herejes. Los agustinianos –la filosofía tradicional– prohíben leer los escritos de Tomás y lo atacan con virulencia en escritos llamado Correctorios de Fray Tomás. Sus partidarios lo defienden, procurando separarlo de los averroístas, que cada vez tenían posiciones más extremas (teoría de la doble verdad, negación del valor de la teología, negación de la libertad humana y de la inmortalidad del alma, defensa de la unión sexual libre entre solteros y de la homosexualidad, afirmación de que el celibato de los frailes es vicio, negación de la autoridad, afirmación de que la fe cristiana se basa en fábulas e impide conocer la verdad, etc.). No obstante, todos eran conscientes de que había nacido en Occidente una nueva filosofía autónoma, que iba a cambiar el panorama cultural, y un autor importante dentro de ella era Tomás de Aquino. Con la canonización de Tomás en 1323, se acepta pacíficamente que su doctrina no es herética, y dos años después, en 1325, se revocan las condenas de París de 1277, en lo que se refiere a Santo Tomás.
El tomismo pasa a ser así una corriente de pensamiento –ya no estigmatizada– junto a otras vigentes, especialmente el escotismo, pero ésta será la predominante. La filosofía escotista está presente en Francisco Suárez y éste a su vez en todo el racionalismo. La aparición de la filosofía moderna margina los “ismos” tardomedievales al ambiente religioso.
A finales del siglo XIX, León XIII (encíclica Aeterni Patris, 1879) promueve la filosofía y la teología de Santo Tomás. Nace así el neotomismo, que se consolida como la corriente de pensamiento más importante dentro del mundo católico.
En cuanto al tercer aspecto, Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII, el siglo de oro de la Edad Media, donde florecen todos los fenómenos en los que se enmarca su vida y dan razón de la génesis de sus obras: 1º) la filosofía y teología escolásticas, nacidas en las escuelas palatinas y catedralicias, pero que experimentan una gran transformación en el XIII, merced a las Universidades (la primera que se crea es la de París en 1200). En ellas se desarrolla a nivel científico la filosofía, teología, derecho, medicina… La filosofía de Tomás pertenece a la escolástica y se desarrolla dentro de las Universidades, con su sistema de investigación, enseñanza, bibliotecas, etc. 2º) La entrada de las obras de Aristóteles, primero comentadas por Avicena a finales del siglo XII (aristotelismo neoplatónico) y luego por Averroes hacia 1230 (aristotelismo puro). Esto será determinante para la evolución del pensamiento de Tomás. 3º) La entrada de Aristóteles pone en primer plano la cuestión de las relaciones entre fe y razón, y la autonomía de la razón humana, lo cual influye directamente en la problemática de la demostración de la existencia de Dios (tema del texto).