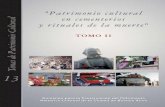2NE-17-Patrimonio
description
Transcript of 2NE-17-Patrimonio
-
17addenda
l i b r o e l e c t r n i c o
PATRIMONIO DOCUMENTAL:fondos institucionales
-
16l i b r o e l e c t r n i c o
17addenda
PATRIMONIO DOCUMENTAL:fondos institucionales
Conferencias organizadas por la Academia de Teora y
Metodologa de la Documentacin del Centro Nacional
de Investigacin, Documentacin e Informacin de
Artes Plsticas
Mxico
-
Primera edicin 2008
TTULO ORIGINAL PATRIMONIO DOCUMENTAL: FONDOS INSTITUCIONALESRTE DE MXICO EN
ALEMANIA. UN ESTUDIO DE RECEPCIN
ADDENDA NMERO 17
EDICIN Julieta Gamboa y Carlos Martnez
DISEO Rubn Ascencio L.
Maricela Prez Garca Alberto Hjar Serrano Jos Roberto Gallegos Tllez Rojo Esperanza
Balderas Georgina Flores PadillaGraciela Schmilchuk
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Los derechos del presente libro electrnico, publicado en la coleccin Addenda de la revista electr-nica Discurso Visual, son propiedad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y/o los auto-res, 2008. La produccin editorial se realiz en el Centro Nacional de Investigacin, Documentacine Informacin de Artes Plsticas. Centro Nacional de las Artes, Torre de Investigacin piso 9, Av. RoChurubusco 79, Col. Country Club, Coyoacn, Mxico D.F., 04220. Tels.: 4155-00 00 ext. 1121,1122 y 1127.
-
n d i c e
Presentacin
Ma. Jeannette Mndez Ramn 5
Gestin del patrimonio cultural:
bienes bibliogrficos y documentales
Maricela Prez Garca 8
Patrimonio intangible
Alberto Hjar Serrano 27
Archivo Martn Luis Guzmn
Jos Roberto Gallegos Tllez Rojo 47
Fondo Roberto Montenegro
Esperanza Balderas 66
Archivo Histrico de la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico
Georgina Flores Padilla 76
-
5PATR
IMO
NIO
DO
CU
MEN
TAL:
fondos
inst
ituci
onale
s
P r e s e n t a c i n
Los integrantes de la Academia de Teora y Metodologa de laDocumentacin del Centro Nacional de Investigacin,Documentacin e Informacin de Artes Plsticas (Cenidiap), ensu programa de trabajo 2006-2007, se plantearon la tarea deestablecer discusiones para analizar y reflexionar en torno al rescate,organizacin, conservacin y difusin del patrimonio documental.As, se organiz una serie de conferencias con especialistasinvolucrados con bienes documentales, quienes compartieron suspropias experiencias que sirvieron como punto de partida paraanalizar las problemticas que enfrentan documentalistas,bibliotecarios, archivistas e investigadores de las institucionesencargadas de resguardar, conservar y difundir el patrimonio culturalde la nacin.
Para el presente libro electrnico seleccionamos cinco ponencias quepermiten esbozar un panorama general de los cuestionamientosplanteados desde la academia. Todas fueron presentadas en el Salnde Usos Mltiples del Cenidiap y el tema de patrimonio cultural setrat desde dos vertientes: la terica y la prctica.
Inscritas en la primera vertiente, que permite el anlisis y discusinsobre conceptos, teoras y gestin del patrimonio cultural, documentale intangible en Mxico, incluimos en esta publicacin dos conferencias.
La documentalista Maricela Prez introduce de manera general a lahistoria del patrimonio cultural documental, as como a conceptos ygestin del mismo. Manifiesta de forma particular su preocupacinpor la poca importancia que se le ha dado a este tema desde losplanos social, poltico y cultural. Dentro de la labores de conservacinde este patrimonio, no podemos pasar de largo los bienes intangiblesque representan nuestra cultura viva y tradiciones orales, a travsde sus idiomas, costumbres, msica, artesanas y dems. Una de lasformas de rescatar este valioso legado es trasladarlo a soportestangibles y as lograr su registro como testimonio cultural.
Por su parte, Alberto Hjar comparte su visin acerca de la conceptualizacindel patrimonio intangible, las problemticas en torno a ste, as como lasgestiones que ha realizado la UNESCO para su salvaguarda.
-
6PATR
IMO
NIO
DO
CU
MEN
TAL:
fondos
inst
ituci
onale
s
Las siguientes tres conferencias se inscriben en la segunda vertiente,enfocada al quehacer prctico que se realiza en los fondos. Losponentes, por medio de sus conocimientos, experiencias, ancdotasy problemas comentan los obstculos a los que se han enfrentado altrabajar directamente con bienes documentales y bibliogrficos. Ensus escritos plantean las formas de organizacin, contenido,descripcin fsica, conservacin, servicios y difusin de los fondos oarchivos donde han laborado.
As, el historiador Roberto Gallegos muestra su trabajo con el ArchivoMartn Luis Guzmn, a travs de una breve biografa de este escritor.En su presentacin plantea el problema al que se enfrentan losresponsables de prestar estos bienes documentales para su consultao reproduccin. Se refiere a la falta de especificidad en las leyes queregulan el manejo de los derechos autorales y patrimoniales.
La investigadora Esperanza Balderas se refiere a la conformacindel fondo documental sobre el artista plstico Roberto Montenegro,en el que ella ha tenido la tarea sustancial de enriquecer dichoacervo. En su escrito resalta el poco presupuesto con el quetrabajan las instituciones encargadas de resguardar el patrimoniocultural documental y sugiere la capacitacin y actualizacin delpersonal encargado de ofrecer los servicios de informacin, paraque stos sean ms eficientes.
Finalmente, Georgina Flores relata su experiencia en la organizaciny gestin del Archivo Histrico de la Universidad Nacional Autnomade Mxico: orgenes, conformacin del archivo, administracin,descripcin fsica y servicios que presta. En su texto, resalta laimportancia de la tarea del archivista en la organizacin, descripciny difusin del patrimonio documental.
Esta serie de conferencias permitieron conocer parte del trabajoque se realiza en relacin con el patrimonio documental mexicano,desde diferentes experiencias, perspectivas, necesidades ydisciplinas. Nos permiti ubicar problemas y soluciones, desdecasos particulares dentro de los espacios encargados de custodiareste patrimonio, adems de cumplir con una de las estrategiasprincipales dentro del rescate del patrimonio documental, que esdifundir para conocer y valorar nuestra memoria.
-
7PATR
IMO
NIO
DO
CU
MEN
TAL:
fondos
inst
ituci
onale
s
La organizacin de estas discusiones con especialistas y, finalmente,la publicacin de este libro electrnico, es fruto del trabajo realizadoen la Academia de Teora y Metodologa de la Documentacin,integrada por Vernica Arenas Molina, Ma. Jeannette Mndez Ramn,Elisa Morales Maya, Edwina Moreno Guerra, Jacqueline Romero Yescase Irma Olivera Calvo.
Ma. Jeannette Mndez RamnCoordinadora Honoraria de la Academia
de Teora y Metodologa de la Documentacin
-
Maricela Prez Garca
Gestin del patrimonio cultural: bienesbibliogrficos y documentales
-
9Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
Introduccin
Reflexionar acerca del trabajo con el patrimonio cultural albergado en espaciosinstitucionales pertenecientes al Estado se hace primordial debido a lasconstantes transformaciones culturales y polticas del pas. Tomar concienciade la importancia y trascendencia de las actividades llevadas a cabodirectamente con bienes bibliogrficos y documentales, darles la dimensinexacta dentro de su contexto institucional y nacional y observar el alcance yprofundidad de los cambios tericos y prcticos que los afectan, se vuelve unaexigencia para el trabajador de la cultura.
Conocer la significacin de patrimonio cultural permitir desarrollar un trabajoms completo en torno a la organizacin de estos bienes culturales para poderlossocializar. Considero necesario retomar lo que apunta Mara Luisa Cerillos enreferencia al patrimonio cultural: Sin que la sociedad use su patrimonio, sinque lo necesite, sin que lo recupere y lo integre a su forma de vida, sin quevuelva a ser algo cotidiano y prximo, sin que lo reivindique como derecho nohay futuro para el patrimonio
1
En el prrafo anterior se utilizan palabras significativas (uso, necesidad,recuperacin, integracin, cotidiano, prximo, reivindicar, derecho) que sedeben tener en cuenta dentro de la misin u objetivos de las instituciones. Lostrabajadores deben aduearse de stas para conformar, organizar,conceptualizar y generar una plataforma normalizada que asegure lapermanencia y administracin de los bienes bibliogrficos y documentales sobreartes visuales, para hacer frente a estos tiempos de reorganizacin del aparatocultural de Mxico.
Breve historia del patrimonio cultural
La palabra patrimonio viene del latn patrimonium y se traduce literalmentecomo bienes heredados de los padres, esto es, la memoria conformada por
1Josep Ballart Hernndez, Jordi Juan i Treserras, Gestin del patrimonio cultural, Barcelona, Ariel,2001.
-
10
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
elementos tangibles e intangibles que se determinan como propiedad y que esa su vez multidisciplinario.
Patrimonio cultural es el conjunto de smbolos, valores, actitudes, habilidades,conocimientos, significados, formas de comunicacin, organizaciones socialesy bienes materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada yle permiten transformarse y reproducirse como tal, de una generacin a lasiguiente. Por lo tanto, el patrimonio nos permite respetar el valor de cadapueblo y su aportacin particular a la civilizacin universal. A veces se tiendea disgregar los elementos o bienes de este patrimonio para su estudio:etnolgico, bibliogrfico, natural, arqueolgico, artstico, histrico, entre otros.
En la Grecia antigua se tenda a no patrimonializar; nicamente se valoraba elbien (documentos, edificios, obra artstica, etctera) en funcin de quien loconstrua. Cuando los creadores moran, se destrua y otro en su lugar eraedificado, o simplemente no importaba su destino. An no haba nocin depatrimonio pero se tena conciencia del poder del conocimiento desde el puntode vista poltico-blico para la dominacin de otras culturas.
Los bizantinos fueron los primeros en ver la historia de forma lineal comopatrimonio y distinguieron nicamente las reliquias y lo religioso como bienesculturales. Lo profano no tena valor ni importancia. Durante la Edad Media secontinu con la misma concepcin; lo sagrado era patrimonio, lo laico eradesvalorado, se quemaba, se satanizaba. Por otro lado, la consideracin entorno a los bienes documentales y bibliogrficos cambi; se saba que lomanuscrito concentraba conocimiento y poder, por lo tanto, lo consideradoimportante era guardado en bibliotecas y archivos, incluyendo los libros profanoso prohibidos con el argumento que stos eran necesarios para elaborar laspolticas de censura.
Durante el Renacimiento se estableci la nocin de patrimonio como el conjuntode objetos a los que se les da un valor aadido al del resto de los dems; apartir de dicha nocin, el patrimonio adquiri un estatus privilegiado. El pasadocomenz a ser examinado tanto en su singularidad como en su diversidaddesde el punto de vista histrico.
El inters por lo artstico se inici con la corriente humanstica, como proyectopara recuperar y conservar determinadas manifestaciones de la sociedad. Enel siglo XV surgi el coleccionismo de antigedades, de cosas no difundidas ydispares (esculturas, retratos, epigramas, objetos), las cuales erandenominadas maravillas debido a su funcin mgica y de prestigio. Para
-
11
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
conformar este patrimonio se aplicaba un mtodo eclctico, es decir, se reunalo considerado mejor segn preceptos diversos. Posteriormente se emplearoncriterios ms ordenados y sistematizados a partir de una valoracin cientfica.Estas colecciones recibieron el nombre de cmara de maravillas y fueron elantecedente del museo. Un ejemplo fue la coleccin de Tirol, sobrino de CarlosV, quien tena una de las ms impresionantes cmaras de maravillas conformadapor biblioteca, saln de armas y gabinete en el Castillo de Ambars, en Alemania.
En el siglo XVI surgi el primer manual de museografa y metodologa, en elcual se clasific el patrimonio como natural, artificial, antiguo, histrico y dearte, es decir, se inici con la organizacin de los bienes. La Revolucin francesa,en el siglo XVIII, tambin revolucion el pensamiento y las ciencias y con ello lanocin de patrimonio. Se empez a aplicar la cronologa y la geografa en elestudio de las artes y fueron reconocidas en la literatura las obras del pasadoy las antigedades tnicas del mundo antiguo, con lo que se reivindic elsentimiento nacional a travs de los bienes; se le dio otro valor al patrimoniocomo algo que identificaba y conformaba a las naciones. La aparicin delcientificismo en la ordenacin de determinadas colecciones permiti suespecializacin. Los objetos eran vistos como fuente de informacin, con loque adquiran un carcter utilitario y se pretenda que fueran contempladospor un pblico ms amplio; as surgi la figura del museo pblico. El primero,el Museo Britnico, comprenda colecciones de antigedades, historia naturaly biblioteca.
El siglo XIX se caracteriz por la aparicin de museos por especialidad. Con elfin de inculcar valores nacionales y convertir el patrimonio en abierto yorganizado, se asignaron especialistas en la administracin de estos espacios.El museo tom entonces un carcter y valor poltico, de inters nacional, apartir del cual se proclamaban la democracia y la igualdad; a la par se fomentel vandalismo sobre los monumentos que no haban sido construidos de acuerdocon la ideologa del poder. Para contrarrestar esta problemtica de destruccin,se tomaron medidas urgentes en la salvaguarda de dichos monumentos. Hubouna toma de conciencia en torno a la importancia de esas estructuras ytestimonios como parte de la nacin. Asimismo, fueron escritos cdigos queregan la utilizacin, acceso y administracin de los bienes para brindarlesproteccin ante las fuerzas sociales. Por otro lado, se determin la elaboracinde inventarios de bienes institucionales y particulares y fueron creadasinstituciones encargadas de legislar el patrimonio cultural; al mismo tiempose llevaron a cabo congresos para discutir la situacin del patrimonio, cadavez ms compleja por todo el aparato institucional creado y el crecimiento enel nmero de bienes considerados como patrimoniales.
-
12
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
En el siglo XX aument la cantidad de museos por especializacin, lo quecaus la discriminacin, jerarquizacin y fragmentacin de la cultura;proliferaron expertos, vendedores y compradores de la cultura. El museo perdisu sentido original y pas a ser un lugar de culto. El patrimonio reafirm sudimensin cultural, poltica, econmica y social. Asimismo, hubo una granexpansin cronolgica y tipolgica, y toda manifestacin humana fueconsiderada testimonio de identidad, tanto lo tangible como lo intangible. Afinales de siglo se concluy que patrimonio era todo legado que conformara elperfil de un territorio y su identidad.
En el caso de Mxico, a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, se desarrollla corriente nacionalista, la cual defina una identidad fundada en elreconocimiento de los valores tradicionales generados por los diferentes grupossociales. A partir de sta se construy la infraestructura institucional encargadade la cultura, sin embargo, debido a los cambios producidos por las fuerzasambientales (polticas, econmicas, sociales, culturales) el aparato cultural seha ido reorganizando de la siguiente manera:
Secretara de Educacin Pblica Biblioteca y Hemeroteca NacionalSecretara de Medio Ambiente, Recursos Naturales y PescaSecretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo RuralSecretara de Gobernacin Archivo General de la NacinSecretara de TurismoSecretara de Comunicaciones y TransportesGobierno del Distrito FederalPetrleos MexicanosCompaa de Luz y FuerzaConsejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), constituido por 21 unidadesadministrativas:
Secretaras Tcnicas Direccin General de Administracin
Direccin General Jurdica
Direccin General de Asuntos Internacionales
Direccin General de Bibliotecas
Direccin General de Culturas Populares
Direccin General del Centro Nacional de las Artes
Direccin del Centro Cultural Helnico
Direccin General de la Fonoteca Nacional
-
13
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
Direccin General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Direccin General de Publicaciones
Direccin General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
Direccin General de Vinculacin Cultural
Direccin General de Comunicacin Social
Direccin General del Centro Nacional para la Preservacin del Patrimonio Cultural
Ferrocarrilero
Coordinacin Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
Coordinacin Nacional de Estrategia y Prospectiva
Coordinacin Nacional de Fomento Musical
Coordinacin Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo
Coordinacin Nacional de Relaciones Laborales
Biblioteca Mxico
Biblioteca Jos Vasconcelos
Festival Internacional Cervantino
El CNCA coordina diez entidades pblicas que forman parte de la estructurabsica de la administracin cultural del pas:
Instituto Nacional de Antropologa e HistoriaInstituto Nacional de Bellas Artes y LiteraturaInstituto Mexicano de CinematografaTelevisin Metropolitana (Canal 22)Estudios Churubusco AztecaCineteca NacionalCentro de Capacitacin CinematogrficaCompaa Operadora del Centro Cultural y Turstico de TijuanaRadio EducacinEducal
Mxico fue uno de los primeros pases en Amrica Latina que desarroll unapoltica de identidad cultural, incluyendo sus orgenes y que promueve unalegislacin de proteccin de sus diferentes pocas histricas.
Reflexiones en torno al patrimonio cultural
Para reflexionar sobre el concepto de patrimonio, debemos tener presente eltipo de sociedad de donde ste emana, su lugar histrico y las caractersticasque la distinguen de otra, es decir, contextualizarla histricamente. Lo anteriorha dado lugar a que intelectuales reflexionen en torno al tema y que de ello
-
14
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
resulte una gran variedad de definiciones de patrimonio cultural, de las cualesretomo algunas para clarificar las caractersticas del trabajo que se realiza conlos bienes bibliogrficos y documentales.
Nstor Garca Canclini2 considera seis factores que afectan el concepto de
patrimonio cultural:
1. El patrimonio cultural y la desigualdad social.2. La construccin imaginaria del patrimonio nacional.3. Los usos del patrimonio.4. Propsitos de la preservacin.5. El patrimonio en la poca de la industria cultural.6. Los criterios estticos y filosficos para valorarlo, preservarlo y
difunddifundirlo.
Para poder llegar a acuerdos hace falta mucho esfuerzo de los trabajadores dela cultura; aunque se han dado grandes avances tericos, en la prctica nacionalqueda un amplio campo por definir y normar. A continuacin se esquematizanciertas caractersticas que ayudan a esclarecer la concepcin de patrimoniocultural:
Tipo de patrimonio Cobertura geogrfica Clase Tipo de bienes
Tangible Nacional Histrico Arquitectnicos
Intangible Regional Artstico Documentales
Estatal Arqueolgico Bibliogrficos
Municipal Paleontolgico Pictricos
Local Natural Escultricos
Textiles
Numismticos
2 Nestor Garca Canclini, El patrimonio cultural de Mxico y la construccin imaginaria de lonacional, en El patrimonio nacional de Mxico, vol. 1, Mxico, CNCA/FCE, 1997, pp. 28-56.
-
15
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
El patrimonio cultural es una construccin histrica, reflejo de los interesespuestos en juego en el desarrollo de cada nacin. Para protegerlo, estudiarlo ydifundirlo, se instauran programas que, segn Enrique Florescano,
3 son
afectados por distintos procesos:
1. En cada poca se rescata de manera distinta el pasado y se realiza la seleccin delos bienes de acuerdo con la identificacin y reconocimiento de los valores pasados
en su mbito contemporneo.
2. La seleccin y rescate de los bienes patrimoniales se realiza de acuerdo con los
valores de los grupos sociales dominantes, que resultan restrictivos y exclusivos
(inters del Estado).
3. El punto de partida del Estado nacional para definir el patrimonio es la distincin
entre lo universal y lo particular, de acuerdo con un proyecto politico nacionalista,
por lo que al patrimonio se le confiere el rango exclusivo.
4. El patrimonio nacional es producto de un proceso histrico y est conformado a
sss partir de diferentes intereses sociales y polticos, por lo tanto, su uso tambin est
----determinado por esos sectores.
A partir de estos cuatro procesos se hace necesaria una actualizacin delconcepto de patrimonio cultural, al incorporar nuevos temas, programas,reglamentacin y usos sociales basados en retos tericos, administrativos ypolticos.
Es necesario que las instituciones establezcan una nueva relacin con lasdisciplinas dedicadas al estudio de los diversos patrimonios culturales ytrasmitan esos conocimientos a los sistemas de enseanza y las prcticas deinvestigacin para la formacin social de las nuevas generaciones. Dicha medidatendra impacto en la transformacin poltica y social del pas y obligara areconsiderar las funciones y competencias de las instituciones oficiales, lascuales deben promover y actualizar programas en los que se apliquen criteriosgenerales nacionales que permitan a las comunidades gestionar su patrimonio.Ello permitira conciliar los intereses generales con el manejo del patrimoniolocal, regional o grupal, y hara que se cobrara ms conciencia y sentido depropiedad, sin que la nocin de cultura nacional como concepto fuera impuesta
3 Enrique Florescano, El patrimonio nacional. Valores, usos, estudio y difusin, en ibid., pp. 15-27.
-
16
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
sobre los patrimonios locales regionales y provocara rechazo, indiferencia ycondena, adems de ser poco creble.
La aplicacin de estas reflexiones a la situacin que vive el Instituto Nacionalde Bellas Artes y Literatura (INBAL) evidencia la necesidad de un cambiosustantivo en lo referente a actividades prioritarias, como la elaboracin deinventarios, seguridad, mantenimiento, conservacin, adquisicin, difusin,educacin e investigacin del patrimonio nacional que le correspondeadministrar. Sabemos que los recursos asignados son escasos y que 80 90por ciento de stos se designan para el pago de salarios y obras demantenimiento bsico y el resto para financiar proyectos de investigacin,rescate, conservacin y difusin. Sin embargo, hacen falta medidas quecontrarresten tal situacin. Florescano propone, para poder subsanar losestragos institucionales, incrementar el presupuesto, revisar las medidas fiscalesy financieras y reorientar las reas de investigacin, conservacin,administracin y el marco jurdico para el cumplimiento de los programas deinventario, seguridad y mantenimiento. Esto no se ha logrado en su totalidad,consecuentemente, no es posible elaborar programas propositivos de algoque se desconoce. Tambin es necesario hacer ms conscientes a los gruposde poder de la cultura (intelectuales, cientficos, tcnicos, artistas ytrabajadores) de la situacin actual.
En el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 se establecen bases para laactualizacin de la administracin de la cultura y se considera la redefinicinde las polticas culturales para transformar gradualmente las institucionesculturales en los aspectos jurdicos, de organizacin, desempeo, eficiencia ycapacidad de respuesta ante las necesidades de la poblacin y el desarrollo delas culturas. Para lograrlo es necesario involucrar a los sectores del gobierno yde la sociedad civil, con el fin de subsanar la situacin generada enadministraciones pasadas.
Dentro de este programa, el INBAL lleva a cabo una poltica encaminada a laadministracin de la cultura que a travs de sus dependencias cubra con susfunciones y objetivos de investigacin-documentacin, conservacin-restauracin, exhibicin-informacin y educacin-difusin. En esos lugares secomienzan a crear pequeos grupos documentales, tratados con base endiferentes criterios organizacionales (sustantivos al crecimiento y conservacindel patrimonio artstico nacional).
Una de esas unidades es el Centro Nacional de Investigacin, Documentacine Informacin de Artes Plsticas (Cenidiap), que tiene su sede, desde 1994,
-
17
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
en el Centro Nacional de las Artes en la ciudad de Mxico. Su objetivogeneral en materia de documentacin es procurar la formacin, organizaciny preservacin de la memoria documental referida al arte mexicano ypromover su difusin. Para lograrlo, se llevan a cabo funciones sustantivaspara la conformacin del acervo a travs de:
- Creacin de fondos documentales mediante un proceso de investigacin.
- Rescate de archivos y fondos particulares.
- Incremento de las colecciones.
- Gestin de archivos administrativos.
- Investigacin documental.
Atencin a las necesidades de informacin de los usuarios internos y externos.
Establecimiento de intercambio acadmico con otras instituciones.4
El Cenidiap, al conformar su acervo de bienes documentales y bibliogrficos,contribuye y cumple con lo que ICOMOS public en los Principios para la creacinde archivos documentales de monumentos, conjuntos arquitectnicos y sitioshistricos y artsticos de 1996:
Considerando que el patrimonio cultural constituye una manifestacin excepcional
de la obra creativa del ser humano y considerando que dicho patrimonio se encuentra
incesantemente amenazado y considerando que la creacin de archivos documentales
es uno de los principales medios para determinar el sentido de los valores del
patrimonio cultural y permitir su comprensin, identificacin y reconocimiento y
considerando que la responsabilidad de la conservacin y proteccin del citado
patrimonio no slo incumbe a sus propietarios, sino tambin a los especialistas en
conservacin, a los profesionales, a los responsables polticos y administrativos que
intervienen en todas las escalas de los poderes pblicos, as como a la gente en
general y considerando lo dispuesto en el artculo 16 de la Carta de Venecia, es
esencial que los organismos y personas competentes participen en la fijacin de las
caractersticas del patrimonio cultural.5
Nadia Ugalde Gmez, investigadora del Cenidiap, ilustra de forma muy completala etapa de investigacin documental y sus implicaciones con el entorno, comoparte de un proyecto curatorial:
4 Mara Maricela Prez Garca, Rescate y organizacin de los fondos documentales del CentroNacional de Investigacin, Documentacin e Informacin de Artes Plsticas, Discurso Visual(revista electrnica), nm. 6, nueva poca, julio-agosto de 2006. http:/discursovisual.cenart.gob.mx5 ICOMOS, Principios para la creacin de archivos documentales,
-
18
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
La documentacin es tambin parte sustancial para la ubicacin de los objetos a
exhibirse en su contexto histrico, social y esttico. Con relacin a los creadores,
constituye un valioso testimonio para conocer y reconstruir su vida, descubrir aquellos
sucesos que definieron su quehacer plstico y trayectoria, al igual que nos permite
tener conocimiento de los aspectos distintivos de las vertientes estilsticas y corrientes
artsticas. La investigacin documental recurre a fuentes directas e indirectas, en
archivos diversos, en primera instancia; cuando sea posible, al propio artista o a los
coleccionistas, quienes en algunos casos han conformado acervos documentales
que no slo proporcionan informacin fundamental sino que los documentos son,
en s mismos, elementos susceptibles de ser exhibidos, por su contenido, valor
histrico y esttico.6
Adems de llevar a cabo las actividades de conformacin y alimentacinconstante del acervo documental y bibliogrfico del Cenidiap, es necesariomediar entre las cuatro dimensiones del patrimonio: cientfico-cultural, social,econmico y de conservacin y difusin, tomando en cuenta el valor simblicoy formal de cada un. Un breve texto de Julio Cortzar ilustra de manera literarialas formas de conservacin:
Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente
forma: luego de fijado el recuerdo con pelos y seales, lo envuelven de pies a
cabeza en una sbana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un
cartelito que dice excursin a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios en cambio,
esos seres desordenados, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres
gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con
suavidad y dicen No vayas a lastimarte, y tambin Cuidado con los escalones. Es
por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que en
las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan
siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y
van ver si las etiquetas estn todas en su sitio.7
Tomar partido de las actitudes de los famas o los cronopios se determina porcada uno de los tipos de bienes culturales que conforman nuestro acervo y lapoltica documental institucional, siempre y cuando se cuente con los recursosnecesarios para llevar a cabo las decisiones pertinentes en torno al patrimonio.
6 Nadia Ugalde Gmez, Importancia de la documentacin en el trabajo curatorial en los museos dearte, Discurso Visual (rvista electrnica), nm. 6, nueva poca, julio-agosto de 2006.http://discurso visual.cenart.gob.mx7 Julio Cortzar en Alejandro Araujo, Historiografa del patrimonio. Historia y patrimonio: una tensarelacin, Mxico, Universidad del Claustro de Sor Juana, 2005.
-
19
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
Dentro del tema de patrimonio cultural es muy importante el papel deltrabajador de la cultura debido al compromiso social que adquiere al tratarcon bienes nacionales. Cada da, por la complejidad de los acervos y los avancestericos, se genera la necesidad de conformar equipos de trabajomultidisciplinario o interdisciplinario. Fernando Osorio escribe:
No es posible garantizar la salvaguarda de los acervos documentales del pas sin
profesionales en conservacin de papel, libros, encuadernacin, fotografa y materiales
audiovisuales que participen de manera integral en programas de conservacin a largo
plazo; quiero decir, muy puntualmente, que se requieren conservadores y restauradores
como mandos superiores y medios, que es indispensable una direccin de conservacin
de acervos y no un restaurador profesional contra kilmetros de documentos que
requieren atencin de diagnstico, estabilizacin e intervencin. No es que se deba
desplazar a archivistas y documentalistas que hoy manejan los acervos, pero stos
tienen que actualizarse y profesionalizarse para poder avanzar junto a conservadores y
restauradores [] Lo ms importante: los investigadores deben asumir su papel
primordial de usuarios de un acervo y no de custodios hermticos del mismo. Yo
personalmente creo que mucho ayuda quien no estorba, pero con justicia reconozco
que muchos estudiosos en su trabajo diario han rescatado archivos de la total destruccin
y que otros han ayudado de manera capital a las tareas de catalogacin al sumergirse
en los fondos documentales para darles contexto, publicacin y uso. Pero lo que se pide
es que una vez que esto haya sucedido dejen el fondo, la serie o la coleccin en manos
expertas para su permanencia. Tambin vale decir que la investigacin de fondos,
colecciones y archivos debe promoverse de manera sistemtica y no slo cuando hay
que sacar una publicacin, catlogo y exposicin.8
Qu hacer para conjuntar todas estas visiones, propuestas y afirmaciones enfuncin del trabajo documental bibliogrfico que se realiza da a da en elCenidiap? Cmo crear la estructura operativa para lograr concretar acervosorganizados? Nos vemos en la necesidad de recurrir a otras disciplinas, comola administracin, para poder desarrollar el trabajo de la forma ms ptima.
Gestin
Actualmente la configuracin de una empresa ha sido denominada como detecnoestructura, es decir, la animacin de sta ya no se hace por el empresarioo dueo, sino por varios empresarios tecncratas porque su direccin exige
8 Fernando Osorio Alarcn, Conservacin y preservacin del patrimonio documental en Mxico, lamirada en la balanza, Discurso Visual (revista electrnica), nm. 6, nueva poca, julio-agosto de2006. http://discursovisual.cenart.gob.mx
-
20
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
una suma de decisiones complejas, relativas a tcnicas de produccin,problemas de previsin, planificacin, relaciones sociales, financieras y demarketing.
Todos los tratadistas pertenecientes a este mbito cientfico coinciden endestacar la confusin entre los trminos administracin y gestin. La polmicatiene su origen en la traduccin de la palabra inglesa management.
La administracin comprende un conjunto de actos ejecutados sobre unpatrimonio y dirigido a conservarlo y explotarlo segn su naturaleza. ParaHenri Fayol es lo que se conoce como el proceso administrativo: planeacin,organizacin, direccin, coordinacin, presupuesto y control.
En sentido jurdico, administracin se contrapone a gestin; el primer trminohace referencia a la capacidad de representar a la empresa ante terceros.Contrariamente, gestin alude al mbito interno de la empresa.
Gestionar es hacer que las decisiones se ejecuten, tramitar asuntos con vistasa la obtencin de resultados. Segn Eduardo Bueno Campos, es tambin elconjunto de proposiciones tericas que explican el uso de reglas, procedimientosy modos operativos para llevar a cabo con eficacia las actividades econmicasque permitan lograr los objetivos de la empresa. Gestionar es hacer que lasdecisiones se ejecuten, que las personas de la organizacin cumplan sus finesy obligaciones para alcanzar los objetivos deseados. La gestin es un sistemade informaciones y decisiones relativas que comprende los siguienteselementos:
Personas (gestin social)Medios (gestin de proyectos)Finanzas (gestin financiera y presupuestaria)Operaciones (gestin de produccin)Productos (gestin de aprovisionamiento y gestin comercial)
Teoras de gestin
Charles Babbage sugiri que cada tarea se deba descomponer hasta llegar asus elementos ms simples. La teora behaviorista o conductista fue creadadesde la psicologa humana, frente a la concepcin del hombre econmico.Segn estos autores, las personas estn motivadas por necesidades y deseossociales que encuentran satisfaccin a travs de las relaciones laborales.
-
21
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
Durante la segunda Guerra Mundial, en Inglaterra surgi la gestin operativao ciencia de la gestin, la cual afirma que el ncleo de dicho procedimiento esla congregacin de un equipo mixto de especialistas con el objeto de analizarun problema determinado y formular un plan de accin.
La teora X y Z de Douglas McGregor plantea en forma esquemtica lo siguiente:
Teora X:
-El ser humano ordinario siente aversin por el trabajo y lo evita.-El ser humano est originariamente motivado por incentivos econmicos.-El hombre es incapaz de un autocontrol y de una autodisciplina.-Las personas normales prefieren que se les dirija, eluden responsabilidades,tienen poca ambicin y desean principalmente seguridad.-Los objetivos humanos individuales se oponen en general a los objetivos dela organizacin.-Las personas tiene tendencia permanente al mnimo esfuerzo.
Teora Z:
-Al ser humano no le disgusta esencialmente trabajar y puede ser una fuentede satisfacciones.-El control y el castigo no son los nicos medios para encauzar el esfuerzohumano hacia los objetivos de la organizacin.-El hombre acta en el trabajo guiado por motivaciones ms complejas quelas meramente econmicas.-El hombre puede aceptar y crear responsabilidades.-La tarea esencial de la organizacin es crear las condiciones y mtodosmediante los cuales las personas puedan alcanzar mejor sus objetivos dirigiendosus propios esfuerzos hacia los objetivos de la organizacin.
Es conveniente estar conscientes de lo que implica la utilizacin de los trminosen nuestro trabajo y plasmarlos en documentos de la organizacin a la quepertenecemos.
Poltica cultural institucional
Entenderemos por poltica cultural al conjunto de valores, ideas, orientacionesy directrices que una organizacin busca desarrollar.
-
22
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
Cuando la poltica cultural no existe o no esta bien definida, los proyectos seconvierten en un acto mecnico con un elevado grado de incertidumbre y sehace por hacer sin el conocimiento profundo de los fines. Es como hacerque una mquina funcione muy bien pero sin saber para qu sirve. Dentrode la administracin est la planeacin, etapa donde se proyecta o seconcreta la poltica cultural a partir de tres niveles: el plan, el programa yel proyecto. Ello puede ejemplificarse tomando como base la estructura delCenidiap:
La direccin ejecuta el plan, que es el conjunto de grandes lneas directricesque orientan una voluntad de intervencin, se plantea a nivel general y deamplia base conceptual, filosfica o poltica.
Las subdirecciones y coordinaciones se encargan de los programas, que son laprimera concrecin del plan. Recogen las lneas directrices de ste y las aplicana un aspecto concreto por sectores (conjunto de proyectos que compartenalgn aspecto en comn).
La comunidad (investigadores titulares y tcnicos) realiza los proyectos; es lalnea operativa de la intervencin. Se basa en los programas y los desarrolla ymaterializa en acciones concretas (es la unidad mnima de actuacin con sentidoglobal en s misma). Estos proyectos tienen a su vez diferentes niveles y etapas(idea, primer esbozo, anteproyecto, proyecto ejecutor y proyecto realizado).
Estamos inmersos en la complejidad del patrimonio cultural, por lo tanto,debemos conocer bien el concepto y el tipo de bienes con los cuales trabajamos,administramos o gestionamos para saber como proyectarlos. Asimismo,debemos estar conscientes del estancamiento de nuestra institucin.
Una cuestin polmica, que an sigue en discusin es el enfrentamiento entrela conservacin y la difusin. Etapas que estn una al principio y otra al finalde la cadena documental. Una salida fcil es que para conservar es necesarioconocer el documento, con lo que es posible comprender su fragilidad y, por lotanto, valorar la importancia de su conservacin.
As, todo bien documental tiene que pasar por la adquisicin, preservacinconservacin, catalogacin, clasificacin, automatizacin y difusin, todo ellobasado en teora y normatividad para generar nuevas lecturas del patrimonio. Esnecesario difundir esta labor a travs de los diferentes medios de comunicacin yconsiderar cada grupo de bienes patrimoniales y sus caractersticas para abrir elespectro de difusin hacia un pblico ms amplio de la sociedad.
-
23
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
Conclusin
Debemos ser conscientes que se est trabajando con patrimonio cultural, loque implica conocer la historia clnica de los bienes documentales y bibliogr-ficos, reconocer nuestras limitaciones al estar en contacto con bienes diferen-tes, profesionalizar el trabajo, mantenernos actualizados, rescatar el aspectohumano de nuestra labor y tener conocimiento del acontecer cultural.
Tadeo Tillman Truzt ilustra el perfil del profesional de la documentacinrequerido en estos tiempos: Se busca vendedor de libros y sucesor paralibrera de viejo. Se busca persona con fantasa, diligente, de confianza, amantede los libros, responsable con su trabajo, capaz de tomar decisiones pococorrientes y a la que no le asusten los grandes desafos.
9
9 Tadeo Tillamn Truzt, en Ralf Isau, La biblioteca secreta, Mxico, Ediciones B, 2005.
-
24
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
ABID, Abdelaziz, Memoria del mundo. Conservando nuestro patrimoniodocumental, Mxico, UNESCO/UNAM, 1998.
AGUILERA MURGUA, Ramn, Los archivos pblicos: su organizacin yconservacin, Mxico, Porra, 2006.
AMADOR TELLO, Judith, Cautela ante las reformas del patrimonio, Proceso,nm. 1565, 29 de octubre de 2006, pp. 74-76.
,Vuelve la discusin sobre la Secretaria de Cultura, Proceso, nm. 1565,29 de octubre de 2006, p. 76.
Informe de ICOMOS : las reformas contraproducentes, Proceso, nm.1562, 8 de octubre de 2006, pp. 70-71.
El PRD se compondr, Proceso, nm. 1558, 10 de septiembre de 2006,pp. 78-79.
No hay condiciones para la aprobacin: Cottom, Proceso, nm. 1557,3 de septiembre de 2006, pp. 78-79.
ARAUJO, Alejandro, Historiografa del patrimonio, historia y patrimonio: unatensa relacin, Mxico, Universidad del Claustro de Sor Juana, 2005.
BAEZ, Fernando, Historia universal de la destruccin de los libros: desde lastablillas sumerias a la guerra de Irak, Mxico, Debate, 2004.
BALLART HERNNDEZ, Josep, Jordi Juan i Treserras, Gestin del patrimoniocultural, Barcelona, Ariel, 2001.
Carta de Atenas, 1931,
Carta de Venecia, 1964,
FLORESCANO, Enrique (coord.), El patrimonio nacional de Mxico, v. 2, Mxico,CNCA/FCE, 1997.
Bibliohemerografa
-
25
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
GARCA AGUILAR, Idalia, Legislacin sobre bienes culturales muebles:proteccin del libro antiguo, Mxico, UNAM/CUIB, 2002.
Consolidar la salvaguarda del patrimonio documental mexicano, la -----------necesidad de la cooperacin institucional, ponencia presentada el 31---------marzo de 2000, Palacio de Minera. Miradas aisladas, visiones conjuntas : defensa del patrimonio documental
mexicano, Mxico, UNAM/CUIB, 2001.El futuro muerto de una fuente histrica relevante : la situacin de los
fondos histricos, Revista General de Informacin y Documentacin,Universidad Complutense de Madrid, nm. 2, 2004, pp 167-188.
Acceso y disfrute de libros antiguos y documentos histricos como underecho cultural en Mxico, Anales de Documentacin. Revista deBiblioteconoma y Documentacin, Universidad de Murcia, nm. 9,2006, pp. 53-67.
GONZLEZ MORELOS ZARAGOZA, Aldir, Desintegrar la nacin, Proceso, nm.1562, oct. 8 2006, pp. 71-74.
La planeacin y gestin del patrimonio cultural de la nacin: gua tcnica,Mxico, CNCA/INAH, 2006.
MONTAO GARFIAS, Ericka, El pas necesita la creacin de lectores inteligentes,afirma Jaime Labastida, La Jornada, 24 de agosto de 2006, edicinelectrnica
OSORIO ALARCN, Fernando, Conservacin y preservacin del patrimoniodocumental en Mxico, la mirada en la balanza, Discurso Visual (revistaelectrnica), nm. 6, nueva poca, julio-agosto de 2006. http://discursovisual.cenart.gob.mx
PREZ GARCA, Mara Maricela, Rescate y organizacin de los fondosdocumentales del Cenidiap, Discurso Visual (revista electrnica), nm.6, nueva poca, julio-agosto de 2006.
http://discursovisual.cenart.gob.mx El fondo reservado del maestro Juan Acha en la Academia de San
Carlos de la UNAM, ponencia presentada en el tercer Congreso yEncuentro Iberoamericano de Archivos Universitarios, octubre de 2006.
Principios para la creacin de archivos documentales adoptado por ICOMOS en1996
-
26
Ges
tin d
el p
atrim
onio
cultura
l: b
ienes
bib
liogr
fico
s y
docu
men
tale
s
Maricela Prez Garca
Problemas sobre teora epistemologa de la ciencia bibliotecolgica y de lainformacin: difusin y anlisis, Mxico, UNAM/CUIB, 2000.
Programa Nacional de Cultura 2007-2012: sntesis ejecutiva, Mxico, CNCA,2007.
ROSELLO CEREZUELA, David, Diseo y evaluacin de proyectos culturales,Barcelona, Ariel, 2004.
SNCHEZ CORDERO, Jorge, La reforma al patrimonio profundo agrario,Proceso, nm. 1558, 10 de septiembre de 2006, p. 76.
UGALDE GMEZ, Nadia, Importancia de la documentacin en el trabajocuratorial en los museos de arte, Discurso Visual (revista electrnica),nm. 6, nueva poca, julio-agosto de 2006.
http://discursovisual.cenart.gob.mx
UNESCO. Declaracin de la UNESCO relativa a la destruccin internacional delpatrimonio cultural, 2003
Recomendacin sobre la proteccin de los bienes culturales muebles,28 de noviembre de 1978.
VERA, Rodrigo, Las reformas, para privatizar el patrimonio cultural, Proceso,nm. 1557, 3 de septiembre de 2006, pp. 76-77.
VERTIZ, Columba, El INAH se confa, no habr madruguete PRIPAN, Proceso,nm. 1557, 3 de septiembre de 2006, pp. 74-79.
-
Alberto Hjar Serrano
Patrimonio intangible
-
28
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
Del patrimonio no tangible
La relacin entre la historia oficial y la ausencia en ella de la historia de losmovimientos populares, especialmente los armados, tiene que ver con el lla-mado patrimonio nacional. ste forma parte del Estado-nacin, que es la ga-ranta del poder burgus, y con l se desarrolla una necesidad ideolgica parareproducir y consolidar su dominio. El patrimonio nacional est subordinado alos intereses del Estado, su ideologa, sus intereses econmicos, polticos ysociales, constituyndose como una de las partes institucionales por las queste se reproduce, se consolida y se propagandiza. Fuera del proyecto delEstado quedan todas aquellas seales, iconos, signos y smbolos que even-tualmente pueden ir en contra del Estado-nacin y que slo se incluyen en lamedida en que han sido cooptados por ste y le son tiles a su proyecto.Ejemplo de esto lo observamos en la manera en que figuran revueltos en laCmara de Diputados nombres como los de Venustiano Carranza o lvaroObregn, distinguidos contrarrevolucionarios, con los de Emiliano Zapata,Francisco Villa y Ricardo Flores Magn. De esta manera hay un proceso deasimilacin, de cooptacin de lo que en un momento tuvo que ver con movi-mientos contestatarios o en contra del Estado, en beneficio del propio Estadonacin, ese que James Petras llama Estado prenacional porque, en rigor, esthistricamente imposibilitado para construir la nacin, a la que reduce a losintereses de una clase subordinada al Imperio.
Esta historia del Estado-nacin moderno, capitalista, burgus, requiere de unaconcepcin del patrimonio nacional en su beneficio, que deje fuera todo aque-llo que le resulte adverso o contestatario, situacin que no slo es caracters-tica de Mxico sino de todo el mundo. Debido a esto resulta importante hacerreferencia a una propuesta de la UNESCO que reivindica lo que Koichiro Matsuura,director general del organismo, llama patrimonio cultural intangible, definidocomo las creaciones colectivas de una comunidad cultural enraizadas en sustradiciones, igualmente parte fundamental del patrimonio de la humanidad.
Patrimonio cultural intangible
El patrimonio cultural intangible se asocia con las tradiciones orales y gestualesque son modificadas con el paso del tiempo por medio de un proceso de re-
-
29
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
creacin colectiva. Son diferentes formas expresadas a travs de idiomas,tradiciones orales, costumbres, msica, danza, ritos, festivales, medicina tra-dicional, artesana y las habilidades constructivas tradicionales. Para muchasculturas y en particular para las poblaciones minoritarias e indgenas, el patri-monio cultural intangible significa una fuente esencial de identidad, ya querepresenta su visin del mundo, filosofa, valores, tica, actitudes y formas depensar y vivir.
La caracterizacin que realiza el director general de la UNESCO introduce ele-mentos nuevos al planteamiento original, ya que considera el carcter intangi-ble de cierto patrimonio cultural, es decir, algo que no se encuentra deposita-do en un objeto, que no puede reducirse al espacio de un museo, sino quetiene que ver con los elementos de las tradiciones orales y gestuales, asocia-das a las poblaciones minoritarias e indgenas. Sin embargo, dicha caracteri-zacin tambin debera incluir a las organizaciones revolucionarias y referirsea los organismos poltico-militares, los cuales, cuando se logran arraigar enlas poblaciones generalmente campesinas y en ocasiones urbanas, inciden enfiestas, danzas, celebraciones, cantos que terminan por construir una identi-dad caracterstica de las regiones en las que estn asentados, de modo queadems de hacer referencia a las poblaciones minoritarias e indgenas tam-bin se debe aludir a las organizaciones poltico-militares que consolidan unpatrimonio cultural singularmente intangible, que ciertamente est relaciona-do con las tradiciones orales y los gestos, concretados en la forma de saludaro en alguna seal secreta para identificarse con los compaeros, como en losrituales para comunicarse a distancia. A veces esto tiende a una derivacinradical frente al Estado, como cuando el ejercito ocup Ciudad Universitariaen 1968 y a alguien se le ocurri levantar las manos con la V de la victoria;en seguida se repiti el gesto entre los dems estudiantes ah presentes y ellodio lugar a registros fotogrficos, como prueba de identidad contestataria.Otro gesto de identificacin es el puo izquierdo cerrado en los actos quetienen que ver con sindicatos tendencialmente revolucionarios o relacionadoscon esta tradicin, identificando as al grupo. Como parte de su despedidacomo rector de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico en noviembre de2007, Juan Ramn de la Fuente, ataviado con chamarra azul y oro de jugadoro aficionado puma, dirigi porras en el estadio Mxico 68 y repiti el ritualarropado por burcratas con el puo derecho en alto. La simulacin es tam-bin parte del patrimonio cultural intangible porque revela los afanes de Esta-do por apropiarse de usos comunitarios.
-
30
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
Problemtica del patrimonio cultural intangible
El tratamiento de aspectos intangibles como los gestos, cantos y las tradicio-nes orales se dificulta debido a que los investigadores y los centros de docu-mentacin slo se ocupan de lo tangible. Para algunos de ellos nicamente eshistoria lo que est escrito, documentado, lo que est en los libros o remite aobjetos reconocidos oficialmente, lo que pone en evidencia su negativa paraconsiderar el patrimonio cultural intangible parte de la historia. De esta mane-ra uno de los principales problemas para este patrimonio es la falta de recono-cimiento.
Todo Estado-nacin tiene leyes para calificar como patrimonio nacional, bajociertas condiciones, a determinados objetos y no a otros, lo que se hace ex-tensivo no slo a asuntos del pasado que tienen que ver con lo muertos sinotambin a cuestiones que se relacionan con los vivos, como a las personas aquienes se les reconoce su calidad de ser patrimonio nacional. Especialmenteen pases como Japn, a pesar de ser una nacin industrializada que ha dadolugar a una caracterizacin de los procesos productivos actuales, existe unaconservacin tradicional muy arraigada en lo referente a sus sitios histricosy a sus tradiciones en el teatro, la danza, la danza-teatro, la msica con ins-trumentos tradicionales muy antiguos, todo ello asociado a tradiciones religio-sas que procuran conservar y no liquidar en razn del desarrollo industrialacelerado que los caracteriza. En Japn hay algo que la UNESCO ha atendidopero que suele no asociarse a la cultura de los Estados-nacin. Son los tesorosvivientes, personajes que por lo que han vivido condensan en su personadetalles muy importantes que no han escrito y que quizs no escriban nunca,pero que pueden narrar, cantar, danzar. En Japn esto existe legalizado y re-glamentado. En Mxico su equivalente degenerado seran la becas que reparteel Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Igual se trata de proteger aestos personajes que nunca escribirn, que cuando mucho motivan entrevis-tas para dar registros de su oralidad al narrar situaciones que de otra manerano existiran y se perderan. Esas historias orales se caracterizan por no tenerinvestigadores especializados o una institucin que las proteja y, por supues-to, ni siquiera un archivo en el cual consultar el desarrollo de ciertos procesos.Todo queda sujeto al recuerdo, a canciones, a la presencia de personajes queparticiparon en algunos eventos, es decir, a un acervo desordenado que tieneque ver con esa otra historia a veces opuesta a la oficial.
Para los investigadores, el patrimonio intangible se presenta como parte de locotidiano, sin prestigio acadmico. Los movimientos populares pasan desaper-cibidos para ellos, ignorando que en stos hay una profusin de signos tangi-
-
31
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
bles y no tangibles sin ms documentacin que la de las fotografas y gra-baciones, que en el mejor de los casos dan lugar a un registro artesanal.Muy pocos son los investigadores que asisten o son partcipes de los movi-mientos populares y prefieren ignorarlos o reducirlos a lo que dicen fuentescomo los noticieros o los peridicos, generalmente adversos. Algunos in-vestigadores creen que slo es artstico y tiene importancia lo que ocurreen las galeras, en los museos, en las bienales, lo que se registra en catlo-gos, en libros, de manera que todo lo que no tenga tales caractersticas noes considerado artstico, ni vale, ni importa. Algunos de ellos asistieron alcoloquio de muralismo en la delegacin Tlalpan del Distrito Federal, en 2007,en el cual Irene Herner dijo que habra que distinguir entre el muralismo deDiego Rivera y el de Siqueiros, que es un muralismo serio, valioso, de ese otromuralismo en las comunidades zapatistas de Chiapas que no tiene calidad.Una investigadora del Centro Nacional de Investigacin, Documentacin e In-formacin de Artes Plsticas, Cristina Hjar, dedicada a registrar la cultura delas Juntas de Buen Gobierno, pregunt con qu calidmetro poda medirse elvalor de las obras, el cual habra que descubrir diferenciado de los paradigmaseurocentristas, afirmacin suficiente para que el director del Museo de ArtePopular, Walter Boesterley, se retirara indignado por lo que consider unaintrusin poltica. Los idelogos del Estado-nacin fomentan el desprecio alpatrimonio no tangible y tambin a sus precarias materializaciones que lesresultan subversivas. Por ejemplo, la ocupacin militar de la comunidad deTaniperlas en Chiapas, incluy la vandlica destruccin, en 1998, del muralcomunitario coordinado por Sergio Checo Valds y un grupo de estudiantes dela Universidad Autnoma Metropolitana Xochimilco.
Se lleva a cabo as una reduccin despectiva y racista del patrimonio culturalintangible por parte de las instituciones del Estado, las cuales marginan alfolclore, al arte popular o a las artesanas, separando en instituciones artsti-cas la alta cultura y la cultura popular creada por artesanos y folcloristas.
Aspectos legislativos de la proteccin del patrimonio cul-tural intangible
A partir de 1972, la UNESCO proclam la Convencin para la Proteccin delPatrimonio Mundial, Cultural y Natural, y en 1989 hizo la recomendacin sobrela salvaguardia de la cultura tradicional y popular. La preservacin del patri-monio natural se complica ya que en ocasiones es difcil de detectar. En paisa-jes industriales o edificios empresariales se encuentra devastado y para en-contrarlo hay que dirigir la bsqueda con el afn de hallar lo que queda de l
-
32
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
y acordar lo que debe ser preservado. Esto se dificulta con la recomendacinde 1989 que define el patrimonio como el conjunto de creaciones que emanade una comunidad cultural, fundadas en la tradicin, expresadas por un grupoo por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de lacomunidad en cuanto a expresin de su identidad cultural y social. Las normasy valores se transmiten oralmente por imitacin o de otras maneras. Sus for-mas comprenden la lengua, la literatura, la msica, la danza, los juegos, lamitologa, los ritos, las costumbres, la artesana, la arquitectura y otras artes.La produccin y reproduccin de iconos, seales y signos es reducida por laUNESCO a una solucin mgica cuando stos son sealados como el conjunto decreaciones que emanan de una comunidad cultural. Nadie en sus cabales seatrevera a afirmar a un premio Nobel que de su centro de investigacin ema-na la solucin a los problemas de los genomas, a cambio del seguimientopreciso de las investigaciones, punto irrelevante cuando se descalifica al patri-monio no tangible. Que en un documento de la UNESCO se afirme la emana-cin es sumamente grave y tiene que ver con el esfuerzo de muy distinguidosexpertos en problemas culturales por atender toda esa parte no tangible delas tradiciones orales; sin embargo, no saben qu hacer con ellas sino cuandoempiezan a concretarse.
Debido al desconocimiento del proceso que se debe seguir para la preserva-cin de este patrimonio, la UNESCO ha desarrollado proyectos de proteccin aestas manifestaciones, como los de 1993, el reconocimiento a los tesoroshumanos vivos y la publicacin del libro Atlas de las lenguas en peligro dedesaparicin, que exigen procesos de investigacin en comunidades minorita-rias y excepcionales. En junio de 1997, el escritor espaol Juan Goytisolo,despus de una reunin en Marruecos, form parte de una consulta interna-cional de expertos sobre la preservacin de los espacios culturales populares,la cual ofreci grandes sorpresas ya que se observ que stos son lugaresdonde se descubre la dialctica entre lo mtico-religioso y los procesos pro-ductivos, para dar cuenta que el patrimonio no tangible no emana sino quetiene que ver con la supervivencia comunitaria, como el arribo de la estacinfrtil o la cuenta del ganado cimarrn domesticado, por ejemplo.
Globalizacin y difusin del patrimonio cultural intangible
En Estambul, en 2002, durante la mesa redonda de ministros de cultura Elpatrimonio cultural inmaterial, espejo de la diversidad cultural, se hizo unpronunciamiento de nueve puntos muy precisos. El punto cinco explica el pro-blema de la diversidad cultural, el cual haba sido tratado habitualmente des-
-
33
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
de una perspectiva colonial, es decir, desde la omisin de la diversidad culturaly la valoracin nicamente de la cultura europea y sus transmisiones a lospases colonizados. Lo dems quedaba apreciado como folclore o cultura po-pular porque no era equiparable con la Cultura con mayscula. Los libros dehistoria del arte universal la organizan a partir del centro de Europa con pro-cesos productivos e instituciones con supuesta validez universal. Pero estepronunciamiento plantea un modo tendencialmente no colonial de afrontar elproblema de la diversidad cultural. Los procesos de globalizacin, aunque re-presentan grandes amenazas para homogeneizar las expresiones del patrimo-nio inmaterial, pueden facilitar su difusin, sobre todo a travs de las nuevastecnologas de la informacin y la comunicacin. Esto puede favorecer la emer-gencia de una base de referencia comn al conjunto de la humanidad y pro-mover la solidaridad y la tolerancia, para conducir a un mejor conocimientodel otro y al respeto de la diversidad. Ello responde a los trminos contradic-torios de la globalizacin que tiende a homogeneizar la cultura para reducir-la al pensamiento nico, en ese afn de uniformar las universidades y loscentros de investigacin a partir del desprecio a la historificacin incluyente.De manera contradictoria, las invasiones y masacres imperiales y la socializa-cin irrefrenable de los medios electrnicos, acompaan a las resistenciasculturales antiimperialistas. Sera demasiado pedir a la UNESCO que hiciera re-ferencia a las guerras caractersticas de la globalizacin que han puesto enevidencia el problema de los rabes, el cual antes no despertaba inters, peroque ahora se encuentra diariamente en los medios de comunicacin. Ese mun-do con una cultura enteramente distinta a la eurocntrica y que refiere a otrassituaciones culturales, como el Ramadn, el cual trae consigo espectacularesmovilizaciones que, aunque sea por el morbo de la nota policiaca, algo infor-man sobre la otredad. En este sentido, la declaracin de Estambul hace refe-rencia, en uno de los apartados del punto siete, a que en el marco de laspolticas de cada Estado se estimulen la investigacin y documentacin, larealizacin de inventarios y registros, la elaboracin de legislaciones y meca-nismos de proteccin, la difusin, la educacin y la sensibilizacin de los valo-res y la importancia del patrimonio cultural inmaterial, el reconocimiento y laproteccin de los detentadores as como la transmisin de los saberes y delsaber hacer, hacindose un llamado institucional, suscrito por los ministros decultura afiliados a la UNESCO para transformar las polticas de Estado. La intro-duccin de la palabra detentadores, de haber sido a propsito, le quitara elcarcter neutral a la UNESCO al apuntar que se trata del reconocimiento y laproteccin de quienes, en trminos estrictos, son los usurpadores. De estamanera, cuando se habla aqu de los detentadores, queda la impresin de undesliz ideolgico, intolerable para una institucin del rango de la UNESCO. Elllamado tendra que orientarse al impulso a la investigacin, documentacin,
-
34
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
registro, legislacin y mecanismos de proteccin, educacin y sensibilizacinpara quitarle a los detentadores la usurpacin del manejo del patrimonio cul-tural, especialmente el no tangible, cosa difcil en el comercio extremo propiode la globalizacin.
Todo esto sera el planteamiento de una posicin de poder, una situacin eco-nmico-poltica heredada del coloniaje caracterstico de la acumulacin capi-talista y que hace crisis en la globalizacin. Es muy importante que la UNESCOconsidere el problema de los detentadores, aunque sin crtica de la economapoltica, ya que el desarrollo de las tecnologas de informacin y comunicacinexige construir sujetos sociales en lucha ideolgica. Por ejemplo, un hecho enapariencia casual dio lugar a una aclaracin histrica cuando, en 1991, quienesto escribe arroj una copa de vino a Gary Prado, el captor del Che en condi-ciones de brutalidad militar extrema, para denunciar su infame presencia comoembajador de Bolivia en Mxico. Una de las primeras felicitaciones recibidasen el correo electrnico fue de Hezboll, el grupo palestino poltico-militar.Estas situaciones no ocurran antes de la globalizacin. Entonces, el sucesohubiera pasado desapercibido y hubiera quedado como una ancdota, perogracias a la informtica, alcanz niveles internacionales y se incorpor a lanecesidad de precisar un crimen de Estado acordado con la CIA, difusora derumores sobre el asesinato del Che. De rumores y susurros est nutrida laresistencia anticolonial y anticapitalista, generalmente oral y eventualmenteescrita, como en el caso de los relatos del Subcomandante Marcos, especial-mente los del viejo Antonio, estudiados por Ezequiel Maldonado como formaparticular de literatura testimonial. No es casual que un artculo sobre estohaya sido incluido en Oralidad, Para el rescate de la tradicin oral de AmricaLatina y el Caribe (Anuario 11, La Habana, 2002), donde la nota editorialprecede a los documentos de la UNESCO sobre patrimonio inmaterial.
Al concretar la UNESCO sus pronunciamientos sobre el patrimonio no tangible seda el encuentro entre las diferentes propuestas de los investigadores, histo-riadores, cientficos sociales y comunidades grafas, aqullas que no escribeny no por eso no tienen historia sino que la tienen de diferente manera. El 18 demayo de 2001, un jurado internacional convocado por la UNESCO proclam lasprimeras diecinueve obras maestras del patrimonio oral e intangible de lahumanidad, cuatro de las cuales se ubican en Amrica Latina y el Caribe. Entreellas est la cultura garfuna de la Costa Atlntica de Guatemala, Honduras yNicaragua que se conoce de manera errnea por los detentadores de lacultura dentro de dos canciones mercantilizadas: Sopa de caracol y El baile delperrito, despojadas de su carga ertica compleja. Esta cultura se encuentramuy incomunicada debido a que para llegar a ella se requieren muchos das de
-
35
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
camino, adems que usan lenguas que incorporan elementos del ingls, elholands, el francs, de los piratas del Caribe y dan lugar a lenguas y ritos nointeligibles para los que vienen de afuera. Con la Revolucin Popular Sandinistade 1979 se plante la autonoma de los pueblos de la Costa Altntica hasta darlugar, recientemente, a una Universidad que se ocupa de formar investigado-res y reproductores de las formaciones sociales productivas de esa regin,uno de los puntos del primer programa revolucionario del Frente Sandinista deLiberacin Nacional.
Otra de las obras maestras del patrimonio inmaterial proclamadas por la UNESCOes el carnaval de Oruro en Bolivia, cuya caracterstica es que los diablos noson como los cristianos sino como los de la tradicin oriental o indgena, bellosy espectaculares. Una ms es la Hermandad del Espritu Santo de los Congosde Villa Mella en Repblica Dominicana, grupo en proceso de extincin que secaracteriza por ser una cofrada o hermandad del Espritu Santo y de la Virgendel Rosario, en la cual sus integrantes tocan con instrumentos que slo ellossaben construir y representan una fiesta de tradicin comunitaria y familiar enuna fase de preservacin cultural. Tambin fue considerado el pueblo Zparadel Amazonas, comunidad de trescientas personas que hablan su lengua ma-terna y alrededor de la cual gira una prctica de la medicina tradicional y de laproteccin de la biodiversidad.
Las comunidades de raz popular que no tienen que ver con el Estado ms quecomo rezagos histricos, tal como llam desde la Presidencia de la RepblicaCarlos Salinas a los indios de Chiapas en enero de 1995, despus de la pre-sentacin revolucionaria del Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional, se re-producen de manera familiar, en manifestaciones de grupos de danzantes, debandas musicales, renovndose con cargas religiosas y polticas inconscientesque ofrecen una alternativa al control del Estado. La UNESCO hace un llamadode carcter oficial a esforzarse en el marco de las polticas estatales paraprestar la debida atencin al patrimonio inmaterial.
Proyecto Lucio Cabaas
El proyecto que un grupo del Taller Arte e Ideologa organiz tras la identifi-cacin de los restos de Lucio Cabaas encontrados en una fosa comn con laayuda de antroplogos argentinos, quienes estuvieron en la identificacin delos restos del Che en Bolivia, despert de manera oral el inters de las comu-nidades de Guerrero para conmemorar la cada de Lucio, el 2 de diciembre,con un gran funeral. Finalmente, el acto signific depositar los restos en una
-
36
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
urna de cermica con forma de huehuetl que recorri Chilpancingo, El Cayaco,un pueblito sobre la carretera a Zihuatanejo, hasta llegar al panten en el quese encuentran los restos de la madre de Lucio. El recorrido culmin en Atoyac,en donde se hizo un monumento para depositar la urna en medio de unavelada conmovedora. Se colocaron carteles para la difusin del evento, pero loimportante fue cmo oralmente todas las comunidades se comunicaron hastafundar una tradicin de duelo por Lucio. Se plante que adems del funeral sedeba hacer algo que dejara una huella permanente. De esa manera se orga-niz un archivo que empez con la familia Cabaas, con la cual hubo algunasdificultades porque no entendan bien qu era lo se planeaba. Un profesor nosprest unas credenciales de Lucio, de cuando era maestro en Atoyac y Durangoy a Elisa Morales Maya se le ocurri amplificarlas con el recurso del plotter.Cuando se lleg a la siguiente reunin en la casa humilde en donde nos re-unamos, les explicamos de qu se trataba y les mostramos lo que queramoshacer con los documentos, garantizando que los originales les seran devuel-tos; entonces comenzaron a prestarnos los documentos entre los cuales haycomunicados revolucionarios de los aos setenta del siglo pasado, cuando nohaba computadoras y se tena que escribir a mano o con mquina mecnica.Ah aprend que eso todava no era un archivo porque ste significa llevar a unorden distinto una masa de papeles y fotos. Fue fundamental la participacinde Elisa, quien orden, encarpet y devolvi los originales. En el momento enque regresamos a Atoyac, una sobrina de Lucio ofreci su casa para el mon-taje del museo. nicamente se ocup un cuarto, en el cual se instal un museobarroco atoyaqueo, que qued lleno de piso a techo con colores rosa, verde,amarillo. Era una explosin de colores rurales y se inaugur en el funeral.Durante el montaje del museo y debido al calor que se senta, mantenamos lapuerta abierta de donde se estaba trabajando. Los vecinos se asomaban yeran invitados a pasar. No hubo alguien que no tuviera una historia que contar.Por falta de previsin no se grabaron las conversaciones, patrimonio no tangi-ble sin importancia para el Estado mexicano. Esta posicin poltica en ltimainstancia no arraig en la comunidad, que ha descuidado el museo de sitio.
La relacin problemtica entre patrimonio no tangible y patrimonio nacionalideologizado tiene que ver tambin con el caso de Mario Payeras, investigadopor Mara Teresa Espinosa e Irma Lpez Tiol. Payeras era guatemalteco y es-tudi en la Facultad de Filosofa de la Universidad Nacional Autnoma de Mxi-co. Consigui una beca con la cual se fue a Rumania y se hizo muy amigo deMiguel Angel Asturias, quien debi leer sus primeros poemas y cuentos antesque al fin lograra llegar a Leipzig, donde se doctor. Regres a Guatemala y semeti a la selva del Petn en la frontera con Mxico hasta dejar fundado elEjrcito Guerrillero de los Pobres (EGP). Los das de la Selva es el testimonio
-
37
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
que alguien dio a Garca Mrquez para el concurso de Casa de las Amricas, enel cual gan el premio de literatura testimonial en 1979. La obra de Payerasincluye textos sin su firma como el valorado por el antroplogo Hctor DazPolanco como la primer obra programtica revolucionaria sobre la cuestinindgena, la cual sorprendi a los investigadores reunidos en un congreso enSudamrica. Enfermo por la vida en la selva, Payeras fue nombrado responsa-ble en Guatemala, donde vivi una represin brutal ejercida contra todas lasorganizaciones revolucionarias. Todo ello es narrado en el libro fundamental Eltrueno en la ciudad, cuya publicacin le cost un pleito con la direccin del EGPque lo expuls y arm una campaa internacional en su contra. Payeras fundtodava, con quienes salieron con l, Octubre Rojo, hasta que ya muy daadoen su salud lleg a Tuxtla Gutirrez donde cre la revista Jaguar Venado ypublic textos asombrosos para nios y un libro de ensayos con sus reflexio-nes ecolgicas, que incluye textos como los de las ballenas y el halcn pere-grino. Los ensayos son brillantes, literariamente bellos y aportadores de cono-cimientos por la va esttica. A partir de la reflexin en torno a obras clave dela literatura norteamericana como Moby Dick, Colmillo blanco y El viejo y elmar, descubre que ah est la descripcin de la afectacin que el capitalismoha trado a la naturaleza y con ella a la humanidad. All est la resistenciaindividualizada de quien no puede dejarse vencer por las fuerzas desatadas dela naturaleza en protesta, tal como prueba con la informacin sobre las migra-ciones de las aves, los peces, las ballenas, de las que lo saba todo, desde suestructura sea y su fisiologa, hasta los recorridos que hacen posible quemeses despus del enfrentamiento entre una gran ballena y un pescador, stevuelva a buscarla y la encuentre en el punto exacto donde tenan una cita nopactada.
Toda esta obra maravillosa la hemos empezado a recopilar. Dos compaerasfueron a la Direccin de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes yhablaron con la responsable, Silvia Molina, experta en literatura infantil. Lellevaron dos libros de Mario Payeras con ilustraciones de Yordi Bold y le pidie-ron una sala prestada para hacerle un homenaje a diez aos de su muerte,que fue en 1995 en el precario Hospital General Xoco, en la ciudad de Mxico.El acto fue asombroso porque lleg mucha gente animando a su viuda YolandaColom, quien tambin fue guerrillera, a emprender en Guatemala la publica-cin de la obra de Mario incluyendo algunos inditos y un coloquio anual. Yahubo un encuentro en 2006 que se inaugur en la ciudad de Guatemala e hizoun recorrido por comunidades muy pobres para dejar un acervo Mario Payerasen las escuelas. Sus textos dan cuenta de leyendas mayas, de historias que linventa; se trata de una obra muy amplia que lo mismo abarca la filosofa y aKarel Kosik que la msica y a Shostakovich, la marimba y toda la experiencia
-
38
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
poltica y social que vivi para hacer tangible lo intangible del conocimiento nece-sario para sacar a los indios y a Guatemala entera de su postracin histrica.
Este tipo de proyectos tienen la intencin de que las organizaciones haganarchivos de los diferentes patrimonios no tangibles, los cuales son parte fun-damental de la historia. Como propuesta personal estuve planeando hacer, enel primer aniversario de Atenco, una exposicin con los elementos que tuvie-ran diferentes personas y as armar una muestra de patrimonio no tangible.En este caso es un proyecto poltico que este patrimonio intangible se hagatangible y no quede como lo no tangible que dej la guerra sucia, sino comoparte fundamental de la historia de Mxico que hay que reivindicar.
1
La dimensin esttica
La propuesta de Herbert Marcuse de la dimensin esttica, la necesidad deplacer y dolor que forma parte de la lucha entre Eros y Tanatos, tiene que veren parte mnima con el arte, pero ms con la necesidad del libre juego de lasfacultades, como llamaba Kant al juicio esttico que se apropia de la posiblearticulacin de la racionalidad con el instinto, con la intuicin, de modo deechar a andar todas las facultades y de esta forma ser plenos aunque sea porun instante, de manera que vuelve muy importante al juego, forma instintivay de supervivencia de las comunidades. Estos juegos no slo los realizan losnios sino que tambin los adultos participan de ellos. Este planteamiento estan importante que habra que incluirlo como patrimonio no tangible de lasformaciones sociales en la globalizacin capitalista, ante la violencia de losjuegos y pelculas computarizadas, su racismo y su misoginia reproducidaspor la industria del espectculo y sus derivados. En Europa todava se practi-can los juegos callejeros como modo de convivencia, mientras que aqu cadada se juega menos la rayuela, tope y cuarta y no se diga el rentoy. Un ejemplode esto pude observarlo recientemente, cuando me encontraba en la ciudadde Oaxaca en un plantn dentro del convento de la plaza de Santo Domingo endonde repentinamente se organiz una larga fila para repartir una bebidatradicional de cacao, chocolate y agua, relacionada con el descanso de la per-sonas. Estas prcticas difcilmente se pueden imitar en el Distrito Federal yall culminan en la Guelaguetza, donde el dar se impone y se festeja. De aquel sentido revolucionario de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
1 Este proyecto fue superado por el video Atenco, un crimen de Estado que ha tenido excelente fortunacrtica en festivales en Mxico y Estados Unidos hasta merecer su reproduccin acogida alcopy left que es lo contrario al copy right. Producido y realizado por Arte, msica y video, se suma a lafilmacin por este mismo colectivo de testimonios de las Juntas de Buen Gobierno de Chiapas.
-
39
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
(APPO) en 2006 al impedir la Guelaguetza degenerada para los turistas y laindustria hotelera y sustituirla por una autntica participacin de los pueblos ycomunidades oaxaqueas. El recurso de hacer tangible lo intangible es sinduda revolucionario, como cuando el Ministerio de Cultura encabezado porErnesto Cardenal en la Revolucin Popular Sandinista, llev a Mangua, para elprimer aniversario del triunfo del 1 de julio de 1979, a un grupo de parejas demisquitos de la Costa Atlntica a bailar con muy poca ropa la muy erticadanza del Palo de Mayo, ante el asombro y el escndalo de quienes por vezprimera se relacionaban con la lejana regin.
Conservar sin detentar
No todo lo popular es preservable. Histricamente, unos meses despus deltriunfo de la Revolucin de octubre, una organizacin muy poderosa llamadaProletkult acogi la consigna de Maiakovsky de barrer con la escoba de octu-bre. Entonces Lenin hizo dos pronunciamientos para el congreso del Proletkultsealando que no todo lo que hace el pueblo hay que preservarlo; tiene quehaber una especie de visin de fuera. Por ejemplo, en Mxico, en la celebra-cin de Nuestra Seora de la Merced en el famoso mercado, cada calle tiene susonido, en cada cuadra hay familias sentadas en la calle, bailando, algunosadolescentes fumando marihuana: el carnaval llevado a su mxima expresin.Impera el respeto y se impide la intervencin de partidos polticos y organiza-ciones ajenas, pero hace falta una posicin clasista para construir al pueblocomo algo ms que el sujeto del desmadre. Lenin le plante esto al Proletkult:todo aquello que beneficie la organizacin del proletariado es bienvenido, lodems, no. Pero escoger es difcil si se trata de documentar y no caer enmoralismos, y tener clara la dialctica entre los investigadores y la comuni-dad para decidir que es lo que se debe preservar y a partir de eso organizar unacervo donde nada se oculte. Por ejemplo, la revista Bohemia de Cuba dedicen los aos ochenta del siglo pasado la tapa de la portada a fotos y textosexplicativos de los vicios caractersticos anteriores al triunfo de 1959, paraconocimiento de los jvenes que no los vivieron.
La dialctica llamada por Jos Revueltas democracia cognoscitiva anula eldetentar por parte de los expertos empeados en decir cmo se hacen lascosas. Tampoco se trata que el folclorista llegue a celebrar todo y a decir quetodo vale. Es necesaria la discusin que exige una reeducacin profunda. Unavez que comprendemos qu es lo que ocurre en la realidad construida y porconstruir, es necesario aventurar una posicin, una orientacin como trabajode toda la vida con una disciplina relacionada con la lectura, con la biblioteca,
-
40
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
con la grabadora y el video, pero tambin con insertarse en los movimientospopulares para no llegar a verlos desde afuera, y ser visto como un compae-ro y no como el maestro. Un sujeto dialctico entre el documentador y lacomunidad integra la dimensin esttica, la historia como desplieguehumanizador.
Resistencia y seales no tangibles
Tomemos el ejemplo de lo sucedido en Oaxaca en 2006 con la APPO y suproyecto nacional de resistencia a la globalizacin capitalista, su ejerciciode democracia desde abajo sin votaciones manipuladas por la propaganda.La presencia de los profesores de la seccin XII de la Coordinadora Nacionalde Trabajadores de la Educacin (CNTE) resulta clave porque se trata demaestros rurales que saben utilizar las huellas culturales con sentido didc-tico y pedaggico. Historia y geografa resultan el tiempo y lugar de la dinmi-ca social y hacen recordar otras prcticas como la de Nicaragua antes que elFrente Sandinista de Liberacin Nacional fuera dividido por la corrupcin y laincapacidad poltica de los honrados. La geografa es estratgica en procesosinsurreccionales por la ventaja que representa sobre el enemigo educado conmanuales de contrainsurgencia que, por ms apoyados que estn en lasms de cuatrocientas bases militares yanquis desparramadas por todo elmundo, no pueden competir con el conocimiento del terreno y de los senti-dos comunitarios caractersticos de las organizaciones insurreccionales quesuelen resultar de tradiciones de lucha consolidadas como cultura populardurante decenios. De aqu la necesidad de usar tanto la documentacincomo las estrategias de divulgacin en trminos socialistas, porque setrata de socializar, no de imponer nada ni de detentarlo, ya que todos losmovimientos populares tienen sabios expertos que, como en el caso de laAPPO, de la Convencin Nacional Democrtica y de la Otra Campaa del Ejer-cito Zapatista de Liberacin Nacional, escriben desde el aula y el cubculo sinla vivencia de lo no tangible. Esto tiene que ver con el abrupto final de ElEstado y la Revolucin, en el cual Lenin dice que es ms importante hacer larevolucin que escribir sobre ella, pero para construir las nuevas instituciones,advierte el Che en una carta a Fidel (1964), es necesaria la organizacin admi-nistrativa para el largo plazo, en el cual tienen que contar las perspectivas delpoder popular con todo y su saber no racionalista. La disciplina de lecturasintomtica, el cuidado de los archivos, las legislaciones tienen en la declara-cin de Estambul una importante manera institucional. En el rubro de las artesplsticas existen muchas cosas que registrar como gestos y movimientos. Unejemplo de esto eran las convocatorias a ruedas de prensa que la embajada
-
41
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
de Vietnam haca cuando estaba muy reciente su triunfo de 1974. Los invita-dos eran recibidos en la puerta por el embajador o su esposa y dentro de lacasa se poda apreciar que el primer secretario y el consejero cultural ofrecanbocadillos, ponan mesas de las que dan las refresqueras y la cerveceras, yellos mismos servan la comida y as se conversaba en las conferencias. Era laotra diplomacia, en otro escenario con otros usos y costumbres.
El dominio libresco se impone a pesar de todo como ocurri con el artculo quepubliqu para una revista que en realidad son libros monogrficos editadoscada seis meses, de la Universidad Autnoma Metropolitana Azcapotzalco, enel nmero dedicado a la literatura testimonial. Decid hacer un testimoniosobre febrero de 1974, ao en que sufr mi primer secuestro, tortura y des-aparicin, de la que fui liberado gracias a que hubo una movilizacin impor-tante. Soy sobreviviente de Miguel Nazar y su Brigada Blanca recin formada.Limito el artculo a lo que pas en la masacre de Nepantla, a los secuestros yal asesinato del principal dirigente de las Fuerzas Armadas de Liberacin Na-cional en Ocosingo, Chiapas. Pero a la par en Yucatn tambin secuestran a unlegendario abogado sin que ambos hechos se relacionen; me remito a la nove-la Charras (1990), escrita por Hernn Lara Zavala, sobre Efran Caldern Lara,dirigente sindical cuyo cadver apareci amarrado y torturado en la carreteraa Campeche. La documentacin de los crmenes de Estado rompe el lmite deMxico porque unas semanas despus fue ejecutado a garrote vil SalvadorPuig Antuich, un joven activista cataln que al resistirse a la captura dio muer-te a un guardia. Puig Antuich es el ltimo en ser asesinado de esta manera porel franquismo. Todo esto daba para hacer un buen testimonio, sin embargo,despus de entregado me di cuenta que lo nico que haba hecho era unaresea de los libros que se haban escrito al respecto. Qued interesante, peroel testimonio no apareci nunca. Tena que haber dicho cmo fue el secuestro,los maltratos, la tortura; cmo Nazar pidi que me llevaran a su despachopara conocerme, el capuchn negro que tuve que usar todo el tiempo salvo enlos interrogatorios. No tuve la capacidad de narrar nada de eso, pero lo peorfue que qued muy satisfecho con lo que escrib y hasta despus me di cuentaque mi trabajo pareca nota bibliogrfica de alumno progre de la licenciaturade ciencias polticas.
El tema del patrimonio no tangible es muy difcil porque pesa sobre nosotrosla cultura de escribir, de leer, del archivo ya constituido, cuando ms, delreportaje y el testimonio directo, y tenemos una incapacidad para hablar delos gestos y movimientos de toda esa cultura de la represin. Quiz yo oral-mente la puedo narrar, pero no tuve la capacidad de ponerla por escrito.
-
42
Patr
imonio
inta
ngib
le
Alberto Hjar Serrano
Folclore y patrimonio intangible
El trmino mismo de folclore nace y crece con la construccin de las cienciassociales, en especial de la antropologa, como la sabidura del pueblo que en-tr en conflicto desde su origen con los procesos de conquista y colonizacinen el siglo XIX, es decir, con la acumulacin capitalista en esa fase de apropiar-se del mun