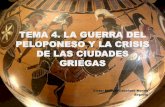3_PEC_2014 HAII
-
Upload
jesus-maria-antolin-sebastian -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of 3_PEC_2014 HAII

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
HISTORIA ANTIGUA II (EL MUNDO CLÁSICO)TERCERA PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA
PERIODO DE REALIZACIÓN: 10/04/2014FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 10/05/2014
INDICACIONES: utilice, siempre que sea posible, este archivo de Microsoft Word para realizar el ejercicio y colgarlo en la página virtual de la asignatura. Aténganse lo más pasible a los epígrafes de las preguntas. Pueden añadir las páginas que crea necesarias.NOTA IMPORTARTE: Es imprescindible entregar las pruebas en un formato digital estándar y compatible, que se puede abrir con cualquier ordenador. Por ello recomendamos que utilicen siempre Microsoft Word (versión 2003 o anterior) o cualquier otro que sea compatible con este.
COMENTARIO DE TEXTO
Sucesión de Teodosio. (Procopio, Historia de las Guerras vándalas, I, 1, 2-3 y I, 2,1).
«A la muerte del emperador Teodosio, que había dado muestras excepcionales de justicia y de valentía, sus dos hijos se repartieron su imperio: Arcadio, el primogénito, gobernó la parte oriental, mientras que la occidental quedó en manos de Honorio, el más joven. [1, 3] La soberanía romana estuvo dividida así desde la muerte de Constantino y de sus hijos: el emperador, al trasladar a Bizancio la autoridad imperial y agrandar esta ciudad, había potenciado extraordinariamente su desarrollo antes de autorizarla a tomar su nombre... [I, 2, 1] En la época en que Honorio gobernaba en occidente los bárbaros se adueñaron de su territorio»
Página - 1/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
A.- LEA DETENIDAMENTE EL TEXTO, INDIQUE LAS PALABRAS O FRASES QUE CONSIDERAN RELEVANTES PARA SU INTERPRETACIÓN. REALICE UN BREVÍSIMO RESUMEN DE DOS O TRES LÍNEAS DEL MISMO. Procopio: natural de Cesarea, en Palestina. Historiador bizantino del s. VI, cuya obra constituye la principal fuente de información sobre la época de Justiniano. Estudió leyes y en sus inicios actúo como abogado –rhetor-.No se conoce el año de su nacimiento ( finales del s. V ). En el año 527 ya es asesor de Belisario lo que le permite ser testigo privilegiado de los acontecimientos en que éste fue protagonista: su derrota en Callinicum en el 531, la represión de Niká un año después…Acompañó a su señor en su exitosa expedición al norte de África contra los vándalos hasta la toma de Cartago. Luego da noticia sobre el cambio climático y sus desastrosas consecuencias entre los años 535 y 536. De nuevo junto a Belisario, viaja a Italia en la campaña contra los ostrogodos asistiendo al asedio de Roma por éstos el año 538 y a la conquista de Ravena, capital del reino de los godos en el 540. Desde entonces se distancia de Belisario. Volvemos a encontrarlo en Constantinopla dos años después durante la peste que asoló la ciudad, y allí obtuvo el título de illustris llegando a ser prefecto urbano de la ciudad entre el 562 y el 563.
Tal vez fue el último gran historiador de la Antigüedad tardía. Tuvo como modelos a Heródoto y Tucídides y escribió en griego clásico. Sus obras más destacadas fueron:“Historia de las guerras”;” Sobre los edificios” ( a propósito de las obras públicas de Justiniano) y la” Historia secreta” una furiosa invectiva contra Justiniano y Belisario y sus respectivas mujeres Teodora y Antonina, con descripciones pornográficas de los indecentes comportamientos de aquélla.
Historia de las guerras vándalas: ocupa los libros III y IV de la Historia de las guerras de Procopio, acerca de las guerras en la época de Justiniano, en muchas de las cuales participó activamente ya que era secretario del general Belisario. Escritas entre los años 545 y 551, a propuesta del emperador Justiniano. Para introducir la narración, en sus primeros pasajes se cuenta la división del imperio a la muerte de Teodosio, estableciendo los límites geográficos del Oriente y del Occidente asignados a Arcadio y Honorio, y esboza el origen de los diferentes pueblos bárbaros, sus rasgos étnicos, su religión y sus relaciones con Roma. Los capítulos 1 y 2 del libro I se dedican a resumir la división del imperio y explicar la naturaleza de godos, vándalos y visigodos. En concreto, explica la brusca irrupción de vándalos y alanos en las relativamente tranquilas provincias romanas de la diócesis de África el año 429, zona a la que Procopio denomina Libia y la guerra que Justiniano emprende el año 533 en el contexto histórico del plan restaurador del emperador. Así, Procopio no empieza su relato en dicho año sino que lo hace a partir del año 395 en que se consuma la Partitio Imperii (para Justiniano Teodosio representa al último emperador que gobernó sobre la totalidad de los territorios del Imperio romano). Procopio comienza explicando las causas de las invasiones bárbaras desde los tiempos de Alarico, pues son los visigodos los primeros en apoderarse de la ciudad de Roma, para justificar luego, como una tarea fundamental de Justiniano, recuperar los territorios arrebatados por los bárbaros y restaurar el Imperio hasta dejarlo como estaba en tiempo de Teodosio.
“La soberanía romana estuvo así dividida desde la muerte de Constantino…”: esta frase pone de manifiesto la división “de facto” del Imperio romano tras Constantino que se confirmó tras la muerte y sucesión de sus hijos. En efecto, si la Partitio Imperii se produce a la muerte de Teodosio y el subsiguiente reparto del Imperio entre sus hijos
Página - 2/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
Arcadio y Honorio, división “de iure”, no es menos cierto, como dice Procopio, que dicha división era una realidad desde hacía algunas décadas.
Resumen del texto: alude a la división del Imperio romano, la Partitio Imperii, que se produjo a la muerte de Teodosio cuando éste dividió el territorio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, preludio del fin del Imperio romano de occidente ante el empuje de los pueblos bárbaros,”en la época en que Honorio gobernaba en Occidente los bárbaros se adueñaron de su territorio”.
Página - 3/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
B.-RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SIEMPRE RELACIONÁNDOLAS CON EL TEXTO.
1.- Significación de la Partitio Imperii.
La Partitio Imperii : Ya en tiempos de la Tetrarquía se crearon varias sedes imperiales: Tréveris, Milán, Sirmium/Tesalónica, Nicomedia y Roma; éste fue el primer indicio de una ruptura de la unidad largamente anunciada. La creación de una nueva capital en Bizancio, en el estrecho del Bósforo, por Constantino significó un paso más en el camino hacia la división completa. A la larga, la nueva capital debía dotarse de un nuevo Senado, una nueva administración y hasta un nuevo ejército, sin olvidar la escisión de la comunidad cristiana entre un Oriente arriano y un Occidente niceno-católico- que se consolidará a lo largo del resto del s. IV. La división de facto a nivel político y militar entre Oriente y Occidente ocurrió en tiempo de Valentiniano I (364-374) cuando propuso a su hermano Valente como co-emperador; ante la presión de los alamanes sobre las fronteras occidentales, Valentiniano tuvo que acudir con sus legiones para frenarlos y su larga permanencia allí por las circunstancias de la guerra, consumó esta separación de facto. A partir de entonces, aun persistiendo la unidad legislativa, monetaria y fiscal, hubo dos Senados, dos ejércitos, e incluso, dos Iglesias. Cuando en enero de 395 moría Teodosio en Milán, y ante su previsión sucesoria en favor de sus dos hijos, Arcadio y Honorio, el Imperio se divide “de iure” en dos partes: la pars Occidentes, gobernada desde Milán por éste y la pars Orientis gobernada por aquél desde Constantinopla. La Partitio Imperii como disposición testamentaria de Teodosio implicó dos cosas: la reposición del principio dinástico y que la división “de iure” intensificara la separación de facto ya existente entre ambas partes del Imperio. A partir de la división del Imperio del año 395 se inicia el periodo llamado tardorromano, caracterizado por la emergencia de poderes locales capaces de evadir el control de los funcionarios imperiales mientras un ejército cada vez más “barbarizado” no era ya el instrumento adecuado para preservar la integridad territorial.
Página - 4/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
2.- Los problemas principales de la política de Teodosio.
Teodosio fue nombrado Augusto con potestad en Oriente el año 379 por el emperador Graciano (el mismo que había ordenado ejecutar a su padre, Teodosio el Mayor, en Cartago). Graciano, tras la muerte de Valente en la Batalla de Adrianópolis contra los godos, había logrado consolidar su posición, y con el nombramiento de Teodosio repetía el modelo de reparto del Imperio en términos análogos a los que formulara antes Valentiniano I: Graciano gobernaría el Imperio Occidental y Teodosio el Imperio Oriental, quedando sólo una pequeña parte para Valentiniano II( Iliria, desgajada de la prefectura de Roma). Tras este reparto se mantuvo el compromiso de colaboración entre los emperadores. Tres fueron los grandes desafíos a los que hubo de hacer frente en los 16 años de su poder hasta su muerte el 395: en el plano militar, la amenaza de los godos tras el desastre de Adrianópolis (que, paradojas de la vida, propició su ascenso al poder imperial), unida a la presión persa en el este. En política interior, la reforma administrativa y la consolidación económica a la que seguiría el proyecto de reunificación territorial del Imperio cuando el general Máximo destronó a Graciano en Occidente. Y, finalmente, la cuestión religiosa, que resolvió imponiendo el catolicismo como religión oficial. En cuanto al primero de estos problemas, la cuestión de los godos, mezcló sabiamente el recurso a las armas (con victorias señaladas frente a los visigodos) con una hábil diplomacia plasmada en el pacto con el rey Atanarico que permitió la instalación de este pueblo germánico en Mesia (la actual Serbia) como federado del Imperio-es decir, aliados bárbaros a los que se encomendaba la defensa de la frontera-. La segunda gran cuestión política de su reinado terminaría con la última ( y breve) reunificación del Imperio. En el año 383, el ejército de Britania se sublevó y nombró Augustus al general hispano Máximo, quien, tras penetrar en el continente, asesinó a Graciano; el usurpador se convirtió en el emperador del Imperio Occidental ante la incapacidad de Valentiniano II y la indiferencia de Teodosio. Teodoro y Máximo compartían el mismo origen hispano, habían sido compañeros de armas y ambos eran fervientes cristianos seguidores del credo de Nicea, mientras Valentiniano II, educado en el arrianismo estaba bajo la tutela de su madre Justina. Así, el 384 se alcanzó un pacto por el cual se reconocía a Máximo emperador con autoridad sobre Britania, las Galias e Hispania; Justina obtuvo para su hijo el gobierno de la prefectura que incluía Italia, el Ilírico y norte de África mientras Teodosio mantenía el mayor territorio (el Imperio Oriental). Pero sólo tres años después, Máximo invade Italia y Valentiniano II huye a Tesalónica buscando el amparo de Teodosio y lo hizo acompañado de su madre y su hermana Gala de la que se enamoró perdidamente el emperador. Justina maniobró con habilidad imponiendo como condición para su matrimonio con ella el que destituyera a Máximo, como así ocurrió cuando las tropas de Teodosio vencieron a las de Máximo cerca de Aquileya, donde éste encontró la muerte. Esta victoria supuso la real unificación del Imperio pues Valentiniano pasó a ser tutelado por Teodosio que por entonces estableció la corte en Milán. De regreso a Oriente dejó como protector de Valentiniano a Arbogasto, un general franco de la confianza de Teodosio. Muerto repentinamente Valentiniano, Arbogasto, cuyo origen bárbaro le impedía aspirar al trono imperial, proclamó emperador a Eugenio, un profesor de retórica, el año 393. Un año después, en la batalla de Río Frío, Teodosio derrota al ejército de Eugenio y Arbogasto que mueren en la refriega. Un dato relevante de la situación del Imperio es que el grueso del ejército de Teodosio estaba compuesto por godos y hunos, mientras en el bando derrotado las mejores tropas las formaban francos y alamanes. Y más aún,
Página - 5/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
cuando al morir al año siguiente Teodosio en Milán y pasar el gobierno a sus hijos Arcadio y Honorio, éstos quedaban bajo la tutela militar de un bárbaro: Estilicón. La cuestión religiosa: tomó una decisión trascendental al hacer al cristianismo niceno religión oficial del Imperio mediante el Edicto de Tesalónica el año 380. Durante el s. IV los cristianos estaban divididos por la controversia sobre la divinidad de Jesucristo; división que no terminó con el concilio de Nicea del 325 que proclamó el trinitarismo y condenó las enseñanzas de Arrio. El emperador Valente había favorecido a los arrianos cuya teología era dominante en la parte oriental. Sólo dos días después de la llegada de Teodosio a Constantinopla el 380 expulsó al obispo arriano Demófilo y nombró a Nacianceno patriarca. Teodosio había comenzado su reinado con cierta tolerancia hacia los paganos al necesitar el apoyo de la influyente clase dirigente pagana, pero luego se radicalizó y usó de todo el poder imperial para perseguir con saña tanto a arrianos como a paganos terminando por ser un títere en manos del intrigante obispo de Milán, Ambrosio. Él fue quien acabó con el apoyo del Estado a la religión romana tradicional y prohibió la adoración a los antiguos dioses. El sueño de Juliano de recuperar la religión tradicional cortando las alas a los soberbios obispos cristianos, que tan bien noveló Gore Vidal en su obra “Juliano el Apóstata”, nunca se haría realidad. Con Teodosio se hace real la humillante sumisión del otrora poder civil soberano de los emperadores ante los dignatarios fanáticos de la nueva religión oficial de Estado y única. No es extraño que la Iglesia ortodoxa lo reconozca como “santo”; él ordenó la clausura de las escuelas filosóficas de Atenas, el Oráculo de Delfos y los Juegos Olímpicos y fue el arquitecto del Imperium Romanorum Chritianum.
Página - 6/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
3.- Diferencias entre Oriente y Occidente.
La Partitio Imperii de los tiempos de Valente y Valentiniano I respondía a cuestiones objetivas ya que tanto a nivel político como religioso el Imperio estaba muy dividido. Después de la división del Imperio Romano Occidente quedó conformado por Hispania, Italia, Galia, Britania, el Magreb y las costas de Libia, mientras que Oriente comprendía la Península de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto, que luego se llamó Imperio Bizantino en honor al antiguo nombre griego de su capital Constantinopla. Son muchas las diferencias entre Oriente y Occidente, destacando: -diferencias culturales: Gibbon las sintetiza en la contraposición latinos-helenos. En Oriente, mayor peso de la cultura helenizante y las costumbres orientales. Un desigual desarrollo religioso y cultural marcado por la evolución del Cristianismo que llevó a un predominio del credo niceno en Occidente y del arrianismo en Oriente. A lo que se añade la diferencia lingüística, con el latín como lengua oficial pero en Oriente con destacada presencia del griego. -distinta evolución política y económica tras la crisis del s. III. Las diferentes soluciones adoptadas aumentaron la separación. En Occidente, preeminencia de la Res Privata sobre la Res Pública, mientras en Oriente el Estado se mantuvo más fuerte gracias a una élite de funcionarios. También en Occidente el poder se vinculó cada vez más a grandes propietarios latifundistas( siendo el propio emperador el mayor de todos). El eje comercial se había desplazado hacia Oriente a partir del auge de Constantinopla. Como resultado de todo ello, Oriente se presenta más rico y con comercio más pujante mientras Occidente es más pobre y con menor presencia de clases medias( proceso de ruralización ante el declive de las ciudades). -diferencias en cuanto a la presión de los bárbaros, mucho mayor en Occidente que en Oriente, con una creciente “barbarización” del ejército y la sociedad, que provocó una reacción en contra de la clase senatorial (germanofobía); surge una clara oposición entre los poseedores de los bienes económicos (los latifundistas) y el ejército dirigido en su mayoría por germanos, baluarte frente a las incursiones de otros pueblos bárbaros y encargados de la defensa de las fronteras. Las antiguas legiones romanas de extracción ciudadana habían sido sustituidas por este nuevo ejército de mercenarios de otros pueblos que cada vez aumentaban más sus demandas rompiendo los viejos foedera y provocando que el Imperio les concediera nuevos territorios( cuando no se los apropiaban ellos por su cuenta). Como resultado de las diferencias entre uno y otro Imperio, y del distinto desarrollo histórico de cada uno, el Imperio de Oriente (Imperio Bizantino) sobrevivió mil años más que el Imperio Romano de Occidente.
Página - 7/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
4.- Fin del Imperio de Occidente . Sus causas
Ríos de tinta se han vertido sobre el fin del Imperio romano y sus causas sin alcanzarse una solución pacífica a tanta controversia.
La visión tradicional, ( por todos Edward Gibbon en su magnífica “Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano”) señalaba un larguísimo proceso de decadencia de varios siglos de duración que se iniciaría con la famosa “crisis” del s. III y que culminaría un día concreto del año 476 con la proclamación de Odoacro, un bárbaro, por el ejército de Milán, al renunciar éste al título de emperador y conformarse con el de rex gentium”rey de pueblos”. Según Gibbon, “ el auge de una ciudad que creció hasta formar un Imperio merecería la reflexión de una mente filosófica. La decadencia de Roma fue el efecto natural e inevitable de aquella grandeza inmoderada. En su prosperidad maduró el principio de la decadencia; las causas de la destrucción se multiplicaron con la amplitud de la conquista; y, en cuanto el tiempo o diversos incidentes eliminaron los soportes artificiales, la magnífica estructura cedió bajo su propio peso. La historia de su ruina es simple y obvia; y, en lugar de preguntarnos por qué cayó el Imperio Romano, deberíamos sorprendernos de que durara tanto tiempo.”
Gibbon da una explicación filosófica de la decadencia romana contraponiendo las virtudes cívicas y el honor en que se basaba la República con la degeneración de unas legiones victoriosas que “en las guerras distantes adquirieron los vicios de extranjeros y mercenarios, oprimiendo primero la libertad de la república y más tarde violando la majestad de la púrpura”. Y continúa rechazando como causa de la decadencia de Roma el traslado de la sede del Imperio a Constantinopla pues “los poderes del gobierno, más que cambiar de lugar, se dividieron… la fundación de Constantinopla contribuyó más a la conservación de Oriente que a la ruina de Occidente”. Sí señala al cristianismo como una causa influyente en la decadencia y caída del Imperio Romano: “el clero predicó con éxito las doctrinas de paciencia y pusilanimidad; se denigraron las virtudes activas de la sociedad, y los últimos restos del espíritu militar se enterraron en el claustro. Gran parte de la riqueza pública y privada se dedicó a las exigencias de la caridad y la devoción…la Iglesia e incluso el Estado se desgarraron en facciones religiosas cuyos conflictos resultaron sangrientos e implacables; la atención del emperador pasó de los campamentos a los sínodos; el mundo romano se vio oprimido por una nueva especie de tiranía, y las sectas perseguidas se convirtieron en enemigos secretos en su propio país”. Esta identificación de la Iglesia como actor destacado en la ruina de Roma fue un lugar común a partir de la Ilustración. En el tránsito del s. IV al V “la felicidad de cien millones de personas dependía del mérito de uno o dos hombres, sólo niños, de mentes corrompidas por su educación, el lujo y el poder despótico. Las heridas más profundas que sufrió el Imperio se infligieron durante la minoría de edad de los hijos y nietos de Teodosio; y, cuando esos príncipes incapaces parecieron alcanzar la edad adulta, abandonaron la Iglesia a los obispos, el Estado a los eunucos y las provincias a los bárbaros”.
Este repaso a la visión más tradicional de la historiografía, asentada desde el s. XVIII, se completa con el papel estelar representado por los pueblos bárbaros como actores desencadenantes del drama. Para muchos, fueron la causa fundamental de la caída del Imperio Romano de Occidente. Así, en el corpus de las tesis hostilistas se imputa la “ caída” de Roma a las sucesivas invasiones germánicas; en 1947 el francés A. Piganiol lo expresaba con una frase lapidaria que ha pasado a la posteridad “la civilisation romaine nêst pas morte de sa belle mort.Elle a été assassinée”. Pero a mediados del s. pasado surge una nueva vía interpretativa referida a los denominados “enemigos internos”: desertores del ejército, usurpadores, rebeldes, bandidos…incluso
Página - 8/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
intelectuales. Al mismo tiempo la historiografía marxista enfatizaba la relevancia de las revueltas sociales tardorromanas como signos de una “época de revolución social” en “la transición del mundo antiguo al medieval”, crisis social que habría impedido al gobierno romano adoptar las medidas necesarias para paliar sus efectos; en este línea una sugestiva teoría moderna hace hincapié en “la crisis financiera” del Imperio constatada a partir de parámetros negativos: escasez de recursos, mala administración, catástrofes, invasiones, conflictos, gastos de guerra, presión fiscal creciente, etc.
Más recientemente la historiografía anglosajona ha reivindicado la interpretación tradicional de la “devastadora” presencia de los bárbaros en las provincias occidentales rebelándose contra la llamada “historiografía suave” o de “la historia sin rupturas” que se empeña en limpiar la imagen catastrofista de los germanos al interpretar el proceso de invasiones violentas en términos neutrales como “transición”, “cambio”, o “transformación”; para estos autores la entrada masiva de germanos a partir del 406 se habría producido sin invasión , mediante una entrada pactada. En definitiva, la presencia bárbara no habría supuesto ruptura alguna según esta reciente “unruptered history” sino, al contrario, la continuidad del sistema en Occidente durante varios siglos, hasta la llegada de los árabes (posición defendida en España por, entre otros, J. Arce en su libro “Esperando a los árabes .Los visigodos en España( 507-711)”. No obstante, los testimonios de la época no dejan dudas de que la violencia existió, hubo devastaciones frecuentes y abusos de todo tipo así como suplantación de funciones de grupos provinciales romanos por los nuevos grupos bárbaros. Pero antes estos efectos negativos innegables se pueden oponer otros “positivos”, como la defensa de las ciudades.
Llegados a este punto de hacer historia de los historiadores, creo oportuno citar el trabajo del profesor de la Universidad Complutense Gonzalo Bravo “¿Crisis del Imperio romano? Desmontando un tópico historiográfico” donde con un sólida base argumental concluye rechazando de plano la existencia de la supuesta crisis histórica ya que no se corresponde con una delimitación espacio-temporal concreta; habría,sí, crisis coyunturales, pero diferentes por épocas o ámbitos y sobre todo de desigual incidencia en términos regionales o locales; dichas crisis deberían haber afectado a elementos esenciales del sistema imperial hasta provocar su desaparición, pero no fue así porque el Estado pudo arbitrar reformas periódicas para aminorar sus efectos negativos; con todo son los historiadores quienes eligen la mayor o menor relevancia de unos ámbitos sobre otros: para unos es la economía, la fiscalidad o incluso la moneda; para otros, en cambio, es el ámbito ideológico y, en particular, el religioso, el que caracteriza de forma indiscutible a este período. Concluye el profesor Bravo, descartada definitivamente “la crisis”, única, absoluta y constante de varios siglos de duración, apostando por otras opciones “no enteramente excluyentes” y defiende que las crisis coyunturales generan cambios graduales que son los indicadores de la transformación progresiva de la estructura tradicional del Imperio romano, y que más allá de los “momentos” de aparente discontinuidad, prevaleció la esencial continuidad del sistema imperial, aunque transformado con la incorporación de nuevos elementos, antes episódicos, pero que ahora pugnaban por implantarse en el nuevo escenario romano-barbárico de forma definitiva.
En conclusión, hoy es lugar común que ningún imperio cayó el año 476( pese a que la idea de caída está presente en la mayoría de las visiones modernas; y, así, el análisis histórico de la “caída” no consiste en una reconstrucción de la situación política del año 476, ni tampoco económica o social, sino en el proceso de disolución del Imperio Romano de Occidente, que se inició en algunos aspectos casi dos siglos antes, y que además, continuó luego durante varias décadas más.
Página - 9/10

Historia Antigua II (El Mundo Clásico) – Primera Prueba de Evaluación continua
BIBLIOGRAFIA.UU.DD. Uned. 2007Mangas, Julio. Historia Antigua. Roma. Vicens-Vives 1999.Bravo, Gonzalo. ¿Crisis del Imperio romano? Desmontando un tópico historiográfico. Vínculos de Historia, nº 2. 2013. Gibbon, Edward. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. RBA 2005.
Página - 10/10