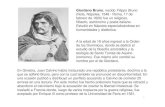54. La Revolución Científica. Galileo y Newton
-
Upload
felixfernandezpalacio -
Category
Documents
-
view
83 -
download
1
Transcript of 54. La Revolución Científica. Galileo y Newton

54. LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA. GALILEO Y
NEWTON
ÍNDICE
Introducción.
La Revolución Científica.
o La polémica en historia de la ciencia sobre la Revolución Científica.
o Fases de la RC.
o Caracterización del paradigma científico moderno.
Aspectos metodológicos.
Aspectos de contenido.
Tendencias ideológicas: antiantropocentrismo, mecanicismo y
antiautoritarismo.
o Copérnico.
o Kepler.
o Otros.
Galileo.
o La matematización de la naturaleza.
o Mecánica.
Principio de inercia.
Principio de aceleración.
o Astronomía.
Telescopio.
o El proceso de Galileo.
Newton.
o Método.
o Mecánica.
Espacio y tiempo.
Movimiento.
Materia.
Las tres leyes del movimiento.
Ley de la gravitación universal.
Bibliografía.
INTRODUCCIÓN

LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA.
El término “revolución científica” fue popularizado principalmente por Koyré.
LA POLÉMICA EN HISTORIA DE LA CIENCIA SOBRE LA REVOLUCIÓN
CIENTÍFICA.
La polémica ha tenido dos campos principales de discusión:
a) Continuismo/discontinuismo. Se defiende la continuidad o discontinuidad entre la
ciencia medieval y la ciencia moderna; por lo que esto afecta al hecho de considerar
si en efecto hubo o no Revolución científica. El continuismo tiene a su más
importante padre fundador en Duhem, con representantes célebres como Thorndike,
Crombie; esta corriente se inserta en otra historiográfica más amplia, la de los
“medievalistas”, que, en reacción contra Burckhardt, pretendieron romper la
discontinuidad entre medievo y renacimiento. El discontinuismo tiene en Koyré a
su más importante padre fundador.
b) Internalismo/externalismo. Se defiende la investigación historiográfica de carácter
interno (teniendo en cuenta solamente los contenidos científicos) o externo
(teniendo en cuenta las relaciones de la ciencia con otras cosas). El que puso en
boga esta distinción en relación a la Rc fue Merton; pero ésta distinción ha tenido
una gran importancia en el ámbito general de la filosofía de la ciencia
(especialmente con el giro historicista operado en los años sesenta).
Personalmente, considero que la historia de la ciencia que va desde la Edad Media
hasta la Moderna posee una gran complejidad que no se puede reducir a
caracterizaciones tópicas y simplistas como se suele hacer. Pero ante la limitación del
espacio y el tiempo no queda más remedio que atenerse a estas simplificaciones. Esta
limitación también me obliga a adoptar una perspectiva exclusivamente internalista,
insostenible en la actualidad.
FASES DE LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA
Se suele considerar que la Rc se produce entre los siglos XVI y XVII, inclusive, como
un proceso que tiene su origen en Copérnico y su final y plenitud en Newton.
La Rc no consiste en cambios de pequeña envergadura, como se ha solido argumentar,
por ejemplo: una supuesta introducción del método matemático o del experimental; la
Rc consiste en algo más amplio, hay un cambio de weltanschaung, de paradigma
(Kuhn), episteme (Foucault), etc.
Se puede hablar de dos grandes rupturas históricas en el proceso de generación de la
ciencia moderna:
1ª. Ruptura entre medievo y renacimiento. Paso de un marco aristotélico-escolástico ha
uno mágico-naturalista y platónico.
2ª. Ruptura entre renacimiento y modernidad. Paso de un marco mágico-naturalista al
científico-moderno.

El Renacimiento fue el periodo que permitió romper con la Edad Media e iniciar la Rc.
Pero el Renacimiento no puede incluirse como un periodo propio de la Rc, ya que la
diferencia entre la ciencia renacentista y la moderna es muy grande. La ciencia
renacentista tiene básicamente un carácter mágico-hermético (como han demostrado
numerosos investigadores, Yates, Walker, Debus, etc.), y es éste el carácter que la
diferencia de la ciencia moderna (entendida en sentido estricto); a este respecto, puede
verse esto ya desde la Academia de Florencia (Ficino y la magia natural, Pico de la
Mirandolla y la cábala cristina), la iatroquímica de Paracelso y sus seguidores, pasando
por la gran síntesis ocultista de Agripa en su Filosofía oculta, hasta el hermetismo
naturalista de Giordano Bruno, e incluso más allá, y esto solo por citar casos célebres.
Es cierto que científicos considerados como modernos también participaron de esta
conciencia mágico-hermética, el más emblemático de éstos fue Newton (cuya obra
alquímica y teosófica supera en extensión abrumadoramente a la científico-moderna);
pero en estos casos ya se puede ver una producción científica moderna claramente
diferenciada de otros tipos de producción ocultista.
CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA CIENTÍFICO-MODERNO
No se puede tratar aquí en su totalidad el carácter de la nueva weltanschaung científico-
moderna, tan solo indicar su aspectos más destacados.
Aspectos metodológicos
Matematización de la ciencia.
El aristotelismo había excluido las matemáticas del estudio físico, ya que las
matemáticas se ocupaban de objetos inmutables, y, a lo sumo, en el caso de las esferas
supralunares, de objetos con movimiento local eterno y uniforme. Las matemáticas no
podían decir nada del mundo mudable sublunar.
La Rc va a acabar con esta posición aristotélica. Se ha solido defender que la base de
este giro se encuentra en la gran influencia que tuvo el platonismo (y el neopitagorismo)
durante el Renacimiento, y es obvio que esto fue así en parte, pero no hay que olvidar
que ya en el siglo XIV se habían hecho adelantos considerables en el proceso de
matematizar la física. Aun así, los grandes artífices de la matematización de la ciencia
(y de la filosofía) fueron Galileo y Descartes.
Experimentalización.
La experimentación no fue algo inexistente antes de la Rc, pero con ésta se aumentó su
importancia y rigor.
Francis Bacon es el autor más emblemático en relación a este tema: importancia del
método experimental y de la visión instrumentalista de la ciencia (“saber es poder”).
Hay un abandono de la experiencia vulgar y del sentido común. Hay cierta
reivindicación del platonismo (que se inicia en el Renacimiento); intentar ver más allá
de lo manifiesto a primera vista. La diferencia entre las cualidades primarias y
secundarias, y la matematización derivada de esta diferencia son un ejemplo.
La experimentación rigurosa y controlada, como un intento de superar la experiencia
vulgar.

La matematización y la experimentación modernas están estrechamente vinculadas.
Ambas implican un intento de superación de experiencia vulgar para acceder a una
realidad más fiable.
Aspectos de contenido
La ciencia pasa a ocuparse de lo que aquí podemos denominar (sin entrar en mayores
aclaraciones) contenidos positivos, abandonando los contenidos de tipo mágico y
religioso.
La Rc no supuso un exclusivo cambio de método, sino que también es importante tener
en cuenta el objeto de estudio. Por matematizar se puede matematizar la angeleología
(como se había hecho en la fusión entre astronomía y angeleología), y por experimentar
se puede experimentar con las propiedades mágicas de las piedras (como quedaba
reflejado en los libros de magia natural de Agrippa o de Della Porta).
Tendencias ideológicas
Antiantropocentrismo. El abandono del antropocentrismo. El hombre y su mundo, la
Tierra, son el centro del universo, o de la creación.
El antropocentrismo sería progresivamente abandonado en cosmología (la relación
microcosmos-macrocosmos). Es curioso el que hoy en día se intente restituir cierto
antropocentrismo cosmológico por parte de científicos evangelistas norteamericanos
que pretender demostrar la exclusividad de la Tierra y de la vida humana. Pero en otros
ámbitos sería mantenido e incluso acentuado.
En biología perduraría hasta el darwinismo.
Por el contrario, en filosofía se pasa del teocentrismo medieval (y un mayor
ontocentrismo) al antropocentrismo con el subjetivismo moderno, que dura hasta el s.
XX y todavía hoy en día perdura en gran medida.
Mecanicismo. El mecanicismo lucha por constituirse como la corriente imperante.
El mecanicismo analogiza la naturaleza con la máquina (especialmente con el reloj); es
decir, la naturaleza tiene un carácter puramente mecánico.
El mecanicismo moderno rompe explícitamente con la diferenciación aristotélica entre
lo natural y lo artificial; ya no hay tal diferencia, lo artificial pertenece a lo natural, ya
que lo natural también es mecánico.
El mecanicismo reduce toda causalidad a la eficiente. El mecanicismo lo explica todo a
partir de las relaciones de causalidad eficiente entre los entes (cuerpos), pero sin que
medie nada entre ellos; es decir, los cuerpos actúan los unos sobre los otros
efectivamente a partir del contacto directo entre ellos.
El mecanicismo se opuso principalmente a dos corrientes de pensamiento:
a) Teleologismo. El teleologismo tiene su origen en la filosofía natural Aristotélica.
En el teleologismo prima la causalidad final. El teleologismo se solía asociar con el
animismo en cuanto que se consideraba que había intenciones (o persecución de
fines) en los entes inanimados.
b) Ocultismo. Tiene su origen en las concepciones mágico-herméticas. El ocultismo
defiende la existencia de propiedades ocultas, de relaciones entre los entes ocultas,
a distancia o sin contacto entre los cuerpos. Ej.: el magnetismo o las influencias
astrológicas (véase la acusación de ocultismo a la concepción gravitacional de
Newton).

Antiautoritarismo. Crítica del argumento de autoridad; especialmente basado en la
autoridad de Aristóteles o la Biblia
COPÉRNICO
Muchos investigadores (especialmente Kuhn) sitúan en el heliocentrismo copernicano
el “núcleo” de la Rc.
Pero no puede verse en este autor al primer científico moderno. Su obra Sobre las
revoluciones está cargada de neopitagorismo y neoplatonismo que ejercieron una gran
influencia en la mezcla de ciencia y cosmognomía propia del Renacimiento.
La cosmología de Copérnico intenta sustituir a la oficial aristotélico-ptolemaica.
Movido por el ideal de perfección pitagórico, consideraba que Ptolomeo había roto con
dicho ideal al defender movimientos de los planetas no uniformes y con velocidades
angulares. Pero lo más grave es que la astronomía ptolemaica había fracaso al intentar
explicar la mecánica celeste, además de haberla complejizado innecesariamente,
sobretodo al atribuir a los planetas los tres movimientos terrestres con la intención de
salvar el geocentrismo estacionario.
Situaba al Sol en el centro del universo y a al resto de los seis planetas conocidos
girando circular y uniformemente entorno a aquél; considerando pitagóricamente que el
movimiento de los planetas debía ser circular para ser perfecto.
Atribuía tres movimientos a la Tierra: 1º. diario, sobre su propio eje; 2º. anual,
alrededor del Sol; 3º. pendular, cambiando el eje terrestre (para explicar los
equinoccios). El resto de los planetas giraban alrededor del Sol con velocidades
diferentes según fuera mayor/menor cercanía al astro.
La luna se considera satélite de la Tierra.
KEPLER
Aceptó el heliocentrismo copernicano, aunque sustituyó los movimientos celestes
circulares de Copérnico por movimientos elípticos, con lo que se rompía el “hechizo del
círculo” que había gobernado la astronomía desde la antigüedad.
Desarrolló una astronomía dinámica, preguntándose por las fuerzas que producían los
movimientos celestes.
Inspirándose en el magnetismo de Gilbert, Kepler defendió que los planetas y el Sol
eran imanes. El Sol, con su movimiento arrastra al resto de los planetas alrededor suyo.
Kepler no llega a superar completamente la filosofía natural renacentista; por ejemplo,
su astronomía tenía una parte astrológica.
El universo posee un orden arquetípico divino; y Kepler siempre buscó el modelo de
Dios impreso en el universo.
Un ejemplo de pensamiento analógico característico de su mentalidad mágico-
hermética renacentista es el siguiente: pretendió hallar una correlación entre la distancia
existente entre dos esferas celestes y la distancia que hay entre la esfera que contiene a

un sólido geométrico y la esfera contenida por el mismo sólido; los cinco sólidos
geométricos (o poliedros regulares) y sus esferas internas y externas se corresponderían,
según Kepler, con las seis esferas planetarias.
OTROS
Tycho Brahe. Defendió una posición intermedia entre el heliocentrismo y el
geocentrismo: el Sol giraba alrededor de la Tierra y el resto de planetas alrededor del
Sol.
Tycho destacó en la observación del cielo (sin telescopio).
Harvey y el descubrimiento de la circulación de la sangre.
Descartes.
GALILEO
Posiblemente el primer científico moderno fue Galileo, el primero en realizar ciencia
moderna independiente de concepciones herméticas y cosmogónicas.
Pero el carácter relevante de Galileo no se reduce al contexto epistemológico, sino que
hay que destacar también su relevancia en el campo socio-político, como héroe de la
modernidad contra las fuerzas oscurantistas medievales. Lo cierto es que en
comparación con Giordano Bruno, quemado vivo en 1600 por finalmente negarse a
retractarse de sus posiciones filosóficas, Galileo no fue tan osado y se sometió en
numerosas ocasiones al chantaje y amenazas clericales.
LA MATEMATIZACIÓN DE LA NATURALEZA
El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Es decir, la estructura real
de la naturaleza es matemática, especialmente geométrica.
Distinguió entre cualidades primarias y secundarias (como después harían Descartes y
Locke). Las cualidades primarias (aunque Galileo no lo diga con estas palabras) son las
objetivas, o sea, las inherentes a las cosas, y tienen un carácter matemático. Las
cualidades secundarias son las subjetivas, es decir, son las caracterizaciones de las cosas
que se dan en el sujeto pero no en las cosas en sí mismas.
La filosofía matemática de Galileo combate la filosofía del sentido común aristotélica;
en, por ejemplo, la defensa del copernicanismo contra la sensación de que estamos
quietos, o en la defensa del principio de inercia contra la creencia de que el objeto en
movimiento se detiene cuando ha perdido la fuerza que lo impulsa.
La matematización también afectó al método científico de Galileo (especialmente en su
dinámica, menos en su astronomía), el cual usó asiduamente el método del análisis-
síntesis (como también haría Descartes). El proceso de análisis busca reducir lo

complejo a sus elementos más simples (cuantitativos) excluyendo elementos
accidentales, por ejemplo, en el estudio de la gravedad excluye el elemento accidental
aire entendido como resistencia. El proceso de síntesis lleva a cabo una construcción
matemática a partir de los elementos simples obtenidos por el análisis.
Sobre la experimentación. Galileo fue más propenso a realizar experimentos mentales,
en la imaginación, que reales.
MECÁNICA
La mecánica de Galileo tenía al principio pretensiones dinámicas (buscar las causas del
movimiento) pero ante su fracaso en este sentido acabó desarrollando una mecánica
cinemática (caracterización del movimiento sin atender a sus causas).
Estableció dos principios fundamentales del movimiento.
Principio de la inercia
Un cuerpo permanece en el mismo estado de reposo o movimiento uniforme en tanto
que no se ejerza sobre él ninguna fuerza.
Un móvil sin resistencias en contra se moverá indefinidamente sobre un plano
horizontal, pero si este plano se termina el movimiento horizontal no desaparece pero se
une con un movimiento de caída; la trayectoria resultante es una parábola (tratable
geométricamente).
Estas consideraciones tuvieron su aplicación al estudio de los proyectiles y la balística,
y también al movimiento pendular.
Creía que el movimiento circular (no tuvo en cuenta a Kepler) de los planetas era
inercial; no logró llegar a la formulación del movimiento planetario de acuerdo a una
fuerza centrífuga (como defenderían Huygens y Newton).
Principio de la aceleración
Las fuerzas aplicadas a los cuerpos no les producen velocidad sino aceleración.
Contra la relación aristotélica entre velocidad y peso según la cual las cosas más
pesadas caen con mayor velocidad. Galileo mostró la contradicción de esta creencia ya
que de ella se podían deducir consecuencias contradictorias; supongamos que tenemos
dos cuerpos con diferente peso atados el uno al otro, si se les deja caer pueden ocurrir
dos cosas contradictorias, o la velocidad de caída de los dos cuerpos se suma o por el
contrario el cuerpo menos pesado frenará al más pesado.
Realizó el experimento de comparar la velocidad de caída sobre un plano inclinado (ya
que el plano inclinado reducía la velocidad de caída, haciendo a ésta más medible, en
comparación con la mera caída libre) de dos esferas metálicas de diferente peso,
comprobando que la velocidad era la misma. El experimento de la Torre de Pizza no fue
realizado por Galileo.

ASTRONOMÍA
Defensor del copernicanismo, al que aportó numerosas demostraciones.
Telescopio
Galileo no inventó el telescopio, aunque aumentó enormemente su potencia. Fue uno
de los primeros en utilizarlo con fines astronómicos.
Gracias ha este instrumento realizó grandes descubrimientos astronómicos que
prácticamente sepultaron la cosmología aristotélica.
La demostración empírica de la imperfección y mutabilidad de los astros rompió con la
concepción aristotélica de la perfección del mundo supralunar.
Demostró empíricamente el error de la creencia aristotélica sobre la perfección de los
astros, considerados como esferas completamente lisas y uniformes.
No fue el primero en descubrir que el Sol poseía manchas (es decir, oscilaciones de la
temperatura en partes de su superficie), pero sí fue de los primeros que las estudió con
profusión.
Descubrió numerosos accidentes geológicos lunares.
Descubrió el anillo de Saturno.
Descubrió cuatro de los muchos satélites de Júpiter (contra el geocentrismo que solo
admitía un centro de rotación en el universo).
Descubrió las fases de Venus. Al igual que la Luna, de Venus se ven, desde la Tierra,
diferentes partes iluminadas según su posición en relación al Sol.
Descubrió que la Vía láctea se componía de innumerables estrellas (fijas).
LA CONDENA DE GALILEO
Los ataques por razones ideológicas iban dirigidos contra el copernicanismo de Galileo.
El heliocentrismo aparentaba contradecir ciertos pasajes bíblicos.
En el primer proceso no se condenó a Galileo. El cardenal Bellarmino instó a Galileo a
que hablase del copernicanismo como una hipótesis no demostrada (lo que era
parcialmente correcto) y no como una teoría verdadera, y que se abstuviera de atacar a
los defensores del geocentrismo. Con lo que Galileo se mostró de acuerdo.
El segundo proceso se inicia a raíz de la publicación de la obra de Galileo Diálogo
sobre los dos máximos sistemas, en el que atacaba implacablemente el geocentrismo.
Se le condena a prisión indefinida y morirá en este estado.
Evidentemente, la persecución de Galileo no se basaba en consideraciones
astronómicas, sino de poder. En pleno conflicto entre reforma y contrarreforma, se
encontraba en juego la cuestión fundamental de quien tenía derecho de interpretar la
Biblia, o sea, el poder y autoridad eclesiásticos. El copernicanismo suponía un gran
ataque a esta autoridad al ir en contra de lo defendido por la iglesia; la cuestión no es lo
que defendía la iglesia, sino que lo que defendía debía ser aceptado sin discusión como
ejercicio de poder y dominio.

NEWTON
Normalmente se considera que la obra de N es una síntesis muy original de
concepciones anteriores (Galileo, Kepler, Descartes, etc.).
El programa de N no era tan sencillo como el que aparecía en su obra más importante
(o más famosa), Principios matemáticos de la filosofía natural; tras esta obra residía
una enorme producción que intentaba entender que eran las fuerzas de las que allí se
hablaba. Los Principios por sí mismos eran efectivos, la formulación matemática ahí
desarrollada se podía aplicar con éxito a la realidad; pero dejaban en el misterio la
naturaleza de las fuerzas tratadas.
Aquí me limitaré a exponer el contenido de los Principios sin entrar en consideraciones
ajenas a esta obra.
MÉTODO
N desarrolla lo que va a ser el método científico moderno por excelencia.
N lleva a su plenitud la matematización de la filosofía natural. Rechaza el estudio de las
experiencias sensibles comunes o cualidades secundarias y se centra en las cualidades
primarias, es decir, la abstracción matemática de las anteriores según se dan en
experimentos rigurosos.
Con N, aunque esta no fuera su intención, se divorcia la física, como ciencia moderna,
de la filosofía natural.
Se pasa de la empiria a la matematización y experimentación; de la vaguedad al rigor.
MECÁNICA
N desarrolla su mecánica a partir de cuatro conceptos principales: espacio, tiempo,
movimiento y materia.
Espacio y tiempo
El espacio y el tiempo son absolutos (contra la relatividad del movimiento de Galileo).
Esto permite que haya un sistema de referencias absolutas y que se pueda considerar si
un movimiento es real o aparente. N también usa las nociones de espacio y tiempo
relativos, pero subordinadas a las de espacio y tiempo absolutos.
Espacio. Es el receptáculo infinito que contiene al universo (con lo que ya se recoge el
giro cosmológico dado por Bruno). El espacio es independiente de la materia (contra
Descartes); pero además tiene primacía (ontológica y cronológica) sobre ésta, ya que el
espacio puede existir como vacío (de materia) pero la materia, al ser extensional, no
puede existir sin el espacio.
El espacio es eterno, la materia es creada por Dios. El espacio es el sensorio de Dios.

Tiempo. La noción de tiempo se construye en semejanza a la de espacio. El tiempo
absoluto es independiente del hecho de que haya algo que se mueva o no.
Movimiento
El espacio y el tiempo son el sistema de referencias para el movimiento; por lo tanto, de
igual manera que hay un espacio y tiempo absolutos y relativos, también hay un
movimiento absoluto y otro relativo.
Materia
La materia no es continua (como para Descartes) sino que hay espacio vacío entre los
cuerpos, lo que permite el movimiento.
La materia en relación al movimiento se denomina masa. N diferencia entre una masa
inerte o inercial, que tiende a permanecer en el estado de movimiento o reposo en el que
se encuentra y que posee una fuerza inecial, y una masa gravitatoria, que posee la fuerza
gravitacional.
Las tres leyes del movimiento
1ª. Ley de la inercia. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o
movimiento a no ser que se lo impida una fuerza. Este principio ya había sido defendido
por Galileo; pero N añade que la inercia se produce por una fuerza inercial inherente a
la masa, fuerza que es proporcional a la cantidad de masa del cuerpo, por lo que cuanta
más masa posea el cuerpo mayor fuerza se necesitará para contrarrestar la inercia de
éste.
2ª. Para producir una aceleración se necesita aplicar una fuerza equivalente a la
aceleración a producir y a la masa del cuerpo a que se aplica. F = m.a
3ª. Ley de acción y reacción. A toda fuerza se le opone otra fuerza igual de signo
contrario. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, aquél recibe una reacción
idéntica de éste.
Ley de la gravitación universal
Dos cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e
inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan.
Con esta ley se explican las tres leyes de Kepler y las leyes del movimiento de caída de
los graves de Galileo.
Es una ley universal porque se pretende aplicar a toda la materia, independientemente
de su tamaño. Lo que implica su aplicación astronómica como fuerza centrípeta y el
perfeccionamiento definitivo del sistema copernicano.

Con esta ley se contraviene profundamente el mecanicismo cartesiano, que reducía el
movimiento al mero choque entre cuerpos; la gravedad es una fuerza que actúa a
distancia y no mecánicamente, N nunca dio una solución a este problema. Por esta
razón, la fuerza gravitacional fue el principal punto con el que se atacó a N durante
mucho tiempo.
BIBLIOGRAFÍA
Sobre la Revolución científica
- Beltrán. Revolución científica, Renacimiento e historia de la ciencia, Siglo XXI.
- Burtt. Los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna, Sudamericana.
- Copérnico (1543). Sobre las revoluciones, Tecnos.
- Foucault. Las palabras y las cosas, Siglo XXI.
- Hall. La revolución científica, Crítica.
- Koyré. Del mundo cerrado al universo infinito, Siglo XXI.
- Kuhn. La revolución copernicana, Ariel.
- Sellés, Solís. Revolución científica, Síntesis.
- Shapin. La revolución científica, Paidós.
Sobre Galileo
- Beltrán. Galileo. El autor y su obra, Barcanova.
- Beltrán. Galileo, ciencia y religión, Paidós.
- Koyré. Estudios galileanos, Siglo XXI.
Sobre y de Newton
- Cohen. La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas, Alianza.
- Mamiani. Introducción a Newton, Alianza.
- Mataix. Newton, Orto.
- Newton. Principios matemáticos de la filosofía natural, Alianza.
- Westfall. Isaac Newton: una vida, Cambridge University Press.