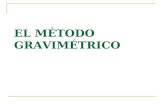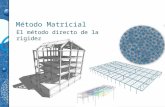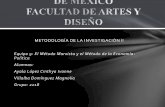55. El método cartesiano.pdf
-
Upload
felixfernandezpalacio -
Category
Documents
-
view
44 -
download
3
Transcript of 55. El método cartesiano.pdf
55. EL MÉTODO CARTESIANO.
ÍNDICE.
Introducción.
La metodología de Descartes.
o Consideraciones previas.
Desarrollo de su metodología.
Método y matemáticas.
Método y unidad de la ciencia.
Método genético-biográfico.
Reglas de la moral y reglas del método.
Crítica a otros métodos.
o El método en general.
Definición de método.
Reglas del método.
Reglas para la dirección del espíritu.
Discurso del método.
Otras reglas.
Consideraciones anexas al tema del método.
Facultades cognoscitivas requeridas para la práctica del método.
Teoría de la verdad.
Caracterización resumida del método.
o Duda metódica.
Metafísica.
Escepticismo e indubitabilidad.
Desarrollo de la duda metódica: Meditaciones metafísicas.
Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
Aquí voy a hablar de Descartes, no se va a exponer nada que Descartes no haya
defendido de una manera o de otra; pero ante la brevedad requerida a la extensión de
este tratamiento, no queda más remedio, en pro de la claridad, que llevar a cabo una
exposición de Descartes de acuerdo a los aspectos más aceptados de su filosofía más o
menos coherentes entre sí, sin entrar en polémicas y posibles variaciones en torno al
pensamiento de este filósofo; lo que me obliga a exponer un Descartes mínimamente
reconstruido.
Con la modernidad se inicia un gran interés en las consideraciones metodológicas, hay
una búsqueda del método que mejor permita acceder a la verdad.
Dos autores destacan en los inicios de la modernidad con sus investigaciones
metodológicas: por una parte, Francis Bacon, y por otra parte, Descartes. Francis Bacon,
con su Novum Organum, se convertirá en el mayor representante de la metodología
empírico-experimental. Descartes, se convertirá en el mayor representante de la
metodología racional; esta metodología defiende la utilización del método matemático
(análisis-síntesis, o resolución-composición, que, curiosamente, en sus orígenes
provenía de la filosofía, especialmente de Platón y Aristóteles) más allá del ámbito
estricto de las matemáticas.
Descartes se inserta en una corriente moderna en la que las matemáticas recobran una
gran importancia; a este respecto hay que destacar la matematización de la física (cuyo
mayor representante fue Galileo).
LA METODOLOGÍA DE DESCARTES.
CONSIDERACIONES PREVIAS.
Desarrollo de su metodología.
Hay tres momentos fundamentales en la constitución del método de Descartes (pero
teniendo en cuenta la mima unidad subyacente a estos tres momentos):
1ª) 1619-1620. 10 de noviembre 1619 tiene tres sueños. Origen del Método.
2ª) Reglas para la dirección del espíritu.
3ª) Discurso del método.
Método y matemáticas.
En tiempo de Descartes las matemáticas se dividían en dos tipos: a) puras; y b)
aplicadas, astronomía, música, óptica, mecánica.
El mismo Descartes explica en R porque a estas ciencias aplicadas se les denomina
matemáticas, no en virtud de una consideración etimológica según la cual matemática
significaría disciplina (por lo que cualquier disciplina sería matemáticas), sino en cuanto
que son disciplinas que se ocupan del “orden y la medida”, cada cual a su manera.
Descartes practicó ambas ramas. En matemática aplicada estudió la aceleración de la
caída de los cuerpos, los acordes musicales, la presión del líquido sobre el fondo de los
vasos y las leyes de refracción; en general, a la expresión matemática de las leyes de la
naturaleza (como Kepler y Galileo).
Descartes fue más allá de esta división y formuló la idea de una “mathesis universalis”,
que habría que diferenciar de las matemáticas vulgares las cuales no serían más que la
envoltura de la Mathesis. “Ésta debe contener los primeros rudimentos de la razón
humana y desplegarse para hacer salir de sí verdades respecto de cualquier asunto”,
“ciencia general que explique todo lo que puede buscarse acerca del orden y la medida
no adscrito a una materia especial.”
Hay polémica sobre la interpretación de esta Mathesis universales.
En las R, Descartes parece dejar claro que se trata de una generalización de todas las
disciplinas que se ocupan del “orden y medida”. El interrogante reside en si este “orden
y medida” tiene un mero carácter matemático o también hay que entenderlo en un
sentido filosófico general, si la Mathesis se refiere solo a las matemáticas o a todo el
saber en general.
Esto quiere decir, que no hay una matematización (o reducción matemática) del
conocimiento; sino que las matemáticas participan de la Mathesis de igual manera que
el resto del conocimiento metódicamente correcto.
Otra cosa es que Descartes se inspirase, como él mismo nos dice, en la lógica, la
aritmética y la geometría para desarrollar su método.
Método y unidad de la ciencia.
La imagen del árbol.
Raíces metafísica, tronco física.
En las R, Descartes defiende la unidad de la ciencia. Contra lo que parece ser el
especialismo disciplinar de corte aristotélico-escolático, que diferenciaba las ciencias
según el diferente objeto de que tratasen, Descartes defiende una sola ciencia “aplicada
a diferentes objetos”.
Parece ser que esta ciencia unificada es, aunque Descartes no lo diga exactamente con
estas palabras, la epistemología, el estudio de la razón. El epígrafe de la regla I dice que
“el fin de los estudios debe ser la dirección del espíritu (…)”; lo que significa que la
ciencia debe tener por objeto primero el espíritu, aquí en su carácter metódico.
Conexión con el cogito.
Método genético-biográfico.
D no utilizó un único método en su obra, auque sí es cierto que uno era el Método y
otros eran métodos que ni siquiera debían ser considerados como tales por el propio D.
En el Discurso, Descartes nos narra una breve biografía intelectual. En esto podemos
ver la utilización (implícita y talvez de manera inconsciente) de cierto tipo de método,
consistente en la recapitulación de lo vivido, de lo que se ha aprendido a lo largo de la
vida. Se trata de un proceso genético aplicado a uno mismo, a la propia vida, y al
tiempo histórico que se refleja en esa vida individual.
De esta manera, Descartes cuenta como se genera su filosofía. Nos dice, no con estas
palabras, como de la relatividad y la duda llega a los fundamentos absolutos del saber.
Reglas de la moral y reglas del método.
Vidal Peña ha defendido que hay un paralelismo entre las reglas de la moral y las del
método.
Descartes nunca llegó a desarrollar una moral definitiva. Es en las cartas (a Elisabeth y
a cristina de Suecia) y en Las pasiones del alma donde más desarrolló su filosofía
moral.
En el Discurso del método.
Mientras se encuentra una fundamentación absoluta de la moral, y para evitar la
inactividad ante la incapacidad para tomar decisiones por falta de justificación,
Descartes propone una “moral provisional” (en la 3ª parte).
Esta moral se basa en tres máximas1:
a) Conformismo con las costumbres del propio país. Descartes defiende este
conformismo que contrasta con cierta actitud crítica, más o menos velada, contra la
hipocresía y corrupción morales y contra la falta de libertad (especialmente de
1 Vidal Peña ve cuatro máximas, aunque Descartes habla de “tres o cuatro” y más delante de tres. Según
Vidal Peña habría cierta correspondencia entre las cuatro máximas del método y las cuatro de la moral
provisional, y en última instancia entre el uso teórico y el uso práctico de la razón.
pensamiento). Defiende la moderación, que, además de que lo extremo suele ser
malo (aristotelismo), permite el menor grado de error en caso de estar equivocado2.
b) Firmeza en las decisiones. Una vez tomada una decisión, aunque su justificación
sea dudosa, llevarla a cabo con la mayor firmeza posible3.
c) Preocuparse por lo interior más que por lo exterior. Descartes mantiene cierta
actitud estoica a este respecto. La felicidad se encuentra en el interior, y no en los
deseos cumplidos de cosas externas. “Sólo nuestros pensamientos están
enteramente en nuestro poder”4.
En los Principios (3) indica que no se puede hacer extensivo a la moral el precepto de
considerar como falso todo aquello de lo que se puede dudar.
Descartes, que había negado la probabilidad en el orden teórico, la admite para la moral
provisional; por lo que ante posibilidades de verdad dudosa hay que elegir aquella más
probable.
Crítica a otros métodos.
Crítica (también efectuada por F. Bacon y Locke) del uso abusivo que del silogismo se
había hecho en ciertos medios escolásticos. El silogismo tiene un valor expositivo pero
no inventivo. Algo era considerado como verdadero en función a que pudiese ser
insertado en un silogismo cuyas premisas eran verdades reveladas o autorizadas
(Aristóteles) incuestionadas; con lo que éstas nunca podían ser puestas en duda a partir
de otras cosas.
Descartes critica a los que denomina “dialécticos” y sus pretensiones en relación al
silogismo; especialmente en función a la incapacidad del silogismo para hallar la verdad
si ya no la posee de antemano. El silogismo tan solo tiene un valor expositivo y
pedagógico, pero no puede utilizarse para la investigación.
EL MÉTODO EN GENERAL.
DEFINICIÓN DE MÉTODO.
En las R se da una definición de método: “Entiendo por método, reglas ciertas y fáciles,
mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por
verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando
siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello que
es capaz.” Es decir, conjunto de reglas a seguir para alcanzar la verdad.
2 [Comentario. La moderación, en este sentido, es algo que está muy cerca de posiciones relativistas, a su
vez, moderadas; se es moderado cuando no se tiene la certeza absoluta sobre algo, entonces se es
precavido en las posiciones y decisiones.] 3 [Crítica. Esta máxima parece contradecir a la anterior.]
4 [Comentario. Esta máxima refleja con toda claridad una actitud individualista.]
REGLAS DEL MÉTODO.
Reglas para la dirección del espíritu.
Es la obra donde mayor tratamiento se realiza de cuestiones metodológicas.
En la regla V, se dice que el fin del método es el de “ordenar y disponer” (o “disponer
en orden”) aquello que se quiere conocer, para llegar a la verdad.
Este orden se consigue, aunque Descartes no lo dice así, por medio del análisis y la
síntesis; es decir, estableciendo un sistema de relaciones entre cosas simples y
complejas por medio del análisis y la síntesis.
En la regla V se expone resumidamente en que consiste el método del análisis y la
síntesis:
1º) ir de lo compuesto a lo simple; “reducimos gradualmente las proposiciones
complicadas y oscuras a otras más simples”
2º) ir de lo simple a todo lo demás; “después intentamos ascender [¿descender?] por los
mismos grados desde la intuición de las más simples hasta el conocimiento de todas las
demás.”
“Lo simple es: absoluto, independiente, causa, universal, uno, igual, semejante, recto,
etc.”
“Lo compuesto es: relativo, dependiente, efecto, particular, múltiple, desigual,
desemejante, oblicuo, etc.”.
La mayoría de las cosas son relativas, de acuerdo a un orden de mayor/menor
absoluted/relatividad; es decir, que algo absoluto puede no serlo en relación a otra cosa.
Hay pocas cosas que sean absolutas de manera absoluta.
La regla VII se refiere a la enumeración. Ésta consiste en una recapitulación de
seguridad para evitar el olvido de algo, ya que la memoria humana es muy falible.
Parece que entre deducción (método analítico-sintético) y enumeración no hay gran
diferencia; la enumeración sería como una repetición de la deducción.
Discurso del método.
Aunque esta obra posee una mayor variedad de temas tratados que las Reglas, en lo
referente a cuestiones metodológicas el Discurso no es más que un resumen de las
Reglas.
La exposición metodológica que Descartes hace aquí puede considerarse como un
resumen de la realizada en Reglas. De hecho en la parte segunda se encuentra su célebre
exposición resumida en cuatro preceptos de su método:
1) Evidencia. “El primero consistía en no admitir jamás cosa alguna como verdadera
sin haber conocido con evidencia que así era; es decir, evitar con sumo cuidado la
precipitación y la prevención, y no admitir en mis juicios nada más que lo que se
presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no tuviese motivo alguno
para ponerlo en duda.” En este punto Descartes enuncia su criterio de verdad.
2) Análisis. “El segundo, en dividir cada una de las dificultades a examinar en tantas
partes como fuera posible y necesario para su mejor solución.”
3) Síntesis. El tercero, en conducir con orden mis pensamientos, empezando por los
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco,
gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, y suponiendo incluso
un orden entre aquéllos que no se preceden naturalmente unos a otros.”
4) Enumeración o recapitulación. “Y el último, en hacer en todo enumeraciones tan
completas y revisiones tan amplias, que llegase a estar seguro de no haber omitido
nada.”
Otras reglas.
La metodología de Descartes es algo más elaborado que lo referente al método de las
cuatro reglas del Discurso.
En las R, Descartes desarrolla aspectos complementarios de la actividad metódica
básica. Por ejemplo, menciona la importancia de la perspicacia y la sagacidad para la
aplicación del método.
CONSIDERACIONES ANEXAS AL TEMA DEL MÉTODO.
Facultades cognoscitivas requeridas para la práctica del método.
En el método participan dos facultades (tal y como ya se expone en las R); es decir, el
método es practicado conjuntamente por dos facultades:
a) Intuición. Conocimiento inmediato (“todo al mismo tiempo”) de carácter
indubitable, cierto, evidente, claro y distinto (verdadero en general) que es propio de
la razón (diferenciándola con ello de otros tipos de experiencias y sensaciones); su
objeto son las cosas absolutas o simples (de manera absoluta), irreductibles, que son
principios de todo lo demás.
b) Deducción. “Todo aquello que se sigue de otra cosa conocida con certeza”.
Conocimiento mediato, sucesión encadenada. Su objeto son las cosas relativas.
Puede terminar en:
b.1. Intuición.
b.2. Enumeración. Necesita la memoria.
La deducción y la intuición suelen darse conjuntamente, el proceso deductivo suele
buscar la intuición.
Teoría de la verdad.
El criterio de verdad de Descartes es la evidencia. Una idea es evidente cuando es clara
y distinta:
a) “claridad”; que no es oscura, que no se presenta ambiguamente o difusa sino bien
definida.
b) “distinción”; se diferencia de otras cosas, no se entremezcla.
Lo que mejor parece caracterizar la “certeza” o “evidencia” como criterios de verdad en
Descartes es la indubitabilidad. Una idea es evidente cuando la intuyo como
indubitable, innegable, ya sea por sí misma o ya sea porque deductivamente se apoya en
una intuición absoluta.
Descartes da una fundamentación teológica de la verdad: Dios, al existir y al ser
infinitamente bueno, no me engaña, por lo que se me presenta como evidente tiene que
ser verdadero, ya que así está garantizado por Dios. El error no está producido por Dios,
sino por el hombre, al considerar como verdadero lo no evidente.
CARACTERIZACIÓN RESUMIDA DEL MÉTODO.
El método son las reglas procedimentales para alcanzar la verdad como evidencia. Para
ello se siguen dos vías:
1ª. La analítica, por medio de la cual se va de lo más complejo a lo más simple hasta
alcanzar una intuición evidente.
2ª. La sintética, partiendo de la intuición evidente alcanzada por la vía analítica, se va
por deducción de lo más simple a lo más complejo.
Por último, como recapitulación se puede enumerar o reproducir todo el proceso.
DUDA METÓDICA.
El método en general y la duda metódica son la misma cosa, pero dicho de manera
diferente. En el método en general se busca la evidencia, en la duda metódica se busca
la indubitabilidad (que es la evidencia pero dicha de otra manera).
Pero en el uso corriente la duda metódica no se suele identificar con el método en
general, sino que se entiende más como una aplicación del método general, en concreto,
aplicación a la metafísica. Por lo que, en este caso, decir duda metódica es como decir
metafísica metódica.
La duda metódica se diferencia de otras aplicaciones del método (ej.: en filosofía
natural, matemáticas, etc.; sin olvidar que Descartes defiende la unidad del saber, o sea
que las aplicaciones parciales se integran en una totalidad mayor) en que es una
aplicación primordial de manera absoluta; en cuanto que metafísica metódica o filosofía
primera busca el principio absoluto de todo, del que todo depende, que funda a todo. La
duda metódica no busca los principios de, por ejemplo, la geometría euclidiana, sino
que busca el principio de todo. La metafísica metódica es la aplicación del método por
excelencia, ya que supone el cumplimiento absoluto del primer precepto del método:
hallar la verdad o indubitabilidad absolutas.
Metafísica.
La versión latina de las Meditaciones se titulaba Meditaciones de filosofía primera…,
mientras que la posterior francesa se titulaba Meditaciones metafísicas…; con lo que
parece acertado ver sinonimia entre las nociones “filosofía primera” y “metafísica”.
En este sentido parece ser en el que hay que entender la metafísica de descartes, como
disciplina cuyo objeto son los primeros principios y cuyo método es el Método, el de las
Reglas y el expuesto en la 2ª parte del Discurso.
En la carta inicial de las Meditaciones se mencionan, como objetos propios de la
metafísica, Dios y el alma. Estos eran los principios absolutos para Descartes; aunque
en el desarrollo metódico de la metafísica el principio absoluto es el alma en su carácter
de cogito. No voy a entrar en la polémica sobre el valor de Dios en la filosofía de
Descartes.
Escepticismo e indubitabilidad.
Lo primero que debe quedar claro es que Descartes no era un escéptico.
Descartes conocía la obra de los grandes escépticos de su época: Montaigne y
Francisco Sánchez. El mismo Descartes se aleja explícitamente del escepticismo. En el
Dm nos dice: “no es que imitara a los escépticos, que no dudan sino por dudar y fingen
ser siempre indecisos; pues mi único deseo, al contrario, sólo consiste en llegar a
descubrir algo firme”.
A diferencia del escepticismo Descartes no pretende anular el conocimiento,
imposibilitar su fundamentación o incluso negar su existencia; su duda metódica tiene
como objetivo el contrario, rechazar conocimientos dudosos y hallar conocimientos
indubitables. Descartes, en un giro genial y aparentemente paradójico, convierte el
escepticismo y la duda, de relativismo y nihilismo cognoscitivos, en absolutismo
cognoscitivo; establece una nueva verdad absoluta e indubitable para el conocimiento.
Descartes tiene como principal objetivo epistemológico encontrar una fundamentación
del conocimiento.
En R, Descartes caracteriza la ciencia como un “conocimiento cierto y evidente”,
indudable, del que se excluye la probabilidad (en esta exclusión de la probabilidad se
encontraría el germen de la duda metódica); de las ciencias conocidas sólo la aritmética
y la geometría se adecuan a esta regla.
DESARROLLO DE LA DUDA METÓDICA.
Ya en las R se podían ver prefiguraciones de la duda metódica. En el DM se encuentra
un breve desarrollo de la duda metódica, pero donde éste alcanza su mayor extensión es
en las MM, por lo que aquí me atendré a esta obra para exponer este asunto.
Meditaciones metafísicas.
En la carta inicial nos dice que va a aplicar su método a la metafísica. Dice
(sinceramente o no) que su objetivo principal es demostrar la existencia de Dios y la
independencia del alma con respecto al cuerpo.
Primera Meditación. Descartes pone en duda todo su conocimiento con el fin de
encontrar algo indudable y así poder establecer un fundamento firme para la ciencia.
Para ello rechazará todas las opiniones (sus principios) que sean manifiestamente falsas
o simplemente dudosas [con lo que pretende acabar con todas las fundamentaciones
tradicionales del conocimiento]; esto lo hace en tres pasos de acuerdo a una progresión
en la que se va aumentando la universalidad (simplicidad) de la duda:
a) Se dudan de algunas sensaciones. Los sentidos son engañosos; como demuestran
las ilusiones ópticas, ej.: la deformación de un palo sumergido en agua.
b) Se duda de toda sensación. Al margen de las ilusiones ópticas, se puede dudar de
todas las sensaciones, incluso las que parecen más verdaderas (ej.: una quemadura)
ya que los sentidos no nos permiten diferenciar entre la vigilia y el sueño.
c) Se duda de todas las cosas. Las cosas simples, ej.: matemáticas, son las mismas en
el sueño y en la vigilia. Pero aunque las cosas simples son menos dudosas que las
compuestas, podría darse el caso de que Dios, omnipotente, haya querido que me
engañe en esto; pero la noción de un Dios que nos engaña no estaría de acuerdo con
su infinita bondad, por esta razón Descartes introduce aquí la suposición de que hay
un “genio maligno”, con un gran poder, que puede hacer que nos engañemos en
todo, incluso en que 2+2=4. Por lo que habrá que buscar algo en lo que este genio
no pueda engañarme.
Segunda meditación. Descartes parece haber acabado en un escepticismo absoluto con
la propuesta del genio maligno; pero precisamente de este escepticismo extraerá
Descartes el principio absoluto que estaba buscando. Es cierto que puedo dudar de todo,
pero aunque todo sea dudoso no lo es el que yo dudo; con lo que ya se posee el
principio indubitable y verdadero, yo dudo, yo pienso, yo existo, en cuanto que dudar es
pensar y pensar es existir. En el Discurso nos dice: “pero advertí que, mientras quería
pensar de ese modo que todo es falso, era absolutamente necesario que yo, que lo
pensaba, fuera alguna cosa. Y observando que esta verdad: pienso, luego soy [existo]5,
era tan firme y tan segura que todas las mas extravagantes suposiciones de los
escépticos no eran capaces de socavarla, juzgué que podía admitirla como el primer
principio de la filosofía que buscaba.”. A continuación pasa Descartes a preguntarse que
es esa cosa que es, ¿qué es lo que soy?; niega, por dudosas, caracterizaciones clásicas
del hombre como las de animal racional o compuesto de alma y cuerpo; pero aunque se
puede dudar del cuerpo no se puede dudar del alma, si entendemos a ésta como facultad
de pensamiento [pensamiento no solo en sentido cognitivo, sino también como volición,
emotividad, percepción, etc.], por lo que si yo existo como ser pensante (o sustancia
pensante, res cogitans) entonces existiré como alma.
Tercera meditación. En esta meditación se pretende probar la existencia de Dios. El
principio de la filosofía es el cogito6, es el fundamento primero del conocimiento, lo
primero que se puede afirmar como verdadero e indubitable. Con el cogito solo
afirmamos la verdad del mundo interno, pero para defender la verdad del mundo
externo se necesita a Dios; la evidencia (claridad y distinción) solo afecta a la existencia
de las ideas pero no a su referencia, no puedo dudar de la existencia de mis ideas pero sí
5 En la edición francesa se dice: “je pense, donc je suis”; y en la latina: “ego cogito, ergo sum, sive
existo”. La palabra latina “sum” no implica muy claramente el sentido de existir que posee el verbo
francés “être” y el verbo español “ser”, por eso es necesario añadir “existo” a “sum”. 6 [Polémica interpretativa. En torno a esto ha habido la polémica de si en Descartes hay uno o dos
principios, cogito y Dios. Esta polémica es difícil de dirimir. Lo primero indubitable es el cogito, pero lo
que anula el escepticismo absoluto (=genio maligno) es Dios.
Esta polémica se relaciona con la denominada “círculo cartesiano”, expuesta por primera vez por
Arnauld, según la cual Dios es conocido por las intuiciones claras y distintas que Él mismo debe
garantizar.]
de lo que representan. Descartes necesita acabar con el supuesto del genio maligno, que
se consigue demostrando la existencia de Dios. Descartes desarrolla varias
demostraciones7, pero la más importante es la siguiente: como él es un ser imperfecto
(al dudar) pero posee la idea de un ser perfecto, ésta no puede venir de sí mismo (ya que
lo perfecto no puede venir de lo imperfecto) ni de la nada (porque de la nada no puede
venir nada), sino que tiene que provenir de un ser perfecto, Dios.
Cuarta meditación. Aquí trata el error y la falsedad. Se ha demostrado que Dios existe,
y al ser infinitamente bondadoso no me engaña; pero el hecho es que me equivoco con
frecuencia, ¿cómo es esto posible? La respuesta de Descartes es como sigue: el hombre
es limitado, por lo que su facultad cognoscitiva también; el hombre se equivoca cuando
pretende extralimitarse, cuando pretende conocer algo para lo que todavía no está
capacitado. El error es el producto de la incorrecta interacción de dos facultades: la
cognoscitiva y la volitiva (o libre albedrío); el error se comete cuando la voluntad
afirma o niega algo que la facultad cognoscitiva todavía no a presentado como evidente
(clara y distintamente). Hay una descompensación entre la capacidad de conocimiento y
la voluntad; ésta y la libertad humanas están mucho menos limitadas y más cercanas a
Dios que la otra facultad; queremos conocer más de lo que podemos. Por lo tanto, la
culpa del error no es de Dios sino del hombre, que se precipita en su conocer. Pero ¿por
qué Dios no creó al hombre con mayor perfección cognoscitiva? Descartes responde
que esto es un misterio irresoluble.
Quinta meditación. El tema central, en el que no entraré, de esta meditación es la
demostración ontológica de la existencia de Dios. Aparte de este tema trata algunas
cuestiones que nos interesan para nuestro asunto, especialmente la existencia del mundo
externo.
Descartes se pregunta por las ideas de las cosas externas, o las ideas que podrían
representar cosas externas. En esta meditación se ocupa de las ideas matemáticas; éstas
son verdaderas en cuanto que evidentes. Al margen de que los cuerpos existan o no, su
carácter es extensional, son res extensa; ya que esto es lo que se presenta como evidente
en relación a ellos (recordando el ejemplo de la cera, la extensión, su carácter
geométrico, es lo único esencial dentro de su variabilidad).
Sexta meditación. Demostración del mundo externo (aunque ya había tratado el tema
en meditaciones anteriores; pero es aquí donde lo desarrolla extensamente). Descartes
formula dos argumentos. El primero no es importante ya que se basa en la probabilidad;
la imaginación (diferente del pensamiento puro; entendida como representabilidad
sensible interior) y la sensibilidad nos muestran objetos externos que es probable que
existan, pero no evidente.
El segundo argumento es el importante. Se parte de la distinción entre alma y cuerpo8;
Descartes se propone probar que el alma y el cuerpo son dos sustancias diferentes; para
7 En la parte V se encuentra una reformulación de la prueba ontológica de San Anselmo (aunque
Descartes afirme haber llegado a esta demostración por sí mismo): a diferencia de otras cosas, en Dios el
hecho de ser implica el existir; al ser Dios perfecto y la existencia una perfección, entonces Dios debe
poseer la existencia. 8 La filosofía de la mente actual suele caracterizar a descartes como dualista, como uno de los grandes
dualistas en relación a esta cuestión; aunque habría que decir que, aunque en efecto en Descartes hay
dualismo, éste tiene su matización.
En esta sexta meditación Descartes se plantea el clásico problema de la relación alma-cuerpo. Aquí no da
una solución concluyente, ésta se dará en Las pasiones del alma, diciendo que el alma se relaciona con el
ello considerará que todo aquello que evidentemente (distinta y claramente) pueda
presentarse como diferente de la otra en efecto lo será; el alma o cogito es algo que se
da clara y distintamente, diferenciándose completamente del cuerpo, el alma es una
sustancia pensante inextensa mientras que el cuerpo es una sustancia extensa (como ya
se indicó más arriba) que no piensa9; por lo tanto, alma y cuerpo son cosas diferentes y
el alma puede existir sin el cuerpo10
. Una vez diferenciado alma y cuerpo, Descartes
apunta que hay ciertas afecciones que se experimentan como producidas por el cuerpo
(ej.: cambio espacial, percepciones, etc.), y como Dios no es maligno entonces no
colocó en mí esas facultades de conocer lo externo sin que exista esta exterioridad. Y
por extensión, los cuerpos (además del mío propio) que me producen sensaciones deben
de existir, y con ello el mundo externo.
Otra cosa es que el mundo externo sea tal y como nos lo representamos sensiblemente.
El mundo externo caracterizado por la extensión no es el mundo cotidiano de los
sentidos; el mundo objetivo solo posee extensión, ninguna otra cualidad sensitiva11
. Las
cualidades secundarias serán el producto de la acción mecánica de los objetos externos
sobre nuestros sentidos y alma. Por todas estas razones, el estudio del mundo externo
deberá ser matemático, sobretodo geométrico12
.
BIBLIOGRAFÍA.
Obras de Descartes.
- Oeuvres de Descartes, ed. Ch. Adam y P. Tannery, París, 1963-1973 (1897-1913). Edición
canónica.
- Reglas para la dirección del espíritu, ed. Navarro Cordón, Alianza, 2003 (1984).
- Discurso del método, Dióptrica, Meteoros y Geometría, Alfaguara.
- Discurso del método, ed. Risieri Frondizi, Alianza.
- Discurso del método. Meditaciones metafísicas, ed. García Morente, Espasa, 2004 (1937).
- Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, ed. Vidal Peña, Alfaguara.
Obras sobre Descartes.
- Clarke. La filosofía de la ciencia de Descartes, Alianza.
- Cottingham (ed.). The cambridge companion to Descartes, Cambridge University Press.
- Gómez Pin. Descartes. La exigencia filosófica, Akal.
- Hamelin. El sistema de Descartes, Losada.
- Rábade. Descartes y la gnoseología moderna, Guillermo del toro.
- Rodis-Lewis. Descartes y el racionalismo, Oikos-tau.
- Vidal Peña. <<Acerca de la razón en Descartes: reglas de la moral y reglas del método>>, en
Arbor.
- Williams. Descartes. El proyecto de la investigación pura, Cátedra.
cuerpo gracias a la “glándula pineal” del cerebro. Esta concepción ha sido muy criticada e incluso
ridiculizada; y de hecho no aclara mucho. 9 Más adelante, en esta meditación, añade Descartes algunas diferencias entre alma y cuerpo. El alma es
una, indivisible, es una cuando quiere, siente, etc., mientras que el cuerpo es divisible (rasgo éste asociado
a la extensionalidad). 10
Con lo que se gira en torno a la demostración de la inmortalidad del alma; objetivo que se había
propuesto Descartes en el prólogo de las Meditaciones. 11
[Comentario histórico. Descartes diferencia entre (utilizando la terminología de Locke; pero recordando
que este tema muy presente en la modernidad se remonta hasta la antigüedad) cualidades primarias,
extensión, y secundarias, otros rasgos sensibles, olor, color, gusto, etc.] 12
[Comentario histórico. La importancia de las matemáticas para la física fue una de las grandes
aportaciones del Renacimiento, especialmente con Galileo.]