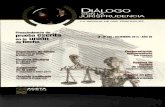77836054-Sistemas-de-Significacion-en-Arquitectura.pdf
-
Upload
lizbeth-lourdes-portugal-farfan -
Category
Documents
-
view
269 -
download
2
Transcript of 77836054-Sistemas-de-Significacion-en-Arquitectura.pdf
-
Colecci6n Arquitectura y Critica Dlrlgida por lgnasi Sola-Morales Rubi6, Aqto. Profesor de Ia Universidad de Barcelona
Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona-29 Rosell6n. 87-89. Tel. 259 14 00 Madrld6 Alcantara, 21. Tel. 401 17 02 Vlgo Marques de Valladares, 47, 1.0 Tel. 21 21 36 Bllbao-1 Col6n de Larreategui, 14, 2.0 lzq. Tel. 423 24 11 Sevilla-11 Madre Rafols. 17. Tel. 45 10 30 1064 Buenos Aires Cochabamba, 154-158. Tel. 33-4185 Mexico 12 D. F. Yacatas 218. Tels. 687 18 67 y 687 15 49 Bogot6 Diagonal 45, No. 168-11. Tel. 45 67 60 Santiago de Chile Santa Beatriz, 120. Tel. 23 79 27 Sio Paulo Rua Augusta. 974. Tel. 256-1711 Y 258-4902
Juan Pablo Bonta Sistemas de significaci6n en arquitectura
Un estudio de Ia arquitectura y su interpretaci6n
GG
-
Versl6n castellana del original Ingles Graciela Perez Trevls6n, Juana Munoz de Velllzquez A Eugenio Bonta y Juan Pablo Bonta
Revisi6n blbllograflca por Joaqulm Romaguera Rami6
Juan Pablo Bonta y para Ia edicl6n Castellana
Editorial Gustavo Gill, S. A .. Barcelona, 1977
Printed In Spain ISBN: 84-252-0708-8 Dep6slto Legal : B. 77681978 lmprenta Juvenll, S. A. - Maracaibo, 11 - Barcelona-30
-
lndice
Pr61ogo a Ia edici6n castellana, por Tomas Llorens Advertencia
I. Signlflcaci6n y real idad de Ia arquitectura La arquitectura como objeto material y como realidad cultural
Tipos de indicadores Cambios de sistemas de signiticaci6n
El movimiento moderno La escena contemporanea
9 19
25 25 37 42 46 62
II. La estetica experimental y Ia critica erudita 81
El experimento MS 83 Las interpretaciones eruditas 86 Consistencia, iconologfa, intenci6n 93 El enfoque sistemico del significado 97 Trabajos de campo o analisis de textos 102
Ill. Sistemas de signiticacion en arquitectura 111
Ornamentado y no ornamentado como postc10nes de un sistema 11 1 Horizontal y vertical como posiciones en un sistema 119 Consistencia interna y marcos de referencia 130 Selectividad y finitud de los sistemas de slgnificaci6n 133 Clasif icaciones hist6ricas y t ipol6gicas 140
IV. El surgimiento de una interpretacion can6nica 149 Ceguera 152 Respuesta precan6nica e Interpretacion can6nica 156 El proceso de formaci6n de canones 162
7
-
lnterpretaciones autoritativas Clasificaci6n
V. De Ia diseminaci6n literaria al analisis de textos Diseminaci6n Silencio, olvido y reinterpretaci6n Hacia una reinterpretaci6n del Pabell6n Aleman Analisis de textos
Epilogo: El rol del disefiador Origen de las ilustraciones Bibl iografia lndice onomastico
8
168 174
195
195 202 220 235
245 255
257
283
Pro logo de Tomas Llorens
En algunas ocasiones es importante para el lector Ia historia del libro que tiene entre sus manos. Cuando conoci a Juan Pablo Bonta en 1971 el manus-crito de La arquitectura y su interpretacion estaba ya casi terminado; de aquel primer manuscrito, sin embargo, el libro, tal como llega hoy al publico, conserva poco. Dos publicaciones del propio autor dan testimonio del punto de partida y el punto de llegada de esta evoluci6n: La contribuci6n que present6 al Symposium de Castelldefels en 1972.' que sumariza las tesis del primer manuscrito, y el libro Anatomia de Ia interpretacion en arquitectura/ que cont iene nuclearmente los ras-gos esenciales de Ia posicion que se detiende en Ia version actual.
Es precisamente el modo en que, por medio de esta evolucion, La arquitectura y su interpretaci6n ejemplifica y contribuye a una amplia tendencia doctrinal, que ha venido afirmandose a lo largo de los ultimos afios, lo que le da su importancia en el panorama actual de Ia semiotica de Ia arquitectura. En los dos aspectos mas salientes de este proceso -el gradual abandono del aparato teo rico tornado en pn3stamo a Ia I ingufstica estructural, y Ia sustitucion de lo que el propio autor llama aqui paraaigma de Ia comunicacion por el paradigma de Ia signiflcaci6n (o interpretaci6n)- Bonta formula las condlicones mediant e las que Ia semi6tica de Ia arquitectura empieza a acceder a una etapa de mayor madurez, claramente diferenciada ya de lo que constituian las posiciones dominantes du-rante Ia primera etapa de su desarrollo. en Ia segunda mitad de los anos sesenta.
Otras muestras de esta tendencia de Ia seml6tica de Ia arquitectura pueden encontrarse. por ejemplo. en el libra de M . L. Scalvini L'architettura come semiotica connotativa;3 y los prlmeros lndiclos aparecieron ya en 1972 en el Sym posium de Castelldetels -donde los detensores del enfoque l inguistico estruc-turaiista se vieron confrontados con unas posiciones que planteaban el estudio del significado de Ia arquitectura a Ia luz del analisis de Ia conducta social Y de Ia historia-, y , unos meses mas tarde. en el Seminario de Ulm -donde se puso de
9
-
manlfiesto un claro desplazamiento de interes desde los conceptos de Ia semiotica saussuriana a los de Ia de Peirce.
Toda una serie de intereses que caracterizan el panorama de Ia se-miotica de Ia arquitectura mas reciente pueden presentarse como consecuencia de ese desplazamiento de enfoques. . .
Entre ellos, en primer Iugar, Ia nueva manera de cons1derar Ia hlsto-ricidad de Ia arquitectura desde el punto de vista teorico de Ia semiotica. un pro-blema que constituye qulzas el tema central del presente libro. A este respecto, solo si se identifica Ia interpretacion -y no Ia comunicacion- como locus del significado de Ia arquitectura (vease el apartado 4 del cap. V del presente libro) puede presentarse su naturaleza sistematica, en contraste con Ia de las estruc-turas que definen los linguistas, como una sistematicidad abierta e Imperfects-mente articulada (apartado 5 del cap. Ill): y es precisamente lo que Bonta carac-teriza como articulaci6n (en el sentido de Ia linguistica) imperfecta lo que per-mite entender ese sucesivo encadenamiento de cambios en que consiste Ia his-toria.
Otra consecuencia del cambio de enfoque es Ia que permite aproxi-mar los estudios de semiotica arquitect6nica al nuevo clima critico, que se in-cllna cada vez mas a considerar Ia arquitectura en terminos de historia cultural. La lnsistencia del libro ya mencionado de M . L. Scalvini en los modelos de Ia interpretacion literaria (en contraste con los de Ia comunicaci6n lingUistica) apa-rece, en esto, como paralela a Ia insistencia de Bonta (vease en _especial el cap. I) en situar su enfoque dentro del marco de Ia significacion estet ica: ambos incl-den en un tipo de preocupaciones que empieza a desbordar el campo de compe-tencia de los especialistas y se manifiesta en las orientaciones mas recientes de Ia ensenanza de Ia arquitectura y de las publicaciones profesionales. Estos cam-bios muestran que Ia evolucl6n de Ia semi6tica de Ia arqultectura responde ma~ a factores especificos del ambito de Ia subcultura arq~ite~t~nica q~e a de~er~lnantes internos propios de Ia semi6tica general como ~ISCI.plma. ~~~ .Ia sem1ot1ca de Ia arquitectura --que tuvo sin duda, entre sus mot1vac1ones IOICiale~, Ia con-ciencia de Ia crisis de los programas del Movimiento Moderno-, defimd? aho~a como conocimiento historico e interpretativo, establece finalmente una d1stanc1a inequivoca con respecto a una primera etapa en Ia que no parecia ha~er. supe-rado todavia Ia tentaci6n de presentarse como una tecnica mas que anad1r a Ia panoplia de los prepotentes . metod61ogos del diseiio -ultima manlfestac1on del Movimiento Moderno mismo, en definitiva. .
Lo cual no equivale a negar Ia pertinencia del discurso sobre el ~~gniflcado para el momento proyectual. Las preclsiones que el lector encontr~ra a este respecto en el Epilogo del presente libro constituyen una de las aportac~one~ mas sugestivas para el entendimiento de Ia dimension histori~~-cultural qu~ mevl-tablemente se manifiesta en el diseiio como actlvidad. Tamb1en en conex16n con este tema de Ia incidencia del conocimiento (historico) del significado sobre ~I hacer conformador (de cara al futuro) de Ia arquitectura debe entenderse Ia afl~maci6n (apartado 3 del cap. IV) de que el poder discriminatorio de un determ1 nado rasgo estilistico es uno de los tactores mas importantes para que es~e rasgo sea selecclonado como parte del contenido de lo que el autor llama una Interpre-tacion canonica (en el conocimiento del pasado).
10
En consonancia con esta linea general y desde el punto de vista de mis propias preferencias teoricas, quislera comentar dos aspectos particulares de Ia posicion que Bonta mantiene en el presente libro.
En primer Iugar, su critica de los enfoques de Ia psicologia empi-rica (veanse apartados 4 y 5 del cap. II). Aunque una parte de las razones que le mueven a esta critica sean de naturaleza metodol6gica, el autor apunta mas alia, a Ia naturaleza misma de los procesos de significacion, definiendolos como irre-ductibles a sus dimensiones subjetivas. (De hecho esta concepcion constituye una de las tesis centrales del libro: segun se afirma en Ia lntroduccion, mas alia de Ia aparente arbitrariedad de las interpretaciones confllctivas y cambiantes pue-den encontrarse niveles mas profundos de logica y regularidad ; el proposito de este libro es sacarlos a Ia luz .) Por otra parte, y aunque el autor no lo dice ex-plicitamente, debe entenderse tambien como confirmacion de Ia mlsma actltud su propos ito de abandonar el concepto de intencion (vease en especial el apar-tado 2, Ill}, abandono que constituye un paso esencial en el desplazamiento de interes desde el paradigms lingUistico-estructural de Ia comunicacion al paradigma de Ia signiticacion.~ Y sin embargo, como veremos mas adelante, este abandono del concepto de intencion presenta dlflcultades un tanto inesperadas.
El segundo aspecto que quisiera mencionar aqui se refiere al viejo y dificil problema -central para Ia teoria estetica- del cambio de gusto. un pro-blema que, en el presente libro, aparece tratado desde dos puntos de vista que el autor no pone explicitamente en relacion entre si: en forma de taxonomfa en los capitulos IV y V. y a un nivel mas explicitamente te6rico en el apartado 3 del capitulo I.
En este ultimo pasaje Bonta toma como punto de partida el marco de Ia teoria semiotica de Buyssens y Prieto. Como en su escrito, ya citado, de 1972, Ia aportaci6n especifica del autor con respecto a este marco gravita en torno a su concepto de indicio intencional - un signo emitido con Ia lntencion de co-municar. pero de modo tal que dicha lntencion se oculte al interprete, qulen debe asi reconocerlo como un indicio no intenclonado, natural-. Bonta ilustra, en el presente libro, el papel de este concepto como factor caractedstico de Ia sig-nificaci6n arquitect6nica (y, por extensi6n. estetica) por medio de un ejemplo (un caso supuesto al que se hizo alusion en los debates del Symposium de Cas-telldefels y preclsamente en el contexto de Ia discusion del problema de Ia his-toricidad). En este ejemplo el autor analiza los cambios semanticos de un deter-minado elemento arquitect6nico -una tfpica puerta de bar del Oeste - al irse desplazando sucesivamente a diferentes contextos de uso. Estos cambios seman-ticos aparecerian como resultado de sucesivos procesos de convencionallzacion : Un indicio ( natural) -en el sentido de Buyssens-Prieto- empezaria a funcionar como indlcio intencional -en el sentido de Bonta- en cuanto empezase a ser usado por un arquitecto con un proposlto determinado y acabarfa, flnalmente, cuan-do Ia convencion (establecida por el arquitecto de modo no expreso, implicita-mente) tuera explicitamente reconocible como tal convencion por todo el mundo, a ser una seiial. A partir de ese momenta el mismo elemento material puede vol-ver a entrar en un nuevo clclo si se produce un desplazamiento por medlo del
11
-
e alguns de las connotaciones naturales de su significado convencional - por ~Jemplo, .masculinidad, o, tras un segundo desplazamlento, soflsticaci6n- se utlllza como base para un nuevo proceso de lndicaci6n intencional , que acabara a su vez irremediablemente (si tiene exlto) convirtiendose en un proceso de se-fializaci6n . Y asi sucesivamente. .
El cambio, en definitive, vendria expllcado por dos fuerzas motnces: 1) La tendencia de los arquitectos (y, generalizando, los grupos lmplica~o_s en Ia emisi6n de mensajes estetlcos) a utilizer lndicios naturales como lndtctos ln-tencionales, y 2) el hecho mlsmo de Ia repetlda lnterpretaci6n de l?s :lndlcios intencionales, que acabaria inevitablemente por reducirlo~ a _Ia condt~ion de se fiales convencionales , e inutiles, por tanto, para Ia comuntcact6n estettca.
El aspecto nuevo que Bonta introduce aqui con respecto a su propio concepto anterior de indicia lntencional radica en haberlo vincuiado formalmente a Ia teoria del cambio estetico -los indlcios intencionales constituirfan una fase del proceso de convencionalizaci6n que tiende a convertir los indlcios en seiia les-, y en haberlo dotacio de una interpretaci6n social (aunque el autor no _es muy explicito en esto) -los indicios intencionales serian signos que actua~tan como sefiales para un cierto grupo social (los conocedores de Ia convenct6n) y como indlcios (como estados naturales de hecho) para el resto de Ia comunidad (qulenes ignorasen Ia convencl6n).
Personalmente me siento atraido por este modelo, que vincula Ia estetlcidad de un signo al papal dinamico que juega en el cambio cultural. Es mas, creo que converge de algun modo con mls propias opinlones, en particular con ml caracterizaci6n de Ia significaci6n estetica en funci6n de un contexto pragma tico de divisi6n y conflicto sociales.' Sin embargo, creo que si bien esta formula-cl6n de Bonta es, en su intenci6n, atractiva, su coherencla te6rica presents cier tas dlficultades. que derivan en primer Iugar de su dependencia con respecto al marco te6rlco de Buyssens-Prleto.'
El punto critico en el argumento que Bonta propone aqui es el de Ia conversi6n de los indiclos intencionales en sefiales. punto en el que por asl de-clrlo, Ia slgniflcaci6n plerde su potencial estetico. Segun el modelo, al llegar a este punto es necesario que se de un desplazamiento intencionado hacia una de las connotaciones naturales para que el signo vuelva a entrar en un nuevo Ci-cio de esteticidad. Volviendo al ejemplo de Ia puerta de bar, supongamos. si-gulendo a Bonta, que se han producido ya dos de estos desplazamlentos: puerta de bar del Oeste - Virilidad - sofisticaci6n. y que el signo empieza a ser usado entonces por un cierto diseiiador para sobreponer, dlgamos. a un estable cimiento de comidas baratas, Ia connotaci6n de sofisticacl6n -con Ia lntenci6n, claro es. de que los lnterpretes lo lean como un indicio (natural. motivado) de sofisticaci6n real, cancelando asi, u ocultando las connotaciones peyorativas asociadas a los establecimientos de comidas baratas-. Llegaria un momento, dice Bonta, en que los interpretes aprenderlan a discrimlnar Ia sofisticaci6n verdadera de esta sotisticaci6n meramente fingida y el signo perderia su potencial esttHico.
La diflcultad radlca en Ia formulaci6n te6rica de este punto. En el ejemplo citado, si nadle discriminara entre sofisticaci6n verdadera Y sotistica-cl6n fingida. i.Cual seria Ia diferencia? Y si no hay dlferencia antes de Ia in.te~pretacl6n, i,C6mo pueden los interpretes aprender a dlscrlminar entre Ia SOftstt-
12
caci6n verdadera (Indicia natural) y Ia Sofisticaci6n fingida (indicia intenclonal)? Formulemos Ia dlflcultad de modo mas general i,Oue dlferencia hay
entre el proceso que convierte un indicia intencional en una sefial y el proceso que convierte8 un indiclo natural en una sefial t ambien? Si no hay diferencia, el con-cepto de indicia intencional es formalmente redundante.
Y en efecto. como el propio Bonta dice, por cuanto respecta al interprete, los indicios intencionales son imposibles de distinguir de los meros
indi-~ios. Pero si , como _mas adelante se dice en el libro, el locus de Ia signifi cacton se encuentra prectsamente en Ia Interpretacion, Ia diferencla entre lndicios naturales e indtcios intecionales no es pertinente para Ia semi6tica. Que el emisor. tenga, o no, Ia intenci6n de que el interprete descubra su intenci6n (Ia del emisor) de comunicar puede ser, en todo caso, una circunstancia factual de Ia emisi6n. pero, si se afirma de jure que esta circunstancia carece de consecuencias para Ia interpretaci6n. no puede formar parte del modelo te6rico. Dicho en terminos post-saussurianos, un rasgo del signiftcante (una circunstancia factual de Ia emisi6n) que no t iene consecuencias para el significado (Ia interpretaci6n) es un rasgo material, no semi6tico.
De hecho, en Ia otra parte del libro (los caps. IV y V), donde Bonta vuelve a tratar del cambio estetico, el concepto de indicio intencional no aparece; Y ello no obsta para que Ia descripci6n detallada que en estos capitulos se da de los procesos de cambio estetico se presente como un modelo aparentemente suficiente y consistente. i,Ouiere esto decir que para Ia 16gica interne de este mo-delo el concepto de indicia intencional constituye un rasgo innecesario? Si se acepta que su alcance es puramente taxon6mico. Ia respuesta es seguramente atirmativa; pero entonces mal podria hablarse de modelo propiamente dicho. Si las categories -interpretaciones precan6nica y can6nica, diseminaci6n. etc.- por medio de las cuales Bonta represents el proceso de cambio son meras generallzaciones empiricas, sin poder explicativo o predictivo, esta descripci6n resulta de una utilidad bastante limitada, ya que lo unico que dice es que en tales Y tales circunstancias los procesos de interpretacion han seguido, generalmente hablando, tales y tales etapas. Si no sabemos por que esto ha ocurrido asi -las explicaciones que el autor ofrece, cansancio . perdida de interes, no pueden tomarse en esto como categories te6ricas precisas- , no tenemos realmente tun-damento racional para esperar, situados frente a un caso nuevo, que el proceso vaya a seguir un camino similar al descrito para los casos pasados.
Hay que llegar a Ia consecuencia, por tanto, de que Ia explicaci6n ten-tative a que el concepto de indido intencional da pie en el capitulo I es necesaria para el modelo te6rico. El hecho de que el autor subutilice, por asi decirlo, este concepto, no permitiendo que enturbie Ia claridad y vigor de Ia taxonomia del pro-ceso de cambia estetico, que mas adelante perfila. debe verse, en mi opinion. en un conflicto latente. no resuelto, entre ei viejo paradigma -el modelo Buys-sens-Prieto- de Ia comunicaci6n, del que, de un modo u otro, el primer capitulo es todavfa tributar io, y el nuevo paradigms -el modelo Peirce-Morrisa- de Ia significaci6n como interpretacion que domina en el resto del libro y que re-sulta ser incompatible con el primero.
iEs posible superar este conflicto? Creo que nos encontramos, al hacer esta pregunta, frente a uno de los problemas fundamentales con los que Ia
13
-
semi6tica general tiene que haberselas hoy en . su aspiracion a constituirse en logica -por usar Ia expresion de Eco- 10 de Ia cultura. El problema reside en el status del concepto de intencion. De modo mas o menos vago, tanto el idealismo poshegeliano como Ia fenomenologia habian asociado una componente teleologica al concepto de sentido o significaci6n, como criterio especifico, irreductible , de los fenomenos culturales. Siguiendo un camino independiente -pero, en el fondo, no tan independiente como podria parecer-, tanto Ia llamada teoria de Ia comunica-cion como las formulaciones teoricas de Ia lingi.iistica saussuriana,11 descansan sobre el concepto de intencion de comunicar como criterio basico.
Sin embargo las dificultades que este concepto suscita en el campo de los procesos esteticos son obvias. Para constituirse en componente formal de un modelo semiotico, el concepto de intenci6n debe asociarse al concepto de con-venci'6n; mientras que, por otra parte, toda evidencia natural indica que Ia esteti-cidad de un determinado fenomeno es inseparable de una cierta distancia o ten-sion que se establece con respecto a las convenciones establecidas.12 Movido seguramente por estas dificultades, Bonta abandona eri su taxonomia de los pro-cesos de cambio el concepto de intencion. Es mas. llega en esto hasta el extrema de rechazar Ia pertinencia semiotica de lo que pod ria denominarse intencion ori-ginaria del opus artistico -el significado que le viene atribuido contemporanea-mente a su creaci6n-. Asi, en el apartado 3 del capitulo II, en su analisis de las interpretaciones de Ia Bod a rural de Bruegel, el criterio de Ia intenci6n original se relega al campo de Ia iconologil!l, como disciplina distinta (mas historica. menos universal ) de Ia semiotica: Pueden haber sociedades conservadoras que atribuyan un valor positivo a Ia deteccion del significado original de una forma [ ... ] Ia iconologia tendra, en tales casos, un papel que jugar. Pero no es el semi6-tico qui en debe convertirse en icon61ogo .. . "
Personalmente encuentro un tanto inquietante Ia contundencia con que se califica aquf de conservadurismo Ia preocupacion por los origenes de ... ; una preocupacion que me cuesta disociar de Ia preocupacion por Ia relevancia de los fen6menos culturales en general y sin Ia cual, creo, no habria conocimiento especifico de los mismos. Se presiente el peligro de que el relativismo historico radical, que ronda, como una presencia vaga e indeseada, entre las paginas de La arquitectura y su interpretacion, invalide Ia razon de ser de Ia historia: una cierta tentacion de ver los fenomenos culturales desde Ia postura nihilista del todo pasa, todo se consume, que, conduclendo inevitablemente a Ia consecuen-cia de que nada hay nuevo bajo el Sol, relegue final mente Ia lnvestigacion se-mlotica a ese tipo de reducclonismo operativista -veamos, pues, como opera culturalmente Ia arquitectura hoy, las respuestas que de facto suscita - del que Bonta tanto empeiio muestra, por otra parte, en distanciarse. (Ya que, a partir de esta actitud, Ia diferencia de status epistemol6gico entre las investigaciones de Ia psicologia empirica y las que se centran, como Ia del propio autor, en el ana-lisis de los textos criticos, se esfumaria.)
La dificultad es mas basica de lo que el tratamiento de Bonta, un tanto alusivo. puede sugerir. En efecto. si hay que considerar Ia interpretacion como una respuesta total mente libre, arbitraria con respecto a Ia intencion original, lCOmo distinguir entre los fen6menos naturales y los fenomenos culturales? Lo que distingue a Ia arquitectura, como artificio, de, digamos, un paisaje natural es
14
precisamente el hecho de ser resultado de una acci6n, que, en tanto que accion humana, no puede sino responder a un prop6sito, una intenci6n originaria deter-minada. Y me refiero preclsamente aqui a Ia arquitectura o el paisaje como obje-tos de interpretacion semi6tica. Podria parecer, superficialmente, que, al menos en Ia medida en que nos movemos dentro del campo de las interpretaciones esteticas, Ia distinci6n es innecesaria, ya que tan esteticas pueden ser, en principia, las respuestas a un paisaje como las respuestas a un edificio. Pero esta confusion se disipa en cuanto advertimos que el criteria relevante de Ia distincion naturaleza/ cultura estriba no tanto en como se ha constituido materia/mente13 el objeto de Ia interpretacion, sino en como se constituye forma/mente en objeto de Ia inter-pretacion. Si un paisaje, por ejemplo, puede constituirse en objeto de una inter-pretacion propiamente estetica es en tanto que instancia particular de una cate-goria (digamos Ia de ser pintable o poetizable, de acuerdo con unos ciertos precedentes) sometida a un contexto cultural historico preciso y determinado en el tiempo y marcado por una intencionalidad originaria. La frontera, en este ejem-plo, pasaria , no entre "arquitectura y paisaje, sino entre arquitectura y pai-sajes marcados por un lado, y paisajes no marcados por otro. (Aunque quiza Ia nocion misma de paisaje implica ya, en tanto que concepci6n consciente,1 4 una marca cultural, y si tuvieramos que afinar mas, habriamos de hablar de las condiciones naturales -temperatura, color, grado de humedad, consistencia del suelo, etc.- que afectan de modo inmediato, no reflexivo, nuestra relacion con el entorno fisico natural .)
Lo importante es que, sin esta frontera, Ia noci6n misma de cultura se vuelve ambigua y acaba por esfumarse. Lo que desaparece entonces es Ia di-ferencia entre mera conciencia -como reflejo especular del mundo- y conciencia reflexiva, o autoconciencia. Una diferencia que es constitutivamente necesaria para Ia semiotica, ya que sin esa dimension reflexiva no alcanzarfa a distinguirse de su objeto. Y, llevando el argumento un paso mas alia, incluso las diferencias entre los tipos de interpretacion cuyo analisis constituye el cuerpo principal del presente libro, acabarian por esfumarse tambien. niveladas en un fonda comun de arbitrariedad e indiferencia.
Se ve, pues. c6mo Ia nocion de intencion, admitida en el capitulo I dentro de un modelo formal incompatible con el paradigma de Ia significacion como interpretacion, sigue siendo. a pesar de todo. necesaria para apuntalar en sus fundamentos el modefo taxon6mico que se delinea en el resto del libro y que constituye Ia aportacion de santa mas rica en consecuencias. Que este tra-bajo de apuntalamiento permanezca invisible. no formulado en terminos te6ricos explfcitos, oscurecido por afirmaciones parciales que. literalmente. lo contradicen, es lo que constituye el aspecto mas problematico del presente l ibro.
Se trata de un problema, sin embargo, cuya responsabil idad recae no tanto sobre el propio autor como, de modo general, sabre el estado actual de formulaclon teorica de Ia semlotica. El problema esta ahi , irresuelto todavfa. desafiando a todas las tentativas de trasplantar el germen de Ia semiot ica (un germen descubierto, para muchos, en el enrarecido ambiente de laboratorio de Ia l ingi.ii stica) al ancho y accidentado campo de los fenomenos cult urales. Si, si-guiendo un camino - el primero. por cierto. que se le ofrece al teorico procedente de Ia lingi.iistica-, se t oma el concepto de intencion comunicativa como piedra
15
-
de toque de los procesos significativos. Ia investigaci6n naufraga en su tentativa de dar cuenta de los cambios y diferencias de interpretaci6n , gracias a los cuales los ten6menos de Ia cultura se presentan precisamente a Ia conciencia como tales." Si , siguiendo el camino opuesto, se abandona el concepto de intenci6n. centrando el foco epistemol6gico en el paradigma de Ia interpretacion, Ia investi-gaci6n naufraga en un relativismo radical que resulta. en definitiva. incapaz tam-bien de-hacer inteligible el sentido del cambia (ya que, ausente ese tipo de refe-rencia normativa que el concepto de intenci6n proporcionaba. Ia Interpretacion queda, por asi decirlo, desorientada. radicalmente incapacitada para fiiarse en una direcci6n determinada).
Entre este Escila y este Caribdis no parece quedar ruta libre alguna que de acceso a Ia inteligibilidad de Ia historia de Ia cultura.
Salvo, quiza, Ia de afirmar, como princlpio preliminar a Ia investlga-ci6n, Ia naturaleza hist6rica del logos de Ia cultura: cuya clave, tormulandola semi6ticamente, estribaria en considerar Ia dimensi6n pragmatlca no ya como una simple colecci6n de circunstancias de facto, sino como un campo definido por las condiciones de jure que rigen Ia convivencia social. Pero por ahora . hasta que Ia semi6tica no acabe de superar el espiritu de Ciencia dieciochesca, precritica, que todavia prevalece en ella, no parece probable que vaya a comprometerse por unos caminos tan pellgrosamente pr6ximos al hegelianismo.
Tomas Llorens
Notas
1. Publicada bajo el titulo de Notes for a Theory of Meaning in Design , en Versus. n 6, setiembre-diciembre de 1973, y, en castellano. en T. Llorens (ed.l . Arqui-tectura. hlstorla y teoria de los signos. La Gaya Ciencla, Barcelona. 1974.
2. Editorial Gustavo Gill, S. A., Barcelona. 1975. 3. Bompiani, Milan. 1975. 4. Organizado por M. Krampen y resenado. por el mismo. en Versus. n. 4.
enero-marzo de 1973. 5. El lector puede encontrar una exposici6n de mis propios puntos de vista
en cuanto a Ia critica de Ia psicologia empirica en ml contribucl6n a Hac/a una psicologia del entorno: Teoria y metodos, La Gaya Clencia, Barcelona. 1973, y en cuanto al concepto de intenci6n en Ia teorfa de Ia signiflcaci6n estetica, en ml contribucl6n al Seminarlo de Ulm de 1972, publlcada bajo el titulo Note sui concetto de comunlcazlone astetica. en op. cit .. n.0 27. mayo de 1973.
6. Vease en particular mi contrlbuci6n al I Congreso de Ia Asociaci6n In ternacional de Estudios Semi6ticos, Milan, 1974, cuyas Aetas se encuentran pendientes de publicaci6n.
7. El modelo de Prieto a que Bonta se refiere es el esbozado en Messages et Signaux, PUF, Paris, 1966 (version Castellana publlcada por Editorial Sefx Barra!, S. A .. Barcelona. 1967). Es lnteresante observar que el propfo Prieto. qulen afirma (como, mas adelante Jo hera Bonta) que los procesos esteticos pueden explicarse tan s61o desde una semi6tica de Ia significaci6n y no desde una semi6tica de Ia comunicacl6n, consldera Messages et Signaux como Ia exposici6n de un modelo valido solamente para Ia semi6 tica de Ia comunicaci6n. Vease en este sentido su articulo Notes pour une semlologle de Ia communication artistique, en Werk, n.o 4, 1971.
16
8. Bonta no se refiere explfcltamente a este tlpo de procesos. pero su po-sibilidad queda implicita en su modelo, ya que el primer tlpo de proceso, el camblo de un indicia intenclonal en una seiial se describe como un tlpo especial. caracteristico de los procesos esttHicos tan s61o; Ia otra posibllldad que el modelo permite es, enton ces. el proceso de cambia de un mero indicia (natural. esto es. no intencional) en una seiial, proceso que seria propio de los casas de significaci6n no esttHica.
9. La formulaci6n de Ia slgnlficaci6n como lnterpretaci6n se debe a Peirce y a Morris. Es mas, aunque Bonta, en el presente libro, se refiere a Morris s61o de modo polemico -tomando pie, por cierto, en un escrito bastante marginal y poco significative del fil6sofo norteamericano-, su propia concepci6n de Ia slgnificaci6n como interpreta ci6n de facto se encuentra mas proxima al concepto morrisiano que al concepto -mas de jure- peirciano de interpretante.
10. Vease en particular su Trattato de Semiotics Genera/e. Bompiani, Eco 1975 (versi6n castellana publlcada por Editorial lumen. Barcelona, 1977) . (Por cierto. Eco permanece tambien prisionero del mismo problema que aqui se comenta.)
11. Basicamente puede hablarse de dos: Ia de Buyssens-Prieto y Ia de Hjelmslev. La prlmera incorpora de modo explicito y formal el concepto de lntenci6n. La teoria de Hjelmslev, menos naturalista. lo evita; sin embargo el concepto de funci6n, que juega un papel central en ella. aunque definido de modo puramente formal. solo puede interpretarse. en su aplicaci6n a los fen6menos de lenguaje (o a cualquier otra -semi6ti caJ. de modo teleol6gico.
12. En mi escrito de conclusiones al Symposium de Castelldefels tuve ocasi6n de tratar, con mas detalle del que es posible aquf. de Ia relacl6n entre los mo-delos formales de Ia lingiHstlca postsaussurlana y el componente teleol6gico que se aso-cia con Ia tradicl6n poshegeliana. En mi contribuci6n. ya citada, al Seminario de Ulm abogue por Ia impertinencia del concepto de lntenci6n en Ia teoria de Ia slgniflcaci6n este-t lca. El argumento que aqui mantengo implica, sin embargo, una modlficaci6n sustancial de esta posicion anterior.
13. Tambien Ia arquitectura. como decia Boullee, conslste en el arte de disponer elementos -Boullee se referia a Ia luz, las masas. etc.- que son, material-mente, elementos naturales.
14. AI fin y al cabo. en circunstancias normales, solemos ser tan poco conscientes de habitat en un paisaje como M. Jourdan lo era de hablar en prosa.
15. Vease, por ejemplo, c6mo en las primeras paginas del presente llbro el autor introduce al lector en el tema principal -esto es, el funcionamlento cultural de Ia arquitectura- reflrlendose preclsamente a Ia pluralidad (y cambia) de interpretaciones a que Ia arquitectura da pie.
17
\
-
Advertencia
Este llbro fue originado por una simple observaci6n: quienes juzgan obras de arquitectura o arte a menudo discrepan en sus juicios. las dlscrepancias, que a veces pueden alcanzar proporciones sorprendentes, no se llmitan s61o a las opiniones de los !egos, sino que pueden ocurrir tambien entre los juicios de los es-tudlosos. Banham escribio que Ia planta de Ia casa Schroder, de Rietveld, carecia de rasgos relevantes; Broadbent afirmo que, por el contrario, el aspecto mtis no-table de Ia casa era su planta. Mumford sostuvo que no habfa relacion alguna entre el ornamento y las formas y materiales usados por Sullivan en sus edlflclos; para Zevl, en cambio, Ia ornamentact6n de Sullivan estaba intlmamente lntegrada a sus estructuras arqultect6nicas.
El desacuerdo entre los criticos no se limita tan solo a materias de gusto u opinion; se extiende tambhn a cuestiones de hecho. Mientras Stechow vela La Boda Campeslna de Bruegel como una fiesta de glotoneria, Janson argu-mentaba que Ia escena descrita en Ia plntura tenia Ia solemnidad de un aconte-cimlento biblico. Zevi afirm6 que Ia Villa Savoye de le Corbusier era una obra que expresaba admirablemente bien los principlos desarrollados por el arqultecto en sus escritos; para Summerson. por el contrario, obra y escritos estaban en abierta contradiccl6n. Pevsner arguy6 que los pisos superiores de Ia fachada del ediflclo Carson, Pirie y Scott, de Sullivan, estaban totalmente desprovistos de ornamento; Jordy, en cambio. sefial6 que los mismos floreclan en un ornamento sumamente visible y bastante crudo.
En otras ocasiones, los critlcos que discuten una misma obra de arte o arquitectura plantean asuntos completamente diferentes, como si no estu-viesen hablando acerca del mismo tema. El monumento de Mles a Rosa luxem-burg y Karl Uebknecht ha sldo enfocado como un ejemplo de neoplasticismo, como una manifestacl6n de ideas politlcas o como un ejercicio de semiotlca. El edificlo de administraci6n larkin de Wright ha sldo visto como un experimento con el espacio, o como un intento por explorar nuevos procedimientos de control entor-no ambiental.
19
-
Las discrepancias entre crfticos pueden resultar desconcertantes. pero no menos sorprendente es notar, en otros casos, que los pronunciamientos de diferentes autores pueden coincldir casi literalmente, sugiriendo muy noto-rias lnfluencias, si no ablerto plagio.
Las oplniones compartldas en cierto momento pueden ser dejadas de lado posteriormente. El Pabell6n de Barcelona de Mies ha sido aclamado en el mundo entero como una de las pocas obras de este siglo comparable con las grandes realizaciones arquitect6nicas del pasado. Se dijo que su belleza era eterna. Sin embargo, esta interpretacion no fue de manera alguna compartida mientras el Pabell6n permaneci6 en pie; fue necesario que transcurriesen treinta afios desde su demolicion para que fuese aclamado universalmente y esto tan solo por quince afios.
La reaccl6n obvia a este estado de cosas es escepticismo. Si los estudiosos no pueden ponerse de acuerdo en sus juicios parecerfa mejor des-estimar las criticas literarias y buscar, en cambio, Ia experiencia de los ediflcios mismos. Sin embargo, en cuanto se empieza a emitlr juicios personales, es posible verse envuelto en Ia misma red de inconsistencies que se manifiesta en Ia cri-t ics profesional. Otros no estaran de acuerdo con nuestros julcios, y nuestros puntos de vista camblaran de tiempo en tiempo. Pero, indudablemente. no es su-ficiente el alegar que Ia apreciaci6n del arte y Ia arquitectura es un tema subje-t ivo. Es inconcebible que las mentes mas aguzadas en Ia historia y critics arqui-tect6nicas -o Ia de cualquier persona- pueda funcionar de manera totalmente arbitraria. Por detras de Ia aparente arbitrariedad de las interpretaciones con-flictivas y cambiantes. hay niveles mas profundos de 16gica y regularidad. El pro-p6sito de este libro es traer estos niveles a Ia luz.
Aunque Ia crftica del arte y Ia arquitectura puede ser equlvoca o confusa si se Ia toma textualmente, su estudio critico puede ilumlnar las maneras en que las obras de arte o arquitectura se describen. interpretan y evaluan. Toda una teoria del significado arquitect6nico y artistico puede basarse en un cuidadoso analisis de un cuerpo de material critlco.
Descrlpci6n, interpretaci6n y evaluaci6n han sido presentadas en Ia literatura como tres componentes separables en el proceso de Ia critica. Aun-que ocaslonalmente Ia distincion puede resultar util para prop6sitos analitlcos, mi investigaci6n sobre un cuerpo real de critics me ha convencido de que Ia separaci6n raras veces se concreta en Ia practica. A lo largo de este libro, los terminos critlca, Interpretacion y significado saran considerados equivalentes. Los mismos abarcaran toda Ia gama de reacclones humanas, tanto lntelectuales como emotlvas, provocada por las obras de arquitectura y arte. . . El capitulo I esta dedicado a Ia definici6n de mi tarea y a Ia familia-
nzacl6n del lector con mis presupuestos mas generales acerca del significado de Ia arqultectura y, por e>C;tensi6n, del arte. En mi opinion, el significado en arquitec-tura Y arte posee su propla realidad, lndependiente de las realidades ffsicas que componen Ia obra. El significado tiene una realidad social y cultural. Para descu-brir ~onsistencia en el ambito de los significados es preciso comenzar por separar las d_1mensione~ del significado y Ia realidad fisica. Este es el tema de Ia primera secc16n del cap1tulo. Las formas y los slgniticados se relacionan por medio de una variedad de vfnculos (secci6n 2) y esas relaciones estan sujetas a cambios a lo
20
largo del tiempo (seccl6n 3). En las dos ultimas secclones del capitulo, estas ideas se aplican a un analisls de Ia teorfa y practica arqultect6nicas durante el movi-miento moderno y en nuestros dlas.
En el capitulo II se pasa revista a diversas tecnicas para determiner el significado del arte y Ia arquitectura. Se comparan dos enfoques de singular impor-tancia: los trabajos experimentales con el concurso de lnterpretes individuales dis-puestos a ofrecer su ayuda y su tiempo, y el analisis de contenido de interpreta-ciones escritas recogidas en textos de diverso origen. Por razones que explicitare en su momento, prefiero el segundo metodo. Esta parte de mi estudio se basa en Ia comparaci6n de varias interpretaciones de una plntura; aunque el ejemplo es pict6rico, Ia mayor parte de las conclusiones son apllcables tamblen a Ia arqui-tectura.
En los capftulos Ill, IV y V se presenta el nucleo de mi contribuci6n, abordandose el estudlo de Ia significaci6n artfstica, y mas trecuentemente arqui-tectonica, de acuerdo al metodo elegido en el capitulo II.
El capitulo Ill esta dedicado al estudio de sistemas de significacl6n. Aunque esto a veces pasa inadvertldo, Ia obra de arquitectura o arte nunca se interprets lndividualmente, sino siempre dentro del contexto de otras obras con las cuales parece relacionarse. Los atributos perclbldos en una forma particular dependen de Ia posicion que esa forma ocupa dentro del sistema completo. La unidad de analisis apropiada para el estudio del significado en arquitectura y arte es el sistema, no Ia obra aislada. Los puntos de vista contradictorios acerca de una misma obra, como los mencionados al comienzo, son con frecuencia meramen-te una consecuencia de haber colocado Ia obra en el contexto de sistemas dis-tintos.
Los capftulos IV y V tratan ambos acerca de los cambios de lnter-pretaci6n a lo largo del tlempo. El capitulo IV esta dedicado al desarrollo de una interpretaci6n desde Ia ceguera inicial, cuando el publico se enfrenta por primera vez a una forma completamente nueva, hasta Ia interpretaci6n can6nlca de esa forma que es compartida por todos. El capitulo V versa sobre las maneras en que las lnterpretaciones se diseminan y flnalmente se devaluan. El estudio pro-sigue con un anallsls de Ia aparlci6n de nuevas lnterpretaciones alternatives de Ia misma forma y concluye con algunos comentarios sobre analisis de textos. Algunas partes de los capitulos IV y V ya tueron publicadas en 1975, bajo el titulo Anatomia de Ia interpretacl6n en arquitectura.
En el Epllogo, se presentan dos paradigmas usados para explicar el proceso mediante el cual se asignan los significados a Ia arqultectura y el arte. Estos conducen a los dlferentes modos en que es posible ver Ia relaci6n entre disefiadores y criticos. Se trata de los paradigmas de comunicaci6n e interpre taci6n. El paradigms de interpretaci6n, que es el que personalmente me satisface mas, exige en ultima instancia una reevaluaci6n de las corrlentes actuales en Ia historiogratra de Ia arquitectura y el arte. La historia tal como Ia conocemos presta una desmesurada atencl6n a Ia produccion de Ia arquitectura y el arte, y descuida el estudio de las tendencies cambiantes en su interpretacion. La interpretaci6n misma esta condicionada culturalmente, y por lo tanto esta sujeta a cambios de acuerdo a tendencies hist6ricas al menos en igual medida que Ia producci6n arqui-tect6nica y artfstica misma. El control ejercido por los disefiadores sobre las In-
21
-
terpretaciones de su obra es mas limitado de lo que muchos de ellos querrian creer.
Las diversas partes de este estudio se vinculan, hasta cierto punto, a traves de los ejempios elegidos para el an::1lisls. He usado Ia menor cantidad posible de ejemplos con el prop6sito de que los diversos temas tratados se des-taquen con mas nitidez que si hubiese cambiado de ejemplos constantemente.
La mayor parte de mls ejemplos son arquitect6nlcos, porque ml edu-cacl6n y mi interes radican en este campo, mas que en el arte. Creo, sin embar-go, que mis ideas son igualmente apllcables al campo de Ia signiticaci6n artistica, sea o no capaz de encontrar ejemplos apropiados en este campo. Pienso, en verdad, que las ideas en cuesti6n son aplicables a Ia interpretacion de cualquier producto cultural.
El tema en estudio no son las obras de arquitectura y arte en si mlsmas. sino sus interpretaciones. Por consiguiente, Ia selecci6n de los criticos cuyas obras habria de analizar resultaba mas critica que Ia selecci6n de los edifi-clos. He tratado de incluir a tantos como me fue posible. pero debi afrontar cier-tas limitaciones derivadas del idioma, de los textos disponlbles y, principalmente, de mi paciencia. Cabe esperar que si Ia investigaci6n se hublese basado en otros textos, las conclusiones no habrfan sido radicalmente diferentes.
lnicie mi trabajo sobre este libro en 1969, con el ausptcto de una beca de investigaci6n y dos aiios de licencia otorgados por Ia Universidad de Buenos Aires. Debo agradecer a los decanos Alberto Prebisch y Fernando Tiscor-nia por su apoyo. Pase mi licencia en Ia Escuela de Arquitectura del Portsmouth Polytechnic. Mientras estuve en lnglaterra. recibi un subsidio del Consejo Brita-nfco. Cont inue con esta labor en Ia Facuitad de Arquitectura y urbanismo de Ia Universidad de Buenos Aires en 1971. El decano Charles M. Sappenfield, FAIA, y el cuerpo de profesores de Ia Facultad de Arquitectura y Planeamiento de Ia Ball State University me ofrecleron un Iugar de trabajo en 1973 cuando mas lo necesltaba. La version final de este estudio fue redactado en esta Universidad con el apoyo de dos subsidios de investlgaci6n para profesores.
Charles Jencks, Niels Luning Prak, Andrew Seager y Oriol Bohigas leyeron mi manuscrito y me ayudaron con sus sugerencias. Si bien el merito de haber corregido muchas deficiencfas les pertenece, Ia responsabilidad por las que quedan es tan s61o mfa.
Ludwig Glaeser comparti6 conmigo muchos detalles de Ia vida de Mfes van der Rohe. Asimlsmo, me permiti6 usar una fotograffa aun lnedita del Pabell6n de Barcelona del perfodo de su construcci6n. Esta fotograffa fue selec-clonada del material guardado en el Archivo Mies van der Rohe del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este material sera usado en una proxima serie de mono-graffas acerca de edificios de Mles, que comenzara con Ia casa Resor y Ia expo-sicl6n Weissenhof.
Craig Kuhner me facilit6 una serie de fotografias ineditas de Ia casa Hainselmann, que han de ser lncluidas en el libro One Huf]dred Hoosier Houses.
La Federaci6n Americana de las Artes me permiti6 transcribir una extensa cita de un articulo de Gilbert Highet publicado en Magazine of _Art.
Debo agradecer tambien a Gustau Gill i Torra e lgnaqt de Sola-Morales, de Editorial Gustavo Gili. S.A., asi como a John Taylor, de Lund Hum-phries Publishers, por su extremada paciencia.
Mi mayor deuda es para con Geoffrey Broadbent, director de Ia Escuela de Arqultectura de Portsmouth, quien discuti6 conmlgo_ este proyecto desde su concepcion inicial, hizo comentarios sobre el manus~nto. en dlversos momentos, convlrti6 mi deticiente Ingles escrito en un texto tmpnmible Y me ayud6 ademas de diversas otras formas mientras estuve en su escuela Y despues que Ia deje.
23
Juan Pablo Bonta Ball State University Diciembre de 1976
-
I. Significaci6n y realidad de Ia arquitectura
La arquitectura como objeto material y como realldad cultural Prieto (1973} habl6 en cierta oportunidad de una isla remota en Ia
que crecen unas hierbas que tienen peculiares propiedades terapeuticas segun los lugarefios. Un farmaceutico, llegado para verificar esos juicios, solo se interesaria en las creencias de los islefios en Ia medida necesaria para identificar Ia plants y establecer las modalidades y consecuencias de su uso. Una vez hallada Ia hlerba, el farmac61ogo Ia analizara y, tal vez, Ia administrara a personas o animales. Su prop6sito es obtener un conocimiento cientffico de Ia realidad fisica, para su-plantar las creencias no cientificas de los islefios. Sl estas creenclas resultaran err6neas, el farmac61ogo procuraria desengafiar a los islenos.
Totalmente distlnta seria Ia actitud de un antrop61ogo. Su interes no se centraria en las hierbas, sino en lo que las hierbas signiflcan para los islenos. Tratarfa de comprender el origen y Ia evoluci6n de sus creencias. El antrop61ogo buscaria relacionar las concepciones populares acerca de Ia hierba con las demas creencias compartidas por esas gentes, para comprender Ia totalidad del sistema de creenclas, y esclarecer el influjo de ese sistema sobre las relaciones de los islefios con su medio fisico, y sobre su organizacl6n social. A diferencla del tarmac61ogo, el objetivo del antrop61ogo no es reemplazar creencias no cientffi. cas por conocimiento cientifico, sino estudiar cientificamente las creencias po-pulares. La labor del farmac61ogo podria acabar por destruir los hechos mlsmos que el antrop61ogo se propone examinar.
Tanto el farmac61ogo como el antrop61ogo son hombres de ciencia; pero mlentras el primero se dedica a una ciencia de Ia naturaleza ffslca, el segun do actua en el campo de las ciencias humanas. Las ciencias ffsicas tienen por objeto el conocimiento cientifico de Ia realidad fisica. Segun Prieto, las clencias humanas se proponen el estudio cientffico de las creencias populares, no cienti ficas, acerca de Ia realidad ffsica. El farmac61ogo centra su atenci6n en procesos
25
OwnerHighlight
OwnerHighlight
OwnerHighlight
OwnerHighlight
-
fisicos; el antrop61ogo, en procesos culturales. El prime)'g busca descubrlr lo que Ia planta es; el segundo, lo que Ia planta signifies para Ia gent e. La realidad cul-tural -Ia slgniflcaci6n- puede diferir considerablemente de Ia realldad trsica.
Seria un error suponer que los isleiios son las unicas personas en esta historia cuya realidad cultural esta compuesta por creencias no cientfticas. Hasta el farmac61ogo y el antrop61ogo, representantes de Ia civilizaci6n occidental. seguramente alientan sus propias creencias no cientificas. Su modo de vestir, el diseiio de sus viviendas, sus particularismos idiomaticos, Ia sintaxis de su len-gua, sus sistemas de gestos, sus habitos alimentarios, sus impulses sexuales, o sus lealtades para con Ia familia o Ia naci6n, se basan en un sistema de creencias que no son mas cientificas que las de los isleiios. En toda sociedad. aun en las mas avanzadas tecnol6gicamente, hay creencias no cientificas acerca de Ia rea-lidad. Por consiguiente, las ciencias humanas no pueden Jimitarse al estudio de las sociedades primitives.
La realidad fisica que concierne a Ia arquitectura esta constituida por Ia masa de Ia edificaci6n, y tambien por Ia gente que ocupa los edificios, en Ia medida en que son organismos bio16gicos. Hay numerosas discipllnas que pro-porcionan conocimiento cientifico acerca de Ia realidad fisica de Ia arquitectura: las clencias de Ia construcci6n, las ciencias del control ambiental, las ciencias de Ia conducts. Mientras acrecientan su conocimiento cientifico, y sin colncidlr con el necesariamente, Ia gente construye sus propias concepciones no cientfflcas acerca de Ia arqultectura. En elias se incluiran parcialmente acertadas y parcial-mente err6neas acerca de Ia realidad fisica, por ejemplo, acerca de Ia durabilidad de los materiales, o del modo en que Ia estructura del edificio soporta su propio peso, y Ia acci6n de las fuerzas externas ; o de su eficacia para flltrar las incle-mencias clim~ticas; o de su capacidad para resistir el peso de los aiios. Del mismo modo, Ia gent e formulara conjeturas respecto a Ia funci6n del edificio y sus efec-tos sobre sus usuaries y sabre los ocupantes de los ediflcios vecinos. Mas aun: habra oplniones acerca de los valores reflejados en el diseiio del edificio, asf como su signitlcacion hist6rica y sus connotaciones ideol6gicas. Estas Ideas no clenti-ficas constltuyen el tema de este estudio. Nuestro tema es Ia realidad cultural. no Ia realidad fisica de Ia arquitectura.
Muchos se sorprenderan de que Ia significaci6n de Ia arquitectura se distinga de lo que Ia arquitectura facticamente es, y a veces hasta resulte que significaci6n y realidad se opongan. Sin embargo. como los crfticos e hlstoriado-res de Ia arqultectura han seiialado con frecuencia, Ia funci6n real de un elemento edilicio, o aun de un edificio entero, puede diferir radicalmente de Ia funcl6n expresada por Ia forma y percibida por Ia gente. Lo mismo se apllca a Ia estruc-tura, los materiales de construcci6n, las tecnicas de montaje, el costa, y otros aspectos relevantes de Ia forma arquitect6nica.
Hacia mediados de siglo, el desajuste entre Ia signiflcaci6n y Ia rea-lldad de Ia arqultectura se veia como una limitaci6n, como un defecto que en algunos edlficlos debfa tolerarse de tanto en tanto, pero que nadle esperaba en-contrar en obras maestras. ni siquiera en ejemplos representatives de estllos ar-qultect6nicos plenamente desarrollados. Asf lo entendi6 Panofsky al redactar su brlllante estudio acerca de Ia arquitectura g6tica (1951). En las catedrales de Caen y Durham. segun seiial6. los nervios de las b6vedas comenzaron por expresar un
26
Fig. 1. James Stirling y James Gowan: Escuela de lngenieria de Ia Universidad de Lelces ter, 1964
Fig. 2. Escuela de lnge nieria de Ia Unlversldad de Leicester: detalle de los laboratories en el plso bajo
27
OwnerHighlight
OwnerHighlight
-
clerto comportamiento estructural antes de ser capaces de llevar ese comporta-mlento a Ia practica. los arbotantes, por su parte, escondidos bajo Ia techumbre de las naves laterales, estaban haclendo algo, mucho antes de que se Jes permi-tiera expresarlo. Finalmente, los arbotantes aprendieron a hablar, los nervios aprendleron a trabajar, y ambos aprendieron a proclamar lo que hacfan en un lenguaje mas circunspecto, expllclto y ornado que lo necesario en terminos de mere eflclencia. Esto lo vela Panofsky como una prueba de Ia madurez del estilo g6tlco.
Sin embargo, aun en las cumbres de madurez estllistica puede haber casos de discordancia entre lo que una obra de arquitectura es, y lo que significa para Ia gente. los humanistas del Renacimiento crefan que Ia obra de Brunelleschi se asemejaba a los edificios de Roma o Egipto antlguos, que s61o conocian por sus lecturas (lowry, 1962). El lenguaje arquitect6nico del Renacimiento se basaba sabre esta premisa, hist6ricamente falsa. Pero ello no disminuirfa en modo alguno Ia riqueza y finura de Ia cultura arquitect6nica del Renaclmiento.
La divergencia entre Ia realidad y signiflcaci6n no se limita a las ar-qultecturas del pasado: abundan los ejemplos en nuestro propio panorama arqui-tect6nlco. Cuando a comlenzos de Ia decada del sesenta Matthew y sus asociadas disenaron Ia Universidad de York, decidieron usar un sistema de componentes prefabricados denominados con Ia s)gla CLASP (Consortium of Local Authorities Special Programme). En Ia vida universitaria inglesa, Ia construcci6n tradicional del ladrillo estaba asociada con las lnstituciones creadas a fines del siglo XIX y prlncipios del siglo XX, comunmente llamadas redbrick universities, Universi-dades de ladrillo rojo. La construcci6n en piedra, por su parte, se emparentaba con Ia tradici6n medieval de las universidades de Oxford y Cambridge. Se suponia, coincidentemente, que Ia prefabricaci6n habrfa de crear una imagen de modernis-mo y racionalidad. Algunos critlcos indicaron desde el primer memento que Ia prefabricaci6n, tras su aparente precision, estaba ejerciendo una cierta tascina-ci6n romantics (Brawne, 1965). Mas reclentemente, Broadbent estudi6 el caso en detalle y lleg6 a Ia conclusl6n de que el nivel de contort amblental ofrecido por el sistema CLASP, medido en termlnos de aislamiento acustico y termico en relacl6n con su coste, era realmente Inferior al que se hublera alcanzado cons-truyendo en ladrillo. Sin embargo, se eligi6 Ia forma prefabrlcada. Aunque Ia op-ci6n creaba una imagen de raclonalidad, era irracional.
Veamos otro ejemplo. En una de sus charlas radiates por Ia BBC, Pevsner critic6 a Stirling y a Gowan, los arquitectos que proyectaron Ia Escuela de lngenlerfa de Ia Universidad de leicester (figs. 1 y 2), porque se permitfan efectos vlsuales antojadizos en Iugar de preocuparse por Ia conveniencia de los usuaries:
La rampa que conduce hacla lo que se suponia serfa Ia entrada principal est!\ empinada haste el punto de tornarse pellgrosa. y por consigulente Ia gente Ia usa poco. Pero los arqultectos preclsaban una ramps, porque Ia rampa es una diagonal. y las diagonales eran su linea de ataque. Consld6-rense los extraiios prlsmas de vidrio que rematan cada tramo de Ia cubier-ta de los laboratorlos (tambl6n dispuestos, dlcho sea de paso, en forma diagonal) . He tratado en toda forma de encontrar una justlflcacl6n funcio-nal para estos prlsmas, sin conseguirlo. Los prlsmas no permiten Ia entrada de mAs luz, nl hacen que Ia luz penetre de nlnguna manera especial , mas
28
Fig. 3. Estudio Golllns Melvin Ward: Facultad de Artes, Economia y Estudios Sociales de Ia Universldad de Sheffield, 1965
ventajosa. Las formas son meramente expreslvas y, como tales, entraiian un gasto adlcional (_Pevsner, 1967). En contraposici6n a Ia Escuela de lngenlerfa de l eicester, Pevsner
destac6 ante su audlencla los edificios de Ia Unlversidad de Sheffield dlsenados por Gollins, Melvin, Ward y asociadas (fig. 3):
Estos edlflcios son mucho mas neutros en su expresl6n, sin perder por ello, en ml oplnl6n, nada de su valor estetlco. El calmo perfil, ef magnifico agrupamlento, y ef preclso dlseiio de detalle de estos edlflclos revelan tan inconfundlbfemente fa excefencla de sus arquitectos como Ia obra de Stir-ling y Gowan refleja una vlofenta expresl6n Individual. La ediflcacl6n unl-versitaria deblera reflejar calma y precisl6n antes que vlolencla. Una cosa en todo caso es segura. y es que los edlflclos de una universldad debleran dlseiiarse teniendo en cuenta al usuarlo y no al arquitecto.
29
OwnerHighlight
-
Broadbent, que a Ia saz6n era profesor en Ia Universidad de Shef-f ield, tenia su despacho en una de las torres del conjunto ponderado por Pevsner. Contrastando Ia opinion del critico con su propia experiencia directa del edificio, Broadbent explicaria unos anos mas tarde (1975):
Estabamos sufriendo los efectos de una clrculaci6n vertical absolutamente inadecuada: en el ultimo piso habia dos aulas con una capacldad de cua-renta asientos cada una, servidas por un solo ascensor para diez personas. La carga termica por exposlci6n a Ia radiaci6n solar era insoportable: llegue a medir cierto dia 36' C en mi cuarto y habia nleve afuera. Habra excesivo resplandor, demaslada transmlsi6n de ruidos a traves de para-des y losas, y los remolinos de viento en el plso bajo muchas veces lmpe-dian usar Ia puerta de acceso principal, para no menclonar sino algunas cos as.
A juzgar por el testimonio de Broadbent como usuarlo, el edificio no era tuncional , ni estaba disefiado teniendo en cuenta al usuario y no al arqui-tecto, como creia Pevsner. ;,Como es posible que Pevsner lo encontrase fun-clonal? Era una torre prismatica con paredes de crista I y carecla de acentos dia-gonales. Parecfa funcional y por consiguiente, para Pevsner, tenia que ser fun-clonal.
Para quien se interesa tan solo en Ia ciencia de Ia arquitectura como realidad ffsica, Ia lecci6n que esto encierra es que las torres prismaticas con paredes de cr ista( no siempre son funcionales. Estos resultados serian compara bles a Ia informacion que lograba el farmac61ogo que estudlaba las hierbas de Ia isla. Pero quien se interese por Ia arquitt:ctura como fen6meno cultural y asuma el punta de vista del antrop61ogo, sacara otras conclusiones. En este caso, lo que imports notar es que hacia mediados de siglo, ciertas formas arquitect6nicas cr~ban una imagen de funcionalidad, pero solo como consecuencia de una cierta convenci6n cultural; y el efecto de Ia convencion era tan fuerte que aun critlcos profesionales como Pevsner se reglan por ella. La creencia en Ia f uncionalldad de las torres de crista( era falsa en Ia real idad, pero esto no obst6 para que Ia creencia operase como un elemento de Ia culture arquitect6nica corriente por un tiempo considerable.
Comentando Ia Torre John Hancock en Boston, de I. M. Pel y asocia-das (fig. 4), el crltico de arquitectura del New York Times escribi6 recientemente:
El rascaclelos de crista( es una forma que ha sido justamente cuestionada de un tlempo a esta parte por razones soclales y econ6mlcas; es sin duda extravagante tanto en su construcci6n como en su mantenimiento. Esta forma encierra, sin embargo, un poderoso potencial estetlco, como este edificio lo demuestra: el comitente habitual no podra permitlrse el lujo de desarrollar este potencial hasta el grado que aqui se ha hecho, pero precise-mente por esa raz6n cabe estar particularmente reconocldos a Ia com-paiiia Hancock que he decldido asumir el rol de los Medici. Este edificlo ... no es barato, pero es bueno (Goldberger. 1976).
Si bien Pevsner y Goldberger coinciden en su aprobacion de las to-rres prismaticas de crlstal, sus razones son diametralmente opuestas. Para Pevs-
30
Fig. 4. I. M. Pet y Asocia dos (Henry N. Cobb. so cio a cargo del proyecto) Torre John Hancock en Hancock Place, Boston (Massachusetts), termina da en 1976
ner, Ia torre significaba economta y ausencia de expresion personal. Para Gold-berger, represents una expresi6n extravagante y costosa, pero esteticamente sugestiva. En menos de una decada, el significado de Ia forma se transformo exactamente en lo opuesto de lo que era.
Desde el punto de vista de las ciencias sociales. es lrrelevante pre guntarse cual de las creencias es factlcamente corrects y cual es err6nea. Como lo sefialara Eco (1971a), el sistema de creencias que opera en una sociedad no esta necesariamente restringido por Ia verdad 16gica o historica, ni por Ia eviden-cia empirica.'
31
OwnerHighlight
OwnerHighlight
-
Es posible disentir con muchas de las afirmaciones de Pevsner. Pero si se tiene en cuenta Ia amplitud de sus intereses y Ia extraordinaria difusi6n de sus lib:os, sus esc.ritos se vuelven una valiosa fuente para Ia investigaci6n de las creenc1as q_ue dommaron Ia escena arquitect6nica entre los aiios treinta y los aiios sesenta o, mcluso, setenta. Sus escritos pueden usarse como un antrop61ogo usa-ria el material provisto por un informante en Ia isla.
A continuaci6n del pasaje acerca de los extraiios prismas de vi-drio del edificio de ingenleria de leicester, citado antes. Pevsner concluy6:
La~ . formas son pur~mente expresivas y, como tales, entraiian un gas to ad1c1onal. Esto en 51 mismo por cierto no las lnvallda necesariamente podrian admitlrse lgual que cuando se trata de apartar fondos para coloca~ una escultura en un edificio. Eso si: es preciso reconocer, en ese caso, que se trata de formas expresivas.
Este p~r.rafo refleja Ia creencia de que Ia expresi6n en arquitectura e~ como Ia decorac1on del pastel -un pecadillo que puede tolerarse en Ia me-dlda en que_ s~ fo _reconozca con candidez y se disponga de fondos para pagarlo. Esta cree_nc1a 1mpllca dos presupuestos: primero. que puede exlstir, en principia, una arqUit~ctura ab~olutamente_ no-expresiva; y segundo, que semejante arqui-tectur~ sena _pot~n~1almente mas econ6mica que una que fuese expresiva y, por exte_n~16n, mas ef1c1ente o funcional. Ninguno de estos presupuestos resiste serio anall~1s. l os muros-cortina de Ia Universidad de Sheffield (que Pevsner admiraba. cons1~era_ndolos neutros en su expresi6n) eran, por cierto, tambien expresivos. Y pod1an mvolucrar un gasto adlcional, tanto en terminos de inversion inicial como de mantenimiento.
. De_ acuerdo a un mlto que recurre con frecuencia en el pensamiento occ1dental, habna un momenta hipotetico en el desarrollo de las sociedades en el que, .satisfechas ya las necesidades materiales, Ia gente se dispondria a enca-rar actlvlda_des expresivas. Hasta ese instante, Ia arquitectura habria sido pura-mente tunc1onal. De acuerdo al mito, Ia producci6n arquitect6nica desde ese mo-menta en adelante representaria un retroceso en relaci6n a Ia cumbre ideal de Ia pura funcionafidad.
. Segun esta perspectiva, las hierbas a que nos referimos antes ha-bna~ s1do usadas. por los isleiios inicialmente por sus efectos funcionales o eco-n6m~~os. lo que 1_mp~rtaria en esa etapa era lo que las hierbas eran, no lo que ~lgn~f1caban. Habna s1do s61o en una etapa ulterior del desarrollo de Ia cultura 1slena cuando, segun este enfoque, habrian surgido conslderaciones simb611cas ceremonlales o rituales que rlgidizaron, y finalmente degradaron el uso de Ia hierba:
Para muchos criticos de mediados de siglo, el estilo internacional r~presentab~. contrariamente a Ia arquitectura de las Beaux-Arts y al expresio-
~lsmo, pr_ecl~?mente una de esas cumbres de arquitectura puramente funcional, l1bre de s1gnrf1cado. Hoy esta creencia ya resulta dificil de sostener.
His_t6ricamente, puede mostrarse que Ia arquitectura academica con-tra Ia cual reacc1onaron los funcionalistas habia surgido de una actitud igualmente
32
controlada, libre de significados, y antirromantica. Gaudet y sus colegas de Ia Ecole des Beaux-Arts estaban tratando de encauzar Ia arquitectura nuevamente en el camino de sus mejores tradiciones de raclonalldad y fundamentaci6n cientifica del diseiio, que estes autores consideraban originadas en el siglo XVII (Tzonis y lefaivre, 1975).
Los contemporaneos del estilo internacional que no participaron en el. consideraban que ese estilo ofrecia valores bien definidos, a pesar de los ale-gatos de sus cultivadores en favor de un diseiio libre de valores. Malkiei-Jirmouns-ky, un profesor de arqultectura de Ia Universidad de Paris, escribia en 1930 refi-riendose a las obras de Gropius, Meyer, Mies van der Rohe y sus colegas, que las mismas eran imponentes, a pesar de su tosca apariencia, y simbolizan una vida extremadamente organizada, estandarizada y regimentada, hasta el punta de perder completamente todo caracter, pensamiento o sentimiento individual. No se trataba de una posicion solitaria: Ia oposici6n al movimiento moderno conti-nuamente atacaba par este flanco. Aunque presentada como desprovista de alma o sentimiento. Ia arquitectura moderna era vista. en otro plano, como simbo/izando cierto tipo de vida -Ia vida supuestamente regimentada de las sociedades de masas. El significado y Ia expresi6n eran expulsados par Ia puerta principal, tan s6lo para volver, subrepticiamente, par Ia puerta trasera.
Banham seiial6 en 1960 que Ia emoci6n habra desempeiiado un papel mucho mas importante que Ia 16gica en Ia creaci6n del estilo internacional: Ia construcci6n mas econ6mica se consideraba con simpatia y hasta con emoci6n. pero no se trataba de un estilo intrinsecamente mas econ6mico que cualquier otro. El interes de los arquitectos modernos por Ia economia y Ia 16gica era de natu-raleza estetica y slmb61ica; sus diseiios no eran realmente avanzados tecnol6gica-mente o comprometidos socialmente. sino solamente comunicaban o simboliza-ban ideales sociales y tecnicos. A partir de 1960, se volvi6 cada vez m~s evidente que Ia supuesta neutralidad expresiva del estilo internacional era s61o un mito." La arquitectura de los maestros modernos estaba tan cargada de significados como cualquier otra. El ataque contra Ia significaci6n era en sf mismo un fen6meno cul-tural y, por consiguiente, significativo.
Sin embargo, todavia habria algunos esfuerzos aislados para alcan-zar una arquitectura totalmente libre de valores. El proyecto de Price para una universidad tecnol6gica publicado en 1966 (Potteries Thinkbelt), consistfa en una enorme estructura mecanica, totalmente ajena a cualquier imagen convenclo-nal de universidad. Supuestamente-, todas las posibilidades expresivas quedaban abiertas para los usuaries. El solo prop6sito de Ia estructura era proveer los ser-vicios que aquellos necesitarian, en Ia forma menos obstrusiva y ret6rica posible. como una maquina. Baird seiial6 en una reseiia publicada al aiio siguiente que aunque Price pretendia haber diseiiado un entorno que no remitia a valores de ninguna naturaleza, lo que en realidad habia heche era sustituir un conjunto de va-lores por otro. lo que los ocupantes de Thinkbelt percibirian conscientemente es Ia mas concreta simbolizaci6n producida hasta Ia fecha del equivalente acade-mico de Ia burocracia: Ia fabrica educativa (Baird, 1967). Asi como Price revivfa. a una generaci6n de distancia, una de las fantasias del estilo internacional. Ia critica de Baird despertaba ecos de lo que Malkiei-Jirmounsky habia dicho treinta y siete aiios antes.
33
2- BONTA
-
El mito de Ia arquitectura libre de significados seria sustituido. du-rante Ia decada del sesenta, por Ia ensoiiaci6n con un comportamiento totalmente cientifico en el acto de diseiio. En vez de desaparecer, el mito cambiaria de apa-riencia. Era el proceso de diseiio, no el producto, lo que ahora debia aparecer libre de valores. Para decirlo en terminos de Gregotti (1966), Ia maquina como simbolo de perfecci6n fue reemplazada por Ia computadora. Los primeros trabajos de Asimow (1962), Archer (1963-1964) y Alexander (1964) despertaron el interes por Ia metodologia del diseiio en -el mundo entero. Este interes estaba basado en Ia mlsma busqueda de objetivldad que informaba el estilo internacional una gene-racl6n atras, y el movimiento Beaux-Arts aun antes.
Puede concluirse que los intentos por lograr una arquitectura des-provista de significaci6n siempre han fracasado de facto; lo mismo es cierto con respecto al arte sin significaci6n. Hasta aqui es donde puede llegar el historia-dor; el semi61ogo puede ir un paso mas lejos; puede mostrar que el ideal de una arquitectura libre de significado es inconsistente de principia.
La semi6tica es Ia ciencia que estudia el comportamiento de los sig-nos en Ia vida social. Obviamente, formas carentes de significado no pueden operar como signos en una sociedad: ser un signo y no tener un significado es una contradicci6n en los terminos. Una arquitectura dlseiiada para carecer de significado (o, mas preclsamente, una arquitectura interpretada como habiendo sido dlseiiada en esa forma) significaria el prop6sito de carecer de significado y no seria, por Jo tanto, no significante. Una arquitectura o un arte sin signifi-cado serian una arquitectura o un arte acerca de los cuales nadie tendria ningun pensamiento, sentimiento o creencia -una hip6tesis imposible de verificar en Ia vida social (Barthes, 1964). Una arquitectura o un arte realmente no significan-tes permanecerian ajenos al campo de Ia cultura y dejarian de ser, por lo tanto. arquitectura o arte.
La clave de Ia seml6tica es Ia distincl6n entre lo que una forma es Y lo que significa para un cierto grupo social. Pevsner se encontr6 con una arqui-tectura que expresaba un credo funcionalista, y err6neamente Ia tom6 por una arquitectura expresivamente neutra. Panofsky reconoci6 Ia dlferencia entre Ia rea-lidad y Ia significaci6n de las estructuras que estudi6, pero Ia consider6 como una deflclencia. Muchos criticos reconocleron durante Ia decada del sesenta que Ia arqultectura podia legitimamente significar algo diferente a lo que ella misma era. Koenig (1970) fue un paso mas lejos: dijo que si el significado coincidiese com-pletamente con Ia forma, el enfoque semi6tico de Ia arquitectura seria imposible. Las formas no transmitirian significado: s6Jo se slgnificarian a si mismas. Ce-guera ante Ia distinci6n entre forma y significado; percepci6n de Ia diferencia, considerandola una falencia; su aceptaci6n, y finalmente el reconocimlento de que Ia distinci6n es esencial si Ia arquitectura ha de volverse un elemento de Ia cul-tura humana, son los cuatro pasos que van de un enfoque ingenuo a un enfoque seml6tico del significado en arqultectura.
Por Ia naturaleza misma del medio de comunicaci6n que les concier-ne, los criticos literarios estan en una posicion particularmente favorable para notar que el objeto de su estudio es de indole cultural, no de indole fisica:
34
La lengua es el material de Ia literature como Ia piedra o el bronce son el material de Ia escultura, los plgmentos el de Ia pintura, y los sonidos el de Ia musica. Pero n6tese que Ia lengua, a diferencia de Ia piedra que es material Inerte, es ella misma una creaci6n humana, cargada por tanto con el patrlmonlo cultural del grupo linguistico (Wellek y Warren, 1949) .
Wellek y Warren estan sin duda en lo cierto en cuanto se reflere a Ia literatura, pero su referencia a las demas artes es equivoca. Los materiales de Ia pintura no son los pigmentos, los de Ia musica no son los sonidos, los de Ia arquitectura no son las piedras, del mismo modo que los de Ia literatura no son las tintas. Los materiales de esas artes tamblen son una creaci6n humana, ni mas ni menos que Ia lengua. y no mera materia inerte.
los autores citados insisten en su punto de vista en otro pasaje. La destrucci6n del registro escrito de una obra de arte literaria no afecta a Ia obra misma. sostienen Wellek y Warren, porque Ia obra puede perdurar en otro re-gistro, o meramente en Ia memoria de Ia gente. Por otra parte, contlnuan los auto res:
sf destnJimos una pintura o una escultura o un edificio, los destrulmos total-mente, aunque conservemos descrlpciones o registros en otros medlos de comunlcacl6n, e incluso aunque podamos intentar reconstruir lo perdido. Pero nuestra reconstrucci6n necesarlamente sen\ una obra nueva, por si-milar que Iuera a Ia original. En camblo, Ia destrucci6n de un ejemplar de un libro. o incluso de todos los ejemplares de Ia obra, no ha de afectar Ia obra de arte en modo alguno.5
Levi-Strauss (1953, 1958) relata una historia que puede servir de con-trapartida a Ia aflrmacl6n de Wellek y Warren de que una obra de arquitectura, destruida fislcamente, queda totalmente destrulda. Los indios boror6 del Brasil solian vivir en poblados cuya traza simbollzaba Ia visl6n del cosmos de los Indios, y que regulaba su sistema econ6mico y social. La ubicaci6n de su choza en el poblado determlnaba Ia posicion social del individuo en Ia comunidad: sus res-ponsabilidades econ6mlcas, sus vinculos famlliares, su actividad sexual. En su aspecto fisico, las chozas eran extremadamente precarias. Cada vez que las tierras circundantes que proveian el sustento resultaban empobrecidas. el poblado entero se demolia para ser reconstruido, con otros materiales, en otro Iugar. Pero para los boror6, se trataba siempre del mismo poblado. La aldea no era conslderada un objeto, sino una organizaci6n territorial y social.
El caso de Ia aldea boror6 puede resultar algo caprichoso. demasiado ajeno a los canones de Ia vida civilizada. Curiosamente, sin embargo, Ia noci6n de que Ia forma de un artefacto sobrevive a Ia destrucci6n de su encarnacl6n material reaparece precisamente en las socledades tecnol6gicamente mas desarro-lladas, en las que Ia mayor parte del entorno artificial esta constituido por objetos diseiiados de acuerdo a prototipos y producldos en serie. Se puede destruir una lapicera Biro o Parker, o un autom6vil Volkswagen, o una silla Barcelona, sin que los efectos sean mas devastadores que cuando se destruye un libro.
Goodman (1968) propuso una distinci6n entre artes en las que cabe hablar de falsificaciones, y artes en las que Ia noci6n de falsificaci6n carece de
35
-
sentido. Una copia de una pintura de Rembrandt, por parecida que sea al angi-nal, sera siempre una falsificacion. Una sinfonia de Haydn, en cambia, no es falsi-flcable: todas las capias fieles de Ia partitura, y todas las ejecuciones correctas de Ia pieza, son instanclas igualmente genuinas de Ia obra. Lo mismo se podria decir acerca de una obra de arte literaria. La arquitectura, segun Goodman, se ase-meja mas a Ia musica y Ia literatura que a Ia pintura:
Cualquter edificio que se ajusta a los pianos y especificaclones [de su pro-yectlsta] es una obra tan original como cualquier otro edificio que tambien se ajusta a elias.
Mas adelante, sin embargo, el autor se retracto de su posicion ini-clal en forma considerable:
Para declrlo con llanura. todas las casas que se ajustan a los pianos de Ia casa Garcia de dos plsos, modelo n.0 17 son lnstancias equiparables de Ia misma obra de arqultectura. Pero en el caso de un antiguo tributo a Ia femlneidad, el Taj Mahal, nos resultarfa dlficil admitir que otro edificio que respondiese a los mismos pianos, y aun que hubiese sldo levantado en el mlsmo Iugar, es Ia misma obra de arqultectura y no una copla.
La raz6n declarada para esta volte-face fue que los sistemas de nota-cion usados en los pianos y documentos del arquitecto no son (todavia) suticiente-mente perfectos para permitir que cada aspecto significative del edificio sea de-bidamente registrado. Por aiiadidura, se desprende Ia implicacion de que una serle de casas enfiladas construidas con los mismos pianos serian aceptables como equivalentes. pero que, en cambia, una reproduccion de una obra maestra unica podria constituir algo distinto, Inferior al original. porque los rasgos arqui-tectonicos que escapan a los sistemas de notacion corrientes podrian, en este caso. resultar significativos. El hecho de que un observador experto podria dis-tinguir el original y Ia copia indujo a Goodman a rechazar Ia idea de que ambos edificios puedan considerarse como equivalentes.
;,Que cabria decir, pues, de las obras maestras del estilo internacio-nal, que fueron plazas unicas, no producidas en serie? La Villa Savoye de Le Cor-busier fue alterada y seriamente daiiada durante Ia guerra, y desculdada luego. Hace unos alios, declarada monumento nacional, Ia casa fue restaurada de acuer-do al proyecto original. ;,Podria especularse, de acuerdo a lo sugerido por Wellek Y Warren, en el sentido de que Ia villa tal como se levanta hoy ya no es Ia misma obra de arquitectura, porque algunos de sus componentes materiales fueron reem-plazados? Mas aun: ;.tendria algun sentido sostener que era antes de Ia restaura-clon, Y no despues, que se trataba de Ia misma obra, porque los materiales eran los mlsmos empleados originalmente? 0 bien, siguiendo el razonamiento de Good-rna~, ;,cabria rechaza.r una restauraclon como una falsiflcaci6n, meramente porque algun observ~dor entrenado seria capaz de distinguir entre Ia obra original y Ia restaurada? S1 hemos de contestar cualquiera de estas preguntas en forma afirma-tiva, deberiamos parar de restaurar edlficios, lo cual seria manifiestamente absurdo.
Pero hay mas. La casa Schroder de Rietveld, en Utrecht, tuvo Ia suerte de no sufrir daiios durante Ia guerra. La senora Schrader-Schroder vivio en
36
Ia casa desde su construccion, cuidando solicitamente cada detalle. La casa Tu-gendhat de Mles van der Rohe, en Brno, tuvo en cambia un destino mas desafor-tunado: al finalizar Ia guerra, fue saqueada por el populacho local. y mas tarde, por soldados rusos que entraron a Ia casa montados a caballo, rompieron todos los cristales a culatazos y causaron estragos de todo orden. La casa, tristemente descuidada, se usa en Ia actualidad como un hogar para niiios lisiados. Muchos cambios fueron necesarios para adecuarla a su nuevo destino, hasta el punta de desfigurar completamente Ia concepcion originaria (Warrilow, 1973). ;,Debiera concluirse que a Ia casa Tugendhat le corresponde un Iugar menos real en nues-tra cultura arquitectonica (en cualquiera de las acepciones del termino real ) que a Ia casa Schroder. solo por Ia distinta suerte que corrieron sus estructuras fi-sicas? Ciertamente. no. La sup
-
porque esta dellberadamente usado por alguien (Ia policia) para comunicar algo (que hubo un accidente) a alguien (los automovilistas). y segundo, porque los auto-movilistas advierten, al ver el cartel, que Ia policia intenta comunicarles algo. Como todo indicador, las seiiales tlenen forma. significado e interprete. Ademas. las seiiales tienen un emisor.
Toda seiial es un indicador, pero no todo indicador es una seiial. lla-maremos indicios a los indicadores que -como Ia fila en Ia carretera- no son usados deliberadamente para comunicar algo. Hay pues, a esta altura de nuestro analisis. dos tipos de indicadores: indicios y seiiales.
las senales comunican, los indicios indican, y ambos expresan o signi fican algo. cada cual a su manera.
Las senales no comunican realidades de hecho, sino solamente lo que Buyssens llam6 estados de conciencia del emisor. La informacl6n provista por el cartel policial no es. estrictamente, que hubo un accidente, sino mas bien que Ia policia anuncia que hubo un accidente. La policia podrla estar equivocada, o hasta podrla estar mintiendo -una hip6tesis que los interpretes no considera rian-, ante un lndlclo. El significado de las seiiales es un producto cultural, y como tal goza de un status propio, lndependiente de Ia realidad fisica.4
iCual es el status del significado de un indicia? los indlcios se ori-ginan directamente de Ia realidad misma, a diferencia de las senales, origlnadas en Ia conciencia de un emisor; por consiguiente, los indicios remiten a Ia reali-dad en forma mas directa que las seiiales. Pero cuando los indicios son interpre-tados por seres humanos, su humanidad (es decir, sus experiencias anteriores. sus creencias, sus preconceptos) tenira Ia interpretaci6n. S6lo quienes estan fa-miliarizados con el tratico automotor de las carreteras podran reconocer Ia fila de autos como un indlcio de accidente: los miembros de una sociedad no moto-rizada serian incapaces de leer el indicio de este modo. La inferencia de los automovillstas acerca del accidente s6lo representa una creencia acerca de Ia realidad. comparable a las ideas de los islenos acerca de sus hierbas. Es posible que no haya habido accidente: Ia fila de autos y Ia ambulancia podrian deberse a Ia filmaci6n de una pellcula. La interpretacion de un indicia. como Ia interpre-tacion de una senal, es una operaci6n cultural, y C'omo tal esta regida por una matriz social de posibllidades y restricciones. lndependientemente de que se trate de sefiales o indicios, el significado de indicadores siempre pertenece a Ia esfe-ra de Ia cultura.
Oue un indicador sea una seiial o un indicia no depende de Ia natu-raleza fisica del lndicador sino del rol que este desempeiia en el proceso de sig-nificaci6n. El cartel pollcial, por ejemplo, es una seiial que comunica que hubo un accidente, pero tambh~n es un lndicio que indica que Ia pollcia lntervino. Este ul-timo significado no fue dellberadamente comunicado por Ia policia; pero ante Ia vista del cartel los automovilistas infieren Ia lntervenci6n policial, del mismo modo que infleren que hubo un accldente en vista de Ia fila. El significado del cartel policlal tlene una componente comunicativa, hubo un accidente, y una compo nente indicativa Ia policla intervino. De Ia misma manera, cuando Ia arquitectura moderna fue acusada de carecer de alma o de estar vacra de sentimientos lndi-viduales. lo que se cuestionaba era su supuesta pobreza comunicativa. En cambio, cuando se Ia vela como reflejando una vida extremadamente organizada, estanda-
38
riza~a ~ _dis~iplinada, de lo que se trataba era de una componente indicativa de su sgn1flcac16n.
. . __ Ouien_es s~ ocupan del estudio de senales (ingenieros en telecomu-~cacon. cnt1cos l_'teranos, anal istas politicos) a veces no advierten que las se-nales pueden_ func1~na_r _tambh~n como indicios. Reciprocamente, quienes se dedi-can al e_stud1o de m~c_o~ (medicos. detectives, arque61ogos) pueden ignorar Ia
eve?~ualldad de q~e md1c1os operen tambien como sefiales. Esto puede conducir a vsones parcial1zadas en campos en que el significado frecuentemente t iene tanto una componente comunicativa como una indicativa.7
. . los indicios intencionales son indicadores que satisfacen el primer r:q_wsto ?e Ia definlci6n de seiial pero no el segundo. En otras palabras, son in-dcos dellbe~ad~mente usados para comunicar algo, que no son reconocldos como tales por el mterprete.
. . Por ejemplo, h~y ciertas maneras de hablar, vestir o portarse, aso-CI~da~ . a c1ertas clases soc1ales, grupos profesionales, edades 0 ideologfas En pnnc1p10, se trata de indicios que reflejan naturalmente Ia pertenencia del lndlvi-
?u~ al grupo social d: que se trate. Pero Ia gente puede producir esta clase de md1cadores en forma mtencional, procurando inducir en los demas Ia idea de que pertenecen_ al _grupo en cues.ti6n. La eficacia del indicador depende, en este caso. de que el mterprete no adv1erta que el mismo es intencional. Estos indlcadores
pret~nde_n reflejar realidades de hecho, pero en verdad corresponden a estados de conc1encra de un e~isor que se supone no han de reconocerse como tales.
. Este t1po de manlpulaci6n no se limita a Ia vestimenta, al habla 0 al comportame~to. La gente tambien prefiere vivir en ciertos lugares antes que en otros ~~n m1ras a crear ~etermi~adas. imagenes (Gottman, 1959; Duncan, 1973). Sus v1v1endas son extens1ones S1mb6l1cas de su personalidad (Schorr, 1966). La s~!a de estar se decora y arregla con el prop6sito de producir una cierta lmpre-son s~bre. el visita.nte (Chapin. 1935). Los rasgos caracteristicos de Ia escena d'?mestca_ de Ia ~elite_ bourgeoisie son, segun Baudrillard (1969), Ia saturaci6n, Ia redundanc1a, Ia _s~etna y I~ organizaci6n jerarquica. Otros grupos adoptan otros rasgos ca~actenstcos. AI aJUStarse al estilo establecido, el individuo declara su observa_nc1a ~e las normas grtJpales y su participaci6n en sus creencias y valores. La man1pulac16n del entorno fisico con finalidades expresivas es cosa corrlente. Para que resulte mas efectiva, es mejor que los interpretes no adviertan slempre que hubo una elecci6n oalculada.
. El uso de indlcios intencionales no se limits a Ia afectacl6n de status soc~l. como alguno de los ejemplos anteriores pareceria sugerir. Considerese el dseno de _Ia entrada a un edlficio. Sup6ngase que el diseiiador quiere destacar
~~e una c1erta puerta es Ia que debe usarse. La pura comunicaci6n demandarfa hjar un cartel con Ia leyenda ENTRADA en lo alto de Ia puerta como en los ac-cesos del metro, o usar algun recurso graflco tal como una tlech~ pero cualqulera de e~tas cosas seria considerada generalmente como una pobre 'soluci6n. lo que fallana es qu_e lo.s interpretes recibirian el mensaje como correspondlendo al es-tado de conc1enc1a de un emisor. Sentirlan que hay alguien (el administrador del
39
OwnerHighlight
OwnerHighlight
OwnerHighlight
OwnerHighlight
OwnerHighlight
OwnerHighlight
-
edificio, o Ia empresa de metros, en el caso de Ia estaci6n) que quiere que sea un cierto portal el que se use, aunque Ia gente tal vez prefiriese usar otro. Habria un cierto elemento de coercion. Si se quisiese resolver el problema meramente con indlcios, habrfa que dejar que Ia gente encontrase su camino por sf misma; pero esto podria resultar impracticable, y Ia leyenda ENTRADA podrfa tinalmente aparecer de todos modos. El disenador debe, pues, dar pasos deliberados con el prop6sito de ayudar a Ia gente a encontrar su camino, sin forzarlos. Podra enfa-tizar Ia puerta con un portal, un arco, un tfmpano, un voladizo, Podra emplazarla centralmente, sobre el eje de Ia composici6n, o hacerla mas alta o ancha que las demas puertas. La gente interpretara entonces el indicador como reflejando una realidad de hecho, sin advertir que fue el resultado de una acci6n calculada. Des-de el punto de vista del interprete, los indicios intencionales generalmente se contunden con los indicios.
Los indicios siempre se originan naturalmente; hay una cadena na-tural de acontecimientos que liga Ia fila de autos en Ia carretera con el accidente. los indicios intencionales imitan los indicios naturales. las senales podran ser totalmente arbitrarias, o basarse en formas originadas como indicios. En cualquier caso, hay una convenci6n social que institucionallza el significado de Ia serial.
Hay indicadores que satisfacen el segundo requisito de Ia definicion de las sefiales, pero no el primero. Es decir, hay lndicadores que el interprete su-pone han sido dellberadamente usados por un emisor para comunicar algo, sin que ello realmente haya sido asi. Los llamaremos seudoseiia/es.
Hay muchos procesos de comunicacion en los que los mensajes van y vienen continuamente, de manera que el emisor y el interprete intercambian sus roles con frecuencia. En estos casos los interpretes reciben retroalimentaci6n que convalida sus interpretaciones -es decir, que les confirma que el significado que atribuyen a las seiiales coincide con lo que el emisor intenta comunicar. Pero hay circunstancias en las que Ia comunicaci6n bidireccional no resulta posible. Esto es tfpicamente el caso de Ia interpretacion de obras de arte o arquitectura del pasado. La interpretacion podrfa convalidarse, en este caso, apelando a testi-monios registrados del artista o de interpretes contemporaneos de Ia obra. Pero a veces, como cuando se trata del arte de periodo preliterarios, aun este metodo de convalidaci6n puede resultar impracticable. Los interpretes se exponen, enton-ces, a atribuir un cierto significado a un indicador creyendo que el mismo involu-cra un mensaje proveniente de un emisor. cuando puede que este no haya sido el caso. Semejantes interpretaciones pueden convalldarse tan s61o por consisten-cia: puede buscarse una serie de pautas indirectas que retuercen Ia interpretacion. Asi fue como se descifraron los jeroglificos de Ia Rosetta, y asf es como se inter-preta Ia mayor parte del arte primitivo. Pero al encarar obras de arte o arqultec-tura de sociedades alejadas de Ia nuestra, podemos estar manejando, sin darnos cuenta, seudoseiiales.
los indicios intencionales y las seudosefiales parecen particularmente relevantes en el campo del diseiio. AI reconocerlos como tfpicos de este campo, se puede aclarar Ia debatida cuesti6n de si el disefiador debe ser considerado
40
como un emisor en comunicaci6n con una audiencia, y sobre las cuestiones empa-rentadas: si Ia arquitectura es un sistema de comunicacion, y si los paradlgmas de Ia teorfa de Ia comunicaci6n le son aplicables. La respuesta serfa afirmativa tan solo para las formas arquitect6nicas consideradas en su posible rol de sefiales.
En sintesis: los indicadores se clasifican de acuerdo a que hayan sido intencionalmente usados o no para comunicar algo, y de acuerdo a que el interprete los considere como habiendo sido usados de esa manera o no. Cuatro tipos d