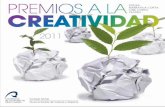Acerca del Modo de Producción - uptm.edu.veuptm.edu.ve/archivado2013/concursos/ACERCA DEL...
Transcript of Acerca del Modo de Producción - uptm.edu.veuptm.edu.ve/archivado2013/concursos/ACERCA DEL...
Acerca del Modo de Producción
RÓGER GUTIÉRREZ
A manera de introducción
Este trabajo es el resumen de una conferencia de aproximadamente ocho horas de duración
que durante los últimos dos años hemos pronunciado a grupos de jóvenes estudiantes y
trabajadores en el marco de un programa de formación ideo-política.
La idea de escribirlo surgió en esos mismos ambientes. Algunos de los participantes
desconocían varios aspectos del tema y, al mismo tiempo, mostraban un sincero interés por
conocerlo. En el caso de los estudiantes, en varios de los grupos con que laboramos había
muchachos o muchachas que trabajan o han trabajado en empresas capitalistas y nos
ayudaban a formular los ejemplos de la explotación económica, y comprendían más
rápidamente la necesidad de la socialización. Pero también los que no han tenido esa
experiencia, asociaban el conjunto de la exposición con la vida y la experiencia de sus padres,
parientes y amigos y, en general, con la de los trabajadores. Sobra decir que en el caso de los
trabajadores, éstos captaban al vuelo la esencia y las derivaciones del planteamiento.
Por otra parte, siempre hemos pensado que estos aspectos de la teoría revolucionaria deben
ser conocidos por más y más personas comprometidas con el esfuerzo transformador en
dirección al socialismo de nuestra sociedad. Nada nuevo decimos si afirmamos que esta es una
tarea que debemos cumplir con sistematicidad. Desafortunadamente, muchos de los que
conocen los contenidos de estos temas, parecen dar por entendido que los demás también los
conocen. Olvidan la mala prensa que tuvo el marxismo en los últimos tiempos a causa de
experiencias socialistas derrotadas por mal construidas, y no tienen en cuenta que la cantidad
de sucedáneos teóricos y culturales que se le presenta a la gente, al tener la ventaja de la
frivolidad y la masividad, alejan a las personas, sobre todo a los jóvenes, de estos
conocimientos necesarios. Más bien urgentes, en este presente de construcción del socialismo
que plantea, entre muchos desafíos, el de conocer y dominar la teoría y el método para su
edificación.
Estamos diciendo con lo anterior que este trabajo va dirigido a quienes quieran conocer
aspectos nucleares relacionados con el Modo de Producción. A quienes ya los conocen,
1
probablemente les provocará aburrimiento. Con lo cual también estamos diciendo algo
importante relacionado con lo que en adelante encontrará el lector: lo que aquí se expone es
parte de la teoría marxista acerca del Modo de Producción. A nosotros solo nos pertenece la
comprensión que tenemos de ella, la intelección que hemos hecho de sus contenidos y los
comentarios con que tratamos de explicarlos. Nada más.
La teoría del socialismo comprende muchos temas y contenidos, pero escogimos éste porque
lo consideramos básico. Siendo que la construcción del socialismo tiene como condición
fundamental el cambio del modo de producción capitalista, lo normal es que comencemos
conociendo cómo aparece organizado y cómo funciona aproximadamente cualquier modo de
producción, el capitalista en particular. Ello permitirá deducir y comprender seguidamente las
características esenciales y las regularidades o leyes fundamentales de cada uno de los modos
de producción que se han sucedido en la evolución de las sociedades. Eso en el plano del
conocimiento; pero de cara a las exigencias prácticas, entender el modo de producción
capitalista equivale para los revolucionarios socialistas a definir o entender cuál es la tarea
urgente del momento: movilizarnos con decisión, disciplina y entusiasmo por avanzar en la
socialización de los medios de producción.
Distinto de la presentación verbal, y para sacar provecho de aquella afirmación medio en
broma y medio en serio que hace un amigo de que el aprendizaje es lo que queda después de
que todo lo demás se ha olvidado, hemos suprimido los comentarios menos significativos
alrededor de los conceptos o categorías, dejando solo los más relevantes o aquellos que
pueden sugerir la necesidad de investigar o profundizar en uno u otro aspecto. Por lo mismo
también hemos suprimido frases festivas, chistes o bromas alusivas, para que no ocurra que se
acuerden únicamente de ellas, como después de aquella conferencia en que un participante
dijo, como para que se los repitiéramos: usted si nos contó buenos chistes.
Finalmente, las citas que realizamos son generalmente largas, pues no hemos querido privar al
lector del pensamiento completo de los autores sobre el aspecto que tratan. Así por ejemplo,
el tema de la plusvalía que se encuentra en el tercer capítulo, lo exponemos valiéndonos de la
formulación teórica y técnica del Economista Piotr Nikitin. Para que el ejercicio a que deben
conducir las citas en los textos sea el de la búsqueda y la investigación de la fuente completa,
nombramos al autor que seguidamente citaremos, ahí donde lo hacemos, y al final de todo el
texto incluimos una bibliografía que lo contiene.
1
2
¿Cuál es la causa del Desarrollo Social?
El sociólogo brasileño Josué de Castro señaló que el mundo se divide entre los que no comen
y los que no duermen; que no duermen por temor a los que no comen. En realidad se trata
de una forma literaria precisa y —si no fuera por lo que significa— diríamos bella, de expresar
lo que fríamente indican las cifras: los ingresos de aproximadamente 250 multimillonarios
equivalen al ingreso del 47% de la población mundial, alrededor de 3.000 millones de seres
humanos.
Buscando banalizar el significado de lo anterior, existe un cine y una tv bien presentados y una
literatura de evasión --concebidas para distraer de comunicaciones y lecturas fundamentales y
vitales--, que ponen a cierta gente a demostrar su inteligencia conversando sobre “que marca
de carro es mejor” como dice Rubén Blades, a extasiarse sospechosamente con “¿quién quiere
ser millonario?” o a discutir con babosa fruición y tonta euforia si será cierto que Bill Gates o
Carlos Slim están casi empatados en fortuna, porque uno posee 53.000 millones de dólares y el
otro 56.000 millones de dólares…
Seguramente lo inteligente no será preguntarse en qué se gastan esos multimillonarios tanto
dinero, sino cuál es la causa para que la humanidad haya llegado a una situación como la
señalada. Porque detrás de esas cifras está la explicación de los graves problemas con que
viven las mayorías de todo el mundo, incluidas grandes porciones de los habitantes de los
llamados países desarrollados.
En la búsqueda de una respuesta, que además de lógica sea efectivamente útil para encontrar
soluciones a ese drama, debemos partir reconociendo que además del movimiento físico,
químico, biológico, mecánico y probablemente otros de la naturaleza y del universo, existe el
movimiento de la sociedad.
Formulaciones teóricas de gran horizonte como el marxismo, describen y explican el
movimiento social como el paso de la humanidad y de las sociedades desde unas formaciones
económicas y sociales a otras. Pues bien, ese movimiento de la sociedad, llegado un momento
de su desarrollo, ha producido una formación económica y social denominada capitalismo.
Éste, a la vez que supera económicamente a todas las que le precedieron, también reúne
todas sus características negativas, entre ellas la desigualdad económica; ahí reside la
explicación más general de la situación dramática en que se encuentran, por ejemplo, más de
1.000 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, la pista inicial para encontrar la
3
respuesta a la interrogante de por qué gran parte de la humanidad no come y una
pequeñísima parte no duerme…
Debemos centrarnos ahora en lo siguiente: ¿cuál es la causa determinante de que la sociedad
pase de unos estadios de desarrollo a otros?, enfatizando que decimos “causa determinante”
para diferenciarla de otros factores que pueden intervenir, pero que no determinan o
producen el fenómeno del desarrollo social.
Desde diferentes disciplinas científicas y con distintas intenciones ideológicas múltiples
respuestas han sido formuladas, como las que comentaremos a continuación:
A. Predeterminación divina.
B. El medio geográfico.
C. Las ideas sobresalientes.
D. El papel de las élites.
E. Las personalidades excepcionales.
Una breve revisión de cada una de esas supuestas causas del desarrollo y el cambio de las
sociedades, revelaría que algunas de ellas desempeñan un determinado papel, generalmente
colaborador o subordinado, pero no determinante. Veámoslas, aunque solo sea rápidamente:
La predeterminación divina
Una de las variantes de la filosofía idealista, la religión, propone que todo lo que le acontece al
hombre está predeterminado por Dios. Puesto que el hombre vive y sólo puede vivir en
sociedad, debe entenderse que también los fenómenos que experimente la sociedad en la que
el hombre vive están predeterminados por la entidad divina.
Aquí no vamos a entablar ninguna discusión en torno a tal afirmación. Primero, porque en
realidad este no es un texto de filosofía, y segundo, porque nada avanzaríamos con una
4
discusión de tal naturaleza. De modo que nos conformaremos con haberla enunciado y
contextualizarla brevemente.
Gramaticalmente filosofía significa amor a la sabiduría (filo: amor; sofía: sabiduría). Traducido
a la práctica, se definiría como propensión a saber, a conocer. Los niños saben de sobra que
para conocer y saber hay que preguntar, preguntarse, indagar, averiguar, asombrarse. De
modo que filosofar o “hacer filosofía”, es un ejercicio vital y necesario.
La filosofía se define como la disciplina que busca establecer la esencia de las cosas o
fenómenos, las relaciones o concatenaciones internas y externas de los mismos y establecer
las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
Como indagación de la realidad la filosofía ha acompañado al hombre desde sus orígenes
como especie. Seguramente sus primeras preguntas fueron relacionadas con las cosas más
comunes que lo sorprendían: las tempestades, el sol, la luna, el curso del día, etc. etc. etc.,
interrogantes y búsquedas que fueron haciéndose más complejas en la medida que la vida lo
iba siendo también, y conforme al desarrollo de la capacidad intelectual del hombre. Llegado
un momento, los filósofos pudieron y pueden “resumir” lo aprendido y reasumir nuevas y más
complejas interrogantes sobre el mundo.
En Occidente tal cometido les correspondió a los filósofos griegos. Tales de Mileto,
Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras, Parménides, Sócrates, Demócrito, Platón y
Aristóteles cubren desde el año 625 antes de Cristo en que nació el primero, hasta el año 322
antes de Cristo en que murió el último. Son siglos de la llamada Antigüedad en un mundo
Mediterráneo esclavista. Dichos filósofos contribuyeron enormemente a la indagación más
inteligente del mundo, a racionalizarlo mediante el despliegue del pensamiento lógico.
¿Qué se preguntaban y se preguntan los filósofos? Evidentemente muchas cosas, pero de
entre ellas las que siguen son fundamentales.
5
1. ¿Cuál es el origen del universo, del mundo y del ser? ¿Fueron creados o tienen
existencia eterna?
2. ¿De qué está constituido el mundo, cuál es la naturaleza de las cosas?
3. ¿Las cosas son mutables o inmutables, cambian o no cambian?
4. ¿Puede el mundo ser conocido por el hombre?
La respuesta dada a la primera gran interrogante dividió a los filósofos en idealistas y
materialistas, porque algunos de ellos afirmaban que el mundo fue creado por Dios y otros,
por el contrario, planteaban que el mundo siempre ha existido y siempre existirá.
Estas dos respuestas diferentes iban a influir en el tratamiento de las restantes interrogantes.
Hay que decir, sin ambages, que quienes optaron por la visión materialista crearon la base
filosófica para que más tarde surgiera la ciencia y en su mismo tiempo trabajaron al respecto.
Aristóteles se dedicó a estudiar de qué estaba hecha la naturaleza y andaba por allí
examinando animales y otras cosas y escribió un trabajo sobre la Naturaleza; con ello, sentó
las bases de lo que hoy conocemos como Ciencias Naturales.
Demócrito tuvo un adelanto genial con su pensamiento: afirmó que en última instancia el
mundo estaba compuesto por átomos; cómo llegó a esa conclusión no lo sabemos, pero lo que
sí es claro con Demócrito es que el afán del hombre por saber de qué está hecho su mundo lo
lleva a maravillas intelectuales. Algunos de los mencionados arriba dijeron que el principio de
conformación del mundo era o el agua o el fuego o la tierra o el aire, aunque otros como
Anaxágoras consideraron que ese principio era la inteligencia.
“Nadie se baña dos veces en un mismo rio”, o algo así, planteó Heráclito, para significar que las
cosas cambian, que el mundo es mutable y que la vida fluye. Que todo está en permanente
movimiento. Es claro que Heráclito tenía en cuenta el concepto de rio: corriente de agua, agua
6
que fluye permanentemente, y no el nombre del rio; porque cualquiera se puede bañar todos
los días en el Guaire, pero cada día será otra agua en la que se sumerja. Aunque todavía no lo
recomendamos. Otros filósofos, en cambio, sostenían que el mundo es inmutable.
Y por último, ante la cuestión de si el mundo puede ser conocido o no, generalmente los
materialistas sostuvieron que sí es posible conocer el mundo mediante los sentidos y el
entendimiento. Con esta actitud favorecían la investigación, que bien sabemos es un aspecto
de la ciencia, el arranque de cualquier ciencia. Pero otros dijeron que es imposible conocer el
mundo; el planteamiento extremo de esta filosofía condujo al agnosticismo: la imposibilidad
de conocer.
Aparte de esas cosas, también se interrogaron acerca de la condición del hombre y de sus
relaciones. Ahora bien, el pensar filosófico siguió su curso. Incluso durante la Edad Media, que
en lo referente a la filosofía y al inicial pensamiento científico de Occidente --sobre todo
astronómico y matemático--, se inició con la quema de la famosa biblioteca de Alejandría
(Egipto) y el asesinato en el año 415 D.c. de la filósofa y matemática griega Hypatia, también
en Alejandría, perpetrados por los cristianos, cuya religión era ya la religión oficial del imperio
romano.
En Occidente la filosofía volvería a ser tema importante para la sociedad gracias a la filosofía
clásica alemana en los siglos XVIII y XIX y luego, también en este último siglo, a partir de la
filosofía materialista dialéctica e histórica de Marx.
Si bien aquellas viejas cuestiones seguirían gravitando en las discusiones filosóficas, ahora
éstas se verían obligadas a definir cuál es el problema fundamental de la filosofía. Este se
definiría como el de la relación entre el ser y el pensar, entre la existencia y la conciencia, y
más mundano y urgente, la relación entre las condiciones materiales de existencia y la
conciencia social. Parece que Marx consideró que ya estaba bien de devaneos filosóficos
alrededor de aquellas grandes cuestiones y que la humanidad en su devenir les había venido
7
dando respuestas más o menos suficientes, pues una de sus tesis es categórica: los filósofos,
dijo, se han dedicado a explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo.
En resumen, la propuesta de la predeterminación divina como causante de la evolución
histórica y del desarrollo social es tan antigua como el hombre mismo y la filosofía. Surgió,
como hemos apuntado, de una discusión filosófica antigua que aun no termina de dirimirse.
El medio geográfico
Por otra parte, desde el ámbito de la ciencia de la geografía se plantea por algunos que el
medio geográfico desempeña el papel principal como causa del desarrollo social. Argumentan
que las condiciones de clima, variedad topográfica, fertilidad de los suelos, extensión y otros
factores favorecen o desfavorecen el desarrollo de la sociedad. El planteamiento parece
impecable: mejores condiciones geográficas significan mayores posibilidades para el desarrollo
social; por el contrario, condiciones geográficas precarias, llevan consigo muchas dificultades
para tal desarrollo.
Sin embargo, como la vida real es la gran maestra, basta con fijarnos en casos concretos para
darle el puntillazo a la discusión puramente teórica. Pudiéramos recurrir a muchos ejemplos,
pero tomemos por hoy solamente el de nuestro país. Tenemos grandes espacios acuáticos de
gran riqueza, climas diversos, tierras fértiles, adecuada extensión territorial, fachadas de
conexión con el resto del mundo ventajosas, grandes riquezas sobre el suelo y en el subsuelo,
un importante conglomerado humano, y paremos de contar… y, sin embargo, ¿cuáles, pero
cuáles, indicadores de desarrollo social, de avance de nuestra sociedad podía mostrar nuestra
nación a lo largo de las diez largas décadas del siglo XX, cuando estuvo dominada por una
oligarquía capitalista? ¿No es, acaso, sino con la revolución bolivariana cuando comenzamos a
abordar el camino del desarrollo de nuestra sociedad?
Sería necio negar el papel del medio geográfico en el desarrollo de la sociedad; pero el hecho
de que siempre ha estado ahí, que siempre lo hemos tenido y sin embargo no se desarrollaba 8
nuestra sociedad, está indicando que el factor medio geográfico por sí mismo no es causa
determinante del desarrollo social.
Las ideas sobresalientes
También desde la sociología burguesa se afirma que las ideas en general, y las ideas
sobresalientes en particular, son las que determinan el desarrollo de las sociedades. Auguste
Comte, el autodenominado fundador de la sociología, decía que las ideas gobiernan el mundo
y que la evolución de éstas causa la evolución histórica.
Nadie en su sano juicio va a negar la importancia de las ideas; ellas, junto al lenguaje articulado
y a la capacidad de trabajar creativamente, definen la humanidad de los humanos. Pero aquí lo
que se discute es si tienen un papel determinante en el desarrollo histórico. Nos valdremos de
ejemplos para balancear esta propuesta.
Todos sabemos que Isaac Newton (1642-1727) es el creador de la teoría de la atracción
universal de los cuerpos, sintetizada en lo que comúnmente conocemos como ley de la
gravedad. Brevemente, ella explica que aquí en el planeta tierra todos los objetos son atraídos
hacia el centro de la misma, que es su centro de gravedad. Tremenda idea, pues nos explica
por qué aunque la tierra está girando siempre, no salimos disparados hacia arriba, hacia los
lados, hacia adelante o hacia atrás. Seguramente alguien se preguntará por qué esa fuerza de
atracción no nos clava y arrastra hacia el centro de la tierra y tendremos que decirle que tal
vez sea porque bajo los pies tenemos el suelo que pisamos; pero, dejemos las bromas.
Dicen que Newton estaba bajo un manzano cuando al caer una manzana al suelo se le ocurrió
la idea; otros aseguran que la manzana le cayó en la cabeza (vale más que no fue un coco,
porque imagínense… nos hubiéramos perdido la idea) y que de ahí surgió la teoría. No, eso
también debe ser broma. Pero en definitiva, Newton formuló su teoría y no sabemos si dijo
¡Eureka!
9
Todos podemos imaginar la importancia del conocimiento de esta teoría y de la bendita ley de
la gravedad para el desplazamiento humano, por ejemplo. Seguramente antes de la invención
de los automóviles, aviones y cohetes, no se le prestaba mayor atención; pero cuando hubo
que vencer la gravedad para elevar los aviones y mantenerlos en el aire con carga y gente, o
cuando hubo que vencer la gravedad para mediante cohetes enviar naves al espacio exterior
de nuestra atmósfera, por fuerza había que tenerla muy en cuenta. Es decir, la idea, la teoría
de Newton desempeñaría un papel importantísimo en el desarrollo de las sociedades, pues
estaremos de acuerdo en que el transporte y el avance de los medios de transporte son factor
del desarrollo de las sociedades y de las naciones.
Pero es evidente que entre Newton bajo el árbol de manzanas, la manzana que cae y la idea, y,
por otro lado, los aviones, helicópteros y la industria de cohetes y naves espaciales para viajar
por lo menos a la luna y enviar sondas a otras partes, media un periodo relativamente largo de
más de dos siglos o algo así. Digámoslo de manera ligera: la idea estaba ahí, guardada como
un tesoro científico, mientras las sociedades y las naciones se desarrollaban, y será hasta en el
siglo XX que ella va a incidir decisivamente, pues es al siglo XX que corresponden la invención y
la utilización plena de aviones, helicópteros, cohetes y naves espaciales. Esa morosidad en el
tiempo, desdice, pues, la relación de causa y efecto entre las ideas como determinantes y el
desarrollo como resultado.
Veamos otro ejemplo. Si por un lado ponemos a cien personas a idear, a pensar en la
construcción de casas y cómo construir casas y, por otro, organizamos a cien personas para
que en el mismo tiempo ejecuten lo relacionado con la construcción de casas y construyan
casas, ¿de cuál grupo resultarán construidas las casas? ¿Del de las ideas o del que ejecuta y
construye?
Cualquiera puede decirnos que esta relación es tramposa, porque a un grupo se lo pone a
pensar y al otro se le dedica a hacer; que el resultado de la actividad del primero sólo puede
consistir en ideas y el del otro será necesariamente casas construidas. Pero es que ése es el
10
tema: qué es lo que produce las casas ¿la idea de construir casas o la actividad de construir
casas?
Otros más pueden ponerse filósofos y decirnos --como en aquella pregunta de qué fue
primero: si el huevo o la gallina--, que primero es la idea de la casa y después la construcción
de la casa. Admitamos que así proceden los arquitectos. Pero como tampoco existen
arquitectos atemporales y etéreos --que diseñan y construyen sin ningún contexto
arquitectural inmediato o remoto--, ocurre que esos arquitectos tienen modelos
preexistentes, y esos modelos tienen un modelo original: la cueva o caverna, que fue la casa
de los primeros hombres. Entonces, la “casa” es antes que la idea.
Y por último, algunos otros dirán que no hay que desestimar las ideas sobre la construcción de
casas, pues aquellas pueden contribuir a una mayor eficiencia en su construcción, a edificarlas
mejor, etc., con lo cual no podremos más que estar de acuerdo, bajo el entendido, eso sí, de
que las ideas sobre la construcción de casas solo contribuyen con la actividad práctica de la
construcción de casas.
Nadie debe pensar que despreciamos las ideas. No, lo que estamos haciendo es balancear su
papel en el desarrollo histórico y sugerir que ellas sí desempeñan un papel en el mismo, pero
no determinante.
El papel de las élites
Asimismo, desde ciertas corrientes de la ciencia política se postula el papel de las élites como
causantes de la evolución y el desarrollo históricos.
Se denomina élite a los grupos selectos, normalmente pertenecientes a las clases dominantes
y que se destacan en una actividad determinada. Por lo mismo, aparecen rodeadas de
privilegios económicos y prestigio y social. No debe confundírseles con la clase social a la que
11
se deben, porque solo son un segmento de ellas, precisamente el que se destaca por su
manejo experto y erudito de una o más áreas específicas de toda la actividad de dominación
de las clases propietarias.
Tampoco el término élite se asimila a vanguardia, porque este último concepto es de filiación
popular y asociado exclusivamente a los movimientos de izquierda, a la revolución, a la lucha
por la igualdad y la justicia social. La vanguardia es el conjunto de hombres y mujeres que
provenientes principalmente de las clases populares, adquieren compromisos duraderos con
los intereses y el programa de éstas, y siempre están en el primer puesto de combate. La
vanguardia asume sacrificios; la élite adquiere privilegios.
Nada mejor que el contraste para abordar ese pretendido papel de las élites. En nuestra
sociedad todavía las hay y de diverso tipo. Tan es así, que por ahí andan personas a quienes los
entrevistadores de los medios de comunicación de la oligarquía les dicen “embajador” o
“canciller”, cuando todos sabemos que lo fueron pero hace mucho tiempo, con lo que nos
confirman que en la cuarta república el servicio exterior era una franquicia o herencia
perteneciente a una élite de políticos y a unas pocas familias, por lo cual los nombres de
ciertos cargos se les quedaron fijados como si fueran títulos de nobleza… pero dejemos las
cosas chistosas y ridículas. Decíamos que hay élites de diverso tipo, las económicas por
ejemplo.
Si ellas determinan el desarrollo ¡sálvenos alguien del desarrollo!, pues aunque todavía no se
ha realizado el inventario meticuloso del desastre económico y social en que dejaron a
Venezuela, todos sabemos que fue inmenso. ¿Qué papel en el desarrollo pueden reclamar
élites que si no quebraron totalmente la nación fue porque llegó el Comandante y mandó a
parar? Quienes orillaron a millones a la horrorosa miseria y a la desesperanza casi ¿con qué
moral pueden arrogarse ser factores del progreso de nuestra sociedad? En verdad, este
cuento de las élites no resiste la menor confrontación con la realidad. Así que prosigamos.
Las personalidades destacadas
12
Por último, hay quienes atribuyen a las personalidades destacadas o excepcionales el papel
determinante en el desarrollo social.
Cuando exponemos este tema, siempre recomendamos a los participantes acudir a la lectura
del trabajo teórico que sobre este aspecto escribiera el ruso Jorge Plejánov. Una sumaria
explicación de su planteamiento indica que las personalidades destacadas sí juegan un
importante papel en el impulso del desarrollo histórico, siempre que actúen en consonancia
con los intereses generales de las masas populares y en el sentido del progreso social.
Con el fin de evitar las disquisiciones teóricas sobre este asunto, preguntamos a los
participantes quién construyó la carretera Panamericana y quién construye los actuales
modernos puentes sobre el rio Orinoco. Casi invariablemente la mayoría responde que la
Panamericana la construyó Pérez Jiménez y que los puentes sobre el Orinoco los construyó o
construye Chávez.
Ante esas respuestas entusiastas les decimos que tienen razón pero solo en parte. Porque ni
Pérez Jiménez ni el Comandante Presidente Hugo Chávez realizó o realiza las labores concretas
de construcción respectiva. Que las mismas las llevan a cabo las masas de trabajadores de la
construcción, ingenieros, técnicos, mecánicos, choferes y operadores de diversas máquinas y
muchos otros más. Sin embargo, explicamos, tan importantes obras no habrían sido posibles
sin la participación de las personalidades mencionadas: Pérez Jiménez impulsando un proyecto
de desarrollo nacional, bajo fuertes acentos autocráticos y dictatoriales y con orientación de
derecha y, por el contrario, el Comandante Presidente Hugo Chávez, conduciendo un proyecto
de desarrollo nacional y transformación social profunda, diáfanamente democrático
participativo y orientado a la construcción revolucionaria del socialismo, partiendo de las
profundas raíces bolivarianas.
Y por último les ponderamos la enorme importancia que tienen, por ejemplo, la construcción
de estos puentes que nos conectan, además de con inmensos y ricos territorios nuestros, con
13
la República Federativa del Brasil: nos facilitan el acceso a un importante mercado en el
noroeste de esa nación hermana, viabilizan el movimiento de personas y el intercambio
cultural, contribuyendo, por tanto, a la integración binacional signada por la ventaja mutua.
***
Otras “causas” del desarrollo pueden ser planteadas y de hecho han sido planteadas, pero la
muestra que hemos examinado parece suficiente. Esperamos haberlo hecho adecuadamente,
advirtiendo finalmente que ninguna de ellas ha sido propuesta de manera ingenua, inocua o
desinteresada ideológicamente. En realidad, con ellas se busca evitar que los revolucionarios y
los pueblos tomen el eslabón que les permita sujetar toda la cadena del conocimiento social,
para decirlo parafraseando a Lenin.
Por el contrario, fue el marxismo, en formulación del mismo Marx, quien planteó que es en la
producción de bienes materiales o, dicho de otra forma, es en la producción material de la
sociedad donde hay que buscar las causas determinantes de su desarrollo y cambio.
Este planteamiento iba a actuar como un revulsivo en las ciencias sociales de su época. Y
también las revolucionaría, abriéndoles una nueva perspectiva en la búsqueda de las causas
del desarrollo social. Es de imaginar la santa ira de los señores profesores de derecha y
reaccionarios de todo pelaje, ante un Marx que afirmaba que el progreso de las sociedades y el
desarrollo de la historia marchaba y marcha en hombros de los trabajadores y no en los de las
divinidades, en las ideas de los intelectuales, en el papel de las élites, en el carisma de las
personalidades descollantes o en otros factores.
Trataremos a continuación de explicarnos este planteamiento. Para ello es necesario analizar
el concepto de Modo de producción.
2
14
EL MODO DE PRODUCCIÓN
El gráfico siguiente nos servirá para facilitar la comprensión de este capítulo.
FORMACION ECONOMICO-SOCIAL
Modo de Producción
Superestructura social- Ideas e Instituciones -
Fuerzas Productivas Relaciones de Producción
Medios de Producción
Objetos de TrabajoMaterias Primas
Medios de Trabajo
Instrumentos de trabajo
Fuerza de TrabajoFísica -
Intelectual
Relaciones de
Propiedad
Relaciones de Clases
Relacionesde Trabajo
Relaciones Distribución y Consumo
Los medios para producir bienes
Para producir bienes materiales los hombres encuentran en la naturaleza múltiples objetos
posibles de transformar en bienes útiles para satisfacer las diversas y numerosas necesidades
que esos mismos hombres tienen. A dichos objetos la Economía política marxista los denomina
objetos de trabajo. Son muchos y diversos; todos podemos identificar una buena cantidad de
ellos. Son objetos de trabajo el suelo, el bosque, el árbol, los minerales en sus yacimientos, las
motas de algodón…
Cuando esos objetos de trabajo han sufrido una primera elaboración se denominan
específicamente materias primas; es decir, las materias primas son objetos de trabajo que han
recibido una primera transformación por el trabajo del hombre, para convertirlos,
posteriormente, en productos elaborados o finales. Ejemplos de materias primas son la
15
madera en sus diferentes formas (tablones, tablas, listones, rolas…), el petróleo crudo, el gas
asociado ya extraído, las telas…
A propósito, la mención de las materias primas tiene sentido doblemente. Por un lado, las
mismas, al ser un elemento importante del proceso productivo, constituyen un concepto
económico que debe ser estudiado; y, por otro, las materias primas han estado en el centro de
la conflictividad internacional por lo menos desde el siglo XVI hasta hoy, a causa de la práctica
del viejo colonialismo y del moderno imperialismo por arrebatárselas a las naciones de
América, Asia y África, a las que han mantenido dominadas.
La cuestión se resume en que los países imperialistas compran a bajísimos precios las materias
primas a los países sometidos a su dominación y, por el contrario, venden carísimo los
productos elaborados con esas materias primas a esos mismos países. Pero, además, con esas
importaciones de productos elaborados en las metrópolis imperialistas, nuestras naciones
importan a la vez productos ideológicos que refuerzan el dominio imperialista.
Antes que nada, esas masas de mercancías importadas de las naciones imperialistas son, por sí
mismas, expresión del “desarrollo” y “superioridad” de aquellas, sin advertir los consumidores
que en dichas mercancías están contenidas las materias primas de sus países. Pero, además,
aquel mensaje concreto se refuerza con mensajes abstractos, con propaganda ideológica,
digamos, refinada.
Un autor ha puesto al descubierto este hecho al comentar el furor que produjo una novela
rosa en cierto momento. En ella, una muchacha linda pero pobre ansía pero no puede
conquistar el corazón del muchacho rico que no le para. Ya sabemos: la muchacha no atrae
con esa vestimenta humilde de las empleadas de cocina o el nada luciente uniforme de
mucama de las casas de ricos, los prejuicios de clase… Alguien le recomienda o por su misma
iniciativa decide empeñarse en “ascender en la escala social” para mejorar y que el galán se
fije en ella. Al fin alcanza su objetivo, y se casan…y suponemos que son felices todavía. ¿Qué
hizo para conseguirlo? Se compró una máquina de coser, que pudo ser marca Singer, y se
puso a coser, hasta que mejoró y ascendió.
Fijémonos bien: una máquina de coser que, claro está, se importa de algún país
industrializado. La madera que la compone pudo ser llevada de nuestras reservas, el hierro y el
acero también de acá o de Colombia, el cobre de Chile, el estaño de Bolivia, el caucho de
Brasil. Ahora bien, cuando esa máquina se vende en esos países, éstos también tienen que
comprar y consumir el producto ideológico y el mensaje que transporta la novela dicha. Tal
mensaje es que las desigualdades y las injusticias económicas se resuelven no por un esfuerzo
16
revolucionario que ponga las materias primas en nuestras manos y transforme las estructuras
sociales, sino por el camino que indica la novela, que es el siguiente: cada quien sálvese como
pueda y no le haga caso a quienes llaman a revolucionar la sociedad; cada quien dedíquese a
su esfuerzo y olvídese de la suerte de los demás; todos pueden ascender en la escala social con
su puro esfuerzo personal…
Parece que en el tiempo que la novela mantenía a la gente con la oreja en el radio y con los
ojos en la pantalla del televisor, se vendieron centenares de miles, si no millones, de esas
máquinas de coser. Debe haber sido en los tiempos de la Alianza para el Progreso que impulsó
el gobierno de JF Kennedy como programa de reformas para contrarrestar la influencia de las
radicales transformaciones sociales de la Revolución Cubana.
Eduardo Galeano, en su famoso libro Las venas abiertas de América Latina aborda este tema
de manera precisa, descarnada y amena. Prosigamos.
Para transformar los objetos de trabajo en bienes útiles, los hombres necesitan emplear unos
medios que él mismo elabora; a esos medios se les denomina medios de trabajo y pueden ser
instalaciones, máquinas de diverso tipo, aparatos complejos, herramientas e instrumentos. Es
importante tener en cuenta que estos últimos cumplen un papel clave, pues al perfeccionarse
incesantemente van a originar, junto a otros factores, modificaciones críticas al interior del
modo de producción, como veremos más adelante.
La suma de los objetos de trabajo y los medios de trabajo constituye los denominados medios
de producción.
Los trabajadores, depositarios de la fuerza de trabajo
Sin embargo, para que ocurra la producción de bienes materiales hace falta un tercer
elemento: la fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo es la capacidad física e intelectual de los hombres para producir bienes.
El marxismo argumenta con suficiente e irrefutable claridad que en los albores de la
humanidad, cuando los hombres vivían en una sociedad comunista primitiva, tanto el trabajo
físico como el trabajo intelectual eran realizados por todos y solo con la aparición de la
sociedad basada en la propiedad privada y en la división en clases, se separaron: las clases
propietarias asumieron la actividad intelectual, dejando a los desposeídos la dureza del trabajo
físico.
17
En el capitalismo, la fuerza de trabajo se encuentra depositada en los trabajadores. A cuenta
de los trabajadores corre la producción de bienes en la sociedad. Llamar productores a
latifundistas y capitalistas tiene la intención de ocultar el carácter parasitario de esas clases
propietarias, pues consumen sin producir. Que por ser propietarias se apropien de la
producción, es otra cosa; pero eso lo examinaremos más adelante.
La fuerza de trabajo y los medios de producción constituyen lo que la Economía Política
marxista denomina fuerzas productivas, y las denomina así porque no es posible la producción
sin ellas.
Las relaciones sociales de producción
Ahora bien, para producir —además de la participación de las fuerzas productivas ya
mencionadas— los hombres establecen entre sí determinadas relaciones que, como son
establecidas para realizar la producción en la sociedad, se denominan relaciones de
producción.
En primer lugar están las relaciones de propiedad con respecto a los medios de producción.
Una explicación de conjunto diría que a lo largo del tránsito de la humanidad hasta hoy, ésta
se ha relacionado con los medios de producción como propietaria común o en forma
diferenciada; en esta última, una parte de ella ha sido propietaria de los mismos y otra parte
ha sido desposeída de su propiedad.
En segundo lugar, derivándose de las anteriores, otras relaciones de producción las
constituyen las relaciones entre clases sociales, cuya explicación haremos más adelante.
En tercer lugar, las relaciones de trabajo, es decir, las relaciones que se establecen al momento
de organizar las actividades específicas de la producción. Estas relaciones deben ser estudiadas
concretamente para derivar sus implicaciones en la estructura y el funcionamiento del modo
de producción de que se trate.
Y en cuarto lugar, las relaciones de distribución y consumo, cuya explicación también
subsumiremos en lo relacionado con las clases sociales.
Las relaciones de producción son objetivas, están ahí, participando todos los días en el proceso
productivo y distributivo de la sociedad. Desde que el humano nace está inmerso en ellas, y
cuando cada generación se incorpora al proceso productivo, independientemente del lugar
que ocupe, dichas relaciones de producción están presidiendo la vida económica de la
sociedad y definiendo el encuadramiento social y económico de los nuevos incorporados.
18
Un ejemplo sencillo que puede servir para ilustrar las relaciones de producción es el de un
abogado recién graduado. Al buscar trabajo, tiene la posibilidad de emplearse en la
administración de justicia, es decir, en el Estado, o en el ejercicio privado de esa profesión. En
el primer caso, si es admitido, tendrá que aceptar el lugar que le asigne una estructura
administrativa que ya está organizada y que se atiene a un escalafón y a un estatuto definido;
y en el segundo caso, si consigue ser contratado por una empresa privada de abogados
(bufete) tendrá que conformarse con empezar llevando de un escritorio a otro los expedientes
en curso, revisar casos puntuales y de poca monta, conformarse con lo que decidan pagarle los
dueños de la firma y recordar que está en periodo de prueba; o si instala él mismo una oficina
que diga “Juan Pérez. Abogado”, recordará la letra del vallenato que dice que “los caminos de
la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba…” porque tendrá que entrar al duro
camino de la competencia con gentes que no son precisamente mansitas.
Sin embargo, tal vez sea más claro el caso del proletario que se incorpora a la actividad laboral,
es decir, al mercado del trabajo. Al llegar a la taquilla donde solicita ser contratado como
trabajador, ya sabe o lo sabrá allí que la fábrica o empresa es propiedad, digamos, del Sr.
Mendoza; si logra el empleo, de mil maneras percibirá que con el susodicho Sr. Mendoza lo
separan un mar de diferencias, las cuales es probable las entienda como naturales y lógicas,
pues para nada se asoma todavía en su cabeza esa idea de las diferencias de clase; por fuerza
tendrá que cumplir el horario de la empresa, ejecutar las tareas que en ella le manden,
avenirse rígidamente a las órdenes de capataces y supervisores, entre otras sujeciones; y,
finalmente, con el salario “convenido” verá él como hace para adquirir los bienes necesarios
para vivir con su familia, descubriendo que su consumo está predeterminado por la magnitud
de su salario. Esas son, exactamente, las tales relaciones de producción.
Pues bien, las Fuerzas productivas junto con las Relaciones de producción conforman el Modo
de Producción.
¿Qué es, por tanto, el modo de producción?
De manera rápida diremos que el modo de producción es un agregado de fuerzas productivas
y de unas relaciones de producción —comenzando por las de propiedad—, establecidas
históricamente entre los hombres para producir. Con qué producen y cómo se relacionan los
hombres para producir, sería la definición lacónica.
El modo de producción no se estudia en general, sino ateniéndose a las condiciones de lugar y
tiempo, es decir, históricamente; teniendo en cuenta, además, los factores concretos y las
particularidades del desarrollo que han incidido en su conformación, si es que se quiere tener 19
una imagen viva del mismo y no sólo un esquema general. Por lo anterior es que se habla
siempre del modo de producción históricamente determinado.
Es de común aceptación que la humanidad ha conocido cinco modos de producción
principales: el del comunismo primitivo, el esclavista, el feudal, el capitalista y el socialista. El
comunismo primitivo y el socialismo comparten un rasgo: los medios de producción son de
propiedad social. En cambio, esclavismo, feudalismo y capitalismo se basan en la propiedad
privada de los mismos, aunque se diferencien en el tipo de propiedad; en ellos la propiedad
tiene un carácter clasista, unas clases sociales son propietarias de medios de producción y
otras no.
El cuadro siguiente nos ilustra lo esencial de los distintos modos de producción que la
humanidad ha vivido hasta hoy.
Cuadro general de los Modos de Producción
Modo de Producción
Relaciones de Producción Forma de Explotación Forma de apropiación de la producción social
Comunismo Primitivo Comunitarias ------ Colectiva
Esclavismo
Propiedad esclavista de la fuerza de trabajo
y los medios de producción.
Amo— esclavo
Esclavitud Apropiación privada del trabajador y de su producción (con coacción extra-económica)
FeudalismoPropiedad feudal de la
tierra.
Señor— siervo
Servidumbre (dependencia personal)
Apropiación privada del excedente (con coacción extra-económica)
Capitalismo Propiedad capitalista de los medios de
producción.
Trabajo asalariado Apropiación capitalista de la plusvalía (sin coacción extra-económica)
20
Capitalistas-obreros
Socialismo
Propiedad socialista de los medios de producción.
Trabajadores libres asociados
------- Socialista
Algunas veces, cuando exponemos este tema, decimos que el modo es el masculino de la
moda. Es una broma, claro, pero puede servirnos para fortalecer la explicación. En efecto, si
moda es la “manera pasajera de actuar, vivir, pensar, ligada a un medio o a una época
determinada” o también “la manera particular de vestirse o arreglarse…”, pues el modo es la
manera “pasajera” de producir conforme a determinadas relaciones de producción. El cuadro
anterior, parece demostrarlo. Aunque las diferencias son varias y serias: las modas pueden no
ser adoptadas por todos los miembros de la sociedad, el modo de producción concierne a
todos invariablemente; la moda es algo de lo que se puede prescindir, el modo de producción
es esencial; las modas pasan y vuelven, los modos de producción que han pasado realmente
no vuelven. Pero hay algo que sí identifica a ambos: las modas y los modos (de producir)
pasan, aunque mientras el paso de la moda es pasajero o breve, el paso de los modos de
producción puede durar varios siglos e incluso milenios. Bien, prosigamos seriamente.
Las clases sociales surgen del modo de producción
La conformación de las clases sociales resulta directamente del modo de producción. Las
clases sociales son expresión social concreta de las relaciones de producción,
independientemente de las ideas o conciencia que se tenga de ello. Esto es válido tanto para el
capitalismo como para los modos de producción basados en la propiedad privada que le
precedieron.
Esta afirmación se confirma si revisamos con suficiente atención la definición de clases
sociales formulada por V.I. Lenin. Las clases sociales, dice, “…son grandes grupos de personas
que se diferencian entre sí por: 1) la relación que tienen con respecto a los medios de
producción, 2) el lugar que ocupan en el modo de producción históricamente determinado, 3)
el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y 4) la forma y magnitud en que
obtienen su parte de la riqueza socialmente creada.”
21
Estas diferencias, en apretada explicación, significan que: 1) unas clases son poseedoras de
medios de producción (propiedad privada), y otras no, 2) que por lo anterior, unas clases están
en posición de dominantes y explotadoras, y otras en posición de dominadas y explotadas, 3)
que las clases poseedoras dirigen y organizan la producción y la sociedad, y las clases
desposeídas ejecutan el trabajo, y 4) que las clases poseedoras se apropian del producto social
en forma de lo producido concretamente por el trabajo esclavo, renta de la tierra, plusvalía,
ganancia capitalista y otras formas, en cantidades muchas veces mayores que las que obtienen
las clases desposeídas y explotadas en forma de exiguos medios para sobrevivir, ingresos en
especies, salarios y sueldos, etc., que sólo representan una parte de lo que producen. Otra vez:
esta diferenciación y al mismo tiempo definición que realizó Lenin de las clases sociales, es
aplicable a todos los modos de producción basados en la propiedad privada y en la división de
clases.
En la estructura de clases de la sociedad, a lo largo de su desarrollo histórico se pueden
distinguir dos grandes tipos de clases sociales: las clases fundamentales y las clases no
fundamentales.
Son clases sociales fundamentales aquellas que resultan de la dinámica del modo de
producción dominante y predominante. Así, esclavistas y esclavos son las clases
fundamentales de la sociedad esclavista; señores feudales y campesinos siervos lo son del
modo de producción feudal; y, proletarios y capitalistas, del capitalismo. Obreros y
campesinos, clases amigas, serán las clases sociales fundamentales de la sociedad socialista.
Las clases sociales no fundamentales son aquellas que perviven del modo de producción
anterior, como es el caso de los terratenientes y los campesinos en el capitalismo, remanentes
de la sociedad feudal.
Entre las clases fundamentales se produce la contradicción antagónica, la enemistad principal
y, por tanto, la lucha decisiva, aunque aparezca a veces velada por infinidad de choques de
todas las clases, sectores de clases y otros sectores de la sociedad.
Al interior de las clases sociales de un modo de producción también se pueden distinguir
fracciones y sectores. En la clase de los capitalistas, en correspondencia con la cuantía de
capital de que dispongan, se puede observar una fracción de gran burguesía, dentro de la cual
predomina la burguesía monopolista; fracciones de capitalistas medios y de pequeña
burguesía. Y de acuerdo al sector económico que exploten, encontramos burguesía financiera,
industrial, comercial, importadora-exportadora, burguesía agraria, de la extracción, entre
otros.
22
Asimismo, en la clase obrera y entre los trabajadores en general se puede distinguir a los
obreros industriales, de la extracción, obreros y trabajadores agrícolas, trabajadores del sector
de los servicios, trabajadores de la educación y de la cultura y varios otros más.
Lo anterior y otros aspectos de la estructura de clases en la sociedad capitalista, deben ser
conocidos suficientemente por los revolucionarios socialistas para llevar a cabo con mayor
eficacia su esfuerzo transformador. Ello permite penetrar en el problema de las
contradicciones de todo tipo dentro de y entre las clases.
El estudio de las clases comprende varios otros contenidos a los que nos referiremos más
adelante.
Sobre la base, el edificio…
La estructura social no se agota en el modo de producción. En efecto, de las relaciones de
producción dominantes en una sociedad determinada, surge un conjunto de ideas que relatan,
explican y justifican esas relaciones de producción existentes. Esas ideas, a la vez, acompañan
la conformación y desarrollo de instituciones que, para decirlo en una palabra, aseguran el
dominio de tales relaciones. Dichas ideas e instituciones surgen y se desarrollan de manera
más o menos simultánea.
Puesto que provienen de las relaciones de producción dominantes en el modo de producción
de que se trate, esas ideas e instituciones devienen en ideas e instituciones dominantes. Tales
son por ejemplo, las ideas económicas, jurídicas, filosóficas, morales, políticas, educativas,
entre otras, e instituciones como las eclesiásticas, los sistemas de partidos, el sistema jurídico,
los regímenes políticos y gubernamentales del Estado de la sociedad capitalista. A estas ideas
e instituciones dominantes, se le denomina superestructura.
La superestructura no surge de la nada. Resulta de la base económica de la sociedad, es decir,
de las relaciones de producción dominantes en el modo de producción.
Pero por ello no debe suponerse que la superestructura es un mero producto pasivo de la
base. Al contrario, y con más frecuencia de lo que pueda creerse, actúa sobre dicha base,
invariablemente asegurándola cuando el modo de producción está en su plenitud o
participando en su remoción en los períodos de transformación revolucionaria, mediante
ajustes y modificaciones en lo económico, en lo político y en otros ámbitos de la sociedad.
Por ejemplo, desde la antigüedad surgieron ideas que afirmaban el origen divino de los
gobernantes, ideas que alcanzaron mayor elaboración a lo largo de la Edad media o del
feudalismo.
23
Estas ideas fueron introducidas en la mente de las masas campesinas --sobre todo por el
cristianismo--, las cuales eran así inducidas a sentir un temor reverencial por sus reyes,
faraones, zares, emperadores y demás señores. De esta manera, el malestar contra la opresión
y el deseo de luchar por la tierra que sin duda alentaban dichas masas, era frenado por la
acción ideológica emanada de la superestructura. Cuando eso no era suficiente, las
desesperadas huestes campesinas sublevadas se encontraban con el acero o las armas de
fuego de los ejércitos de los señores de la tierra, parte integrante de la institucionalidad del
Estado feudal.
Lo mismo puede observarse en la sociedad capitalista. En esta, la acción de la superestructura
--en lo político, ideológico y comunicacional-- resulta más eficazmente elaborada y llevada a
cabo. La superestructura da la impresión que tiene vida autónoma respecto a la base y que se
edifica y se reedifica por sí misma, pareciendo ser capaz de neutralizar o impedir el desarrollo
de los procesos que se producen en la base de la sociedad.
En efecto, si admitimos que la revolución burguesa de Francia de 1789 marcó el inicio del
capitalismo como sistema –aunque en verdad habría que remontarse más o menos un siglo
atrás a Inglaterra, a la revolución encabezada por Oliverio Cromwell--, éste no tiene ni
trescientos años de existencia. En ese corto período ha sufrido numerosas crisis, de las cuales
la más importante ha sido el surgimiento del socialismo. Sin embargo, el capitalismo ha sabido
sortear crisis y revoluciones, en algunos casos derrotando a estas últimas, incluso cuando
parecían irreversibles.
Gran parte de estos éxitos han corrido a cuenta de la acción y el dinamismo de la
superestructura. Sofisticándose cada vez más, complejizándose, especializándose, actuando
de consuno todos sus sistemas de ideas y sus diversas instituciones, han paralizado el
desarrollo de las contradicciones surgidas en su base económica o han logrado que ellas no
pongan en peligro el sistema general.
Tal sistema ideológico y su dispositivo comunicacional, ha sido capaz de producir desde
estados de conformismo hasta acciones de defensa del sistema capitalista en sectores de
clases que deberían interesarse en su desaparición. Procura moldear el pensar y el sentir, es
decir, la sicología de las masas. Y avanza aun más, buscando deformar y anular la conciencia de
clase de los obreros y trabajadores en general.
Explotando el antiguo temor al cambio y los prejuicios contra el comunismo, dicho sistema
busca paralizar por el miedo a los explotados. Aprovechando el extendido desconocimiento de
los orígenes y métodos de mantenimiento y acrecentamiento de la propiedad privada en
24
general y de la propiedad capitalista en particular; y reforzando las ideas de que esta última es
el fruto del ahorro particular y del esfuerzo de personas austeras y disciplinadamente
trabajadoras, producto acrecentado de la herencia legítima que dejaron ancestros pioneros, la
recompensa por el riesgo de invertir, además de otras falsedades, se propone impedir el
desarrollo de la conciencia de clase y de la lucha revolucionaria de los trabajadores. Asimismo,
ilusionando con espejismos como el de “todos podemos tener nuestra propia empresa” y
proyectando la esperanza azarosa del tipo “¿quién quiere ser millonario?” o la participación
por acciones en las empresas capitalistas, con el consiguiente “espíritu” de colaboración de
obreros y capitalistas, y demás sandeces elegantes, el aparato ideológico de la burguesía
persigue llevar a los trabajadores a prácticas reformistas, corromper sus vidas, romper su
solidaridad y, en definitiva, provocar en los trabajadores explotados actitudes y acciones
contra sus propios intereses. Muchas veces lo logra.
Es cierto que todas esas afirmaciones anteriores de las clases propietarias han sido rebatidas
con conceptos y argumentos generales, particulares, locales y concretos, pero aquí no
abundaremos en ello. Sin embargo, en nuestro caso y en el de todos los países que fueron
colonizados, basta con referirse a la que sostiene que la propiedad privada capitalista actual es
el resultado de la legítima herencia de ancestros pioneros. ¿Legítima?, nada más tendríamos
que rastrear hasta 1492 para ver que tal herencia es fruto del despojo, y mover el árbol
genealógico de muchos capitales y capitalistas, para ver cómo caen “ancestros pioneros”
despojadores y genocidas.
También los reformismos de todo tipo puestos en práctica por los gobiernos de los capitalistas,
son parte de la labor de la superestructura. Constituyen mecanismos de adaptación del
sistema para frenar el desarrollo de las contradicciones, anticipar crisis y mantener su dominio.
Vale aquí la conocida frase: cambian algo para dejar todo igual. Por ejemplo, la “aceptación”
por los capitalistas de los sindicatos y de las contrataciones colectivas, siendo el fruto de la
lucha encarnizada de los obreros, significa para los explotadores la posibilidad de que la
contradicción que se presenta en el ámbito económico se mantenga circunscrita a ese ámbito.
Evitan de esa manera que la contradicción se extienda a lo ideológico y al campo político, y
alcanzan el objetivo de mantener incólume el sistema: los sindicatos son sometidos a actuar
bajo la regulación estatal y las contrataciones colectivas ya están calculadas como necesaria
erogación. Nótese, para el caso, que en las jornadas de contratación colectiva entre patronos y
sindicatos se discute el salario de los obreros pero nunca la ganancia de los capitalistas.
Ni por asomo estamos en contra ni de los sindicatos ni de las negociaciones colectivas. Ambos
constituyen conquistas de los trabajadores, alcanzadas con sudor y sangre. Simplemente 25
señalamos cómo ellas también son utilizadas por el reformismo burgués para mantener la
totalidad del sistema capitalista.
Examinemos ahora los fines de los partidos políticos que defienden el sistema. Sean liberales,
neoliberales, socialdemócratas, demo o socialcristianos, fascistas o de otras familias, todos
ellos forman parte de la superestructura o sirven a ella. Estos no se autodefinen como
organizaciones para conquistar y mantener el poder, pues tendrían que explicar qué poder, el
poder de quién, de qué clase. Más bien se presentan como organizaciones o agencias de
intermediación entre sus afiliados o los ciudadanos en general y el Estado. Y bajo tal
planteamiento, que enmascara el fin, conducen a sus seguidores a una actividad inocua,
reformista y electoralista que no cambia al sistema y, por el contrario, refuerza su dominación.
Los partidos del puntofijismo lo demostraron.
Si la acción de estos mencionados elementos de la superestructura –ideas e ideología,
políticas reformistas, partidos políticos— fallan en su cometido de asegurar la hegemonía de
las clases dominantes, aquélla, encabezada por el Estado, recurre a la contundencia de sus
instituciones represivas. Esto se puede plantear así: en los tiempos apacibles, desde la
superestructura se despliegan las ideas e instituciones (llamadas democráticas) que aseguran
el “consenso”, y en los tiempos de estremecimientos sociales, recurren a las ideas e
instituciones (realmente represivas) para el aplastamiento de las clases populares. En tiempos
de bajo nivel de la lucha de clases, los capitalistas buscan convencer; cuando la lucha de clases
se exacerba buscan vencer, y aplican con ferocidad la fórmula: detectar- identificar- ubicar –
neutralizar, donde neutralizar significa: asesinar.
Pareciera que estamos diciendo que por lo anterior el modo de producción capitalista no
puede ser destruido. No, estamos describiendo brevemente cómo el mismo busca
perpetuarse, cómo la superestructura funciona activamente para asegurarlo. Por el contrario,
más adelante veremos como en el mismo se gestan contradicciones que al desarrollarse
crearán las condiciones para que las masas revolucionarias lo destruyan con su lucha.
Esperamos haber explicado el papel activo de la superestructura. No obstante, finalizaremos
esta parte diciendo que en los periodos de transición –como el de la revolución bolivariana en
su tránsito al socialismo--, también se puede notar ese desempeño.
Ciertamente, la inicial conquista de una parte del poder del Estado —el gobierno--, por parte
de las fuerzas revolucionarias encabezadas por el Comandante Chávez, expresaba que las
contradicciones en la base de la sociedad venezolana habían empujado hacia arriba. Que
aquellos continuados choques de trabajadores explotados, campesinos, estudiantes,
26
pobladores de los barrios, maestros y muchos más sectores populares contra el sistema
capitalista ya habían alcanzado el nivel de agudizada contradicción antagónica y que se abría
paso la necesidad y la posibilidad real de que las clases populares tomaran el poder del Estado.
Y que destruyéndolo y construyendo un Estado revolucionario podían disponerse a edificar un
nuevo modo de producción, el socialista.
Después de abordar las tareas perentorias (Plan Bolívar 2000) y enfrentar las dificultades y
desafíos que significaron las embestidas contrarrevolucionarias (11 de Abril, paro petrolero,
sabotajes, guarimbas), desde el Estado, aunque no en su totalidad, comenzó la construcción
del modo de producción socialista. El Estado como parte de la superestructura aparece
claramente actuando sobre la base, esta vez para modificarla, pues ahora la relación base y
superestructura y superestructura y base transcurre en las condiciones de una transición de un
modo de producción a otro.
Que el Estado no actúe al unísono aun, sólo está expresando que la superestructura no se
determina o genera por sí misma, pero también que ese Estado no es ya exactamente el viejo
Estado, aunque todavía no es completamente el nuevo que se necesita. Que superar
revolucionariamente esa contradicción impone la tarea de acelerar la construcción real y
concreta del socialismo como condición para ampliar la base social de la revolución y
completar el cambio político y social. Ello significa que es decisivo la creación y el
funcionamiento efectivo de las unidades de producción socialistas, pues ellas producirán
inevitables cambios en la base de la sociedad al establecer de hecho las nuevas relaciones de
producción socialistas. El correspondiente salto de la conciencia socialista que lo anterior
supone, incidirá en la superestructura, pues es previsible el aumento de la influencia y mayor
presencia revolucionaria en las instituciones de la misma, principalmente en el Estado. Tal flujo
no será automático, pero las socializaciones producirán aceleraciones sociales favorables a la
revolución.
El concepto de Formación Económico-Social
El modo de producción junto con la superestructura que del mismo resulta y que sobre él se
erige, constituye la Formación Económico-Social. Este concepto es más amplio que el de
Modo de producción, pues comprende también las ideas de varios tipos y las instituciones
correspondientes.
Podemos ahora hacer dos precisiones importantes.
En primer lugar, del conjunto de instituciones que integran la denominada superestructura, el
Estado desempeña el papel central, pues en él se concentra todo el poder de las clases que lo 27
controlan. Es, digámoslo así, el aparato que articula todos los ámbitos en que dominan las
clases propietarias. Por lo anterior, los revolucionarios deben conocer, por lo menos, a) su
origen y evolución histórica, b) su definición, papel y composición y, c) su futuro.
Para alcanzar tal propósito es recomendable leer El origen de la familia, la propiedad privada y
el Estado de Federico Engels y El Estado y la revolución de V.I. Lenin. Ambos trabajos están
escritos con la pasión revolucionaria y la profundidad científica en el análisis de la
antropología, la historia y la sociedad, características de estos dos clásicos del socialismo.
Y en segundo lugar, del conjunto de la Formación Económico-Social es posible distinguir tres
tipos de estructuras, a saber: a) la estructura económica de la sociedad, que no es otra que el
Modo de producción, b) la estructura política y social, compuesta por los partidos, el Estado,
las clases sociales y otras formaciones de la sociedad, como por ejemplo los sectores medios, y
c) la estructura ideológica e institucional.
Revisemos ahora algunas contradicciones que se producen al interior del modo de producción
capitalista, lo que nos permitirá comprender mejor lo planteado en este capítulo.
Fenómenos contradictorios en la base
Volvamos a la estructura básica del modo de producción y a su comportamiento general,
porque en él —advierte el marxismo— se producen procesos determinantes que deben ser
atentamente examinados.
Haremos a continuación una sucinta paráfrasis del planteamiento marxista acerca de dicho
comportamiento. Inicialmente, al surgir un modo de producción, las relaciones de producción
que le corresponden favorecen el desarrollo de las fuerzas productivas; desarrollo que se
expresa en el perfeccionamiento de los medios de trabajo, especialmente de los instrumentos,
en el surgimiento de más centros de producción, en el crecimiento de la masa de trabajadores
y en el acrecentamiento de la producción. Sin embargo, como las fuerzas productivas acusan
un desarrollo incesante mientras las relaciones de producción tienden a permanecer estables y
a resistirse fuertemente a modificarse (pues representan el dominio y el poder de las clases
propietarias de los medios de producción), llega un momento en que esas relaciones de
producción entorpecen el desarrollo de las fuerzas productivas.
Al producirse ese entorpecimiento se inicia una época revolucionaria y aparece la necesidad
del cambio de las envejecidas relaciones de producción.
28
De la forma siguiente lo planteó Marx: “al llegar a una determinada fase de su desarrollo, las
fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las condiciones de producción
imperantes o, para decirlo en los términos jurídicos equivalentes, con el régimen de propiedad
dentro del cual se habían venido desarrollando. De formas propulsoras de las fuerzas
productivas, aquellas condiciones se convierten en trabas para las mismas. Y así, se abre una
época de revolución social. Al transformarse la base económica de la sociedad, se viene a
tierra, más temprano o más tarde, el inmenso edificio levantado sobre ella.”
A propósito, cuando más adelante veamos algunos aspectos de ese choque entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción, podremos advertir la certeza que contiene la
afirmación de que la revolución social obedece a causas objetivas, materiales o económicas.
Al conjunto de esas contradicciones objetivas en el modo de producción, a las crisis materiales
a que ellas conducen y que se manifiestan en el empeoramiento del nivel de vida de las masas,
la teoría revolucionaria las denomina condiciones objetivas para la revolución. Añade, sin
embargo, que para que ésta triunfe se requiere de las condiciones subjetivas, cuyos
componentes son la maduración de la conciencia revolucionaria de las masas, las crisis
políticas e ideológicas, las crisis de poder o de gobierno de las clases dominantes, la
combatividad y oportuna acción del partido revolucionario, entre otras.
Con relación a la mencionada contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de
producción, autores que han desarrollado los postulados de la Economía política marxista han
llamado la atención de cómo en el modo de producción capitalista los medios de trabajo,
especialmente los instrumentos, acusan un incesante desarrollo no conocido en periodos
anteriores; ello a causa de que la industria se ha desarrollado enormemente utilizando extensa
e intensamente los avances de la ciencia y la técnica.
Aquí conviene señalar que desde los albores de la humanidad, la causa decisiva de ese
desarrollo residió y reside en la urgencia que tiene el hombre de satisfacer sus necesidades
diversas y crecientes, vitales en el caso de la alimentación y en algunas regiones también el
vestuario. El hombre primitivo del período paleolítico debió fabricar y mejorar instrumentos
para cazar, pescar y otras actividades de las que dependía su sobrevivencia como especie; y en
el periodo neolítico, dominando ya la agricultura y la domesticación de animales y transitando
ya la descomposición de la comunidad primitiva, debió hacer otro tanto.
La necesidad desarrolló su inventiva: de la piedra y demás materiales toscos que utilizaba
como instrumentos, pasó a pulir la piedra y a confeccionar mejores instrumentos. Y así ha sido
hasta hoy, cuando el crecimiento de la especie humana requiere de mayores cantidades de
29
bienes materiales y, por ende, mejores instrumentos para producirlos. De modo que, el
capitalismo no hizo sino continuar una tradición productiva del hombre, solamente que ahora
en condiciones de mayor acumulación de conocimientos y de desigualdad en la posesión de
los medios de producción.
Pues bien, ese intenso e incesante perfeccionamiento de los instrumentos con que los
hombres transforman los objetos de trabajo (sean éstos como los encuentra en la naturaleza o
ya convertidos en materia prima), produce cambios al interior de las fuerzas productivas.
En primer lugar, tal perfeccionamiento obliga a que cada vez mayor cantidad de trabajadores
se adapten a ellos, es decir, se cualifiquen para poder manejarlos con la pericia que exigen los
planes productivos de los capitalistas.
En segundo lugar, la combinación práctica de fuerza de trabajo más calificada e instrumentos
de trabajo cada vez más perfeccionados, al actuar sobre los objetos de trabajo, provoca un
resultado imaginable: mayor y mejor producción de bienes materiales.
En tercer lugar, esa misma combinación, más la aplicación de los desarrollos de la ciencia y la
técnica, permite el surgimiento de nuevos objetos de trabajo, materias primas en particular
(como las que produce la industria química), que amplían el número de productos para
satisfacer viejas o nuevas necesidades.
Y en cuarto lugar, a pesar de que esos perfeccionamientos de los instrumentos de trabajo
significan más producción y una mayor masa de plusvalía para los capitalistas, las condiciones
de la fuerza de trabajo, es decir, las condiciones generales de vida de la masa de trabajadores
en el capitalismo no mejora sustancialmente.
De esa manera, en la relación interna de ese trinomio compuesto por objetos de trabajo,
medios o instrumentos de trabajo y fuerza de trabajo, denominado fuerzas productivas,
comienza a producirse la primera fase de una contradicción: facilitada por unos instrumentos
de trabajo perfeccionados la producción material aumenta y mejora a cargo de la masa de
trabajadores, la cual, aunque ahora se ve sometida a una mayor explotación, no mejora
radicalmente sus condiciones de existencia. Ahí está el inicio de la contradicción básica.
También al interior de la fuerza de trabajo –componente de las fuerzas productivas— se
producen fenómenos importantes. Entre ellos, el desarrollo de las necesidades y la toma de
conciencia de sus intereses por los trabajadores. Como a tales intereses nos referiremos más
adelante, veamos aunque sea someramente el desarrollo de las necesidades en los
poseedores de la fuerza de trabajo.
30
El trabajador individual necesita reproducir diariamente su fuerza de trabajo; es decir, necesita
alimentos, vestido y calzado, vivienda, transporte, recrearse, curarse cuando se enferma,
descansar y otras cosas más. Pero cuando el trabajador forma familia, necesita satisfacer
aquellas necesidades básicas para un grupo mayor, obviamente. Estamos ante un crecimiento
de las necesidades.
En la medida que el grupo familiar del trabajador aumenta, aparecen otras necesidades que
deben ser satisfechas, como la de la educación de los hijos y otras que surgen de nuevas
aspiraciones de aquél y de todo su grupo familiar.
Además, con el avance de la sociedad y sus modernizaciones aparecerán para el trabajador
nuevas necesidades, que pueden no ser necesariamente artificiales o inducidas por el
consumismo.
Por otra parte, las nuevas ideas, métodos y tecnologías que modernizan la producción,
obligarán al trabajador a adaptarse a ellas, y ello sólo lo conseguirá cualificando
constantemente sus habilidades y conocimientos. Esto exigirá de él más gasto de energía e
inversión de esfuerzo. Aunque al final su capacidad productiva habrá experimentado un
importante desarrollo, éste solo será apreciado por los capitalistas como activo o factor de
aumento de la producción, y sólo con tacañería y obligado por la lucha sindical lo retribuirá.
La anterior es, para decirlo brevemente, una de las contradicciones fundamentales al interior
del modo de producción capitalista; la que enfrenta irreconciliablemente a la clase obrera con
los capitalistas. Pero también hay otras que enfrentan a estos últimos con toda la sociedad.
Aquí solamente mencionaremos algunas.
Una de ellas es que a pesar de lo moderno de la producción de bienes y de la masa de
mercancías que la industria capitalista arroja al mercado, millones de seres humanos no
satisfacen ni siquiera sus necesidades vitales. Aquí nos estamos refiriendo a que además de
que el capitalismo explota y sobreexplota a los trabajadores y no satisface sus necesidades,
también mantiene en la desocupación a millones y, más aun, arroja continuamente al
desempleo a otros tantos. Véanse ahora mismo las tasas de despidos recientes en toda
Europa, los Estados Unidos y, en general, de todos los países capitalistas, cifras que se suman
al desempleo crónico de la sociedad capitalista. Sin contar el subempleo y los bajos salarios en
el sector de los servicios y en el campo, así como el angustioso problema que representa para
los jóvenes la casi imposibilidad de obtener su primer empleo. Por esta causa muchos millones
de seres humanos no pueden adquirir los bienes necesarios para vivir.
31
También hacen parte de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción aquellas que enfrentan a la pequeña producción, a los campesinos pequeños y
medios, a los artesanos supervivientes e incluso a industrias que están fuera de los
monopolios, con el gran capital, contra el cual mantienen una permanente puja. Esta lucha la
entablan esos mencionados sectores, aparte de otros puntos de conflicto, en torno a los
precios de las materias primas y demás insumos, alrededor del mercado para sus productos,
de la regulación estatal y, en el caso de los campesinos pequeños y medios, contra la
intermediación especulativa de la burguesía comercial agraria o urbana; en definitiva, se trata
de una lucha por la supervivencia.
Nadie le va a conferir a esos roces el carácter de contradicción principal, pero también, nadie
dejará de prestarle atención.
El circuito o sector distributivo de la producción –recuérdese que las relaciones de distribución
y consumo son parte de las relaciones de producción--, igualmente presenta contradicciones
específicas que deben ser estudiadas.
En resumen, la contradicción que empieza a desenvolverse entre fuerzas productivas y
relaciones de producción afecta a todas sus partes integrantes.
Los elementos correlacionados de la primera fase de dicha contradicción podrían ser
representados de la siguiente manera:
Lo anterior ocurre porque esas fuerzas productivas están constreñidas por las relaciones de
producción capitalistas, por la propiedad capitalista de los medios de producción, relaciones
de producción instaladas y construidas por los capitalistas en un proceso despótico de
apropiación de los bienes de la sociedad. El hecho real es que las relaciones de producción
capitalistas no se instalaron en las sociedades para satisfacer las necesidades de los
trabajadores, sino para obtener de éstos la plusvalía. Pero eso lo veremos más adelante.
De la objetiva contradicción a la consciencia
Esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción a la que hemos venido
refiriéndonos, comienza a adquirir su plenitud cuando los poseedores de la fuerza de trabajo,
32
Perfeccionamiento de los Medios e
instrumentos de De Trabajo
Mayor producción social
Desarrollo de las necesidades e insatisfacción
de las necesidades de los trabajadores
es decir, los trabajadores, encuentran la causa que la origina. En su infancia como clase, el
movimiento obrero creía encontrarla en el seno mismo de las fuerzas productivas,
concretamente en las máquinas, y entonces las destruía o lo intentaba.
Mas no pasó mucho tiempo para percatarse que tal causa residía y reside en las relaciones de
producción imperantes, exactamente en las relaciones de propiedad vigentes o, en expresión
más directa, en que la propiedad privada capitalista de los medios de producción permite que
la clase capitalista se apropie de la producción y del plus valor que en el proceso de producción
de mercancías crea el trabajador.
En realidad, el solo hecho de que unos tengan propiedad de medios de producción y otros no,
plantea la contradicción social objetivamente; pero ello no es suficiente para dinamizar
procesos que la solucionen, por ejemplo, las luchas de clases. Es necesario que concurran en
la vida de la sociedad capitalista hechos, fenómenos, acumulaciones cuantitativas de hechos
que permitan a las clases desposeídas ver en dónde reside la causa de la contradicción.
Cuando la clase explotada adquiere la mínima comprensión de que el choque entre fuerzas
productivas y relaciones de producción se concreta y se descarga en ella como víctima, se dice
que está adquiriendo su primer nivel de conciencia de clase: la conciencia de clase en sí. Esta
consiste en que ya reconoce que el desarrollo del capitalismo la ha estructurado a ella como
una clase social, precisamente proletaria, totalmente desprovista de medios de producción y
uncida al trabajo asalariado. Intuye que hay “algo raro” en como está organizada la sociedad,
pero todavía no comprende plenamente la explotación y otros temas relacionados con ella,
como el de la propiedad…
Ahora bien, el conocimiento y la comprensión de aquellas diferencias entre las clases sociales
precisadas por Lenin, va a producir en los trabajadores explotados la conciencia de clase para
sí, pues al discernir de las diferencias sus propios intereses de clase, podrán formular su
programa de emancipación. De ellos y de toda la sociedad.
Ya hemos indicado que a pesar de la difusión y la penetración de las ideas de las clases
dominantes (económicas: justificando la propiedad privada; políticas: apuntalando los
regímenes de la burguesía; filosóficas: difundiendo una visión determinada del mundo;
religiosas: ofreciendo el paraíso celestial y llamando a la paciencia ante el infierno terrenal;
jurídicas: legitimando y legalizando la explotación; educativas: que entrenan para la opresión,
entre otras); y no obstante el papel activo de las instituciones correspondientes para mantener
las estructuras de su dominación, la revolución contra el modo de producción capitalista se
abre paso. También señalábamos que ello obedece a que en las clases explotadas se
33
desarrollan sus necesidades y que aquéllas paulatinamente toman conciencia de sus intereses
de clase, fenómeno probablemente más notorio entre la clase obrera.
Como ya nos referimos a las necesidades, apuntemos ahora algunas palabras acerca de los
intereses de clase. Acerca de estos, Lenin expresó que en política los hombres han sido
siempre víctimas necias del engaño propio y de los demás por no saber discernir de las
declaraciones filosóficas, religiosas, artísticas, políticas y demás, los intereses de clase de quien
o quienes las formulan.
El concepto se refiere a que todas las clases tienen sus propios y distintos intereses, los cuales
son el conjunto de aspiraciones de diverso tipo que procuran satisfacer. Resulta obvio que en
la formación de tales intereses se integran las necesidades. También significa que se trata de
los intereses que conciernen a toda la clase y no a una parte de ella.
Como por oposición es posible determinar los intereses de las clases explotadoras, veamos
rápidamente cuáles son los principales intereses de las clases explotadas, más específicamente
los de la clase obrera. Se pueden identificar para dicha clase sus intereses inmediatos y sus
intereses generales.
El interés de clase inmediato de los trabajadores es exactamente el de mejorar sus salarios y
sus condiciones de trabajo y de existencia, pues, como ha señalado N. Bujarin, la más genuina
expresión del interés clasista es el “esfuerzo de las clases por aumentar su parte
correspondiente en la distribución de la masa total de los productos”.
En cambio, el interés general de la mayoría explotada es el de suprimir el sistema que la
explota económicamente y la oprime.
Resulta claro que el interés de clase inmediato unifica a las clases explotadas para luchar por
sus reivindicaciones económicas contra los capitalistas, y que su interés general la coloca en
consonancia con los intereses de la mayoría de la sociedad. En esto último reside la cualidad y
posibilidad de emancipar a toda la sociedad que posee el proletariado revolucionario. Sin
embargo, ello no obedece solamente a la conciencia que esta clase tenga de ese interés
general de emancipación o liberación de toda sujeción opresora, sino que también resulta de
causas objetivas. Veámoslo.
En lo económico, el capitalismo condujo a la máxima concentración de los medios de
producción y de la riqueza en las manos de una ínfima minoría, mientras la producción es
cada vez más social; en lo político, a pesar del discurso de los principios de libertad, igualdad y
fraternidad, desembocó rápidamente en una democracia de élites y, en lo social, a la opresión
34
de las mayorías. Se trata, entonces, de transformar esa relación perversa. Si la producción es
social, la mayoría social --que es la que produce-- debe apropiarse de los medios de
producción; consecuentemente, la forma política que resulta o resultará de ello será la
democracia participativa y, en el plano de toda la sociedad lo anterior se expresará en una
sociedad liberada o emancipada. El capitalismo, señalaron certeramente los clásicos del
socialismo, es la última sociedad basada en la explotación y opresión de unas clases por otras.
Más allá del capitalismo solamente se vislumbra la organización socialista de la sociedad.
A diferencia del campesinado en general que aspira a conservar o conseguir la propiedad
individual de la tierra; distinto a la pequeña burguesía cuyo afán es aumentar su propiedad o a
las capas medias que aspiran y activan económicamente por alcanzar el nivel de las clases ricas
o muy ricas, los trabajadores explotados, como clase, tienden a la socialización de los medios
de producción. En primer lugar, porque la empresa capitalista los ha “educado” en el trabajo
cooperativo, colectivo, en común. En segundo lugar, porque los modernos medios de
producción y los procesos productivos con los cuales produce son indivisibles, condicionando
su propensión a la propiedad social y al trabajo conjunto. En tercer lugar, porque los
elementos anteriores junto con sus condiciones generales y cotidianas de existencia, delinean
su sicología de clase, es decir su forma de pensar, sentir y sus maneras básicas de actuar. Y
cuarto, porque todo ello se integra en su conciencia de clase y en sus ideales.
En resumen: hábito de trabajo colectivo, imposibilidad de partición de los medios de
producción, propensión sicológica a actuar de manera común y conciencia de clase socialista,
condicionan que los trabajadores explotados estén socialmente llamados a socializar la
economía. Con ello, pondrán fin a la explotación y a la dominación de clases, de cualquier clase
social, incluso la de ella misma, emancipando así a toda la sociedad. En fin, la conciencia de
clase incluye la conciencia de los intereses inmediatos y la conciencia de los intereses
generales.
Aquí se plantea el problema de cómo surge y se desarrolla la conciencia de clase. ¿Es
totalmente un proceso espontáneo que se produce entre las masas de obreros y trabajadores
como producto de su experiencia diaria? ¿Es el resultado de la labor “académica” de los
revolucionarios y de los intelectuales revolucionarios, quienes del estudio concreto del modo
de producción han logrado abstraer las diferencias y demás elementos que se integran en la
conciencia de clase? ¿Los hechos reales, y qué hechos reales de la sociedad, desempeñan un
papel en este problema del surgimiento y desarrollo de la conciencia de clase? ¿Tiene que
existir conciencia de clase para que se dé la lucha de clases o ésta se produce aun cuando
35
aquella no exista o sólo exista en niveles básicos y, entonces, cuál es el papel de la lucha de
clases en la formación de esa conciencia?
El primer abocamiento de los trabajadores explotados con tales diferencias, les permitirá y
permite (además de conocerlas, identificarlas y enardecerse ante ellas), establecer que esas
diferencias son contradictorias, de un tipo tal que convierte a unas y otras clases opuestas en
antagonistas, y que ese antagonismo solamente puede ser resuelto mediante la lucha.
Detengámonos un poco a explicar esto.
Diferencias-----------------contradicciones----------------antagonismo--------------------lucha
Sabemos que las diferencias son las características, aspectos, rasgos o maneras que hacen a
unas cosas, hechos o personas distintas de otras. Por ejemplo, el enfoque que puedan hacer
distintas personas de la probable solución de un determinado problema, puede ser diferente;
diferencia que puede resultar, digamos, de que examinan distintos aspectos del problema y no
toman en cuenta su totalidad. O por cualquier causa. Naturalmente que tal diferencia puede
ser subsanada enfocando adecuadamente el problema.
Pero hay diferencias que siguen otro curso. Tal es el caso de las diferencias de clase. Estas, por
su naturaleza (diferencia en la posesión de medios, en la posición social, en la realización del
trabajo y en la obtención de bienes), convierten a los diferentes en opuestos y a la diferencia
en contradicción. En este caso los diferentes están opuestos, son contrarios.
En el capitalismo, esa contradicción entre las clases opuestas (capitalistas y proletarios)
conduce al antagonismo entre ellas, situación o condición que para no abundar en conceptos
la explicaríamos con aquella expresión de desafío: o ustedes o nosotros, aquí no cabemos los
dos. Ese desafío social que plantea la situación de antagonismo sólo puede ser resuelto
mediante el enfrentamiento de clases.
Ahora podemos completar el diagrama de la contradicción entre las fuerzas productivas y las
relaciones de producción (con mayor referencia a las de la sociedad capitalista):
36
Perfeccionamiento de los Medios e
instrumentos de De Trabajo
Mayor producción social
Insatisfacción de las necesidades de los
trabajadores. Conciencia de los Intereses inmediatos y generales: conciencia de
clase
Relaciones de Producción
De esta manera el escenario de la lucha de clases queda dispuesto, por más hipocresías,
clamoreos ilusos y sofisterías que se intenten para ocultarlo. Tan es así que en el Manifiesto
Comunista (1847), el capítulo Burgueses y Proletarios, Marx y Engels lo inician afirmando que
“la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.”
Cuarenta años más tarde, para aclarar que en la comunidad primitiva no existió la lucha de
clases, Engels anotaría que la frase que dice “historia de todas las sociedades…” quiere “decir,
la historia escrita.”, explicando que “en 1847, la historia de la organización social que precedió
a toda la historia, la prehistoria, era casi desconocida.”
Las formas de lucha
En esa afirmación del Manifiesto, la lucha de clases es el contenido de la historia. Ahora bien,
si examinamos la lucha de clases como fenómeno social específico, veremos que tiene un
contenido que lo constituyen las contradicciones entre las clases enfrentadas y que, asimismo,
presenta formas, que son las diferentes maneras en que las clases opuestas traban lucha entre
ellas.
Las formas de lucha que llevan a cabo las clases explotadas y oprimidas contra las clases
explotadoras, corresponden a las formas concretas que asume la contradicción principal que
las enfrenta: la propiedad de los medios de producción. Tal contradicción se concreta en lo
económico, en lo político, en la dominación física y en el ámbito ideológico; de manera que la
lucha económica, la lucha política, la lucha armada y la lucha ideológica son las principales
formas de la lucha de clases. Son esas formas las que normalmente aparecen en cualquier
exposición sobre el tema; y en la vida real. Sin embargo, es posible que debamos permanecer
abiertos a la insurgencia de otras formas que el desarrollo de las contradicciones pueda
promover.
La lucha económica tiene como objetivo para los trabajadores explotados arrancarle a los
capitalistas mejores salarios y mejores condiciones de trabajo y de vida. Para ello, los
trabajadores se organizan sindicalmente. Históricamente la burguesía para frenar esta forma
de lucha ha recurrido a la represión violenta del movimiento sindical y a la penetración de sus
organizaciones, utilizando para ello a la aristocracia obrera y la penetración ideológica en la
mente de los trabajadores.
El discurso ideológico --arrancando desde tópicos como “trabajadores somos todos”, “obreros
calidad total”, o “somos gente Polar”--, se ha concentrado en ideas-fuerza como “La empresa
es responsabilidad de todos” para inducir en los obreros actitudes de “responsabilidad” y 37
“realismo” en los reclamos salariales; y, con todo un aparataje de adoctrinamiento del
movimiento obrero ha hecho acopio de las ideas reformistas para promover y apuntalar el
“sindicalismo apolítico”, la conciliación de clases y el colaboracionismo sindical con los
objetivos de la empresa capitalista. Todo ello para aislar y destruir el sindicalismo clasista.
En las condiciones del capitalismo, en sus mejores momentos el movimiento sindical
reivindicativo de las demandas económicas de los trabajadores, logra éxitos… que son
espejismos poco duraderos, porque los capitalistas y demás clases propietarias saben cómo
recuperar lo que les han arrancado: alza de precios, distintas formas de obtención de más
plusvalía como veremos más adelante, entre otras. La lucha económica se convierte así en una
eterna repetición del mito griego: Sísifo subía una piedra hasta la cumbre de una montaña
desde la cual se le rodaba y una y otra vez tenía que volver a subirla.
Por esa y otras causas localizadas en lo político e ideológico, los trabajadores tarde o temprano
comprenden que deben pasar a la lucha por conquistar el poder político para transformar toda
la sociedad. En un principio son los más avanzados, pero tras ellos pueden ser arrastrados
otros sectores. Sin que ello signifique el abandono de la lucha económica: lo que ocurre en
realidad es que ésta es colocada en una nueva perspectiva, la del poder. En este nuevo nivel
de comprensión de la lucha económica, los trabajadores explotados se van a encontrar con
otros sectores que han recorrido más o menos el mismo aprendizaje social y político,
probablemente se encuentren con los partidos revolucionarios y con liderazgos
revolucionarios individuales. Así, la otra forma de su único pero multiforme enfrentamiento
con la burguesía, la forma política, se va haciendo más nítida, nutriéndose de la lucha
económica pero al mismo tiempo potenciándola para arrinconar al sistema de explotación.
La forma política de la lucha entre las clases tiene como objetivo dirimir el problema del poder.
Ahora bien, ¿qué es la política? y ¿qué es el poder?
En las sociedades divididas en clases como la nuestra, la política y el poder deben ser definidos
de forma tal que incluya principalmente la lucha que enfrenta a aquellas. Otro criterio sería
academicismo o inútil generalización.
Conceptualizar la política como la actividad de las personas en la búsqueda del bien común es
un ejemplo de ello, y a primera vista parece bien; sin embargo, deja de lado a las personas que
realizan actividad política pero no precisamente en la búsqueda del bien común. Siendo así en
la realidad, quiere decir que lo primero que debemos tener en cuenta es que la actividad
política se organiza y desarrolla alrededor de intereses diferentes y contrarios, como hemos
visto antes. Razón por la cual quizá sea mejor definir la política y la lucha política como la
38
forma del enfrentamiento entre grandes grupos sociales –principalmente las clases— para
resolver el problema crucial de cuál de ellos controla el poder en la sociedad.
La lucha política, se sabe, tiene características, métodos y técnicas propias que la definen y
diferencian.
Una de sus características principales consiste en que toda la actividad política gira en torno a
un plan de conquista o mantenimiento del poder en la sociedad. Idearios, programas, planes,
estrategias, tácticas, líneas de acción en las coyunturas son elementos de ese plan de poder,
orientado a derrocar a las clases que lo ejercen o a impedir ser derrocadas. Sus métodos todos
buscan adquirir mayor fuerza social y concentrarla para debilitar al enemigo de clase,
arrinconarlo y finalmente derrotarlo, desalojándolo del poder. Y todas sus técnicas, desde la
constitución de ese artefacto llamado partido, pasando por las de comunicación y organización
y despliegues y maniobras, hasta las muy específicas relativas a la habilidad y la pericia en el
enfrentamiento, están orientadas hacia aquél fin: el poder en la sociedad.
¿Y qué es el poder? Como no interesa el concepto abstracto y a veces misterioso de la palabra
(que se presta para juegos literarios de parábolas o lenguajes circulares, como: poder hacer es
hacer poder, el que quiere puede, el poder de uno o uno es el poder, el poder de la voluntad
o…), más bien tratemos de fijar brevemente el poder como categoría social, es decir, ¿qué es
el poder en la sociedad?
Las clases y bloques poderosos en las diferentes sociedades han sido aquellas que durante un
determinado período o una época han tenido en sus manos los medios de producción, el
dominio de su sistema de ideas y el control de las instituciones para asegurar lo anterior. Los
japoneses antiguos representaban el poder con el jade, la espada y el espejo, simbolizando la
riqueza, la fuerza y el conocimiento, respectivamente. Por tanto, el poder en la sociedad es la
disponibilidad que se tenga de los medios materiales y de los aparatos y mecanismos de
coerción para mantener esa situación creada o status quo, como se dice.
El Estado es el aparato de coerción social por excelencia. La disposición por unas clases u otras
de ese aparato, equivale a decir que unas u otras detentan el poder en la sociedad. Ese
aparato es el que asegura la permanencia del modo de producción, o su transformación
cuando las nuevas clases revolucionarias asumen su control y disponen de él.
En el más o menos largo periodo de la confrontación de clases en las condiciones de un modo
de producción dado, las minorías dominantes en dependencia de la correlación de fuerzas
entre sus diferentes fracciones o respondiendo al grado del enfrentamiento con las clases
populares, realizan diferentes políticas. Así se puede observar que los gobiernos de los 39
capitalistas lleven a cabo políticas conservadoras y hasta retrógradas, reformistas y, en los
momentos de peligro decisivo, políticas francamente fascistas. Las clases explotadas en el
capitalismo, cuando la experiencia en la lucha concreta forja su conciencia y templa su talante
clasista, abandonan las veleidades reformistas a que por algún tiempo pudo haberlas
conducido la influencia de las clases dominantes y asumen la lucha revolucionaria. Esto, sin
embargo, no es uniforme, por lo cual la vanguardia ha de estar siempre atenta en la
conducción de todo el movimiento social.
La lucha armada, por su parte, es la forma más alta de la lucha entre las clases, pues coloca a
los contendientes ante la posibilidad de vivir o morir. En determinadas circunstancias
históricas, que deben ser analizadas seriamente, su empleo puede ser crucial. Se produce
cuando la forma política no llena el cometido de unas u otras clases enfrentadas y no queda
más salida que imponer su voluntad a las clases enemigas mediante el uso de la violencia. En
ese nivel de la confrontación, al objetivo general de desalojar a las clases enemigas del poder
se antepone ahora el de quebrar su voluntad y capacidad de resistencia por medio de las
armas.
Son las clases propietarias, siempre minorías sociales, las que inician la vía de la violencia
armada contra las masas populares. El temor de perder la posesión de las riquezas y el
conjunto de privilegios y el control del aparato del Estado –que les facilita el uso de la violencia
— las incita a ello y espolea su feroz sicología de dominadores. Razón por la cual las clases
populares no tienen otra alternativa que asumir el reto, si es que quieren sencillamente
conservar la vida e imponer un modo de vida socialmente justo.
Cuando la lucha armada copa el escenario social, los pueblos aprenden a promover y organizar
sus contingentes humanos y de su seno mismo surgen los dirigentes militares para el ejercicio
de la violencia. Sin lloriqueos pusilánimes, sin romanticismos que poeticen el drama y sin poses
de matonería, pero con la firmeza que produce la convicción de que en tales circunstancias a la
razón histórica hay que añadirle la fuerza, los pueblos asumen la violencia como un hecho
social y como forma de lucha para resolver la contradicción social. A pesar de lo trágico que es.
Herodoto, el historiador griego del siglo V a.C., pone en boca de uno de sus personajes las
siguientes palabras: la diferencia entre la guerra y la paz consiste en que en la paz los hijos
entierran a sus padres y en la guerra los padres entierran a sus hijos. En verdad, algo de eso ha
cambiado con las guerras imperialistas modernas que destruyen masivamente infraestructuras
materiales y seres humanos, las campañas militares de tierra arrasada, los fríamente previstos
continuos “daños colaterales” y la estrategia imperialista de producir el shock en las naciones a
40
las que hace la guerra para después ganar obscenamente en su reconstrucción económica. En
esas guerras mueren viejos y jóvenes. Algo o mucho ha cambiado, y sin embargo la frase
conserva su mensaje esencial: la guerra es algo funesto y terrible.
De ello, aquí y ahora, debemos extraer la conclusión pertinente, la cual puede presentársenos
como aparentemente contradictoria: prepararnos rigurosamente para desempeñarnos
exitosamente en ella si la dinámica de los acontecimientos nos la impusiera, y actuar
metódicamente para evitarla. Una sola orientación que se bifurca en tareas diferentes.
Ciertamente, está en el interés de los revolucionarios y de la Revolución Bolivariana impedir
que los enemigos nos impongan la vía de la violencia. Para evitarla es preciso desarrollar
adecuadamente el trabajo ideológico, entre otros.
La lucha ideológica surge del hecho de que en las sociedades divididas en clases, éstas piensan
de forma diferente todos los asuntos, tienen ideas distintas sobre la “cuestión social”. Estas
ideas no solo son diferentes y distintas, sino esencialmente contradictorias. Al cuerpo más o
menos completo y sistematizado de esas ideas es a lo que se denomina ideología. Con ella las
clases sociales se explican el mundo y la sociedad. Y sobre la base de ella conforman sus
ideales. Los capitalistas y los obreros explotados –aún en el caso frecuente que no tengan un
conocimiento científico del capitalismo-- tienen ideas diametralmente opuestas en torno al
problema de la propiedad, el trabajo, el consumo… que resultan de sus condiciones de
existencia. En consecuencia, el ideal de los capitalistas será conservar el sistema de la
propiedad privada de los medios de producción, que la producción efectiva la realicen los
trabajadores asalariados y que la distribución sea dispar como la propiedad. Los trabajadores
explotados pensarán lo contrario. Eso parece claro. Por tanto, asumiremos que cuando se
plantea que la ideología es reflejo falso de la realidad, se refiere a cuando los explotados y
oprimidos asumen como suyas las ideas o la ideología de sus explotadores y opresores. De esa
manera es inevitable que vean el mundo al revés.
En el campo de las clases explotadas la lucha ideológica tiene como objetivos, en primer lugar,
que grandes masas asuman el cuerpo de ideas que las identifica; en segundo lugar, que
interpreten las sistematizaciones teóricas, idearios y programas que las contienen; en tercer
lugar, que los instrumentos anteriores les sirvan para interpretar cada aspecto y tramo de su
praxis social concreta y, por ende, les sirva para radicalizar su acción; en cuarto lugar, combatir
las ideas del enemigo de clase e impedir su penetración en las filas de las clases
revolucionarias, y; en quinto lugar, mantener la unidad popular.
41
Como un eje la lucha ideológica atraviesa las demás formas de lucha, insuflándoles coherencia
en la acción. En el periodo de la lucha por el poder su papel orientador en el despliegue de las
otras formas, puede ser condición para que el campo revolucionario reúna la necesaria fuerza
social para plantearse prácticamente la toma del poder. Y en el periodo en que las fuerzas
populares lo han conquistado, la lucha ideológica puede contribuir significativamente, si no es
que decisivamente, a que las transformaciones de las estructuras sociales viejas sigan el curso
revolucionario y transcurran bajo las formas menos costosas socialmente. Tal es el caso de la
revolución bolivariana en esta coyuntura.
Si la lucha por extender y afirmar las ideas socialistas la desarrollamos adecuadamente entre
los trabajadores y en sus sindicatos, sin duda que los que trabajan en las empresas socializadas
comprenderán que su tarea central es la eficiencia productiva y cumplir las metas de
producción; entenderán que para ello, si el horario normal no es suficiente y aun si lo fuera,
debe organizarse y desplegarse con entusiasmo el trabajo voluntario; y seguramente esos
mismos trabajadores se inducirán unos a otros a contactar a los trabajadores de empresas aun
no socializadas para transmitirles su experiencia y para convocarlos a luchar por la
socialización. Igualmente, los trabajadores de las empresas que aún están en manos de los
voraces capitalistas, demandarán mayoritariamente la socialización y aislarán a aquellos
sectores que todavía exhiben el anacronismo de aplaudir y defender a sus explotadores. En
unas pocas palabras: la lucha ideológica, al plantearle a los trabajadores una perspectiva
revolucionaria a sus luchas económicas, contribuye a ampliar la base social de la revolución.
Parecidamente, la ideología revolucionaria ayuda a que la lucha política supere los límites
reformistas y la gestión ordinaria gubernamental en la que se hace lo mismo que haría
cualquiera del viejo régimen; contribuirá a que se plantee el programa de las reales
transformaciones; y ayudará a que se instauren métodos políticos propios del ideal y la praxis
socialista y a que se adopten formas de conducción de los asuntos de la revolución que la
consoliden. En consecuencia, la lucha ideológica contribuye a que la lucha política
revolucionaria alcance su dignidad y estatura. Cuando esto ocurre, la lucha política alcanza su
propia razón de ser: fortalecer la base social de la revolución para mantener su curso bajo
“formas” menos costosas socialmente, que el enemigo quiere imponer. Puede ayudar,
entonces, a evitar confrontaciones violentas.
Y si a pesar de todo, la confrontación de este último tipo se presentase, nuevamente el papel
de lo ideológico será crucial, pues aquella requiere de mayores niveles de conciencia y
determinación.
42
No es que la lucha ideológica sea la madre de las demás formas de la lucha de clases, pues sus
contenidos se van conformando en la medida que todas ellas se realizan. Se trata, más bien,
que como comprende los contenidos que explican los fines generales de la lucha, penetra las
demás formas sin dejar de ser una forma específica, con objetivos, métodos y técnicas propias.
Cada forma de lucha tiene, pues, sus contenidos propios y se desdobla en diferentes métodos.
El orden en que aparecen expuestas, es sólo eso, un orden; no significa ni indica una necesaria
progresión lineal que la lucha de clases siga o deba seguir. Por otra parte, en determinados
periodos o coyunturas, una o unas de todas las formas de lucha se convierten en principales,
pues de su éxito depende que se resuelva o avance en la solución de todo el nudo de las
contradicciones.
Determinaciones en el Modo de Producción
Antes de resumirlas, conviene recordar que a la teoría de Marx los antimarxistas y algunos
disfrazados de marxistas la acusan, como si de una debilidad o desviación se tratara, de ser
determinista.
Digamos de entrada que desde el punto de vista de las premisas en que debe basarse un
ataque, actúan bien los antimarxistas al concentrar sus baterías contra este punto de la teoría
marxista, puesto que en él radica precisamente una de las fortalezas del método científico de
Marx. Pero, ilusos, atacan una fortaleza inexpugnable, imbatible. En efecto, el marxismo por
materialista y dialéctico es determinista. Pero, ¿qué es el determinismo?
En general es la condición de los fenómenos de ser determinados o producidos por otros que
les antecedieron. Es también el método que ve los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el
pensamiento como producto de la relación causa-efecto. Es decir, el determinismo indica que
todos los fenómenos tienen una causa que los origina o determina.
Pensar de otra manera es suponer que los fenómenos no tienen causas que los produzcan, con
lo cual el mundo (naturaleza, sociedad y pensamiento) se nos presentaría como un caos. A
esto se le llama indeterminismo. Cuando esta manera de pensar es aplicada a los actos
humanos, quienes la sustentan aducen que dichos actos obedecen al libre albedrío de cada
quien y no a ninguna causa.
Nikolai Bujarin opone a esto un razonamiento consistente: “a menudo, casi siempre, existe
una confusión entre el ‘sentimiento’ de independencia y la independencia ‘objetiva, real´.
Tomemos un ejemplo. Supongamos que en un mitin vemos a un orador. El toma un vaso de
43
agua de la mesa y lo vacía de un trago; ¿qué siente él cuando toma el vaso? el está
completamente seguro de su libertad. Él, “por sí mismo”, ha decidido beber el agua y no –
permítasenos la frase— danzar. El “siente” su libertad; sin embargo, ¿significa esto que él está
obrando sin una causa y que su voluntad es de veras independiente? de ninguna manera. Todo
hombre consciente puede reconocer en el acto la naturaleza del caso. El puede decir: “la
garganta del orador está seca”. ¿Qué significa esto? simplemente que el uso de la palabra ha
verificado cambios en la garganta del orador, produciéndole el deseo de beber agua. Esta es la
causa, una alteración de su organismo (causa fisiológica), que ha producido un determinado
deseo. Por lo tanto, se deduce que no debemos confundir el sentimiento de libertad de la
voluntad, el “sentimiento” de independencia, con la falta de causalidad, con una
independencia de los deseos y acciones humanas…”.
En beneficio de una mejor comprensión del tema continuaremos citando a Bujarin, que
seguidamente acude a Baruch Spinoza (1632-1677), quien contra los filósofos indeterministas
escribió: “piensan que el hombre es en la naturaleza un Estado dentro del Estado, al creer que
el hombre más contradice a la naturaleza que se somete a ella, y de que tiene un poder
incondicional sobre sus acciones, determinándose a sí mismo sin intervención ajena”,
acotando Bujarin que “esta concepción errónea surge solamente porque los hombres no
tienen conciencia todavía de las causas externas de sus propias acciones”.
Y finalicemos esta parte, con los siguientes y comunes ejemplos y la conclusión brillante de N.
Bujarin: “todo el mundo sabe que un borracho puede expresar deseos “estúpidos”, y verificar
también acciones “estúpidas”. Su voluntad actúa de diferente manera que la del hombre
sobrio; la razón de esto tiene que ser encontrada en el envenenamiento alcohólico.
Introdúzcase simplemente una determinada cantidad de alcohol en el organismo humano y la
“voluntad divina” comienza a incurrir en travesuras que sorprenderían a los santos. La cosa
está clara. Pero pongamos todavía otro ejemplo: désele a un hombre alimentos salados con
exceso y comenzará “libremente” a desear beber más de lo usual. Supongamos que nosotros
alimentamos a un hombre “normalmente”; él beberá entonces una cantidad “normal” de
agua, sentirá los mismos deseos que cualquier otro hombre. En otras palabras, en estos casos
también la voluntad es tan dependiente como en los casos extraordinarios. El hombre
comienza a amar cuando su organismo alcanza el desarrollo de la pubertad. El hombre
agobiado por el hambre, es víctima de una “negra desesperación”. En una palabra, la voluntad
y los sentimientos del hombre dependen del Estado de su organismo y de las circunstancias en
que se encuentre. Su voluntad, como todo el resto de la naturaleza, está condicionada por
ciertas causas y el hombre no constituye una excepción en el mundo. Tanto si desea
44
arrancarse las orejas o realizar actos heroicos, todas sus acciones tienen sus causas. Es cierto
que es difícil de determinar estas causas. Pero este es otro problema. Sin duda, no hemos
tenido éxito determinando todas las causas en el reino de la naturaleza. Pero esto no significa
que estas causas no puedan ser explicadas ni que los hombres renuncien a conseguirlo”.
En suma, si la acción de la ley de causa y efecto (determinación) sirve bien para explicar
fenómenos subjetivos o abstractos como los de la voluntad humana y los de los actos del ser
humano, como lo hemos visto, también es útil para comprender los fenómenos de la
naturaleza y de la sociedad. Tal afirmación la podemos comprobar en el siguiente enunciado
de algunas determinaciones que se producen en el modo de producción, ateniéndonos a todo
lo que hemos planteado.
Primera. La producción material determina el desarrollo de las sociedades y la evolución
histórica.
Dado que con esta afirmación respondimos a la pregunta que nos hicimos en el primer
capítulo de cuál es la causa del desarrollo social, debemos ahora completarla aunque sea
brevemente. En realidad, antes que nada, la producción material sostiene la existencia física
del hombre y, por tanto, de la sociedad. Solo teniendo en cuenta ese hecho, es que tiene
sentido hablar de desarrollo de la sociedad y de su evolución histórica.
Si por desarrollo de la sociedad entendiéramos el progreso de su obra material y espiritual, es
obvio que la condición de tal progreso es la producción de bienes (alimentos, vestuario,
viviendas, medios de transporte, escuelas, hospitales, carreteras, fábricas para producir bienes
de todo tipo, labrantíos para producir alimentos agrícolas, centros de investigación científica y
técnica, centros culturales y tantos otros), pues ellos aseguran la existencia física de los seres
humanos para que, naturalmente, puedan desplegar las capacidades de su intelecto, de su
mente, de su espíritu y puedan así pensar, crear ideas, hacer poesía, elaborar teorías y
filosofar, construir técnicas y pedagogías, soñar, amar y reflejar en distintas formas sensoriales
su realidad, su tiempo y sus emociones, entre otras cosas. Eso en cuanto al desarrollo
intrínseco de una sociedad dada, pero ¿cómo esa misma producción material, que
inevitablemente transcurre en el marco del modo de producción, interviene en la evolución
histórica de las sociedades?
Segunda. En el seno de las fuerzas productivas se inicia la primera fase de la contradicción
entre éstas y las relaciones de producción, como lo hemos comentado. Tal contradicción es
una sola, pero ella adquiere su plenitud cuando en una segunda fase los hombres, los
trabajadores, sobre la base de sus necesidades no satisfechas y otros factores, adquieren
45
conciencia de sus intereses y comprenden de manera más o menos completa que las
relaciones de producción imperantes impiden la satisfacción plena de esas necesidades y de
esos intereses.
Tercera. Del modo de producción, surge la conformación de las clases sociales. Las clases que
surgen del modo de producción dominante se denominan clases fundamentales. En los modos
de producción basados en la propiedad privada de los medios de producción, como el
capitalismo, dichas clases sociales son opuestas.
Cuarta. Las contradicciones entre las clases opuestas determinan o producen la lucha de
clases, que constituye la expresión social concreta de la contradicción entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción envejecidas. La lucha de clases, en determinadas
condiciones, desemboca en revoluciones sociales que destruyen el viejo modo de producción,
establecen nuevas relaciones sociales y edifican una nueva y superior formación económico-
social.
Dicho de otra manera: la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción, llegado un momento de su desarrollo, hacen entrar en crisis al modo de
producción y a toda la formación social, abriendo para la sociedad una época revolucionaria.
¿Cuál es ese momento? Aquel en el cual aunque las fuerzas productivas pudieran seguir
desarrollándose (los instrumentos perfeccionándose, la producción de bienes acrecentándose
y, por ende, satisfacer las necesidades desarrolladas de los trabajadores y de toda la sociedad),
no obstante, son obstaculizadas por las relaciones de producción, como ha ocurrido en todos
los modos de producción basados en la propiedad privada, entre ellos el capitalista.
Reiteramos: la historia, que no se detiene, corrige esas anomalías sociales mediante la lucha
de clases y las revoluciones; en el caso del capitalismo, con la revolución socialista.
Es claro que un cotejo de estas formulaciones con la historia de distintas sociedades y,
específicamente, con el concreto comportamiento del surgimiento y desarrollo de los modos
de producción mencionados, mostraría ricas variaciones y ayudaría a una comprensión más
cabal de lo hasta aquí expuesto; pero ello excede los propósitos que nos planteamos.
Ahora, a partir de la revisión que hemos hecho del Modo de Producción y de la Formación
Económico-Social en general, examinaremos a continuación el rasgo principal del modo de
producción capitalista: la explotación de los trabajadores.
3
46
El modo de producción capitalista
Rasgos, esencia y pista histórica
El profesor Franz Lee ha precisado que cinco son los rasgos sobresalientes del capitalismo: la
explotación económica, la dominación política de la burguesía, la discriminación social, la
violencia armada contra las masas y la alienación del trabajador.
Aquí prestaremos atención a la explotación económica, por ser el medio para alcanzar el
objetivo de acrecentar el capital, ley fundamental del modo de producción capitalista. Y
porque los otros rasgos son, a fin de cuentas, consecuencia de dicha explotación.
El capitalismo es el sistema económico social basado en la propiedad privada capitalista de los
medios de producción, cuyo fin es la obtención de plusvalía mediante la explotación
económica de los trabajadores.
El surgimiento del capitalismo no fue súbito; se fue gestando a lo largo del periodo feudal y se
aceleró a partir de los siglos XV y XVI en Europa principalmente, sobre todo con el
fortalecimiento de la burguesía comercial, los avances científicos y técnicos, la expoliación de
las colonias, el desarrollo del humanismo burgués y otros factores.
Las revoluciones políticas burguesas de Inglaterra en el siglo XVII, de Estados Unidos y Francia
en el XVIII y las revoluciones de independencia latinoamericanas culminadas en la tercera
década del XIX, significaron la consolidación política del modo de producción capitalista que se
había incubado en el periodo anterior.
La acumulación originaria del capital
En cada región, en cada país, sabiendo que se encontrarán similitudes y diferencias, en un
periodo determinado antes y posteriormente a las revoluciones políticas de la burguesía, se
puede rastrear e identificar lo que Marx denomina la acumulación originaria del capital.
Piotr Nikitin refiriéndose a ese proceso señala: “para el surgimiento del capitalismo son
indispensables dos condiciones fundamentales: primera, la existencia de seres personalmente
libres, pero carentes de medios de producción y de medios de existencia, lo que los obliga a
vender su fuerza de trabajo, y segunda, concentración de grandes sumas de dinero y medios
de producción en manos de personas particulares”.
Y prosigue: “estas dos condiciones comenzaron a crearse en las entrañas del régimen feudal
en el proceso de diferenciación de los pequeños productores de mercancías. El
47
establecimiento del modo capitalista de producción se vio acelerado con la aplicación de los
métodos más burdos de violencia por parte de los propietarios de tierra, la burguesía naciente
y el poder estatal respecto a las masas populares”.
Como todavía la formulación es general, preferimos citar en extenso a este autor, sobre todo
porque en lo que sigue describe el ejemplo clásico de Inglaterra con pinceladas concretas:
“El contenido del proceso que se denomina acumulación originaria reside en crear las
condiciones indispensables para el surgimiento del capitalismo. “La acumulación originaria –
cita Nikitin— no es más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios
de producción”, escribió Marx.
Este proceso constituye la prehistoria del capital. En Inglaterra, se produjo la forma más típica
de acumulación originaria de capital. Los landlords (terratenientes) ingleses se apoderaban de
las tierras comunales campesinas e incluso expulsaban a los campesinos de sus propias casas.
Convertían en pastizales para ovejas las tierras arrebatadas por la fuerza a los campesinos y las
entregaban en arriendo a los granjeros. Era grande la demanda de lana por parte de la
industria textil, en proceso de desarrollo.
La burguesía naciente recurrió así mismo a otros métodos de usurpación, como por ejemplo, la
apropiación de tierras del Estado y la depredación de los bienes de la iglesia. Enormes masas
de población, privadas de medios de vida, se convertían en vagabundos, mendigos y
bandoleros. El poder estatal promulgó leyes crueles denominadas en Inglaterra, por ejemplo,
“legislación sanguinaria”, contra los despojados de sus bienes, que intentaban defender su
propiedad. Se recurría a las torturas, los látigos y el hierro candente para obligar a los
desvalijados a ir a trabajar a las empresas capitalistas.
Al despojar a los campesinos de la tierra se lograba un doble objetivo: en primer lugar, la tierra
pasó a ser propiedad privada de un grupo relativamente pequeño de personas; en segundo
lugar, se aseguró una abundante afluencia de obreros asalariados a la industria. Así se creó la
primera condición indispensable para el surgimiento del capitalismo: la existencia de seres
pobres personalmente libres, pero carentes de medios de producción y de existencia.
Marx señala los siguientes métodos fundamentales de formación de grandes riquezas
pecuniarias, necesarias para crear grandes empresas capitalistas: 1) el sistema colonial, o sea,
el saqueo y la esclavización de los pueblos atrasados de América, Asia y África; 2) el sistema
tributario: los arrendamientos de las contribuciones, los monopolios y otras formas de
apropiación de parte de los impuestos que se recaudan de la población; 3) el sistema del
48
proteccionismo, el fomento de la industria capitalista por parte del Estado; 4) los métodos
inhumanos de explotación.
Debido a la acumulación originaria se creó en escala masiva la mano de obra desprovista de
medios de producción, por una parte, y por la otra, se concentraron enormes riquezas
pecuniarias en manos de un reducido número de personas”, concluye Nikitin.
Bien; ya están creadas las condiciones para que el capital protagonice en el escenario social. Y
su papel, su fin, será y es incrementarse, acrecentarse, tal cual es el papel y el fin de sus
detentadores, los capitalistas, que entonces podrán decir, soberbios:
…”tenemos sed –mar de extremos dorados--Hemos quebrado a los más fuertesHemos enterrado a los débiles en las nubes Hemos inclinado la balanza del lado de la noche Y a pesar de los azotes recibidos Permanecemos en el templo”.
Sí, en las nubes del engaño. Porque hay quienes piensan que el capital se incrementa en el
comercio y, hasta hace poco, algunos de nuestros mayores creían que era a causa de un “pacto
con el diablo”. En la esfera de la circulación de mercancías, es decir en el comercio, no es
donde se produce el incremento del capital, dice la Economía Política marxista; porque lo que
se gana al vender se pierde al comprar, y el capitalista también está sometido a esa
circunstancia, pues cuando vende sus mercancías tiene que volver a comprar mercancías:
insumos y fuerza de trabajo, para volver a producir.
La explotación económica, la producción de plusvalía
El incremento del capital se produce en el proceso de producción de mercancías, afirma
tajantemente Nikitin, y lo explica: “En la fórmula general del capital figuran dos elementos:
dinero y mercancía. Por consiguiente el incremento del valor sólo puede producirse en virtud
de los cambios que se operan en el dinero o en la mercancía. Sin embargo, como se sabe, el
dinero de por sí no puede cambiar su valor y rendir incremento. Así pues, la fuente del
incremento debe buscarse en la mercancía.
Para que el dinero se convierta en capital, el capitalista necesita encontrar en el mercado una
mercancía que al usarse sea fuente de un valor superior al que posee en realidad. Esa
mercancía la encuentra el capitalista bajo la forma de fuerza de trabajo”.
Ese valor superior que produce la mercancía fuerza de trabajo (en el momento en que
produce, claro) se denomina plusvalía, que en resumidas cuentas es el valor producido por el 49
obrero y que no se le retribuye. El salario es la expresión en dinero de sólo una parte de lo que
el obrero ha producido en una jornada, en una semana, en una quincena, etc.
Bajo pena, por no atenernos a las normas de las citas en los textos, nos valdremos del ejemplo
que plantea Nikitin en su libro “Economía Política”, para explicar cómo surge la plusvalía:
“Supongamos que el capitalista posee una fábrica de confecciones. Para la confección de trajes
compra máquinas de coser, paños, forros, botones, hilo, etc. y fuerza de trabajo.
Admitamos que para hacer 500 trajes, el capitalista compra 1500 metros de paño a 30 dólares
el metro, con un valor total de 45.000 dólares. En la adquisición de materiales accesorios gasta
a razón de 30 dólares por traje; en total, 15.000 dólares. Al coser 500 trajes se produce cierto
desgaste de las máquinas y determinados desembolsos suplementarios (alumbrado,
calefacción, etc.) por valor de 5.000 dólares.
En fuerza de trabajo invierte 2.500 dólares (500 obreros a 5 dólares diarios para cada uno).
Así pues, el capitalista ha comprado todos los elementos de producción que necesita. En total,
el capitalista ha invertido en la confección de 500 trajes:
El valor del paño………………………………………………………….45.000 dólares El valor de los materiales accesorios…………………………..15.000 dólares El valor del desgaste de las máquinas…………………………. 5.000 dólares El valor de la fuerza de trabajo……………………………………..2.500 dólares __________________________________________________________________ TOTAL………………………………………………………………….67.500 dólares
El valor de un traje (67.500 entre 500) es igual a 135 dólares.
Al llegar al mercado el capitalista ve que idénticos trajes se venden allí a 135 dólares, por cuya
razón tiene que vender los suyos al mismo precio. Resulta que el capitalista ha anticipado
67.500 dólares en la producción y después de realizar la mercancía producida obtuvo los
mismos (135 x 500) 67.500 dólares. No se ha creado plusvalía alguna. El dinero no se ha
convertido en capital.
¿Cómo surge, pues, la plusvalía? la cuestión consiste en que el valor de la fuerza de trabajo la
reproduce el obrero no en toda la jornada, sino en una parte de ella, en 5 horas, por ejemplo.
Ahora bien, el capitalista no obliga al obrero a trabajar sólo 5 horas cada jornada. El capitalista
paga el valor de la fuerza de trabajo de una jornada entera y es el propietario del valor de uso
50
de esta mercancía durante toda la jornada. En consecuencia, el capitalista obliga al obrero
trabajar 8, 10 o más horas.
Debido a esa prolongación del proceso del trabajo, el obrero crea un valor mayor que lo que
cuesta la propia mercancía fuerza de trabajo.
Supongamos que el capitalista no obliga a trabajar al obrero 5 horas, sino 10. Durante las 10
horas de trabajo, los obreros (que en nuestro ejemplo son 500) transformarán el doble de los
medios de producción y crearán el doble de mercancías, es decir, harán 1.000 trajes.
Veamos qué desembolsos hace el capitalista en este caso:
El valor del paño……………………………………………………….90.000 dólares El valor de los materiales accesorios…………………………30.000 dólares El valor del desgaste de las máquinas..……………………..10.000 dólares El valor de la fuerza de trabajo….………………………………..2.500 dólares TOTAL…………………………………………………………..…… 132.500 dólares
Durante la jornada de trabajo de 10 horas, los obreros confeccionaron 1.000 trajes. Al
venderlos en el mercado (al precio de 135 dólares por traje), el capitalista obtiene 135.000
dólares. Ha anticipado 132.500 dólares y al realizar la producción ha obtenido 135.000dólares.
Se produjo un aumento de 2.500 dólares del valor anticipado. Estos 2.500 dólares constituyen,
precisamente, la plusvalía. El dinero se ha convertido en capital.
La obtención de plusvalía se debe a que los obreros han trabajado más tiempo que el
necesario para reponer el valor de su fuerza de trabajo. La plusvalía es, por consiguiente, el
resultado de la explotación de la clase obrera por los capitalistas”.
En el ejemplo, paño equivale a tela, y realizar equivale a concretar la venta, a materializar en
dinero la plusvalía. El ejemplo grafica claramente la explotación, cómo se produce la plusvalía.
Naturalmente, cada quien debería realizar cálculos concretos, por ejemplo, correlacionando
datos que pueden ser obtenidos en los Ministerios de Economía y Comercio, Industrias,
Instituto Nacional de Estadísticas y otros, para establecer la masa de plusvalía que los
capitalistas obtienen de la explotación de la clase obrera y otros trabajadores venezolanos.
Sin embargo, el tema puede ampliarse. En lo que sigue, Nikitin completa lo anterior explicando
un hecho económico que, aunque cotidiano, no siempre es advertido por los trabajadores.
Veamos:
51
“En la empresa capitalista, la jornada de trabajo se desdobla en dos partes: tiempo de trabajo
necesario y tiempo de trabajo adicional. En consonancia con ello, el trabajo del obrero se
divide en trabajo necesario y plus trabajo.
El tiempo de trabajo necesario y el trabajo necesario son el tiempo de trabajo y el trabajo que
el obrero necesita para reproducir el valor de su fuerza de trabajo, es decir, el valor de los
medios indispensables para su existencia. El tiempo de trabajo necesario lo restituye el
capitalista en forma de salario.
El tiempo de trabajo adicional y el plus trabajo son el tiempo de trabajo y el trabajo que se
invierte en la producción del plus producto. El plus producto reviste en el capitalismo la forma
de plusvalía, de la que se apropian los capitalistas. La relación entre el plus trabajo o el tiempo
de trabajo adicional, por una parte, y el trabajo necesario o el tiempo de trabajo necesario, por
la otra, muestra el grado de explotación del obrero. Por consiguiente, el tiempo de trabajo
adicional y el plus trabajo expresan una determinada relación social, que define la explotación
de la clase obrera por los capitalistas, los propietarios de los medios de producción”.
(En las condiciones de la producción capitalista plus producto y plusvalía son, en la práctica,
sinónimos. los productos que el obrero produce después de haber producido su salario, al
realizarse se convierten en dinero incrementado, que el capitalista se embolsa. Esa es la
plusvalía. Sin embargo en el socialismo los obreros producirán plus producto que no se les
devolverá directamente en el ingreso en dinero –salario, o como se llame--, sino en viviendas,
infraestructuras, educación, salud, instalaciones para el disfrute del tiempo libre,
mejoramiento del hábitat, sostenimiento de todos los servicios, en los necesarios aumentos
del salario, etc., más los recursos para los procesos de inversión y reinversión que el Estado
debe realizar para aumentar la capacidad productiva de la sociedad…).
¿Cómo sería el gráfico que represente el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo
adicional y que ubique salario y plusvalía de una jornada del trabajador?
Tiempo de trabajo necesario Tiempo de trabajo adicional
I______I______I______I______0______I______I______I______I
S A L A R I O P L U S V A L Í A
Distintos tipos de plusvalía
52
El gráfico anterior es variable, porque los capitalistas aplican métodos para incrementar la
plusvalía.
La plusvalía absoluta. Mediante el aumento de la jornada de trabajo los capitalistas obtienen
la que Marx denomina plusvalía absoluta. Por esa vía, en la jornada de trabajo el tiempo de
trabajo necesario sigue siendo el mismo, pero el tiempo de trabajo adicional aumenta. Los
capitalistas quisieran, de ser posible, aumentar la jornada de trabajo hasta el infinito.
Tiempo de trabajo necesario Tiempo de trabajo adicional
I______I______I______I______0______I______I______I______I______I______I_ _ _ _
S A L A R I O P L U S V A L I A
“La clase obrera –dice Nikitin—comenzó a luchar tenazmente por la reducción de la jornada.
Inglaterra fue el primer país donde surgió esta lucha, que tomó un carácter particularmente
porfiado después de que el Congreso de la I internacional de Ginebra, y el Congreso obrero de
Baltimore de 1866 proclamaron la consigna de lucha por la jornada de 8 horas”.
La plusvalía relativa. Utilizando diferentes métodos que aumenten la productividad los
capitalistas logran reducir el tiempo de trabajo necesario, aumentando el adicional, aunque la
jornada sea la normal de 8 horas, con lo cual logran la plusvalía relativa. Se logra, pues, a partir
de la intensificación del esfuerzo físico, mental y nervioso de los trabajadores.
Tiempo de trabajo necesario T i e m p o de t r a b a j o a d i c i o n a l
I_______i_______i_______0_______i_______i_______i_______i______i
S A L A R I O P L U S V A L I A
Y la plusvalía extraordinaria. Se produce a cuenta de la introducción de nuevos equipos y
máquinas que, por un lado, intensifiquen la productividad del trabajo y, por otro, reduzcan “el
valor individual de sus mercancías en comparación con el nivel medio del valor de las
mercancías” en una rama de producción determinada. De esta forma, al intensificar la
productividad, el capitalista logra reducir el tiempo de trabajo necesario; y al reducir el valor
individual de sus mercancías respecto a las de otros capitalistas, obtiene una mayor cuota de
plusvalía, pues como dice Nikitin, “el precio de las mercancías en el mercado lo determinan las
condiciones medias de su producción…”: las suyas, a cuenta de haber introducido máquinas
más eficientes, las ha producido a un costo menor de esas condiciones medias.
53
La plusvalía extraordinaria es una variante de la plusvalía relativa, de modo que el diagrama
con que la representaríamos es el mismo anterior.
La pregunta necesaria
Ciertamente que el capitalismo hay que estudiarlo en cada lugar de manera concreta, pero, en
cualquier caso, vista esta característica del mismo en cualquier lugar, resulta pertinente
preguntarse: ¿es o no absolutamente legítimo el programa de los socialistas de expropiar la
propiedad privada capitalista de los medios de producción para convertirlos en propiedad
socialista o de todo el pueblo, medida que funda el socialismo?
4
El socialismo
Herbert George Wells (1868-1946), el escritor inglés, autor de los libros El hombre invisible y
La guerra de los mundos, después de visitar Rusia en 1920 escribió su libro Rusia tal como yo la
he visto, en el cual relata la entrevista que le hiciera a V.I. Lenin, el dirigente de la revolución
proletaria en el antiguo país de los zares.
En el relato de la entrevista Wells intercala una oración de un texto que el dirigente ruso había
escrito recientemente: “los que han emprendido la tarea formidable de vencer al capitalismo
deben estar dispuestos a ensayar método tras método hasta que hayan al fin descubierto el
que debe guiarlos mejor a sus fines…”
La enseñanza resultante es: nada de aferrarse a esquemas y mantener la mente abierta a la
experiencia real. Lo cual, en verdad, no es nada fácil; porque los esquemas aunque solo sean
una aproximación a la realidad, son, por esa misma definición, una aproximación a la realidad,
y la mente, aunque esté “abierta” tiende a atesorar los benditos esquemas y a utilizarlos
como una prefiguración de la realidad y a confundirlos con la realidad. Grave error; pero lo es
también el no contar siquiera con una referencia general de sus fundamentos.
Por lo mismo, y aun considerando las experiencias que transcurren en otras partes y en
nuestro mismo tiempo histórico, cuando hablamos de estos temas decimos que al capitalismo
podemos describirlo, analizarlo y proponer cómo es, pues lo hemos visto hasta en su perversa
decrepitud imperialista; lo cual no ocurre con el tema del socialismo. Pensar que lo podemos
54
describir hasta en sus detalles, cuando apenas estamos abordando las primeras etapas de su
construcción, es un ejercicio más o menos ocioso.
Aquí y ahora, el socialismo es todavía un proyecto en construcción; un programa
revolucionario que va constituyéndose en programa de las mayorías de la sociedad, en la
medida que se erigen concretas unidades de producción socializadas.
Como sea, la construcción del socialismo es un tema en discusión, en lo que se refiere a su
esencia, perfiles, formas, métodos, gestión, conducción, ritmos, sujetos, su institucionalidad,
juridicidad, construcción económica, expresión política, manifestaciones espirituales, arraigo
histórico, sus posibilidades de permanencia y de expansión social, etc. En cuanto a esas
dimensiones y otras, debatimos y seguiremos debatiendo; pero nuestra decisión de construir
una patria socialista, ya está expresada en el grito de combate de la Revolución Bolivariana.
Esa discusión que explora, otea y busca vislumbrar los caminos de su construcción, cuenta con
certezas acerca de la naturaleza de su fundamento. Una proposición del fundamento del
socialismo, plantea: el socialismo es el sistema económico social basado en la propiedad
socialista de los medios de producción, cuyo fin es la satisfacción de las necesidades materiales
y espirituales de todos los individuos de la sociedad mediante el trabajo libre de explotación
de todos los miembros de la sociedad.
A partir de que en la discusión de esta proposición arribemos a la certeza de la misma,
cualquier discusión sobre temas relacionados con ella como los mencionados dos párrafos
atrás, cualquier discusión, repetimos, es ganancia, como comúnmente se dice.
Como compartimos esa certeza, terminaremos este trabajo contándoles algo relacionado con
la construcción real del socialismo.
Dos compatriotas y yo fuimos al Estado Trujillo, donde actualmente es Gobernador Hugo
Cabezas Bracamonte, a resolver cualquier cosa. Sin que estuviera programado de antemano,
Nicolás Sepúlveda que trabaja con Hugo, nos insistió entusiastamente que debíamos ir con él a
conocer la empresa productora de asfalto, la de producción de concreto y una de las 7 fábricas
de bloques, ubicadas las tres entre la ciudad de Trujillo y Valera. Todas ellas de propiedad
socialista.
Las tres empresas socialistas mencionadas utilizan materiales de la zona, su maquinaria es
moderna, poseen una importante flota de varias decenas de volteos y emplean a numerosas
55
trabajadoras y trabajadores. Fueron construidas con financiamiento del presupuesto ordinario
de la Gobernación del Estado, lo cual es importante conocer dado que esta entidad es de las
que presenta un situado constitucional relativamente bajo a tenor de su poca población;
hecho que pone en evidencia la disposición revolucionaria del equipo del gobernador, del
gobernador mismo, del PSUV y de todo el pueblo trujillano. El proyecto y las mencionadas
empresas tienen poco tiempo de existencia, y sin embargo ya están produciendo. Pero lo que
queremos destacar es lo que sigue.
Mientras mis dos camaradas, uno legislador y otro facilitador de la Escuela del Partido en el
Estado de donde somos, se informaban de las mismas cosas con otros trabajadores, conversé
con una trabajadora que hacía control de calidad de los bloques que iban siendo apilados para
el secado al sol. Le pregunté abiertamente que cómo se sentía con su trabajo y con la
empresa, y me contestó, tal como transcribo: “Pues feliz, gano un dinero que me ayuda
bastante, me tratan bien y esto es de nosotros”.
“Esto es de nosotros” ¿Habrá, me pregunto todos los días, un mensaje más claro que este en
cuanto a que es la construcción real y efectiva de las unidades productivas de propiedad
socialista, las que al crear de hecho las relaciones de producción socialistas, contribuyen a
crear la nueva conciencia socialista? Ese “nosotros” es anticipatorio de lo que será el modo de
producción socialista, pues en sí mismo significa: somos los dueños y dueñas de nuestros
medios. Pero significa algo más: el “nosotros” significa todos, el colectivo, el trabajo basado en
la cooperación, la búsqueda común de soluciones y la solidaridad humana.
RECOMENDACIÓN BIBLIOGRÁFICA:
1. Bujarin, Nikolai: EL MATERIALISMO HISTÓRICO.
2. Engels, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO.
3. Galeano, Eduardo: LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA.
4. Huberman, Leo: LOS BIENES TERRENALES DL HOMBRE.
5. Lenin, V. I.: EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN.
6. Marx-Engels: EL MANIFIESTO COMUNISTA.
7. Marx, Carlos: EL CAPITAL.
56






























































![Presentacion GAME SHOWS.ppt [Modo de compatibilidad]d1izx6szmu30ih.cloudfront.net/.../PresentacionGAMESHOWS.pdf · 2013-07-10 · Los GAME SHOWS son juegos de concursos de todo tipo](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5f81c29bc6390e63c85f82bf/presentacion-game-showsppt-modo-de-compatibilidad-2013-07-10-los-game-shows.jpg)