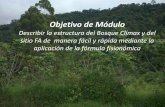ALGUNAS SUGESTIONES SOBRE EL PAISAJE … · del Congreso, que cumple con su rol de cierre de la...
Transcript of ALGUNAS SUGESTIONES SOBRE EL PAISAJE … · del Congreso, que cumple con su rol de cierre de la...
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
ALGUNAS SUGESTIONES SOBRE EL PAISAJE URBANO DE BUENOS AIRES Dr.Arq. Alfonso Corona Martínez lustrado con dibujos del Arq. Ignacio Ros de Olano CONSIDERACIONES PRELIMINARES: “El espacio es la expresión de la sociedad. Puesto que nuestras sociedades estan sufriendo una transformación estructural, es una hipótesis razonable sugerir que están apareciendo nuevas formas y procesos espaciales. El proposito del presente analisis es identificar la nueva logica que subyace en esas formas y procesos. La tarea no es fácil, porque el reconocimieno aparentemente simple de una relaciòn significativa entre sociedad y espacio oculta una complejidad fundamental. Y es asi porque el espacio no es un reflejo de la sociedad, sino su expresión, en otras palabras, el espacio no es una fotocopia de la sociedad: es la sociedad misma. Las formas y procesos espaciales estan formados por las dinámicas de la estructura social general, que incluye tendencias contradictorias derivadas de los conflictos y estrategias existentes entre los actores sociales que ponen en juego sus intereses y valores opuestos. Además, los procesos sociales conforman el espacio al actuar sobre el entorno construido, heredado de las estructuras socioespaciales previas. En efecto, el espacio es tiempo cristalizado.” (Castells1 cut., p488) APROXIMACION 1. El paisaje urbano más general de Buenos Aires es el que se tiene llegando en avión de noche. Recuerdo unas pasajeras europeas asomándose, o amontonándose, contra una ventanilla y preguntando: Is this already Buenos Aires? desconcertadas por esa constelación de luces sobre un plano, aparentemente infinita e indiferenciada, limitada solamente por la oscuridad del Río de la Plata. Una extensión interminable de manzanas aproximadamente iguales; ese es el primer paisaje urbano para el que llega por aire. Los dibujos y pinturas de los viajeros de siglos anteriores reflejan inevitablemente un modesto caserío horizontal visto desde el Río. Apenas unas pocas iglesias se destacan de esa construcción humilde que se extiende a partir de unas barrancas que se nos antojan exageradas. Esas imágenes nos recuerdan también que la población de esa ciudad había llegado del mismo modo que el viajero-dibujante: en barcos, sin que fuera nunca muy claro para qué se juntaba tanta población en un lugar aparentemente sin otro destino que la delimitación del Rio de la Plata como posesión española. Le Corbusier llegó a Buenos Aires de la misma manera en 1929, por el Río. De inmediato imaginó unos verticales rascacielos para oponer a esa horizontalidad intolerable del río que luego seguía en una llanura igualmente horizontal e infinita. Ese proyecto está realizado; en los días claros, se pueden ver desde Colonia los remates de los rascacielos presagiados por Le Corbusier (Figura 1).
1 Manuel Castells: La era de la informacion, vol.1: La sociedad red. Madrid, Alianza, 2000
1
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray 2. LA COMPOSICION, ORIGEN DEL PAISAJE URBANO ¿Hay algo especial en la composición urbana de Buenos Aires? Las cosas dichas sobre la ciudad después de los años 60 nos han acostumbrado a pensar al material construido de la ciudad como una oposición entre el tejido anónimo, la “cantidad residencial” de Aldo Rossi, y los monumentos, edificios salientes o significativos. La ciudad colonial, ajena a estas reflexiones “post facto” sobre la ciudad tradicional europea, se planifica más bien como un campamento romano en el que los monumentos que están obligados a existir, “por programa”, se concentran en torno a una plaza mayor, y los que luego aparezcan tendrán que acomodarse en los lotes de la cuadrícula, un poco mayores que los asignados a las casas. Una primera respuesta, entonces, describirá lo obvio: la ausencia de monumentos como terminal de visuales, consecuencia inevitable de la cuadrícula colonial; una falla que los gobernantes “cultos” de fines del siglo XIX procuraron arreglar con la apertura de la Avenida de Mayo y luego las Diagonales, entre otras nunca concretadas (Figura 2). De esa aventura queda como monumento “legalmente” compuesto solamente el edificio del Congreso, que cumple con su rol de cierre de la Avenida de Mayo. Se trata de una circunstancia análoga a la que preside, pocas décadas antes, la construcción de la Opera de París y su correlativa Avénue de l’Ópéra. Avenida perspectívica y monumento de cierre se hacen simultáneamente en ambos casos. Para la mayoría de los edificios monumentales, sin embargo, la situación es “a lo largo de una calle”, aunque muchas veces estén compuestos con “centro y alas” como si pudiera vérselos frontalmente. Por eso se hacen especialmente recordables los edificios monumentales que enfrentan un espacio libre, aunque éste sea casi inevitablmente una plaza-parque sin una relación previsible con el monumento. Es el caso del Palacio Pizzurno frente a la Plaza Rodríguez Peña e incluso del edificio Kavanagh y el Círculo Militar y la Cancillería (Palacios Paz y Anchorena) frente a la Plaza San Martín (Figura 3). El diseño monumental de un edificio importante demanda un vacío anterior a él que resalte su jerarquía. Quizá los ejemplos como los Tribunales, el Teatro Colón y la Escuela Roca frente a la Plaza Lavalle sean una reproducción de la situación que tuvo la plaza mayor en la Colonia. Las antiguas iglesias del Centro ceden un vacío o atrio anterior a la calle (Figura 4), porque ella no permite verdadera perspectiva, como reclamando esa preparación que la cuadrícula no les ofrece; otros edificios que antes eran, resignados o inconscientes, frentistas de calles angostas, se ven súbitamente monumentalizados por alguna apertura vial (el Club Español en la Avenida Nueve de Julio). ¿Acaso el carácter de esta ciudad está dado en cierta medida por la multiplicidad de cuadrículas, que impide que sean infinitas por los cambios de dirección? La cuadrícula- las cuadrículas- ensamblan unas con otras para asegurar la continuidad vial, pero la edificación sobre ellas provee de perspectivas impensadas que, como en el caso de las aperturas viales, monumentaliza inesperadamente los edificios que quedan al final de perpectivas casuales. Algunos cumplen dignamente ese rol que les cupo en suerte; aún
2
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray hoy, el edificio Kavanagh “cierra” la perspectiva de la Avenida Santa Fe y alguno de los edificios de Catalinas Norte cierra las calles angostas del microcentro. En los barrios, esos fenómenos pasan a ser accidentales. Edificios de planta triangular se vuelven inolvidables en algunas esquinas de la Av. San Martín, allá por la Paternal; o se aprovechan de un ángulo de calles, como el edificio que en la convergencia de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, allá por la Avenida La Plata, parece custodiar ese punto de la ciudad. En tiempos recientes, la altura de las construcciones hace de algunas de ellas protagonistas de la escena urbana (Figura 5). Al restringirse el proyecto urbano a un trazado cuadricular, y al repetirse esas cuadrículas sin variaciones (si se infringe esta regla con diagonales, no se sabe qué hacer con ellas y las perspectivas que ofrecen: es el caso de Villa Devoto) queda la tercera dimensión librada a las condiciones del loteo y a las sucesivas tipologías dominantes. Sucesivas, pero rara vez enteramente sustitutivas. La coexistencia de tipos incongruentes registra las ciudades implícitas que se han frustrado en ese mismo sitio. Los pocos ejemplos que he enumerado solamente refuerzan la falta de un diseño deliberado del espacio urbano, a la vez que nos recuerdan la necesidad del habitante de tener a la vista algunos hitos o puntos de referencia. Otro tópico obvio del paisaje urbano capitalino es que la calle recta y la manzana cuadrada original sugieren una edificación homogénea. Pero la evolución del tejido produjo todo lo contrario: el perfil “serrucho” o tejido segmentado de la edificación, que genera un fugaz predominio como objeto para cada uno de los edificios vistos en sucesión al desplazarse a lo largo de cada calle. Cada edificio es, por un instante, el único edificio; después otro lo sucede. Quizá el rasgo más característico- el más recordable de la ciudad- sea el que vemos en las calles de barrio. Allí podemos leer la presencia simultánea de sucesivos proyectos de ciudad, representados por edificios indiferentes cada uno a sus vecinos, pero en realidad heraldos ya anacrónicos de ciudades que no llegaron a completarse, abandonadas en favor de otras, que a su vez son abandonadas por otras más nuevas, que se levantarían en el mismo lugar, pero que deben convivir con esos sobrevivientes de proyectos urbanos anteriores. 3. LA UNIDAD DEL PAISAJE URBANO PORTEÑO La verdadera unidad de la que se compone el paisaje urbano de Buenos Aires es la cuadra. Sus innumerables variaciones y sus evidentes constancias son el material del que se hace el paisaje urbano. ¿“A cuántas cuadras queda?”. La cuadra es también la unidad de distancia de la caminata urbana. Aunque no son iguales entre sí, las cuadras son tenidas por tales. La “cortada” es precisamente una cuadra (raras veces dos). Es la materialización de la unidad de paisaje urbano, autocontenida, la calle con “tapas” en los extremos (¡tiene extremos!) Es casi como una plaza semiprivada, y así la usaban los chicos en los barrios. En cambio, la cuadra verdadera es la unidad de una serie lineal e indefinida. La cuadra de la calle perpendicular a la que recorremos es “diferente”- a veces, muy diferente.
3
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Cuando lo es menos aparece otra unidad, la evidente en el plano de la ciudad- la manzana. Pero nadie, o casi nadie, habla de la “manzana de al lado” y todos hablan de “la otra cuadra” (la anterior, la siguiente) Bastaría deformar la cuadrícula (que ya no sea cuadrada sino fuertemente rectangular como en Nueva York) para crear otra ciudad u otro paisaje urbano. Nueva York es una ciudad de calles (las cuadras larguísimas) y avenidas de cuadras cortas. “A la vuelta de la manzana” pasa a ser algo casi inexistente. Con esta evidencia cabe reconocer la maestría del Rockefeller Center, una cuadrícula impuesta sobre la matriz de Manhattan2. En Buenos Aires, como en otras ciudades de cuadrícula...cuadrada, las calles son potencialmente iguales, pueden volverse principales o secundarias, comerciales o residenciales de acuerdo con el correr del tiempo. No depende de la cuadrícula misma ese carácter, sino de factores externos: la estación de tren o el ingreso desde la ruta deciden cuál será la calle comercial para los pueblos de provincia. La cuadrícula, cuyo origen se remonta a la Colonia, parece seguir siendo la solución lógica y racional – o sea, irreflexiva- para urbanizar un territorio que se asume como plano, sin serlo verdaderamente. 4. LOS LUGARES El paisaje urbano no es una escena que se contempla, sino el escenario de nuestras propias acciones. En una ciudad que se transforma al ritmo que lo hace Buenos Aires, me resulta imposible hablar del paisaje urbano tal cual es hoy sin hacer mención de las formas que tuvo en un pasado relativamente próximo. No lo hago por nostalgia, sino por la dificultad en explicar lo que hay sin referencia a lo que fue no hace mucho tiempo. Frente a la aparente eternidad de los espacios urbanos europeos, de los que hemos aprendido a mirar la escena urbana como tal, nuestro propio ambiente urbano parece más un campo de batalla entre proyectos de ciudad contradictorios, y ciertas configuraciones se hacen imposibles de explicar sin algo de crónica. Desde luego que esa eternidad europea es ilusoria; la plaza de San Marcos fue mandada completar por Napoleón, y cuestiones parecidas están en la historia de todas las grandes capitales que admiramos. Un paisaje urbano que nos parece siempre completo comparado con la inestabilidad de nuestra propia escena urbana. Los lugares de nuestra ciudad duran sólo una generación, o se les “renueva el contrato” (social), una o varias veces.La renovación de contrato de un lugar sucede cuando se promueve socialmente a los lugares- se los amplía de su rol barrial a uno metropolitano, o cuando su posición estratégica los hace etapas inevitables de los grandes recorridos urbanos. Es el caso de Santa Fe y Callao, al menos en tres épocas que yo puedo recordar. Cuando era el centro de un grupo social, que era predominantemente local, el Barrio
2 Marshall McLuhan: Understanding Media. New York, McGraw- Hill, 1964 Richard Sennett: The Conscience of the Eye.New York, Norton, 1992
4
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray Norte, lo hacían visible dos confiterías- el Aguila y el Petit Café- y dos cines, el Capitol y el Gran Splendid. En la “Callao y Santa Fe” de hoy los cuatro han desaparecido, salvo el edificio del Splendid convertido ingeniosamente en una librería que conserva a su modo la sala del cine-teatro. (Recientemente categorizada como la segunda librería más bella del mundo por alguna entidad británica anteriormente desconocida) (Figura 6). En una etapa intermedia, llamémosle de popularización metropolitana, se agregaron cinco cines más: el América, los Santa Fe 1 y 2 y los que hoy quedan, Atlas 1 y 2; se sumaron cafeterías y restaurantes, que en general perduran. Entonces fue que “se llenó de gente”. De la esquina misma, solamente sobrevive, por así decirlo, la funeraria prestigiosa. El paisaje urbano conocido, el que nos resulta familiar, estaría mejor representado por un plano de que por una perspectiva. Ese tipo especial de plano, conocido como plano "de Nolli" fue un relevamiento encargado por un Papa a mediados del 1700, es un instrumento idóneo para entender la ciudad peatonal. Para el caso de Roma, contiene los interiores de los edificios que conocemos y a los que esperamos acceder, a la vez que las calles y plazas. Volviendo a Santa Fe y Callao, es fácil imaginar un plano “de Nolli” que registraría los halls y las salas de los cines hoy desaparecidos, así como el Petit Café. Estas eran las articulaciones de ese paisaje urbano; allí está el mérito de la reforma del “Grand Splendid”; conserva para nosotros al menos uno de los espacios que ese plano representaría (Figura 7). Por este motivo para las personas mayores resulta un tanto inhóspita esa esquina; ya no existen la mayor parte de esos interiores, solamente están en nuestra memoria, junto con las anécdotas de los lugares que alguna vez habitamos, las personas que conocimos en esos edificios, los diálogos que ya no pueden repetirse. Los lugares de la ciudad a los que no he vuelto nunca me imagino que siguen iguales, aunque sé que no es así. Hay zonas a las que sostiene su nombre, o renombre, aunque su paisaje haya cambiado. Insistimos en ver el Barrio Norte como era y no como realmente se lo ve hoy. En otros casos se nos propone imaginar un paisaje urbano que no es, o que quizá nunca fue: es el caso de San Telmo. Lo “documental” prevalece sobre lo real, y se elige un momento de una evolución que no se ha detenido, para preservarlo; ese preservar tiene éxito si significa, a la vez, comercializar. La ciudad añora, o finge añorar, su pasado colonial y lo reinventa. El unico San Telmo que existe es el de hoy, pródigo en restaurantes y faroles que son nuevos pero piden nuestra complicidad para fingir que son viejos. En la calle Florida podemos observar un movimiento cíclico que se da en Buenos Aires: gentrification / grasification (si se me permite el neologismo) No todo es recualificación o prestigiamiento de zonas anteriormente degradadas o populares, como el festejado “Palermo Viejo”; también hay decadencias y abandonos, pérdidas de atractivo o de prestigio. 5.
5
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray EXTERIORES E INTERIORES Un efecto nada diseñado ni espectacular, es el que produce en el microcentro el claustro de la Merced en la calle Reconquista, simplemente por el contraste entre el ajetreo de la calle de Bancos y la serenidad y relativo silencio del gran patio cuadrado. Distinto de la expectativa cumplida que ofrecen los salones de los Bancos y las naves de las iglesias que también hay en la zona. Mi apelación al plano "de Nolli" refleja a la vez que, cada vez más, la calle es la vía que nos conduce al interior de los edificios, que es lo que realmente interesa hoy. Hubo un tiempo en que ambos, espacio público e interiores de los edificios, estuvieron equilibrados. Una Edad de Oro. Antes de ella, y muchas veces, fue mejor el espacio exterior público, que los interiores, mayoritariamente genéricos. Solamente ganaban sobre el espacio público los interiores palaciegos y eclesiásticos; una cosa nada sorprendente si pensamos que el espacio público no solamente era el prólogo de los interiores monumentales, sino el escenario de la vida cotidiana.Las obras de Shakespeare ambientadas en una Italia bastante imaginaria mucho nos dicen de esa calle todavía medieval. Más tarde el espacio público fue diseñado como marco o perspectiva de los “monumentos” y la construcción privada asumía, con mayor o menor entusiasmo o resignación, el rol de coro, reservado para la pared de casas que formaba las calles y las plazas; en suma, la ciudad que llamamos barroca y que pervive y se perfecciona en los bulevares de Haussmann, modelo explícito de nuestras grandes avenidas de principios del siglo XX. En tiempos “barrocos” el espacio público ordenado y ornamentado era un regalo (o un préstamo condicionado a la buena conducta de los usuarios) que le hacían las clases altas al pueblo. Continuando esa tradición, a mediados del siglo pasado las personas y las familias de los barrios de Buenos Aires iban al Centro para comidas ceremoniales y espectáculos, y se vestían apropiadamente para no desentonar con esas escenografías. El progresivo desdibujamiento del sistema de clases hizo que el espacio privado y su manifestación exterior se independizaran de esas implícitas reglas, hasta eliminar los últimos residuos del “decoro urbano”. Este era el que mantenía funcionando la ciudad post-barroca que fue Buenos Aires a fines del siglo XIX, una discreta ambientación que tiene hoy su mayor desmentida en la proliferación competitiva de “edificios torre” en los barrios mejor situados. 6. MIRANDO LA AVENIDA DE MAYO Si usted está detenido delante del Congreso, sea por su voluntad o la de otros, mire hacia el Centro, hacia el lado opuesto de la Plaza, allí donde desemboca la Avenida de Mayo. Al final de ella está la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, pero no podrá verla; queda más abajo. En el sentido opuesto sí se ve el Congreso desde lejos, quizá porque su cúpula es desproporcionadamente alta. A lo mejor es así de alta para que se vea a la distancia, si recordamos que tanto la Avenida como el Palacio Legislativo fueron las grandes innovaciones del Centenario. En ese remoto 1910 de argentinos optimistas se abrió la única avenida nuestra que sigue el esquema de París, una vía monumental que une las dos sedes del gobierno. Y la del Legislativo fue hecha para ese aniversario de la
6
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray República, cerrando esa perspectiva. Arquitectónicamente, el Poder Judicial queda aparte (Figura 8). Algunas décadas más tarde, la Avenida de Mayo fue irreversiblemente interrumpida por la Avenida Nueve de Julio, que con restos de optimismo se llamaba “la más ancha del mundo”. Los pesimistas que ya abundaban entonces agregaban: “Y la más corta”; porque al principio no pasaba de ser el tramo Corrientes- Belgrano. Pero mejor volvamos a nuestro punto de observación original, frente al Congreso. La llegada de la Avenida de Mayo no es intrascendente. Los arquitectos y los propietarios de ese entonces tenían mucho sentido de ceremonia. De modo que a mano derecha veremos dos cúpulas pequeñas, que marcan los dos extremos de un edificio que abarca toda la última cuadra, el edificio “La Inmobiliaria” del Arq. Luis Broggi (Figura 9). Y por detrás de ellas, la reina de todas las cúpulas de la Avenida, el Pasaje Barolo en la cuadra siguiente. Las primeras son rojizas sobre unas torrecitas “beige”; la del Barolo, en su torre, resplandecientemente blanca, rematada por un faro. Ese fue el edificio más alto de Buenos Aires allá por los años 20. Y ciertamente el más discutido; no era de ningún estilo registrado por el gusto de la élite porteña, que no vacilaba en declararlo un adefesio. En realidad era producto de la imaginación muy libre de un italiano, Mario Palanti, que nos dejó ese edificio, otro en Santa Fe y Callao rematado por un alto pináculo, otros menos conocidos y una versión del Barolo en Montevideo, el palacio Salvo frente a la plaza Independencia, motivo de críticas similares por parte de los uruguayos. Después regresó a Italia. La incomprensión no lo privó de obras; un caso envidiable. Si abandonamos la plaza por la Avenida, veremos que aunque bastante deteriorada por el tiempo y las migraciones de la “centralidad”, esa Avenida que fue la primera calle a la europea refleja bien la estrategia de sus arquitectos; como cada edificio debía tener altura máxima, el impulso diferenciador solamente podía desahogarse en las esquinas, y por lo tanto, en los cuerpos de ángulo y sus remates. Esos remates, naturalmente, eran cúpulas. Perdimos algunas- como la del Hotel Chile, una esquina después del Barolo, por culpa de un incendio; pero las sobrevivientes nos permiten imaginar el esplendor que debían percibir los porteños en esa Avenida, primera materialización de nuestra indudable identificación con Europa. Un sueño hecho realidad. El fenómeno del protagonismo del edificio en altura, en desmedro de la perspectiva urbana había sido tempranamente iniciado por el “Pasaje Barolo”. Antes de que la Av. 9 de Julio cortase la Avenida, ya el Barolo había iniciado un juego que sería típicamente porteño, llamémosle “arruinar la perspectiva”. Esto alcanza para la Avenida de Mayo un máximo en la intersección con Chacabuco (Figura 9). 7. LUGARES CRITICOS PARA EL PROYECTO DE PAISAJE URBANO Un lugar crítico paradigmático es la Avenida de Mayo y Chacabuco. La perspectiva filo-haussmaniana de la Avenida de Mayo es interrumpida brutalmente por el edificio de “La Buenos Aires” con su plazoleta vacía y , al avanzar, el descubrimiento de que este edificio hace “pendant” sin proponérselo, con el de SADE, sobre la calle paralela,
7
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray Rivadavia. Es Otra ciudad “a la norteamericana”, que irrumpe en el sueño parisino que en realidad parecía madrileño, pero no lo sabíamos hasta que no vimos la Gran Vía. Esa ruptura con la perspectiva haussmaniana tuvo un antecedente en la apertura de la Avenida 9 de Julio, que hacia 1950 cortó esa continuidad de “la Avenida”, como cortaría todas sus paralelas presagiando la todavía inexistente distinción entre “microcentro” y “macrocentro”, Otras generaciones conocieron el ensanche de Corrientes y añoraron hasta su muerte la “Corrientes angosta”. Ha sido una habilidad nacional destruir los proyectos de paisaje urbano, sea en nombre del progreso (generalmente vial) o de secretos resentimientos sociales. El caso inverso de los tajos a la Avenida ha sido la precaria conservación de la Embajada de Francia que impide la desaparición o absorción de la Plaza Carlos Pellegrini por la Avenida 9 de Julio, y, consecuentemente la descaracterización de la Av. Alvear (Figura 10). Esta ultima es justamente uno de esos lugares que se “recontratan” a sí mismos; pasando de ser la localización de los palacios de los ricos a la instalación de las embajadas y luego de ciertas multinacionales de la moda que son precisamente embajadas del mundo del consumo globalizado; embajadas trasnacionales. 8. BARRIOS MÁS ALEJADOS Los barrios tenían centro, en general una plaza, como si fueran pequeñas ciudades. Esa centralidad menor se apoyaba en el ferrocarril suburbano. Después de esto, la aceleración del tránsito sustituyó la centralidad por la linealidad de las avenidas y desdibujó los límites entre barrios. La automovilización no ha logrado desplazar a la anterior “urbanidad”. El Centro resiste, al menos su parte Norte, y así otros lugares de la ciudad. Por otro lado, hay paisajes urbanos casi inalterables: Barrio Parque, pasajes de Caballito, el pasaje Bollini. Salvados por los reglamentos de edificación, habitualmente tan inefectivos. Para mostrar que no simpre acontece esa salvación, está en nuestra evocación el fantasma del pasaje Seaver, que pocos recuerdan ya, como uno de los más logrados remedos de París, la suprema aspiración del proyecto de paisaje urbano destronado por la modernidad (Figura 11). Hay sectores urbanos que se valorizan por su posición estratégica y se transforman totalmente como paisajes al volverse localizaciones deseables. Es el caso de las zonas antes “de servicio” detrás de la Av. del Libertador (Salguero, Cerviño...Oro, Godoy Cruz) Allí se hace sentir con toda su potencia la desmesurada densidad que permiten los reglamentos. Algo parecido sucedió antes con el centro de Belgrano. En el caso de la Av. del Libertador en Palermo, la inversión de valores es sorprendente; se ha densificado para la vivienda de lujo el sector que quedaba “atrás” de la pared continua y decorosa de las casas de departamentos de altura regulada que todavía podemos contemplar si pasamos en auto, que es la manera correcta de hacerlo (Figura 12). 9. LAS CALLES SON RESIDENCIALES Y COMERCIALES A LA VEZ
8
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Imagen desordenada de publicidades en micro-locales de negocio; es el caso de la Av. Cabildo, de Santa Fe entre Coronel Díaz y la 9 de Julio, entre otros. El espacio de la calle corredor, una amplia avenida, se limita con edificios de altura regulada que registran la evolución de la casa de departamentos. La planta baja presenta el caos en lugar de ese orden prestado, una seriación irregular de locales de comercio que pretenden, cada uno de ellos, llamar la atención y arreglárselas independientemente para sobrevivir y prosperar. En esos tramos de comercio minorista y cuentapropista se verifica con la máxima intensidad una característica del paisaje urbano local, en su escala mínima. Para darle un nombre prestigioso, llamémoslo “horror vacui”. Cada metro cuadrado de superficie presenta límites entre locales, materiales y revestimientos, amén de los elementos utilitarios que la ciudad provee sin criterio formal alguno; tapas de servicios públicos, números de calle, cables misteriosos que salen de orificios en la pared de frente y desaparecen en frágiles marquesinas que se suceden en gran variedad de configuraciones. Todo ello subvierte el orden que presentan los locales comerciales en una calle europea- esa que se pretende haya sido el modelo a seguir- donde la composición general del edificio encuadra de manera inexorable el local comercial. Entre nosotros acontece lo contrario: hay que descubrir el edificio alejándose de la fachada y aún cambiando de vereda, porque en lo inmediato el abigarramiento de las instalaciones comerciales predomina. En una inversión sorprendente de los orígenes de las cosas, hay ahora en la Avenida Santa Fe unos discretos carteles que nos anuncian que se trata “del mayor shopping a cielo abierto”. 10. PAISAJES URBANOS La expresión “paisaje urbano” pertenecería a Gordon Cullen3; en la ciudad americana me parece que es más un tema para Kevin Lynch4, así como el de las imágenes de Buenos Aires corre el peligro de ser una enumeración de lugares agradables o prestigiosos. Normalmente llamamos “paisaje urbano” a los espacios que vemos desde la calle; pero esto no explica cómo es Buenos Aires. Desde la calle se ve lo que quieren mostrarnos, lo “social”. Es la cara visible del habitar. Ese habitar más o menos trivial pretende a la vez mantenerse secreto y declarar lo que se es (o lo que no se es). La suma de esos enunciados particulares forma un discurso público que está, dijéramos, disponible para las escrituras de lo privado hacia lo social. Esto es lo que nos muestra la calle, y que aceptamos como paisaje o espacio urbano. Pero en una ciudad, o al menos en una ciudad como ésta, la realidad no es explicable a menos que nos elevemos sobre ese canal de espacio público y sobrevolemos las
3 Gordon Cullen: Townscape. Londres,Architectural Press, 1959. 4 Kevin Lynch: The Image of the City.Cambridge, MA, MIT Press, 1960.
9
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray manzanas. Detrás de esas máscaras que llamamos fachadas está la verdad de la sumatoria de tipos edificados y en ellos el agregado de las verdades de las vidas cotidianas, así como el retrato de las interacciones entre un loteo surgido del hábito cotidiano de una ciudad en la que se vivía de otro modo, una edificación que evoluciona al compás de los embates de la especulación inmobiliaria y los diques, no muy efectivos, que le opone, de tanto en tanto, una reglamentación municipal (Figura 13). El paisaje urbano, a causa de la segmentación del tejido, no se compone aquí solamente de fachadas, de caras sociales. Cuando la fila de casas de departamentos de patio lateral se interrumpe, los interiores de esos patios se incorporan inesperadamente al límite de la calle.Un corte anatómico del tejido construido se hace público y desautoriza la simulación que inevitablemente materializa la fachada representativa. Ventanas de lavaderos, ropas colgadas, caños de ventilación no previstos, los escalones y retiros a veces mínimos que retratan el Código vigente en esa hora, suelen constituir- junto con las ventanas ilegales abiertas en las medianeras- una suerte de acantilado artificial, bastante más interesante y variado que las fachadas insípidas y rutinarias que responden a los restos del “decoro” que presidía la composición de las fachadas. Todo esto contribuye a que el lateral de la calle porteña sea fragmentado y poliédrico en vez de un teórico plano, que se haga de piezas menores que las previstas, que los actores de reparto de la escena urbana ganen protagonismo sobre los actores principales. Ese paisaje inesperado revela, en las zonas más densas, la escasa habitabilidad de los departamentos “internos”, la oscuridad de los patios llamados “de aire y luz”, y, como consecuencia, la irracionalidad de esa imitación de las avenidas europeas. Explica el surgimiento de otra ciudad, de volúmenes aislados, posiblemente contradictoria con el amanzanamiento existente, y que aún no ha logrado una expresión espacial “pública”. Bastaría observar la separación puritana en el “nuevo barrio” de Puerto Madero entre las manzanas de edificación aparentemente continua alineados con la calle y otras que solamente contienen torres altísimas para advertir que las “contradicciones tipológicas” entre ambos tipos de manzana, y por consecuencia, distintos tipos de espacio de calle, no han sido resueltas. Sólo las torres lujosas aisladas y los bloques de los conjuntos habitacionales escapan de esta contradicción, pero al precio de eliminar la relevancia de la calle. Las zonas hoy más cotizadas del barrio de Belgrano muestran qué podría ser este nuevo paisaje urbano- una “Ville Radieuse” sobre una cuadrícula- la promesa de una mejor manera de habitar. 11. FACHADAS En las fachadas- en el paisaje urbano- está la arquitectura, con sus cambios de estilo y moda. En la profundidad de la manzana está la construcción práctica y el habitar. Por este motivo resulta difícil prescindir de los significados al observar la ciudad. Las formas que vemos, únicas o seriadas, han sido todas organizadas de modo más o
10
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray menos consciente para transmitir significados; en algunos casos mensajes explícitos como lo intentaba la arquitectura del siglo XIX; en otros, simplemente la adhesión a las convenciones de cada momento, con las mínimas desviaciones que se permite el ingenuo intento por diferenciarse. ¿Cómo podríamos entonces eludir la referencia a esos significados? Apenas debiéramos distinguir entre el mensaje fuertemente estructurado y las expresiones casi automáticas, el primero deliberadamente impuesto por un propietario y una “firma” de autor, las segundas como un reflejo del consenso social que no sabe expresarse, pero que reconoce y rechaza las transgresiones más osadas. ¿La actual, inmensa extensión del espacio construido, equívocamente llamada todavía “ciudades”, tiene obligatoriamente que componerse de objetos en los que no hay nada que mirar? ¿Sólo cubos lisos? (Ni una reja trabajada, ni una moldura, ni una ménsula labrada, ni una balaustrada - ni nada) El “modernismo mínimo”, la “arquitectura silenciosa”, puede servir si está alejada de otros edificios, confrontada con una naturaleza que provee de variedad infinita, de estímulos visuales con los que contrastar la pureza de una casa Farnsworth. En estos centros urbanos, que poco tienen ya de urbanidad, esa simplicidad o pureza, el irreflexivo homenaje a una vanguardia artística de hace 80 años, en realidad resulta ser homenaje al economicismo de los especuladores, una canción a los menores costos, un desdén hacia el espacio público en vías de extinción. Sobre el ornamento de los edificios que nos quedan de antes, juega el sol en las molduras, nos sorprende una reja portadora de variedad visual. Hemos llegado a añorar, ya no por razones nostálgicas sino simplemente perceptivas, las arquitecturas ornamentadas. Aconsejaría aprovechar el microcentro mientras dure. Cada sustitución de un monumental Banco viejo por otro nuevo, sin duda de gran mérito cada uno de ellos, nos aleja de un entorno fijo con algo para mirar (Figura 14). Lo visualmente variable ya no son las piezas que componen el entorno fijo, sino las “imágenes” que se encienden y se apagan a voluntad en una pantalla chica. Allí está concentrada la riqueza visual, el “algo para contemplar”. Los límites de la calle, como antes dije, no son solamente las paredes de un “canal de circulación”, sino que contienen la promesa de los interiores que conocemos y que nos gusta (o nos gustaba) frecuentar, recorrer y permanecer en ellos. Algo de esto sucede con las calles flanqueadas por casas de departamentos; son todos privados, espacios excluidos para el pasante, pero previsibles o esperables. Se componen de espacios imaginables. Nunca estuvimos “allí dentro”, pero sabemos cómo serán. Los interiores “semipúblicos” son para su uso, “públicos”; para su atención y cuidado son privados. Rigen en ellos normas de conducta, obedeciéndolas somos admitidos en ellos. Distinguimos perfectamente los que nos permiten entrar a “hacer nada” (los
11
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray shoppings) y los que no lo permiten (los Bancos) Esta incorporación de los interiores nos permite calibrar el paisaje urbano de otra manera, al evocar los cambios que se producen en esa gradación entre público y privado. La calle Posadas era como el patio de atrás de la lujosa Avenida Alvear con sus palacios inaccesibles.Todo ese sector era de edificios inaccesibles y por extensión, el sector mismo tenía mucho de “privado”. Con la conversión en fuertemente pública de la calle Posadas, impulsada ante todo por un “shopping”, la calle cambia de carácter y el sector urbano mismo se hace “permeable”. Finalmente, el paisaje urbano se hace más rico cuando tiene esta permeabilidad, real o potencial. Allí está, según creo, la esperanza para los tejidos discontinuos de edificios altos, hoy por hoy atrincherados tras de límites aparentemente infranqueables, el mérito que encuentran en ellos las empresas inmobiliarias que nos los ofrecen como “un country en la ciudad”. Creer que podríamos usar de los jardines privados que vemos nos ilusiona, hace grato el circular por esos barrios. CONCLUSIÓN PROVISORIA El concepto mismo de paisaje urbano está unido al discurrir pausadamente y de a pie por espacios públicos armoniosamente encadenados. La ciudad dispersa y sometida a la dictadura del automóvil recluye las muestras de espacios urbanos tradicionales en un rol de islas en las que esas estudiadas secuencias parecen artificiales y escenográficas. Es justo decir que Buenos Aires, quizá por falta de planificación definida, ha resistido esa transformación en archipiélago de reductos peatonales unidos solamente por redes circulatorias; porque las “nervaduras de la hoja” con las que se comparaba al conjunto de calles en los trazados medievales, han crecido hasta invertr los roles y ocupar la mayor parte del espacio. En Buenos Aires las secuencias, peatonales y aún vehiculares, sigue siendo una sucesión de escenas más o menos incoherentes, distinguidas de tanto en tanto por lugares recordables. Algo de eso he intentado aludir, más que describir plenamente, en estas líneas. “El espacio es la expresión de la sociedad. Puesto que nuestras sociedades están sufriendo una transformación estructural, es una hipótesis razonable sugerir que están apareciendo nuevas formas y procesos espaciales. El propósito del presente análisis es identificar la nueva lógica que subyace en esas formas y procesos. La tarea no es fácil, porque el reconocimiento aparentemente simple de una relación significativa entre sociedad y espacio oculta una complejidad fundamental. Y es así porque el espacio no es un reflejo de la sociedad, sino su expresión. En otras palabras, el espacio no es una fotocopia de la sociedad: es la sociedad misma. Las formas y procesos espaciales están formados por las dinámicas de la estructura social general, que incluye tendencias contradictorias derivadas de los conflictos y estrategias existentes entre los actores sociales que ponen en juego sus intereses y valores opuestos. Además, los procesos sociales conforman el espacio al actuar sobre el entorno construido, heredado de las estructuras socioespaciales previas. En efecto, el espacio es tiempo cristalizado.” (Castells cit., p.488)
12
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Figura 1: rascacielos desde el rio. Dibujo de Ignacio Ros de Olano.
Figura 2: diagonal norte. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
13
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Figura 3: Edificio Kavanagh, Plaza san Martín. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
Figura 4: Atrio, iglesia de la merced. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
14
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Figura 5: edificio de planta triangular. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
Figura 6: Santa fe y callao. Foto del autor
15
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Figura 7: Grand Splendid (hoy librería).foto del autor
Figura 8: comienzo de la avenida de mayo. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
16
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Figura 9: Plaza de Mayo hacia el oeste; edificio de esquina chacabuco. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
Figura 10: Embajadas de Francia y de Brasil, Plaza Carlos Pellegrini. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
17
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Figura 11: Barrio parque. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
Figura 12: confusión de tipos de edificios (Av. 9 de julio y Libertador). Dibujo de Ignacio Ros de Olano
18
Libro: HABITAR BUENOS AIRES; Las manzanas, los lotes y las casas Compilador: Arq. Juan Manuel Borthagaray
Figura 13: Puerto Madero. Dibujo de Ignacio Ros de Olano
19