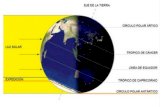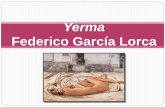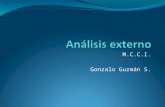Análisis Preeliminar tesis
-
Upload
alvaro-layon -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Análisis Preeliminar tesis

Análisis preliminar
EXTRACTOSe responde, grosso modo, a la pregunta por la introducción de las nociones de bienestar y felicidad en el Informe del 2012, a través del título de éste.

Felicidad y bienestar al debate
¿Cómo se introduce en el IDH de 2012 el tema del bienestar y la felicidad? Un rastro
inequívoco deja el título del Informe: Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el
desarrollo. Siguiendo este rastro, buscaremos profundizar en la manera en que estos
conceptos, novedosos para la perspectiva del PNUD, son introducidos con tanta centralidad
en el IDH de 2012.
Primero que todo, ¿qué quiere decir repensar el desarrollo? En el Informe se sentencia que
“aun queremos desarrollo”, pues todavía funciona como “horizonte futuro” o “promesa
colectiva”, al menos dentro de las elites, señalan (p. 34). Se afirma incluso que “ni aun los
más críticos abandonan esa noción [de desarrollo]; antes bien se acoplan a ella para
interpelar a sus paladines o demandar redefiniciones” (p. 34). Entonces, de ningún modo se
trata de abandonarlo, sino más bien de “alterar los ejes fundamentales sobre los cuales se
organizan la noción misma de progreso y desarrollo” (PNUD, 2012, p. 33). Una propuesta,
en apariencia, bastante radical, no obstante manteniéndose dentro de la semántica del
desarrollo.
Ahora bien, “repensar el desarrollo”, como objetivo, cobra relevancia a la luz una discusión
global –en la cual se inscribe el Informe–, que tendría como supuesto base ir más allá de las
consideraciones exclusivamente económicas a la hora de hablar del desarrollo, pues una
perspectiva que sólo se remitiese a esa dimensión olvidaría lo otro que hoy también
importa.
De este debate, resaltamos tres elementos que buscan consagrar su universalidad y
transversalidad: i) se utilizan múltiples adjetivos para calificar el alcance del debate sobre el
desarrollo: global, planetario, internacional y mundial; ii) la cuestión se presenta en tercera
persona, por ejemplo, “algunos señalan que…”, “en algunos países se propone que…”,
“esto involucra a todos los países”; y iii) se recalca que este debate tiene antecedentes
previos en el “desarrollo sustentable” y el “desarrollo con rostro humano”, entre otros. En
una palabra, se deslocaliza territorial e ideológicamente el debate para reforzar la idea de su
universalidad y transversalidad, pues hasta “los más críticos” participarían de este debate.
2

Por otro lado, de acuerdo al Informe, “ir más allá” de lo económico no significa cuestionar
esta dimensión en sí misma (sólo se lo hace por su exacerbación), ni mucho menos dejarla
de lado. Frente a la exaltación de lo económico, este debate propone incorporar “lo otro”, la
evaluación que las personas hacen de sus vidas, es decir, la subjetividad –entendida en la
clave del Informe. Y, ¿por qué esto es importante hoy, más que antes? Pues porque, señala
el Informe, el escenario mundial es distinto. Las “diversas crisis en que está inmersa la
sociedad mundial” (p. 33) instalan fuertemente el tema de la subjetividad. Veamos una cita:
Similar coyuntura se apreció durante ese año en diversos países, desde el norte de África a
España, pasando por América Latina y Estados Unidos. Más allá de las consecuencias de
las movilizaciones –muy variadas en sus causas y en sus portavoces–, lo que todas tenían
en común era una subjetividad descontenta que se expresaba en las calles de manera
inusitada (PNUD, 2012, 39).
En base a este nuevo escenario, la pregunta por la subjetividad, que antes estaba enmarcada
en debates académicos o “lejanos al poder”, es hoy preocupación y “amenaza” (p. 33)
central para los gobiernos y las organizaciones mundiales. En este sentido, el Informe
señala que incorporar la subjetividad en los nuevos horizontes de desarrollo no es sólo un
“imperativo ético-normativo”, sino que sobre todo un “imperativo funcional para el
sistema” (p. 34). El sistema debe volverse permeable a la subjetividad, incorporarla, si es
que pretende controlar la amenaza y lograr un orden social estable.
Ya hemos señalado que “la preocupación por la subjetividad ha estado presente en el
esfuerzo que ha realizado el PNUD para reflexionar sobre el desarrollo” (p. 34) desde un
comienzo. En el IDH de 1998 se señalaba que el proceso de modernización chileno
exacerba la dimensión económica por sobre la subjetiva, generando malestar en la
población (PNUD, 1998). Es más, en dicho informe se apelaba a “traducir al código
funcional de la política institucionalizada los sentidos implícitos de la vida cotidiana de las
personas”, es decir, incorporarlas. El Informe del 2012 sigue en la misma línea. 1
1 Este es un enunciado que atraviesa toda la tradición de PNUD en Chile. También por ejemplo, “Pareciera, entonces, que si se requiere sustentabilidad y legitimidad en las instituciones, no queda otra salida que buscar formas de complementariedad entre modernización y subjetividad” (PNUD, 2000, p. 20).
3

Pues bien. Hemos planteado los términos de el debate “el desafío de repensar el
desarrollo”, desde la perspectiva del IDH de 2012 en Chile. Ahora, en definitiva ¿cómo
entran las nociones de felicidad y bienestar en el Informe?
Enmarcados en este debate por repensar el desarrollo, en “diversos foros internacionales,
políticos y académicos se ha venido señalando que la búsqueda de la felicidad coincide con
el creciente interés por ‘eso otro que va más allá de lo meramente económico’” (PNUD,
2012, p. 35). En este sentido, el Informe toma distancia, y recalca la ambivalencia de
posicionar la felicidad como horizonte de desarrollo y la política pública, pues si bien por
un lado ayuda a reorientar la discusión hacia las personas y sus subjetividades, por el otro,
su acepción actual –sobre todo en Chile– muchas veces olvida las condicionantes sociales
de este fenómeno, presentándola como lucha individual. Así, se recoge de esta categoría la
posibilidad de volver a hablar de “lo que realmente importa” cuando se aspira a un
desarrollo integral, su capacidad para reabrir la pregunta por los fines que debe perseguir
una sociedad para considerarse realmente desarrollada. Pero en definitiva, la felicidad es
descartada como horizonte legítimo para el desarrollo. 2 Lo que se necesitaría, entonces, es
una noción más amplia que permita dar cuenta de toda la subjetividad, y no solo de su
dimensión individual. De esa urgencia, emerge la noción de bienestar subjetivo como un
concepto que, por un lado, da cuenta tanto de la dimensión social como individual de la
subjetividad, pero además, “seduce de manera especial al lenguaje de la política” (p. 35), y
por tanto es tácticamente más eficaz que felicidad.
¿Cuál es la condición de posibilidad de una articulación entre subjetividad y bienestar?
Estas nociones, que en primera instancia remiten a ámbitos distintos, convergen a la luz de
una definición bien particular de la subjetividad. Esta definición se realiza en base a una
estructuración de la realidad que la cesura en dos movimientos: i) un recorte en el orden
social que distingue entre “lo natural”, “lo institucional”, “los sistemas funcionales”, por un
lado, y la subjetividad, por el otro; y luego, ii) un recorte, dentro de ese espacio de
subjetividad, que distingue entre lo individual y lo social. En cuanto espacio, se deduce
inmediatamente una dimensión cuantitativa y cualitativa para la subjetividad; es decir, se 2 No obstante, la felicidad es objeto de estudio, desde distintos ángulos, a lo largo de varias páginas del Informe.
4

sigue de esta perspectiva que la subjetividad no se concibe como una fuerza, de la cual los
individuos serían su objeto, o un vector que los atravesaría para conducirlos de determinada
manera, sino que se entiende la subjetividad como un contenedor que se va llenando a lo
largo de la vida, de acuerdo a las experiencias vividas en contextos particulares. Así, un
determinado ordenamiento social sería juzgado en base a si potencian o inhibe, buenas o
malas subjetividades. 3
Esta cesura fundacional, que opera en todos los IDH en Chile, resulta impensable sin el
influjo de N. Lechner.4 La obra de este autor trata de mostrar cuán imbricadas están la
subjetividad y la política en la construcción del orden social. Ahora, si bien se constata una
continuidad en esta concepción del ordenamiento social a lo largo de los IDH en Chile, el
devenir de la definición de subjetividad ha experimentado importantes transformaciones.
De una comprensión de la subjetividad –en la obra de Lechner– que explicita sus vínculos
con lo político, que recalca su carácter fundante y autónomo, se pasa a una concepción,
primero, psicologizada, y segundo, funcional a la estabilidad y legitimidad del orden social.
Por ejemplo, la subjetividad es definida como “espacio de interioridad de los individuos,
formado por sus emociones, reflexiones, percepciones, deseos y valoraciones” (p. 30). Y se
dice sobre la subjetividad en Chile que, “Al examinar la situación actual de la subjetividad
en Chile el diagnóstico general aparece con claridad: ha aumentado la satisfacción de los
chilenos con sus vidas personales y al mismo tiempo, se ha incrementado el malestar de las
personas con la sociedad” (p. 44). 5 La subjetividad ya no sería la posibilidad de llevar a
cabo una forma de vida en sus múltiples ámbitos, o de ser sujeto de construcción de un
orden social, sino que sería el espacio dentro de los individuos que se reduce al alma (Rose,
1999). Además, cual psiquiatra, la operación que el Informe realiza sobre ella es de
examinar y diagnosticar su estado, señalando como resultados posibles la
satisfacción/bienestar e insatisfacción/malestar.
3 La cuestión de este análisis, valga recalcar, no es la de juzgar moral ni políticamente estas construcciones, sino la de visibilizar los marcos de comprensión que despliegan.4 Como destaca Rovira K. (2004), “el análisis de Lechner sobre la creciente autonomización de los sistemas funcionales y los efectos que esto tiene sobre la subjetividad, es un razonamiento heredero de la ya clásica disputa entre Habermas y Luhmann” (p. 165)5 Destacado en cursiva nuestro.
5

Como señaló Castellanos (2012), la noción contemporánea de bienestar cobra sentido al
alero de la psicología de la personalidad, y es por ello que, sólo transportada a ese ámbito,
la subjetividad es posible de articular con el bienestar. En términos prácticos, ¿cómo ocurre
la articulación? La subjetividad –define el Informe– es un espacio interior en donde los
individuos construyen, más o menos reflexivamente, una imagen de sí, y una imagen del
mundo, en el contexto de sus experiencias sociales –recorte de la subjetividad en individual
y social–. Ahora, realizando una evaluación moral de esas imágenes construidas en su
interior, el bienestar y el malestar emergen como estados posibles de la subjetividad: si los
individuos evalúan positivamente la imagen de sí, y/o evalúan que la sociedad les entrega
los recursos necesarios para concretar esa imagen de sí, el estado de la subjetividad es de
bienestar (y viceversa).
Por ello, finalmente, la propuesta del Informe es a repensar el desarrollo poniendo en el
centro su concepción de subjetividad, pues incrementándola y mejorándola, se obtendrán
ciudadanos con grados más altos de bienestar. En ese mejoramiento de la subjetividad,
juegan un rol clave las “capacidades”, cuestión que revisaremos más tarde.
Bibliografía
Castellanos C., R. (2012). El bienestar subjetivo como enfoque e instrumento de la política pública: una revisión analítica de la literatura. Revista Chilena de Administración Pública, Estado, Gobierno, Gestión Pública (19), 133-168.
PNUD. (1998). Informe de Desarrollo Humano en Chile. Las paradójas de la modernización. Santiago: PNUD.
PNUD. (2012). Informe de Desarrollo Humano en Chile. Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo. Santiago: PNUD.
Rose, N. (1999). Governing the Soul. The shaping of the Private Self. Londres, Inglaterra: Free Association Books.
6