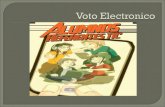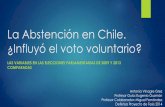Antecedentes de La Abstención Al Voto
description
Transcript of Antecedentes de La Abstención Al Voto
Antecedentes de la Abstencin al votoConcepto de Abstencin al voto:Norberto Bobbio lo define en stricto sensu como la falta de participacin en el acto de votar, y en un sentido ms amplio como la no participacin en todo un conjunto de actividades polticas, sin embargo, sea cual sea la conceptualizacin que se le d, lo cierto es que al referirnos al trmino abstencin, hacemos mencin a un actuar negativo, es decir, un no hacer o un no obrar que normalmente no produce efecto jurdico alguno, aunque en ocasiones puede ser considerado como la exteriorizacin de una determinada voluntad y en tal sentido ser tenida en cuenta por el derecho.[footnoteRef:1] [1: Bobbio, Norberto; Nicola Matteucci et al. Diccionario de poltica, vol. I. Siglo XXI Editores,Mxico, 2000.]
TiposEn primer lugar tenemos una abstencin tcnica o estructural que es motivada por causas no atribuibles al ciudadano, tales como enfermedad, ausencia, defectos de la inscripcin en la lista nominal, clima, alejamiento de la casilla electoral, etctera. En un segundo plano mencionaremos la abstencin poltica o racional, que consiste en una actitud consciente de silencio o pasividad individual en el acto electoral que denota la expresin de una determinada voluntad poltica de rechazo del sistema poltico o de la convocatoria electoral en concreto, o bien de no identificacin con ninguno de los lderes o los programas polticos en competencia electoral, convirtindose la abstencin que podramos denominar activa en un acto de desobediencia cvica o en la concrecin de su insatisfaccin poltica. Cuando traspasa los lmites de la decisin individual para convertirse en un movimiento que promueve la inhibicin participativa o abstencin activa, con el objetivo de hacer pblica la oposicin al rgimen poltico o al sistema de partidos, toma la forma de abstencionismo de lucha o beligerante. Asimismo tenemos al abstencionismo por apata, el cual es motivado por la pereza, la ley del mnimo esfuerzo unida a la falsa conviccin de la escasa importancia del voto individual y a la ignorancia de las fuertes consecuencias de la abstencin y junto a ste el que podramos denominar abstencionismo cvico, en el que el ciudadano participa en el acto electoral pero sin pronunciarse en favor de ninguna de la opciones polticas en pugna, para lo que emite el voto en blanco. Flanigan[footnoteRef:2] ha elaborado un grfico en el que relaciona el nivel de inters poltico con el nivel de participacin poltica en los siguientes trminos: [2: W. Flanigan, Political Behavior of American Electorate, Boston, 1972.]
a) bajo inters-baja participacin: abstencionismo por satisfaccin que desemboca en un consenso tcito sobre las reglas del juego y sobre el sistema poltico y opera como factor de estabilidad;b) bajo inters-alta participacin: abstencionismo prohibido, sancionndose a los que inmotivadamente no cumplen el deber de votar;c) alto inters-baja participacin: abstencionismo de rechazo o choque;d) alto inters-alta participacin: que sera el reflejo electoral del modelo ideal weberiano.De esta manera, tal como lo expone William Flanigan, el modelo aspiracional es el Weberiano, en el que el sistema de partidos y el sistema electoral, elevan el inters sobre las elecciones y se consigue un mayor ndice de participacin, sin embargo, en los dems casos, el sistema poltico democrtico no pierde legitimidad con el descenso del nivel de participacin, porque la abstencin es admitida o tolerada como forma de expresin poltica en la democracia, aun cuando su ideal es la participacin plena de la totalidad de los ciudadanos.
Causas Factores sociodemogrficos. La participacin electoral se relaciona con factores sociolgicos y demogrficos como el sexo, la edad, el nivel de educacin, el nivel de ingreso, la religin, el sistema de comunicaciones o el mbito de poblacin en que se reside, etctera. Factores psicolgicos. La apata o indiferencia, la desideologizacin o desinters por los asuntos polticos, el convencimiento ntimo de la vacuidad y del escaso peso especfico e inutilidad del acto participativo (escepticismo), la relativizacin de la importancia de las elecciones dada su escasa influencia en las decisiones polticas. Factores polticos. El dominio de los partidos polticos, la desvinculacin de stos de los asuntos concretos y de la vida comunitaria, la tecnificacin del debate poltico cuando ste existe en condiciones de publicidad y transparencia, la ausencia de renovacin de la clase poltica, la falta de credibilidad de las fuerzas polticas ante el incumplimiento de las promesas electorales, el carcter cerrado de las listas electorales, o el descontento con el mtodo tradicional de participacin son factores que pueden influir en la abstencin como forma de castigo. En definitiva, el alejamiento, la progresiva hendidura abierta entre gobernantes y gobernados en lo que constituye una grave contradiccin del Estado social y democrtico de derecho.[footnoteRef:3] [3: Vilajosana, J.M. La justificacin de la abstencin. Revista de Estudios Polticos, nm.104, 1999.]
Antecedentes
En Mxico, durante del siglo XX, presenciamos un aumento de la participacin electoral, lo que represent una salida a la crisis oligrquica surgida a finales del porfiriato y a los problemas de gobernabilidad presentados durante la revolucin mexicana. Al mismo tiempo, se transform en un mecanismo de integracin para el sistema poltico postrevolucionario, justificando un nuevo modelo de ejercicio del poder y entregando legitimidad para las nuevas elites gobernantes. La naturaleza del sistema poltico mexicano entre 1917 y 1991 ha sido ampliamente discutida, siendo una de sus caractersticas, segn Daniel Cosi Villegas (1972), el fuerte control del presidente de la repblica, el predominio hegemnico del partido en el gobierno y una cultura cvica autoritaria. En este complejo entramado poltico, para bien o para mal, lo electoral ha estado presente para entregar legitimidad al acceso y ejercicio del poder. Al respecto, Silvia Gmez Tagle seala: el estado mexicano ha mantenido un precario equilibrio en la dialctica entre el poder al que se accede por la violencia y el poder que se legitima por medio de un proceso electoral democrtico aun cuando sea limitado (Gmez-Tagle, 1990: 9). Esta forma de funcionamiento del sistema poltico, desde 1917 hasta 1991, consolid una cultura poltica jerrquica y vertical orientada al control de los electores. Cuestin que comenz a modificarse paulatinamente desde 1977, con las sucesivas reformas institucionales y electorales que construyeron un nuevo escenario para la prctica de la poltica. Estas nuevas reglas del juego entregaron certezas y garantas del proceso electoral, validando el voto y ampliando la ciudadana a sectores que no participaban, simplemente porque no existan incentivos para ello, como la imparcialidad en el proceso o la certeza de los resultados.
Durante los primeros aos del Mxico posrevolucionario y hasta fines de la dcada de los treintas, predomin un sistema de partidos basado en un partido casi nico, constituido desde el poder, para impedir que otros sectores se apoderaran del gobierno.Inaugurada una nueva etapa con la existencia de varios partidos polticos, como instrumentos representativos de los intereses de las diversas clases y sectores de la sociedad, stos tuvieron que enfrentarse al hecho de que el partido del gobierno utilizaba en su beneficio los recursos econmicos, humanos y materiales que le podan proporcionar las diversas instancias e instituciones del poder pblico, lo que converta a la competencia electoral en totalmente inequitativa; era juez y parte en todas las etapas del proceso electoral, y el fraude se haba convertido en una prctica permanente y generalizada en todos los niveles: federal, estatal y municipal.Aun en tiempos recientes, cuando se establece la figura de diputados de partido en 1963 cuando se realiza la reforma poltica que eleva a los partidos a la categora de entidades de inters pblico en la Constitucin y les otorga diversos medios para realizar su labor proselitista y una presencia limitada en los medios de comunicacin masiva, las condiciones de participacin continan siendo inequitativas y permanecen casi inalterables por lo que se refiere al control total por parte del gobierno de las instituciones encargadas de organizar, realizar y calificar los comicios, a la manipulacin del electorado a travs de los medios de comunicacin y a los mecanismos fraudulentos para burlar la voluntad popular, an cuando en la ley nos maneja que todos tenemos el derecho de votar y ser votados.El comportamiento de la abstencin en Mxico en las elecciones federales de 1982 a 1997No obstante haberse dado ya la reforma poltica de 1978 que permiti la participacin electoral de partidos polticos marginados hasta entonces, como el Partido Comunista (PC) y el Partido Demcrata Mexicano (PDM), la eleccin de 1982 es considerada como prototipo de los procesos electorales mexicanos tradicionales, como una eleccin controlada totalmente por el gobierno. sta dej muchas dudas por el volumen elevado de votos que arroj la eleccin presidencial. El padrn electoral de 1982 contaba 31, 374,090 ciudadanos, es decir, alrededor de 20 millones de electores menos que el actual (de 52, 945,654 ciudadanos).El anlisis de las elecciones de diputados permite revisar la evolucin de los resultados con una periodicidad de tres aos. Tambin se presentan los datos de las elecciones de 1991, 1994 y 1997 para senadores y de 1994 para Presidente de la Repblica. No es posible ubicar una homogeneidad regional en cuanto a la presentacin del fenmeno del abstencionismo.La eleccin de 1994 (con un 24.15%) y la de 1982 (con un 33.13%), son las elecciones con el nivel de abstencin ms bajo de los ltimos 15 aos. Sin embargo en lo que se diferencian es en su grado de confiabilidad, dado que en 1994 se contaba con el Instituto Federal Electoral (IFE), un rgano casi totalmente ciudadanizado.Para 1985 el padrn se elev a 35, 278,324 ciudadanos, de los cuales votaron 17, 879,924. Esta cifra es inferior a los 20, 979,843 votantes de 1982, con un padrn menor en casi cuatro millones de electores. A nivel nacional el abstencionismo fue de 49.32%, superior en 16 puntos porcentuales al de 1982.En 1988 se realizaron elecciones muy controvertidas, sobre todo la presidencial, donde se adujo fraude electoral en favor de Carlos Salinas, candidato del PRI, en perjuicio de Cuauhtmoc Crdenas, candidato del Frente Democrtico Nacional. Inusitadamente para una eleccin presidencial el abstencionismo se elev del 49.32% de 1985 al 52.58%. De un padrn de 38, 074,926 electores votaron slo 18, 054,648 personas.Tras el conflicto post-electoral de 1988 se dieron muchos cambios en la institucionalidad electoral del pas. En 1990 naci el Instituto Federal Electoral (IFE), que inicia en los hechos el proceso de ciudanizacin de la autoridad electoral y el retiro del gobierno del manejo de las elecciones. Desde entonces los resultados electorales se consideran mucho ms confiables que los de la dcada de los ochenta. El padrn ascenda en 1991 a 39, 678,590 electores, de los cuales votaron 23, 923,956 dando un porcentaje de participacin de 60.29% y una abstencin de 39.71%.Las de 1994 son las elecciones con el abstencionismo ms bajo de los ltimos quince aos (apenas un 24.15%). De un padrn de 45, 729,057 votaron 34, 686,916: un nivel de participacin de 75.85%.En 1997 se realizaron elecciones con un IFE completamente ciudadanizado. Ha sido el proceso electoral menos cuestionado en la historia electoral posrevolucionaria. El resultado ms significativo es, sin duda, la prdida de la mayora absoluta en la Cmara de Diputados del Congreso de la Unin. Sin embargo en cuanto al nivel de participacin hubo un retroceso De un padrn de 52, 945,654 electores votaron slo 30, 534,312, lo que da un porcentaje de participacin de 57.67% y una abstencin de 42.33%.Comportamiento de los estados en las elecciones de 1982-1997Se han agrupado los estados siguiendo criterios de similitud en su comportamiento. Para tal efecto se realiz un anlisis de grupos y una comparacin individual de cada uno de ellos con respecto a la media nacional. Observamos que podemos agruparlos en cinco tipos diferentes de comportamiento: Grupo 1, estados abstencionistas: Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Morelos y Sinaloa.stos son estados con un comportamiento preferentemente abstencionista y que por lo regular se mantienen por encima de la media nacional en las elecciones de 1982 a 1997. Los dos estados ms abstencionistas son Guerrero y Coahuila. Grupo 2, estados de abstencionismo creciente: Zacatecas, Chihuahua, Michoacn, Nayarit y Veracruz.Son estados por encima o cerca de la media nacional, que han profundizado su abstencionismo. Este comportamiento es diverso para cada uno de ellos y no corresponde a una fecha en particular. Se tratara de entidades en las cuales habra que profundizar las campaas de votacin. Grupo 3, estados abstencionistas que mejoran su participacin: Colima, San Luis Potos, Yucatn, Guanajuato, Jalisco y Sonora.Son estados que pudiendo ser clasificados como abstencionistas han disminuido sus niveles. Colima y Sonora tuvieron elecciones competidas en 1997, ao de su repunte. Grupo 4, estados participativos en los que aumenta el abstencionismo: Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Hidalgo, Mxico, Tlaxcala y Chiapas.Son entidades donde, en distinto grado, ha disminuido el nivel de participacin. Los casos ms agudos son Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y sobre todo Chiapas. Grupo 5, estados participativos: Aguascalientes, Campeche, Nuevo Len, Baja California sur, Distrito Federal y Quertaro.En estos estados se ha mantenido un nivel de participacin ms o menos constante y siempre por arriba de la media nacional de abstencin. Confiabilidad ciudadana y nivel de participacin y abstencin (1991-1997)Proceso electoral 1991Los comicios federales de 1988 condujeron a una crisis de credibilidad en los procesos electorales y en las instituciones encargadas de su organizacin. Fue entonces cuando se form un amplio consenso en torno a la necesidad de reformar la legislacin electoral, particularmente con los organismos que preparan, vigilan y tienen a su cargo las elecciones, el conteo de votos y la emisin de resultados.Existen varias razones para afirmar que la alta concurrencia a las urnas no estuvo vinculada con un incremento de la confiabilidad de los ciudadanos. Al respecto debemos tomar en cuenta algunos elementos que resultaban determinantes en la percepcin ciudadana:1. Una larga experiencia de control gubernamental, que segua siendo percibida por la ciudadana como la causa primordial de la adulteracin del proceso y sus resultados en beneficio del partido del gobierno.2. El antecedente inmediato de fraude (1988).3. La deslegitimacin del proceso, a la cual recurrieron los partidos polticos en sus campaas.4. El desconocimiento casi absoluto de la poblacin sobre las autoridades electorales recin creadas y las reformas recientemente promulgadas.Proceso electoral de 1994Aun cuando es un hecho que las elecciones de 1991 se llevaron a cabo en una coyuntura de excepcin por lo reciente de la reforma electoral, existieron errores a lo largo del proceso como la falta de informacin oportuna y rpida de los resultados que influyeron negativamente en la credibilidad y mostraron las deficiencias de la nueva legislacin y la estructura organizativa de las elecciones.Como conclusin preliminar es dable afirmar que la elevada participacin ciudadana en los comicios del 21 de agosto de 1994 puede ser atribuida a varios factores, de los cuales destacan: La expedicin de la nueva credencial para votar con fotografa y su aceptacin. Los cambios legales, institucionales y operativos registrados en el sistema electoral mexicano como producto de la reforma de 1994. La extensa campaa de comunicacin social desarrollada por el IFE, que busc informar a los ciudadanos de los cambios realizados para asegurar legalidad y transparencia. La conducta de los partidos polticos, que al apoyar la reforma se comprometieron tambin con sus resultados, dejando de lado las denuncias de fraude anticipado. El factor miedo", provocado por el conflicto en Chiapas y el asesinato del candidato presidencial del PRI en marzo de 1994. La apertura de los medios de comunicacin, en especial la radio y la televisin, que no slo contribuyeron a las campaas institucionales del IFE.Proceso electoral de 1997Despus de las elecciones de 1994 la crtica se concentr en la inequidad de las condiciones de la competencia (financiamiento pblico y acceso a radio y televisin, principalmente) y la persistencia de frmulas electorales que propiciaban la sub-representacin en el Congreso. Una vez instalado el nuevo gobierno se inici la elaboracin de una agenda de discusin con el propsito de arribar a una "reforma electoral definitiva" y dar paso a la normalidad democrtica.Podemos establecer entonces, a manera de hiptesis, que entre la credibilidad ciudadana en autoridades y procesos y la participacin electoral en las urnas existe una relacin positiva, pero no lineal ni en todos los casos determinante. Aunque puede registrarse un aumento de la credibilidad sin que ello impacte significativamente en el mismo sentido la tasa de participacin, otros factores pueden influir, positiva o negativamente, en la afluencia ciudadana el da de la jornada electoral.En 1997 lo que quiz pudo haber ocurrido es que: Se registr,ex ante, una disminucin de la confianza en el IFE y en la posibilidad de legalidad, limpieza y transparencia de los resultados del 6 de julio de 1997. Las campaas de comunicacin social del IFE hicieron caso omiso de la problemtica anterior, adems de que no informaron a la poblacin de los cambios provocados por la reforma de 1996. En lo nacional el carcter intermedio de la eleccin rest motivacin a la participacin ciudadana. La inercia de 1994 y la crisis de finales de ese ao influyeron negativamente. Las entidades con elecciones locales simultneas a la federal registraron una mayor tasa de participacin, por el mayor inters ciudadano en la renovacin de ejecutivos locales. Fueron los resultados de la eleccin y no el trabajo previo del IFE en bsqueda de credibilidad y confianza, los que validaron la limpieza de los comiciosLA ABSTENCIN Y SU CORRELACIN CON LAS PRINCIPALES VARIABLES SOCIODEMOGRFICAS PARA LOS COMICIOS DE 1994 Y 1997Con el tratamiento estadstico aplicado, se pudieron comprobar los efectos de la competitividad al disminuir el abstencionismo en la poblacin con escolaridad alta. Por el contrario, se observ que el voto rural es ms abstencionista, con menos votos para la oposicin. Resultados similares a la escolaridad, pero menos concluyentes, se encontraron para ingreso, ocupacin y tipo de vivienda. Las variables de sexo y edad no mostraron resultado significativo alguno con este mtodo.Tratamiento de la muestraPara poder comparar los datos electorales con los demogrficos, hubo que organizar los segundos de una forma diferente a como los presenta el INEGI. Se aplic un sofisticado algoritmo GIS (sistemas de informacin geogrfica) para poder determinar cules "agebs" (reas geogrficas bsicas) y en qu cantidad estn contenidas en una seccin electoral. Los datos censales de 1990 se agruparon en 71 diferentes variables. Toda la matriz final se organiz simulando la distritacin de 1997.Tambin hubo que redistribuir las votaciones de 1994 tomando su unidad mnima (la seccin) y organizarla simulando la organizacin distrital de 1997.Anlisis de la muestraEncontramos un gran parecido en el comportamiento de la abstencin por distritos en las elecciones de 1994 y 1997. La correlacin positiva entre las abstenciones de 1994 y 1997 viene a corroborar lo que en captulos anteriores se haba comentado sobre la evolucin de la abstencin de los estados en la serie histrica.Comprobamos nuestra hiptesis de que la abstencin podra tener uno de sus orgenes en la baja oferta poltica que atrajera el inters de los electores, generando abstencionismo. La competitividad de la eleccin influye sobre el nimo del electorado aumentando su participacin, como lo demuestran las correlaciones entre la abstencin y los votos por la oposicin en 1994 y en 1997.Abstencionismo y escolaridadEncontramos que a mayor escolaridad menor abstencionismo y viceversa (a menor escolaridad, mayor abstencionismo). Sobre todo en la eleccin de 1994 se observan una serie de correlaciones significativas en la poblacin con estudios de posprimaria, educacin secundaria terminada y educacin posmedia bsica completa. En este mismo comportamiento se encuentra la poblacin alfabeta, aunque su correlacin con el abstencionismo es significativa slo para 1994. En forma coherente con los anteriores resultados se observ que la correlacin entre abstencionismo y poblacin sin instruccin (para 1994 y 1997), es positiva.Cuadro 1Escolaridad y sus correlaciones con abstencionismo, votos por la oposicin y votos por el PRIAbstencinVotos por la oposicinVotos por el PRI
199419971994199719941997
Poblacin alfabeta-0.5075n.s.0.56740.6177n.s.n.s.
Poblacin sin instruc-cin0.53360.503-0.5465-0.6347n.s.n.s.
Poblacin con instruccin postptimaria-0.5409n.s.0.70030.7029-0.6421-0.5251
Poblacin con instruccin secundaria terminada-0.5173n.s.0.60850.5937-0.5539n.s.
Poblacin con instruccin postmedia bsica-0.5109n.s.0.67590.6578-0.6274n.s.
n.s.: no significativa.Como se puede ver en este cuadro las correlaciones se hacen ms significativas al dividir los resultados en votos para la oposicin y votos para el PRI. Podemos concluir que el hecho de que las correlaciones sean ms significativas para el cruce con la votacin por la oposicin se puede interpretar como el efecto de un fenmeno de competitividad: en los distritos con mayor escolaridad existe una mayor votacin por la oposicin y en menor medida por el PRI y, por consiguiente, existe menos abstencionismo. Las votaciones se hacen ms concurridas cuando existe mayor escolaridad.Abstencionismo y ruralidadEncontramos en nuestro anlisis una concordancia entre ruralidad y abstencionismo: los distritos abstencionistas son ms rurales y viceversa, los distritos menos abstencionistas son ms urbanos. Una vez ms, estas variables al cruzarse con la votacin por la oposicin se hacen ms significativas. Lo mismo sucede con la votacin por el PRI, pero en menor grado. Ello nos indica que los distritos ms rurales son ms abstencionistas y votan ms por el PRI. Al contrario, los distritos ms urbanos son menos abstencionistas y votan ms por la oposicin.Cuadro 2Ruralidad, urbanidad y sus correlaciones con abstencionismo, votos por la oposicin y votos por el PRIAbstencinVotos por la oposicinVotos por el PRI
199419971994199719941997
Ruralidad del distrito0.5694n.s.-0.7131-0.67840.65100.5051
Urbanidad del distrito-0.6100n.s.0.71990.7155-0.6551-0.5257
n.s.: no significativaAbstencionismo y ocupacinLos distritos con mayor poblacin que trabaja por cuenta propia son ms abstencionistas, al contrario de aquellos con mayor poblacin ocupada como obrero o empleado, en el sector secundario o en el terciario. Es decir, los distritos abstencionistas tienen menos poblacin obrera, en el sector secundario o en el terciario.Una vez ms, casi todos estos datos se vuelven ms significativos al cruzar estas variables con la votacin por el PRI y ms todava al cruzar ocupacin de la PEA y votos por la oposicin.Abstencionismo e ingresoLos distritos electorales con una mayor poblacin que recibe de 2 a 5 salarios mnimos, son menos abstencionistas. Generalizando podramos afirmar que el ingreso y la abstencin tienen una relacin inversa: a menor ingreso ms abstencionismo y viceversa.Estas correlaciones dbiles se hacen ms significativas al cruzar ingreso con los votos recibidos por la oposicin. Es el mismo caso de la escolaridad y la ocupacin y podemos afirmar que en los distritos con menor ingreso la poblacin vota menos por la oposicin y vota ms por el PRI, pero se abstiene ms.Abstencionismo y viviendaEn cuanto al cruce del abstencionismo con las variables de tipo de vivienda, encontramos coeficientes significativos, aunque de hecho no los esperbamos en nuestras hiptesis. Sin embargo estos datos son coherentes con los datos obtenidos anteriormente, pues encontramos que las viviendas con servicios (agua, drenaje y gas en cocina, pisos de mosaicos, paredes de tabique y techo de losa) son indicativos de un nivel de ingreso y reflejan las mismas tendencias que los anlisis anteriores.
BibliografaBobbio, Norberto, y Nicola Matteucci. Diccionario de Poltica. Mexico: Siglo XXI Editores, 2000.Flanigan, William. Political Behavior of American Electorate. Boston, 1972.Instituto Nacional Electoral. s.f. http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/vgn_ivestigacion/estudio_sobre_abstencionismo.htm (ltimo acceso: 19 de Marzo de 2015).Oate Garza, Tatyanna. El abstencionismo en Mxico. Una visin institucional del tema. Alegatos, 2010: 257-266.Vilajosana, J.M. La justificacin de la abstencin". Revista de Estudios Polticos, 1999.