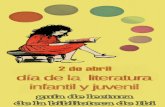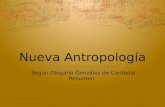Antropología y género.enviat.pdf
-
Upload
camisonmarisa -
Category
Documents
-
view
75 -
download
3
Transcript of Antropología y género.enviat.pdf
ÍNDICE
________________________________________________INTRODUCCIÓN 1
________________________________________________HISTORIA 3
________________________________________________CONCEPTOS 9
________________________________________________DOS CASOS 13
________________________________________________CONCLUSIÓN 17
________________________________________________REFERENCIAS 19
1
1. INTRODUCCIÓN
Sin duda la clasificación humana en las categorías hombre y mujer, siendo estas excluyentes, y llevando adheridas, también, una serie de atributos diferenciados para cada una de ellas, no es algo que se elaboré mediante una descripción de la realidad, sino que se debe a una construcción cultural, tanto en la distinción biológica como en la social, en estos momentos se está permitiendo y llevando a cabo una crítica a estas dos distinciones, aunque la idea de la dicotomía biológica sigue manteniéndose incuestionable en muchos ámbitos, comienzan a leerse, el sexo y el género, como parte de continuos en los que se pueden producir cambios. Todos estos razonamientos, lanzados desde las diversas disciplinas, me han llevado a la voluntad de interrogar a la Antropología en su enfoque de género, para entender sus aportaciones y observar el diálogo interdisciplinar, pues este es básico, pero no solo a la Antropología del Género, la importancia de ver los orígenes del estudio de la mujer dentro de la propia Antropología nos pueden mostrar como las categorías teóricas no se construyen de forma independiente al movimiento de la sociedad y de los contextos en que se desarrollan las mismas teorías. Además la visión cualitativa de la Antropología y la centralidad de la comparación intercultural en sus estudios, la sitúan en una posición privilegiada para cualquier estudio que se acerque a la construcción cultural de las categorías sociales. Así la aparición de los estudios de género en diversas disciplinas ha proliferado en los últimos años impulsando con fuerza el replanteamiento de conceptos y enfoques para el acercamiento al estudio de las mujeres. En este ensayo acerca de la disciplina concreta de la antropología, sin perder de vista lo que se ha aportado desde la filosofía y la sociología, así como de la biología, pretendo ofrecer una visión de los orígenes del enfoque de género, además del replanteamiento conceptual, al cual me he referido unas líneas más arriba, que ha supuesto su aparición en el mundo de la Antropología. Comenzaré por exponer cómo surgió el estudio, siguiendo a la antropóloga Susana Narotzki (1995), desde una primera visión de “la mujer”, pasando por la pluralización del concepto “las mujeres”, hasta llegar a la actual línea de estudio en torno al género, para continuar con el debate acerca de los conceptos utilizados
2hasta el momento, así como aquellos otros que han servido para dilucidar algunos problemas enquistados a la hora de llevar a cabo los diversos estudios, como son: etnocentrismo y androcentrismo. Con posterioridad me referiré a dos estudios concreto que puedan mostrarnos en torno a que líneas se desarrollan las investigaciones actuales, los temas elegidos son, por una parte, un artículo acerca del trabajo analizado desde una perspectiva de género, y por la otra, un artículo que trata el tema la aplicación de la salud, desde la misma perspectiva. Y finalmente elaboraré una serie de conclusiones que puedan ser extraídas del desarrollo del propio trabajo.
3
2. HISTORIA
_____________________________________________________________ 2. LA ANTROPOLOGÍA Y LAS MUJERES
La Antropología, desde sus inicios, en la segunda mitad del siglo XIX, tiene puesto su interés en diversos focos totalmente relacionados con la mujer y la sexualidad, así el matrimonio, la familia, la regulación del parentesco, son estudiados por los primeros antropólogos y antropólogas por su importancia como instituciones ordenadoras de la sociedad. Pero ello no quiere decir que los estudios acerca de “las mujeres” se lleven a cabo desde una perspectiva de género como tal, sino que la mujer es un aspecto residual, explicativo y siempre desde una perspectiva androcéntrica y etnocéntrica que no ve más allá de la confirmación o contradicción de sus concepciones razonables acerca de dichas instituciones. En muchos casos, una perspectiva evolucionista consideraba el desarrollo partiendo:
“desde un estado primigenio de promiscuidad sexual, a una fase donde las relaciones de filiación matrilineal regían la sociedad, seguida de otras en las que la patrilinealidad y por último la familia monógama imperaban. Todos ellos explican la situación de la mujer en la sociedad en relación al control de la sexualidad reproductora y a la forma de transmisión de derechos” (Narotzki, 1995, p. 18).
Con posterioridad veremos las críticas que se han hecho sobre esta concepción concreta de la naturaleza de la mujer-madre. Pero por ahora, nos limitaremos a dar la visión imperante en esos momentos en los que Bachofen mediante la universalidad de la maternidad, siempre vista en términos etnocéntricos y androcéntricos, otorga a la mujer “la capacidad de extenderse fuera de los límites de su ego” y en ello está el origen de la cultura, otorgando al varón “un orden social superior [...] político” (Narotzki, 1995, p. 18). Traigo esto a colación puesto que, a pesar de la reproducción concomitante de la mujer-madre, este autor presenta el origen de la cultura, aunque sea en un nivel espiritual, en el orden
4femenino, siendo esto puesto en cuestión por estudios psicoanalíticos y filosóficos posteriores, ya desde Freud, Foucault, Wittig o Kristeva, en los que la cultura está ordenada siempre desde una masculinidad que parece insalvable. Morgan por su parte, releyendo a Engels, prepondera una relación igualitaria marcando las relaciones de propiedad como determinantes en la situación de la mujer. Serán muchas las autoras que partirán de perspectivas materialistas para estudiar la posición de las mujeres en el mundo actual, afirmando también que el inicio de la desigualdad viene dado por el establecimiento de la propiedad privada. Pasemos a hablar ahora, un poco después pero en un período muy próximo, de las aportaciones, sin pérdida, de Margaret Mead, en sus estudios etnográficos la autora sostiene que “las diferencias biológicas de cada sexo no suponen rasgos innatos de temperamento ʻmasculinoʼ o ʻfemeninoʼ; son las sociedades las que construyen una diferenciación social que asigna a cada sexo determinados roles” (Narotzki, 1995, p. 19). Su estudio sobre tres tribus diferentes muestra como la construcción del género, aunque la autora no distinga entre las categorías de ʻsexoʼ y ʻgéneroʼ como se hará posteriormente, se diferencia de unas sociedades a otras, según sus órdenes propios. Desde posiciones funcionalistas otras autoras exponen, por un lado, la importancia de la posición de la mujer en el ámbito de lo sagrado (Karberry, 1939. cf. Narotzki, 1995, p. 19), por el otro, “el reconocimiento de la interacción entre estructura social y ritual” (Richards, 1982. cf. Narotzki, 1995, p. 20) en ambos casos se pone de manifiesto la vinculación entre el imaginario colectivo, las representaciones culturales, y la materialidad, el acto de dichas representaciones, este tema surgirá, de nuevo, más adelante.
“En julio de 1967 el Anthropological Quarterly dedica un número monográfico a la mujer. El desarrollo de las teorías feministas en diversos lugares del mundo impul- sará como no podía ser de otra forma toda una revisión de los estudios realizados hasta el momento. Podría de- cirse que con este número de la revista ʻnaceʼ la Antropo- logía de la Mujer” (Narotzki, 1995, p. 23).
En diversos artículos se establece la dicotomía público/privado que tanto dará que hablar respecto a la posición de las mujeres en el orden social, esta dicotomía, que será criticada posteriormente por diversas autoras por mantener esos términos bipolares en blanco y negro sin matices característicos de las sociedades occidentales basadas en la racionalidad y de carácter masculino, sirve, de todos modos, para, a través de estudios etnográficos, controvertir las ideas clásicas de establecimiento de la fuente de poder emergiendo de la esfera pública. Friedl concluye que:
5
“un análisis cuidadoso de la comunidad muestra que en la práctica la familia es la unidad social más significativa, entonces el sector privado y no el público es la esfera en la que la atribución relativa de poder a hombres y mujeres tiene la mayor importancia real” (Friedl, 1967, cf. Narotzki, 1995, p. 23).
Otro dato importante que destaca Narotzki de Friedl es su distinción entre mujeres pobres y ricas, mostrando una heterogeneidad entre “las mujeres”, que no siempre es contemplada en esos primeros estudios. Esta etapa es importante al tratar de explicar a la mujer como sujeto, no sólo de forma relacional. Este punto, la heterogeneidad de “las mujeres”, marcará otro momento importante en el desarrollo de la Antropología, así los estudios sobre “las mujeres” y la puesta en evidencia de las diferencias entre los sujetos así denominados, caracterizará la búsqueda de la etnografía, desde diversos ámbitos. Sin duda, la perspectiva marxista con autoras como Leacock o Sacks, pondrá en relación la producción y reproducción de los sujetos “mujeres” con las formas de producción material. La distinción entre ámbitos público/privado volverá a emerger, pero en éste momento como conceptos analíticos criticables, incidiendo en la reproducción no solo de los sujetos sino de los medios de producción desde la esfera privada, por parte de Boserup y en un enfoque fuera del marxismo (Narotzki, 1995). También el tema de la reproducción de los sujetos, y el cuestionamiento del papel ʻnaturalizadoʼ de la mujer-madre, desde una perspectiva que analiza el control de la sexualidad para la reproducción social aparecerá en éste momento, aunque no será con posterioridad, ya en los enfoques de género, cuando surgirá con mayor fuerza. El estudio sobre las Mujeres puede definirse como:
“el estudio de las relaciones de poder y de género que aplican técnicas de cooperación y conciencia- ción para posibilitar que las mujeres aprendan jun- tas como mujeres” (Humm, cf. Martín Casares, p. 14).
Si hay una cuestión fundamental en la Antropología del Género es la de desvincular a éste de su carácter biológico, sobre la famosa frase de Beauvoir “la mujer no nace, se hace”, comienzan a elaborarse teorías que evidencian al género como constructo social y que acabarán por cuestionar la misma categoría de ʻsexoʼ como biológica, tras la que se escondería una búsqueda de naturalización del poder establecido (Butler, 1990). La Antropología del Género no comenzó como tal hasta hace unas décadas aproximadamente, lo cuál no quiere decir que con anterioridad no se hubiera dado un interés, como hemos visto, creciente a partir de
6los años sesenta y setenta, por el estudio de la mujer, “las mujeres”, dentro de la Antropología. Pero es necesario concretar que una de las características centrales de la Antropología del Género es el planteamiento de la misma que llevan a cabo los antropólogos y antropólogas que se sumergen en este enfoque. Y digo enfoque porque el estudio del género desde la antropología no quiere ser enmarcado como una rama de la misma, ni como un “campo” de investigación, sino como una teoría, una visión desde la que analizar los hechos sociales y culturales. Así, como nos dice Susana Narotzki:
“La antropología del género se presenta más bien como un enfoque teórico que pone en cuestión ciertas prácticas de investigación, ciertos modelos de análisis, ciertas interpretaciones de la realidad y determinados énfasis teóricos [...] las cuestiones de género hacen estallar desde el interior los límites artificiales que delimitan los ʻcampos de estudioʼ” (1995, pp.11-12).
La importancia del hecho está, también, en la recuperación de la aplicación del enfoque a la totalidad de los campos, con lo que se regresa a una “dinámica ʻholistaʼ que la segmentación en campos de estudio había perturbado” (Narotzki, 1995, p. 12; Martin Casares, 2006). Siguiendo a Aurelia Martín Casares en este caso podemos dar un ejemplo del cuestionamiento de la división desde el enfoque de género, por ejemplo, nos dice la autora: “ha conducido a cuestionar la propia división de la Historia en las etapas cronológicas tradicionalmente aceptadas [...] para analizar cómo afecta esta periodicidad a las mujeres” (Martín Casares, 2006, p. 10). Otro dato destacable en cuanto al género y a las mujeres se refiere está vinculado con la clase, la raza, la etnia y la orientación heterosexual, cuestión que saldrá, de nuevo, más adelante cuando veamos casos concreto de estudios realizados desde esta perspectiva, aquí vamos a destacar el hecho de que ʻla mujerʼ aparece cuando se la priva de derechos y sin embargo en el momento de la consecución de los mismos nos encontramos con ʻlas mujeresʼ. Siguiendo a Mari Luz Esteban:
“Las convergencias y divergencias en la situación de las mujeres la podríamos resumir diciendo que cuando se deniegan derechos la categoría mujer se aplica a todo lo que es femenino; sin embargo, cuando se trata de ofrecer ʻprivilegiosʼ, hay unas prerrogativas sociales relacionadas con la clase, la raza, la orientación heterosexual, que sepa-
7
ran a las mujeres. (Esteban, 2001, p. 26).
_____________________________________________________________ 2.3. TRANSDISCIPLINARIEDAD
Dentro de este apartado creo importante recuperar el tema de la interdisciplinariedad, o mejor todavía la necesaria transdisciplinariedad. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, es crucial el conocimiento de los conceptos elaborados por el psicoanálisis, ya que han venido a crear todo un modo de entender a las mujeres que se ha filtrado a la sociedad de tal forma que difícilmente es percibida como algo artificial y construido. El ejemplo de los dos orgasmos en la mujer, el vaginal y el clitoridiano, siendo el primero una muestra de madurez por parte de la mujer, en ningún caso una adaptación de esta a la anatomía del hombre (permítaseme la ironía), han sometido a los cuerpos al rigor de las normas, para que después la biología venga a explicar que las terminaciones nerviosas que participan en la sensación orgásmica no tienen porque aparecer en la vagina de todas las mujeres. En este sentido muchas autoras y autores llevan a cabo estudios en los que se ponen en común conceptos sociales con conceptos biológicos, filosóficos y antropológicos, así como psicoanalíticos:
“Moore argues for ʻthe case for a new relationship between anthropology an psychoanalysisʼ. In doing this, she investigates the complex theories of Freud and Lacan and the more satisfactory critiques of them by Zizek and Castoriadis. She explores aspects of object relations theory and recent developments in psychoanalytic theorizing as well the standart terrain of phallus and Oedipus complex thinking.” (Calvey, 2010, p. 1211).
El complejo de Edipo de Freud ha supuesto toda una serie de imaginarios y construcciones alrededor de las mujeres, que, sin negarle la importancia y aportación de sus descubrimiento, ha mantenido a las mismas en una situación inferior difícilmente cuestionable. De esta forma el análisis y cuestionamiento de las mismas, así como de las teorías de Lacan, en las que la mujer es descrita como el ʻFaloʼ, no la poseedora de este, son necesarias para la comprensión de la situación de las mujeres.
8
“What Moore bravely attempts to do is merge anthro- pological, feminist and psychoanalysis traditions, which is an ambitious grand theory task indeed. She does this in order to reject the ʻOedipus mo- delʼ on the acquisition of sexual identity and provi- de a more provocative and penetrative analysis of gender and sexuality which takes into account subjectivity, agency and culture”. (Calvey, 2010, p. 1211).
9
3. CONCEPTOS
Podríamos empezar este epígrafe refiriéndonos a los conceptos de androcentrismo y etnocentrismo, puesto que fueron los primeros que despertaron las sospechas de los antropólogos y antropólogas que se aproximaron a la cuestión de ʻla mujerʼ, pero me ha parecido particularmente relevante el planteamiento que hace Sherry Ortner sobre otra dicotomía, puesto que uno de los elementos de la misma contiene la posibilidad de legitimar aquello a lo que se la vincula y es la dicotomía natural/cultural. Ya en el título de un famoso artículo la autora pone en entredicho la veracidad de algo que se había asumido durante largo tiempo: “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?”. En este artículo Ortner se pregunta por el motivo del papel secundario de la mujer y de su construcción. La respuesta que da a esta pregunta es la siguiente es el hecho de que se haya hecho una analogía entre la mujer y la naturaleza, y entre el hombre y la cultura, así, la voluntad de dominio que el hombre ha expresado frente a la naturaleza explicaría el sometimiento en el que ha estado la mujer. Todo ello nos lleva a otro concepto de gran importancia dentro de la Antropología y es el concepto de lo ʻuniversalʼ, en dicho artículo la autora sostiene que la inferioridad de la mujer frente al hombre, es de carácter universal, y que a pesar de que las culturas no separen con la misma fuerza lo ʻnaturalʼ de lo ʻculturalʼ ella mantiene que:
“la universalidad de los rituales demuestra que en todas las culturas humanas hay una afirmación de la capacidad, específicamente humana, para actuar y regular, y no para ser pasivamente movida por -o moverse con- las condiciones de la existencia natural”. (Ortner, 19, p. 7).
Además si no se vincula a la mujer con la naturaleza, afirma Sherry Ortner, se considera que se ha alejado de ella menos que el hombre. Una vez aclarada la postura de la autora, volvamos al concepto de aquello ʻnaturalʼ, puesto que no solo tiene importancia en cuanto a la vinculación a la que se refiere Ortner, sino que en
10otro plano, este concepto también ha enmascarado el constreñimiento de la mujer en un ámbito determinado: el de lo privado. La dicotomía público/privado ha supuesto también un elemento de separación en cuanto a la categoría género se refiere, y esto se ha llevado a cabo entre otras cosas, a través de la ̒ naturalizaciónʼ de la maternidad. Aunque algunas autoras recogieron datos acerca de la práctica del aborto en determinadas comunidades, la ʻnaturalidadʼ de la maternidad, así como la relación entre madre-hijo/a ha sido elevada al podio de la esencialidad incuestionable, cuando tras ella pueden esconderse relaciones de poder y dominio por parte de los dominantes.
“Por supuesto, todo comienza con el cuerpo y las naturales funciones procreadoras específicas de las mujeres. Podemos distinguir tres niveles en que este hecho fisiológico absoluto tie- ne significación para nuestro análisis: 1) el cuerpo y las funciones de la mujer, implicados durante más tiempo en la ʻvida de la espe- cieʼ, parecen situarla en mayor proximidad a la naturaleza en com- paración con la fisiología del hombre, que lo deja libre en mayor medida para emprender los planes de la cultura; 2) el cuerpo de la mujer y sus funciones la sitúan en roles sociales que a su vez se consideran situados por debajo de los del hombre en el proceso cultural; y 3) los roles sociales tradicionales de la mujer, impuestos como consecuencia de su cuerpo y de sus funciones, dan lugar a su vez a una estructura psíquica diferente que, al igual que se naturaleza fisiológica y sus roles sociales, se considera más pró- xima a la naturaleza”. (Ortner, 19, p.8).
No es de extrañar pues, que cuando con mayor ímpetu se elevó la maternidad a la categoría de esencialidad de la mujer fuera en el siglo XIX, aparejado ello a la construcción del Estado Moderno y al surgimiento de la racionalidad científica como modelo de verdad, puesto que hasta ése momento la gobernabilidad se había ejercido sobre los territorios y ahora comienza a ejercerse sobre los cuerpos. La fuerza de constricción que se consigue con esta categorización sirve a los modelos de producción y a los nuevos modos de control social (Foucault, 1975). Si el etnocentrismo se asume como la visión de cualquier cultura diferente a la occidental desde una perspectiva occidental, la visión del androcentrismo incluye la asunción de las culturas desde una perspectiva exclusiva de los varones, o sea, “consiste en identificar el punto de vista de los varones con el de la sociedad en su
11conjunto” (Martín Casares, 2006, p. 20). Pero cómo ya hemos dicho, las mujeres en los estudios realizados con anterioridad al surgimiento de la Antropología de Género o de los Estudios Sobre las Mujeres, no quedaban excluidas, aunque su participación estaba condicionada a explicar las relaciones desde la perspectiva de los hombres. Críticas alzadas desde la filosofía a éste respecto pueden ser las de Luce Irigaray que contempla como la mujer, apoyándose en Beauvoir, no debe quedar en lo ʻOtroʼ de lo ʻUnoʼ, sino más allá, en la ʻOtraʼ de lo ʻOtroʼ (Irigaray, 1977). Narotzki nos habla de “integrar lo ideal y lo material” (1995, p. 15) aquí podemos incluir el concepto de “performatividad”, recurriendo de nuevo a la conocida filósofa Judith Butler que ha conseguido, entre otras, un replanteamiento profundo de la cuestión del género, no solo a través de la exposición de la construcción del mismo, sino también cuestionando las certezas biológicas de la dicotomía del sexo, que como expone en sus libros, no pasa de ser otro constructo social. Pero al referirse a las representaciones y a las acciones de los diversos actores y actoras en la sociedad, Narotzki se refiere además a los condicionamientos materiales, desde una perspectiva marxista, a los procesos de producción que condicionan la “performatividad” del género. Uno de los debates que ha estado vinculado a la Antropología desde sus inicios, es el nomotético/ideográfico, sostenidos por los enfoques evolucionistas y particularistas, por poner un ejemplo, respectivamente. Las actuales antropólogas y antropólogos que se acercan al estudio del género están tratando de aunar las dos prácticas para asegurar un avance en los estudios. Finalmente, vamos a introducir el concepto de género siguiendo a Isabel de la Cruz, nos hemos referido ya al carácter de construcción social del mismo, que engloba diversos elementos de la cultura, pero aquí vamos a destacar las cuestiones que pueden extraerse de este hecho:
“(1) El género, al ser una construcción social, puede ser transformado (...). (2) Es una práctica social que involucra mucho más que la biología, engloba todo el escenario reproductivo que va más allá de los meros aspectos bio- lógicos o bioquímicos. (3) La asignación de género se rea- liza muy pronto (...). Desde el momento en que se sabe si el ser que va a nacer es varón o fémina, cambia totalmente la relación con la tripa de la embarazada. (4) Esa asignación una serie de papeles o roles que hemos de cumplir (...). (5) El conjunto de roles, actitudes, y comportamientos asignados
12
configurarán nuestra identidad. (6) La identidad de género (...) viene marcada por la clase social a la que se pertenece y por el grupo étnico de referencia”. (De la Cruz, 2002, pp. 151-153).
13
4. DOS CASOS CONCRETOS DE ANÁLISIS
_____________________________________________________________ 4.1. TRABAJO Y REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS DE GÉNERO
Para completar el estudio acerca de la Antropología del Género y del desarrollo de sus líneas de investigación he considerado oportuno referirme a algún trabajo que se hubiera elaborado sobre un campo concreto. En éste caso he tomado un artículo de Anastasia Téllez Infantes profesora en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Almería). El tema que la autora analiza desde una perspectiva de género es el del trabajo y las desigualdades que se producen desde este eje de análisis. La autora no deja de mencionar la importancia de otros ejes como son la edad y la etnia, pero se centra en la categoría de género, dando especial importancia a las representaciones, que desde su postura no solo están ahí como parte del imaginario que aportan los sujetos a las prácticas, sino que las prácticas mismas están ya impregnadas de representaciones. Es interesante señalar como destaca la división que se da entre trabajo remunerado y labores del hogar, la autora ha introducido con anterioridad las diferencias conceptuales entre trabajo, empleo y labor, y la forma en que los ʻtrabajosʼ realizados por las mujeres, por el simple hecho de ser realizados por ellas, tienen una carga negativa, que los subvalora.
“El ser mujer o el ser hombre, son del mismo modo categorías construidas que se corresponderán, a nivel ideológico, con lo que una sociedad, como la nuestra considera como ʻfemeninoʼ o ʻmasculinoʼ. Esta dicotomía establecida sobre ambos sexos, dará como resultado que un género sea considerado inferior al otro, o al menos, do- tado de valores que lo diferencien minusvalorándolo”. (Téllez, 2001, p. 3).
Esto está totalmente relacionado con la remuneración, no es necesario recordar la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, en una sociedad como
la nuestra en la que lo que no tiene valor de mercancía no tiene valor. Por otro lado, también en este estudio se trae a colación, como no podría ser de otra forma, la distinción público/privado a la que hemos dedicado una mirada en el apartado anterior, la sujeción de la mujer al hogar ha llevado a que sus prácticas se relacionaran directamente con la esfera privada, de nuevo, por el hecho de que eran ejecutadas por ellas. Ya desde el principio la autora nos advierte de que no son las mismas prácticas en todos las sociedades y culturas las que están adscritas a las mujeres, sino que es el hecho de que ellas las realicen lo que les quita valor. Es cierto que esta afirmación de universalidad no se demuestra en el estudio que realiza Téllez Infantes, pero por lo menos sabemos que se cumple en un gran número de sociedades. La autora mantiene también que la ʻnaturalizaciónʼ apoyada sobre la diferencia biológica conduce a presuponer una serie de cualidades innatas en los individuos según sea su sexo, así algunas características que se suponen a la mujer la llevarían a ser más efectivas en ciertos trabajos:
“hay ciertas aptitudes -tales como la paciencia, el detallismo, el cuidado, etc.- que son vistas como naturales a cada sexo, es decir adquiridas de forma innata al nacer” (Téllez, 2001, p. 6).
A esto, Téllez Infantes contrapone la idea de que no es que las mujeres tengan esas habilidades desde su nacimiento, sino que son adiestradas, hasta este momento, por ejemplo, siendo relegadas a las labores del hogar, para ello. Pero no solo esto, sino que además y esto es algo importante a tener en cuenta en cualquier estudio desde mi punto de vista, tanto hombres como mujeres tienden a adaptarse a las exigencias de la sociedad en la que viven, como dice la autora:
“las representaciones ideológicas influyen en la forma en que las personas se integran en el mercado de trabajo mo- delando sus preferencias por determinadas ocupaciones; pues a pesar de las afirmaciones de que el mercado de tra- bajo es libre existe todo un conjunto de condicionamientos y limitaciones a las selecciones de los trabajos” (Téllez, 2001, p. 4).
Por otro lado, debo sugerir que no estoy del todo conforme con algunas de las visiones que la autora sostiene, si es cierto que nos remite a la construcción
social del ʻsexoʼ, en algunos casos parece mantener una idea de realidad acerca de dos sexos biológicos que me confunde. Enlazando con el siguiente apartado podemos acercarnos a la profesión de la enfermería, si es cierto que hasta ahora se han venido suponiendo una serie de características específicas a la personalidad de la mujer que la hacen más afín a algunas profesiones, la capacidad de cuidar que se le ha otorgado a lo largo de la historia es sin duda una de las más recurrentes. En este sentido la crítica no es solo al hecho de que el cuidado sea algo propio de las mujeres, sino al hecho de que el cuidado como parte de la producción y reproducción de las sociedades quede en un plano inferior, frente a otras actividades, siendo, en realidad, de vital importancia, basta que una lo piense un poco. La necesidad de reivindicar, en la sociedad occidental, una reflexión acerca de las prioridades dentro de la cultura y en su expresión material, que hagan inteligibles las prácticas hasta ahora designadas a la mujer, como prácticas básicas en la producción y reproducción humana, de las cuáles deben responsabilizarse todos los géneros, distanciándose en cierta medida de la medicina tradicional como único marco de conocimiento real (tema que analizaremos con profundidad en el próximo apartado) de la corrección en las prácticas en cuanto al cuidado del propio ser se refiere. Una vez dicho esto debemos decir que la profesión de la enfermería no siempre ha estado vinculada a la mujer, ni ha tenido ese tinte caritativo que se le ha venido conociendo en los últimos siglos, vinculado al cristianismo.
“Es en la India de donde obtenemos la des- cripción más completa en la práctica de los cuidados. Sus documentos históricos hacen referencia al cuidador, figura relacionado con los hombres, sustituidos en casos excepcio- nales por mujeres ancianas”. (Carrasco, Márquez y Arenas, 2005, p. 54).
14 _____________________________________________________________ 4.2. EL GÉNERO COMO CATEGORÍA ANALÍTICA
Como en otros estudios realizados a partir del enfoque Antropología del género en este, también, se defiende la relación sexo/género con otros elementos que fomentan la diferencia y la estratificación como ya hemos dicho anteriormente, la clase social o la etnia. Todo ello tratando de aportar “una posición excéntrica respecto a visiones más internistas, sanitaristas” (Esteban, 2001, p. 23) que devenga en un acercamiento más amplio al tema de la salud y partiendo de la subordinación a la que está sometida la mujer, para erradicarla, claro está. Insistiendo en aportaciones hechas también por Butler, Braidotti o Irigaray la autora nos dice:
“En los años setenta, se separan los conceptos de sexo y género, en un intento de discernir entre lo que es biología y lo que es cultura, y se denuncia la naturalización de las mujeres como un mecanismo básico en su subordinación social (...). De todas formas, la separación entre sexo y gé- nero comporta también problemas. Uno de los principales es la idea dominante de que el sexo (biología) es algo dado, estático, invariable”. (Esteban, 2001, pp. 23-24).
Así la autora, también incide en el hecho de que el sexo es una categoría construida socialmente, en el contexto occidental del siglo XVIII (Laqueur, 1994), lo cual tiene ciertas implicaciones que siguen perpetuando la subordinación de las mujeres y de otros géneros como el intersexual. Esta categoría no puede sostenerse como binaria, puesto que los diversos niveles que influyen en ella como el cromosómico, el fisiológico y el anatómico, muestran más bien un continuum que amplia el abanico de posibilidades. Si hablamos concretamente de la medicina se ha dado un grado elevado de medicalización de las mujeres, considerándolo, la autora “una cuestión estructural al propio sistema” (Esteban, 2001, 26) además de ver que “la hegemonía de la también llamada medicina occidental, científica o alopática, tiene menos que ver con sus progresos técnicos que con estrategias corporativas llevadas a cabo por los profesionales médicos en los dos últimos siglos” (Esteban, 2001, 26). En este sentido, la autora, nos lleva a reflexionar sobre los cambios que se han dado desde
15la salud, volviendo sobre la medicalización, en cuanto a los procesos de autocuidado, que han sido cada vez y con más frecuencia absorbidos por la profesión médica. Es necesario decir que la categoría de “universalidad” de la medicina occidental ha prescindido de realidades culturales, en las que podemos incluir algunos tipos de rituales, tan importantes para la sanación como las propias vacunas. De esta forma, siguiendo a la autora, la medicalización a la que se ha sometido a la población en general y a la mujer en particular entra también dentro de las estrategias de control y de poder de las que ya nos hablaba Foucault. La autora nos conmina a observar como todo esto ha llevado a que:
“en la mayoría de las ocasiones hagamos diagnósticos de salud radicalmente distintos para hombres y mujeres, con más dosis de efectismo y oportunismo que de utilidad en el momento en el que estamos, y que contribuyen también a una interiorización por parte de las mujeres de una supuesta radical diferenciación respecto a los hombres, que no tiene en cuenta las experiencias cotidianas y diversas”. (Esteban, 2001, p. 28).
Con posterioridad la autora se refiere al caso concreto de la medicalización de la menopausia y de las mujeres maduras, con un análisis muy interesante que aporta luz a algunas conductas por parte de las profesionales de la medicina y de las pacientes, que confían su cuidado a las expertas debido al proceso de medicalización general al que me he referido anteriormente. Señala Mari Luz Esteban que:
“En un afán de contrarrestar y neutralizar el impacto de los discursos e intervenciones que se generan den- tro de la sanidad, muchos equipos de profesionales han puesto en marcha iniciativas educativas/asisten- ciales dirigidas sobre todo a ciertos grupos de mujeres (amas de casa...), con dosis importantes de regulación de la vida y sanitarización, al margen de los posibles beneficios. (la cursiva es mía) (Esteban, 2001, p. 30).
La autora considera que es un tema muy relevante en nuestra sociedad, puesto que tras el mismo se enmascara una ideología de género que puede tener
16consecuencias indeseadas desde la una postura de la salud (yatrogenia), además de suponer una “ingerencia” sobre la vida de las mujeres, sin una información lo suficientemente contrastada y sostiene que las feministas, en éste sentido concreto, se están dejando llevar por un exceso de control sanitario sin abordar otras facetas del tema. Este hecho está dejando desprovistas a las mujeres de poder sobre un área de su vida y está convirtiendo en problemática una situación que no necesariamente debe serlo, situando la solución en el ámbito de la medicina, que como ya nos advirtió Michel Foucault puede venir a convertirse en una herramienta de control sobre los cuerpos, plagado de indicaciones y normativas que no se adaptan a las personas concretas, sino a ideales conseguidos a base de obviar realidades complejas. Debo añadir, por ejemplo, como la sexualidad en las mujeres mayores, también en los hombres pero de otra forma, no existe según los parámetros de nuestra sociedad, una vez finalizada la menopausia la mujer debe dejar de sentir deseo sexual, y todo lo que tenga que ver con ello es silenciado, todavía, con rostro de vergüenza, cuando la realidad es muy diferente, puedo remitirme, por ejemplo, al Informe Kinsey que a pesar de ser de mediados del siglo pasado, continúa teniendo validez en el sentido de cómo se cubren las realidades de las personas, tras máscaras de uniformidad que no permiten el deseo sin culpa o vergüenza.
17
CONCLUSIÓN
La importancia de los estudios de género desde las diversas disciplinas, y de estos como un enfoque, una visión desde la que observar los comportamientos se ha hecho evidente en las últimas décadas. Sin duda, se ha conseguido desarrollar toda una serie de conceptos que son útiles como herramientas para la continuidad de esta perspectiva, pero como se puede ver en los diferentes debates llevados a cabo desde la filosofía, la antropología, la biología y la sociología, entre otras, no se ha terminado de concretar lo que sea el ʻsexoʼ. Esta categoría esta siendo replanteada por diversas autoras, teniéndose en cuenta tanto la característica de constructo de la misma, como la posibilidad de eludir o continuar con la ̒ diferenciaʼ, en éste sentido Rosi Braidotti, entre otras, sostiene que hay diferencia, sin embargo, por otro lado, Monique Wittig trata de romper estos moldes e ir más allá. La evaluación de las teorías elaboradas por el psicoanálisis juegan un papel muy importante para este enfoque, como puede verse en los textos de las autoras nombradas más arriba, así como en Judith Butler o en Michel Foucault. Para todo ello, las aportaciones de la antropología y los datos etnográficos se convierten en interlocutores imprescindibles en el avance de dicho enfoque. Las consecuencias de la investigación y el trabajo de campo con una perspectiva de género pueden suponer un avance en el puesto subordinado que ha venido ocupando la mujer en muchas sociedades, no me atrevería a decir que en todas, puesto que el conocimiento de toda la realidad y de la interpretación que los diversos actores y actoras hacen de la misma escapa a mis posibilidades, pero sí podemos afirmar que se trata de una situación que afecta a un número importante de mujeres, y como ya he dicho con anterioridad, de personas que por “norma” ocupan posiciones que los convierten en individuos de segunda clase. Toda esta reversión que se está llevando a cabo desde las aportaciones de las feministas y las perspectivas de género, siempre y cuando estén abiertas al diálogo y sean conscientes de sus propios sesgos, pueden aportar cambios cualitativos y de valor para las diversas sociedades. Considero que no debemos imponer nuestra visión eurocentrista de lo que las mujeres deben ser, ni tan solo en las sociedades occidentales, en las que cada vez se da más la mezcla de
18culturas, así que la apertura al diálogo y la comunicación abierta pueden ser herramientas de ayuda para que esto sea posible. La recuperación del autocuidado, desde mi punto de vista, es algo que supone un avance y no un retroceso para las mujeres, al igual que para los hombres, con lo que recuperaríamos también un diálogo con nuestro propio cuerpo exento así de normatividad encorsetadora que nos somete a una periodicidad establecida y que puede estar muy alejada de la realidad en la que vivimos, además de la devolución de un poder de decisión más amplio en el que caber todos y todas.
19
REFERENCIAS
Butler, Judith, (1999). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Madrid. Ed. Paidós.
Calvey, David, (2010). Henrietta L. Moore, The Subject of Anthropology: Gender, Symbolism and Psychoanalysis. Sociology - The Journal for the British Sociological Association, 44(6), pp. 1210-1220.
De la Cruz, I., Jociles, I., Piqueras, A. (2002). Introducción a la antropología para la intervención social. Valencia. Ed. Tirant lo Blanch.
Esteban, Mari Luz. (2001). El género como categoría analítica: revisiones y aplicaciones a la salud. Perspectivas de género en salud: fundamentos científicos y socioprofesionales de diferencias sexuales no previstas. Madrid. Ed. Minerva.
Foucault, Michel, (1976). Historia de la sexualidad: la voluntad de saber. México D.F. Ed. Siglo XXI.
Irigaray, Luce, (1977). Ese sexo que no es uno. Madrid. Ed. Akal.
Kinsey, Alfred C. (1948-1953) Informe Kinsey. Indiana. Ed. University Press.
Laqueur, Thomas, (1990). La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. Valencia. Ed. Cátedra, Col. Feminismos.
Martín Casares, Aurelia, (2006). Antropología del género: culturas, mitos y estereotipos sexuales. Madrid. Ed. Cátedra.
Narotzki, Susana, (1995). Mujer, Mujeres, Género: una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las ciencias sociales. Madrid. Editado por Consejo Europeo de Investigaciones Científicas.
20Téllez Infantes, Anastasia, (2001), Trabajo y representaciones ideológicas de género. Propuesta para un posicionamiento analítico desde la antropología cultural. Gazeta de Antropología. 17(17).
DOCUMENTALES:
Las madres más viejas del mundo. La noche temática. La2.
Intersexualidad. [en línea] http://www.youtube.com/watch?v=G7EcvKLrvsM(consultado: 10 de Abril de 2012)