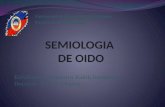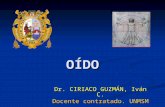Aprender - Oido
-
Upload
hermes-javier-medina-rodriguez -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Aprender - Oido
-
7/26/2019 Aprender - Oido
1/10
-
7/26/2019 Aprender - Oido
2/10
Resumen
APRENDER DE ODO. EL AULA, EL CLARO Y LA VOZ EN MARA ZAMBRANOEste texto pretende exponer la determinacin zambraniana de la oralidad, de la voz y su relacin especfica con el aprendizaje: el aula es el lugar de la voz donde se va a aprender de odo. La palabra oda, palabra destinada, fluida,animada, politonal produce un vaco creador y fecundo. Por ello el aula es el lugar de iniciacin al vaco que es apertura.
Abstract
LEARNING BY EAR. CLASSROOM, PAUSE, AND VOICE IN MARA ZAMBRANO
This text presents Maria Zambrano's perception of the oral, of voice and its particular relation to learning: Classroomis the voice's place where people go to learn by listening. The listened, addressed, fluent, lively, polytonal word makes a creative fecund emptiness. Therefore, the classroom is a place of introduction to emptiness, which is opening.
Rsum
APPRENDRE D'OREILLE. LA SALLE DE CLASSE, L'ESPACE ET LA VOIX
Ce texte expose la conception de Maria Zambrano de Voralit, la voix et son rapport avec l'apprentissage. La salle de classe est la place de la voix o l'on apprend d'oreille. La parole entendue, destine, fluide, anime, polytonale produitun vide crateur et fcond. Voici pourquoi la salle de classe devient le lieu d'initiation au vide qui est ouverture.
y
-
7/26/2019 Aprender - Oido
3/10
Aprenderdeodo. El aula,EL CLARO Y LA VOZ EN MARA ZAMBRANO*
Jorge Larrosa* *Beatriz Aparici***
Una lectura pedaggica convencionalde Mara Zambrano podra plantear-se desde dos puntos de vista. Podrainterrogarse la razn potica
zambraniana misma como razn pedaggica,es decir, como razn mediadora entre la pala-bra y la vida. O podran examinarse los textosque durante su exilio latinoamericano dedicexplcitamente a la educacin, a peticin dealgunas revistas pedaggicas. Adems, y pues-to que Mara Zambrano, quiz por el carcterinclasificable de su escritura, contina siendouna pensadora marginal en las institucionesacadmicas, habra que encabezar todo eso conuna somera presentacin de la autora. Perosucede que ya estamos bastante cansados de
todos esos textos que reducen la escritura filo-sfica a una serie de ideas generales sobre talo cual cosa y, sobre todo, nos aburre y nos in-comoda enormemente explicar a los filsofosque amamos. De ah que hayamos optado porun ejercicio ms humilde (lo que no quieredecir que sea ms fcil) y seguramente mshonesto: dar a leer un texto de MaraZambrano presentndolo, reescribindolo,subrayndolo, parafrasendolo, hacindolo
resonar con otros textos y, a veces, extendin-dolo, con la nica intencin de despertar en elimprobable lector algo que podramos llamarganas de seguir leyendo. O sea, que lo quevamos a hacer no es otra cosa que hacer sonarpedaggicamente un texto de MaraZambrano sin otro objetivo que el de invitar alos pedagogos a que la lean, como sin dudamerece.
El texto que queremos dar a leer trata sobre elodo, sobre el aprender de odo, sobre el aulacomo uno de los lugares de la voz donde seva a aprender de odo (Zambrano, 1977,16).El texto retoma, por tanto, un motivo clsicoque podramos hacer sonar junto a las consi-deraciones de Nietzsche sobre el mtodo acro-mtico de enseanza,en la ltima de las confe-rencias de Basilea, junto a las reflexiones deHeidegger sobre el or y el escuchar en variassecciones de sus conferencias sobre el lengua-
je, o junto a los diversos trabajos de Derridasobre el privilegio del odo y de la voz en elfonocentrismo occidental y, por tanto, en unapedagoga construida fonocntricamente. Peroaunque sea interesante, y seguramente nece-sario para evitar lecturas demasiado ingenuas,
* Este texto fue presentado en el V Seminario Internacional sobre la vida y la obra de Mara Zambrano celebrado en laFacultad de Filosofa de la Universidad de Barcelona en mayo de 2000 y dedicado en esa edicin a los gneros literarios. El formato de presentacin no fue una conferencia convencional, sino un as llamado Taller de Lectura enel que se trataba de dar a leer algunos pasajes escogidos desde un cierto punto de vista, pe ah algunas de las caractersticas formales del presente texto. Por otra parte, nosotros consideramos este artculo como una nota a un estudio ms amplio sobre las modalidades de lo que podramos llamar el logos pedaggico.
** Doctor en Pedagoga, Universidad de Barcelona. Profesor titular de Filosofa de la Educacin, Universidad de Barcelona.
Direccin electrnica: [email protected]
Licenciada en Pedagoga. Estudiante de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid.
R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L X U N o . 2 6 2 7 39
mailto:[email protected]:[email protected] -
7/26/2019 Aprender - Oido
4/10
-
7/26/2019 Aprender - Oido
5/10
F I L O S O F A Y P E D A G O G A
bras, en el momento mismo en que las hemosconvertido en un instrumento de nuestrasnecesidades ms vanas. Y como si la escrituraviniese a salvar las palabras liberndolas, de-volvindoles esa libertad que les hemos quita-do desde que las hemos arrastrado con noso-tros a la cada, es decir, al trabajo y a la histo-ria, desde que las hemos hecho humanas, de-masiado humanas. Para Mara Zambrano, es-cribir es primero un imponer silencio: acallarlas palabras de la comunicacin ms banal, laque responde en definitiva a las necesidadesde la vida ms banal es, para buscar, en unasoledad silenciosa, lo que no puede decirse:[...] pero esto que no puede decirse, es lo que
se tiene que escribir (1977, 33). El primer ges-to es acallar lo que se dice. El segundo, escribiren soledad lo que no puede decirse hablando.Y el tercero, recuperar despus una comuni-cacin ms noble que despierte tambin a loshombres, por su intermediacin, a una vidams noble. La escritura es, desde ese punto devista, un movimiento fundamental en la aspi-racin imposible a la vida entera y a la palabraentera o, dicho de otro modo, el lugar en elque se inscriben como pasin la muerte y elrenacimiento (la imposible salvacin) de esa
vida siempre a medias nacida y de esa palabrasiempre a medias revelada.
LO QUE SOLO SE DA DE ODO
Lo que nosotros queremos hacer aqu es in-vertir la pregunta de Por qu se escribey pre-guntar: habiendo un escribir, por qu hablar?O, quiz, mejor: habiendo un leer, por quescuchar? Porque Mara Zambrano dice en al-
gn lugar que ella es una persona de odo yno de voz. Y es verdad que cuando se refiere ala oralidad en sus reflexiones sobre las formasdel darse de la palabra, generalmente privile-gia la escucha, el or. Y tambin es verdad queMara Zambrano escribe mucho ms y muchomejor de sus experiencias de oyente que desus experiencias de hablante. La cuestin ge-neral, entonces, sera por qu hablar, por quescuchar? Por qu a veces la palabra tiene que
pasar por la voz y por el odo? A qu necesi-dad esencial responde la oralidad? Qu es loque pasa por la oralidad que no pasa, y nopuede pasar, por la escritura? Por qu tam-bin son necesarios los lugares de la voz?
EL AULA COMO LUGAR DE LA VOZ
Leeremos ahora, reescribindolo, el pasaje quese dedica a las aulas universitarias, en el finalde la seccin que abre Claros del bosque. Lasaulas aparecen ah como lugares de la vozdonde se va a aprender de odo. Y no deja deser significativo que esa seccin inicial, esa sec-cin en la que aparece el motivo del Clarocomocifra de lo abierto y, enseguida, un conjuntode reflexiones sobre el incipit vita nuova comocifra de todo renacimiento, termine con unaspalabras, sin duda algo ms quecircunstanciales, sobre la sala de clase comouno de los lugares de la voz, como uno de loslugares donde la palabra se dice a viva voz, yse recibe de odo, escuchando atentamente.
El primer prrafo dice as:
Y se recorren tambin los claros del bosque con una cierta analoga a como se han reco-rrido las aulas. Como los claros, las aulasson lugares vacos dispuestos a irse llenan-do sucesivamente, lugares de la voz dondese va a aprender de odo, lo que resulta serms inmediato que el aprender por letra es-crita, a la que inevitablemente hay que res-tituir acento y voz para que as sintamosque nos est dirigida. Con la palabra escritatenemos que ir a encontrarnos a la mitad
del camino. Y siempre conservar la objeti-vidad y la fijeza inanimada de lo que fue di-cho, de lo que ya es por s y en s. Mientras que de odo se recibe la palabra o el gemido, el susurrar que nos est destinado. La vozdel destino se oye mucho ms de lo que la
figura del destino se ve(1977,16).
El primer motivo del texto determina la pala-bra dicha como una palabra que viene a nues-
R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L . X N o . 2 6 2 7 41
-
7/26/2019 Aprender - Oido
6/10
A P R E N D E R D E O D O . E L A U L A , E L C L A R O Y L A V O Z E N M A R A Z A M B R A N O
tro encuentro, que sentimos que nos est di-rigida. Como si al leer tuviramos que ir no-sotros de algn modo al encuentro de la pala-bra, que por eso tenemos que ir a encontrar-nos [con ella] a la mitad del camino, mientrasque, en la escucha, la palabra, simplemente,viene, nos viene. Por eso, la palabra oda es lapalabra que nos est destinada. No la pala-bra que nos construye como destinatarios, esdecir, la que se propone hacer alguna cosa connosotros, ni tampoco la que nosotros busca-mos desde nuestras preguntas, o desde nues-tras inquietudes, desde lo que ya queremos endefinitiva, sino aquella en la que omos la vozdel destino. Una palabra que no se busca, sinoque viene, y que solo se da a aquel que entraen el aula distradamente. Distradamente, esdecir, con una atencin tensada al mximo,pero mantenindose como atencin pura,como una atencin que no est normada porlo que sabemos, por lo que queremos, por loque buscamos o por lo que necesitamos. Elodo fino, atento, delicado, abierto a la escu-cha, el odo distrado, sera aqu una cifra de ladisponibilidad.
El segundo motivo determina la palabra di-cha como una palabra no fija sino fluida, unapalabra que no es en s y por s, sino quedeviene; una palabra que no aparece en la for-ma de lo que fue dicho, sino en la forma delo que viene dicindose, de lo que dicindoseviene, quiz de lo aun por decir, y una pala-bra, por ltimo, que no es inanimada, sino queest animada, viva. Aqu Mara Zambranoretoma el motivo clsico de la solidez inaltera-ble y un tanto marmrea, ptrea y monumen-
tal, de la palabra escrita frente a la fluidezcontextual, lquida o gaseosa, de la palabra oral.Y retoma tambin el motivo de la letra muer-ta, del cuerpo de la letra como una materiali-dad cadavrica, sin alma, que solo el alientode la voz del lector es capaz de revivir. Comosi hubiera una vida de las palabras que soloest en la voz, en el aliento de la voz, en elalma de la voz.
EL TONO DE VOZ
El tercer motivo, mucho ms interesante, in
dica como de pasada que la palabra dicha conserva algo de el gemido, el susurrar, algo quesolo se puede percibir de odo por la sencillarazn de que no pertenece al sistema de la lengua. Hay algo en la voz, parece sugerir el tex-to, que no est en la lengua o, quiz mejor,que no est en la letra. Detengmonos en estepunto.
Podra ser que Mara Zambrano estuviese pen-sando en el clebre pasaje de Aristteles, enSobre la interpretacin,en el que se diferencala
phoncanimal del logoshumano, ese pasaje enel que se dice que lo que est en la voz cons-tituye el smbolo de los pathemaso,de los pa-decimientos del alma, y lo que est escrito elsmbolo de lo que est en la voz (16a, 37). Enese pasaje, lo que constituye el paso de la voz(animal) al logos (humano) o, si se quiere, dela naturaleza a la cultura, es precisamente laexistencia de las letras, de los grammata, quearticulan la voz y convierten el logoshumanoen un lenguaje articulado. Por eso los gra-
mticos oponan la voz confusa de los anima-les a la voz humana como una voz articulada.Y por eso, cuando se examina en qu consisteel que la voz humana sea articulada, se cons-tata enseguida que es precisamente el hechode que se pueda escribir, es decir, que est yaconstituida en letra. Por eso hay elementos dela voz, precisamente los que no se pueden ar-ticular, el gemido, el susurro, el balbuceo, elsollozo, el quejido, tal vez la risa, que no sepueden escribir, que necesariamente se pier-den en la lengua escrita, as como se pierdentambin los elementos estrictamente musica-les como el ritmo, el acento, la meloda o eltono.
Podemos leer ahora esa sentencia zambranianaque dice que pensar es ante todo como raz,como acto descifrar lo que se siente(Zambrano, 1993, 36), a la luz de esa distin-cin aristotlica segn la cual lo que est en la
42 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L . X H N o . 2 6 2 7
-
7/26/2019 Aprender - Oido
7/10
voz es justamente lo que se siente, lo que sepadece, y lo que est en la escritura es lo arti-culado de la voz. Desde esa relacin, una pa-labra pensante que contenga solo lo articula-do de la palabra, solo lo meramente inteligi-ble, sera una palabra sin voz, una palabraafnica, y su afona estara producida por elsilenciamiento de lo que en la voz es smbolode los padecimientos del alma, es decir, deltono. Por eso una palabra aptica, o antipti-ca, una palabra no pasional en suma, sera elsntoma de un pensar tambin aptico, cuyaapata solo podra expresarse en un tono sintono, en un tono atonal o montono, en el tonodogmtico, en definitiva, de ese pensamiento
que rehuye el padecer para limitarse a com-prender. Mara Zambrano nos estara recor-dando, entonces, que un pensar pasional, unpensar que sea descifrar lo que se siente,poner en letra y en cifra los padecimientos delalma, exige una palabra tonal o, mejor,politonal, si tiene que ser capaz de expresarcon un amplio registro de tonos todos los ma-tices de lo que se siente. Una palabra, endefinitiva, que conserva su dimensin musicalpasional, ese diapasinque Aristteles des-cubri gracias a la venganza de los pitagricos
y que es el que nos da el tono de la voz, elcambio de tono, el contraste entre los tonos,todo lo que la palabra tiene de voz, lo que sepierde al tomarla al pie de la letra, sin atendera la msica, si atender al tono, como acallandoen ella todo lo que no sea meramente inteligi-ble.
LA DISCRIMINACIN DE LA VOZ
El segundo prrafo de nuestro texto comien-
za as:
Y as se corre por los claros del bosque anlogamente a como se discurre por lasaulas, de aula en aula, con avivada atencinque por instantes decae cierto es y aun desfallece, abrindose as un claro en la con-tinuidad del pensamiento que se escucha: la
palabra perdida que nunca volver, el senti-do de un pensamiento que parti. Y quedatambin en suspenso la palabra, el discursoque cesa cuando ms se esperaba, cuando se
estaba al borde de su total comprensin. Yno es posible ir hacia atrs. Discontinuidadirremediable del saber de odo, imagen fieldel vivir mismo, del propio pensamiento, dela discontinua atencin, de lo inconcluso detodo sentir y apercibirse, y an ms de todaaccin. Y del tiempo mismo que transcurrea saltos, dejando huecos de atemporalidaden oleadas que se extinguen, en instantescomo centellas de un incendio lejano. Y delo que llega, falta lo que iba a llegar, y de eso que lleg, lo que sin poderlo evitar se pierde
(Zambrano, 1977, 17).
El motivo central del fragmento es el del cla-ro, que abre la palabra que se recibe de odo.En primer lugar, la oralidad es el lugar de lafugacidad de la palabra: la palabra que se oyees la palabra perdida que nunca volver, la que
1. Cuando Aristteles subi a las altas esferas, algunos pitagricos se hallaban en su borde esperndole. Le tenan a su albedro, pero, gente de dulce condicin, se limitaron a ponerle una lira entre las manos, le entregaron unos
papeles de msica y le dejaron solo. l se puso enseguida a estudiar; y aprovech. Pero tena los dedos un poco duros para taer. Al cabo, para no aburrirse, se entusiasm en ello, lentamente. Pero nadie acuda. Nadie de aque-llos, porque ninguno en verdad tena que venir. La clave de todo estaba en la sentencia de un pitagrico para l desconocido: "La msica es la aritmtica inconsciente de los nmeros del alma". Y solo cuando Aristteles el as llamado por la Historia encontrase, y no en teora, sino hacindolos sonar, los nmeros de su propia alma, se levantara de all. Nadie le aguardaba; nadie tena que venir a levantarle. l solo se levantara al escuchar en msicalos nmeros de su alma. Y as fue. Mas, antes... Antes hubo de padecer entendimiento en suspenso, muchascosas, hubo de pasar por todas; por el amor, por la locura, por el infierno. Pues la escala musical completa as lo dice: "diapasin"... D'apasin. Hay que pasar por todo para encontrar los nmeros de la propia alma (1954). Para el tema de la msica y el tiempo en Mara Zambrano, como dimensin olvidada por la filosofa y, quiz, de imposibletratamiento filosfico por su no reduccin a lo meramente inteligible, este texto delicioso debe leerse junto a La condenacin aristotlica de los pitagricos (1991).
R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L . X N o . 2 6 2 7 43
F I L O S O F A Y P E D A G O G A
-
7/26/2019 Aprender - Oido
8/10
A P R E N D E R D E O D O . E L A U L A , E L C L A R O Y L A V O Z E N M A R A Z A M B R A N O
lleg y se fue y la que, sin poderlo evitar, sepierde. Al escuchar hay algo que siempre que-da atrs, y es imposible ir hacia atrs para re-cuperarlo. En segundo lugar, la oralidad es ellugar de la suspensin de la palabra: as la vozconstituye un discurso o un discurrir que cesasin que haya llegado a ningn trmino, siem-pre al borde de algo que nunca llega, siempreen la inminencia de una revelacin que no seproduce, siempre inconcluso, como dejandosiempre una falta, un anhelo. Si al escucharhay algo que queda siempre atrs, tambin hayalgo que queda delante y que queda tambina medias odo, como sealado o anunciado enel brusco interrumpirse de la palabra dicha.
Por eso la oralidad es la forma de la palabrasiempre a medias oda, de la palabra, en defi-nitiva, que se da en su pasar y que por tantopermanece inapropiable.
El motivo de la fugacidad de la voz frente a lapermanencia de la letra tambin es clsico.Pero Mara Zambrano lo hace sonar de formapeculiar. Mientras que la letra es perdurableporque est inscrita en el espacio/ la vozes fugaz porque se despliega en el tiempo.Como tambin se despliega en el tiempo la
vida y todo lo que est vivo: el pensamiento,la atencin, la percepcin, el sentir, el actuar.Pero Mara Zambrano insiste, sobre todo, enla discontinuidad de lo temporal. Y es ah, enesa fugacidad y en esa discontinuidad, comopalabra en el tiempo, segn la feliz expre-sin de Antonio Machado, donde la voz pue-de emparentarse a la msica. La voz no solo
nos da el tono pasional o afectivo del pensa-miento, lo que dara su relacin con el sentir,con los padecimientos o los afectos del alma,sino tambin su tempo,su ritmo, y un ritmoque sera adems polirrtmico, comopolirrtmica es la vida y todo lo que le perte-nece. Y as, mientras que en la palabra escrita,el encadenamiento de las palabras, su continuidad, se hace a travs de la lgica del con-cepto, o del argumento, en la palabra oral laconexin se hace por resonancias, por varia-ciones meldicas o por alteraciones rtmicas.
Elsurcoenelaire
Y lo que apenas entrevisto o presentido va aesconderse sin que se sepa donde, ni si al-
guna vez volver; ese surco apenas abiertoen el aire, ese temblor de algunas hojas, la
flecha inapercibida que deja, sin embargo,la huella de su verdad en la herida que abre,la sombra del animal que huye, ciervo quiztambin l herido, la llaga que de todo elloqueda en el claro del bosque. Y el silencio.Todo ello no conduce a la pregunta clsicaque abre el filosofar, la pregunta por "el ser
de las cosas" o por "el ser" a solas, sino queirremediablemente hace surgir desde el fon-do de esa herida que se abre hacia dentro,hacia el ser mismo, no una pregunta, sinoun clamor despertado por aquello invisibleque pasa slo rozando. "Dnde te escon-diste?..." A los claros del bosque no se va,como en verdad tampoco va a las aulas elbuen estudiante, a preguntar(1977,17).
2. El motivo de la perdurabilidad de la letra, todava latente en el texto juvenil Porqu se escribe,aparece enormementematizado en obras posteriores sobre la escritura. As por ejemplo, en Claros del bosque,las letras aparecen metaforizadas
como piedras (letras en la tierra) o como estrellas (letras en el cielo). Seran entonces letras mudas. Adems, el destino de las piedras es hacerse polvo y el de las estrellas apagarse. Reescribiremos el texto, dejndolo sin comen-tar, para que el lector lo haga resonar con el motivo de la fugacidad de la voz que estamos aqu desplegando: Y no podran ser estas piedras, cada una o todas, algo as como letras? Fantasmas, seres en suma que permanecen quiz condenados, quiz solamente mudos en espera de que les llegue la hora de tomar figura y voz. Porque estas piedras no escritas al parecer, que nadie sabe, en definitiva, si lo estn por el aire, por el alba, por las estrellas, estn emparentadas con las palabras que en medio de la historia escrita aparecen y se borran, se van y vuelven por muy bien escritas que estn; las palabras sin condena de la revelacin, las que por el aliento del hombre despiertan convida y sentido. Las palabras de verdad y en verdad no se quedan sin ms, se encienden y se apagan, se hacen polvo y luego aparecen intactas: revelacin, poesa, metafsica, o ellas simplemente, ellas. "Letras de luz, misterios encen-didos", canta de las estrellas Francisco de Quevedo. "Letras de luz, misterios encendidos", profecas como todo lo revelado que se da o se dio a ver, por un instante no ms haya sido (1977,92).
44 R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L . X I I N o . 2 6 2 7
-
7/26/2019 Aprender - Oido
9/10
F I L O S O F A Y P E D A G O G A
Al final del prrafo aparece el motivo centraldel texto y, sin duda, el que est presentadocon mayor fuerza metafrica. La voz, como lamsica, como el aletear de los pjaros, como
la huida entrevista de los animales o como elsilbido de una flecha, deja en su pasar una vi-bracin, una huella sonora, un surco apenasabierto en el aire. As, si la escritura es comoun abrir surcos en la tierra (la palabra versosignifica surco en latn y, como se sabe, lapalabra pgina deriva de ese pagusque serefiere al campo y del que tambin viene pai-saje), la oralidad es como un abrir surcos enel aire. Siempre la palabra como ese trazoabriente del que hablaba Heidegger, pero un
trazo sonoro en este caso, y un trazo vivo,puesto que viva es la palabra dicha a viva voz.
Por eso esos trazos, esas huellas, esos surcosen el aire, se convierten enseguida en heridasabiertas. Lo nico que de la voz queda en elclaro, en el aula, en cualquiera de los lugaresde la voz, es una herida que se abre haciaadentro, y el silencio. Por eso, los dones dela voz, lo que se nos da en la voz, es el resonarde dos formas de silencio. El silencio del claro,conservando an el resonar de la palabra que
lo ha surcado, y el silencio interior, doliente,abierto en el alma por esa palabra. No seresa herida, ese silencio interior, el surco don-de va a ir a depositarse la palabra concebida,la palabra fecunda, la palabra seminal, la pa-labra semilla? En cualquier caso, la palabra re-cibida hace un vaco vivo y, por eso, creador,fecundo. En el lleno del saber no puede bro-tar nada. Como tampoco puede brotar nadarealmente nuevo en el vaco que se abre a par-tir de un buscar, de un querer o de un pregun-
tar. La fecundidad zambraniana no nace de lavoluntad, sino de la pasividad, de la pasin,de la paciencia, de la apertura y de la disponi-bilidad, en suma. Por eso escuchar es dejarsedecir algo que no se busca y que no se quiere,algo en definitiva que no depende de nues-tras preguntas.
El aula se abre como claro. Y el claro no es ellugar de la bsqueda. Por eso, si nada se bus-
ca, el claro puede dar lo ms imprevisible, loms ilimitado. Lo nico que da el claro, el aula,al que entra distradamente es la nada, el va-co. Por eso el claro, el aula, no es un lugar de
transmisin, sino de iniciacin, de iniciacinal vaco. Pero a un vaco que es apertura y quepor eso se abre hacia adentro, un vaco quehay que hacer en uno mismo, interrumpien-do el siempre demasiado lleno del saber y de-teniendo el siempre demasiado ansioso delbuscar. El claro, el aula, nos da la voz. Pero unavoz que no se entiende como una serie con-creta de dichos o de enunciados lingsticosms o menos interesantes, ms o menosinteligibles, ms o menos apropiables, sino
como el tenerlugar mismo de la voz, el acon-tecimiento de la voz. Lo que da el claro, el aula,lo que necesariamente se aprende odo, no esotra cosa que lo que la voz tiene de nolenguaje, de tono y de ritmo, y lo que la voz tienetambin de umbral entre lo que se oye y loque no se oye, entre lo que viene y se va, entrelo que se pone y lo que se anuncia.
Modelandoelsilencio
Vamos a dar a leer, reescribindolo ahora yasin comentarios, el epgrafe que se titula Lapalabra del bosque. Porque si se corre porlos claros del bosque anlogamente a como sediscurre por las aulas, tal vez las palabras delbosque tengan tambin algn parentesco conlas palabras que se dan de odo a los que en-tran distrados a los lugares de la voz.
Del claro, o del recorrer la serie de clarosque se van abriendo en ocasiones y cerrn-
dose en otras, se traen algunas palabrasfurtivas e indelebles al par, inasibles, quepueden de momento reaparecer como unncleo que pide desenvolverse, aunque sealevemente; completarse ms bien, es lo que
parecen pedir y alo que llevan. Unas pala-bras, un aletear del sentido, un balbuceotambin, o una palabra que queda suspen-dida como clave a descifrar; una sola queestaba all guardada y que se ha dado al que
R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L . X N o . 2 6 2 7 45
-
7/26/2019 Aprender - Oido
10/10
A P R E N D E R D E O I D O . E L A U L A , E L C L A R O Y L A V O Z E N M A R A Z A M B R A N O
llega distrado ella sola. Una palabra de ver-dad que por lo mismo no puede ser ni ente-ramente entendida ni olvidada. Una pala-bra para ser consumida sin que se desgaste.
Y que si parte hacia arriba no se pierde de vista, y si huye hacia el confn del horizonte no se desvanece ni se anega. Y que si des-ciende hasta esconderse entre la tierra si-
gue ah latiendo, como semilla. Pues que fija,quieta, no se queda, que si as quedara sequedara muda. No es palabra que se agiteen lo que dice, dice con su aleteo y todo loque tiene ala, alas, se va, aunque no parasiempre, que puede volver de la misma ma-nera o de otra, sin dejar de ser la misma. Lo que viene a suceder segn el modo de la si-
tuacin de quien recibe segn su necesidady su posibilidad de atenderla: si est en si-tuacin de poder solamente percibirla, o sien disposicin de sostenerla, y si, ms feliz-mente, tiene poder de aceptarla plenamen-te, y de dejarla as, dentro de s, y que all, a su modo, al de la palabra, se vaya haciendoindefinidamente, atravesando duracionessin nmero, abrigada en el silencio, apaga-da. Y de ella sale, desde su silencioso palpi-tar, la msica inesperada, por la cual la re-conocemos; lamento a veces, llamada, la
msica inicial de lo indecible que no podrnunca, aqu, ser dada en palabra. Ms si con ella, la msica inicial que se desvanece cuan-do la palabra aparece o reaparece, y que que-da en el aire, como su silencio, modelando
su silencio, sostenindolo sobre un abismo(1977, 8586).
EL SONIDO DE LAS LETRAS
Tras la presentacin pblica de los textos an-teriores, Rafael Torneo Alarcn, primo de Ma-ra Zambrano, que se encontraba entre los asis-tentes, explic una historia tan expresiva y tanoportuna que todo lo dicho hasta aqu podraser tomado como su preparacin o su comen-tario. Vamos a contarla aqu de nuevo, con supermiso, porque sugiere en solo dos gestoscul es el juego que se establece entre el ha-
biendo un hablar, por qu escribir? y el ha-biendo un escribir, por qu hablar?.
Pues resulta que Mara Zambrano escriba denoche, en una vieja mquina cuyo teclear sin-copado haca que las decenas de gatos quehaba en la casa detuviesen misteriosamentesus maullidos. Cuando Mara empezaba a es-cribir, se haca el silencio en la casa. Pero la viejamquina empezaba a renquear y Mara se en-fureca a veces porque, segn ella, se le con-fundan las letras y las lneas. Ante sus reitera-
das protestas, Rafael trajo de Estados Unidosuna mquina nueva y moderna, elctrica, sua-ve, de perfecto funcionamiento. Y Mara, alprobarla, exclam: Rafael, ya puedes llevarteesto... no suena.
Referenciasbibliogrficas
ZAMBRANO, Mara (1954). "Tres delirios: la condenacin de Aristteles". En : Orgenes. No. 35.La Habana.
(1977). Claros del bosque.Barcelona: Seix Barral.
(1987). "Por qu se escribe". En : Hacia un saber sobre el alma.Madrid: Alianza.
(1991). "La condenacin aristotlica de los pitagricos". En : El hombre y lo divino.Ma-drid: Siruela. (Original, 1955).
________(1993). Filosofa y poesa.Mxico: Fondo de Cultura Econmica.
46 V R E V I S T A E D U C A C I N Y P E D A G O G A V O L . X I I N o . 2 6 2 7