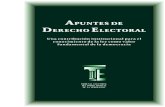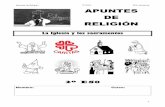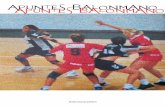Apuntes Titulos -Valores o Titulos de Credito (Apuntes 2015)
Apuntes hmco
-
Upload
luis-miguel-acosta-barros -
Category
Documents
-
view
49 -
download
1
Transcript of Apuntes hmco

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
1
TEMA 1: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 1. Qué es y cómo se produjo la
Revolución industrial
Se entiende por Revolución Industrial el conjunto de cambios y transformaciones que provocó el enorme crecimiento y desarrollo de la economía (comercio, transporte, agricultura, finanzas…) desde mediados del siglo XVIII hasta 1914. Estos cambios sólo afectaron a algunos países de Europa, Estados Unidos y Japón, aunque fue en Gran Bretaña donde se inició. Comúnmente los historiadores distinguen dos etapas: Primera Revolución Industrial (hasta aproximadamente 1850-1870) y Segunda
Revolución Industrial o Gran capitalismo, que llega hasta la Primera Guerra Mundial (1914). Una idea a tener en cuenta para entender la Revolución industrial es que hay un vínculo muy fuerte entre invención y desarrollo. Hay inventos (máquina de vapor, telefonía, telegrafía, etc.) que gracias a su aplicación (no instantánea), permiten que la economía se desarrolle.
La Revolución Industrial cambió radicalmente la sociedad. Se pasó fácilmente, gracias también a la extensión del liberalismo, de una sociedad estamental a una sociedad de clases, de una economía de subsistencia a una economía capitalista industrial. Ahora la distinción no es en razón de privilegios legales sino en la existencia de poseedores de capital (principalmente industria), denominados comúnmente como burgueses, que son propietarios de los medios de producción (industrias, tierras), de una parte, y de trabajadores asalariados de otra (ejemplo, obreros industriales) que sólo tienen como riqueza su fuerza de trabajo.
2. Características de la Revolución Industrial
Destacamos las siguientes:
Revolución demográfica: disminuye progresivamente la mortalidad. La natalidad se mantiene alta, por lo que la consecuencia es el aumento de la población. La mortalidad desciende porque mejora la sanidad, se combaten mejor las epidemias (vacunación) y las hambrunas van desapareciendo.
Revolución agrícola: se moderniza la agricultura porque mejoran las técnicas de cultivo. Ya no se necesita tanta mano de obra. Se producen cada vez más alimentos, y más baratos.
Revolución del comercio: aumenta la producción y se abarata. El comercio se hace cada vez mayor y a escala mundial.
Éxodo rural: en el campo sobra mano de obra. Se desplaza a las ciudades (urbanización), donde trabaja cada vez más en las industrias que se van levantando.
Revolución industrial: las manufacturas, hasta ahora artesanales, son sustituidas por productos industriales (en serie y con aplicación de tecnología industrial en su producción).
Revolución financiera y bancaria: la producción industrial precisa cada vez más el uso de tecnología, medios… caros. De ahí la importancia de las instituciones de crédito. De las industrias familiares se pasa a las sociedades capitalistas (acciones) que sí pueden afrontar inversiones gigantescas de capital.
Revolución proletaria: las relaciones de trabajo (laborales) se establecen ahora entre propietarios-empresarios (industriales, patronos, terratenientes) y asalariados (jornaleros, obreros industriales). Las tensiones entre ambos grupos son cada vez mayores y fuerzan a los segundos a organizarse para defender sus intereses (movimiento obrero).
3. La revolución demográfica
El aumento de la población que se produjo en Europa desde el siglo XVIII proporciona dos factores importantísimos para el crecimiento de la producción industrial: aumento de la mano de obra (trabajadores) y de los potenciales compradores de bienes (consumidores).
¿Por qué creció la población? Siguió habiendo un alto índice de nacimientos (TN del 40 por mil), pero la mortalidad descendió bastante por la desaparición de la Peste Negra y las epidemias periódicas, las mejoras sanitarias e higiénicas, y la mejora de la alimentación gracias a la revolución
agrícola.
4. La revolución agrícola
Hubo varios factores, principalmente en Inglaterra, que fue donde arrancó. Los más

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
2
relevantes fueron las innovaciones técnicas y los
cambios de métodos de cultivo: ampliación de la superficie de cultivo, sustitución de la rotación trienal con barbecho por la cuatrienal sin barbecho, uso de fertilizantes naturales y la introducción de las primeras máquinas agrícolas.
Gracias a estos cambios aumentó la producción agrícola y ganadera, se mejoró la alimentación y se produjo un aumento de la emigración del campo a la ciudad (éxodo rural).
5. La revolución del comercio y del transporte
En Gran Bretaña se potenció mucho el comercio, cada vez mayor gracias a que se producía más y que los transportes mejoraron de forma espectacular (canales, puertos, ferrocarril…). En el comercio exterior el Gobierno británico potenció el librecambismo gracias al cual los productos se compran y venden en el exterior sin pagar apenas aranceles (impuestos de aduana).
6. La revolución financiera y bancaria
Al principio la instalación de industrias era posible gracias a la inversión del ahorro de algunas familias adineradas (burguesía). Pero cuando las industrias a instalar son cada vez mayores, con más y más cara tecnología, ya no vale la autofinanciación. Es necesario recurrir a las inversiones por sociedades financieras e
industriales. La banca adquiere una importancia extraordinaria. Y los capitalistas de los países más industrializados también invierten sus recursos en otros menos desarrollados.
7. Transformaciones industriales
Los adelantos tecnológicos tienen una
traducción industrial relativamente rápida. La pionera fue la industria textil, principalmente la de algodón (máquinas textiles de hilar y tejer). En el caso de la metalúrgica el avance fue también enorme pues se pasó de la vieja forja con carbón de leña a la fundición de hierro con carbón mineral. Pero el invento decisivo para la industria siderúrgica fue la máquina de vapor de Watt. Su uso se trasladó también a la industria textil y al ferrocarril y el barco (de vapor). En el terreno de las fuentes de energía, la Primera Revolución Industrial implicó el uso generalizado del carbón mineral. Ya en la
Segunda Revolución Industrial, en cambio, se empezó a utilizar el petróleo de forma creciente. También la electricidad se generalizó.
8. La sociedad industrial
Los cambios económicos de la revolución industrial y los cambios políticos que se producen con el triunfo del liberalismo sobre el absolutismo provocan el paso de la sociedad estamental del Antiguo Régimen (basada en la desigualdad ante la ley o privilegios) por la sociedad de clases. Ahora sólo la diferencia social tendrá motivación económica porque la ley es la misma para todos.
No obstante, las relaciones sociales siguen
siendo conflictivas, principalmente a causa de la explotación que sufren los trabajadores (clase
obrera) por los capitalistas (propietarios de las empresas, especialmente de las nuevas industrias). Los obreros se organizan en sindicatos, al principio prohibidos. A lo largo del siglo XIX se desarrollan las grandes corrientes del movimiento obrero, el socialismo marxista (seguidores de Marx y Engels) y su escisión, el anarquismo (Bakunin). Aunque tienen importantes diferencias, ambos movimientos defienden la lucha revolucionaria, la mejoras de vida y trabajo de los obreros (reducción de jornada de trabajo, mejoras de salarios, prohibición del trabajo infantil) y la supresión de la propiedad
privada de los medios de producción.
TEMA 2: LAS REVOLUCIONES LIBERALES O BURGUESAS
Hemos visto que la sociedad y la economía se transformaron radicalmente desde finales del siglo XVIII. Pero estos cambios se vieron acompañados de cambios políticos. El más significativo fue la progresiva sustitución del Estado absolutista, basado en la monarquía absoluta donde el rey tenía poderes ilimitados y sólo respondía ante Dios por sus actos, por un Estado Liberal, caracterizado por la limitación y separación de
los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Poco a poco, también van abriéndose paso ideas más progresistas, como las de los liberales demócratas, partidarios también de que el gobierno sea expresión de la voluntad popular: soberanía popular y sufragio universal.

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
3
1. Fundamentos del liberalismo
Al mismo tiempo que se desarrolla la revolución industrial, también se producen cambios políticos muy importantes. Desaparece poco a poco el absolutismo y se instauran regímenes liberales
(monarquías constitucionales, repúblicas…). En general, los nuevos regímenes se caracterizan por:
Desaparece la soberanía (poder de decidir) real y se sustituye por soberanía compartida por el rey con la representación del pueblo o simplemente soberanía nacional o popular.
Los gobernantes tienen su poder limitado por
una Constitución (ley superior).
Se reconoce la división y separación de
poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial), conforme a las ideas ya planteadas por Montesquieu.
Los habitantes de un estado dejan de ser súbditos del rey para convertirse en ciudadanos, personas con derechos reconocidos, incluidos los políticos, como el de votar (sufragio).
2. Las primeras revoluciones burguesas: la Independencia de EE.UU., la Revolución Francesa y la Emancipación de América
El primer lugar donde el liberalismo triunfa es en las antiguas colonias británicas de Norteamérica: revolución americana e
Independencia de EE.UU. (1776). En Europa el primer lugar donde se impone, aunque sólo provisionalmente, es en Francia: revolución
francesa (1789). Napoleón, autoritario pero defensor del liberalismo, intenta imponerlo por la fuerza, sin éxito, por Europa: guerras
napoleónicas. En 1815 el Congreso de Viena intenta restablecer el absolutismo: Restauración. En América, el liberalismo triunfa con más facilidad. Conforme a sus principios se produce la independencia o emancipación de las colonias españolas y portuguesas (Brasil).
3. Las Revoluciones de 1820, 1830 y 1848. La Unificación de Alemania e Italia. El triunfo del liberalismo
El planteamiento de Restauración, de regreso al absolutismo tras las guerras napoleónicas, no tiene éxito y el liberalismo retoma la iniciativa:
revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830
y 1848. Poco a poco el liberalismo se abre paso y la mayor parte de los estados de Europa acaba
teniendo su propia constitución. Esta evolución es especialmente relevante en dos naciones de Europa: Italia y Alemania. Ambos países estaban divididos en varios estados aunque la mayoría de su población deseaba unirse conforme a los principios del liberalismo que triunfaban en Europa. En el caso de Alemania, fue el estado de Prusia
(dinastía de los Hohenzollern) el que lideró el proceso de unificación, bajo el liderazgo de Bismarck. En este caso, Prusia tuvo que luchar, con éxito, ante la resistencia de Austria. En Italia fue el reino de Piamonte-Cerdeña (dinastía de los Saboya) el que lideró el proceso bajo el liderazgo de Cavour. No obstante, en el caso de Italia fue decisivo el apoyo de liberales más radicales, entre ellos los seguidores del mítico Garibaldi. Los patriotas italianos tuvieron que combatir con fuerza contra Austria pero también contra el
Papado (Estados Pontificios), opuestos ambos a la unificación. En 1870, tanto Italia como Alemania eran dos estados totalmente unificados, y en el caso de Alemania, además, el más poderoso de
Europa continental. A finales del siglo XIX el avance del liberalismo es imparable, a la vez que el movimiento obrero está ya mucho más organizado. La política ya no es cosa de unos pocos; las masas participan en ella. De hecho, poco a poco, se amplía el sufragio (del
censitario o restringido al universal), aunque hay que esperar al siglo XX, y avanzado, para que las
mujeres también puedan votar.
TEMA 3: LA SOCIEDAD DE CLASES Y EL MOVIMIENTO OBRERO
Ya hemos visto que una de las grandes transformaciones que se vive en los países industrializados es la desaparición de la sociedad estamental y su sustitución por la sociedad de
clases. Se trata de un cambio trascendental. Grupos sociales hasta entonces muy poderosos, como la nobleza y el clero, pierden sus privilegios, otros como la burguesía, ya existente, irrumpen con una posición dominante e imponen sus valores. También los trabajadores industriales, ya con conciencia de la situación de dominación y

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
4
explotación a la que están sometidos, se convierten en una clase social, la clase obrera, que combatirá el nuevo orden. En ese sentido será fundamental la organización del denominado movimiento obrero.
1. Origen y desarrollo de la sociedad de clases
En el Antiguo Régimen la sociedad estaba
organizada en estamentos, grupos cerrados a los
que se pertenecía por nacimiento. No era posible pasar de uno a otro. En cambio, con la Revolución Industrial la burguesía rompió ese modelo pues ahora lo que prima no es el origen sino el nivel de riqueza adquirido, o dicho en otros términos, la posesión o no de los medios de producción (tierras, fábricas…). La antigua nobleza y el clero no pudo conservar sus privilegios (ley diferente, exención de impuestos…) y tuvo que adaptarse al nuevo orden social dominado por la burguesía y su ideología liberal que defiende la igualdad de todos los hombres ante la ley, es decir, la supresión de cualquier privilegio legal. De otra parte, como resultado de la extensión de la industria en las ciudades, trabajando en ellas, surge un grupo nuevo de trabajadores y obreros
industriales. No poseen los medios de producción y aportan su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Este grupo social acabará constituyendo el proletariado industrial.
2. Los comienzos del movimiento obrero
La burguesía pronto toma las riendas del poder político y con ello pasan a aplicarse políticas de liberalismo económico que se fundamentan en la no intervención del Estado en la economía. De este modo, la burguesía, propietaria de las industrias, pudo disponer sin apenas controles de la masa de trabajadores a la que, para aumentar la productividad y su beneficio, sometió a condiciones de trabajo abusivas que, en términos generales, podemos resumir en las siguientes:
Trabajo infantil: el trabajo de los niños era especialmente apreciado en las minas. Mientras los hijos de la burguesía y clases medias empezaba ya a acceder a la educación, los hijos de los trabajadores, en cambio, no lo hacían.
Jornadas laborales larguísimas: no había en un principio legislación laboral que pusiera
límite a las jornadas de trabajo. Por ejemplo, no estaba regulado el descanso semanal ni las vacaciones. Tampoco se cumplían mínimas condiciones de higiene.
Ausencia de cualquier protección social: no había ni seguro de enfermedad ni de despido (despido libre). Tampoco se contemplaba la posibilidad de jubilarse cobrando pensión alguna.
Salarios insuficientes: al ser tanta la mano de obra (éxodo rural), los salarios tendieron a ser bajos. No obstante, a finales del S. XIX, los obreros aumentaron ligeramente su poder adquisitivo, al menos en GB, EE.UU., Alemania…
Prohibición de asociarse: el liberalismo económico propugnaba una relación bilateral individual entre trabajador y empresario. De este modo el empresario se aseguraba una situación de fortaleza. No sólo se prohibía la constitución de sindicatos, sino también la huelga como medio de presión.
A principios del S. XIX, en Inglaterra, los obreros reaccionaron. La primera manifestación fue el ludismo, que defendía la destrucción de las máquinas, a las que se atribuía el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Pero este movimiento fracasó por su carácter espontáneo y opuesto al progreso.
Ya en la década de los treinta y los cuarenta, en Francia principalmente, algunos pensadores defendieron formas de organización social que de alguna manera eliminasen la propiedad privada de los medios de producción y favoreciese una relación armónica, no de conflicto, entre capitalistas y obreros. El conjunto de estas corrientes recibió el nombre de socialismo utópico (Proudhon, Fourier…), por lo difícil o imposible de llevarlas a la práctica.
En términos generales, las distintas corrientes del socialismo utópico tenían en común su oposición al capitalismo y defendían la intervención del Estado en la economía:
Fourier: proponía una nueva sociedad basada en cooperativas de producción denominadas falansterios, donde los obreros vivieran y trabajasen conforme a reglas impuestas por ellos mismos.
Owen: defendía el cooperativismo para la industria. Los trabajadores la gestionaban y la

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
5
dotaban de ciertos servicios como economatos, escuelas para los hijos de los trabajadores…
Saint-Simon: entrevió el concepto de lucha de clases desarrollado posteriormente por Marx.
En Gran Bretaña el movimiento obrero, tras el fracaso del ludismo, adoptó un frente político y sindical. Desde el punto de vista político, los obreros se organizaron en sindicatos por sectores productivos (Trade Unions). Desde el punto de vista político, la lucha fue canalizada por el cartismo. Reclamaba el sufragio universal y secreto para todos los hombres (varones).
3. La plenitud del movimiento obrero: marxismo y anarquismo
A mediados del siglo XIX la extensión de la revolución industrial por Europa y América coincidió con el fortalecimiento de la reacción de defensa o lucha de los trabajadores frente a la explotación capitalista. Podemos ya hablar de un verdadero sindicalismo, aunque en muchos países los sindicatos siguieron prohibidos. Más avances se produjeron en el ámbito del pensamiento. Surgieron dos nuevas ideologías revolucionarias que pretendían acabar con el capitalismo: el marxismo y el anarquismo.
3.1. Marxismo
Es una teoría política y económica basada en el pensamiento de Engels y Marx. A efectos de su estudio tendremos en cuenta la aportación del marxismo en tres aspectos: análisis del pasado
(materialismo histórico), crítica del presente (basado en la obra cumbre de Marx, El Capital) y el proyecto político de futuro (sociedad comunista).
Materialismo histórico. El motor de la evolución de la humanidad es la lucha de
clases. La Historia es la lucha permanente entre grupos sociales opresores y oprimidos, y la sucesión de modos de producción (esclavismo, feudalismo y capitalismo). El último modo de producción es el capitalista, basado en el conflicto entre la burguesía o clase propietaria de los medios de producción (fábricas, tierra…) y los trabajadores. La clase opresora intenta mantener su posición dominante a través del control del Estado y la imposición de su propia ideología. En el caso de la sociedad industrial del siglo XIX la burguesía se vale del
Estado Liberal y del liberalismo como ideología. Pero esta situación actual basada en el capitalismo como modo de producción acabará siendo superada, según Marx, por otra, el socialismo, donde no sólo habrá igualdad ante la ley, sino también económica.
Crítica del capitalismo como sistema. La base de la explotación capitalista está en la plusvalía, causa del beneficio capitalista. El trabajador únicamente recibe a través del salario la retribución de una parte de su trabajo, pero hay otra parte que se apropia el capitalista. La plusvalía es la base o única fuente del beneficio de los capitalistas.
Proyecto de futuro (sociedad comunista). Para acabar con la explotación de los trabajadores, Marx propone que los trabajadores (proletariado) tomen conciencia de su situación y se organicen para tomar el poder político y económico. El medio para lograr esa conquista el poder es la revolución. El resultado será la superación del capitalismo como modo de producción y su sustitución por el socialismo, donde los medios de producción ya no serían de los capitalistas
(burgueses) sino del Estado. Ahora bien, el socialismo es únicamente una estación intermedia en el proceso de liberación humana y de disolución de las clases sociales. El final o la meta es la sociedad comunista ya basada plenamente en la igualdad, sin clases sociales y sin Estado.
3.2. El anarquismo
En parte arranca de las aportaciones utópicas de Proudhon pero es el ruso Bakunin quien sistematiza la ideología. Tiene en común con el marxismo su oposición al capitalismo y la defensa de los intereses obreros.
El anarquismo se opone a cualquier forma de
gobierno pues se considera que, cualquiera que sea quien lo ejerza, coacciona. Defiende una radical libertad del individuo, la desaparición de toda autoridad y la supresión de la propiedad
privada, incluso de los de consumo. Su organización social ideal es la comuna, agrupaciones libres de personas que se autoabastecerían y sin propiedad privada. Tampoco creían en el Estado por lo que, aunque circunstancialmente aceptasen la organización en sindicatos, no así en partidos políticos. Ni se presentaban a las elecciones y en éstas, normalmente, propugnan la abstención.

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
6
Los anarquistas defendieron diversos métodos para lograr sus fines, entre ellos, algunos apoyaron el uso de la violencia (terrorismo). Fueron célebres algunos magnicidios perpetrados por anarquistas que tenían como objetivos jefes de estado, de gobierno, miembros de la jerarquía de la Iglesia… En el ámbito social, los anarquistas pusieron especial esmero en la defensa de la igualdad entre sexos y la educación.
4. La Primera Internacional (AIT)
Desde mediados del siglo XIX se fueron constituyendo organizaciones obreras en los países. Conforme a los principios socialistas -el principio de solidaridad internacionalista de la clase obrera, en contraposición al nacionalismo dominante en el pensamiento liberal burgués, diversas organizaciones obreras (socialistas marxistas, anarquistas, sindicalistas…)- se federaron en la Asociación Internacional de
Trabajadores (Londres, 1864). Se creó un Consejo General, con presencia de Marx. Se plantearon dos objetivos básicos: la emancipación o liberación de la clase obrera tenía que ser realizada por ésta directamente y el primero objetivo era conquistar el poder político (el estado).
Pronto surgieron enfrentamientos entre los seguidores de Marx y los de Bakunin (anarquistas), que rechazaban la participación política a través de partidos en las elecciones. Los anarquistas abogaban por la abolición inmediata del Estado, en la misma revolución, y no su conquista. La Comuna (1870) y la Guerra Franco-
prusiana agravaron las diferencias pues algunas secciones nacionales siguieron planteamientos nacionalistas y abandonaron el internacionalismo. En 1872 los bakunistas de varias secciones nacionales fueron expulsados y crearon la Internacional Antiautoritaria (exclusivamente anarquista), con poco éxito. De otra parte, la I Internacional también cayó en un rápido declive.
5. Partidos y sindicatos socialistas
Conforme a los principios socialistas marxistas, en varios países se constituyeron partidos y sindicatos a lo largo de los años setenta y
ochenta. Los anarquistas siguieron oponiéndose a la participación política. En España se fundó el
PSOE (1879) y el sindicato UGT (1888). Éstas y otras organizaciones obreras lucharon con cierto éxito por mejorar las condiciones de vida y
trabajo de la clase obrera, especialmente la reducción de la jornada de trabajo, la legalización de los sindicatos y la huelga, etc.
Pronto surgieron dudas sobre la estrategia a seguir por estas organizaciones (partidos y sindicatos socialistas marxistas). Un grupo mayoritario aceptaba la participación en las elecciones y la negociación, pero siempre aceptando que el objetivo último era la
revolución obrera, pues ésta sería la que daría lugar al paso a la real superación del modo de producción capitalista por el socialista, la conquista del Estado por el proletariado… Un sector minoritario, revisionista o reformista (Bernstein), consideraba que las previsiones de crisis inminente del capitalismo formuladas por Marx no eran acertadas y que el sistema capitalista había evolucionado de modo tal que muchos intereses de la clase obrera empezaban a cumplirse en él. No renunciaban a la revolución socialista, pero consideraban que el objetivo era claramente luchar por reformar el capitalismo y especialmente democratizar el estado liberal. La corriente reformista puede considerarse base ideológica de
la socialdemocracia.
6. La Segunda Internacional (AIT)
Se fundó en París en 1889. Agrupó exclusivamente a partidos obreros socialistas marxistas. No participaron los anarquistas y tampoco se utilizó una estructura centralizada (no había Comité Central). Fijó algunos de los símbolos del movimiento obrero como el himno (La Internacional) o la fiesta del Primero de Mayo.
La Segunda Internacional tuvo que afrontar la discusión de algunos problemas. Rechazó el
revisionismo pero aceptó que excepcionalmente partidos socialistas pudieran formar parte de gobiernos con partidos burgueses progresistas (de ideología liberal). También se opuso al
colonialismo al considerarla una forma de opresión de sociedades menos desarrolladas pero fue incapaz de evitar la solidaridad nacional de cada partido con los gobiernos de sus países con
motivo de la Primera Guerra Mundial, algo opuesto al concepto mismo de internacionalismo y solidaridad obrera. Realmente esto acabó provocando la crisis de la II Internacional.
Posteriormente y en el contexto de la Revolución Rusa de 1917, los comunistas constituyeron la III Internacional o Internacional
Comunista (Komintern, 1919).

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
7
TEMA 4: EVOLUCIÓN DEL ESTADO LIBERAL Estudiamos el proceso de definitiva superación del Estado absolutista (monarquía absoluta) por el Estado liberal (normalmente
bajo la forma de monarquía constitucional) en la mayor parte de los estados europeos. Nos ceñimos especialmente a la evolución del Estado liberal tras las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y
1848, o sea, segunda mitad del siglo XIX hasta el
inicio de la Primera Guerra Mundial (1914).
Estamos ante un momento en el que el
liberalismo es una ideología triunfante, capaz de evitar la restauración del Antiguo Régimen, incluido el absolutismo, pero que avanza con dificultades hacia la construcción de un estado liberal democrático, un estado donde, además de los principios de limitación y división de los
poderes y respeto a la libertad personal –constitución-, cuente con la participación de las masas: sufragio universal y soberanía popular.
El triunfo del Estado liberal es también la victoria de la burguesía como clase social dominante, apoyada en lo económico por el capitalismo industrial. Este proceso se produce en un contexto conflictivo, no sólo por las resistencias de grupos sociales conservadores (Iglesia, nobleza…), que acaban adaptándose, sino especialmente por la oposición obrera.
1. Características fundamentales del Estado Liberal
La mayor parte de los estados eran monarquías donde los monarcas tenían limitado su poder pero no eran democráticas. Con carácter general, las características son las siguientes:
La forma de estado dominante es la monarquía constitucional. (Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Italia, España, Noruega, Suecia…). Se trata de una monarquía que progresivamente se convierte en monarquía
representativa, donde el rey pierde el poder ejecutivo y se fortalece la función del parlamento que es elegido cada vez por mayor proporción de la población hasta llegar al sufragio universal (sólo masculino). Sólo Francia y Suiza son repúblicas democráticas.
La nobleza pierde privilegios del Antiguo Régimen pero es capaz finalmente de incorporarse al nuevo orden (aristocracia)
gracias a alianzas de intereses con la burguesía. En Reino Unido y Alemania mantiene su poder como propietaria de tierra.
El Estado se fortalece y ejerce un control
creciente de la sociedad. Reduce la influencia de la Iglesia. Se avanza hacia una separación
efectiva de Iglesia y Estado.
Avanza una política económica proteccionista. Frente al dominio del librecambismo durante la Primera Revolución Industrial, en la Segunda se fortalece el proteccionismo. La expansión colonial
(imperialismo colonial) apoyó esa orientación: las colonias suministran materias primas y son mercado de consumo de los productos manufacturados de la metrópolis.
Política social intervencionista. La presión del movimiento obrero y la crítica de organizaciones religiosas influyeron en la regulación estatal de las condiciones de
trabajo. Se crea la seguridad social en algunos países. Algunos países, primero toleran,
después legalizan, la huelga y los sindicatos.
Ampliación del sufragio. Francia implantó el sufragio universal a mediados del S. XIX y Alemania en los setenta. Los demás tenían sufragio censitario. También los trabajadores se van incorporando a la participación a través de partidos socialistas (socialdemocracia).
Los partidos se convierten en instrumentos
básicos de participación política. Frente a los partidos de notables iniciales, surgen partidos de masas y grupos de presión (económicos, étnicos, militares…) que intentan defender sus intereses a través del poder del estado.
2. La Inglaterra victoriana
Fue considerada como modelo de estado liberal. Empezó como una monarquía constitucional basada en el sufragio censitario hasta convertirse en monarquía plenamente democrática (monarquía parlamentaria) cuando al final del siglo reconoce el sufragio universal. Dos grandes
partidos (liberal y conservador) se alternaron en el gobierno.
Durante el S. XIX los problemas sociales se acrecentaron. Sólo a principios del S. XX se promulgó una efectiva legislación social
protectora de los trabajadores. También hubo cambios en la política económica. Durante la Primera Revolución Industrial Reino Unido defendió una política librecambista, pero ya en la

Historia del Mundo Contemporáneo Luis Miguel Acosta Barros
IES Prof. Martín Miranda Curso 2011-2012
8
Segunda, con una producción industrial menos competitiva y con un gran imperio colonial, pasó a una política económica más proteccionista. Su intervención en la política europea se limitaba a los casos donde sus intereses estaban afectados.
Otro problema grave fue el de Irlanda, donde la población católica rechazaba la dominación
inglesa (protestante). Terribles hambrunas desencadenaron una masiva emigración a Gran Bretaña y Norteamérica. Sólo a principios del S.
XX se concedió la autonomía de Irlanda, aunque la solución no fue satisfactoria. Después de la Primera Guerra Mundial, el sur (gran mayoría católica) acabó siendo un estado independiente.
3. La Francia de la III República
Francia inició en Europa el proceso de revoluciones burguesas (1789) pero realmente sólo se logró la plena instauración de un régimen
liberal democrático con la III República. Esta etapa arranca con la enorme crisis que Francia sufre tras la derrota en la Guerra Franco-prusiana (1870) y la Comuna (1871). La República (III República) avanza con rapidez desde una etapa inicial conservadora a otra más moderada y
finalmente radical, a partir de 1889.
El régimen se caracteriza por su fuerte
centralismo estatal, nacionalismo (con una connotación revanchista de desquite frente a Alemania) y laicismo (estricta separación Iglesia-Estado). Se apoyó especialmente en la pequeña
burguesía rural. También construye un extenso imperio colonial en África y Asia, donde rivaliza con Gran Bretaña. Otro aspecto de su política exterior es el deseo de recuperar Alsacia y Lorena, anexionados por Alemania en 1871, y romper con
el poder en Europa de la Alemania de Bismarck.
4. El Imperio alemán (II Reich)
Desde la Edad Media Alemania estaba dividida en varios estados agrupados formalmente bajo el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque no había unidad política, entre los alemanes sí había una unión nacional muy fuerte que, con motivo de la caída del Antiguo Régimen y triunfo del liberalismo, se convirtió en la aspiración de muchos, especialmente de la burguesía, de unirse bajo un solo estado. Prusia, protestante, y Austria, católica, eran los únicos estados capaces de liderar el proceso. Fue finalmente Prusia, con Bismarck como gobernante y Guillermo I (Honenzollern) como monarca, la que logró la unificación, eso sí,
marginando Austria: derrota frente a Prusia en Sadowa (1866) y posterior creación del Imperio
austro-húngaro. Prusia se convirtió en Imperio (II
Reich), tras derrotar a Francia (Guerra Franco-
prusiana).
Políticamente fue una monarquía
constitucional, con fuerte carácter autoritario y
formalmente federal. No obstante, fue capaz de desarrollar un programa social avanzado y logró atraer al SPD (partido socialdemócrata) al sistema político. Bismarck ideó hasta finales del S. XIX unas relaciones internacionales (sistemas
bismarckianos) basado en el dominio de Alemania y el aislamiento de Francia. En cambio, Alemania llegó tarde al reparto colonial. Económicamente su política fue proteccionista. Cuando Bismarck desaparece de la escena, el liderazgo lo asumió el emperador Guillermo II. Su agresiva política, especialmente su rivalidad con Gran Bretaña en la carrera marítima, y enfrentamiento con Rusia en los Balcanes, acabó desencadenando la Guerra Mundial.
5. La Rusia zarista
Fue el poder político más importante de
Europa oriental y cuya influencia se extendió hacia Oriente, Asia Central y Balcanes. Los Romanov mantuvieron el trono hasta la Primera Guerra Mundial como cabeza de una monarquía absolutista que rechazó cualquier avance liberal. Incluso la instauración de una Duma (Parlamento) tras la Revolución de 1905 fue rechazada.
Socialmente Rusia era el país más atrasado de e
Europa. Se incorporó tarde a la revolución industrial. La gran mayoría de la población vivía en el campo, donde la propiedad de la tierra la tenían terratenientes e Iglesia ortodoxa. Incluso la liberación de los siervos fue muy tardía (mediados S. XIX). De otra parte, su movimiento obrero, propio de los países de escasa industrialización, se caracterizaba por la gran influencia del anarquismo.
Su política exterior probó la obsolescencia del país. La Guerra Ruso-japonesa (1905) fue determinante porque por primera vez un estado europeo era derrotado por otro asiático. Rusia abandonó su expansión hacia Extremo Oriente y se centró en los Balcanes, donde chocó con Austria-Hungría. Durante la Primera Guerra Mundial Rusia luchó junto a Gran Bretaña y Francia. Los reveses de Rusia durante la guerra provocaron la caída del Zar en la Revolución de Febrero de 1917.