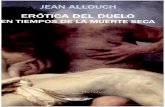Articulo muerte y duelo
-
Upload
liz-plata -
Category
Health & Medicine
-
view
311 -
download
0
description
Transcript of Articulo muerte y duelo

9
MUERTE Y DUELO
Charles M. Binger y Dennis P. Maliank
La certidumbre de la muerte es universal para la experiencia humana, y constituye uno de los misterios centrales de los sistemas religiosos y filosóficos del mundo. Algunos postulan que el temor a la muerte es el prototipo de la ansiedad humana. Muchos señalan que poner atención a la muerte es mórbido; esta no es sólo una actitud falsa y de defensa, sino que además carece de utilidad, en especial para los médicos, que deben preocuparse activamente por el proceso de ·la muerte, sus aspectos psicológicos y su efecto sobre los pacientes y quienes los aman, y no menos en todos aquéllos que se dedican a cuidar moribundos.
En la sociedad occidental moderna la muerte se considera en general un
tópico inaceptable de atención o conversación, y quizá ocupa la misma posición que ocupó el sexo durante la época victoriana. En los últimos años se han incrementado los casos de muerte a causa de una enfermedad crónica, sobre todo en los grupos de ancianos. Por lo tanto, la muerte sobreviene más a menudo en sitios ajenos al hogar y entre personas que ya se han separado de manera importante de la familia y de las funciones económicamente produc-tivas de la sociedad. Hasta hace muy poco la mayoría de las personas morían en el hogar, y la familia se en-cargaba del cuerpo del difunto. Cada vez más se atiende a los enfermos en etapa terminal en hospitales e instituciones de custodia, y son las organizaciones funerarias las que preparan el cuerpo para la sepultura y hacen los arreglos del funeral. (Es interesante que las últimas se llamen "casas", término residual del pasado). Son cada vez menos los niños y los adultos jóvenes que participan en la muerte de otra persona. Al volverse
cada vez más remota la conexión individual con el proceso de la muerte, parece disminuir también la oportunidad para afrontar de manera adecuada la muerte propia y para experimentar adecuadamente el duelo por la muerte de otros.
Existe una contradicción profunda en los pensa-mientos sobre la muerte: por una parte se considera que es la terminación de todo; por otra algunas per-sonas la consideran la entrada en otra vida. La sociedad debe deshacerse del difunto para que sus parientes más cercanos y el grupo mayor de personas afligidas estén en condiciones de reanudar su participación en los asuntos normales de la comunidad, aunque deshacerse simplemente de los muertos y excluirlos provoca demasiada ansiedad en los que quedan vivos, pues no pueden evitar percatarse de su propio destino final. El reconocimiento de lo necesario que es aliviar esta ansiedad explica la existencia de los funerales, que se encuentran entre los
ritos primarios de la transición y existen en casi todas las sociedades. El funeral brinda una manera de combinar la eliminación del cuerpo con su transmutación al estado espiritual. Ofrece además la oportunidad de expresar de manera colectiva y ritual la aflicción, de resumir y reconocer los logros y la personalidad del fallecido, de participar en una demostración completa de la finalidad que tuvo la vida de esa -persona, y de efectuar diversos ritos religiosos, filosóficos o personales especiales para garantizar el paso apropiado del difunto a la otra vida.
Los estudios han demostrado que, como grupo, los médicos experimentan ansiedades muchísimo más intensas sobre la muerte que la mayor parte de las otras personas. Esta ansiedad puede desempeñar una función muy importante en la elección de la profesión, puesto que convertirse en médico puede ser una manera de afrontar los conflictos y los temores
Goldman HH. (2000) Psiquiatría General, México: Manual Moderno.

relacionados con la muerte. Los médicos se forman como personas con capacidad de curar y que son enemigas de la enfermedad y de la muerte; en cierto sentido, la muerte es un resultado inaceptable que equivale a fracaso. Los médicos se capacitan también para adoptar una función terapéutica activa, en tanto que los pacientes enfermos de manera crónica o terminal suelen requerir un apoyo limitado y de sostén. Quizá los médicos requieran reconsiderar o reformular estos conceptos y estos criterios de capacitación con objeto de encontrarse en la posición más eficaz; lo menos que podrían hacer sería tratar de comprender sus actitudes y las de sus pacientes hacia la muerte y el hecho de morir.
Significado de la muerte
¿En qué consiste el terrible miedo que produce la muerte? Pattison (1974) describió los temores que afrontaba la persona moribunda como miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, miedo a la pérdida
de la familia y los amigos, miedo a la pérdida del cuerpo físico, miedo a la pérdida del autocontrol (es decir, el control de las actividades corporales), miedo al dolor, miedo a la pérdida de la identidad y miedo a la regresión. Los médicos pueden afrontar varios de estos temores. Los analgésicos eficaces impiden la necesidad de que los pacientes sufran dolor físico excesivo. Es posible disminuir el temor a la soledad, y suele lograrse al garantizar una presencia humana continua alrededor del paciente, animar el apoyo de los familiares y de los amigos y no relegar al paciente moribundo a una habitación apartada al extremo del corredor. Tam-bién puede volverse máximo el sentido de autocontrol del paciente si se le incluye' en las decisiones terapéuticas y se brinda una asistencia dignificada a sus funciones corporales claudicantes. También se disminuirán los temores a lo desconocido si se pide al paciente su consentimiento informado y se le ofrecen explicaciones pormenorizadas, pero
fácilmente comprensibles, sobre su enfermedad y el tratamiento que se va a aplicar.
En un nivel un tanto más filosófico, Kastenbaum y Aisenberg (1972) describieron tres aspectos del temor a la muerte; morir, hecho en el cual el individuo teme al sufrimiento y a la indignidad personales; vida ulterior, durante la cual la persona teme al castigo o al rechazo; por último, extinción o dejar de ser, que quizá se considere el temor más básico a la muerte.
Aunque el 'miedo a morir y la ansiedad por la muerte han recibido atención máxima en la literatura, la tristeza parece constituir una reacción igualmente importante y profunda a la muerte inminente de dichas personas: tristeza por la pérdida de la familia, los .amigos, y las esperanzas y los planes futuros. La persona moribunda tiene mucho por qué afligirse; se está perdiendo todo.
La necesidad humana de la inmortalidad simbólica y de
un sentido de conexión histórica más allá de la vida del individuo se relaciona con el temor a la .muerte, y en cierto sentido lo supera. Lifton y Olson (1974) creen que la sensación de inmortalidad se expresa de cinco maneras: biológica, creativa, teológica, natural y experiencial. La inmortalidad biológica consiste en vivir a través de los descendientes propios, lo que es una demostración de la continuidad del plasma germinal. La inmortalidad creativa permite a las personas vivir a través de sus obras de arte, sus escritos o la herencia de las obras que efectuaron durante sus vidas. La inmortalidad teológica abarca símbolos religiosos o filosóficos de la vida después de la muerte o de la vida más allá de la muerte. La inmortalidad natural es la lograda gracias a la continuidad de la naturaleza: "Polvo eres y en polvo te convertirás". La inmortalidad experiencial es una sensación de bienestar y disfrute intensos por estar vivo que trasciende al temor a la muerte; la persona se

orienta sobre vivir más intensamente en el presente y en participar a plenitud en todo lo que ofrece la vida.
Estos modos de inmortalidad simbólica brindan una sensación de relación con lo que ha pasado y lo que vendrá, y son medios que sirven para dominar la ansiedad por la muerte. Al grado en que los médicos puedan ayudar a los pacientes a adoptar algunas de las formas de la inmortalidad simbólica que se han descrito o, al menos, afrontar su miedo a la mortalidad, podrán extender los límites de su asistencia más allá de hacer simplemente más cómodos los últimos días del paciente moribundo. Por ejemplo, las conver-saciones a la cabecera de la cama con el paciente so-bre los logros importantes y menores de su vida, que pueden variar, por ejemplo, entre pinturas, asuntos de negocios y crianza de los hijos, pueden fomentar una sensación de contribución e importancia. El médico puede ofrecer consulta religiosa de los sacerdotes
asignados al hospital u otros provenientes del exterior, y fomentar que se compartan de manera formal e informal sus filosofías, actitudes y estrategias de afrontamiento entre los pacientes. Salvo los más graves, es indispensable animar a todos los pacien-tes a participar en la medida de lo posible en estas intervenciones durante los días que les queden de vida. Algunas personas leerán todos los libros que nunca tuvieron tiempo de leer, y otras revisarán su colección de fotografías o pasarán otro verano en las montañas.
Tipos de muerte
En el mundo occidental es responsabilidad del médico llenar el certificado de defunción. Según Shneidman (1976), firmar el certificado de defunción brinda a la muerte su significado operacional (es decir, "no se conoce" la causa de muerte, y la persona no está muerta hasta que se firma el certifi-cado) y su significado administrativo (es decir, el
proceso de la firma del certificado inicia los mecanismos legales para culminar los asuntos de la persona muerta). La primera sección del certificado estándar de defunción De .E.U.A. y otros países identifica al fallecido; la segunda sección señala la causa de la muerte (por ejemplo, neumonía, meningitis). La tercera parte del documento incluye aspectos diversos como sitio de la sepultura, nombre del gerente de la agencia funeraria, pero la sección más importante es la que se refiere a los términos "accidental", "sui-cidio" y "homicidio". Si no se ha satisfecho ninguno de estos requisitos, se asume que la muerte ha sido producida por causas naturales (basándose en estas categorías, Shneidman derivó la clasificación NASH de la muerte: Natural, Accidental, Suicida, Homicida). Con excepción del suicidio, este esquema de clasificación da por hecho que las personas son agentes' pasivos con respecto a sus propias muertes. Shneid-
man ha propuesto diversos cambios al certificado or-dinario de muerte, incluso el requerimiento de que se especifiquen las intenciones del fallecido, es decir, que se clasifique a las muertes como intencionadas, no intencionadas o subintencionadas.
En caso de muerte intencionada el individuo desempeña una función directa y consciente para producir su propia muerte (por ejemplo, suicidio).
Se llama muerte no intencionada a aquella en la que el difunto no desempeñó una función importante; por lo tanto, la muerte ha sido en esencia causada por traumatismo exterior o insuficiencia biológica interior como consecuencia de la edad o una enfermedad.
Las muertes subintencionadas son aquellas en las que el difunto desempeñó una función en cu bierta y, por lo general, subconsciente para acelerar su propia defunción. Esta categoría de muerte tiene importan-cia, y se pueden asignar

más defunciones a ella que lo que la gente cree. Por ejemplo, muchas personas que participan en accidentes automovilísticos tienen impulsos suicidas subconscientes. Acelerar la muerte mediante cuidados deficientes de la salud (por ejemplo, abusar del tabaco y el alcohol) es otro ejemplo de muerte súbita subintencionada. .
Al incrementarse la experiencia médica con la muerte y el proceso de morir y convencerse cada día más personas de la interacción del cuerpo con la mente, es probable que se incremente el número de muerte que se asignan a la categoría subintencionada. Todo médico experimentado y perceptivo ha conocido pacientes que sobreviven con éxito a una operación o a una crisis médica, sólo para sucumbir porque parecen carecer del deseo de recuperarse o porque no obedecen el tratamiento prescrito. (A la inversa, muchos médicos han atendido pacientes que parecen tener una enfermedad terminal y que sobrevivieron, al parecer
por un deseo consciente o inconsciente de vivir).
Muerte y ciclo de vida.
Durante la vida nuestro concepto de la muerte sigue evolucionando tanto desde el punto de vista cognoscitivo como desde el punto de vista emocional. Es de utilidad, cuando se atienden niños, saber lo que piensan sobre la muerte, y para lograrlo se requiere cierta comprensión del estado de su desarrollo cognoscitivo. Los niños más pequeños suelen enfrascarse en el pensamiento animístico (todo está vivo) lo mismo que en el pensamiento mágico (igualmente de los deseos y los pensamientos con la acción). Un ejemplo del último aspecto señalado es el caso en el que una niña pequeña desea un caballito y se siente culpable cuando su gato escapa y muere, porque piensa que fue su deseo de tener un caballito lo que produjo la muerte del gato.
Aunque se habla del desarrollo en los capítulos 6 y 7, es conveniente describir aquí la manera en
que las concepciones que tienen los niños de la muerte pasan por tres etapas amplias. La primera etapa, hasta cerca de los cinco años, se caracteriza porque no se reconoce la muerte como un acontecimiento final, sino más bien como una separación de algo, como dormir. Durante la segunda etapa, entre los cinco y los nueve años, el niño tiende a personificar la muerte. La muerte es aún externa y se puede evitar de manera personal. Es posible evadir al "muerto" o cerrar la puerta con llave para evitar que entre el "coco". Hacia los nueve años el niño entra en la tercera etapa y empieza a formar una idea adulta de la muerte, incluso su concepto como acontecimiento final e inevitable. En términos cognoscitivos, la simple afirmación "moriré" implica autopercepción, proceso lógico del pensamiento y comprensión de la probabi-lidad, la necesidad, la causación, el tiempo personal (duración de la vida de una persona) y el tiempo físico (tiempo que existe independientemente
del individuo), finalidad y separación.
Es importante que el médico se percate que in-cluso los niños pequeños pueden experimentar ansie-dad considerable por la muerte, aunque su concepto de la misma difiera de manera importante en relación con lo que piensa el adulto. Es también importante percatarse de la inutilidad de tratar de explicar un con-cepto que está fuera del nivel de comprensión del ni-ño, y de la frustración que esto produce.
El desarrollo emocional prosigue durante toda la vida, con una serie de etapas y tareas del desarrollo ampliamente definidas, como ya se describió en los capitulas 6, 7 Y 8. El significado que tiene la muerte para un individuo determinado debe relacionarse con la etapa del desarrollo del mismo, y también con los detalles de su vida personal, sus circunstancias y su sistema social. Por ejemplo, las preocupaciones típicas del adolescente sobre la

imagen y el control del cuerpo influirán en sus preocupaciones y su conceptualización sobre la muerte (por ejemplo, los adolescentes pueden lamentar no haber tenido nunca relaciones sexuales, o . quizá crean que disgustaron a sus padres por no haber sido buenos estudiantes). Los adultos jóvenes pueden preocuparse por no haberse casado nunca o nunca haber tenido niños, o por no haber alcanzado sus metas profesionales. Las personas que afrontan la muerte y que son nuevos padres estarán cargadas de ansiedad por el cuidado de sus hijos, y lamentarán profundamente no verlos crecer. Los adultos de edad madura cuyas vidas han llegado a cierto nivel de estabilidad económica y social pueden ser presas del resentimiento por haber perdido la oportunidad de disfrutar los frutos de su trabajo. Los ancianos afrontan la dura inevitabilidad de la muerte al morir un número cada vez mayor de sus amigos y sus colegas; deben además revisar sus vidas sabiendo
que tienen poca oportuni-dad de lograr modificaciones importantes de ellas. Como señaló Erikson (1950), las personas pueden acercarse al momento de morir con una sensación de alegría y satisfacción por lo que lograron durante su vida, o lamentando sus fallas y presas de la desesperación.
El proceso de la agonía
Las personas tienen una dotación estable de mecanismos adaptativos y de defensa que se desarrollan pronto en su vida y que persisten durante toda ella. Por lo tanto, en general las personas mueren como han vivido. Reaccionan a la tensión de la muerte inminente de manera semejante a la manera en que reaccionaron a las diversas tensiones vitales, aunque quizá de una ma-nera muy exagerada.
Caso ilustrativo núm. l. El presidente de un banco que se encontraba en la etapa final de un cáncer gastrointestinal terminal canceló de manera inex-plicable las visitas de todos
sus colaboradores. En la conversación con el paciente un estudiante sagaz de medicina identificó el gran temor no expresado de este sujeto (en una persona que había dado gran valor a la dignidad y al decoro) de que podría vomitar durante alguna de las visitas a causa de los fármacos anticancerosos potentes que estaba recibiendo. La simple redistribución del programa farmacológico permitió al paciente sentirse cómodo para recibir visitas de nuevo, y tras ello se produjo una elevación importante de su estado del humor.
Otro principio importante que debe recordarse es el que se ha llamado la paradoja primaria: aunque las personas reconocen que la muerte es universal, en sus mentes inconscientes no pueden imaginar la propia. Como escribió Tolstoi en La muerte de Iván Ilyich: "Ivan lIyich se percató que estaba muriendo. En la profundidad de su corazón sabía que lo estaba haciendo, pero no s610 no
estaba acostumbrado al pensamiento, sino que simplemente no podía asimilarlo ni lo asimiló. El silogismo que había aprendido de la lógica de Kiezewetter Cayo es un hombre; los hombres son mortales; por lo tanto Cayo es mortal, le había parecido siempre correcto par~ aplicarlo a Cayo, pero no para aplicárselo a sí mism . Que Cayo (hombre de manera abstracta) fuera m tal era perfectamente correcto, pero él no era Cay , no era un hombre abstracto, sino una criatura bastante separada de todas las demás. El había sido el pequeño Van-
ya, con una mamá y un papá con juguetes, con
un cochero y una enfermera Cayo era realmente
mortal y era correcto que muriera; pero para mí, el pequeño Van ya, Iván Ilyich, con todos mis pensa-mientos y mis emociones, la situación es totalmente distinta".
Otros investigadores, principalmente KüblerRoss (1969), han propuesto una

serie de etapas psico-lógicas por las cuales pasa el paciente moribundo. Las etapas de Kübler-Ross no deben considerarse como fenómenos inevitables, sino más bien como muestras representativas de las reacciones emocionales que experimentan los pacientes enfermos de manera terminal. Señala cinco reacciones:
1. Negación y aislamiento. La reacción inicial del paciente es de sacudida breve, seguida por la sensación de que "no puede ser verdad". Ocurre negación en todos los pacientes en cierto grado durante la enfermedad, y sirve para proteger al organismo contra la sobrecarga emocional.
2. Ira. El paciente se pregunta: "¿Por qué yo?".
La ira se desplaza y se proyecta en todas direcciones, de modo que tanto los familiares como el personal médico deben estar preparados para recibir la hostilidad que no está realmente dirigida de manera intencional hacia ellos.
3. Regateo. El paciente intenta regatear el tiempo o la reducción del dolor, y este regateo suele representar un pacto con Dios o con el destino. Representa en realidad una extensión de la actitud infantil de que ser bueno puede ganar favores especiales para el paciente.
4. Depresión. La depresión adopta dos formas: depresión reactiva, o aflicción por las cosas ya perdidas (por ejemplo, agotamiento de los recursos económicos, pérdida del trabajo, pérdida de la función), y depresión preparatoria (es decir, el paciente va a hacia todo y todos los que quiere).
5. Aceptación. Cuando el paciente acepta lo ine-vitable de la muerte, disminuye su esfera de interés y se retrae hacia sí mismo. Esta actitud no debe confundirse con la renuncia a toda esperanza, que es quizá una reacción más común y más desdichada.
Estas etapas comparten ciertas semejanzas con los aspectos de la aflicción que
se describen a continua-ción, y también con las reacciones generales del síndrome de tensión o estrés que se describe en el capítulo 5.
Cuando trata al paciente de manera terminal, el médico debe decidir si deben decirle que su enfermedad lo es, y cómo hacerla. Es muy raro el paciente que no se percata de su pronóstico final. Algunos pueden percatarse de manera inconsciente del deseo de sus familiares y de quienes lo cuidan de negarle la exis-tencia de un hecho inevitable. Suele ser un gran alivio para el paciente que se le ofrezca abiertamente la in-formación, de modo que pueda hablar de sus senti-mientos y hacer los planes necesarios. "Lo que ator-mentaba a Iván I1yich mas era el engaño, la mentira que, por alguna razón, todos habían aceptado, de que no estaba muriendo sino que simplemente estaba enfermo ... lo mismo que los deseos de que participara en esa mentira y que lo forzaran a hacerla".
Caso ilustrativo núm. 2. Un conductor fanfarrón de camión de carga negaba las implicaciones de su en-fermedad terminal hasta una tarde, en que compartió con su médico el sueño que habla tenido la noche anterior de que conduela un camión de carga no iden-tificado por un camino obscuro y solitario .. El médico sensible fue capaz de abordar con suavidad el tema de la muerte con este permiso indirecto del paciente.
Glaser y Strauss (1974) describieron cuatro patro-nes de percepción observados en pacientes hospitalizados: (1) percepción cerrada, en la cual los pacientes no saben que su enfermedad es terminal, pero todos los demás sí lo saben; (2) percepción sospechada, en la cual el paciente sospecha lo que saben los otros; (3) percepción pretensa mutua, en la cual todos, incluso el paciente, saben el pronóstico terminal pero todos pretenden otra cosa; por último, (4) percepción abier-ta, en la cual el personal, el

paciente y los familiares conocen el pronóstico y actúan abierta y apropiada-mente con estos conocimientos. Los médicos deben estar al tanto de las indicaciones de los pacientes (por lo general indirectas) de que están listos para hablar sobre ciertos aspectos. Deben además permitir a sus pacientes el grado de negación que necesitan, pero sin contribuir al sistema de negación.
Cuando se atiende a niños moribundos, es un error grave pensar que los que tienen mas de cuatro o cinco años no se percatan de la gravedad ni los proba-bles resultados negativos de su estado. Se plantea una situación patética si el niño enfermo de manera mortal debe sufrir la soledad y el aislamiento por no tener a nadie con quien compartir sus preocupaciones, por· que los padres y los médicos están tratando de ocultar al niño un pronóstico que suele percibirse. Como ocu-rre con los adultos. los niños deben saber que se como parten sus
preocupaciones, que no se les abandonará ni se les mentirá, que se está haciendo todo lo posible y que no experimentarán molestias innecesarias.
Caso ilustrativo núm. 3. Se dijo a una niña de siete años de edad, víctima de leucemia aguda de progreso rápido, que tenía una anomalía sanguínea menor y que estaría bastante bien para volver a la escuela en verano. Esta pequeña de mente brillante no podía comprender la mirada de tristeza en los ojos de sus visitantes adul-tos, ni por qué sus parientes estaban llegando por avión desde sus domicilios distantes, ni tampoco por qué los otros niños se veían tan graves en la sala (una sala de cáncer - pediátrico). El residente de pediatría se sintió atrapado entre los deseos de la familia de proteger a la niña y el desconcierto, la ira y la soledad de ésta, cuya vida duraría unos cuantos dias más. Con grandes es-fuerzos una trabajadora social convenció a los padres de que sería
adecuado compartir el pronóstico con la paciente. A la, tristeza y el miedo inicial de esta niña siguieron alivio, participación y apoyo mayores de la familia y aceptación tranquila importante. y la paciente dedicó mucho tiempo a consolar a los niños más pequeños que se encontraban en la sala.
En algún momento inicial de su capacitación, y con frecuencia después, los futuros médicos deben ajustarse a sus propias ansiedades y actitudes sobre la muerte y el hecho de morir. Este proceso se puede facilitar si revisan sus propias experiencias con enfermedades graves, accidentes o defunciones de miembros de la familia y amigos, y si siguen a los pacientes y a 'sus familiares durante el proceso de la muerte y el duelo y se quedan con ellos, Quizá el servicio más importante que un médico puede prestar a su paciente es dejarle saber que estará con él y que no lo abandonará, con lo que le dice en realidad: "Tiene usted una enfermedad
terminal, pero la afrontaremos juntos". Es importante dejar esperanzas al paciente, lo que no significa que el médico mienta o exagere. Implícito en la doctrina del consentimiento informado se encuentra el derecho del paciente de saber lo que se está haciendo con el tratamiento y tener cierta elección al respecto. Con ayuda apropiada, los pacientes pueden ejercer las funciones corporales y mentales necesarias hasta donde sean capaces ante la disminución del control y, por lo tanto, pueden preservar su amor propio y su independencia máxima en lo posible. Cuando el paciente está confuso procede reorientarlo con respeto. por ejemplo, con un saludo como: "¿Cómo se encuentra usted esta mañana del 12 de agosto?", o se le puede recordar con tacto que es el día de visitas, Las funciones excretoras representan un aspecto real y simbólico importante del control para muchos pacientes. La dignidad que se conserva al emplear la silla de ruedas o la andadera para ir al cuarto

de baño, en vez de solicitar la silleta de cama, puede valer perfectamente el esfuerzo requerido y el riesgo que se corre de una caída. Deberá brindarse un alivio suficiente y antici-patorio del dolor, y se volverán mínimas las molestias. Los médicos pueden ayudar a los miembros de la familia y a los amigos a afrontar el pesar que pronto expe-rimentarán y, al mismo tiempo, conservar abiertos los conductos de comunicación con el moribundo. Con su ejemplo los médicos pueden impartir el valor de aceptar lo que no puede cambiarse, y brindar una transición tan dignificada y apropiada como permita la situación.
Impacto de la muerte sobre las personas amadas
La enfermedad terminal aplica un gran peso a todas las personas relacionadas con el paciente moribundo. Cada vez es más manifiesta la importancia de definir a la familia como unidad de tratamiento, La tarea del médico se
extiende más allá de atender al moribundo, pues debe preocuparse por los familiares y los amigos y ayudarles a lograr la adaptación adecuada a la pérdida. En un aspecto, los miembros de la familia forman parte integral de la experiencia de la muerte del paciente enfermo de manera terminal. En otro, la enfermedad terminal produce cambios impor-tantes en la estructura familiar. La persona acostumbrada a ser el sostén de su familia puede necesitar adoptar una responsabilidad mayor por los niños; a la inversa, la persona encargada del cuidado de los niños puede verse forzada de manera súbita a ingresar en el mercado de trabajo. Deben afrontarse soledad, resen-timientos, remordimientos y miedo. Es posible que de-ban tomarse con rapidez decisiones importantes sobre los niños, el hogar y los asuntos económicos en un momento de confusión y grave preocupación. Los sobrevivientes necesitan revalorar el significado y la dirección de sus propias vidas; en el sentido real,
han terminado los problemas del paciente en tanto que se han incre-mentado los de la familia.
Freud (1917) identificó las características de la aflicción o pesar (duelo) como abatimiento doloroso, pérdida del interés por el mundo exterior, pérdida de la capacidad para adoptar cualquier objeto nuevo de amor e inhibición de la actividad. Lindemann (1944) publicó el primer estudio de campo sobre la aflicción aguda y describió a las que consideraba sus cinco características principales: malestar somático, preocupación por la imagen del fallecido, remordimientos, reacciones hostiles y pérdida de los patrones previos de conducta. Definió la tarea de afrontar la aflicción como emancipación de los lazos con el difunto.
La tarea esencial del duelo o aflicción es el apar-tamiento de las preocupaciones emocionales y la fijación con el objeto perdido (persona), y la preparación
para establecer relaciones con nuevos objetos.
Etapas de la aflicción
Diversos autores han descrito las etapas de la aflicción o duelo. Los médicos de ben estar familiarizados con estas fases, lo mismo que con los signos que indio can resultados de fracaso o patológicos de1 proceso de aflicción. Parkes (1972) señaló cinco etapas del duelo: alarma, embotamiento, búsqueda, depresión y recuperación. Estas etapas comparten ciertas semejanzas con las reacciones del paciente moribundo que se han descrito, y con las características del síndrome de estrés o tensión que se describe en el capitulo 5. Estas etapas y estos fenómenos varían en cuanto a secuencia, duración, intensidad e incluso ocurrencia en un individuo determinado.
La reacción inicial de alarma es, en esencia, una alteración refleja y fisiológica (aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial) que ocurre

cuando la tensión aguda excede al umbral de tolerancia de la pero sana. La alarma va seguida por embotamiento que, si no es excesivo, es un mecanismo adaptativo de defensa que regula la entrada de la información dolorosa de modo que no sea abrumadora. La tercera etapa es, en esencia, de búsqueda del objeto perdido, y se puede ca-racterizar por alucinaciones y seudoalucinaciones fre-cuentes de la persona fallecida y por comentarios como: "No puedo evitar verlo a pesar que sé que está muerto". Parkes señala los componentes de esta etapa como u n estado elevado de alerta y de sensibilidad a los estímulos, movimientos incesantes, preocupación por los pensamientos sobre el difunto, desarrollo de un grupo de percepciones sobre la persona fallecida (por ejemplo, fijación en la mente de un grupo de imágenes y de cosas que recuerdan a la persona muerta), pérdida del interés por el mundo exterior, llamadas a la persona y atención en los sitios del
ambiente en que podría es-tar esa persona.
Caso ilustrativo. Una viuda de edad madura ha-blaba de su experiencia en el supermercado tres sema-nas después de la muerte inesperada de su marido: "Siempre he disfrutado mis compras, y ese día todo parecía tan normal e incluso tranquilo. Mi mayor preocupación en ese momento era lo que iba a hacer de comer. De repente me percaté que mi marido no estaría conmigo. Sentí una sacudida y, por algún motivo, me dirigí al estante de libros y revistas; ahí es donde se detenía a menudo cuando íbamos puntos al mercado. Seguía pensando en sus alimentos favoritos y vagaba por los corredores, y por un instante pensé que dos sujetos que había en la tienda podrían ser él. Salí del supermercado sin mis alimentos".
Gradualmente la pérdida se vuelve más real, y se
establece la desesperación conforme disminuye la búsqueda del objeto perdido. Esta es la etapa de depresión y
desorganización. Como señaló Freud, "Se establecen cada uno de los recuerdos y las situaciones que se esperan ante el veredicto de la realidad de que ya no existe el objeto". En la terminología de la teoría del aprendizaje, se extinguen los patrones de conducta y las esperanzas previas; es decir, cuando la conducta no da por resultado las recompensas previamente obtenidas (refuerzos), disminuye su frecuencia.
La etapa final de la aflicción y el pesar consiste en recuperación y reorganización, y se caracteriza porque la persona busca nuevas finalidades y nuevas per-sonas.
Caso ilustrativo (continuación). Varios meses después la misma persona que acaba de señalarse hablaba de nuevo sobre sus experiencias en el supermercado, "Por alguna razón, ir de compras al supermercado era un motivo principal de mi aflicción. Creo que repre-
sentaba una manera completa de atender a mi marido, y no podía pretender que estaba comprando comida para dos personas. Durante semanas requerí que me acompañara de compras alguna amistad o alguno de mis hijos porque me sentía apesadumbrada y confusa. No hacía más que sentirme más triste. Debe haber sido un espectáculo verme en la fila de la caja con lágrimas en· los ojos. Pero mi esposo nunca llegó a casa a comer, y ahora sólo me pongo un poco triste en la tienda".
Ocurren diversos fenómenos importantes durante el proceso de aflicción. De manera característica, no se trata de un periodo de depresión continua sino de crisis de pesar intermitente agudo. Los síntomas consisten en dificultad para dormir, pérdida del apetito y activación del sistema nervioso vegetativo (por ejemplo, sequedad de boca, taquicardia). Son comunes ira, remordimientos y miedo, además de la tristeza y de

la sensación de pérdida. La ira tiene muchas facetas, y abarca resentimiento hacia el difunto por haberse ido y hacia el destino o hacia Dios por habernos propina-do un golpe tan cruel; la ira es también una reacción a la frustración inevitable que ocurre en la búsqueda de la persona perdida. Personal médico, amigos y parientes debe percatarse de que la hostilidad que se dirige a menudo hacia ellos no suele ser personal ni racional; apartarse como resultado de la persona afligida intensificará nada más su dolor.
También ocurren remordimientos, que tienen diversos orígenes. A nivel más consciente se plantea siempre la pregunta: “¿Podría haber hecho algo más?". El médico comprensivo encontrará a menudo de utilidad responder a esta pregunta, incluso aunque no la responda en realidad. A nivel más inconsciente los remordimientos son resultado de los sentimientos ambivalentes y hostiles que se albergaban hacia el difunto.
El alivio de que la muerte es el resultado de las acciones de alguien, y no de las propias, da por resultado remordimiento del superviviente (ver el capítulo 5). Sobreviene miedo por la necesidad de afrontar una realidad cambiada de manera drástica sin el apoyo del que se fue, a causa de la percepción forzada de la mortalidad propia, y a menudo por la intensidad diáfana de las emociones y las reacciones experimentadas (por ejem-plo, "¿Me voy a volver loco?"). La persona afligida puede adoptar rasgos y maneras de la persona que se fue, proceso normal que se llama identificación.
La duración del proceso de aflicción es de toda la vida; es en realidad una de las maneras en que el difunto sigue viviendo en la memoria de los demás. Con el tiempo, sin embargo, los recuerdos se vuelven menos dolorosos y menos penetrantes. Los aguijones de la aflicción aguda suelen ser máximos durante la segunda semana que sigue a la muerte de la
persona amada. El periodo principal de aflicción dura entre 6 y 18 meses, y la mayor parte de las personas son capaces de readaptar su trabajo y su funcionamiento relativamente normal en menos de medio año.
Aflicción en niños
Los niños son particularmente susceptibles a la tensión de la muerte en la familia, y se encuentran en grave peligro de desarrollar síntomas psicopatológicos. Los conceptos que tienen los niños de la muerte varían según su nivel del desarrollo. También los afecta en particular la alteración de la dinámica familiar producida por la muerte, que además activa numerosas ansiedades. Por su tendencia al pensamiento mágico los niños suelen sentirse responsables de la muerte de la persona amada, y a menudo albergan el temor de que serán los próximos al morir. Con frecuencia se resienten con uno o ambos progenitores porque dedican tanto tiempo al
miembro de la familia moribundo, y temen quedar abandonados a la vez que están irritados con sus padres porque han permitido que ocurra la muerte.
Por desgracia, el progenitor o los progenitores so-brevivientes están a menudo tan abrumados por su propio pesar que no pueden ofrecer apoyo suficiente al niño. Las personas no pueden ni deben intentar la tarea imposible de ahorrar al niño el dolor de la pérdida; más bien deben ayudar al niño o al adolescente a expresar su aflicción de una manera que sea apropiada para su nivel de desarrollo. La capacidad del niño para afligirse se facilita en gran medida cuando los miembros sobrevivientes de la familia aceptan y apoyan sus reacciones y le permiten afligirse con ellos. Los niños pequeños en particular necesitan la ayuda de los adultos para expresar sus sentimientos de ambivalencia, dolor y pérdida. Los adultos deben ofrecer nombres a los sentimientos que el niño

puede estar experimentando, pero que no es capaz de expresar. También es necesario tranquilizar al niño sobre la continuidad de las relaciones con las otras personas tanto dentro como fuera del hogar.
Aspectos determinantes del pesar y pesar patológico
Entre los factores principales de los que dependen la evolución y los resultados finales del proceso de aflicción están (1) nivel de desarrollo del individuo apesadumbrado, (2) antecedentes de pérdidas y tensiones y maneras en que se han afrontado, (3) naturaleza de las relaciones con el difunto, en especial grados de ambivalencia y actividad conscientes e inconscientes que se se tenían hacia la persona fallecida, (4) sistema actual de apoyo social del sujeto afligido, (5) preparación de la persona afligida para afrontar la muerte (es decir, si se esperaba o no se esperaba la muerte), (6) grado de alteración económica
ocasionada por la pérdida, y (7) ambiente socio cultural y recursos del sujeto afligido para facilitar el proceso de aflicción mediante rituales.
El proceso de aflicción es esencial para la salud mental del individuo afligido. La aflicción sin éxito o patológica es de dos tipos en general: (1) pesar prolongado y no resuelto, y (2) pesar retrasado o negado. Los síntomas consisten en remordimientos o autorreproches exagerados, identificación extrema o anormal con el difunto, fobias, hipocondriasis, psicosis, consumo importante de fármacos o alcohol, inmovilización pro-longada (por ejemplo, incapacidad para readaptar el funcionamiento relativamente normal hacia el final del primer año) o retraso para iniciar el proceso de duelo durante un periodo mayor de unas cuantas semanas después de la defunción.
Caso ilustrativo. Un varón joven quedó incapacitado varios meses después que
su padre murió por cáncer del estómago. Desarrolló síntomas físicos como dolor abdominal y vómitos, se volvió muy temeroso a los apiñamientos y empezó a consumir alcohol en abundancia. La consulta psiquiátrica reveló los siguientes aspectos: el padre había sido un hombre duro y punitivo contra el cual el hijo albergaba resentimientos muy importantes, pero del que dependía desde el punto de vista económico en cierta medida; a los cinco años de edad el hijo había presenciado la muerte acci-dental de un hermano mayor, quizá más favorecido; además, recientemente se había trasladado a una nueva ciudad en la que no tenía amistades cercanas. La psicoterapia breve dio por resultado disminución del abuso del alcohol y los síntomas gastrointestinales, a la vez que aumento de la expresión de los sentimientos de ira, remordimiento y pérdida. Por último, este sujeto se mudó de nuevo a la ciudad en que vivía su familia.
Función del médico
Por su cercanía con la persona fallecida durante las últimas etapas de su enfermedad, los médicos guardan una relación muy especial con los sobrevivientes del difunto. El trabajo con la familia se inicia bastante antes de la muerte de la persona que sufre la enfermedad terminal, si es posible, y consiste en establecimiento de una relación afectuosa y digna de confianza basada en una comunicación honesta y apropiada. El médico debe ofrecer una valoración realista de la situación, pero al mismo tiempo dejar ciertas esperanzas. El concepto del pesar anticipatorio estimula a los miembros de la familia para que expresen sus pensamientos y sus sentimientos y empiecen a pensar en lo que será la vida cuando desaparezca la persona moribunda. Deben establecerse conductos para la comunicación abierta con la persona moribunda, de modo que puedan ocurrir las comunicaciones personales

finales importantes con las personas que han compartido sus vidas. Los médicos deben ayudar a facilitar este proceso al permitir a los pacientes y a sus familiares saber que están a su disposición, y deseosos de hablar con ellos sobre aspectos de preocupación mutua, ya sea de manera directa y abierta o median te metáforas o alegorías. que sean cómodas para los pacientes y sus familiares. Debe fomentarse la anticipación de los arreglos prácticos para el funeral, el testamento, las modifica-ciones en el hogar, etc.
Durante el pesar agudo, los médicos deben arreglarse primero con sus propios pensamientos y senti-mientos sobre la muerte del paciente. Si el médico comunica una sensación de aceptación de los resulta-dos y no de fracaso personal, los sujetos afligidos tendrán mayor oportunidad de aceptar la pérdida. Durante el periodo inicial de embotamiento y pesar deben hacerse todos los arreglos económicos, hogareños, funerarios y de
otros tipos. El médico debe recurrir a la ayuda de amigos para que efectúen estas tareas, prepararlos para lo que deben esperar (por ejemplo, periodos irracionales de ira) y corregir las posibles concepciones erróneas (por ejemplo, que hablar del difunto es mórbido, cuando en realidad afrontar la aflicción requiere que se revisen de manera recurrente muchos aspectos de la persona perdida). Puede pedirse también a los amigos que brinden el apoyo emocional a los niños de la familia.
Muchas personas afligidas quedan perplejas o asus-tadas por la naturaleza y la intensidad de sus reaccio-nes. El médico puede tranquilizar al sujeto afligido señalándole que los remordimientos, la ira, el embotamiento e incluso las alucinaciones son partes normales del proceso de aflicción. Al mismo tiempo, el médico debe estar al tanto de las posibles manifestaciones de duelo patológico que se han descrito. Si aparecen estas manifestaciones quizá se
requieran vigilancia cuidadosa de parte de los familiares y los amigos y, posiblemente consulta con el médico.
Con frecuencia se plantea la interrogante de prescribir una medicación a las personas afligidas. El pesar es un proceso necesario, aunque doloroso. Los fármacos embotan las emociones e inhiben el afrontamiento de la aflicción, por [o que sólo se prescribirán en cir-cunstancias raras. En palabras de un paciente, "Me puse furioso cuando me ofrecieron un comprimido de Valium; quería y necesitaba sentir el dolor de la muerte de mi padre". Es importante. sin embargo, que las personas afligidas duerman lo suficiente; de aquí que si persiste el insomnio grave, se requiera una medicación para lograrlo.
RESUMEN
Los médicos se dedican a aliviar el dolor, fomentar la salud y ayudar a sus semejantes. En ningún otro momento de la vida hay mayor oportunidad de
satisfacer estos ideales que cuando se afronta la situación del paciente moribundo y sus familiares afligidos. En cierto sentido, la cantidad de vida es menos importante que la calidad de la misma, y esta última abarca la calidad del hecho de morir. Es un gran servicio ayudar a alguien a morir con dignidad con los beneficios de la compañía, el dolor mínimo y el convencimiento de que los sobrevivientes quedarán en buenas manos.