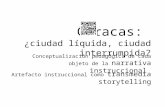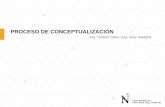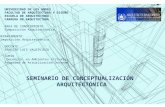Aula de Derechos Humanosderechoshumanosycooperacion.org/pdf/rhhm-00-repensar.pdf · La importancia...
Transcript of Aula de Derechos Humanosderechoshumanosycooperacion.org/pdf/rhhm-00-repensar.pdf · La importancia...
2
© De esta edición, marzo de 2011INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES (IPES Elkartea). Área Internacional y de Derechos Humanos.
© Los autores de sus textos
Diseño: agcomunicaciónImpresión: Gráficas San Fermín
Patrocinado por el Gobierno de Navarra. Dirección de Cooperación Internacional al Desarrollo. Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte.
3
ÍNDICE
Introducción
Primera parte. Desarrollos generales, marcos conceptuales
Humanos y Cooperación bajo el reto de la agenda común.
Hacia la concreción de un Enfoque de Derechos Humanos. De la abstracción a la realidad de la práctica.
Derechos Humanos y Desarrollo. Conceptos complementarios y necesarios.
La importancia de la conceptualización para el manejo del Enfoque. Hacia un concepto de derechos humanos.
La concreción de los derechos humanos aplicables en la cooperación internacional al desarrollo.
El desarrollo como parte de los derechos humanos. Concepto
El Enfoque Basado en los Derechos Humanos. Marcos conceptuales y principios rectores.
¿Qué es el Enfoque Basado en DDHH?
Principios que orientan el Enfoque de Derechos Humanos.
Segunda parte. Aplicaciones del EBDH. Su integración en las fases del marco lógico
13
15
20
21
23
30
33
63
EBDH.
Medios de vida sostenibles.
Principio de igualdad y no discriminación: los derechos de las mujeres desde la perspectiva del EBDH.
La dimensión participativa y la rendición de cuentas en el EBDH.
Situación de los derechos humanos y garantías constitucionales.
Situación de los grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.
Diversidad étnica y contexto multicultural.
Derechos.
Ejecución de proyectos asumiendo el EBDH en las actividades
Seguimiento y evaluación de los proyectos a partir del Enfoque de Derechos.
Tercera parte. Indicadores en el contexto del marco lógico. De los indicadores de desarrollo a los indicadores de DDHH
Consolidación de indicadores para materializar el EBDH en la realidad de la cooperación internacional al desarrollo.
Indicadores de desarrollo frente a los indicadores de DDHH.
La necesaria concreción de indicadores para el EBDH.
Indicadores de derechos humanos. Conexión e interdependencia de los derechos humanos con los derechos de las mujeres.
A modo de introducción.
Hacia una formulación de indicadores.
Indicadores de derechos relevantes para pueblos indígenas. Una aproximación desde categorías culturales y colectivas.
Principios a tener en cuenta en la formación de indicadores de buen vivir desde la perspectiva de los pueblos indígenas
Propuestas de indicadores de derechos colectivos para pueblos indígenas.
65
88
101
101
103
112
115
118
138
5
Cuarta parte. Incertidumbres del presente, oportunidades de futuro. Frenos, retos y propuestas para el EBDH
realidad.
La clave de la aplicación: La transformación.
Retos para la implementación del EBDH
Una relectura del EBDH desde América Latina: nuevos contextos
derechos.
Introducción
Marco General
Derechos Humanos y cooperación. Una mirada crítica pensando en la aplicación futura del EBDH.
Generando conclusiones sobre el EBDH.
Elementos claves a tener en cuenta en la futura implementación del EBDH
Guía de recursos
Sistematización de los indicadores sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos.
182
183
186
186
213
213
220
231
233
INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años la cooperación internacional para el desarrollo se encuentra en estado permanente de reflexión para encontrar la mejor fórmula que le permita optimizar sus recursos y lograr unos niveles de excelencia propios de los sectores empresariales. Hace tiempo nos dimos cuenta de que no basta cooperar por cooperar o ayudar por ayudar, sino que todas y cada una de las acciones es preciso hacerlas desde la respon-sabilidad de transformar las realidades que nos han obligado a utilizar la cooperación internacional para el desarrollo y a realizarlo desde un com-promiso claro con la calidad, la eficacia y la eficiencia.
De esta manera, se han tenido que encontrar elementos y metodologías de trabajo que nos permitan la utilización continuada de las herramientas de la cooperación internacional al desarrollo, sin renunciar a estos nuevos criterios de transformación, calidad y eficacia. Es aquí donde la coopera-ción internacional al desarrollo se ha reencontrado con los derechos humanos, después de varias décadas de transitar por sendas paralelas en las que no ha sido posible establecer puentes de conexión entre aquellos que trabajan los derechos humanos o el desarrollo, a pesar de que el origen del desarrollo y de la cooperación siempre se ha situado en el corazón mismo de los derechos humanos.
El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH, en adelante) aporta a la cooperación internacional al desarrollo (CID, en adelante) elementos claves y una metodología concreta, destinada a perseguir la transforma-ción política, social y económica en todas aquellas actuaciones que reali-
8
cemos a través de la CID. Además, nos permite trabajar desde una búsqueda de la calidad y la eficiencia. A partir de la integración de los derechos humanos y de la cooperación, ya no queda espacio para el asis-tencialismo clásico que ha predominado en la cooperación hasta finales de
cooperación.
Desde IPES Elkartea hemos asumido un compromiso claro y determi-nante por hacer de los derechos humanos nuestro sello de identidad. Pen-samos que nuestra aportación social debía llegar desde la promoción de los derechos humanos, tanto en nuestra sociedad como en otras donde tenemos la suerte de co-participar junto a diferentes organizaciones en diferentes procesos de ejercicio y protección de los derechos humanos. En consecuencia, consideramos que la cooperación internacional para el desarrollo debe ser uno de los instrumentos que nos permitan trabajar directamente en la promoción y ejercicio de los derechos humanos. Por tanto, sus metodologías deben estar adaptadas a las necesidades y particu-laridades de los procesos ligados al ejercicio de los derechos humanos, que suelen ser complejos debido a las profundas transformaciones socia-les, políticas, económicas y jurídicas que a menudo se requieren para poder alcanzar estos procesos de ejercicio de derechos humanos.
En este sentido, hemos trabajado en la apuesta por aplicar un EBDH dentro de la cooperación internacional al desarrollo en el que encontrar los argumentos para justificar la introducción de proyectos basados en la promoción y ejercicio de los derechos humanos. El EBDH nos ha permi-tido encajar, dentro de las dinámicas propias de la CID, propuestas poco relacionadas con el desarrollo productivo o la mejora de las infraestructu-ras y más en sintonía con los procesos de transformación político-sociales para acabar con el racismo y la discriminación en determinadas regiones o para promover el ejercicio de los derechos humanos de poblaciones excluidas de los derechos por su origen étnico. Y, sobre todo, el EBDH nos ha posibilitado trabajar desde la CID en el convencimiento de que la única forma de realizar una cooperación eficaz es a través de los procesos de ejercicio de los derechos humanos, con todos los cambios y transfor-maciones necesarios.
Durante los últimos cuatro años hemos trabajado para lograr dinámicas de entendimiento y aplicación del EBDH, que contribuyeran a mejorar en nuestra tarea diaria y ampliar los límites de aplicación de la cooperación internacional para el desarrollo. Lo hemos llevado a cabo en una doble vertiente teórico–práctica que nos parece fundamental y necesaria. Por un
lado, hemos profundizado en el análisis de la relación entre los derechos humanos y la cooperación internacional para el desarrollo, con el propó-sito de elaborar una metodología de trabajo destinada a que, en todas las fases del trabajo de la cooperación, se concrete cómo se deben entender y aplicar los derechos humanos.
En su momento, lanzamos una propuesta metodológica para introducir el EBDH en las dinámicas y metodologías de trabajo propias de la coopera-ción. Se fundamentó en los análisis teóricos y conceptuales que pudimos realizar sobre las diferentes teorías que relacionan los derechos humanos y la cooperación. Pero, además, basamos esta iniciativa en los aprendiza-jes que habíamos realizado a partir de la utilización de las dinámicas propias de la cooperación para apoyar procesos de ejercicio y protección de los derechos humanos. Gracias a estas enseñanzas pudimos concretar en el terreno práctico toda una serie de cuestiones conceptuales muy importantes, que dan su razón de ser al EBDH.
Igualmente, con estos aprendizajes conseguimos desarrollar la vertiente práctica del EBDH e iniciamos la aplicación del Enfoque en los diversos proyectos que ejecutamos a través de las convocatorias de cooperación. Así perfeccionamos profundamente nuestra metodología y logramos una propuesta de trabajo bastante cercana a la realidad de las dinámicas pro-pias de la cooperación internacional para el desarrollo y a las dificultades propias del trabajo sobre derechos humanos.
La posibilidad de trabajar directamente en procesos de ejercicio y promo-ción de los derechos humanos a través de la cooperación internacional nos ha permitido entender mejor el valor y el significado del EBDH y, sobre todo, nos ha convencido de su necesidad vital para generar procesos de transformación reales, que permitan a los titulares de los derechos - o como se les denomina en el contexto de las dinámicas de la cooperación internacional, población beneficiaria - establecer sus propios modelos de desarrollo y generar dinámicas políticas, sociales, jurídicas y económicas estables. De esta forma se podrán concretar esos modelos de desarrollo de manera autónoma y empoderada, sin la dependencia de actores internacio-nales, ajenos a sus sociedades o realidades. Nuestra propia experiencia nos indica que es muy urgente aplicar el EBDH en las dinámicas de la cooperación internacional para el desarrollo. Su práctica representa el único camino para su integración total con la cooperación internacional y para perfeccionar y mejorar las metodologías de aplicación.
Esta publicación responde a ese compromiso, convertido casi en obsesión,
10
que desde IPES Elkartea hemos gestado con respecto a los derechos humanos y a sus procesos de ejercicio y promoción. Se sitúa en el con-texto de este proceso de más de cuatro años que llevamos centrados en el análisis y aplicación del EBDH y en la validación de la propuesta meto-dológica que nos hemos auto-impuesto, como resultado de las diversas fases de trabajo realizadas a lo largo del proceso. De alguna manera, culminamos las diversas iniciativas que hemos desarrollado alrededor de diversos proyectos, financiadas por instituciones como el Gobierno de Navarra o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En un primer momento, estuvimos muy centrados en el análisis teórico y en encontrar respuestas para acercar la abstracción teórica a la realidad práctica. Nos planteamos toda una aportación metodológica, titulada “Una propuesta sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación internacional al desarrollo”, dentro de una publicación realizada en 2008 por el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea: La Integración del Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación Internacional para el Desarrollo y su estudio en Navarra.
Después quisimos enfatizar la búsqueda de validez de nuestra metodolo-gía desde diferentes experiencias de aplicación práctica del trabajo en derechos humanos. Afrontamos entonces un reto importante, como fue la organización del Seminario Internacional de Expertos titulado Derechos Humanos y Cooperación. Una mirada crítica, celebrado en Pamplona al final del mes de enero de 2010. En él tuvimos la fortuna de contar con un destacado grupo de personalidades expertas de España y América Latina, que durante tres días analizaron y debatieron el papel de los derechos humanos en el marco de la cooperación para el desarrollo. Entre las cues-tiones centrales del debate se planteó el examen de los retos y las dificul-tades que la construcción de una metodología como la del EBDH implica para las prácticas, proyectos y programas. También para las diferentes acciones con las que trabaja, y en las que se compromete, la cooperación para el desarrollo. El análisis se llevó a cabo en siete paneles complemen-tarios: Derechos Humanos y cooperación. Derechos sociales y de partici-pación. Derechos de las mujeres y cooperación. Sostenibilidad, medioambiente y recursos naturales en las políticas de cooperación. Acto-res no estatales. Derechos Humanos y derechos de los Pueblos Indígenas y Nuevas dimensiones en el Enfoque de Derechos Humanos: nuevas metodologías y enfoques en las políticas de cooperación.
El Seminario Internacional de Expertos constituyó un desafío importante
11
para IPES Elkartea. Desde luego, en cuanto a la organización, con la logística propia de un evento con más de 20 participantes de diferentes partes del mundo. Pero, sobre todo, desde un punto de vista sustantivo, ya que sometimos nuestras opiniones y conjeturas sobre el EBDH a una revi-sión importante ante un grupo de personas expertas altamente cualificadas académica y empíricamente.
Respecto al primer desafío, no podemos estar más satisfechos y agradeci-dos a todas aquellas personas que hicieron posible la culminación del Seminario Internacional de Expertos: desde la secretaría técnica hasta las moderaciones de las diferentes mesas de trabajo, pasando por todas las cuestiones de infraestructura. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo incondicional de compañeros y compañeras de IPES en todo aquello que fue necesario y ese lujo no esta al alcance de muchas personas. En este apartado nos merece una mención especial la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías para ofrecer un seguimiento novedoso y en tiempo real del seminario a través de la dirección g.
Respecto al segundo reto, nuestro sentimiento es igualmente de agradeci-miento a todas las personas que participaron en este Seminario por su esfuerzo, tiempo y dedicación en unos debates sumamente interesantes cargados de propuestas y reflexiones profundas, que nos han permitido cuestionar y confirmar nuestras propuestas y opciones.
Y, finalmente, en un tercer momento, hemos podido redefinir nuestras propuestas metodológicas con nuestras propias experiencias de trabajo en el terreno. Ahora nos hemos centrado fundamentalmente en la materiali-zación de propuestas de indicadores en los ámbitos que consideramos importantes y la realización de un mayor esfuerzo de concreción y cana-lización de debates, para lograr propuestas concretas que mejoren los engranajes de la cooperación en su aplicación específica. También hemos querido lanzar iniciativas con las que podamos avanzar en el afianza-miento del EBDH en el futuro. Somos muy conscientes de los momentos que vivimos y de las dificultades por las que atraviesa la CID, que no son coyunturales. Los resultados de dicho trabajo se presentan aquí con la esperanza de que sean útiles y con la certeza de realizar un trabajo con-cienzudo que desmadeja los entresijos de la CID más urgentes.
Nuestra publicación, La integración del Enfoque de Derechos en las prác-ticas cotidianas. Repensar hoy y hablar del mañana es precisamente lo que su título indica. Un repensamiento de nuestro propio trabajo desde las experiencias y aprendizajes acumulados durante los últimos años en com-
12
pañías extraordinarias, permanentes o pasajeras, que gracias a su genero-sidad nos han permitido construir nuestro particular teatro del mundo. Pero también pretende ser un guiño al futuro, a ese futuro de la CID que debe someterse irremediablemente a los designios del EBDH. Nos atreve-mos a proponer pautas que lo condicionen y lo dirijan. Modelos en forma de indicadores concretos, de elementos de discusión importantes o de con-dicionantes de aplicación. A lo largo de cuatro apartados volvemos a rede-finir nuestras propuestas conceptuales y metodológicas con una definición de principios y conceptos de mayor calado y profundidad (apartados pri-mero y segundo). Y nos planteamos nuestra humilde aportación al futuro del EBDH con propuestas sencillas pero sinceras. Son puntos que definen indicadores o establecen nuevos elementos procedentes de otros espacios más diversos y menos monoculturales, que tradicionalmente asumen los preceptos de la CID pero no los establecen. Y son proposiciones que nos llevan a reflexionar seriamente sobre las implicaciones, problemáticas y retos que presenta el EBDH de hoy ante la CID del mañana.
A partir de las experiencias y aprendizajes conseguidos a lo largo de estas fases de trabajo, en IPES Elkartea continuamos en nuestra particular obse-sión por descifrar una metodología sólida, concreta y práctica para promo-ver la integración total del EBDH en las dinámicas propias de la cooperación internacional para el desarrollo. Con mayor motivación, si cabe, gracias a la retroalimentación de las diversas actividades que hemos logrado realizar – muy especialmente el Seminario de Expertos-, a las experiencias propias, resultado de nuestra participación directa en diferen-tes procesos de ejercicio y aplicación de los derechos humanos y gracias también a los nuevos escenarios y oportunidades que se nos han abierto, como consecuencia de nuevas alianzas generadas en el desarrollo de nues-tras actividades.
En este sentido, nuestra vinculación con la red Enderechos ha significado un nuevo aliciente y la oportunidad de profundizar en el entendimiento y en la aplicación del EBDH merced a las experiencias y conocimientos de los socios que hemos encontrado.
Confiamos en que el contenido de esta publicación suscite interés y, sobre todo, sea útil para contribuir a la plasmación del EBDH en los contextos en los que se plantee su aplicación.
Mikel Berraondo y Asier Martínez Área Internacional y de Derechos Humanos de IPES Elkartea
15
CONFLUENCIAS DE ORIGEN, DIVERGENCIAS DE APLICACIÓN. DERECHOS HUMANOS
Y COOPERACIÓN BAJO EL RETO DE LA AGENDA COMÚN
El debate entre derechos humanos y cooperación internacional al desarro-llo se mantiene desde hace mucho tiempo, a pesar de que resulta relativa-mente novedosa la incorporación del Enfoque de Derechos Humanos en las convocatorias de cooperación. De alguna manera, siempre ha existido una voz crítica contra las formas de trabajar la CID, que durante buena parte de su historia no promovían otra cosa que el asistencialismo y apos-taban por modelos de trabajo que promovieran transformaciones político–sociales. En esta apuesta han surgido los derechos humanos como instrumentos de acción política, validados por la comunidad internacional como los valores superiores de todas las sociedades, que deben ser garan-tizados a todas las personas y respaldados por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, que los reconocían y exigían a través de todos los mecanismos desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos.
Hablar de trabajar la CID desde un Enfoque de Derechos Humanos, signi-fica plantear como resultado final de nuestras acciones de cooperación el disfrute pleno y efectivo de los derechos que pongamos en marcha dentro de nuestro proyecto. Bien sean de educación o de salud o de establecer infraestructuras básicas o de fortalecimiento cultural, siempre tendremos un derecho o un grupo de derechos como objetivos finales de nuestro pro-yecto. Como tal el proyecto acabará cuando ese derecho o ese grupo de derechos puedan ser disfrutados con plenas garantías por las personas de la región donde hemos trabajado. De alguna manera, esto nos obliga a cambiar la percepción clásica de la CID basada en proyectos anuales,
16
bianuales o trianuales -no suelen existir convocatorias que permitan un trabajo a más tiempo- para incorporar la noción de procesos. Así nos plan-teamos la CID como la participación en procesos de transformación que permitan desarrollar las circunstancias necesarias que requieran los dere-chos humanos en cada contexto político y social y en relación a cada derecho que trabajemos.
Si analizamos el desarrollo histórico de la CID vemos cómo la tarea con los derechos humanos ha cobrado relevancia hasta convertirse en una de las prioridades horizontales importantes de cualquier convocatoria pública. Desde Naciones Unidas hasta los planes directores de las Comunidades Autónomas en el Estado, el Enfoque de Derechos Humanos se hace pre-sente con una importancia vital. Por un lado, se fomenta su transversali-dad; por otro, se promueve su conversión en una prioridad sectorial. La cuestión es que todas las agencias internacionales y nacionales de la CID incorporan el EBDH. Naciones Unidas incluyó en la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su apartado V la necesidad de tra-bajar por los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno. La Unión Europea afirma desde 2001 que la promoción de los derechos humanos es una de las prioridades horizontales de todas las actividades de la cooperación y de acción exterior. En el Estado español, el Plan Director de la Cooperación establece como prioridad horizontal nº 2 la defensa de los derechos humanos, que se materializa en todos los niveles de actua-ción: diálogo y negociación política, tanto en los marcos internacional, bilateral y multilateral; planificación estratégica de la cooperación inter-nacional y seguimiento y evaluación orientados a resultados.
A pesar de todo el desarrollo institucional recibido, la realidad dista mucho de parecerse a la teoría. Lo que sobre el papel resulta evidente y claro, en el trabajo cotidiano de las organizaciones y de las agencias inter-nacionales las cosas no son tan obvias. Por un lado, hablamos de prioridad horizontal con un marcado carácter abstracto, que dificulta mucho su con-creción en indicadores, objetivos y resultados medibles. Precisamente, la propuesta de trabajo participando en procesos dificulta mucho el logro y plasmación de resultados medibles, objetivos y verificables, tal y como exigen generalmente las convocatorias de proyectos. Por otra parte, el hecho de convertirlo en prioridad horizontal - si advertimos su desarrollo- puede resultar incluso complicado en el momento de concretar su incorpo-ración a los proyectos. En ámbitos como la Unión Europea se ha optado por desarrollar convocatorias sectoriales para promocionar el desarrollo de los derechos humanos en los proyectos de la CID y se promociona desde hace años la Iniciativa Europea a favor de la Democracia y los Derechos
Humanos. Además, hablamos de incorporar un elemento a los programas de la CID, que puede tener mucha trascendencia política y eso puede difi-cultar mucho la tarea de las organizaciones en terceros países o con diver-sas agencias nacionales o internacionales de cooperación. Estas, en primer lugar, exigen un posicionamiento claro de las organizaciones y hasta un compromiso político de trabajar en su desarrollo.
Desgraciadamente, los derechos humanos no se encuentran reconocidos de igual manera en las diferentes partes del mundo. Siguen sufriendo gra-ves problemas de exigibilidad y los Estados se muestran generalmente muy reticentes a que cualquier actor –nacional o internacional - utilice el discurso de los derechos humanos para demandar cambios o denunciar prácticas contrarias a su ejercicio.
Ante esta realidad, todos los actores de la CID deben asumir que integrar el Enfoque de los Derechos Humanos significa aceptar una actitud de cambio, con una conciencia de transformación. Igualmente, admitir un compromiso claro con la promoción de los derechos humanos en todos los proyectos, que se materialice en la realización de acciones que promuevan directamente los derechos humanos. Entre estas actuaciones podemos destacar la promoción que potencie la concienciación de todos los intere-sados directos, en el sentido más amplio de la palabra; de desarrollo insti-tucional, para crear sistemas institucionales sostenibles; de implementación para conseguir la aplicación de los derechos humanos en el derecho y en la realidad; de seguimiento, que promuevan el desarrollo de sistemas efec-tivos destinados a ese fin por parte de la sociedad del cumplimiento de los derechos humanos; de reparación, para generar mecanismos transparentes y corregir así violaciones de los derechos humanos; y medidas específicas para poder enfrentarse a problemas estructurales que perpetúan la des-igualdad y la discriminación.
Representa asimismo que exista una implicación real en los procesos nacionales y locales de transformación, para lo cual habrá que buscar que las acciones a desarrollar incidan en que las leyes concuerden con los estándares internacionales de los derechos humanos; en el funcionamiento efectivo de los tribunales, del poder judicial y de los cuerpos que velan por el cumplimiento de la ley, así como de las instituciones independientes de derechos humanos y de las oficinas de los defensores del pueblo; en pro-cedimientos efectivos para que las personas puedan reclamar sus derechos; en una buena gobernabilidad e instituciones responsables que promuevan y protejan los derechos humanos y rindan cuentas; en el desarrollo de unos procesos de tomas de decisiones democráticos, abiertos, transparentes y
18
participativos; y en la potenciación de una sociedad civil fuerte y que incluya a medios de comunicación libres e independientes1.
Resulta cierto que incorporar la promoción del ejercicio de los derechos humanos a las acciones de CID es problemático para las organizaciones, ya que exige la ruptura con algunos de los patrones clásicos que imperaban en la CID. Exigen una clara identificación política a favor de los derechos humanos. Esto, puede generar problemas para el trabajo de la organiza-ción, si tenemos en cuenta la situación tan dramática que viven y la falta de voluntad política de la mayor parte de Estados. Por otra parte, requiere una implicación directa en los procesos locales y nacionales de transfor-mación, que generen nuevos contextos político-sociales favorecedores del ejercicio de los derechos humanos. Obviamente esta actitud es radical-mente contraria a las doctrinas que defendían la no injerencia de los acto-res internacionales de cooperación en los problemas locales y nacionales y la mayor de las imparcialidades posibles. Asimismo, estos compromisos políticos y la pérdida de imparcialidad pueden ocasionar problemas con las mismas agencias donantes - sean nacionales o internacionales -, pro-motoras, como transversal horizontal, de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Muchas de estas agencias no acaban de asumir todas las implicaciones que plantea el Enfoque de Derechos Humanos aplicado a la CID y, cuando surgen dudas o problemas políticos con terceros países, tienden a rebajar sus exigencias y a suavizar el contenido de la prioridad. De alguna manera, la ausencia de voluntad política también se hace visible en las agencias de donantes. Por último, es importante tener claro que asumir comprometerse con los derechos humanos puede ocasionar proble-mas de seguridad institucional y personal para los trabajadores de la orga-nización, especialmente en aquellos Estados donde los defensores de los derechos humanos son amenazados y perseguidos, la mayoría, desgracia-damente, receptores de la CID.
Con todo, la incorporación del Enfoque de Derechos Humanos a la CID resulta fundamental para lograr que ésta tenga sentido y no se convierta simplemente en una forma de lavar las conciencias de las sociedades ricas. Trabajar por el desarrollo de las sociedades más empobrecidas debe exi-girnos apostar por modelos de desarrollo que realmente promuevan las transformaciones políticas y sociales necesarias, tanto en las sociedades ricas como en las empobrecidas; generadoras de nuevos sistemas de orga-nización más justos y equilibrados. Y precisamente, los derechos huma-nos, bien utilizados, como instrumentos de transformación, pueden ser una de las herramientas que nos permitan sustituir los modelos clásicos de
1 Ver PNUD, Informe de desarrollo humano, PNUD, 2000.
CID, basados en el asistencialismo y la caridad, por otros modelos cimen-tados en respeto, la dignidad de los pueblos y de las personas, la justicia y la equidad.
Mediante el trabajo partir del Enfoque de Derechos Humanos, la CID encontrará herramientas para analizar las causas que originaron los proble-mas sobre los que se trata de actuar; identificar los desequilibrios que existan en materia de derechos humanos; valorar el nivel de compromiso del Estado con los derechos humanos y con el desarrollo de las comunida-des o grupos empobrecidos; estimar la capacidad de las personas y de los grupos a la hora de reclamar sus derechos y actuar de manera autónoma, sin el apoyo internacional, y estimar las capacidades de las autoridades y funcionarios que deben garantizar el ejercicio de los derechos.
En definitiva, el Enfoque de Derechos Humanos se convierte en un instru-mento de acción que permite a la CID analizar los orígenes de las des-igualdades y actuar desde ahí con el propósito de potenciar las transformaciones necesarias.
20
HACIA LA CONCRECIÓN DE UN ENFOQUE DEDERECHOS HUMANOS. DE LA ABSTRACCIÓN A
LA REALIDAD DE LA PRÁCTICA
Cuando pensamos en la introducción de los derechos humanos en la prác-tica de la cooperación internacional, todo gira en torno al desarrollo en ella del Enfoque de Derechos. Irremediablemente, es fundamental la conviven-cia entre el desarrollo y los derechos humanos. No se pueden separar. Es preciso hacer esfuerzos para reducir el abismo que las ha separado y entre-lazarlas2. El Enfoque basado en los DDHH puede ser una forma de unifi-car las direcciones, de manera que desde los dos ámbitos se trabaje en una sola dirección. La justicia social, la erradicación de la pobreza, la igual-dad.
El tratamiento de este Enfoque puede resultar relativamente nuevo y, en comparación con otros enfoques como el de género o medio ambiente que se han trabajado y concretado mucho más, sobre el Enfoque de Derechos Humanos se ha escrito bastante, pero apenas se ha concretado. De hecho, existen muchas dificultades para conceptualizar realmente el significado y alcance del Enfoque o para identificar indicadores concretos que permitan medir su aplicación en el sentido que lo plantean las convocatorias y los planes de financiación de las agencias. No pocas agencias de cooperación incluyen el Enfoque de Derechos como prioridad horizontal, pero no alcanzan a tener una idea clara de los significados de su aplicación y de las formas para medir su aplicación. En términos generales, y a diferencia de otros enfoques, todos los actores de la cooperación coinciden en conside-2 GÓMEZ ISA, F. “Marco conceptual de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo”. Ponencia presentada en el marco del Seminario sobre la Integración del enfoque de los derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo, organizado desde el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea y celebrado en Pamplona los días 10 y 11 de abril de 2008. .
21
rar muy complicada la aplicación del Enfoque de Derechos Humanos por la gran abstracción y ambigüedad en torno al concepto de “derechos humanos”. Resulta muy complejo tratar de concretar dicha abstracción y relacionarla con las prácticas y exigencias diarias de la cooperación.
En los siguientes apartados trataremos de proponer formas de concreción del Enfoque de Derechos en la CID con el propósito de plantear metodo-logías de aplicación concretas. Para lograrlo pretendemos responder a muchas de las cuestiones que se plantean siempre a la hora de aplicar dicho Enfoque: ¿Qué son los derechos humanos?¿Cómo se integran con el desarrollo a través del derecho humano al desarrollo?¿Qué entendemos por el Enfoque de Derechos Humanos?¿Cómo se aplican los derechos humanos en el contexto de la CID?¿Qué principios y valores debemos potenciar al trabajar el Enfoque de Derechos Humanos? ¿Que implicaciones acarrea trabajar el Enfoque de Derechos Humanos en la CID? ¿Cómo se concreta la aplicación del Enfo-que en la práctica de los proyectos? ¿Cómo podemos desarrollar una metodología de análisis sobre el Enfoque de Derechos Humanos en las distintas fases de los proyectos de la CID? o ¿Cómo podemos concretar unos indicadores relacionados con el Enfoque de Derechos Humanos?
En definitiva, queremos abordar la concreción del Enfoque de Derechos Humanos asumiendo el reto de traducir toda la abstracción que le rodea habitualmente en propuestas concretas de aplicación y de revisión.
Derechos Humanos y Desarrollo. Conceptos complementarios y nece-sarios
Como comentábamos en los párrafos anteriores, una de las dificultades que siempre han existido para la aplicación práctica del Enfoque de Dere-chos Humanos es el resultado de la abstracción terminológica existente; sobre todo alrededor del concepto “derechos humanos”. En este contexto, una de las cuestiones que hay que tener muy claras, respecto a la aplica-ción del Enfoque, es precisamente la relación con los conceptos y signifi-cados de “derechos humanos” y “desarrollo”.
El trabajo del desarrollo ha integrado paulatinamente la promoción y ejer-cicio de los derechos humanos, a partir de la conceptualización de un enfoque de trabajo basado en el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, se transversaliza la cuestión de los derechos humanos y supuesta-mente todas las prácticas del desarrollo deben realizarse desde un ejercicio
22
efectivo de los derechos humanos. La aplicación de esta transversalización ha sido y es muy complicada en la práctica, ya que existen muchas caren-cias técnicas y formativas en los actores de la cooperación.
Existe también una falta de voluntad política muy importante, tanto en los países receptores de la cooperación internacional al desarrollo (en adelante CID), como en los países donantes, que limitan mucho la promoción de los derechos humanos a través de los condicionantes que establecen en sus programas de financiación. Una disposición escasa que impide la concre-ción de compromisos políticos concretos y la falta de comprensión y adaptación de los tiempos de las convocatorias y programas de coopera-ción a los procesos de acceso y exigibilidad de los derechos humanos.
El análisis de la relación entre los derechos humanos y el desarrollo nos señala que durante muchos años han sido conceptos contrapuestos y mane-jados de manera opuesta. Han transcurrido por caminos paralelos, sin articularse conjuntamente. El desarrollo y los derechos humanos han sido dos mundos tradicionalmente separados, cuyo divorcio ha supuesto dife-rentes lógicas, instrumentos, estrategias y actores. Esta circunstancia ha marcado la política de desarrollo y los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX en perjuicio de una visión integradora del desarrollo y los derechos humanos, que no comienza a consolidarse hasta bien entrados los años 80. El divorcio vivido entre el desarrollo y los derechos humanos responde fundamentalmente a tres causas.
En primer lugar, la Guerra Fría y el secuestro político e ideológico de los -
sal de los Derechos Humanos, éstos se convirtieron en un arma arrojadiza entre Occidente (derechos civiles y políticos) y el bloque socialista (dere-chos económicos, sociales y culturales). El principio de la indivisibilidad de los derechos humanos había desaparecido en la práctica.
En segundo lugar, en la década de los años 50 y 60 emergen distintos paradigmas (teoría del desarrollo de Rostow, teorías centro–periferia, teo-rías de la modernización) que identifican la dimensión económica como eje central del desarrollo. Se incide en aspectos de carácter estructural. Aparece la estrategia sobre el nuevo orden económico internacional, pero los derechos humanos continúan siendo los grandes ausentes de las macro-teorías sobre el desarrollo.
Por último, una separación institucional. En el ámbito de las organizacio-nes internacionales, sobre todo Naciones Unidas, estaba muy clara la
23
distinción y la división entre aquellos organismos que se dedicaban al desarrollo y los que lo hacían a los derechos humanos. En el ámbito de las ONGs ha habido también una división clásica, que todavía existe hoy, entre ONGs de desarrollo y ONGs de derechos humanos. No obstante, desde hace algún tiempo esta frontera comienza a diluirse. ONGs de desa-rrollo comienzan a incorporar los derechos humanos en su trabajo y ONGs de derechos humanos introducen el desarrollo en sus labores de promo-ción y defensa de derechos humanos. Esta es una dinámica interesante que ha producido algunos frutos. Pero todavía nos queda mucho camino por delante3.
A pesar de las afirmaciones anteriores, es importante tener muy claro que el desarrollo humano y los derechos humanos se aproximan suficiente-mente, en cuanto a motivaciones y preocupaciones para ser compatibles y congruentes y son bastante diferentes desde el punto de vista de su concep-ción y estrategia para complementarse entre sí con provecho. En este sen-tido, tanto los el propósito de los derechos humanos y del desarrollo es promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igual-dad inalienables de todas las personas. El objetivo del desarrollo humano es el disfrute por todas las personas de todas las libertades fundamentales, como igualmente tener la posibilidad de atender las necesidades físicas o evitar las enfermedades prevenibles. Por su parte, los derechos humanos contribuyen al desarrollo humano garantizando un espacio protegido, en el que los grupos favorecidos no puedan monopolizar los procesos, las polí-ticas y los programas de desarrollo. El marco de derechos humanos tam-bién introduce el importante concepto de que ciertos agentes tienen el deber de facilitar y fomentar el desarrollo .
La importancia de la conceptualización para el manejo del Enfoque. Hacia un concepto de derechos humanos
La expresión “derechos humanos”, por muy asumida que pueda parecer, entraña una compleja ambigüedad conceptual y terminológica, objeto de constantes análisis y discusiones5. Que todo el mundo se refiera a los dere-3 GÓMEZ ISA, F. Op. Cit. Ver también GÓMEZ ISA, F. El derecho al desarrollo: Entre la justicia y la solidaridadGÓMEZ ISA, F. El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional,
PNUD, Informe de desarrollo humano. 2000. 5 Análisis y debates realizados por autores como PÉREZ LUÑO A.E., Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución Temas de teoría y filosofía del derecho Los derechos humanos como procesos culturales. Crítica del humanismo abstracto. Catarata, Madrid. 2005. Curso Sistemático de derechos humanos, m
chos humanos para expresar realidades diferentes hace que se convierta en una expresión utilizada comúnmente, sin una concreción especial. Las razones pueden ser principalmente la progresiva ampliación histórica del uso y significado de la expresión “derechos humanos”; a la fuerte carga ideológica que tiene la expresión y a la falta de acuerdo entre los autores acerca del alcance y significado que debe darse a las diversas acepciones o términos empleados para designar a los derechos humanos6.
Si queremos realizar una aproximación a las diferentes definiciones reali-zadas sobre la expresión “derechos humanos”, es importante primero referirnos a la de la fundamentación que se hace de los derechos humanos. En el contexto de los derechos humanos, entendemos por fundamentación la realidad o realidades, de carácter social o intersubjetivo, que proporcio-nan a los derechos humanos la consistencia necesaria para que puedan ser reconocidos, respetados y promovidos en su conjunto, de forma indivisible e interdependiente. Asimismo, que puedan proyectarse hacia un desarrollo siempre abierto y perfectible. Esa realidad es la dignidad humana. Ahora bien, en el seno de esa fundamentación, existen diversas orientaciones desde las que se producen las definiciones. Entre ellas destacan dos, que determinan sendas líneas de definición de los derechos humanos comple-tamente opuestas, presentes a lo largo de la historia del pensamiento filo-sófico-jurídico de los derechos humanos, y que obviamente han gozado de eminentes representantes entre nuestros filósofos y juristas. Esta doble vía se corresponde con dos grandes corrientes de pensamiento, como son la corriente iusnaturalista y la corriente iuspositivista .
La primera establece el fundamento del derecho positivo y de los derechos humanos en la naturaleza humana. Por tanto relaciona los derechos huma-nos con los derechos naturales, porque estiman que se trata de derechos cuya fundamentación se encuentra en la naturaleza humana. Ésta se cons-
6 Alrededor de la conceptualización y desarrollo de los derechos humanos en el ámbito internacional, ver, VERGES RAMIREZ, Derechos humanos: Fundamentación Dere-chos humanos: Preguntas y respuestasA., El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2001, VILLAN DURAN C., Curso de derecho internacional de los derechos humanos, ed. Trotta. Madrid, 2002. GOMÉZ ISA F. (Director) y PUREZA J. M. La Protección Internacional de los Derechos Humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003. BERRAONDO M., Los Derechos Humanos en la Globalización: Mecanismos de Garantía y Protección, ed. Alberda-
LABRADO RUBIO V., Introducción a la teoría de los derechos humanos
perspectivas menos historicistas o jurídicas ver ETXEBERRIA X.“ Fundamentación y Orientación ética de la protección de los derechos humanos”, en GOMEZ ISA F (Director) y PUREZA J. M. La Protección Internacional de los Derechos Humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003.
en GOMEZ ISA F. (Director) y PUREZA J. M. La Protección Internacional de los Derechos Humanos en los albores del siglo XXI,
25
tituye en la piedra angular sobre la que deben estructurarse los derechos humanos, que escapan así al poder creador de los respectivos órganos políticos. Para esta corriente los derechos humanos poseen naturaleza jurí-dica. Vendrían a ser los derechos que tiene una persona por el hecho de ser un ser humano. El Estado tiene la obligación de respetarlos, con el funda-mento de la dignidad del ser humano.
La corriente iuspositivista afirma esencialmente el carácter jurídico de los derechos fundamentales. El principio jurídico de los derechos fundamen-tales se encuentra exclusivamente en las mismas normas de derecho posi-tivo que los reconocen. Al contrario que en las doctrinas iusnaturalistas, en las que los sistemas de derecho positivo alcanzan legitimidad en la medida que respeten, regulen y garanticen los derechos humanos, el iuspositi-vismo legitima los derechos fundamentales cuando estén reconocidos y legitimados por un sistema de derecho positivo. Esta tendencia se impone con fuerza a partir de la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre. En su opinón, los derechos fundamentales son aquellos derechos que son reconocidos como tales en un ordenamiento jurídico, puesto que la única fuente de derecho son las leyes expresamente vigentes en un país determinado. Esa ley determina los derechos de la persona y también si esos derechos son fundamentales.
Peces Barba y Lorca Navarrete8- y con la influencia de Naciones Unidas y otras Constituciones contemporáneas, se opta por una línea mixta de combinación de las dos corrientes doctrinales, mediante el original recurso al reconocimiento de los valores superiores en el artículo 1.1 de la Constitución. De esta forma, tras afirmar que España se constituye en un estado social y democrático de derecho, afirma que propugna como valo-res superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igual-dad y el pluralismo político . La postura de nuestro texto constitucional ha recibido el aval del Tribunal Constitucional, que a través de diversas sen-tencias se ha manifestado siguiendo la orientación mixta de nuestra Cons-titución10. 8 PECES BARBA G., Los Valores Superiores.F., Introducción al derecho I Temas de Teoría y Filosofía del Derecho, Posteriormente, en el artículo 10 también se expresa dicha dualidad al reconocer en el artículo 10.1
que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social; y en el artículo 10.2 que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal
por España.10
26
Asumimos que los planteamientos tradicionales de ambas escuelas jurí-dico- filosóficas están ya superados y que la práctica diaria del derecho contemporáneo impone la adopción de una concepción mixta de la expre-sión derechos humanos. En este sentido, no podemos más que apostar por la utilización de un modelo de definición que conjugue ambas propues-tas11. Eso sí, es preciso mantener el origen anterior al marco jurídico de los derechos humanos, como forma de asegurar su imperio e independen-cia sobre los regímenes políticos y jurídicos de cada estado y de cada momento histórico. Pero, a la vez, se debe mantener su necesidad de ser positivado para ser reconocido en el marco del derecho positivo de cada momento histórico.
Según hemos analizado a través de la Constitución y del Tribunal Consti-tucional, los elementos imprescindibles de la definición de la expresión “derechos humanos” son la existencia de unos derechos individuales ema-nados de la naturaleza humana, a la que se le denomina dignidad humana. Son unos valores sociales superiores que fundamentan el orden político, la paz social y el ordenamiento jurídico. A su vez son fundamentados por la dignidad de la persona y por los derechos emanados de ella y, por último, por unas normas nacionales e internacionales que introducen estos dere-chos en el ordenamiento jurídico actual y que garantizan su ejercicio por medio del reconocimiento normativo, bien sea constitucional o simple-mente legislativo12.
individuos, no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un “status” jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo son elementos
y más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fór- a
los derechos humanos, diciendo que los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o prestaciones que los poderes públicos deben
Española, que en su apartado primero vincula los derechos inviolables con la dignidad de la persona y con el desarrollo de la personalidad y, en su apartado segundo, los conecta con los llamados derechos
-cados por España. PULIDO QUECEDO, MANUEL. La Constitución Española con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional11
corrientes doctrinales que han surgido con posterioridad y que alimentan hoy en día con mayores dosis de realidad las concepciones que se manejan de los derechos humanos. 12
la cual los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional e in-ternacional. Ver en PEREZ LUÑO A. E., Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Tec-
,
m . P. 25.; o la que dice que los derechos humanos son aquellas exigencias de poder social, cuya toma de conciencia en cada momento histórico por los individuos y grupos sociales, en
Por lo tanto, en un intento de mostrar cierta coherencia con la doctrina
podríamos definir los derechos humanos como aquellos derechos que emanan de la dignidad de la persona, concretan los valores superiores rectores de la sociedad actual y necesitan un reconocimiento normativo expreso para garantizar su ejercicio y disfrute.
O también como el conjunto de necesidades básicas que surgen como res-puesta a las amenazas individuales o colectivas que en cada momento histórico intentan limitar el libre desarrollo de la dignidad humana de las personas. Y hace falta ejercer para asegurar el libre ejercicio de la libertad, la igualdad y la dignidad como persona. Por necesidades básicas entende-mos aquellos valores superiores que emanan de la dignidad de la persona, sin los cuales los seres humanos no pueden realizarse como tal y que deben ser concretadas a través de las normas jurídicas de cada momento histórico.
O como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, que deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional e internacional.
O, igualmente, como aquellas exigencias de poder social, cuya toma de conciencia en cada momento histórico por los individuos y grupos socia-les, en cuanto que manifestación de los valores sociales fundamentales, supone la pretensión de garantizarlos bien por la vía institucional, bien a través de medios extraordinarios. Si nos centramos en los parámetros que se establecen desde el derecho internacional de los derechos humanos, los debates sobre los conceptos tienden a resolverse antes, aunque no siempre exentos de tensiones y posi-ciones polarizadas. Desde este ámbito del derecho podríamos utilizar como concepto de derechos humanos el propuesto desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este caso, los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la digni-dad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos (principalmente) y a otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras. Entre las principales características de los cuanto que manifestación de los valores sociales fundamentales, supone la pretensión de garantizarlos bien por la vía institucional, bien a través de medios extraordinarios. En Curso Sistemático de Dere-chos Humanos. Op cit..
28
derechos cabe citar las siguientes:
- Son universales, derechos inalienables de todos los seres humanos.- Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los
seres humanos. Son iguales, indivisibles e interdependientes.- No pueden ser suspendidos o retirados. - Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los
Estados y a los agentes de los Estados. Han sido garantizados por la comunidad internacional.
- Están protegidos por la ley. Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos13.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta las diversas propuestas conceptua-les que se dan alrededor de los derechos humanos desde los diversos ámbitos, debemos incorporar un elemento más a la propuesta conceptual que se utilice para actuar como referencia de aplicación de un Enfoque de la Cooperación Internacional al Desarrollo basado en los Derechos Huma-nos. No es otro que el desarrollo en sí mismo, transformado en el derecho humano al desarrollo, gracias a la Declaración de Naciones Unidas sobre
condicionará las propuestas conceptuales que realicemos, ya que integrará las características propias del derecho humano al desarrollo en la pro-puesta conceptual que se plantee. Y el derecho humano al desarrollo, como parte de la tercera generación de derechos humanos, denominados dere-chos de la solidaridad, presenta unas características bien particulares .
conforme se cristaliza el proceso de descolonización comenzado en Nacio-nes Unidas en la década de los 60 con las resoluciones que favorecieron la descolonización15. Son nuevos derechos que emergen como consecuencia de los planteamientos políticos que aparecen en los nuevos Estados. Tratan de reparar las situaciones de desequilibrio económico en las que nacen estos nuevos Estados y de adaptar la comunidad internacional a un nuevo 13 Preguntas fre-cuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2006. Pag. 1
Se llaman derechos de la tercera generación desde el punto de vista cronológico de la aparición de los derechos humanos. A partir de este criterio cronológico se habla de tres generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos se corresponderían con los derechos civiles y políticos y son los derechos que surgen desde la edad media y se plasman a partir de la revolución francesa en el siglo XVIII con la Declaración de derechos del ciudadano. La segunda generación se corresponde con los derechos económicos, sociales y culturales y su surgimiento se sitúa en la segunda mitad del siglo
la tercera generación sería de la que estamos hablando en estos párrafos. 15 -pendencia a los países y pueblos coloniales.
orden político internacional en el que se multiplican el número de Estados miembros de Naciones Unidas y la comunidad internacional se transforma con fuerza. Estos derechos resultan de la plasmación de las propuestas del movimiento político para el nuevo orden económico organizado en el seno de Naciones Unidas. Se llaman derechos de la solidaridad porque parten del principio de solidaridad entre los diferentes actores y Estados para generar nuevos parámetros de relación y porque buscan la transfor-mación del orden internacional con la finalidad de lograr un nuevo orden más justo y sostenible, basado en un nuevo sistema de distribución de los recursos y de los beneficios económicos. Hasta la fecha, además del dere-cho al desarrollo, se han encuadrado dentro de esta generación de derechos otros como el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz o el derecho a la protección del patrimonio común de la humanidad16.
Precisamente, estos planteamientos hacen que tengan unas características específicas, además de las que estableció la Conferencia de Viena sobre
-ceptos de derechos humanos que se manejen para el trabajo de la CID . Estas características convertirían estos derechos de la solidaridad en dere-chos solidarios, por cuanto requieren para su efectiva implementación de actitudes solidarias entre todos los Estados y entre todos los actores. Son colectivos ya que se ejercen de manera colectiva por los distintos pueblos y grupos sociales; transformadores porque pretenden generar una trasfor-mación política, social y económica que permita generar un nuevo orden internacional, basado en la equidad, la justicia social y la redistribución de los recursos económicos. Por último, son derechos que podemos conside-rar como derechos–síntesis, ya que para su ejercicio resulta necesario que previamente se hayan podido ejercer todos los demás derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Por lo tanto, y a partir del proceso de positivación del derecho humano al desarrollo y como consecuencia de los derechos de la solidaridad, debe-mos manejar conceptos de los derechos humanos que incorporen elemen-tos ciertamente novedosos como la transformación. Y que además podrían 16 Sobre los derechos de la tercera generación ver RODRIGUEZ PALOP M. E., La nueva generación
Universidad Carlos III. Madrid. 2002. -
sales, indivisibles e interdependientes. Estas son las características internacionalmente aceptadas de los derechos humanos a pesar de que también han sido objeto de fuertes críticas. Críticas que se han realizado ante la falta de universalidad de los derechos debido a los problemas de implementación en la mayoría de Estados y para la gran mayoría de personas y debido a la falta de integración de otras
críticas que se han realizado también ante la falta de aplicación de la indivisibilidad o la interdependen-cia cuando en la realidad existe una jerarquización de los derechos humanos desde el momento en que solo son justiciables los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales
30
contradecir propuestas doctrinales clásicas o conservadoras, abogadas de conceptos estáticos de los derechos humanos, que simplemente sirven para mantener un sistema político determinado. Podemos utilizar el tér-mino garantías; pero ya no tendríamos que hablar simplemente de garan-tías jurídicas, sino también de garantías políticas y no deberíamos hacer referencia simplemente a su labor de protección, sino también a su acción de incidencia y transformación. Entonces, tendríamos que hablar de un concepto de derechos humanos en el que éstos actuarán como instrumen-tos de transformación para lograr una mayor protección y reconocimiento de la dignidad de las personas, a través de la instauración de nuevos con-textos políticos y económicos internacionales.
En relación con todo lo anterior, podríamos mantener la definición de que los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. Pero añadimos un nuevo párrafo para expresar que los derechos humanos son también garantías políticas, que aseguran a las personas; un equilibrio diferente basado en la equidad y la justicia social como principios rectores de las relaciones intrapersonales e internacionales, en función de su digni-dad humana; y a través de procesos de incidencia y transformación. Con estos marcos conceptuales, resulta más fácil la interrelación entre los dere-chos humanos y el desarrollo. Nos permitirán definir propuestas políticas y filosóficas en las Organizaciones No Gubernamentales que integren con claridad la apuesta por el ejercicio de los derechos humanos desde el ejer-cicio concreto del desarrollo.
La concreción de los derechos humanos aplicables en la cooperación internacional al desarrollo
Sin olvidar la diversidad de propuestas conceptuales que pueden existir alrededor del término “derechos humamos”, queremos plantear en este apartado la utilidad que tiene el derecho internacional de los derechos humanos para el trabajo del Enfoque de Derechos Humanos en la CID. Al margen de las cuestiones conceptuales, importantes para la concreción de planteamientos políticos y actitudes de las organizaciones frente al trabajo de la CID, resulta muy importante identificar los consensos internaciona-les que existen alrededor de los derechos humanos, ya que éstos se van a convertir en la finalidad de nuestro trabajo en la CID.
En la aplicación del Enfoque de Derechos Humanos es necesario tener
31
claridad precisamente en la concreción misma de los derechos humanos. Es decir, es muy importante saber si los derechos con los que trabajemos en nuestros proyecto son realmente derechos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y por el sistema nacional de dere-cho del Estado donde se realice el proyecto. O si por el contrario estamos hablando de reivindicaciones sociales sin base jurídica con la que articular su defensa y ejercicio. Esta cuestión es de suma relevancia, ya que las estrategias de incidencia y ejercicio que podremos implementar en el caso de derechos humanos reconocidos difieren mucho de las que podremos implementar en el caso de reivindicaciones sociales. En orden a concretar nuestros proyectos de cooperación, esta cuestión debe estar clara, ya que muchas de las actividades dependerán de ella. En la aplicación del Enfo-que de Derechos Humanos no debemos especular con los derechos. Todo lo contrario, debemos ser estrictos en la catalogación de los derechos con los que trabajamos.
Para concretar los derechos que se incluyen bajo la categorización de los derechos humanos, debemos centrarnos fundamentalmente en el derecho internacional de los derechos humanos y en la concreción que este derecho internacional ha conseguido en el Estado donde trabajamos nuestros pro-yectos de CID. El derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado fundamentalmente a partir de los Tratados Internacionales que los Estados han firmado y ratificado y que, como consecuencia de la ratificación los derechos reconocidos en el Tratado, se integran en los sis-temas nacionales de derecho. Estos Tratados Internacionales han podido desarrollarse en el ámbito de las Naciones Unidas y de sus agencias espe-cializadas o en el ámbito regional al que pertenezca el Estado donde se trabaja.
En Naciones Unidas nos encontramos con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, aprobados en su mayoría por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este cuerpo normativo se ha desarrollado desde la apa-
Durante las últimas décadas se ha ampliado considerablemente. Por encima de todos estos Tratados Internacionales destacan, además de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de
32
Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares de
Como complemento a este cuerpo de derecho internacional tenemos que prestar atención también a los Tratados Internacional desarrollados por agencias especializadas de Naciones Unidas; por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que ha generado todo un cuerpo normativo cen-trado en el trabajo y los derechos de los trabajadores; o la UNESCO, sobre la promoción y protección de la cultural.
Además de todos estos Tratados Internacionales, hay que prestar igual-mente atención a la interpretación y aplicación de los derechos recogidos en estos Tratados, a partir de la jurisprudencia que se ha generado en los órganos de aplicación de los Tratados. Son comités de expertos que se crean a partir de los Tratados Internacionales para supervisar el cumpli-miento de los derechos reconocidos en cada Tratado. Varios de estos comités tienen la capacidad de recibir quejas individuales y sus dictáme-nes, a pesar de no generar obligaciones jurídicas a los Estados, resultan muy importantes para saber interpretar los derechos humanos. Los comités más importantes relacionados con el listado de Tratados Internacionales mencionados en el párrafo anterior son el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos; Sociales y Culturales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el Comité contra la Tortura; el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos de los Traba-jadores Migrantes.
Por otro lado, en el ámbito de Naciones Unidas tenemos que prestar aten-ción también a la jurisprudencia internacional que se genera en los Tribu-nales Internacionales. Fundamentalmente la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y en menor medida los tribunales Ad Hoc, como el Tribunal para la ex-Yugoslavia o para Ruanda.
Asimismo, tenemos que completar esta concreción de los derechos huma-nos con su desarrollo en los ámbitos regionales de protección de derechos humanos. Los más importantes son el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema africano y el sistema europeo. En estos sistemas regionales nos encontramos los mismos elementos generadores de derecho que en el ámbito de Naciones Unidas. Existe un cuerpo normativo que establece y concreta los derechos humanos aplicables en cada sistema regional y también un sistema jurisprudencial a partir de las comisiones de
33
derechos humanos o de los Tribunales regionales de derechos humanos. De esta manera, nos encontramos en el sistema interamericano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos. En África también existe una Comisión Africana de los Derechos de las Personas y de los Pueblos y con una Corte Africana de Derechos Humanos. Y en el espacio europeo tenemos el Tri-bunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia de los tribunales regionales es muy importante, ya que en todos los casos las sentencias de estos tribunales son vinculantes para los Estados, que están obligados a aceptar sus sentencias y cumplirlas.
Por último, para tener un conocimiento pleno de los derechos humanos reconocidos en cada contexto donde se trabaja, debemos prestar atención al desarrollo nacional de los derechos humanos. Para esto es importante analizar cómo se integra todo el cuerpo del derecho internacional de los derechos humanos en los sistemas nacionales de justicia y qué rango jurí-dico adquiere en los Estados. Es necesario prestar atención a los textos constitucionales, a las leyes de interpretación o integración de los derechos humanos- en los casos que existan estas leyes- y al rango jerárquico que se concede a los derechos humanos. Además de esto, también habrá que tener muy en cuenta el desarrollo jurisprudencial que hayan podido tener los derechos humanos, a partir de sentencias de las diferentes instancias judiciales. Al realizar este análisis no se debe perder nunca la perspectiva de los Tratados Internacionales que hayan sido ratificados por el Estado donde trabajamos, con la intención de analizar si todos los compromisos y las obligaciones internacionales se integran en el Estado de manera ade-cuada. Precisamente, en esta cuestión pueden estar muchas de las claves que orienten la forma que tengamos de trabajar el Enfoque de Derechos Humanos en los proyectos que proponemos.
El desarrollo como parte de los derechos humanos. Concepto claro y definido
La relación entre los derechos humanos y el desarrollo o viceversa debería ser una cuestión al margen de toda duda, ya que durante los últimos años han proliferado las declaraciones y programas de acción, que no sólo afianzan esta relación sino que demuestran su absoluta complementarie-dad y mutua necesidad. A pesar de que durante décadas ambos conceptos se construyeron a partir de procesos paralelos, en los que tanto las organi-zaciones intergubernamentales como no gubernamentales se esforzaban por señalar las diferencias y afianzar la separación, la aprobación en el
seno de Naciones Unidas de la Declaración sobre el Derecho Humano al -
dor de su aplicación y ejercicio, marca un punto y aparte en la construc-ción conceptual que se mantiene alrededor de ambos conceptos. Quizás uno de los actores que mejor han entendido y asimilado este nuevo esce-nario de complementariedad entre el desarrollo y los derechos humanos sea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD). En su informe sobre el Desarrollo Humano del año 2000, este programa se mostró convencido ya de la complementariedad y finalidades comunes al afirmar que:
“El desarrollo humano y los derechos humanos se aproximan sufi-cientemente en cuanto a motivaciones y preocupaciones para ser compatibles y congruentes, y son suficientemente diferentes desde el punto de vista de su concepción y estrategia para complemen-tarse entre sí provechosamente”18
En consecuencia, y con el ánimo de reflexionar alrededor del concepto de desarrollo, debemos asumir que, a partir de este nuevo marco de relación con los derechos humanos, se necesita pensar sobre conceptos que afirmen y promuevan dicha relación. El desarrollo, al igual que los derechos huma-nos, resulta un concepto con la suficiente ambigüedad como para poder encajar bajo su paraguas cuestiones diversas y contradictorias. Depende del punto de vista o la corriente filosófica desde la que tratemos de encon-trar un concepto para definir el desarrollo, bien podríamos decir que el desarrollo se trata de un proceso de acumulación constante de bienes y capital. O podríamos afirmar que consiste en un proceso de lucha y reivin-dicación, de acceso a bienes públicos globales y de derecho de deci-sión .
De entre todos los conceptos que se podrían aportar sobre el desarrollo, podríamos señalar aquellos que sitúan al desarrollo como un proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas. Se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno20. O como un proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de su ciudadanía a 18 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 2000: Derechos humanos y desarrollo humano
-bios estructurales. El aporte del enfoque de derechos humanos”. Ponencia presentada en el marco del Seminario sobre la Integración del enfoque de los derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo, organizado desde el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea y celebrado en Pamplona los días 10 y 11 de abril de 2008.20 HEGOA, Diccionario de acción humanitaria.
35
través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus nece-sidades básicas y complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos21.
En el marco del Plan Director de Cooperación de la AECID para el periodo
donde la participación de socios y sujetos de las intervenciones es un fin en sí mismo, y donde las relaciones que establecemos con nuestros socios son esencialmente determinantes de los resultados que en términos de desarrollo consiguen las personas, lo que determina nuestra apuesta por los principios de eficacia de la ayuda. Un desarrollo que, por lo tanto, sólo puede abordarse mediante una asociación entre iguales, en el conjunto de la comunidad de donantes y de países socios. Unas relaciones que nos hacen sujetos de rendición de cuentas mutua no sólo ante nuestra ciudada-nía, sino también ante nuestros socios y ciudadanos; la mutua rendición de cuentas implica estar dispuestos a compartir el poder con los socios y sujetos de las intervenciones. Una asociación que nos hace corresponsa-bles con nuestros socios de los avances en términos de resultados globales, y por lo tanto, también de la contribución del conjunto de nuestras políti-cas al desarrollo. Por otro lado, nos involucra a la hora de facilitar el cam-bio en los condicionantes internacionales de la pobreza y en la conciencia de la ciudadanía española sobre ello, como requisito para una mutua res-ponsabilidad efectiva. Implica estar dispuesto a que, si pedimos cuentas a nuestros socios sobre las mejoras en sus políticas internas y en sus indica-dores de desarrollo, también nos puedan evaluar sobre las nuestras22.
Ante esta diversidad tan importante de conceptos y advirtiendo la reflexión inicial sobre la necesidad de utilizar conceptos que afiancen la relación con los derechos humanos, debemos plantear conceptos más relacionados con la segunda de las propuestas que se presentan. Conceptos que puedan asociarse a los derechos humanos y que sitúan a la persona en el centro del proceso de desarrollo y a su dignidad como el criterio de medición y con-creción del desarrollo.
En relación con esto debemos insistir en el vínculo estrecho que existe entre los derechos humanos y el desarrollo, ya que ambos conceptos tienen como propósito promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. El objetivo del desarrollo humano es el disfrute por todas las personas de todas las liber-tades fundamentales, como la de tener la posibilidad de atender las nece-sidades físicas o de evitar las enfermedades prevenibles. También incluye 21 PNUD, Op. Cit.22
36
las oportunidades para mejorar en la vida, como las que brindan la escola-rización, las garantías de igualdad y un sistema de justicia que funcione. Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten la preocupación por los resultados necesarios para mejorar la vida de las personas, pero también por la mejora de los procesos. Están centrados en las personas y por eso reflejan un interés fundamental en que las instituciones, las políti-cas y los procesos tengan la mayor participación y la cobertura más amplia posible, respetando la capacidad de todas las personas. Los derechos humanos contribuyen al desarrollo humano garantizando un espacio pro-tegido en el que los grupos favorecidos no puedan monopolizar los proce-sos, las políticas y los programas de desarrollo. El marco de derechos humanos también introduce el importante concepto de que ciertos agentes tienen el deber de facilitar y fomentar el desarrollo, y por lo tanto establece obligaciones concretas que estos agentes deben asumir como consecuencia de sus compromisos políticos y jurídicos23.
Para concretar un concepto coherente con cuanto acabamos de afirmar y que además pueda significarse como un concepto de consenso en el seno de la comunidad internacional, no tenemos más que prestar atención a la propia Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (en adelante la Declaración). La Declaración nos permite dejar de lado todos los debates conceptuales sobre el concepto del desarrollo y apostar por un concepto absolutamente coherente con las reflexiones previas. En ella se adopta una propuesta clara en la parte preambular . Según la Declara-ción:
“…El desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su partici-pación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribu-ción justa de los beneficios que de él se derivan”25
La Declaración significa la culminación de un largo proceso de presión del grupo de Estados formados principalmente por los denominados en vías de desarrollo y constituye un paso importantísimo en el proceso de positiva-ción de los derechos de la solidaridad, y muy especialmente del propio derecho al desarrollo. De los derechos que configuran este grupo, la Declaración representa el primer logro en el ámbito internacional, ya que 23 Op. Cit
-
25 Párrafo 2 del preámbulo de la declaración.
el desarrollo es el primero de estos derechos que alcanza la adopción de una declaración en el seno de la Asamblea General de las Naciones Uni-das. Asimismo, y lo que es más trascendente para el objeto de este análisis, la Declaración significa la unificación definitiva de los derechos humanos y el desarrollo, ya que no sólo se reconoce el derecho humano al desarro-llo sino que queda plenamente atestiguada la interrelación entre los dere-chos humanos y el desarrollo, a partir de las afirmaciones que se matizan en la declaración y de los derechos que se reconocen para implementar efectivamente el desarrollo.
A la hora de concretar las afirmaciones anteriores, nos encontramos cómo, por un lado, la Declaración establece en su artículo 1 el derecho humano al desarrollo. Se afirma que:
“1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y polí-tico en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él. 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realiza-ción del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”
Por otro lado, la Declaración establece la relación fundamental entre los derechos humanos y el desarrollo y se indica que:
“Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos e individuos afec-tados por situaciones tales como las resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, todas las formas de racismo y discri-minación racial, la dominación y la ocupación extranjeras, la agre-sión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial y las amenazas de guerra, con-tribuirá a establecer circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad”26
Además, la Declaración sitúa a la persona como sujeto central del desarro-llo y del ejercicio de los derechos humanos y afirma rotundamente que solo se accederá al desarrollo a través del cumplimiento de todos los dere-chos humanos.
26 Párrafo preambular nº 13.
38
“1. La persona es el sujeto central del desarrollo y debe ser el par-ticipante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. 2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo” 27
Esta afirmación, que coloca a la persona como sujeto central del desarro-llo, tiene un gran significado, ya que se entrelazan irremediablemente los conceptos de derechos humanos y de desarrollo, que se convierten en con-ceptos interdependientes. A partir de ahora, ya no es posible anteponer la consecución de una serie de objetivos generales, macroeconómicos y esencialmente circunscritos al ámbito estatal, por encima de los derechos y libertades fundamentales. Los derechos humanos entroncan definitiva-mente con el desarrollo. Es imposible entender uno sin el otro. Si el obje-tivo es fortalecer las opciones y libertades del ser humano, no es posible priorizar unas dimensiones sobre las otras, las económicas sobre las polí-ticas o las sociales, dado que en su conjunto conforman un todo indivisi-ble. Debemos comenzar desde el Enfoque de Desarrollo basado en los Derechos Humanos y su fortalecimiento es el objetivo que perseguimos.
Además de estas destacadas afirmaciones para demostrar la estrecha vin-culación que existen entre los derechos humanos y el desarrollo, el resto de la Declaración no deja de ser menos importante y trascendental para los derechos humanos. Nos recuerda en sus párrafos preambulares el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural; el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, su soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas naturales; que la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales para la realización del derecho al desarrollo; y que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo orden económico internacional28.
Por otra parte, establece toda una serie de obligaciones de los Estados para
Declaración sobre el derecho al desarrollo. Op. Cit. Art. 2.28 Declaración del derecho al desarrollo. Op. Cit. Preámbulo de la Declaración.
favorecer el ejercicio del derecho al desarrollo. Algunos son:
- Crear condiciones favorables.- Respetar los principios internacionales y cooperar. - Desarrollar políticas para favorecer el desarrollo con medidas sus-
tentables.- Acabar con violaciones de los derechos humanos y respetarlos. - Promover la paz y la seguridad internacional y - Adoptar todas las medidas necesarias para el ejercicio del derecho al
desarrollo y garantizar la igualdad .
Pero la relación entre los derechos humanos y el desarrollo no se circuns-cribe únicamente a la Declaración, sino que con posterioridad dicha rela-ción fue avalada por la Conferencia Internacional sobre Derechos
el desarrollo posterior que han tenido los derechos humanos en el ámbito internacional y que contó con la participación de la mayoría de Estados que formaban parte de Naciones Unidas, se afirmó la vigencia del derecho humano al desarrollo como un derecho universal e inalienable30. Además, la pobreza y la exclusión social fueron calificadas como atentados contra la dignidad humana, por lo que se apoyó la puesta en marcha y aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho humano al Desa-rrollo31. Y se afirmó que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
No obstante, esta conexión entre los derechos humanos y el desarrollo tam-bién podemos encontrarla mucho antes de la Conferencia de Viena o de la
Estados que fundaron las Naciones Unidas asumieron con claridad y deter-minación esta relación tan importante. De esta manera, su documento fun-dacional, la Carta de San Francisco, también potencia la relación entre el desarrollo, los derechos humanos y la cooperación. Establece un vínculo de interdependencia entre los tres elementos de manera absolutamente clara. En el mismo Preámbulo de la Carta de San Francisco se afirma que:
“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas (…) resueltos (…) a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”32
Op. Cit. Artículo 3.30 Párrafo 10.31 Párrafo 25 de la primera parte.32 Carta de las Naciones Unidas. Preámbulo.
Y en el artículo 1.3 de la Carta se señala como uno de los propósitos de la organización:
Realizar la cooperación internacional... en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
Resulta increíble que una cuestión como la articulación entre los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación internacional estuviera tan clara en aquella época en el ámbito de los Estados. El Enfoque Basado en Dere-chos Humanos de la CID no es un concepto nuevo surgido a finales del siglo XX, sino que a mediados de siglo, coincidiendo con la fundación de las Naciones Unidas, se establecieron los vínculos conceptuales necesarios entre los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación para extender todo el concepto del EBDH Insólito si pensamos en todo el tiempo que ha pasado para que pudiéramos comenzar a hablar con claridad de dicho enfoque y comenzar a aplicarlo en la práctica. Pero no es tan extraño si analizamos las dinámicas internacionales que han marcado la evolución de las Naciones Unidas, enn un contexto absolutamente marcado por la Gue-rra Fría y la politización de los derechos humanos.
La Carta de San Francisco amplia el reconocimiento de este vínculo a partir de los artículos 55 y 56 en el capítulo IX. Por un lado, según artículo 55, los estados miembros de la organización asumen el compromiso de promover el respeto universal de los derechos humanos, sin ningún tipo de distinción y además establece el principio de la libre determinación de los pueblos:
“Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienes-tar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de dere-chos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b. La solución de problemas internacionales de carácter eco-nómico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educa-tivo;
c. El respeto universal a los derechos humanos y a las liberta-
des fundamentales de todos, sin hacer distinción por moti-vos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.
El artículo 56 conmina a los estados a tomar medidas conjunta o separa-damente para la realización de los principios del artículo 55, es decir impulsa la cooperación en materia de derechos humanos:
“Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la reali-zación de los propósitos consignados en el Artículo 55”.
Pero en aquella época no solo la Carta de San Francisco estableció con claridad los parámetros del Enfoque Basado en Derechos Humanos de la
también afirma con cierta claridad la necesaria vinculación entre los dere-chos humanos y el desarrollo33. Esta relación se plasma fundamentalmente en los artículos 22 y 28, respectivamente. En ellos se afirma la indivisibi-lidad de los derechos humanos, se potencia la cooperación internacional y se subraya la necesidad de establecer un orden social internacional basado en los derechos humanos.
El 22 es el artículo clave que abre la puerta a los derechos económicos, sociales y culturales. Resulta un elemento fundamental para proclamar desde el inicio el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos y la interdependencia. Además, se concede a la cooperación internacional un papel importante, vinculado al cumplimiento de los derechos humanos, que marca un nuevo camino para la cooperación internacional. Desde entonces, ésta no tiene que responder sólo a la política exterior de los Estados sino que uno de sus objetivos programáticos y específicos será la satisfacción de los derechos de carácter económico social y cultural. Este artículo afirma:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”34
33 GÓMEZ ISA, F., Op. Cit. Art. 22. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El artículo 28 de la Declaración introduce el enfoque estructural de los derechos humanos. Los derechos humanos no sólo tienen un componente puramente individual, sino que hay un componente de carácter social y estructural que se tiene que poner en juego. En la medida que ese orden social e internacional sea un obstáculo para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, habrá que modificar elorden social e
-jante radicalidad y rotundidad la necesidad de primacía de los derechos humanos en el orden social e internacional. Según este artículo:
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos proclamados en esta Declara-ción se hagan plenamente efectivos”35
Con posterioridad a la Declaración y a la Carta de San Francisco, la vigen-cia entre los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación internacio-nal se mantiene en el proceso de creación normativa que se abre en el ámbito de los derechos humanos. De esta manera, los Pactos Internaciona-les de Derechos Humanos potencian el papel fundamental de la coopera-ción internacional en la promoción de los derechos humanos al establecer responsabilidades claras en materia de derechos humanos para la comuni-dad internacional, cuando los Estados no cumplan con sus obligaciones. Los años 80 fueron determinantes en este proceso de relación. Se acuña el concepto de desarrollo humano y aparece la Declaración sobre el derecho humano al desarrollo36. Estos conceptos son determinantes para que, a
de la mano y se conviertan en instrumentos complementarios de la protec-ción de la dignidad humana, hasta el punto de ser elementos irrenunciables de su construcción conceptual .
A partir de ese momento se generaliza un concepto como el del Enfoque de Derechos Humanos en la CID para hacer referencia a la irrenunciable relación que existe entre los derechos humanos, el desarrollo y la coope-ración internacional. Un concepto que se promueve especialmente en el
Secretario General para integrar los derechos humanos en todas las activi-dades de cooperación que realicen los organismos del sistema, mediante el trabajo de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el
35 Art. 28. Declaración Universal de los Derechos Humanos.36
Sen. Ver SEN, A., Development as Freedom Ver ALSTON, P., y ROBINSON, M., (Eds.), Human Rights and Development. Towards Mutual
Reinforcement, Oxford University Press, Oxford, 2006.
Desarrollo (PNUD) y de la declaración sobre el entendimiento común sobre el Enfoque Basado en Derechos que se realizó en de Naciones Uni-das en el año 2003.
EL ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS. MARCOS CONCEPTUALES
Y PRINCIPIOS RECTORES
¿Qué es el Enfoque Basado en DDHH?
Situado el punto de partida sobre el Enfoque Basado en los Derechos Humanos y clarificadas las cuestiones conceptuales que rodean a los dere-chos humanos y al desarrollo, podemos concretar el Enfoque de la CID, basado en los Derechos Humanos y en todo lo que significa. Por pesado o abstracto que pueda parecer el ejercicio conceptual, es imprescindible tener claridad en esta cuestión para entender el EBDH en toda su magni-tud y, sobre todo, asumir todas las exigencias que se derivan de una apli-cación concienzuda de este enfoque en programas o proyectos de la CID.
Como no podía ser de otra manera, en la medida que procede de dos cues-tiones conceptuales complejas y muchas veces abstractas, el Enfoque Basado en Derechos Humanos también presenta multitud de propuestas de definición.
Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se plantea que el EBDH es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la protec-ción de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas del desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstacu-
lizan el progreso en materia de desarrollo38.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la caridad no es suficiente por sí sola. En un Enfoque de Derechos Humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo; potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de políti-cas, y hacer responsables a quienes tienen la obligación de actuar .
Según el PNUD, los Enfoques Basados en los Derechos Humanos son procesos que promueven las transformaciones sociales, al permitir facultar a la gente a ejercer su “voz” y sus “acciones” para influenciar los procesos de cambio. Fortalecen la gobernabilidad democrática porque apoyan al Estado en la identificación y en el cumplimiento de sus responsabilidades frente a todos los que están bajo su jurisdicción. Y también aportan conte-nido a la ética universal, ya que transforman los principios de las declara-ciones y convenciones internacionales en derechos específicos y acciones concretas .
Intermón Oxfam apuesta por una definición según la cual el Enfoque de Derechos Humanos en el desarrollo constituye un conjunto de principios y herramientas que nos permiten aplicar los derechos humanos a nuestro trabajo para lograr un desarrollo cuya principal finalidad sea alcanzar la dignidad humana para todos y todas, especialmente para aquellas personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad .
Otras definiciones son menos legalistas y apuntan a un cambio en las rela-ciones de poder. En el caso de la agencia de cooperación inglesa (DFID), el Enfoque significa “empoderar a la gente para que tomen sus propias decisiones… para reclamar su derecho a tener oportunidades y servicios disponibles a través de estrategias de desarrollo a favor de los pobres». Por su parte, Action Aid considera que el Enfoque de Derechos «enfatiza el empoderamiento político y la distribución equitativa del poder y recursos y además la repolitización del desarrollo” . Y otras definiciones más ope-racionales sitúan al EBDH como una propuesta metodológica que incor-
38 Op. Cit. P. 15. Ibíd... PNUD, Los Derechos Humanos en el PNUD. Nota Práctica. Abril 2005. P. 11. CYMENT P., Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo. Guía conceptual y de
recursos para utilizar los derechos humanos en las acciones de desarrollo de Intermón Oxfam. Cua-
Op. cit.
pora los derechos humanos en todas las fases de la programación para conseguir que estos no sean solo una formulación teórica, sino que se apliquen en todas las fases del proceso de desarrollo .
Sin ánimo de parecer osados y con la intención de de aportar nuestro gra-nito de arena al debate conceptual sobre el Enfoque Basado en Derechos, consideramos que dicho Enfoque es un proceso. Un proceso que introduce un marco conceptual concreto para promover el ejercicio de los derechos humanos en la realización del desarrollo, con la cooperación internacional como instrumento y a partir de la dignidad humana como origen y fin último del propio proceso. Un proceso que pretende favorecer el empode-ramiento de los titulares de derechos y la concreción de responsabilidades de los titulares de las obligaciones, con el propósito de generar espacios de incidencia y transformación que introduzcan en las relaciones de poder límites como la equidad o la justicia social, y para que desde estos límites se construyan unas nuevas formas de relación entre las personas y el poder, que nos lleven a introducir cambios sustantivos en las formas de distribución de la riqueza y en las formas de relación entre los diversos grupos sociales.
Como todo proceso, requiere de una metodología concreta de aplicación, condicionada por unos principios absolutamente fundamentales, como son la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos huma-nos; la no discriminación; la participación y el empoderamiento y la ren-dición de cuentas y la transparencia.
El Enfoque de Derechos Humanos es importante para la CID porque le permite acabar con las prácticas tradicionales del asistencialismo y pro-mueve procesos de autodesarrollo dirigidos a potenciar el empoderamiento de las poblaciones beneficiarias y de las contrapartes locales. A partir de ahí pueden generar sus propios modelos del desarrollo. Esto origina a medio y largo plazo resultados más interesantes desde el punto de vista del desarrollo, puesto que resultan condicionados por la justicia social, la equidad y el empoderamiento. Además, a la larga, su sostenibilidad es mayor que cuando no se aplica dicho Enfoque. En este proceso, los dere-chos humanos actúan como herramientas de fortalecimiento, que sirven a las poblaciones beneficiarias y a las contrapartes locales para potenciar los procesos de transformación necesarios que les permitan dejar de ser suje-tos receptores de ayuda para convertirse en actores del desarrollo. El EBDH aporta argumentos jurídicos para intensificar estos procesos políti-
GAITAN L., MARTÍNEZ M., El enfoque de derechos de la infancia en la programación. Guía para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos. Serie práctica nº 1. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2006. P. 8.
cos desde los parámetros del derecho internacional de los derechos huma-nos. Lo que supuestamente quedaba encuadrado en el ámbito de la caridad o de la solidaridad, como es la ayuda, de repente se convierte en una cues-tión de derecho, que genera obligaciones y responsabilidades políticas y jurídicas a los Estados receptores y donantes de la ayuda.
La preocupación por la integración de un Enfoque Basado en Derechos Humanos en la CID no resulta nada nueva y en determinados ámbitos se ha convertido en todo un reto. Por ejemplo, en Naciones Unidas, esta cuestión se debate desde que en el Programa de Reforma de las Naciones
del sistema de las Naciones Unidas que incorporasen la cuestión de los derechos humanos en sus diversos programas y actividades. Como conse-cuencia de aquella petición, diversos organismos de Naciones Unidas han trabajado para concretar e integrar un Enfoque Basado en Derechos Humanos en sus programaciones y en sus actividades. Fruto de todo este trabajo, nos resulta interesante llamar la atención acerca de la Declaración sobre un entendimiento común, que trata de establecer un consenso con-junto entre diversas instituciones sobre la concreción de un Enfoque Basado en los Derechos Humanos en la cooperación para el desarrollo y la programación del desarrollo por los organismos de las Naciones Uni-das .
Principios que orientan el Enfoque de Derechos Humanos
En el proceso de concreción del Enfoque de Derechos Humanos en la CID no solo basta que tengamos claro el concepto que aplicamos, a partir del cual nos posicionamos políticamente ante la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, es importante que en el momento de su promoción y aplicación tengamos asumidos una serie de principios asen-tados en la comunidad internacional como condicionantes y limitaciones que se tienen que respetar siempre en relación con los derechos humanos. Estos principios establecen el alcance y los ámbitos de aplicación del EBDH, pero además pautan la orientación con la que debemos aproximar-nos siempre al EBDH, como instrumentos de aplicación de los derechos humanos
Los principios del EBDH inspiran la puesta en escena de los derechos humanos y establecen los parámetros y actitudes que tienen que imperar ante las disyuntivas que surjan con relación a la aplicación de los derechos
Op. Cit.
humanos. Resultan de vital importancia para interpretar, aplicar, imple-mentar e inferir todas las consecuencias proyectivas necesarias que se derivan de un derecho humano recogido en textos legales o declarativos. Si pasamos por alto su concreción podemos caer en la demagogia o en la utilización interesada de unos planteamientos que nada tienen que ver con la promoción de los derechos humanos o con el trabajo de la CID desde una perspectiva de los derechos humanos. Los principios son, por tanto, criterios que permiten una interpretación evolutiva, extensiva, concreta y abierta de preceptos normativos en relación a derechos, formulados éstos en su dimensión abstracta y formal.
El objetivo de los principios es dar contenido concreto a los diferentes derechos, que escapan de esta manera de la formulación abstracta, rígida y ambigua con la que se enuncian. El cometido de los principios es fun-cionar como marcos de resolución de conflictos cuando se desconoce el contenido, alcance o intensidad de los derechos; cuando ciertos derechos se formulan como conceptos ideológicos difícilmente concretables; o cuando se produce colisión entre distintos bienes jurídicos y, por tanto, entre distintos derechos reconocidos. Además, estos principios asumen una función orientadora o interpretadora muy importante. Definen cuestio-nes tan importantes como la interpretación con la que hay que leer los derechos humanos o el alcance que tenemos que darles en su aplicación, o detallan cómo se tienen que incorporar elementos fundamentales, entre ellos la participación, la igualdad y la responsabilidad.
Mediante estos principios entendemos que debemos interpretar los dere-chos humanos desde una perspectiva universal, sin permitir que nadie sea privado de sus derechos humanos. Debemos considerar los derechos humanos desde una perspectiva integral, asumiendo que el ejercicio de un derecho está siempre condicionado por el de otros derechos y que, a su vez, su ejercicio condiciona también la práctica de otros derechos. Si a esta situación le asignamos la indivisibilidad, con la aplicación de los derechos humanos para potenciar la igualdad y la no discriminación, la CID debe centrarse en trabajar con los grupos más vulnerables a la discri-minación o la falta de igualdad, con ellos y para ellos, en el convenci-miento de que el desarrollo será imposible si no se termina con las situaciones de desigualdad y discriminación. También es imprescindible señalar que para aplicar los derechos humanos debemos admitir la partici-pación de los beneficiarios en el proceso del desarrollo como un elemento fundamental para trabajar desde una perspectiva de derechos, ya que esta perspectiva exige el ejercicio de los derechos. Para ello es absolutamente necesario que los beneficiarios de los derechos participen plenamente en
la promoción, garantía y ejercicio de sus derechos y de los procesos de desarrollo que les permitan realizarlos. Esto implica que se va a potenciar la participación de los grupos que sufren desigualdad y discriminación. Son los grupos con los que la CID debe centrar su tarea.
Consecuencia de la aplicación de los derechos humanos es la necesidad de integrar las responsabilidades que se generan de la aplicación del derecho, con la exigencia de que todos los actores asuman sus propias responsabi-lidades en la promoción de una CID, a partir del ejercicio de derechos humanos, en respuesta ante los mecanismos establecidos por la ley en caso de que no se cumpla y de que los actores eludan sus responsabilidades.
Por todo lo expuesto, entendemos que los principios de aplicación del EBDH resultan absolutamente trascendentales en el proceso de integración de los derechos humanos en la CID, a través del EBDH, ya que la CID en la medida que ejerza este Enfoque se convierte en un instrumento de apli-cación e implementación de los derechos humanos muy importante .
Universalidad e inalienabilidad
En cualquier lugar del mundo todas las personas tienen derecho a los dere-chos humanos. No pueden ser suspendidos y no se pueden enajenar. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de su uná-nime aceptación por todos los Estados que conforman Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos que corresponden a las personas, inde-pendientemente de su origen o Estado donde vivan. En este sentido el artículo 2 de la Declaración Universal resulta muy claro:
“1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya juris-dicción dependa una persona, tanto si se trata de un país indepen-
Queremos resaltar el amplio consenso que existe sobre los principios que orientan la aplicación de un enfoque basado en derechos humanos, que contrasta con la diversidad conceptual que existe sobre
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas como desde ámbitos no gubernamenta-
50
diente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”46
Otros Tratados Internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también establecen el principio de universalidad y inalienabilidad en el mismo sentido que la Declaración Universal de los Derechos Humanos . Además, la universalidad de los derechos humanos es uno de los principios claves que se estableció en la Conferencia Inter-
principio de la universalidad e inalienabilidad es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, que aseguran su aplicación uni-versal, más allá de cualquier condicionante.
Indivisibilidad
Los derechos humanos son indivisibles. Sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, todos ellos son inherentes a la dignidad de cada ser humano. Por consiguiente, todos tienen igual estatus, así como derechos, y ninguno puede categorizarse como prioritario en un orden jerárquico. A pesar de esta afirmación categórica sobre la que existe una-nimidad desde el punto de vista teórico, la realidad de la aplicación de los derechos humanos cuestiona dicha indivisibilidad. En la práctica interna-cional no todos los derechos tienen el mismo estatus, ya que las formas de justiciabilidad de unos y otros derechos establecen una jerarquización clara en perjuicio de los derechos económicos, sociales y culturales que quedan relegados ante los derechos civiles y políticos con unos mecanis-mos de justiciabilidad menos vinculantes.
Mientras que para los derechos civiles y políticos existen en el ámbito internacional mecanismos que permiten la interposición de quejas indivi-duales -como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 2.1 que: “ Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2.2 que: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
51
Discriminación Racial de Naciones Unidas - o directamente tribunales internacionales con capacidad para incidir en los sistemas nacionales de justicia – como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o más recientemente la Corte Penal Internacional - para los derechos económicos, sociales y culturales no existe la posibilidad de que se den demandas individuales por la violación de estos derechos y tampoco existen tribunales internacionales con com-petencias sobre ellos. Tan solo, durante los últimos años y bajo determina-dos sistemas regionales de protección de los derechos humanos, se han comenzado a desarrollar mecanismos que permitan las denuncias de las violaciones de estos derechos. Sucede fundamentalmente en Europa, ya que por un lado la Carta Social Europea ha instaurado un mecanismo que permitan interponer denuncias de manera colectiva y, por otro lado, el Tribunal de las Comunidades Europeas recibe denuncias de violaciones de estos derechos económicos, sociales y culturales.
En contra de esta realidad jerarquizada de los derechos humanos, la indi-visibilidad debe servir para establecer relaciones complementarias entre los diversos grupos de derechos, que nos demuestren la vinculación tan especial que existe entre todos los derechos humanos. Esto es importante, ya que desde la CID siempre se ha promovido más el trabajo con los dere-chos económicos, sociales y culturales, pero pocas veces se establecen las relaciones que existen entre esos derechos y el ejercicio de derechos civi-les y políticos.
Interdependencia e interrelación
Muy relacionada con la indivisibilidad de los derechos humanos, la inter-dependencia refuerza la idea de la realización de un derecho con frecuen-cia depende, totalmente o en parte, de la aplicación de otros derechos. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer un planteamiento integral en relación con el ejercicio de los derechos, ya que generalmente la ejecución de un derecho siempre está condicionada por la realización de otros. Por ejem-plo, cumplir con el derecho a la salud puede depender, en algunas circuns-tancias, del desarrollo del derecho a la educación o del derecho a la información o del derecho a unas condiciones de vida dignas o a un medio ambiente sano y equilibrado. La indivisibilidad y la interdependencia nos obligan a establecer las conexiones que se dan entre los diferentes dere-chos y a promocionar siempre su ejercicio de manera conjunta. A partir de estos principios, es preciso asumir que la protección y respeto de la digni-dad humana, fin último de los derechos humanos, requiere el ejercicio simultáneo de todos los derechos, partiendo de la base de que todos los
52
derechos están íntimamente relacionados unos con otros. La negación de un derecho tiene consecuencias restrictivas también para otros derechos.
Igualdad y no discriminación. Principio de prioridad de personas y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad
Todos los seres humanos tienen derecho a sus derechos humanos, sin que exista discriminación alguna por procedencia racial, color, género, etnia, edad, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacio-nal o social, discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otra condi-ción, tal como explican los organismos de tratados de derechos humanos. Este es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. Así lo establece el texto fundacional de las Naciones Unidas, la Carta de San
derechos de hombres y mujeres. Subraya que los Estados firmantes de la Carta de las Naciones Unidas están resueltos:
“A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de dere-chos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”48
Además de la Carta de Naciones Unidas, otros Tratados internacionales sitúan la igualdad y la no discriminación como principios fundamentales. Tal y como hemos visto en el artículo 2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles, y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, se establece la obligación a los Estados de garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna. Igualmente, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se centra total-mente en la lucha contra la discriminación racial y la convierte en un delito internacional .
La obligación de promover la igualdad y la no discriminación condiciona fuertemente la orientación que debe darse a la CID a partir del Enfoque de Derechos Humanos, con la intención de promocionar siempre la igual-dad y la no discriminación. Esto nos lleva a plantear la necesidad de que, desde un Enfoque Basado en los Derechos Humanos, la CID se implique en trabajar con los grupos excluidos y vulnerables que a menudo son víctimas de diferentes formas de discriminación. Como perjudicados de dichas discriminaciones suelen arrastrar fuertes problemas de pobreza y
53
violencia generalizada. Los sectores más desfavorecidos son los grupos a los que debe dirigirse la CID, con un claro propósito de mejorar sus con-diciones de vida a partir de la erradicación de la discriminación y la des-igualdad, que a su vez se conseguirá a partir de la promoción y ejercicio de los derechos humamos. La prioridad de personas y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad nos permite y nos acerca a una consi-deración de los derechos humanos como la “ley del más débil”, derechos como contra-poderes, como limitaciones al poder. Un principio así nos permitirá:
a) Seleccionar ab initio prioridades de intervención y actuación a partir de otros indicadores existentes y que deberían combinarse de manera relacional (como los de pobreza, y desarrollo).
b) Establecer un fundamento más sólido – teórico y metodológico- para los derechos humanos, que permita interpretar tácticamente la universalidad como una exigencia a realizarse, con prioridad lógica, en colectivos, grupos y personas más vulnerados y vulne-rables, respondiendo y otorgando contenido a otros principios ya enumerados, como el de interdependencia e indivisibilidad de los derechos.
c) Atender de manera integral a todos los derechos humanos, sin recortes ni interpretaciones selectivas.
d) Conectar directamente el EBDH con las políticas públicas, otor-gando un claro diagnóstico sobre sus prioridades de éstas y el carácter selectivo con el que proceder.
Participación y empoderamiento
Cada ser humano y todos los pueblos tienen el derecho a participar, con-tribuir y disfrutar de una manera activa, libre y significativa de un desarro-llo civil, económico, social, cultural y político en el que se afiancen los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El principio de participación es tanto para el ejercicio del derecho al desa-rrollo como para el de los derechos humanos. De hecho, la declaración del derecho humano al desarrollo es muy clara en este sentido al afirmar que:
“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y polí-tico en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”50
Por otro lado, en el ámbito de los derechos humanos, el derecho de parti-cipación se ha convertido en uno de los derechos más importantes para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos sin intromisiones de la administración. En este sentido, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos afirma que:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones men-cionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos51
La aplicación del principio de participación resulta fundamental para lograr los objetivos de realizar una CID basada en un Enfoque de Dere-chos, ya que solamente a partir de la participación se podrán realizar los procesos de empoderamiento del desarrollo y las poblaciones beneficiarias podrán generar sus propios modelos de desarrollo. Al establecer estrate-gias participativas es importante tener en cuenta que para fomentar una participación autónoma y real de las personas es necesario que estas ten-gan total acceso a la información y un pleno conocimiento de sus derechos humanos, así como de los mecanismos que tienen a su disposición. Solo mediante el conocimiento se puede llegar a una participación real y efec-tiva. De esta manera, es muy importante que se promueva siempre la for-mación y el acceso a las fuentes de información.
Además, la participación es una de los instrumentos que se utilizan para acabar con la discriminación y potenciar el empoderamiento de los grupos más vulnerables y discriminados. En la aplicación de un Enfoque Basado en Derechos debemos ser capaces de promover la plena participación de estos sectores de población, a partir de los derechos que tienen como per-sonas e incluso de los derechos que como pertenecientes a minorías o grupos sociales vulnerables. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indí-
de la Organización Internacional del Trabajo y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ambos documentos el principio de la participación se refuerza al convertirse en
50 Op. Cit. Artículo 1.51 Op. Cit. Artículo 25.
55
derechos específicos de estos pueblos y, por lo tanto, al convertirse en obligaciones para los Estados52.
La participación debe realizarse siempre de forma activa y libre y exige su aplicación en todas las fases de realización de un proyecto. Desde su iden-tificación hasta la evaluación final. La participación debe ser considerada como uno de los fines concretos a los que debe aspirar un Enfoque Basado en Derechos Humanos. Se debe insistir en dar la palabra a los titulares de los derechos para que se empoderen de los procesos de ejercicio y garantía de los derechos. Este empoderamiento permitirá a los titulares de los dere-chos ejercer de manera efectiva todos sus derechos humanos partiendo de su dignidad como personas y utilizando el desarrollo como instrumento de ejercicio de sus derechos53.
Rendición de cuentas y transparencia
Desde la exigibilidad de los derechos humanos, el Enfoque de Derechos Humanos establece obligaciones y deberes respecto a éstos y define a los titulares de esas obligaciones. Significa que los Estados y otros titulares de deberes son responsables de garantizar la observancia de los derechos humanos. Al respecto, tienen que cumplir con las normas legales y los estándares consagrados en los instrumentos de derechos humanos. En caso de incumplimiento, las partes perjudicadas tienen el derecho a emprender procedimientos ante un tribunal competente u otro organismo decisorio para obtener una reparación apropiada, de acuerdo con las reglas y proce-dimientos establecidos por las leyes.
Por lo tanto, el principio de rendición de cuentas aborda una cuestión clara de correlación entre titulares de derechos y de deberes. Los titulares de los deberes deben respetar, proteger y promover los derechos. En este sentido, al hablar de los titulares de los deberes es importante que tengamos en cuenta su voluntad política y sus capacidades para cumplir con sus obliga-ciones. Al hablar de sus obligaciones, podemos distinguir tres tipos, que deben asumir los Estados: obligaciones de respetar, de proteger y de satis-facer.
Respetar los derechos humanos significa sencillamente no interferir en su
52
en Países independientes. 53 GOÑI, O., “La integración del enfoque de los derechos humanos en el diseño y ejecución de los pro-yectos de cooperación”. Ponencia presentada en el marco del Seminario sobre la Integración del enfoque de los derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo, organizado desde el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea y celebrado en Pamplona los días 10 y 11 de abril de 2008.
56
disfrute. Por ejemplo, los Estados deben abstenerse de llevar a cabo expul-siones forzosas y de restringir arbitrariamente el derecho a votar o la liber-tad de asociación. Proteger los derechos humanos significa adoptar medidas para garantizar que terceras partes no interfieran en su disfrute. Por ejemplo, los Estados deben proteger el acceso a la educación asegu-rando que los padres y los empleadores no impidan que las niñas acudan a la escuela. Hacer efectivos los derechos humanos significa adoptar medi-das progresivas que permitan el disfrute efectivo del derecho de que se trate. Esta exigencia se subdivide en ocasiones en las obligaciones de facilitar y poner los medios necesarios para la realización del derecho. La primera se refiere a que el Estado debe llevar a cabo explícitamente acti-vidades que fortalezcan la capacidad de las personas para satisfacer sus propias necesidades; por ejemplo, creando condiciones en las que el mer-cado pueda suministrar los servicios de atención sanitaria que demanda la población. La obligación de “poner los medios necesarios” va un paso más allá, porque supone la prestación directa de servicios si los derechos de que se trata no pueden realizarse de otro modo, por ejemplo para compen-sar las carencias del mercado o para ayudar a grupos que son incapaces de atender sus propias necesidades .
Además de los Estados, resulta imprescindible mencionar en este apartado a otros actores, que en los últimos años generan un impacto cada vez mayor en el ejercicio de los derechos humanos; en las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables y, en definitiva, en los programas y acciones de la cooperación internacional. Son actores que incluso están aprovechando la debilidad democrática de muchos Estados y asumiendo responsabilidades directas que corresponden a entidades públicas. Se benefician así de su situación ventajosa en relación precisamente a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hablamos de las empresas trasnacionales y de organismos multilaterales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, cuyos principios y acuer-dos condicionan enormemente las posibilidades de desarrollo de muchos titulares de derechos.
La cuestión de las empresas trasnacionales se analiza siempre con mucha preocupación, ya que todos los intentos realizados por generar un sistema de garantías y responsabilidades en relación con los derechos humanos no han resultado ciertamente exitosos. Lo más que se ha llegado a plantear en diferentes ámbitos internacionales es la realización de diversos códigos de conducta basados en el respeto de los derechos humanos a los que las
Op. Cit. P. 8. Ver también UNDP, Operationalizing human Rights bases approaches to poverty reduction.
Corporaciones Trasnacionales se suman de manera voluntaria. Sin ir más lejos, en el ámbito de las Naciones Unidas éste no es un tema nuevo, ya que ha sido una de las cuestiones sobre las que se ha intentado elaborar un cuerpo normativo aplicable en forma de códigos de conducta.
para la Conducta de las Trasnacionales, hasta nuestros días, han intentado adoptar dicho código sin resultado positivo alguno, debido al bloqueo de las grandes potencias, que a su vez se encuentran fuertemente influencia-das por el poder de dichas empresas55. Su contenido habla principalmente de la obligación de respetar los derechos humanos, especialmente los dere-chos laborales; de fomentar el respeto al derecho al medio ambiente; de la obligación de respetar la soberanía de los países; y de no verse envuelto en crímenes contra la humanidad. Además de este Código de Conducta, por medio del Secretario General de la organización, se intentó aumentar el grado de colaboración de las corporaciones trasnacionales con las agencias especializadas de Naciones Unidas, mediante el documento Global Com-
Mundial. Este texto pretendía comprometer a dichas corporaciones en la promoción y respeto de los derechos humanos internacionalmente recono-cidos y en la no vulneración de los mismos. Desafortunadamente, fue simplemente una declaración de principios aplicable sólo a aquellas cor-poraciones que se mostraron favorables a su aplicación.56 En el resto de ámbitos, tanto regionales como internacionales, otras organizaciones inter-nacionales no han conseguido resultados mejores, a pesar de que esta cuestión específica se ha convertido en los últimos años en prioritaria para muchas de estas organizaciones internacionales .55 -ción y la Promoción de los Derechos Humanos en el 2003. Adoptó el documento Normas de Respon-sabilidad de las Corporaciones Trasnacionales y otras empresas del Comercio en el marco de los dere-chos humanos. los últimos años han surgido informes muy interesantes desde el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de las empresas trasnacionales y los derechos humanos, Jonh Ruggie. Ver Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales: Responsabilidad empresarial con arre-glo al derecho internacional y cuestiones relacionadas con la regulación extraterritorial: Resumen de los seminarios jurídicos, Políticas de derechos humanos y prácticas de gestión: resultados de las encuestas realizadas a gobiernos y a las empresas de la lista Fortune Global 500, 56 ROTH, K., Corporate Social Responsibility, july 28, 2000.
intentando adoptar una guía para las Corporaciones Trasnacionales que ha sido revisada en diferentes
Principios sobre Multinacionales y Política Social. Para profundizar en el análisis de la relación entre las multinacionales y los derechos humanos ver GÓMEZ, F, Las Empresas Trasnacionales y los Dere-chos Humanos, (Cursos de derechos humanos, San Sebastián, 2004, próximamente); BERRAONDO M.,” Nuevos retos para los pueblos indígenas. Propiedad intelectual y corporaciones trasnacionales”, en Nuevos Colonialismos del Capital. Propiedad intelectual, biodiversidad y derechos de los pueblos,
58
Sin pretender profundizar en una temática que requiere un análisis más extenso y profundo del que podemos ofrecer en este informe, queremos plantear claramente que las empresas trasnacionales son actores que inci-den directamente en el ejercicio de los derechos humanos y, por lo tanto, en la realización de la CID. Provoca un gran impacto que dichas empresas trasnacionales no están obligadas por ninguna normativa internacional de derechos humanos, ya que solo generan obligaciones para los Estados y que resultan totalmente insuficientes los programas de responsabilidad social corporativa (RSC) con los que intentan auto-imponerse obligacio-nes en materia de derechos humanos.
Principio Pro homine
Este principio funcionará como clave interpretativa y aplicativa del resto de los principios. Cuestión que resulta fundamental para la resolución de conflictos de análisis e interpretación jurídica de los diferentes textos sobre derechos humanos. A partir del EDH, y habilitados por este princi-pio, se procederá a desarrollar interpretaciones que favorezcan la efectiva vigencia de todos los derechos, arredrando, de esta manera, toda interpre-tación esquiva, ambigua o ambivalente. La institucionalidad servirá como indicador, por ejemplo, en aquellos supuestos donde no se sabe si el Estado ha agotado los medios internos existentes; o existe en la legalidad e institucionalidad de un Estado recursos que no se han puesto en escena, reclamados, necesariamente, desde el principio Pro homine. Servirá, tam-bién, como diagnóstico en aquellos países que recurren sistemáticamente a un espacio o jurisdicción regional de derechos humanos, ante la incapa-cidad del Estado para dar satisfacción mínima a los derechos. En este sentido, el principio Pro homine nos ilumina sobre si realmente se han llegado a agotar los medios internos o no se han ejercitado los esfuerzos necesarios para su agotamiento, arrojándonos, de esta manera, un diagnós-tico interpretativo que nos abre otras vías de intervención. Esa indicación, sugerida negativamente desde el principio Pro homine, otorga muchas pistas para orientar las políticas de cooperación.
Principios de progresividad y no regresividad
Estos principios actuarán como indicadores del mínimo común que incumbe a todo Estado, contrastado desde el EDH. Implica, al menos, la recomendación de ratificación y sometimiento a los contenidos, disposi-ciones e interpretaciones de los textos internacionales de derechos huma-nos vigentes. El principio de progresividad sería una oportunidad para definir el alcance del deber de proteger, garantizar y promocionar los dere-
chos, en su dimensión positiva y pro-activa. El principio de regresividad posibilitaría definir el alcance del deber de respeto, indicando un mínimo de obligaciones para los Estados, por debajo de las cuales el Estado de Derecho está en peligro y con ello todas las políticas de derechos huma-nos. Posiblemente aquí debería decidirse si la privatización de servicios públicos, en general, o alguna forma de privatización concreta, constitu-yen o no una vulneración del principio de no regresividad.
Principio de responsabilidad según la capacidad y los recursos
Sería una oportunidad para definir el alcance de la «obligación de prote-ger» los derechos frente a violaciones provenientes, no de otros poderes públicos, sino privados, cuestión, hoy, fundamental para la implementa-ción de un EDH. Representa un doble mandato que debería tener su tra-ducción en indicadores de medición:
a) Primer mandato referido a los poderes públicos, para quienes se establece la obligación de proteger frente a vulneraciones prove-nientes de cualquier particular o poder privado.
b) Un segundo mandato referido a los particulares, quienes quedarán obligados de acuerdo a su posición de poder, capacidad y recursos.
Un principio así otorgaría mucha luz para clarificar el concepto de dere-chos humanos que se maneja. En este sentido, insertaría como fundamento principal del EDH la relación dialéctica que existe entre todo derecho y su respectivo deber. Por ello, los derechos serían pretensiones o expectativas que un sujeto tiene, de manera fundada, de que otros sujetos hagan o dejen de hacer algo en relación con sus intereses o necesidades. Con ello se está hablando de reclamos positivos, que aparecen bajo el formato de derechos subjetivos, a través del enunciado: yo tengo un derecho frente a; y de reclamos negativos, que aluden a la relación sistemática de personas obli-gadas para que podamos hablar de derechos. Por ello, el discurso de los derechos supone una relación circular y de estricta reciprocidad: la delimi-tación del contenido material de los derechos nos indica con precisión el contenido de los deberes y la relación de sujetos e instituciones implicadas en el cumplimiento de los mismos. El EDH deberá hacer un serio esfuerzo por sistematizar la dimensión pasiva y obligante de los derechos – los deberes - relatando el posible abanico de actores implicados: hoy más que nunca actores privados no estatales. En este sentido y en relación con ellos, se trataría de limitar o restringir las facultades de personas o actores privados no estatales; o imponerles obligaciones de algún tipo.
60
Principio de subsidiariedad
Dicho principio resulta fundamental para evitar vacíos, lagunas o negli-gencias en el desarrollo de los derechos humanos y de las políticas nece-sarias para su implementación. A esta fórmula podría agregarse un principio del tipo: “La falta de competencias no podrá utilizarse como una excusa para no satisfacer los derechos reconocidos. En todo momento los poderes públicos deberán demostrar que están utilizando todos los títulos competenciales que les permitan satisfacer, al menos, el contenido mínimo de los derechos en cuestión”.
Principio de solidaridad y cooperación
El EDH implica, por su intrínseca dimensión relacional, la necesidad de establecer, en sus relaciones externas, lazos de solidaridad y cooperación
realizarlas, de limitarlas o pasivizarlas está en estrecha conexión con el principio Pro-homine y toda la cuestión de agotar los recursos internos. Actuar de la manera más favorable a los derechos, es un indicador para saber si hemos agotado los recursos internos de protección de los mismos, e implica, necesariamente, tener en cuenta la dimensión solidaria de los derechos. Formulado negativamente, supone no inhibirse en la consolida-ción e institucionalización de lazos y relaciones de cooperación solidaria con otros actores y sujetos allende del Estado. Es aquí donde las políticas de cooperación poseen una implicación y una densidad muy importante para entender cuándo se está vulnerando, por inhibición de la solidaridad, el principio Pro homine; y cuándo, por tanto, se tiene una consideración angosta de los medios internos de un Estado, precisamente por no consi-derar la dimensión de la solidaridad, que atañe directamente a las políticas de cooperación al desarrollo.
Principio de sostenibilidad
Anudado con el anterior principio y complementándolo, el principio de sostenibilidad sería un principio de cierre del EDH, lo que implicaría, necesariamente, la generalización, en el tiempo y el espacio, de la meto-dología del EDH y sus principios. Implica una dimensión intersubjetiva, comunitaria, colectiva, intra e intergeneracional del EDH. También reclama necesariamente todas las cuestiones que tienen que ver con la memoria; con la justicia transicional; con los derechos colectivos, en cuanto elementos restauradores de las dignidades, cuya sostenibilidad sólo será real en el tiempo y en el espacio a través de recursos que actualizan y
61
arraigan los derechos-otros, como son las políticas de la memoria, las políticas de derechos colectivos ubicados en otras tradiciones cosmovisio-nales, políticas de justicia restauradora, etc....
65
DEFINIR LAS FASES Y ESTABLECER LOS CONTENIDOS MATERIALES DEL EBDH
Como corresponde a una prioridad transversal, el Enfoque Basado en Derechos debe ser abordado en las diferentes fases de los proyectos. Es importante integrarlo en todas ellas. Sii no se ha tenido en cuenta a la hora de la formulación va a resultar muy complicado poder realizar una evalua-ción positiva sobre la integración de dicho Enfoque. Trataremos de realizar algunas propuestas sobre cómo integrar el Enfoque en las diferentes fases: la identificación y la formulación de los proyectos; su ejecución; el segui-miento y evaluación. En cualquier caso, es preciso tener muy claro que un Enfoque Basado en Derechos Humanos identifica cuatro áreas de énfasis especiales que siempre tienen que estar presentes en el Enfoque: los grupos más vulnerables; las causas de la pobreza y la violación de los derechos humanos; la relación entre los titulares de derechos y los titulares de obli-gaciones y el empoderamiento.
También debemos saber que la aplicación práctica del Enfoque ha sido y es una de las dificultades con las que se han encontrado siempre las orga-nizaciones no gubernamentales a la hora de intentar reorientar sus progra-mas y actividades. Desde muchas instituciones y agencias internacionales se han realizado abundantes esfuerzos por facilitar los procesos de adap-tación al trabajo desde un Enfoque Basado en Derechos. Por ejemplo, podríamos mencionar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-turales58.
58
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
66
del Pacto Internacional de Derechos, ha realizado sus aportaciones en este sentido. Afirma que el desarrollo se “mide” desde los derechos humanos y que, según esta esta perspectiva, no todas las actividades de desarrollo son positivas si se analizan desde el Enfoque de de Derechos Humanos. Ade-más, el Comité ha planteado cuatro propuestas concretas para integrar el Enfoque basado en Derechos Humanos en los proyectos de la CID:
Primero, los organismos de las Naciones Unidas deberían reconocer explícitamente la estrecha relación que debe existir entre las activi-dades de desarrollo y los esfuerzos por promover los derechos humanos (especialmente en el ámbito de los DESC).
Segundo, realizar estudios de impacto previos al proyecto sobre cuál es la situación en el ámbito de derechos humanos.
Tercero, incluir la formación en derechos humanos en la capacita-ción impartida por organismos de las Naciones Unidas en materia de desarrollo.
Por último, visibilizar las obligaciones internacionales de los Esta-dos implicados en el proyecto, respecto a los derechos reconocidos, en cada una de las fases de los proyectos .
En consecuencia con lo anterior y, como paso previo a lanzarnos a las concreciones de la integración del EBDH en las diferentes fases de la CID, nos parece importante plantear una reflexión necesaria sobre los conteni-dos materiales que desde el EBDH se plantean a la CID. Unos contenidos materiales que den coloración y especifiquen los que competerán a unos indicadores de aplicación que más adelante abordaremos y nos atrevere-mos a concretar. En este sentido, sugeriremos cómo entender, preliminar-mente, ese contenido material:
a) Selección, determinación y promoción de los medios de vida sostenibles como condición para afrontar la pobreza estructural.
b) Selección y determinación de la relación de grupos y personas más vulnerables: quiénes son estos grupos; causas de disparidad entre los mismos (sexo-género, religión, raza, ideológicas, políti-cas, etc); indicadores de desigualdad; indicadores de exclusión y marginalidad, etc...
c) Determinación y sistematización de las principales violaciones de
GÓMEZ ISA, F., Op. Cit.
derechos humanos y sus causas: análisis de los procesos de inves-tigación, sanción, reposición y reparación realizados por el Estado.
d) Determinación de la relación y vínculo entre titulares de derechos y deberes: análisis sistemático de estas relaciones, de sus comple-jidades, de la vinculación, muchas veces causal, que existe entre la violación de derechos, y la ausencia en el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades por parte de las personas, grupos o instituciones que funcionan como sujetos y partes con respon-sabilidad en esta relación o mediación.
e) Análisis de las relaciones de empoderamiento y participación de la población beneficiaria, de las contrapartes locales, en los pro-cesos de cooperación para el desarrollo, teniendo en cuenta dos niveles de análisis:
- Incremento y mejora de los mecanismos de participación en las relaciones Estado-sociedad civil;
- Incremento y mejora de los mecanismos de participación entre instituciones de cooperación, contrapartes locales y población beneficiaria.
En definitiva, análisis de las relaciones entre instituciones del Norte, contrapartes locales y población beneficiaria. Resultará de vital importancia, en esta sección, la búsqueda de contrapartes locales comprometidas con el “contenido material” del EDH, como un indicador fundamental para empezar a trabajar y diseñar el ámbito de intervención.
Y nos atrevemos a sugerir, igualmente, la forma de clarificar esos conteni-dos materiales del EBDH, a partir de una serie de cuestiones indicativas formuladas a modo de preguntas. Preguntas para la clarificación del con-tenido material del EDH:
a) Elementos que permitan determinar los grupos más vulnerables y las causas de la vulnerabilidad: grupos y personas en riesgo de exclusión social; grupos y personas objetos de violencia media y extrema; grupos objeto de algún tipo de discriminación: sexual, cultural, étnico, identitario; grupos en situación de precariedad que no se enmarcan en las categorías previamente referidas; gru-pos con especiales limitaciones para el ejercicio y desarrollo de determinados derechos. Análisis de las políticas sociales, de inte-gración, de lucha contra la exclusión, políticas de participación, políticas multiculturales, que nos arrojen pistas para entender las causas de exclusión y vulnerabilidad de los grupos beneficiarios
68
del EDH, o las razones para el fracaso de estas políticas. La iden-tificación de conflictos políticos reales de un país (pueblos indí-genas, recursos naturales, minería, seguridad alimentaria, etc.) otorgará pistas de actuación para la una cooperación con EDH.
b) Mecanismos de protección específica y de garantías de los dere-chos, con especial atención hacia los grupos y personas más desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, que son objeto prioritario de atención por parte del EDH: garantías instituciona-les - mecanismos de protección y tutela de los derechos recomen-dados a órganos institucionales-; garantías políticas –constitucionales, legislativas, administrativas -; garantías juris-diccionales – justicia ordinaria y constitucional -; garantías insti-tucionales – procuradurías, defensorías, comisiones de DDHH -; garantías sociales – de participación política, de participación jurisdiccional, sociales -paros, huelgas, bloqueos, desobediencia civil….-; garantías supra-estatales – sistemas regionales de pro-tección de los derechos humanos- En todas estas cuestiones habría que estar atento al desfase existente entre el desarrollo legislativo que se ha dado para la positivización y reconocimiento de los derechos, y las fallas existentes para su aplicación jurídica y garantía real.
c) Estudios, indicadores y mecanismos para la determinación de la pobreza en el país internos y externos.
d) Seguimiento y sistematización de las violaciones de los derechos humanos en el país y vinculación de estos sectores con los más vulnerados del país.
e) Elenco de ONG que trabajan desde el EDH desarrollando una labor de lobby específica en este ámbito.
En un ejercicio práctico que nos aleje de las abstracciones típicas que difi-cultan la aplicación del EBDH en los proyectos de cooperación y a partir de la relevancia que otorgamos a la definición de estos contenidos mate-riales del EBDH en la CID, queremos profundizar en los elementos que acabamos de exponer para ofrecer posibilidades de aplicación reales en la materialización de los proyectos de cooperación. En este sentido, quere-mos explorar más en profundidad las complejidades a la hora de definir medios de vida sostenibles, la aplicación del principio de igualdad y no discriminación centrado en los derechos de las mujeres, la dimensión par-ticipativa y la rendición de cuentas en el EBDH, las garantías constitucio-nales aplicadas a los derechos humanos, la situación de los grupos vulnerables y en riesgo de exclusión social y la diversidad étnica y los contextos multiculturales.
Medios de vida sostenibles
Optamos por una formulación positiva, en contraste con muchos enfoques de cooperación para el desarrollo que utilizan una formulación negativa para abordar estas cuestiones, lejos del EBDH, al enunciarse como “lucha contra la pobreza”. Una formulación como la adoptada tiene las ventajas holísticas del EBDH: asume la interdependencia anudada, en su formula-ción, de todos los derechos, donde la pobreza es un factor que determina por qué el EBDH es más o menos deficiente, pero es sólo un factor indi-cativo, no un elemento estructural que explique el proceso en su totali-dad.
La formulación “medios de vida sostenibles” alude, en su núcleo, a un fuerte ramillete de derechos que hay que considerar con tiento, para saber qué se entiende, entre otras cosas, por pobreza. Desde nuestra perspectiva implicará, sin duda, la existencia de unas condiciones de vida dignas.
La pregunta por los medios de vida sostenibles es más holística, más com-pleja, porque implica una anudación circular de temas que hasta ahora se habían tratado de manera autónoma y dispersa, como es la suerte entrela-zada e inescindible – de acuerdo con el criterio de interdependencia que reposa en el centro de nuestra metodología - de pobreza, desarrollo, dere-chos humanos y estructura comercial en la globalización. La perspectiva de “medios de vida sostenibles” nos orienta necesariamente a ver cómo éstos se desarrollan, articulan, retroceden o avanzan en relación funda-mental con las relaciones de mercado; no como acciones (u omisiones) que se sostienen naturalmente por su propia inercia. El EBDH depende hoy más que nunca de la estructura comercial de la globalización, de cri-terios de mercado y de posibilidades, o no; de ingresos por partes de las personas, comunidades y grupos. A eso aludimos cuando decimos que tenemos que trabajar con orientación hacia los procesos, saltando por encima de los plazos técnicos y tasados de los proyectos. Pero la técnica y los ritmos de las políticas públicas de cooperación, en su fomento o retrac-ción, tienen que ver necesariamente con el mercado. Por tanto, sus exigen-cias no se pueden soslayar en ningún momento.
Hablar de “medios de vida sostenible” supone el derecho a participar en un mercado global de interacciones por parte de los titulares de derechos. Tiene que ver, en definitiva, con la posibilidad de obtención de ingresos sostenibles, necesarios para que la vida sea digna, lo cual nos remite a la interdependencia inescindible de todos los derechos. Apunta a las necesi-dades que posee el titular de recursos, necesidades que tienen que ser
satisfechas, asumidas y afrontadas para que la vida se exprese con toda su dignidad. Alude, también, a la necesidad de recursos del Estado para pro-veer de los medios de vida imprescindible para que ésta resulte digna de ser vivida.
Aquí existe un cambio en el Enfoque, que supone salir del carácter asis-tencialista, proteccionista y mediador que hasta ahora han caracterizado a las políticas públicas de cooperación. Ya no se trata sólo de una relación bilateral entre personas “necesitadas”, “asistidas”, “destinatarias de ayuda”; y una contraparte que actúa como mediador fundamental en un entramado multilateral y co-implicado de actores, sujetos, instituciones, derechos y responsabilidades. Se trata, desde un EBDH, que los titulares de derechos sean protagonistas frente a todo ese haz de relaciones e impli-caciones multilaterales, de las que la participación en el mercado global como sujeto de derechos, reclama un papel y un protagonismo importante. Al titular de derechos le corresponde – por la lógica proyectiva de éstos - participar como actor protagonista en el mercado global, sin que nadie (personas, organizaciones, institucionalidad) medie por él de manera sus-titutiva. Es decir, expresarse como titular de derechos en busca de recursos necesarios para hacer real su reconocimiento formal. De ahí, la importan-cia que ha adquirido el comercio justo en las políticas de cooperación al desarrollo. Y, desde luego, la relevancia de esta cuestión en el EBDH para entender y fijar los contextos de actuación.
Hablar de “medios de vida sostenibles” implica una pregunta compleja y profunda. Significa trascender el contenido de “vida digna” que ha que-dado encerrado de manera angosta, formal y positiva en los derechos civiles y políticos; o en la manera en que esta categoría ha venido siendo usada y manejada por los servicios sociales y sus políticas. La interdepen-dencia nos pone sobre la pregunta de la superación de visiones estrechas, reductivas, asumiendo el carácter implicativo y comunicante que “medios de vida sostenible” tiene con otros procesos y otros derechos, para hacer más sólido y pertrechado el concepto de vida digna: procesos y derechos sociales, económicos, culturales, políticos, comerciales, etc...
Recapitulemos. Más que un Enfoque orientado a la reducción de la pobreza, hablamos, con toda su densidad y espesor, de “medios de vida sostenibles”, en alusión a todos los bienes físicos y sociales necesarios para su realización, introduciendo el libre juego del titular de derechos en el mercado y la necesidad de éste de capacitarse para la obtención de ingresos, más allá de la provisión institucional. Se establece una conexión directa con el núcleo del EBDH, puesto que sitúa de manera más adecuada
el binomio derechos-deberes; es decir, contextualiza con más viveza y fuerza la asignación y distribución de responsabilidades.
El EBDH, cuando se refiere a la necesidad de “medios de vida sosteni-bles”, está implicando de manera interdependiente, entrelazada y no jerár-quica el derecho a la seguridad alimentaria y a los derechos de propiedad, en sus diferentes regímenes y modalidades; el derecho a la provisión de servicios sociales – con el protagonismo que el Estado, aliado con el mer-cado, juega en esta función -, entre los que consideraríamos los institutos de salud, educación, agua, habitacionales…; el derecho a la vida y a la seguridad, en estricto sentido liberal de su comprensión, lo que supone libertad frente al miedo, a las dependencias, a las violencias, conectando, de esta manera, con una comprensión de la vida que queda complementada con el resto de exigencias económicas, sociales y culturales expresadas, muchas veces, en forma de derechos; el derecho a ser oído, participando activamente en el ejercicio de este derecho implicando, en su interior, derechos clásicos como el de asociación, reunión, acceso a la información veraz (fundamental para poder ejercitar cualquier derecho); el derecho a la(s) identidade(s), en su sentido más complejo y problemático.
Todas estas cuestiones están mediadas por la participación y el acceso del titular de derechos al mercado, contexto en el que se negocian y debaten los derechos y sus posibilidades de realización. Desde otro prisma, se tra-taría de explicitar y traslucir el costo en derechos de ciertos acuerdos comerciales, de ahí la importancia del mercado como contexto de negocia-ción para los derechos.
Todos estos elementos son esquejes, filamentos, que complementan y refuerzan ese meta-derecho que se expresa como derecho a la vida digna. Sin embargo, desde el EBDH es necesario atomizarlo, disgregarlo, para, entendiendo las partes, poder comprender la totalidad. El discernimiento de partes bien delimitadas – por ejemplo, vida y seguridad - como hasta ahora se ha hecho en las políticas de cooperación al desarrollo, es pedagó-gico ya que ayuda a delimitar y fijar formalmente indicadores reales. El EBDH, sin embargo, representa una visión de totalidad e integralidad, lo que se traduce como la necesidad de dar respuesta suficiente a todos los elementos que componen y constituyen la “vida digna y sostenible”, para que ésta quede respetada y protegida de manera efectiva en todas sus aris-tas y dimensiones. Olvidar alguno de esos elementos supondría abrir vías para la continua insatisfacción de los derechos – vías no intencionales, o escasamente consideradas hasta ahora - que parten de una consideración desarrollista y progresiva de los mismos, como si su historia fuese un pro-
ceso de progresivo desvelamiento, lo que haría imposible una considera-ción interdependiente de todos los derechos; y sí una historia atomizada, progresiva, en función de medios y recursos de los que se disponga; o jerárquica, siempre que se considere que ciertos derechos tienen más importancia que otros, lo que exige un prioritario cumplimiento de los más importantes sobre los menos. Su traducción histórica ha sido un sacrificio irredento de los derechos sociales y culturales. Sin embargo, toda esta perspectiva queda desnaturalizada si se tiene en cuenta el contenido mate-rial del concepto “medios de vida sostenible” que se ha expuesto.
Desde este fondo temático, habría algunas cuestiones que podrían formu-larse para testar la intensidad con que el EBDH aparece en los proyectos de cooperación al desarrollo, en relación a la referencia temática de medios de vida sostenibles:
- ¿Existen proyectos orientados a la promoción y desarrollo de la soberanía alimentaria?
- ¿Qué criterios se han utilizado para delimitar el titular de este derecho?
- ¿Cómo se garantiza en éstos el acceso a recursos alimenticios por parte del titular de derechos?
- ¿Cómo se facilita el acceso a la propiedad (o diferentes modalida-des de propiedad) como criterio para ejercitar la soberanía ali-mentaria?
- ¿Cómo se garantiza y facilita el acceso al mercado?- ¿Qué criterios incluyen los proyectos para facilitar relaciones
laborales más dignas?- ¿Cómo se protege a los trabajadores y trabajadoras del campo
frente los acuerdos comerciales globales en el marco de los Tra-tados de Libre Comercio que afecten directamente a sus intere-ses?
- ¿Cómo se asegura el acceso a la salud en el marco del proyecto?- ¿Cómo se asegura el acceso a la educación en el marco del pro-
yecto?- ¿Cómo se asegura el acceso a los derechos habitacionales en el
marco del proyecto?- ¿Se permite el desarrollo de prácticas médicas propias, en el marco
de ciertos contextos culturales?- ¿Existe algún tipo de colaboración y coordinación entre los insti-
tutos estatales de salud y los propios de un pueblo o comuni-dad?
- ¿Cómo se asegura por parte de los proyectos el respeto y garantía
de la integridad física y psíquica de las personas, comunidades y pueblos con los que se trabaja?
- ¿Qué criterios utiliza el proyecto para afrontar situaciones de miedo y violencia generalizadas?
- ¿Qué medidas han sido adoptadas para asegurar en estos contextos el derecho a una vida digna libre de miedos, violencia o depen-dencias?
- ¿Existen criterios o se han adoptado medidas para asegurar el derecho de reunión y asociación en el marco de acuerdos labora-les globales que pretenden flexibilizar el derecho al trabajo?
- ¿Existen criterios o se han adoptado medidas para asegurar el derecho de reunión y asociación, en cuanto medidas del derecho a la expresión, en el marco de contextos y regimenes de gobierno propensos a la limitación del pluralismo ideológico, político, religioso, cultural, o de cualquier otro tipo de discriminación?
- ¿Qué criterios han integrado y desarrollado los proyectos para el reconocimiento de las identidades culturales en el marco del mul-ticulturalismo real del país?
Principio de igualdad y no discriminación: los derechos de las mujeres desde la perspectiva del EBDH
Esta temática, en cuanto concreción del principio de igualdad y no discri-minación, resulta fundamental para asentar lo que es ya una práctica más que institucionalizada en los proyectos de cooperación al desarrollo, como es la inclusión de la perspectiva de género. Se trata, en este momento, de ir un poco más allá, porque consideramos los derechos de las mujeres como una exigencia, necesaria ya, del principio de igualdad. Más que una simple perspectiva de género hablamos sustantivamente de derechos de las mujeres.
En este sentido, varias serían las preguntas que se pueden formular al res-pecto, para conocer la manera en que se incorpora el EBDH en este ámbito temático:
- ¿En qué medida los proyectos desarrollados están orientados a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
- ¿A través de qué mecanismos se trata de lograr tal propósito?- ¿Qué medidas específicas se contempla adoptar para acabar con la
discriminación de las mujeres, tanto en el espacio privado como público?
- ¿Cómo garantizan los diferentes proyectos un rol social diferen-ciado para las mujeres, que aseguren un acceso y control distinto a recursos y oportunidades?
- ¿En qué medida los proyectos tienen en cuenta la extrema vulne-rabilidad que las mujeres presentan en relación a derechos econó-micos y sociales?
- ¿Y en relación con los civiles y políticos?- ¿En qué medida los proyectos fomentan la participación de las
mujeres en la toma de decisiones sociales y comunitarias? - ¿Cómo se promociona la implicación de las mujeres en procesos
participativos?- ¿En qué medida los proyectos asumen una perspectiva de derechos
en la manera de entender la identidad de las mujeres? - ¿Cómo se concretan y formulan éstos en los proyectos?- ¿Qué nivel de articulación se da entre la cooperación al desarrollo
y las políticas públicas en relación a estas cuestiones?- ¿Los proyectos tienen en cuenta la identidad cultural de las muje-
res y los procesos de múltiple discriminación que se pueden producir como consecuencia de su no consideración?
- ¿Cómo se está haciendo esto?- ¿Los proyectos tienen en cuenta la división sexual del trabajo y la
especial vulnerabilidad que como consecuencia de ello sufren las mujeres?
- ¿Se establecen mecanismos compensatorios para conciliar el espe-cial compromiso de las mujeres con la vida familiar, crianza y educación de los hijos?
La dimensión participativa y la rendición de cuentas en el EBDH
Participación, capacitación, transparencia y rendición de cuentas constitu-yen principios trasversales al EBDH. Son principios que permiten inferir indicadores cualitativos que denotan que asumimos el EBDH. Son esos tres principios que nos otorgan pistas para centrar el EBDH. Por ello, interrogarnos sobre sus formas de localización y manifestación nos otorga importantes pistas para avanzar en el EBDH:
- ¿En qué medida los proyectos de cooperación influyen en la capaci-dad organizativa de las personas y grupos con los que se trabaja?
- ¿En qué medida los proyectos fomentan la capacidad para ejercer influencia política de las personas y grupos beneficiarios del pro-yecto?
- ¿En qué medida permiten la participación efectiva de las personas y grupos con los que se trabaja?
- ¿Cómo se ha aplicado y se ha hecho seguimiento de la lógica de los derechos-deberes, de los derechos y las responsabilidades asociadas a los mismos?
- ¿Cómo se coordinan y articulan los proyectos con otros espacios de reclamo orientados a la exigencia de responsabilidades?
- ¿Con otros procedimientos administrativos de revisión de decisio-nes ciudadanas?
- ¿Con otras instituciones?- ¿Cómo se crea participación real para las personas y grupos con
los que se está trabajando?- ¿En qué medida los proyectos han desarrollado una evaluación de
los riesgos y del impacto social que pueden implicar? - ¿En qué medida se ha implicado a la población afectada para pos-
tularse sobre la idoneidad del proyecto a través de la consulta o algún otro mecanismo para recabar su opinión?
- ¿Qué mecanismos incorpora el proyecto para hacer sostenibles los objetivos del mismo?
- ¿Qué otros mecanismos para poder medir la responsabilidad social de las partes implicadas y afectadas incorpora el proyecto?
Situación de los derechos humanos y garantías constitucionales
Centramos el análisis de este apartado sobre las distintas instituciones encargadas de las garantías de los derechos humanos dentro del Estado; es decir todo lo que se refiere a mecanismos de exigibilidad y responsabili-dad de los derechos en el marco del Estado. Una cuestión de suma impor-tancia que se incorpora con fuerza al contexto de la CID gracias a las implicaciones del EBDH. Las preguntas que nos surgen ante esta cuestión podrían girar en torno a los siguientes puntos:
- Relación de los proyectos con las distintas instituciones encarga-das de la protección – multinivel - de los derechos humanos. Análisis de los procesos de apoyo directo, coordinación y colabo-ración con la administración de justicia; con los procedimientos administrativos de revisión de decisiones ciudadanas; con los mecanismos de fiscalización y control ciudadanos de políticas públicas (si los hubiere); con los espacios de reclamo generados ad hoc para temáticas como las de consumidores y usuarios; con las posibilidades de control de la institucionalidad pública; con
las instituciones especializadas creadas para velar y garantizar los derechos humanos, como las Defensorías; con los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos huma-nos, etc...
- ¿En qué medida los proyectos se han comprometido en el desarro-llo de una currícula específica para la educación en derechos humanos en el país?
- Si ha sido así ¿se ha tenido en cuenta en la currícula el EDH y sus principios: interdependencia, no-jerarquía, totalidad, sostenibili-dad, etc...
- Implicación de los proyectos en la difusión y desarrollo de una cultura de los derechos humanos en un doble nivel: conceptual y de fundamentación; institucional, de protección y garantía. Mapa sobre la institucionalidad de los derechos humanos en el país.
- ¿Se han creado indicadores cualitativos específicos para mediar la eficacia de los derechos humanos? Especialmente destacados son la creación de los mismos en torno a cuestiones como impacto social de los proyectos desde el EDH, participación y sostenibili-dad.
- ¿En qué medida los proyectos incorporan, también, indicadores sobre la situación de la democracia, el derecho al voto, el con-texto electoral, el pluralismo político e ideológico? Es todo lo que se refiere a la cuestión de los derechos políticos y su instituciona-lidad.
- ¿En qué medida los proyectos fomentan y coadyuvan a la interac-ción entre sociedad civil y Estado?
- ¿En qué medida los proyectos se han implicado en el desarrollo sustantivo e institucional de nuevas formas de participación más transparente y de ahondamiento en la democracia?
- ¿En qué medida los proyectos se han comprometido con el forta-lecimiento y saneamiento de medios de comunicación veraces, transparentes, plurales y democráticos?
Situación de los grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión social
En este apartado nos centramos en los nuevos sujetos titulares de derechos, convertidos realmente en el eje central de la aplicación del EBDH, y cuya participación se transforma en una cuestión vital. Podemos plantear las siguientes preguntas:
- Especial atención a los proyectos que se dedican a los grupos de mayor vulnerabilidad. ¿Es tratado transversalmente o sectorial-mente por los proyectos?
- Criterios utilizados por los proyectos para definir un grupo vulne-rable; para definir riesgo de exclusión social; para determinar la marginalidad, etc...
- Mapa de los grupos que son objeto de atención prioritaria, por parte de los proyectos de cooperación, en función de la extrema vulnerabilidad que éstos presentan.
- ¿Existen tratamientos específicos y sectoriales para la atención a la infancia?
- ¿A personas con alguna discapacidad? - ¿A personas en situación especial de dependencia? - ¿A personas mayores?...
Diversidad étnica y contexto multicultural
La diversidad cultural, convertida en un elemento transversal de la CID mantiene una relación fluida importante con el EBDH, puesto que no se entiende su implementación sin la garantía de los espacios multiculturales. Podríamos plantear las siguientes preguntas:
- ¿En qué medida los proyectos incorporan los derechos culturales en cuanto componente fundamental del EDH?
- ¿El EDH incorporado en los proyectos, en qué medida incluye y asume principios como multilingüismo, pluriculturalidad, pluri-nacionalidad?
- ¿En qué medida los proyectos de cooperación reconocen la plura-lidad cultural del país y estructuran su forma de trabajar en rela-ción a estos criterios?
- ¿De qué manera los proyectos asumen e incorporan los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por el Derecho Internacional de los derechos humanos? ¿Lo hacen sectorial o transversalmente?
- ¿Qué cambios cualitativos supone para la cooperación la incorpo-ración de los principios anteriores y de los derechos colectivos en el marco de lo que se denomina EBDH?
- ¿En qué medida el reconocimiento de la pluralidad cultural ha conllevado un cambio en las prácticas de la cooperación, que impliquen un mayor compromiso con la capacitación de las orga-
nizaciones locales, la habilitación de las mismas para tener influencia política y la capacitación para vivir con dignidad?
Una vez definido este contenido material del EBDH centraremos su con-creción en cada una de las fases de un proyecto de cooperación. Las hemos integrado en tres: fase de identificación y formulación; fase de ejecución del proyecto; y fase de seguimiento y evaluación del proyecto.
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DESDE
UN ENFOQUE DE DERECHOS
La fase de identificación y formulación es importante para plantear los procesos en los que hay que implicarse. Podemos distinguir diversas ini-ciativas metodológicas para mecanizar el trabajo de integración del EBDH en esta fase, inicial y fundamental de todo proyecto de cooperación. En nuestro afán por el pragmatismo nos permitimos plantear dos propuestas definidas por el PNUD y por la UNESCO.
Según el PNUD la aplicación de un Enfoque Basado en Derechos Huma-nos tiene influencia sobre la fase de formulación de cuatro formas:
En primer lugar, obliga al personal de programas o formulación y a los responsables de formular las políticas a reflexionar sobre el por-qué y el cómo de sus acciones, tratando de llegar más allá de la pregunta de qué se debe hacer. En segundo lugar, la legitimidad global de los derechos humanos provee un punto de inicio objetivo para el diálogo y los debates con el gobierno, la gente y los asociados externos. En tercer lugar, ayuda a los responsables de formular las políticas y a los ciudadanos a reconocer las dinámicas de poder del proceso de desarrollo. Y en cuarto lugar, la estructura de rendición de cuentas que se busca por medio de un Enfoque Basado en los Derechos Humanos facilita el desarrollo de puntos de referencia e indicadores cuantitativos y cualitativos para medir los avances en la planificación y en la faci-litación de los servicios para el desarrollo60.
60 PNUD, nota práctica. Op. Cit. P. 12.
80
Para esto es necesario realizar, por un lado, el análisis del marco legal y, por otro, un análisis del país y de la región en la que vamos a trabajar desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos. En cuanto al marco legal que existe en la región donde se van a desarrollar los pro-yectos, hay que tratar de ser lo más precisos posible y tener un panorama completo del marco legal y del funcionamiento de las instancias jurídicas del país y de la región. Es muy importante fijarse en aspectos fundamen-tales de la protección de los derechos humanos, como el grado de cumpli-miento de los tratados internacionales y de las obligaciones que se generan con ellos; la imparcialidad y la capacidad de actuación de los mecanismos que se hayan establecido para proteger los derechos humanos en el país o región y, por supuesto, el nivel de independencia que exista respecto a los poderes judiciales sobre las influencias de los ámbitos políticos y econó-micos, que muchas veces pueden entorpecer el buen funcionamiento de la justicia. En este análisis es imprescindible prestar especial atención a si los grupos desfavorecidos, sobre todo aquellos con los que vamos a trabajar, reciben una tratamiento especial de protección en virtud de alguna norma-tiva nacional o internacional; en el caso de que la reciban, analizar desde un punto de vista crítico la materialización de dicha protección a través de los mecanismos y las instancias judiciales que existan.
En este contexto, es preciso tener en cuenta toda una serie de cuestiones que vendría muy bien analizar antes de finalizar este apartado de análisis. Por ejemplo:
- ¿Cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el país es parte?
- ¿Están los derechos contenidos en los tratados de DDHH protegi-dos en la Constitución o en otra legislación?
- ¿Qué autoridades judiciales, administrativas o de otra índole son competentes en materia de promoción y protección de los dere-chos humanos?
- ¿Qué mecanismos están a disposición de las personas que recla-man que uno de sus derechos ha sido violado?
- ¿Cuáles son los grupos más desfavorecidos?- ¿Cómo es la situación específica de las mujeres?- ¿Existe una protección legal especial para los grupos desfavoreci-
dos? - ¿Respetan los mecanismos informales, judiciales, administrativos
o de otra índole los principios de los derechos humanos?61
61 Ibid.
81
Una vez analizado el marco legal y jurídico existente en el país es impor-tante asimismo poder realizar un análisis desde el punto de vista de la aplicabilidad de los derechos humanos. Se trata de identificar a los actores implicados en el ejercicio de los derechos – básicamente titulares de dere-chos y de obligaciones – y analizar desde un punto de vista crítico sus capacidades y actitudes para responder a su rol en la implementación de los derechos humanos. Además, también es importante la posibilidad de tener una idea lo más realista posible de los problemas y dificultades con las que se enfrentan los derechos humanos en el contexto donde vamos a trabajar. En este análisis puede resultar de ayuda tratar de responder a cuestiones como:
- ¿Quiénes son los titulares del deber y cuáles son los derechos que deben promover, proteger y cumplir?
- ¿Tienen la capacidad para garantizar esos derechos y hay voluntad política para hacerlo?
- ¿Quiénes son los titulares de derechos?- ¿Cuentan con la capacidad para reclamar sus derechos como, por
ejemplo, capacidad para acceder a la información, organizarse, promover cambios políticos y obtener reparación?
- ¿Existe concordancia entre las leyes y prácticas internacionales y las nacionales?62
Gracias a estas cuestiones podremos identificar claramente las debilidades del sistema de implementación de los derechos humanos y por lo tanto podremos centrar nuestros objetivos en fortalecer los aspectos más debili-tados del sistema. Además, nos permitirán tener un conocimiento real tanto de los diversos actores implicados en la protección y ejercicio de los derechos humanos como de la situación que viven en la realidad.
Una vez adquirida toda esta información, y antes de lanzarse a la concre-ción de objetivos y resultados esperados, puede ser interesante contrastar las actividades que queremos emprender con los programas y proyectos que realicen otros actores nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales en el ámbito de los derechos humanos, en general, y en el ámbito de los derechos humanos de los grupos sociales con los que vamos a trabajar, en particular.
Es importante ser conscientes de los proyectos y procesos ya hechos o que se trabajan para evitar duplicidades o solapamiento de esfuerzos, que a menudo resulta perjudiciales para todos. En un escenario tan complicado
62 Ibid.
82
como es el del ejercicio de los derechos humanos, todos los esfuerzos son necesarios. La complementariedad entre proyectos y procesos puede resultar de gran ayuda para los grupos sociales con los que trabajamos y para las regiones o países donde se incide. Además, la identificación de otras experiencias de ejecución de proyectos desde los derechos humanos podrá servirnos para generar redes de trabajo e incidencia y para fortalecer la legitimidad de los grupos sociales con los que colaboramos cuando traten de implementar acciones de reivindicación y ejercicio de derechos humanos. En la realización de esta tarea se podrían tener en cuenta estas preguntas:
- ¿Incorporan los programas y proyectos estándares a los derechos humanos, tal como están contenidos en las convenciones interna-cionales y regionales?
- ¿Se toman en cuenta las recomendaciones de los organismos de tratados como áreas de intervención estratégica?
- ¿Participan tanto los titulares del deber como los titulares de dere-chos en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evalua-ción de programas y proyectos?63
Desde la UNESCO se ha planteado una metodología interesante para rea-lizar los análisis que requieren esta primera fase en el desarrollo de un proyecto. Son cuatro pasos con los que se pretende hacer efectivo efecti-vizar un Enfoque Basado en Derechos humanos en este proceso de identi-ficación y formulación. Estos pasos juegan con un análisis causal, un análisis de obligaciones y roles, un análisis de capacidades y un análisis de la cadena de resultados. A partir de ellos se integran todos los elementos planteados en los párrafos anteriores.
En relación con el análisis causal, al igual que en el enfoque del marco lógico, se debe partir de este enfoque, que en el fondo consiste en analizar las necesidades de todos los actores. En la realización de este análisis se tienen que realizar talleres participativos, no discriminatorios, que a su vez deben tener en cuenta los convenios internacionales y la normativa inter-nacional y nacional. De este primer análisis se obtiene la identificación del problema prioritario que afecta a la población más vulnerable y su causa.
Este es el momento para el análisis y la definición de problemas y necesi-dades respecto a los derechos. Se trata de detectar y fijar de manera con-creta los desequilibrios y fracturas que se vienen produciendo en relación
63 Ibid.
83
a los derechos humanos, en una región concreta, o con una temática deter-minada. El momento causal es, por tanto, el momento del diagnóstico de los contextos conflictivos de los que hacerse cargo.
El momento causal debería integrar lo que llamamos el contenido material del EDH, ya que en este momento de diagnóstico, esos elementos nos orientan para entender los contextos de manera matizada. Sería lo que denominamos sectores prioritarios de actuación para el EDH. En este ins-tante deberán tenerse en cuenta, también, los principios rectores del EDH, como guías que condicionarán, en última instancia, toda la fase de deter-minación de causas. Habría que añadir igualmente los indicadores temáti-cos explicitados que ayudarán a concretar la perspectiva y orientación que se pretende asumir.
La delimitación y determinación de la estructura y contenido de los indi-cadores deberán realizarse a partir del diagnóstico de situación que se infiera. Hay cuatro dimensiones de los indicadores que habría que tener en cuenta para que estos puedan asumir una condición de integralidad:
a) Según la naturaleza de los contextos que pretendan medir, habría que diferenciar entre indicadores cuantitativos y cualita-tivos.
b) Deberán ser indicadores que se puedan adaptar a las diferentes fases del proceso del EDH, es decir, específicos para la fase cau-sal y específicos para las fases progresivas.
c) Deberán especificarse según la obligación estatal que se quiera medir, de tal manera que, al menos, habría que diferenciar entre respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, dada la naturaleza distinta de cada una de esas exigencias.
d) Tendrán que diferenciarse en función del ámbito de actuación y responsabilidades asumidas: así, indicaciones que hacen refe-rencia al poder legislativo, al ejecutivo, a la administración de justicia, a otras administraciones e institucionalidades, etc... Por tanto, principios, indicadores temáticos e indicadores específicos son el objeto de análisis y determinación del momento causal.
También puede ayudar al establecimiento de un mapa de los contextos conflictivos: la determinación de regiones especialmente sensibles dentro de un país; la especificación de aquellos sectores de población, minorías o pueblos que son objetos de sistemáticas violaciones de derechos humanos; el diseño de un mapa de relaciones especialmente conflictivas en una determinada región, otorgando perspectiva sobre la naturaleza multidi-
mensional de todo conflicto; la indicación de la falta de capacitación nece-saria para reclamar violaciones de derechos humanos como consecuencia de algunas de las situaciones anteriores.
Este análisis contextual, que proyecta un diagnóstico negativo y que indica ámbitos temáticos sobre los que actuar, deberá complementarse con un análisis, complementario, de la institucionalidad existente en un país, como el reverso o contraparte del EDH. Ello revelará la ausencia de pla-nificaciones en materia de derechos humanos como criterio general de las políticas públicas ante los datos existentes; la falta de cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos, así como de la ausencia de la voluntad política necesaria para la aplicación de políticas de derechos; la constatación de un clima generalizado de corrupción que se traduce en una descomposición generalizada de todas las instituciones del país; la falta de participación social de todas las partes interesadas en los procesos de derechos que les atañen directamente.
En definitiva, todo contexto problemático, desde el punto de vista de dere-chos humanos, implica también la falta de responsabilidad del Estado y de otros actores de la sociedad civil, en el remedio y mediación de situaciones de vulneración, exclusión o negación de derechos. Es decir, una implica-ción multilateral en el conflicto. Este análisis complejo resulta fundamen-tal, en la fase causal para poder diseñar un mapa claro y estructurado de las causas complejas que siempre comportan e implican las violaciones de derechos humanos. La secuencia narrada se puede estructurar de la siguiente manera: análisis de los contextos; análisis de los derechos objeto de análisis, teniendo en cuenta todo el desarrollo normativo en relación a ellos; análisis del sentido de los derechos reconocidos en la legislación nacional; análisis del sentido de los derechos tal y como son sentidos e interpretados por los titulares implicados y que son, por tanto, víctimas de la violación de derechos; fijación de responsabilidades multilaterales, a partir del EDH; diseño de una estrategia de intervención.
El segundo análisis que es preciso tener en cuenta es el de obligaciones y de roles. Según éste, una vez que hemos considerado el marco normativo nacional e internacional tenemos que identificar qué actores en el terreno son responsables de garantizar esos derechos humanos, si tienen legitimi-dad para defender o promover esos derechos y qué roles se asumen.
Definidos y determinados los contextos, así como la red de relaciones que se derivan de ellos, es necesario pasar a una fase más prescriptiva, como es la determinación de las responsabilidades, a partir de la lógica de
85
derechos-deberes que se infiere del EDH. Este es un momento esencial del EDH y que marca una diferencia cualitativa respecto a otras metodologías: la dimensión de reciprocidad, multilateralidad y complicación que la lógica de derechos inscribe en su despliegue.
La lógica de derechos-deberes, que atraviesa todo el EDH, exige la expli-citación e identificación de los titulares de los diferentes derechos, con los correspondientes deberes, obligaciones y responsabilidades adosados a ello. Supone la implicación de múltiples actores, sujetos e institucionali-dades en la red de análisis que implica en EDH. Se hace más complejo si se tienen en cuenta la existencia de titularidades individuales y colectivas en el espectro de los derechos (derechos de los pueblos indígenas: territo-rialidad, autonomía, consentimiento previo, libre e informado…); si en el diagrama de causas de vulneración de los derechos se considera, tanto la lógica de las acciones, como la de las omisiones; si se afrontan con radi-calidad las complicaciones que surgen de la entrada en escena de nuevos titulares de derechos humanos hasta ahora no conceptualizados (derechos de patentes, propiedad intelectual, derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos, etc.); o si se considera la existencia de derechos conceptuali-zados ya en textos normativos, pero cuyos titulares de derechos y deberes todavía resultan difusos y ambiguos en el marco del Estado, así como el establecimiento de una institucionalidad ad hoc para su garantía y reclamo, hasta ahora inexistente o poco eficaz (el caso de los derechos sociales y culturales, entre algunos).
En tercer lugar, se plantea el análisis de capacidades, referidas a recursos humanos, económicos, estructurales e institucionales de los titulares de deberes, es decir, las autoridades locales, judiciales, legislativas o admi-nistrativas, responsables de garantizar el cumplimiento de los deberes. Para ello, es necesario tener en cuenta aspectos como la motivación, convicciones políticas y, en caso de que exista incumplimiento de la garantía de determinados derechos, cuáles son las razones de dicho incumplimiento. Respecto a la autoridad deberían responderse las siguientes cuestiones:
- ¿Son ellos quienes tienen realmente la legitimidad?- ¿Es un poder simplemente por ley o es un poder atribuido?- ¿Cuáles son los recursos humanos, económicos y organizaciona-
les que se destinan?
Este análisis de capacidades de los tenedores de deberes ayuda a identifi-car la causa del problema: por qué no lo hacen las autoridades que supues-
86
tamente deberían proveer de esos servicios, quién debería garantizar esos derechos y quién no los garantiza.
Ahora sería el momento para la aplicación concreta de la fase antecedente. A través de un doble análisis: de manera negativa, estableciendo las causas y elementos que dificultan que los titulares de derechos y deberes sean reconocidos e identificados como tal, o violentados en el ejercicio de sus responsabilidades; de manera positiva, sugiriendo los medios y maneras necesarias para hacer real los reconocimientos formales proferidos.
Mientras la fase anterior se quedaba en un reconocimiento formal y decla-ratorio de quiénes son los titulares de derechos y por qué; es el tiempo del análisis de las capacidades realmente existentes para habilitar con dere-chos, o exigir responsabilidades a los sujetos formalmente reconocidos como titulares de derechos y deberes. Se trataría de determinar las capaci-dades que deben incumbir a los titulares de derechos, así como las capaci-dades que asisten a los responsables de esos derechos para que éstos se cumplan. De manera más narrativa, supondría interrogarse ¿por qué los titulares de derechos no pueden reclamarlos? y ¿por qué los titulares de deberes no cumplen con sus obligaciones?
Los fondos temáticos que deberían ser objeto de análisis en esta fase serían la delimitación del contenido de los derechos y de las responsabilidades, que vendrían determinados, necesariamente, por un principio de factibili-dad; esto es, por lo que realmente puede hacerse. Para ello resulta funda-mental el análisis de las relaciones de autoridad-poder, de los recursos existentes y disponibles, de la capacidad de comunicación y toma de deci-siones de las partes afectadas, de las buenas y malas prácticas existentes.
Como diagnóstico para el desvelamiento de los conflictos que se producen para que los titulares de derechos y deberes cumplan con sus diferentes funciones y estatutos, caben las preguntas por la capacidad de organiza-ción que tienen las partes; por la capacidad para ejercer influencia política; y por la capacidad para vivir con dignidad.
Todo el análisis de la dimensión no-intencional de las acciones u omisio-nes, deberá incluirse entonces. Supone ser consciente de los fallos técnicos e institucionales que se producen siempre como un exceso de actuación que no se suele considerar, pero que tiene un peso importante en la limita-ción-conculcación de los sujetos de derechos; o en la exoneración de res-ponsabilidades de los sujetos de deberes, cuando el cumplimiento de los derechos, depende, realmente, de que los titulares de deberes sean compe-
lidos al cumplimiento de los mismos. Junto a ello habrá que considerar también errores no asumidos en los diseños de programación de proyectos
Y finalmente, la cadena de resultados configura el último paso. Es decir, el producto y el objetivo. Se trata de identificar el objetivo general (el cambio al que se tiende) y los resultados esperados, (el cambio necesario derivado del análisis de capacidades), teniendo en cuenta el Enfoque de Derechos Humanos .
El objetivo último del EDH es la obtención de resultados palpables. De nuevo, la obtención de resultados y su tasación de los mismos exigen que se haga desde el EDH. Representa que la tangibilidad de los resultados debe incluir en todo momento los procesos de las personas y grupos impli-cados, así como resultados parciales derivados las distintas fases expues-tas.
Entre los elementos a considerar en la fase de resultados estarían la pro-moción y concienciación desde el EDH; el desarrollo institucional orien-tado a la garantía de derechos; el análisis de los niveles de implementación y seguimiento; el análisis de los procesos de reparación y dignificación; el análisis de las medidas específicas adoptadas para un cumplimiento más sólido de los derechos (acción positiva), etc...
Como podemos apreciar, la fase de identificación y formulación desde el Enfoque Basado en Derechos tiene un componente muy importante de análisis de situación y posicionamiento frente a las problemáticas y retos que presentan el ejercicio de los derechos humanos en las regiones donde se van a desarrollar los proyectos y en relación con los grupos sociales con los que vamos a trabajar. Realizar esta primera fase resulta primordial para ser capaces de realizar objetivos y de plantear resultados y actividades acordes a las necesidades en materia de derechos humanos, y sobre todo, acordes a las posibilidades de todos los actores implicados en la promo-ción y ejercicio de derechos humanos. Este análisis nos permitirá también ser realistas en el planteamiento de nuestro trabajo y de los resultados que podemos conseguir.
GOÑI, O., Op. Cit. Ver también PNUD, nota práctica. Op. Cit.
88
EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASUMIENDO EL EBDH EN LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS
Una vez realizados los análisis previos y formulado el proyecto en función de la realidad donde vamos a trabajar, es importante saber identificar aque-llas actividades que puedan responder mejor a las necesidades que tenga-mos en materia de derechos humanos. El trabajo desde un Enfoque Basado en Derechos nos exige que seamos capaces de realizar acciones directas que favorezcan la promoción y el ejercicio de los derechos humanos y que permitan la incidencia en los sistemas jurídicos y políticos locales, regio-nales y nacionales relacionados con la promoción y ejercicio de los dere-chos humanos. Estas actividades deben integrarse entre las actividades propias del proyecto además de otras actividades que puedan encajar más propiamente dicho en el ámbito del desarrollo.
Si pensamos en actividades directas que promocionan el ejercicio de los derechos humanos, y con el propósito de proponer acciones concretas que permitan traducir la abstracción tradicional con la que nos referimos a los derechos humanos, podemos indicar diversos tipos de acciones directa-mente relacionadas con el objetivo de promover el ejercicio de los dere-chos humanos. Entre el abanico de posibilidades que existen tenemos que pensar en:
a) Actividades que promuevan los derechos humanos, que trabajen la concienciación de todos los actores políticos y sociales afectados directa o indirectamente, tratando de trabajar esta concienciación en sentido amplio. b) Actividades que promuevan el desarrollo institucional de aque-
llas instancias que deban trabajar en la garantía y promoción de los derechos humanos. Un desarrollo institucional que tenemos que plantear en clave de sostenibilidad, y que deben organizarse entre los diversos actores: titulares de derechos y titulares de obligacio-nes, para que se generen instituciones o se potencien las que ya existan con visión de continuidad una vez que las actividades espe-cíficas del proyecto, concluyan.c) Actividades que promuevan la implementación de los derechos en humanos, o lo que es lo mismo su aplicación no solo en el dere-cho sino también y sobre todo en la realidad. d) Actividades que permitan a los titulares de los derechos ejercer-los plenamente en la práctica cotidiana a partir de la generación de una cultura de ejercicio de los derechos humanos. e) Actividades que promuevan realizar un seguimiento de los proce-sos de implementación de los derechos humanos por parte de la sociedad a través del fomento de sistemas efectivos de segui-miento. f) Actividades que favorezcan la reparación a las victimas de viola-ciones de derechos humanos, asumiendo que solo a través de la reparación es como se puede hacer justicia. Para estas actividades es importante apoyar la creación de mecanismos transparentes para corregir las violaciones de los derechos humanos. g) En última instancia, hay que promover la realización de activida-des que promuevan la adopción de medidas específicas que permi-tan a través de acciones afirmativas enfrentarse a los problemas estructurales que perpetúan la desigualdad y la discriminación65.
Por otro lado, es importante pensar también en actividades que traten de incidir en los sistemas nacionales de promoción y protección de los dere-chos humanos. De entre las diferentes posibilidades que podríamos plan-tear es importante, para poder realizar este tipo de actividades, apostemos por la implementación de leyes que en concordancia con los estándares internacionales de los derechos humanos, y que sean de aplicación a los grupos sociales con los que trabajamos y en los ámbitos políticos y geo-gráficos que les afectan; también es importante promover actividades que favorezcan el funcionamiento efectivo de los tribunales, de las instancias judiciales, del poder judicial en términos generales y de los cuerpos de seguridad que velan por el cumplimiento de la ley. Especial relevancia presenta el trabajo director con fuerzas de seguridad, bien sean militares o no, como forma directa de luchar contra los malos tratos y la tortura. Asi-mismo, es importante promocionar el funcionamiento efectivos de institu-
65 Ver PNUD, nota práctica. Op. Cit.
ciones independientes que trabajen específicamente la cuestión de los derechos humanos, así como otro tipo de instituciones que puedan tener relación directa con la promoción y ejercicio de los derechos humanos, como pueden ser las defensorías de los pueblos.
Igualmente, es importante promover acciones que permitan el desarrollo de procedimientos efectivos de reclamación ante las instituciones públicas para ejercer y hacer valer los derechos humanos de las personas. Y en última instancia las denuncias de sus violaciones. La buena gobernabilidad y el desarrollo de instituciones responsables que promuevan y protejan los derechos humanos y que sean capaces de realizar procesos transparentes de rendición de cuentas también son acciones importantes que favorecen la incidencia directa. El concepto de gobernabilidad hay que buscarlo den-tro de los parámetros de la democracia y siempre bajo criterios de transpa-rencia, rendición de cuentas y representatividad social.
En relación con la buena gobernabilidad también resulta importante la promoción de acciones que impliquen la apuesta por procesos de tomas de decisiones democráticos, abiertos, transparentes y participativos. Y en consecuencia, es importante también la realización de acciones que pro-muevan o fortalezcan una sociedad civil plural y fortalecida, en donde existan medios de comunicación libres e independientes66.
66 Ibid.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
A PARTIR DEL ENFOQUE DE DERECHOS
Sin duda el momento del seguimiento de la ejecución de un proyecto y su evaluación, una vez terminadas las actividades, constituye un momento especialmente delicado e importante. Sin duda marca la continuidad del proceso y la concreción futura tanto de objetivos, resultados y actividades. Con el trabajo a partir de un Enfoque Basado en Derechos, debemos ser muy conscientes de que los resultados no se logran en poco tiempo, sino que tenemos que invertir en la realización de procesos a medio y largo plazo. Cómo se integre este planteamiento dentro de los requisitos norma-tivos de las convocatorias públicas de cooperación es otra cuestión.
Pero lo que tenemos que tener muy claro es la conciencia de la participa-ción en un proceso. En este sentido, la lógica clásica de las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales de los países donantes con las con-trapartes locales de los países receptores debe transformarse en una rela-ción nueva en la que se comparten responsabilidades y se co-participa de la mejor manera para la culminación final del proceso. En este contexto, los momentos del seguimiento de la ejecución y de la evaluación cobran mayor relevancia, si cabe, que en un proyecto general de cooperación internacional al desarrollo, ya que marcan el devenir de las siguientes fases del proceso.
Todos los planteamientos que realicemos en relación con la evaluación deben tener en cuenta el objetivo principal: realizar una evaluación de programas o proyectos según un Enfoque de Derechos debe ser evaluar los resultados en términos de su impacto sobre el empoderamiento y las capa-
cidades de participación efectiva (análisis desagregado); el impacto de las capacidades para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos; los resultados en el área de los derechos humanos, especialmente para los grupos e individuos pobres y en desventaja; consecuencias no intenciona-les (positivas o negativas) sobre los derechos humanos; apropiación del proceso y resultados para los titulares de derechos y los titulares del deber y sostenibilidad, el riesgo de retroceso y la eficiencia de los mecanismos de seguimiento y corrección .
En esta fase es importante saber distinguir entre los momentos del segui-miento y de la evaluación. El seguimiento y evaluación orientados a resultados es uno de los puntos clave. La integración del EBDH exige una valoración de las actuaciones una vez iniciadas y hasta su terminación. Además, deberán constatarse la incidencia y los efectos de todas las actua-ciones en los derechos humanos, así como el índice de participación de la población beneficiaria, directa o indirectamente. El objetivo es extraer valoraciones precisas durante y ex-post. Su concreción se articulará en todas las fases de los procesos de intervención, con especial incidencia en la identificación y formulación y mediante la incorporación de herramien-tas analíticas fiables, precisas y rigurosas que, a través de la formulación de indicadores pertinentes, permitan la gestión y evaluación por resultados en el ejercicio y respeto de los derechos humanos; además se incorporarán índices de participación de las personas beneficiarias y destinatarias de las iniciativas de las cooperación68.
En relación con el seguimiento, es importante tener en cuenta que significa la realización de revisiones continuas o a medio-plazo para medir las capa-cidades de los titulares de derechos y titulares de obligaciones que han sido apoyado por el proyecto en cuestión. Para que sea apropiado se requiere el desarrollo de mecanismos de seguimiento independientes que sean sensibles ante una realidad tan delicada como es la de los derechos humanos. En este sentido, el desarrollo de mecanismos que impliquen la participación de terceros con un punto de vista algo más distante, podría hacer el proceso de seguimiento más eficiente. La forma de llevarlo a cabo se requiere un Plan de seguimiento con fechas y plazos; el seguimiento que enfatiza en el avance progresivo del cumplimiento de los objetivos del proyecto; mecanismos en los que participen los grupos que están involu-crados en el proyecto y que a su vez posean autoridad, capacidad y recur-
PNUD, nota práctica. Op. Cit. P. 22.68 JERCH, M., “La integración del enfoque de los derechos humanos en la evaluación y seguimiento de los proyectos de cooperación”. Ponencia presentada en el marco del Seminario sobre la Integración del enfoque de los derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo, organizado desde el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea y celebrado en Pamplona los días 10 y 11 de abril de 2008.
sos; un proceso de seguimiento que se orienta estrictamente en los principios del Enfoque Basado en los Derechos Humanos; un programa para desarrollar las capacidades para asegurar que todos los titulares de obligaciones pueden participar de forma efectiva y significativa; un sis-tema de garantías que asegure que los resultados del proceso de segui-miento son transparentes y accesibles .
Por su parte, la evaluación puede consistir en una apreciación, tan sistemá-tica y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informa-ciones creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes . O bien como una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios valorativos y fundamentados y comunicables sobre las acti-vidades, resultados e impactos, y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la presente acción y mejorar la acción futura .
La DGPOLDE entiende la evaluación como una apreciación, tan sistemá-tica y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informa-ciones creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes. La CAD, (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE) es la que marca las líneas conceptuales fundamentales de la evaluación de proyectos .
Ibid. Ibid. NIRENBERG O. y otras, Evaluar para la transformación. Innovaciones en la evaluación de pro-
gramas y proyectos sociales. Ediciones Paidós, Buenos Aires. 2000. Cit. en GONZÁLEZ L., “La evaluación en proyectos que integren el enfoque basado en derechos humanos. Ponencia presentada en el marco del Seminario sobre la Integración del enfoque de los derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo, organizado desde el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea y celebrado en Pamplona los días 10 y 11 de abril de 2008.
JERCH, M. Op. Cit.
Es preciso diferenciar la evaluación del seguimiento. Sus diferencias fun-damentales son las siguientes. La evaluación se realiza en un momento concreto, el seguimiento. Sin embargo, es continuo; no se puede realizar de manera puntual; la evaluación emite juicios críticos sobre la validez, bondad y utilidad de la intervención; el seguimiento ofrece información aislada sobre el progreso de los elementos de la intervención. Por último, la evaluación se puede realizar tanto internamente como por evaluadores externos, el seguimiento, sin embargo debe realizarse internamente por los gestores de la intervención .
En el desarrollo de la evaluación es importante tener muy en cuenta las fases referidas al diseño de la evaluación, realización del estudio de eva-luación y comunicación de resultados e incorporación de lecciones de la experiencia. Para las dos primeras fases la cuestión central radica en la definición de los criterios de evaluación, así como de los indicadores con los que analizar los resultados de las acciones. En relación con los criterios tenemos por un lado los criterios clásicos para la realización de una eva-luación, establecidos por la OCDE y asumidos internacionalmente, como los criterios de evaluación según el enfoque del marco lógico. Estos crite-rios son eficacia (logro de objetivos); eficiencia, (logro de resultados); pertinencia (dirección y utilidad del proyecto); viabilidad (sostenibilidad a largo plazo y apropiación de los procesos por parte de los actores) e impacto (efectos del proyecto). Estos criterios clásicos nunca han resul-tado apropiados para los derechos humanos . Es preciso pensar en inte-grar otros criterios que respondan más a los principios propios del Enfoque Basado en Derecho y modificar en la medida de lo posible los criterios clásicos, de manera que puedan resultar interesantes para el Enfoque Basado en Derechos. Podríamos añadir criterios como la coherencia (com-patibilidad con otras transversales, y con obligaciones jurídicas); la armo-nización (coordinación entre donantes y agencias), la participación y empoderamiento (incidencia de los titulares de los derechos) relacio-nada .
Pensando en realizar algunos comentarios en relación una evaluación más específica de cómo se ha desarrollado el trabajo de un proyecto de la CID basado en un Enfoque de Derecho, tenemos que tener muy claro qué tipo de actividades y reflexiones se deberían haber logrado mediante el trabajo con el Enfoque Basado en Derechos como una prioridad horizontal. En
Ibid. GONZÁLEZ L., Op. Cit.. FERNANDEZ, A., “Enfoque de derechos en la evaluación de proyectos de cooperación al desarro-
llo”. Ponencia presentada en el marco del Seminario sobre la Integración del enfoque de los derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo, organizado desde el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea y celebrado en Pamplona los días 10 y 11 de abril de 2008.
este sentido, independientemente del contenido concreto de cada proyecto, podríamos afirmar que de haberse utilizado correctamente dicho Enfoque cualquier proyecto debería promover en primer lugar, un análisis de las problemáticas que existen en relación al respeto y ejercicio de los derechos humanos, así como de las causas que originaron dichas problemáticas.
En segundo lugar, debería haber identificado los desequilibrios que existan entre el ejercicio de los derechos humanos por parte de la sociedad mayo-ritaria y su ejercicio por parte de los grupos más desparecidos con los que trabajamos.
En tercer lugar debería de haber analizado el nivel de cumplimiento por parte del Estado de los estándares internacionales de los derechos huma-nos, así como de sus obligaciones.
Y en cuarto lugar debería de haber analizado la capacidad de los indivi-duos y de los grupos para reclamar sus derechos y a los que tienen que brindar esos derechos para cumplir sus obligaciones, así como las relacio-nes entre los diferentes grupos.
Si tratamos de concretar lo anterior, podríamos afirmar que entre los aspectos que tenemos que tener en cuenta para realizar una evaluación desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos no deberíamos olvidar citar: evaluar si la integración de los derechos humanos en la intervención se refiere a los derechos civiles, políticos, así como a los económicos, sociales y culturales; evaluación del contexto y situación de los derechos humanos antes y después de la intervención (comparando una línea de base, que también debe incluir la situación de derechos); evaluación de la incidencia de la intervención sobre los derechos ya existentes (impacto), con incidencia en los ámbitos sobre los que se haya actuado; evaluación de los efectos positivos y negativos de todas la actuaciones en los derechos humanos, así como la participación de la población en las iniciativas; eva-luación del aporte que hace cada intervención a las líneas estratégicas sectoriales y al país ya definidas por donantes y ONGD; evaluación orien-tada a resultados específicos y medida desde que se inician hasta el final (seguimiento y evaluación); asignación de presupuesto para la identifica-ción (línea de base) y posterior evaluación; formulación de indicadores específicos .
En este sentido, para poder realizar una evaluación desde el punto de vista del Enfoque Basado en Derechos Humanos, debemos asumir como princi-
GONZÁLEZ, L., Op. Cit..
pio elemental para la Evaluación de Proyectos de Desarrollo con Enfoque de Derechos que las intervenciones deben fortalecer la relación jurídica entre los ciudadanos y el Estado garante y promotor de los derechos, lo cual es crucial para una solución a largo plazo de la pobreza y sus conse-cuencias. La evaluación debe ocuparse de averiguar en qué forma la intervención de cooperación al desarrollo ha ayudado o no en tres ámbi-tos: la inclusión de los grupos beneficiarios; la intervención ¿ayuda a que los beneficiarios superen su exclusión, es indiferente a la misma o perpe-túa la exclusión (por ejemplo, cuando es asistencialista y descontextuali-zada)?; la participación ciudadana ¿se ha contado con los beneficiarios para identificar y formular el proyecto, para llevarlo a cabo y para su sostenibilidad futura?; la rendición de cuentas; la evaluación debería tener en cuenta que la intervención se realiza con dinero público y por tanto debe ser útil para la ciudadanía del país donante y para la ciudadanía del país receptor .
Pensando en concretar todo lo afirmado hasta el momento en acciones concretas, debemos tener en cuenta todos los comentarios realizados en los apartados anteriores. Básicamente, deberíamos volver a realizar un análisis crítico y realista de la situación que se genera en los grupos socia-les con los que hemos trabajado respecto al ejercicio de sus derechos humanos. Para lograrlo debemos volver a preguntarnos muchas de las cuestiones que planteábamos para la fase de identificación y formulación, pero tratando siempre de identificar los avances o retrocesos que se han producido a partir de las actividades que hemos realizado. De esta manera, habrá que volver a cuestionarse si están reflejados los derechos humanos en las normas, instituciones, marcos legales y en un entorno económico y político favorable. En caso afirmativo habrá que analizar si hay capacidad y voluntad política para promover y proteger esos derechos; y si se presta atención a las revisiones, comentarios, observaciones y recomendaciones realizadas por los organismos encargados de monitorear el cumplimiento de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Comité para los derechos humanos. Y también:
- ¿Regulan y protegen las autoridades públicas el principio de la no discriminación en las leyes y en las prácticas en cualquier campo?
- ¿Cuáles son y cómo es la situación de los grupos más desfavore-cidos y vulnerables?
- ¿Cuál es el estatus de los derechos humanos de la mujer?- ¿Son los datos referentes a los derechos humanos precisos, dispo-
FERNANDEZ A., Op. Cit..
nibles y desglosados por género, edad, grupo étnico, origen geo-gráfico y ubicación urbana o rural?
Esta información nos servirá para comparar nuestro análisis con el análi-sis realizado en los comienzos del proyecto y tener consciencia de los avances o retrocesos que se están desarrollando con las actividades del proyecto.
Para complementar todo lo anterior, sería también oportuno realizar algu-nos comentarios de manera específica desde el punto de vista de los impactos que se deberían promover con un proyecto en el que se trabaje el Enfoque de Derechos como una prioridad horizontal. Este análisis de los impactos constituye uno de los momentos más delicados de todo el pro-ceso de evaluación. El impacto se entiende como los cambios o efectos (positivos y negativos, esperados o no), generados por intervención en un grupo de personas vinculadas a una acción a largo plazo. En este sentido, sería importante analizar el impacto que las actividades y los resultados han generado sobre el empoderamiento y sobre las capacidades de los grupos beneficiados en relación a la implementación de una participación efectiva de dichos grupos en los procesos de transformación y exigibilidad de derechos.
Por otro lado, sería también muy conveniente analizar el impacto que el proyecto ha generado en las capacidades para respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos en las instituciones públicas, y en definitiva en las capacidades de estos actores para asumir sus obligaciones internacio-nales en relación con los derechos humanos. Medir el impacto sobre un proyecto con Enfoque de Derechos Humanos supone analizar los cambios ocurridos en los siguientes aspectos: las normas, leyes, convenios que regulan la protección, promoción y defensa de los DDHH. Lo fundamental es fijar la atención en las transformaciones políticas reales. La creación de una nueva ley puede ser significativa, aunque no implica necesariamente un cambio real en cuanto a su cumplimiento y los cambios en el acceso a derechos políticos, civiles, sociales y culturales de los grupos vulnerables (mujeres, infancia, juventud, pueblos indígenas,..) y población en general. Para ello se hace necesaria la identificación de prioridades, ya que son muchos los aspectos que se pueden medir; y los cambios en los mecanis-mos de promoción de los derechos (información, formación, asesoría…) De cara a un impacto real, resulta de vital importancia que los proyectos formativos en derechos humanos generen un empoderamiento real en la población a la que van dirigidos. El acceso a la información en sí mismo
PNUD, nota práctica. Op. Cit.. Anexo.
no implica necesariamente una mayor conciencia de los propios derechos ni los recursos necesarios para reclamarlos .
Otro aspecto importante a tener en cuenta en una evaluación desde el punto de vista del Enfoque Basado en Derechos estaría relacionado con los resultados que desde el punto de vista de los derechos humanos el pro-yecto ha generado en los grupos sociales con los que se ha trabajado en el proyecto, e incluso en términos generales para las sociedades donde se localizan dichos grupos sociales. Bajo este parámetro habrá que ser muy críticos a la hora de hablar en términos de resultados positivos o negativos y siempre capaces de concretar los resultados bajo parámetros objetivos y medibles. Otra cuestión relevante a tener en cuenta en dicha evaluación tiene que ver con las consecuencias no intencionales que haya generado el proyecto sobre los derechos humanos. Consecuencias tanto positivas como negativas, conscientes de los problemas que genera la promoción de los derechos humanos en determinados ambientes políticos o sociales.
Por otro lado, tendremos que realizar un análisis desde el punto de vista de los titulares de los derechos así como un análisis desde el punto de vista de los titulares de los deberes. Este análisis nos permitirá analizar el nivel de apropiación de los procesos, de las actividades y de los resultados, que contrastará con los niveles de participación efectiva que se habrán anali-zado previamente.
Y por último tendremos que tener en cuenta también criterios de sosteni-bilidad en nuestro análisis para medir las posibilidades de permanencia en el futuro de los cambios que se hayan producido o para ser conscientes de los riesgos de retroceso que existen. Esto nos permitirá analizar los niveles de eficiencia de los mecanismos de de implementación y exigibilidad de derechos que ser han utilizado durante la ejecución del proyecto.
Para poder cumplir con todas las pretensiones en materia de seguimiento y evaluación, la clave radica en el desarrollo de indicadores que nos sirvan para medir de manera específicamente los requerimientos de la implemen-tación de un Enfoque Basado en Derechos. Esta cuestión se ha revelado con entidad y complejidad suficientes como para requerir un apartado específico que se desarrolla más adelante.
GONZÁLEZ, L., Op. Cit..
TERCERA PARTE
INDICADORES EN EL CONTEXTO DEL MARCO LÓGICO.
DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO A LOS INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
101
CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES PARA MATERIALIZAR EL EBDH EN LA REALIDAD DE
LA COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Indicadores de desarrollo frente a los indicadores de DDHH
Si existe un elemento central en el marco metodológico de la CID estos son los indicadores. Sin ellos las actividades de seguimiento, verificación
cómo se determinan la coherencia de los proyectos y sus resultados puedan quedar en entredicho. Los indicadores son los elementos centrales de todo proceso de evaluación, ya que a partir de ellos es como se van a objetivizar los resultados y se van a medir los niveles de cumplimiento de los mismos. Desde un punto de vista general, sabemos que los indicadores son medidas que ayudan a responder a la cuestión sobre cuánto o cuándo se han produ-cido progresos para conseguir ciertos objetivos. Son datos que nos per-miten evaluar o ser síntomas del comportamiento del Estado sobre si cumplen o no sus obligaciones en materia de derechos y en qué medida. Son herramientas metodológicas que facilitan una aproximación empírica a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, indicando en qué medida las instituciones del Estado avanzan, retroceden o se estancan en relación con estos objetivos sociales establecidos. La finalidad de todo ello es facilitar la toma de decisiones favorables al derecho, tanto a funcio-narios públicos, como a personas y organizaciones sociales. Gracias a los indicadores obtenemos información que puede ser usada para valorar la realización de las acciones y para asistir en la planificación del futuro 80.
80 GONZÁLEZ, A. J. Indicadores de derechos humanos y políticas públicas. Herramientas para el diseño, monitoreo y evaluación participativa.
102
En el ámbito de la CID se ha avanzado mucho en la definición de indica-dores y existen ya múltiples propuestas que concretan los diversos tipos de indicadores que se pueden desarrollar. La metodología del marco lógico ha logrado concretar una de las partes más complejas del trabajo metod-ológico, como es definir estos indicadores. Desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos que tener en claro que en este ámbito no se ha avanzado tanto como en el desarrollo en el proceso de concretar indicado-res que puedan medir y valorar los niveles de cumplimiento de los proyec-tos. Seguramente porque el EBDH ha tenido una progresión menor que la del desarrollo y presenta más dificultades para encontrar indicadores con-cretos que reúnan los requisitos de todo indicador (relevantes, objetivos, medibles, efectivos, directos, concretos, sostenibles y prácticos).
Quizás este pueda ser uno de los motivos por los que generalmente resulta complicado realizar evaluaciones desde el enfoque basado en derechos, ya que la concreción de sus indicadores no ha alcanzado los de otros ámbitos como el desarrollo. Los motivos que podemos encontrar para explicar esta situación son diversos. Podemos pensar que está falta de concreción se debe a las características propias de los derechos humanos (universalidad, indivisibles e interdependientes), que siempre se mueven más en el ámbi-to de lo abstracto. O porque medir la realización de los derechos humanos puede acabar siendo un proceso muy complejo que implica muchos fac-tores diversos y externos que escapan de los corsés impuestos por las metodologías de trabajo en la CID y acaban generando un cuestionamien-to sustantivo de la metodología en sí misma que nos sitúa irremediable-mente ante cuestionamientos superiores en torno a la finalidad de la CID y los intereses que mueven a los diferentes países donantes.
En cualquier caso, y al margen de entrar a considerar las causas que les han llevado a estar menos concretados que en el ámbito del desarrollo podemos afirmar que los indicadores de derechos humanos son diferentes a los indicadores de desarrollo, fundamentalmente en relación a los ele-mentos que se quieren medir y en relación a las razones para realizar la medición. Por un lado los indicadores de desarrollo miden la efectividad de las actividades de desarrollo, como un paso importante para la planifi-cación, la programación, la implementación, el monitoreo y la evaluación del desarrollo. Y por el otro lado los indicadores de derechos humanos miden el grado de disfrute de los derechos humanos, incluyendo los nive-les de compromiso de los Estados en cumplir las obligaciones internacio-nales o las obligaciones nacionales derivadas de los Tratados Internacionales o la legislación nacional. Son datos que nos permiten evaluar o ser sín-tomas del comportamiento del Estado en cuanto a si cumple o no sus
103
obligaciones en materia de derechos y en qué medida. Son herramientas metodológicas que facilitan una aproximación empírica a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, indicando en qué medida las instituciones del Estado avanzan, retroceden o se estancan en relación con estos objetivos sociales establecidos, todo lo cual tiene como fin facilitar la toma de decisiones favorables al derecho, tanto a funcionarios públicos, como a personas y organizaciones sociales81. Esto hace que no podamos utilizar los avances en la concreción de los indicadores de desarrollo para el EBDH y que tengamos que pensar e identificar aquellos que sean más coherentes con el fundamento del EBDH y adaptados a la realidad que se pretende medir o evaluar.
La necesaria concreción de indicadores para el EBDH
¿Por qué resulta importante, pertinente, la reflexión sobre indicadores de derechos humanos? ¿Hasta qué punto el desplazamiento a la ribera de la técnica – la funcionalidad, eficacia y evaluación de la que dan medida los indicadores - de cuestiones que hasta ahora tenían que ver con necesidades y expectativas vitales de personas y pueblos, pueda suponer una pérdida de potencialidad del valor constituyente y del valor político que originari-amente correspondía a los derechos humanos? Esta es una pregunta perti-nente y difícil de responder. Probablemente la masiva apropiación discur-siva por parte de instituciones y organizaciones del discurso de derechos humanos para legitimar propuestas propias, tenga que ver con esta cuestión. La funcionalidad de los indicadores es algo que se tendrá que validar en los siguientes años ante un proceso de paralización y de pérdida de eficacia real de los derechos humanos en un mundo globalizado. La técnica – los indicadores - constituye una mediación importante para la implementación de los derechos en la medida de que se parte de conceptos y fundamentos suficientemente sólidos como para que la técnica funcione como un instrumento al servicio de los derechos; no al revés, los derechos un instrumento al servicio la técnica.
Sin poder dar una respuesta a la cuestión anterior, pasaremos a diseñar algunos elementos importantes que los indicadores – la dimensión técnica- poseen para ganar en eficacia y garantía de los derechos.
En un nivel general, casi a nivel de diplomacia de Estado, de la macropo-lítica, los indicadores juegan una función estratégica interesante puesto que sirven como modulador novedoso para conocer el grado de cumplim-
81 Ibid.
iento de los Tratados de derechos humanos ratificados y asumidos por los distintos Estados. Supone salir del libre albedrío, de la mera buena volun-tad de los Estados, para pasar a tasar técnicamente la salud y el grado de los consensos asumidos por los mismos en materia de derechos humanos. Sirven, por tanto, para:
a) Verificar el grado de respeto de los Estados. b) Para asegurar el cumplimiento de unos principios fundamentales
de derechos humanos en la comunidad internacional; apuntalar en un consenso más amplio y sólido eso que se llama ius cogens.
c) Para generalizar, al menos discursivamente, la idea de acceso seguro de todas las personas a los derechos humanos, lo cual es un paso más en el proceso de asentamiento de los derechos, que hasta ahora ha lidiado y lidia con contextos acostumbrados al espoleo violento de los derechos; definitivamente supone forta-lecer el vínculo entre derechos de las personas y dignidad, indi-vidual y colectiva.
d) para determinar y comprometer el papel, función y responsabili-dad de actores no estatales decisivos para asegurar la buena salud de los derechos en el presente y futuro inmediato.
Los indicadores suponen, además, una buena idea, un instrumento útil para establecer parámetros de responsabilidad en materia de derechos humanos; para fijar una institucionalidad empeñada en la rendición de cuentas, en la tasación y orientación de políticas públicas que tengan que ver con derechos humanos, directa o transversalmente.
Los indicadores significan también un buen instrumental para la vigilan-cia de los procesos. Eso que se enfatiza hasta la saciedad cuando se habla del concepto de derechos humanos: que estos no implican una categoría jurídica acotada, delimitada; sino que constituyen procesos de difícil tasación, más estructurales que contingentes, de difícil ubicación en los marcos de programación de la política pública. Siendo esto así, la dimensión procesual de los derechos parecería que guarda una situación de incompatibilidad con la naturaleza íntima de los indicadores, por naturaleza más técnicos, orientados a procesos delimitados y nítida-mente tasados; más que abiertos a la indeterminación. Sin embargo, los indicadores pueden suponer un buen instrumento para vigilar procesos, determinando efectos no deseados, no previstos, no intencionales de la política pública y de las prácticas que tengan que ver con derechos. Aquella parte no prevista en la política pública; lo no escrito, su lado
105
más instrumental, aquel que produce daños como exigencia necesaria del proceder técnico, pero que resulta insoportable e intolerable en políticas que traten y versen sobre derechos humanos.
Los indicadores son un buen recurso, además, para la identificación de actores implicados en la sostenibilidad y respeto de los derechos humanos. Son técnicas fundamentales para la regulación de la actuación y prácticas de nuevos actores y de una nueva institucionalidad implicada en el respeto y garantía de los derechos humanos; así como para fijar responsabilidades de estos nuevos actores. Esta es una dimensión fundamental para el res-peto y aplicación práctica de los derechos humanos en un futuro cercano. Ello se deduce de la idea misma de interdependencia de los derechos: si estos son una malla elástica que afecta y abarca todos los espacios de la vida de las personas y grupos, la red de actores e instituciones afectados por responsabilidad es mucho más amplia, densa y sutil. Es toda la cuestión de las nuevas formas de implicación de actores no estatales en la
-recta.
Los indicadores juegan también un papel importante en todo lo que se llama dimensión preventiva de los derechos humanos; en todo lo que supone un proceso técnico de anticipación a posibles violaciones de derechos humanos. Tasar técnicamente un proceso de dignidad implica, sobre todo, orientar esfuerzos a la fase preventiva de los derechos. La violación de un derecho no es más que el paroxismo, el momento más violento de un proceso, de una cadena de violaciones que empezó hace tiempo. Los indicadores con una herramienta muy útil para establecer parámetros de prevención ante posibles violaciones de derechos.
Los indicadores son un buen parámetro para la generación y conformación de consenso social en materia de derechos humanos, cuestión que puede estar muy debilitada tanto a nivel local – la práctica blasfema en materia de derechos humanos, por parte de algunos Estados -, como a nivel inter-nacional –transitar más allá de un consenso retórico-. El consenso afecta a prioridades y recursos: si los derechos humanos constituyen la pieza esen-cial de salubridad democrática de cualquier sociedad, los indicadores fra-guarán necesariamente un consenso que afectará a recursos y capacidades económicas. Los indicadores, en cuanto instrumental técnico, coadyu-varán a planificar, a gestionar y asignar recursos a políticas y prácticas de derechos humanos, saltando por encima de tesis ideológicas como aquellas que señalan que la falta de recursos inhabilita para el ejercicio de algunos derechos. Los indicadores resultan parámetros técnicos de veracidad para
106
objetivar la importancia, el valor y el coste real de los derechos, en com-paración con otras partidas. Generar consenso social en materia de derechos humanos, a través de indicadores, implica algunas cosas como:
a) La generación de datos y estadísticas objetivas sobre violaciones de derechos, inexistentes, todavía en muchos lugares, lo que per-mite la generación de discursos abstractos y nebulosos en rel-ación a la salud, compromiso y respeto de los derechos huma-nos;
b) Fracturar y acabar con una visión generacional de derechos humanos empeñada en una visión atomizada y fragmentada de ellos, en lugar de holística. En este sentido los indicadores deben orientarse a asegurar, estadísticamente, la forja de un concepto de interdependencia de todos los derechos que se derive de un análi-sis cruzado y trasversal de los datos, en relación con cada uno de los derechos sobre los que haya indicadores; y a demostrar técni-camente que los derechos no se pueden medir ni tasar en solitario, si no es en reciprocidad con el resto de los derechos, mirando hacia la compenetración de todos los demás.
c) Clarificar sobre la necesidad de discernir y distinguir entre indi-cadores con una dimensión táctica, e indicadores con una dimen-sión estratégica; entre indicadores instrumentales e indicadores con un perfil constitutivo para definir y garantizar los derechos, lo que permitirá una delimitación clara entre lo esencial y lo instrumental en el marco de aplicación y garantía de los derechos.
Los indicadores son útiles puesto que nos describen el perfil de un derecho; nos hablan de su dimensión particular; nos relatan sus entrañas, dificulta-des y complejidades que encierra en un contexto para su desarrollo y aplicación. Los indicadores son puentes y conexiones entre el discurso de derechos y el desarrollo de los mismos; un hiato entre la formulación teórica de los mismos y sus exigencias de implementación. Desde ahí, constituyen un elemento valiosísimo para hacer efectiva y operativa la política pública.
Los indicadores son un recurso fundamental para establecer intersec-ciones, nexos transversales, entre elementos que afectan a la población – la masa bruta de los derechos -, al desarrollo y a los derechos humanos. Hablar de interdependencia de los derechos humanos supone asumir de manera implicativa, convergente y simultánea estos tres escenarios temáti-cos. Combinar lo macro-social, con lo micro-social. Estar atentos a cómo
los cambios en demografía afectan a las oportunidades de desarrollo cuando éstas se expresan como derechos. Índices de natalidad y mortali-dad; derechos sexuales reproductivos; posibilidades de emigración e inmigración; derechos educativos y de la salud, todos ellos serán refer-entes fundamentales para fijar estas intersecciones. Los avances científico-técnicos, en todo lo que afecta a las dimensiones biomédicas que afectan a derechos, resultan fundamentales en este terreno. No se trata de multi-plicar derechos, pero sí de estar atentos a lo que realmente supone la inter-dependencia de los derechos humanos. Sacar sus últimas consecuencias a través de una mediación como la de los indicadores.
Siguiendo con las pautas establecidas en los párrafos anteriores, queremos llamar la atención sobre algunas cuestiones que nos parecen importantes a la hora de concretar indicadores validos para el EBDH:
1. Existe la necesidad imperiosa de establecer meticulosamente las definiciones de las cuestiones que vayan a ser medidas. Esto es: consolidar indicadores para derechos específicos, para derechos problemáticos, para todos aquellos derechos que han tenido un menor desarrollo analítico en lo que haría referencia a sus formas de expresión, de eficacia y de garantía; reflejar el carácter intersectorial y transversal de normas y principios de derechos humanos, principios que resultan enormemente relevantes para dar contenido a los derechos en función de los contextos como: igualdad, no discriminación y solidaridad, entre otros; medir los esfuerzos concretos y las voluntades políticas, por parte de los Estados, de desarrollar, o no, una verdadera y comprometida política de derechos humanos; fijar y tasar estrictamente las responsabilidades en relación a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos; fijar de manera estricta qué significa rendir cuentas y cómo se comprometen los sistemas de evaluación con este objetivo.
Todo esto implicaría, en concreto:
a) El establecimiento de estándares respecto de los cuales establecer la evaluación, esto es, establecer una sistematicidad que sirva como modelo y guía desde donde evaluar.
b) Delimitación clara y estricta de quién es en cada momento el titular de derechos y por ello las responsabilidades que respecto al mismo se derivan.
c) Establecer un mapa diáfano que permita verificar y analizar las cadenas, conexiones e implicaciones en materia de
108
responsabilidad, por afectación o vulneración de derechos humanos; esto es, caminar hacia la consolidación de un pensamiento complejo de la responsabilidad, lo que implica transitar de simples esquemas causa-efecto, a diagramas estructurales de responsabilidad.
d) Fijar estrictos y tasados mecanismos de reparación entre las partes afectadas por vulneraciones de derechos, así como de rendición de cuentas como consecuencia de la afectación o conculcación de derechos.
2. Igualmente es importante saber fijar criterios estrictos para la construcción de indicadores que certifiquen su validez y legitimidad. Criterios diversos a los establecidos para el ámbito de la CID pero que igualmente puedan resultar efectivos en el contexto de la CID, adaptándose a los corsés temporales y temáticos que imponen las metodologías de la CID, como la del marco lógico. Entre ellos estarían: el hecho de que resulten pertinentes normativamente hablando, esto es, que resulten factibles técnicamente y juridificables; confiables para los interlocutores afectados, lo que implica y exige un profundo conocimiento y análisis de los contextos culturales; desagregables, lo que implica abandonar la abstracción en materia de responsabilidad por vulneración de derechos y transitar hacia la concreción y hacia las posibilidades de tasar y validar dicha concreción; que resulten analíticamente separables, para entender el impacto específico sobre un derecho concreto, sin que ello suponga, en ningún momento, una quiebra en la dimensión interdependiente de todos los derechos –poner el análisis al servicio de la interdependencia.
3. Los epígrafes anteriores tendrían que ser completado con algo que forma parte del instrumental teórico del Derecho Internacional de los derechos humanos, como es el principio de progresividad de todos los derechos, junto con la prohibición de regresividad. Hablar de prohibición de regresividad implica tener en cuenta dos dimensiones de la misma:
a) Regresividad de resultados, esto es, regresividad con respecto a los resultados en una determinada política pública;
b) Regresividad normativa, que haría referencia a su aplicación a normas jurídicas, esto es, la regresividad aplicada a la extensión de los derechos concedidos por una norma.
Ambas acepciones se crean, por derivación dialéctica, de cómo es definida y concebida la progresividad de los derechos por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos82.
En relación a la regresividad normativa, habría referencias que darían medida indicativa de la misma, como el nivel de satisfacción de las aspiraciones de los diversos sectores de la sociedad, como acceso a servicios educativos, sanitarios, alimentación, vivienda, etc; la recepción constitucional de derechos, el desarrollo legal e institucional de los mismos y las prácticas de gobierno de los Estados; las disposiciones normativas que impliquen un retroceso en la extensión concedida a un derecho; las políticas que impliquen un retroceso en los resultados…
La regresividad de resultados, sin embargo, resulta mucho más difícil de medir y verificar debido a una escasa tradición de litigio sobre la base de pruebas que requieren la sistematización de datos empíricos ante tribunales locales o regionales. También debido a problemas de causalidad, puesto que siempre corresponde al litigante demostrar la citada relación de causalidad. O también debido a cuestiones tan equívocas y ambiguas como el concepto de “remedio adecuado”, de difícil tasación y administración jurídica. De aquí se desprende que la noción de regresividad en los resultados de una política pública tendrá poca cabida, o ninguna, en sede judicial.
tipología de indicadores concreta tenemos que tener claras las categorías que requieren atención desde los diferentes tipos de indicadores que podamos establecer para mantener la fidelidad al EBDH. En este sentido, podríamos establecer cuatro categorías de indicadores en relación con los derechos humanos en el contexto de la CID. Por un lado indicadores que sirvan para valorar la situación presente de realización de cada derecho humano, para ayudar a establecer las prioridades a desarrollar y para determinar las estrategias y establecer objetivos. Por otro, indicadores que nos permitan valorar los impactos que se generan en los derechos humanos de las políticas y programas específicos de desarrollo. En este sentido tenemos que tener en cuenta que esos indicadores
82
110
pueden ser positivos o negativos, siendo necesario determinar indicadores que permitan valorar ese aspecto positivo o negativo. Para poder realizar este tipo de indicadores debemos desarrollarlos en relación con el desplazamiento, con el acceso a servicios básicos, con la discriminación, con el uso de la tierra y su acceso, con la exclusión del acceso al desarrollo, con las condiciones laborales, etc... También tendremos indicadores que nos permitan valorar los procesos y asegurar que los derechos humanos son respetados y protegidos en todas las fases del proceso de toma de decisiones y realización de actividades de cooperación. Para esto tendremos que tener en cuenta factores como la participación, las responsabilidades, la transparencia o el fortalecimiento interno. Y por último tendremos indicadores que nos permitan valorar las instituciones (y sus capacidades) para la promoción, protección y realización de los derechos humanos en y a través del desarrollo.
5. Finalmente, resulta obvio que hablar y establecer una tipología de indicadores constituye el fundamento de la cuestión metodológica. Si bien es cierto que en materia de EBDH no se han concretado tanto como en el ámbito de la CID, no deja de ser menos cierto que existen muchas propuestas con niveles fuertes de concreción en cuanto a indicadores que nos permitan valorar la aplicación del EBDH desde su práctica y no desde su planteamiento teórico-metodológico. A este respecto no pretendemos ser muy originales debido a los ingentes, intensos y provechosos esfuerzos que se han realizado en diversos ámbitos de Naciones Unidas – fundamentalmente el PNUD y la OACNUDH - donde se ha venido invirtiendo en relación a la cuestión metodológica los últimos años. En esta materia se ha venido desarrollando una suerte de transición evolutiva, de desarrollo transicional, en la medida que los indicadores de derechos humanos han formado parte del análisis doctrinal por parte de teóricos de los derechos humanos y del ámbito de la CID.
En un principio, la tipología analítica tuvo que ver con la procedencia de las fuentes de información, con la naturaleza del informador. En este sentido se distinguió, someramente y de manera un tanto burda, entre indicadores cuantitativos y cualitativos. Lo cuantitativo hacía referencia a lo numérico, a lo estadístico, al mero dato bruto. Lo cualitativo pretendía bucear en el ámbito de lo temático, de las especificidades que afectan a
111
derechos83. En este sentido y prolongando esta lógica, muy adosado a lo que fue la experiencia de los Relatores Especiales, se establecían clasificaciones según:
a) Las violaciones de derechos pertrechadas, dependiendo de su naturaleza y careotipo. b) En función de variables socio-económicas, en el sentido que describían y daban medida del sector, grupo o sujeto necesitante. c) En función de criterios de opinión-percepción, que venía dados por la capacidad de observación y de análisis propio de los observatorios de derechos humanos, defensores de derechos, institutos de derechos humanos, etc… d) En función del juicio y de la opinión de expertos independientes.
Posteriormente, tanto el PNUD como la OACNUDH han venido trabajando intensamente en una línea metodológica consistente en una clasificación de los indicadores en indicadores estructurales, de proceso y de resultados . No dialogaremos críticamente con esta metodología sino que la asumiremos como propia debido al nivel de legitimidad con la que cuenta, así mismo por su carácter experimental y provisorio.
En estos documentos se definen como indicadores estructurales aquellos que “reflejan la ratificación y adopción de instrumentos jurídicos y la exis-tencia de mecanismos institucionales básicos que se consideran necesarios para facilitar la realización de un derecho humano. Reflejan el compro-miso o la intención del Estado de adoptar medidas para hacer efectivo ese derecho. Los indicadores estructurales deben, ante todo, centrarse en la naturaleza de las leyes nacionales aplicables al derecho de que se trate -es decir, indicar si han incorporado las normas internacionales- y en los mecanismos institucionales que promueven y protegen las normas. Los indicadores estructurales deben también reflejar las políticas y las estrate-gias del Estado pertinentes a ese derecho”85.
Llaman indicadores de proceso a “aquellos que relacionan los instrumen-
83 Un momento importante en este proceso de sistematización fue el “draft” para la discusión presen-tado por R. Malhotra y N. Fasel, con el título: “Quantitative human rights indicators. A survey of major initiatives”, de 2005.
85 Parágrafo 18.
112
tos de política de los Estados con jalones u objetivos intermedios que acumulados se convierten en indicadores de resultados, los cuales a su vez pueden relacionarse de manera más directa con la realización de los derechos humanos. Los instrumentos de la política de Estado son todas las medidas (programas públicos e intervenciones concretas) que un Estado está dispuesto a adoptar para materializar su intención o su compromiso de alcanzar los resultados que corresponden a la realización de un deter-minado derecho humano”86.
Finalmente llaman indicadores de resultado a los que “describen los logros, individuales y colectivos, que reflejan el grado de realización de un derecho humano en un determinado contexto. No se trata sólo de una medida más directa de la realización del derecho humano sino también de la importancia de esa medida para apreciar el disfrute del derecho. Puesto que refleja los efectos acumulados de diversos procesos subyacentes (que pueden ser descritos por uno o más indicadores de proceso), un indicador de resultados suele ser un indicador lento, menos sensible a las variaciones transitorias que un indicador de proceso” .
Reflexión final
Hemos hablado de establecer, en materia de indicadores, intersecciones entre tres variables analíticas como son población, desarrollo y derechos humanos. Constituyen tres matrices netas desde la que derivar todo un marco para la formulación de indicadores. Podemos establecer, con esta configuración inicial, tres niveles diferenciados de análisis. Un primer nivel, que derivaría estrictamente de la categoría biopolítica de “población”, y que nos permitiría inferir tres variables analíticas para la inferencia espe-cífica de indicadores, como serían: fecundidad, mortalidad y migración. Estas tres variables que modulan el pulso de dignidad de la categoría
86
Parágrafo 21. Sin embargo, existe cierta similitud entre los indicadores de proceso y los de resul-tados, pues todo proceso puede medirse desde el punto de vista de los insumos o bien de los productos o resultados que genera. Así pues, en el caso de un proceso de inmunización de niños, los indicadores pueden medir los recursos o gastos públicos destinados a los programas de inmunización (es decir la variante insumos) o el porcentaje de niños atendidos por los programas (es decir la variante resultados o efectos). Podrían ser, por tanto, los dos, indicadores de proceso. Factores que contribuyen a la dis-
de los programas de inmunización en determinado período y relacionarse de forma más directa con la realización del derecho a la salud. Para medir un indicador de proceso es preferible considerar el resultado físico del proceso y no los recursos que exige, pues la experiencia en diferentes países y de
público y el resultado físico que genera ese gasto. El resultado físico depende de los recursos y otros factores institucionales y no institucionales que varían de un lugar a otro, por lo que es difícil interpretar los indicadores de gasto público.
113
“población”; o las formas de exclusión de la misma en su dimensión colec-tiva – población, comunidad- e individual – personas -.
Un segundo nivel de análisis haría referencia a qué temáticas específicas resultarían relevantes para redimensiones esas tres variables. En este sen-tido, habría que hablar de: salud sexual, salud reproductiva, mortalidad infantil y de niñez, así como envejecimiento y procesos de dignidad en este proceso.
En tercer lugar habría que hablar de ciertos grupos que resultan relevantes desde el punto de vista del análisis demográfico y su impacto; grupos que determinan una protección especial y específica de derechos humanos y cuya tasación demanda indicadores. Hablaríamos, a modo de enumeración ejemplar, de infancia, mujeres, migrantes, pueblos indígenas, minorías nacionales; grupos especialmente vulnerables por razón de nacionalidad, etnia, racialidad, sexualidad, etc. Estos tres niveles de análisis – población, temáticas específicas y grupos vulnerables - no señalan o indican fronteras demarcadas y autónomas; sino secantes, interconectadas e interpenetradas. Por tanto, lo normal es que se den situaciones de interconexión de grupos, a partir de esos tres niveles de análisis. Esta lógica metodológica se infiere del concepto de interdependencia que caracteriza a todos los derechos y cuya implicación estructural abarca también a cualquier metodología para el establecimiento de indicadores.
En cualquier caso, la clave para el desarrollo de indicadores sobre el EBDH reside en los principios que regular y condicionan la aplicación de dicho Enfoque, así como en el objetivo fundamental que persigue una evaluación del EBDH mismo, que no es otro que evaluar los resultados de las acciones y el nivel de transformación generada. Por lo tanto, para esta-blecer unos indicadores al servicio del EBDH tenemos que desarrollar parámetros de resultado objetivamente medibles que nos permitan analizar el grado de cumplimiento y aplicación de los principios planteados.
A partir de aquí, y en función de las conclusiones a las que hemos llegado estudiando y analizando las propuestas y tipos de indicadores que hemos encontrado, vamos a tratar de centrar la reflexión en la concreción de indi-cadores para algunos de los niveles que acabamos de mencionar. Con ello tratamos de realizar aportaciones concretas en aquellos parámetros del EBDH donde nos hemos encontrado mayores niveles de abstracción o que nos parecen sumamente importantes en el contexto del EBDH y las prior-izaciones que hemos definido en función de intereses y prioridades insti-tucionales establecidas.
INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS. CONEXIÓN E INTERDEPENCIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
En este apartado vamos a tratar de establecer una relación sistemática de indicadores de derechos humanos, a partir del principio de interdependen-cia e indivisibilidad de todos lo derechos. Desde ahí, trataremos de ver cómo a partir de una consideración y reflexión general de los derechos humanos – civiles, políticos, sociales y culturales -, se infieren y deducen conexiones para especificar indicadores de derechos humanos, desde el punto de vista y perspectiva de los derechos de las mujeres. Esto es tran-sitar de lo global y abstracto – el bloque general de derechos humanos -, a lo específico, es decir, ver cómo se específica el discurso de derechos humanos como exigencia propia de los derechos de las mujeres; cómo este es pautado, apropiado y modulado desde la exigencia propia del discurso de las mujeres.
Para ello procederemos en dos momentos. Uno introductorio, en donde se tratará de establecer una visión general de la importancia de los derechos de las mujeres para desarrollar indicadores específicos y de las líneas generales que este abordaje exige e implica. Un segundo momen-to, en donde se procederá al desarrollo específico de esos indicadores, a partir de un núcleo matricial, como es el derecho a la vida-fecundidad y su conexión específica con los derechos de las mujeres. Derecho a la vida de las mujeres que se extiende y amplifica en un sentido positivo, a partir de las posibilidades que otorgan la interdependencia e indivisibili-dad de todos los derechos como metodología para entender la profundi-dad y alcance de los derechos, siempre desde la perspectiva de las mujeres.
115
A modo de introducción
Hablar de igualdad de género(s) y conectarlo, específicamente, con los derechos de las mujeres, implica reorientar la igualdad a la capacitación interdependiente de todos los derechos, en donde la dimensión participativa juega un papel fundamental para fortalecer el resto. Ello conecta, necesari-amente, con dos dimensiones que demandan todos los esfuerzos para avan-zar en un ejercicio real de los derechos de las mujeres, como son: derechos reproductivos y derecho a la vida libre de discriminación y violencia.
Ello demanda traer a colación los contextos culturales en los que las mujeres producen, reproducen y desarrollan su vida. Las creencias, acti-tudes y prácticas culturales y religiosas tienen enorme repercusión en la vida y capacidad de elección de mujeres y niñas. Los derechos culturales, por tanto, matizan y moldean los derechos de las mujeres, tal y como estos son entendidos en abstracto en Occidente, es decir, sin atributos culturales. La especificidad concreta de un derecho, en donde nos jugamos su real-ización y garantía, tiene que ver, muchas veces, en última instancia, con el contexto cultural donde arraiga y desde donde se interpreta. Con mucha más evidencia si hablamos de los derechos de las mujeres, en los que entran a discernimiento intercultural dos principios tan fundamentales como no-discriminación e igualdad, principios fundamentales para asegu-rar el derecho a la vida en un sentido pleno. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres sólo podrán hacerse asumiendo y com-prendiendo los nichos culturales en los que éstas habitan y se expresan. Ello constituye un reto fundamental para el imaginario occidental de derechos humanos; así como para el imaginario feminista arraigado en Occidente, a estructuras estrictamente liberales.
Hablar de derechos humanos y derechos de las mujeres implica poder arraigarse normativamente en un texto de consenso, que exige, todavía, una dilatada interpretación intercultural. Nos referimos a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEFDM), junto con sus Comentarios y Recomendaciones Generales. En este texto se fijan una serie de categorías normativas interesantes – igual-dad, discriminación, derechos de las mujeres - que deben trasversalizarse a otras lecturas de derechos, desde mediaciones culturales concretas. La Convención es el texto normativo, que en el marco del Derecho interna-cional de derechos humanos, sintetiza y despliega filosófica y normativa-mente cómo entender, proyectar y trasversalizar la igualdad de género, desde el punto de vista de derechos de las mujeres, a todos los espacios de la vida.
116
Avanzar en el angosto y difícil camino del desarrollo de indicadores para la cooperación internacional, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, implica asumir y tener en cuenta los avances y logros alcanzados, de manera complementaria, desde las políticas de igualdad y desde proce-sos políticos de mainstreaming. Estos dos enfoques diferenciados nos ubican en procesos para la consecución de la igualdad real. Ello debe ir acompañado por la dimensión económica: esto es la creación de presu-puestos específicos para impulsar políticas de igualdad y de mainstream-ing. Esta formulación es esencial para poder entender y avanzar en la sistematización de indicadores que permitan implementar los derechos de las mujeres en el ámbito de la cooperación internacional. Es imposible hablar de transversalización e integración de la igualdad de género y de todas sus exigencias, en todos los ámbitos de la vida, si no se establecen criterios e indicadores para entender estas cuestiones desde una perspec-tiva presupuestaria específica.
El mainstreaming es un proceso político a la vez que técnico. Implica nuevas maneras de idear y enfocar políticas, cambios en la cultura organi-zativa e institucional que orientarán y vehicularizarán alteraciones en las estructuras sociales y, específicamente, en las de cooperación internacio-nal. Contempla la plena participación de la mujer en todos los aspectos de la vida, así como el análisis de todas las propuestas desde una perspectiva de igualdad de género. Implica la integración de las políticas específicas en las políticas generales; en la mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos, incorporando una perspectiva de igualdad de género en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, involucrando
mainstreaming implica un proceso de valoración de las implicaciones, para mujeres y hombres, de todo plan de acción dis-eñado por las políticas de cooperación, incluyendo legislación interna, planes directores, políticas y programas de cooperación, en cualquiera área y a todos los niveles.
Hablar de mainstreaming, desde el punto de vista de la CID, poniendo el énfasis en la necesidad de desarrollar unos indicadores específicos útiles para tal propósito, exigiría hablar de unas líneas prioritarias de trabajo en las que ensayar este proceso. Estas líneas prioritarias, que exigirían una investigación en específico, serían:
Derechos humanos, género, igualdad y cultura- Salud reproductiva- Violencia sexo-específica- Adolescencia y juventud-
Situaciones de emergencia y post-emergencia- Hombres y adolescentes-
Como se ha señalado, afrontar en toda su intensidad política en reto del mainstreaming exige y demanda la realización de presupuestos orientados específicamente a la promoción, protección y desarrollo de los derechos de las mujeres. Tasar en concreto, de manera específica, y en su dimensión económica, el coste real de la igualdad de género, en todos los ámbitos que afecta, en sus diferentes dimensiones y escalas. En específico, como se traduce esto para la estructura e institucionalidad global de la CID.
Ello está en estricta consonancia con los objetivos de trabajos propuestos por el Fondo de Desarrollo de la Mujer de Naciones Unidas (UNIFEM), que de alguna manera anudan y dan consistencia a la propuesta de dere-chos e indicadores que realizaremos. Esos objetivos son:
a) Reducción de la feminización de la pobreza y de la exclusión. b) Erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
-dad de transmisión sexual entre mujeres y niñas.
d) consolidación de la igualdad de género en regímenes de estabi-lización democrática88.
Nuestra propuesta se centrará específicamente en los puntos b) y c), orien-tados más específicamente en una lectura holística y específica del dere-cho a la vida, en lo que tiene de afectación e implicación estructural a la vida de las mujeres: los derechos reproductivos y de fecundidad.
En definitiva, los programas de igualdad de género orientados a los proyectos y políticas de cooperación deberán estructurarse en torno a dos principios fundamentales para poder avanzar en la profundización y garantía de los derechos de las mujeres, como son: participación e inclusión. Ello reclama articular de manera conjunta y articulada otros sujetos y actores, junto con movimientos de mujeres locales, nacionales e internacionales; a la vez que un conocimiento experto de mujeres en estas cuestiones. La exigencia última del mainstreaming es la implicación colectiva en un proceso político de transversalización de los derechos de las mujeres al más alto nivel. Generar un conocimiento colectivo en los proyectos, programas e institucionalidad de la cooperación sería también el objetivo último de una sistematización de indicadores.
88 CEDAW and Human Rights Based Approach to Programming. A UNIFEM Guide, Unifem, New
118
Un enfoque de derechos de las mujeres para las políticas de cooperación fortalecería el movimiento de mujeres en su conjunto y en sus diferentes formas de expresión. Ayudaría a la clarificación de roles en todo lo que implica el reto de asignación y distribución de nuevos roles; de dis-tribución diferencial de los derechos y deberes, cuando de derechos de las mujeres se habla. Ello fomentaría la capacidad de las mujeres – en su dimensión orgánica, institucional, articulada - para expresarse como sujeto de derechos en la formulación y definición de lo que se entiendo por necesidades prioritarias de las mujeres, en el marco de la cooperación; así como en la valoración de la efectividad de las respuestas institucionales de la cooperación para hacerse cargo de una enfoque de derechos para y desde las mujeres.
Hacia una formulación de indicadores
Como se ha expresado partiremos metodológicamente de lo que es un elemento central en nuestra forma de comprender y afrontar el EBDH, como es el concepto de interdependencia y estricta compenetración de todos los derechos. Desde esa categoría partiremos de lo que considera-mos un derecho matricial desde el que entender la especificación y forma que puedan adquirir otros derechos. Nos referimos al derecho a la vida. Una concreción específica de lo que supone este derecho, desde la pers-pectiva de los derechos de las mujeres, sería desgranar analíticamente las posibilidades que otorga una metodología como la interdependencia de los derechos, viendo como ésta profundiza y establece haz de relaciones, conexiones y atingencias entre el derecho a la vida, y el resto de derechos que afectan a las mujeres. Fundamentalmente, en nuestra propuesta, serían todos aquellos que tienen que ver con la salud sexual y reproducti-va, ramal de derechos que afectan nuclearmente a las posibilidades y condiciones de vida de todas las mujeres; pero también con otros derechos civiles, económicos y sociales, aprehendidos desde la perspectiva de las mujeres, y cuya desatención estructural tiene un impacto deletéreo sobre ese derecho principio matricial que es la vida.
Los indicadores inferidos desde las posibilidades que otorga el derecho a la vida-fecundidad, en cuanto dimensión positiva del derecho a la vida, nos permitirán tener una dimensión de la complejidad que adquiere el derecho a la vida de las mujeres, en su conexión anudada e inescindible con otros factores que la mayoría de las veces quedan invisibilizados, como los socioeconómicos, laborales, sexuales, reproductivos, culturales, políticos, y un largo etc…
Derecho a la Vida
Derechos de Vida-fecundidad
Hablar del derecho a la vida-fecundidad, supone especificar esta dimen-sión, a la hora de hablar de los derechos de las mujeres, desde, al menos, cuatro ámbitos temáticos, para cada uno de los cuales habría que esta-blecer indicadores específicos. Esos cuatro ámbitos son: a) embarazo; b) atención al aborto inseguro; c) problemas en el aparato reproductivo; d) violencia de género. Los cuatro, como se puede deducir, afectan estruc-turalmente a la vida de las mujeres. Cada uno de esos ámbitos temáticos puede estructurarse, y así lo haremos, a partir la metodología, asumida ya en el marco de Naciones Unidas, de clasificar los indicadores como de estructura, de proceso y de resultado.
a) Embarazo
El embarazo, en cuanto fuente del derecho a la vida que afecta de manera específica, directa y estructuralmente al cuerpo de las mujeres, y sólo a ellas, puede rotularse a partir de distintos indicadores. Un indicador de estructura para medir la salubridad del embarazo, desde un Enfoque de Derechos, sería:
- Existencia, o inexistencia, de una ley, o disposición normativa, que permita el aborto para salvar la vida de la mujer. El contenido material de dicha disposición normativa debería asegurar el derecho de la mujer a solicitar y recibir servicios de aborto, siem-pre que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, cuestión que debe ser objeto de estricta evaluación médica.
Un indicador de proceso para el mismo supuesto sería:- Número y porcentaje de hospitales que han practicado abortos
para salvar la vida de las mujeres.
Un indicador de resultado sería: - Número y porcentaje de muertes por complicaciones de aborto,
teniendo en cuenta el total de muertes maternas.
b) Atención digna del aborto inseguro
Un indicador de estructura para este supuesto sería: - La existencia o inexistencia de algún programa de atención
digna y humanizada del aborto inseguro en los centros públicos
120
de salud. Ello implica que los servicios sean oportunos para aten-der la vida de las mujeres con complicaciones en el aborto; y que se exima al personal de salud de tener que informar sobre el abor-to inseguro provocado, en países donde el aborto es ilegal.
Un indicador de proceso sería: - Número de hospitales públicos que han capacitado a sus profe-
sionales en para poder proceder en estas circunstancias de aborto inseguro.
Indicadores de resultado serían: - Equilibrio diferencial entre el número de ingresos hospitalarios
por estos motivos y el número de muertes producidas. - Número y porcentaje de muertes por complicaciones de aborto,
sobre el total de muertes maternas.- Denuncias por falta de atención dignas al aborto inseguro.
c) Dificultades y problemas en el aparato reproductivo
Indicadores estructurales serían:- La existencia o inexistencia de programas para la detección y
tratamiento de cualquier dificultad del aparato reproductivo, o cualquier parte del cuerpo que afecte al mismo.
Indicadores de proceso serían:- Porcentaje de mujeres que han sido sometidas a procedimientos
de detección y tratamiento de problemáticas en el aparato repro-ductivo, o cualquier parte del cuerpo que afecte al mismo.
Indicadores de resultado serían:- Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas en el aparato
reproductivo.
d) Violencia de género
Indicador estructural sería:- La existencia o inexistencia de normativa y legislación para la
prevención de la violencia de género, junto con la atención inte-gral de las mujeres víctimas de violencia de género.
Indicadores de proceso serían:- La existencia de un sistema estadístico de control unificado e
121
integral sobre mujeres y víctimas de violencia de género.- Números y porcentajes de centros públicos y privados de salud
que aplican protocolo para controlar y denunciar la violencia de género.
- Cantidad y calidad de las campañas mediáticas desarrolladas para la prevención y denuncia del feminicidio.
- Duración, contenido y seguimiento de impacto de las campañas para la prevención del feminicidio.
Indicador de resultado, al respecto, sería:- Sistematización y control del número de mujeres asesinadas por
agresión, en el marco de una estructura general de violencia de género.
Derecho al matrimonio y a la formación de una estructura familiar
En cuanto derecho civil, el derecho al matrimonio funciona en esta estruc-tura como un complemento del derecho a la vida de las mujeres, estricta-mente vinculado a los derechos reproductivos; una socialización de estos en “estructuras familiares”, lo que no tiene una dimensión unívoca, sino que puede adoptar múltiples formas de concreción. Una de las formas de concreción de la estructura familiar es el matrimonio y los derechos que en el seno de esta forma contractual se desarrollan y despliegan. Este dere-cho tiene una conexión estructural con los derechos de fecundidad, como venimos señalando. Desde ese sentido metodológico ocupa el lugar que proponemos en la prelación sistemática que proponemos.
Dentro del derecho al matrimonio y a la formación de estructura familiar, hablaremos de indicadores en tres ámbitos temáticos que nos remiten esencialmente a derechos de fecundidad, como son: a) igualdad de deberes
prevención y tratamiento de infertilidad.
a) Igualdad de deberes y derechos entre mujeres y hombres respecto al patrimonio, crianza y educación
Indicadores de estructura en relación a esta cuestión serían:- La existencia o inexistencia de legislación para la fijación de una
misma edad mínima para el matrimonio entre hombres y muje-res.
- La existencia de legislación que establezca criterios de igualdad
122
de deberes y derechos de mujeres y hombres respecto a los
- Existencia de programas para fomentar la participación de los padres en el momento del parto.
Indicador de proceso sería:- Número y porcentajes de demandas por pensión alimenticia
resueltas sobre el total de demandas presentadas.
Indicadores de resultado serían:- Cantidad de partos acompañados en el sistema público de salud,
sobre el total de partos atendidos.- Análisis diferencial del conjunto de licencias masculinas otorga-
das, en comparación con las licencias u ocupación femenina,
b) Información y servicios de planificación familiar
Indicadores de estructura serían:- Existencia o inexistencia de legislación que reconozca el derecho
de mujeres y hombres a decidir libre e informadamente el núme-
- Existencia de programas para la información plena en cuestiones como anticoncepción, aborto legal (si corresponde), en los cen-tros de salud primaria.
- Existencia de programas para la disposición de servicios de anti-concepción y aborto legal en los centros de salud.
Indicadores de proceso serían:- Números y porcentajes de centros públicos de atención primaria
que informan plenamente sobre anticoncepción y aborto legal, si procediese.
- Número y porcentaje de centros públicos que otorgan servicios de anticoncepción y aborto legal.
Indicadores de resultado serían:- Número de personas que conocen los métodos anticonceptivos
modernos.- Número de mujeres vinculadas en edad fértil que expresa su
insatisfacción por el conocimiento o acceso a medios anticoncep-tivos modernos.
123
c) Prevención y tratamiento de la infertilidad
Indicadores de estructura serían:- Existencia de programas para la entrega de información para la
prevención de infertilidad en centros públicos.- Existencia de programas para la entrega de servicios para el tra-
tamiento de la infertilidad en servicios públicos de salud.
Indicadores de proceso serían:- Número y porcentaje de centros públicos que otorgan informa-
ción para la prevención de la infertilidad sobre el total de centros existentes.
- Número y porcentaje de centros públicos que otorgan servicios específicos para el tratamiento de las infertilidades, sobre el total de centros existentes.
Indicador de resultado sería:- Prevalencia de infertilidad como consecuencia de enfermedades
de transmisión sexual.
Derecho a decidir el número y espaciamiento de los/las hijos/as
Se trata de un derecho vinculado inherentemente al derecho a la vida y, en cuanto tal, constituye una especificación de los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos pretenden proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir, con responsabilidad, sobre si tener hijos, o no; cuántos y en qué momento; y con quién(es). En definitiva implican la capacidad de todas las personas a autodeterminar su vida reproductiva.
A este respecto, desarrollaremos indicadores en torno a dos ámbitos temáticos de derechos que enmarcan de manera nítida este derecho. Por un lado, todos los temas relativos al derecho de información y educación de los hijos; por otro lado, todo lo relativo a la oferta de servicios necesarios para poder implementar los derechos reproductivos. a) Información y servicios
Consideraremos indicadores de estructura:- La existencia o inexistencia de legislación que reconozca el dere-
cho de mujeres y hombres a decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de los hijos.
- La existencia de programas ad hoc que permitan definir las con-
diciones de acceso y entrega de la información necesaria; consul-ta y amplio consejo sobre anticoncepción y aborto legal, si correspondiese, en los centros de atención primaria de salud.
Indicadores de proceso serían:- El número y porcentaje de centros públicos de atención primaria
de salud que oferten y entreguen información, asesoría y amplia consulta sobre anticoncepción, aborto legal, en los centros de atención primaria de salud, teniendo en cuenta el total de centros existentes.
- Porcentaje de personas que conozcan el periodo fértil de la mujer.
Indicador de resultado sería:- Porcentaje de personas que conocen los métodos anticoncepti-
vos.
b) Servicios
Entenderemos por indicadores estructurales los siguientes:- La existencia de legislación que reconozca el derecho de hom-
bres y mujeres a decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de hijos.
- La existencia de programas para que oferten el acceso a servicios de anticoncepción y aborto legal, en los centros públicos de salud.
Indicadores de proceso serían:- El número y porcentaje de centros públicos de atención primaria
de salud que faciliten el acceso a métodos anticonceptivos modernos.
- Número y porcentaje de centros públicos que oferten servicios de aborto legal.
Indicadores de resultado serían:
demanda insatisfecha por la información y atención otorgada en métodos anticonceptivos modernos.
- Fecundidad no deseada en mujeres.
125
Derecho a la salud
Con este derecho nos insertamos en la necesidad de profundizar en el derecho al más alto nivel posible de salud sexual y reproductiva para las mujeres. La salud sexual y reproductiva es una cuestión que tiene un nivel de dependencia multifactorial, siendo el que nos preocupa en esta exposición el acceso a los servicios de atención a la salud, conscientes de las dificultades para poder definir y tasar en contextos multiculturales qué se entiende por salud.
Para analizar el derecho a la salud -desde el punto de vista de los derechos de salud sexual y reproductiva- lo descompondremos en seis ámbitos temáticos, cada uno de los cuales encierra dimensiones de derechos que en una fusión interdependiente, constituirían una concepción amplia, estruc-tural y compleja del derecho a la salud. Para cada uno de esos ámbitos temáticos, o unidades de derecho, otorgaremos indicadores que ayuden a comprender la dimensión estructural del derecho a la salud, teniendo siem-pre como foco hermenéutico los derechos de las mujeres. Esos ámbitos temáticos son: a) información y educación en salud sexual y reproductiva; b) servicios en salud sexual y reproductiva; c) autonomía, confidenciali-
de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a la vida); d) pre--
al; e) prevención y atención de la violencia de género; f) información y servicios para adolescentes.
a) Información y educación en salud sexual y reproductiva
Indicadores de estructura respecto a este ámbito temático serían:- La existencia o inexistencia de legislación que reconozca el dere-
cho de mujeres y hombres a recibir información sobre salud sexual y reproductiva (SSR).
- La existencia de programas para la entrega de información sobre SSR en los centros públicos de atención primaria.
Indicadores de proceso serían:- Número y porcentaje de centros públicos de atención primaria de
salud que entreguen información suficiente y documentada sobre SSR.
- Número y porcentaje de centros públicos de atención primaria de salud cuyos profesionales han sido capacitados para la entrega de información sobre SSR.
126
Indicadores de resultado serían:- Porcentaje de personas que conocen el periodo fértil de la
mujer.- Porcentaje de personas que conocen los métodos anticonceptivos
modernos.- Porcentaje de personas que conocen las formas de prevención de
b) Servicios de salud sexual y reproductiva
Indicadores de estructura serían:
derecho de mujeres y hombres a recibir servicios de atención en SSR.
- La existencia de programas de salud intercultural que defina, dé contenido y ponga en marcha componentes específicos de SSR.
- La existencia de un sistema de información estadística centrali-zado e integral, sobre SSR.
Indicadores de proceso serían:- Gasto público total orientado a SSR, en cuanto dimensión espe-
cífica del gasto total en salud.- Gasto público per cápita en SSR.- Número y porcentaje de centros públicos de atención primaria
cuyos profesionales han sido capacitados para la atención en SSR.
- Porcentaje de mujeres en edad fértil que reciben métodos anti-conceptivos en el sistema público.
Indicadores de resultado serían:- Porcentaje de atención institucional pre-natal.- Porcentaje de atención institucional en el momento del parto.- Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas en el aparato
reproductivo de mujeres y hombres.
Indicadores de estructura serían:- Existencia de legislación que reconozca el derecho a la autono-
mía, confidencialidad e integridad corporal al recibir servicios de atención de SSR.
- Existencia de legislación que establezca el carácter confidencial
de la información médica, así como de las fichas particulares de cada paciente.
- Existencia de legislación que admita la práctica del aborto bajo ciertas circunstancias.
Indicadores de proceso serían:- Existencia de protocolos de consentimiento informado en materia
de SSR establecido a nivel de la salud pública.- Número y porcentaje de centros públicos de salud que aplican el
protocolo de consentimiento informado en materia de SSR.- Número y porcentaje de centros de salud que tienen un comité de
ética de investigación para cuestiones de SSR.
Indicadores de resultado serían:- Número y porcentaje de denuncias por asistencia de consenti-
miento informado en SSR sobre el total de denuncias por falta de consentimiento informado en materias de salud.
- Número y porcentaje de muertes por complicaciones de aborto, sobre el total de muertes de mujeres.
sexual
Indicadores de estructura serían:- La existencia o inexistencia de legislación para la prevención,
diagnóstico, tratamiento y eliminación de toda forma de discrimi-
- Existencia de legislación para la prevención, diagnóstico y trata-miento de enfermedades de transmisión sexual.
Indicadores de proceso serían:- La existencia de un sistema centralizado e integral de estadística
SIDA.- Número de campañas mediáticas para la prevención de enferme-
dades de transmisión sexual.- Cantidad, calidad y variación anual en las unidades preservativas
entregadas por el sistema público de salud.- ¿Constituye el examen viral una exigencia del sistema público
para el cumplimiento en la prestación del derecho a la salud en relación al SSR?
128
Indicadores de resultado serían:- Tasa anual de enfermedades de transmisión sexual de obligatoria
notificación.
-lescentes y jóvenes.
- Porcentaje de personas que conocen las formas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
- Población, adolescente y muy joven, con conocimientos sobre las
- Población, adolescente y muy joven, con conocimientos sobre las
SIDA, por el uso sistemático de preservativos.
e) Prevención y atención a la violencia de género
Indicadores de estructura serían:- La existencia de legislación para la prevención de la violencia de
género y la atención personalizada e integral a mujeres víctimas de violencia.
- Existencia de programas para la atención integral de mujeres víctimas violencia de género en los centros de salud pública.
- Existencia de protocolos para la regulación y control de violencia de género en los centros públicos y privados de salud.
Indicadores de proceso serían:- La existencia de un sistema estadístico integral y centralizado
sobre mujeres víctimas de violencia de género.- Número y porcentaje de centros públicos y privados de salud que
aplican protocolo para el control y regulación de la violencia de género.
- Número de campañas mediáticas para la prevención de la violen-cia de género.
- Duración, contenido y calidad de las campañas para la preven-ción de la violencia de género.
- Número y porcentaje de los centros públicos de salud cuyos profesionales han recibido capacitación sobre la violencia de género.
- Número de denuncias por violencia de género.
Indicadores de resultado serían:- Número de muertes de mujeres por razón de la violencia de
género.- Tasa de prevalencia de violencia física, psicológica y sexual en
las mujeres.
e) Información y servicios en SSR para adolescentes
Indicadores de estructura serían:- La existencia de programas sobre educación en SSR en el sistema
público de enseñanza básica y secundaria, con un enfoque de género.
- Existencia de programas que permitan un acceso amplio y veraz a la información en materia de SSR para adolescentes.
- Existencia de programas que aseguren la posibilidad de seguir estudiando a madres adolescentes, junto con el apoyo necesario para la realización de esos estudios.
Indicadores de proceso serían:- Número y porcentaje del sistema público de enseñanza secunda-
ria con currículas permanentes de formación en SSR.- Número y porcentaje de centros de atención primaria de salud
que otorgan información y asesoría en SSR a adolescentes.- Número y porcentaje de centros del sistema público de enseñan-
za secundaria cuyo profesorado ha sido capacitado para la infor-mación y asesoría en materia de SSR. Ello incluye: anticoncep-ción, aborto legal, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad,
desde un enfoque de género y de derechos de las mujeres.- Número y porcentaje de centros de atención primaria de salud
cuyos profesionales han sido capacitados para la información y asesoría en materia de SSR.
Indicadores de resultado serían:- Porcentaje de adolescentes que conoce el periodo fértil de la
mujer.- Porcentaje de adolescentes que conoce medios anticonceptivos
modernos.- Porcentaje de adolescentes sexualmente activos que utiliza
medios anticonceptivos.- Fecundidad no deseada en mujeres adolescentes.- Porcentaje de adolescentes que conoce medios de prevención de
130
enfermedades de transmisión sexual.
Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
Se trata de garantizar el derecho de cada mujer y hombre a tener sus pro-pias convicciones en materia de sexualidad y reproducción. Vincular este derecho civil clásico –pensamiento, conciencia y religión- con los derechos reproductivos. Sus implicaciones son evidentes: que el Estado no pueda
-cios en salud sexual y reproductiva, por razones de pensamiento, religión, conciencia u otros criterios axiológicos.
Incluye el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de los servicios de atención en salud sexual y reproductiva, siempre que existan condiciones para derivar y tratar a la persona en situaciones de emergencia; se corra el peligro para la vida de la persona afectada. Nuestra exposición en dos ámbitos temáticos: a) derecho a recibir información sin ningún tipo de discriminación; b) las cuestiones a la objeción de conciencia.
a) Derechos a recibir información sobre anticoncepción, aborto legal, sin discriminaciones religiosas, de pensamiento o axiológicas
Indicadores estructurales serían:- La existencia de programas que definan la entrega de informa-
ción y asesoría amplia sobre anticoncepción, aborto legal, en centros de salud primaria.
- La existencia de programas para el acceso a servicios de anticon-cepción, aborto legal, en centros de salud de primaria.
Indicadores de proceso serían:- ¿El Estado ha limitado el contenido y la realización práctica de
campañas de información sobre anticoncepción, aborto legal, en base a criterios de pensamiento, religión, o cualquier otra dispo-sición axiológica?
- ¿Ha limitado el Estado la entrega de servicios de anticoncepción – en situaciones de emergencia o aborto legal- sobre criterios de pensamiento, religiosos o axiológicos.
Indicadores de resultado serían:- Denuncias en relación a la negación de información en SSR, sobre
la base de criterios religiosos, de pensamiento o axiológicos.- Denuncias sobre la negación de la entrega de servicios en SSR,
131
sobre la base de los criterios religiosos, de pensamiento o axioló-gicos.
b) Objeción de conciencia
Indicador de estructura sería:- La existencia de legislación que permita la objeción de concien-
cia de los profesionales de la salud, que oferten servicios en SSR y pueda definir, al respecto, dinámicas alternativas para dar res-puesta a las personas cuyo derecho a la salud quede afectado.
Indicador de proceso sería:- La existencia de un registro de objetores de conciencia que traba-
jen en servicios públicos en relación con SSR, que permita la derivación a otros profesionales.
Indicador de resultado sería:- Denuncias sobre la negación de la entrega de servicios en SSR
amparados en la objeción de conciencia.
Derecho a la integridad corporal y estar libre de tratos inhumanos y degradantes
Es más que evidente el vínculo estructural de este derecho, con el derecho a una vida digna de las mujeres, ante el amplio campo de violencias a las que estas son sometidas. Procederemos pedagógicamente desgranando este derecho civil clásico en cuatro ámbitos temáticos, de los que inferire-mos indicadores específicos. Estos ámbitos serían: a)) evitar la violencia, el abuso, el maltrato y el acoso sexual; b) atención humanizada de aborto inseguro; c) evitar maltrato psicológico en aborto ilegal; d) consentimien-to informado en investigaciones en SSR.
a) Evitar la violencia, el abuso, el maltrato y el acoso sexual
Indicadores de estructura serían:- La existencia de legislación para la prevención y sanción de la
violencia, abuso y maltrato sexual.- La existencia de legislación para la prevención y sanción de la
violencia, abuso, explotación y maltrato sexual específico para menores de edad.
- Existencia de una legislación para la prevención y posterior san-
132
ción del acoso sexual.
Indicadores de proceso serían:- Número y porcentajes de centros públicos de salud cuyos profe-
sionales han sido capacitados para la atención en abuso y violen-cia sexual.
- Número de campañas mediáticas para la prevención del maltrato y explotación sexual infantil.
- Número campañas mediáticas para la prevención del acoso sexual.
- Duración y contenido de estas campañas.
Indicadores de resultado serían:- Numero de denuncias por violación o abuso sexual presentadas.- Denuncias por acoso sexual presentadas sobre el porcentaje total
de denuncias resueltas.
b) Atención humanizada de aborto inseguro
Indicadores de estructura serían:- La existencia de programas para la atención humanizada del
aborto inseguro en centros públicos de salud.
Indicador de proceso sería:- Número y porcentaje de hospitales públicos que han capacitado
a sus profesionales para que trabajen en SSR, sobre la atención humanizada del aborto inseguro.
Indicadores de resultado serían: - Relación existente entre el número de muertes por complicacio-
nes de aborto y el número de ingresos hospitalarios por compli-caciones de aborto.
- Número de muertes por complicaciones de aborto sobre el total de muertes maternas.
- Número de denuncias por falta de atención humanizada del abor-to inseguro.
c) Evitar maltrato psicológico en aborto ilegal
Indicadores de estructura serían: - La existencia de legislación que acepte el aborto bajo ciertas
circunstancias y asegure el acceso a este sin discriminación.
133
Indicador de proceso sería:- Numero de hospitales públicos que han capacitado a sus profe-
sionales en el tratamiento del aborto legal.
Indicador de resultado sería:- Numero de denuncias por maltrato psicológico o físico en el tra-
tamiento del aborto legal.
d) Consentimiento informado en investigaciones en SSR y en atenciones a la salud
Indicador de estructura sería:- La existencia de legislación que regule la investigación biomédi-
ca, incluyendo investigación en SSR, con el requisito del consen-timiento informado.
- La existencia de legislación que reconozca el derecho a la auto-nomía, confidencialidad e integridad corporal al recibir servicios de atención a la salud, por parte de las mujeres.
- La existencia de legislación que establezca el carácter confiden-cial de la información médica y de la ficha médica.
Indicador de proceso sería:- Número de centros públicos de salud que tienen un comité de
ética para la investigación.- Existencia o inexistencia de protocolo sobre consentimiento
informado diseñado desde la institucionalidad de salud pública.- Número y porcentaje de centros de salud pública que aplican
dicho protocolo.
Indicador de resultado sería:- Numero de denuncias por ausencia de consentimiento informado
en investigaciones en SSR, a partir del total de denuncias sobre falta de consentimiento informado en investigaciones biomédi-cas.
- Número de denuncias por ausencia de consentimiento informado en atenciones de salud.
Derecho a recibir información
Se trata, en definitiva, del derecho a recibir información en relación con la fecundidad, tomando decisiones libre e informadas respecto de su sexualidad y reproducción, incluyendo riesgos y beneficios en la uti-
lización de métodos de anticoncepción, el aborto, alternativas disponibles para el tratamiento de la infertilidad y para la prevención de enferme-
Descompondremos este derecho en dos unidades temáticas - derechos, de los que inferir indicadores: a) derecho a recibir información en SSR; b) derecho a recibir información en SSR para adolescentes.
Derecho a recibir información en SSRa)
Indicadores de estructura serían:- La existencia o inexistencia de legislación que reconozca el dere-
cho de todas las personas a recibir información sobre SSR.- La existencia de programas que faciliten el acceso amplio a infor-
mación sobre anticoncepción, aborto legal, en los centros de salud pública.
Indicadores de proceso serían:- Número de centros públicos de salud que otorgan información
amplia sobre anticoncepción y aborto legal.- Número de centros públicos de salud cuyos profesionales han
sido capacitados para la entrega de información sobre SSR.
Indicadores de resultado serían:- Porcentaje de personas que conocen el periodo fértil de la
mujer.- Porcentaje de personas que conocen los métodos anticonceptivos
modernos.- Porcentaje de personas que conocen las formas de prevención de
Derecho a recibir información en SSR para adolescentesb)
Indicadores de estructura serían:- La existencia de programas sobre la educación en SSR en el sis-
tema público de educación, principalmente en secundaria.- La existencia de programas que aseguren la información y aseso-
ría en salud SSR para adolescentes en los centros de atención primaria de salud.
Indicadores de proceso serían:- Número y porcentaje de centros de atención primaria de salud
135
que otorguen información y asesoría en SSR a adolescentes.- Número y porcentaje de centros públicos de enseñanza secunda-
ria con una currícula permanente en educación sobre SSR.- Número y porcentaje de centros públicos de enseñanza secunda-
ria cuyo profesorado ha sido plenamente capacitado para la edu-cación y asesoría en cuestiones sobre SSR.
- Número y porcentaje de centros de atención primaria de salud cuyos profesionales han sido plenamente capacitados para la entrega de información y amplia asesoría en SSR.
Indicadores de resultado serían:- Porcentaje de adolescentes que conoce el periodo fértil de la
mujer.- Porcentaje de adolescentes que conoce los medios anticoncepti-
vos modernos.- Porcentaje de adolescentes sexualmente activos y que utiliza
medios anticonceptivos modernos.- Fecundidad no deseada de mujeres adolescentes.
Derecho a la privacidad e intimidad
Se trata de establecer una íntima relación entre el derecho a la privacidad e intimidad con los derechos de fecundidad, lo que incluye SSR. En última instancia es toda una estructura normativa garantista – ofertada por medio de derechos - para evitar injerencias indebidas en la vida privada de las mujeres. Una suerte de agresiones en este aspecto son los atenuantes exis-tentes en supuestos de violación de las mujeres en el marco de la vida sexual íntima, marital, etc..; los supuestos en los que es necesario el con-sentimiento del marido para recibir esterilización; se obliga al profesional sanitario a denunciar los supuestos de aborto ilegal practicados por las mujeres; o se permite al empleador demandar un test de embarazo antes de contratar a una mujer.
a) Evitar injerencias en la vida privada
Indicadores de estructura serían:- La existencia de legislación que fije y regule el carácter confiden-
cial de la información médica y de la ficha médica de las mujeres, para los supuestos que abordamos.
- La existencia de legislación que permita la esterilización por solicitud del hombre o de la mujer. (La legislación deberá esta-blecer de manera específica que la esterilización podrá pedirse
136
exclusivamente por parte de la persona afectada íntimamente, mediando siempre consentimiento informado).
- La existencia de legislación que establezca tasas sanciones para los posibles delitos de violación con independencia del compor-tamiento sexual de la mujer. (Cuestión que resulta evidente a ojos occidentales, pero que no es nada clara esta nítida separación en muchos países del Sur).
- La existencia de una legislación que proteja a las mujeres de posible denuncias por parte de los profesionales sanitarios por prácticas de aborto inseguro. La legislación deberá matizar que el profesional sanitario tendrá que informar y poner en conocimien-to de las mujeres afectadas la práctica de aborto ilegal.
- La existencia de legislación que impida a los empleadores exigir un test de embarazo a las mujeres antes o durante su contrata-ción.
Indicadores de proceso serían:- La existencia de protocolos de consentimiento informado en
SSR diseñado y construido por el Ministerio de Salud en concer-tación con los grupos de mujeres, y difundido por el propio Ministerio.
- Número y porcentajes de centros públicos de salud que apliquen el protocolo de consentimiento informado en atenciones por SSR.
Indicador de resultado sería:- Número de denuncias por violación de confidencialidad de la
información médica.
Derecho a beneficiarse del progreso científico
De nuevo se trata de establecer la relación estructural que existe de este derecho con los derechos de fecundidad. Comprende el derecho de toda persona a beneficiarse de las nuevas alternativas de diagnóstico, preven-ción y tratamiento de la SSR. Todos los avances relativos a cuestiones tan importantes para la vida de las personas, en conexión íntima con la SSR, como infertilidad, anticoncepción y aborto. En relación a la infertilidad se trata de ofertar alternativas de tratamiento a las parejas infértiles en el sistema público de salud. En el supuesto de anticonceptivos, ofertar los nuevos métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. En relación al aborto, y en los países en los que sea legal, las mujeres deben ser plenamente informadas para optar por métodos como el
aborto mediante fármacos o aspiración endouterina.
El abordaje de este derecho lo haremos a partir del derecho de las mujeres al conocimiento y acceso a nuevas alternativas de diagnóstico, prevención y tratamiento, del que inferiremos algunos indicadores.
Indicadores de estructura serían:- La existencia de programas para la entrega de servicios para el
tratamiento de la infertilidad en los servicios públicos de salud.- La existencia de programas para la entrega de servicios de anti-
concepción y aborto, en centros públicos de salud.
Indicadores de proceso serían:- Número y porcentaje de centros públicos que entregan informa-
ción para la prevención de la infertilidad.- Número y porcentaje de centros públicos de atención primaria
que otorgan e informan sobre medios anticonceptivos moder-nos.
- Número y porcentaje de centros públicos de atención primaria de salud que entregan anticonceptivos de emergencia.
- Número y porcentaje de centros públicos de salud que entregan servicios de aborto legal mediante fármacos o aspiración endo-uterina.
Indicador de resultado sería:- Porcentaje de mujeres en edad fértil con demanda insatisfecha en
el proceso de información o en el ejercicio del derecho de acceso a medios anticonceptivos modernos.
138
INDICADORES DE DERECHOS RELEVANTES PARA PUEBLOS INDÍGENAS.
UNA APROXIMACIÓN DESDE CATEGORÍAS CULTURALES Y COLECTIVAS
El objeto de este escrito es sugerir y otorgar, de manera sistemática una serie de indicadores que sirvan para dar medida de los derechos de los pueblos indígenas. Hacerlo supone insertarse en las arterias de la diversi-dad; afrontar en toda su profundidad las consecuencias normativas de categorías culturales y colectivas.
Son obvias las dificultades que tiene el discurso de los derechos humanos para pensar las diversidades; para afrontar en toda su intensidad y exten-sividad las lógicas y exigencias de la interculturalidad; las demandas y problemáticas concretas que los derechos colectivos plantean; del carácter impensado que principios como igualdad compleja, solidaridad –condi-ciones de posibilidad para abrirse a la dimensión cultural-colectiva de los derechos- tienen todavía para afrontar con éxito una reflexión sobre dere-chos de los pueblos indígenas; así como una tasación normativa de los mismos por medio de indicadores.
A manera de bosquejo podemos hablar de una serie de criterios fundamen-tales para poder desarrollar indicadores desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Entre estos criterios fijaríamos los siguientes:
a) Hablar de indicadores de derechos para pueblos indígenas impli-ca ubicar como punto de partida la categoría de derechos colec-tivos para hacerse cargo de las implicaciones que el imaginario cultural y simbólico indígena implica y supone. La dimensión colectiva de los derechos indígenas sirva para dar medida: del grado de reconocimiento de los derechos colectivos; y del grado de ejercicio de los derechos colectivos. Ambas dos dimensiones resultan fundamentales para pensar la arquitectura y estructura interna de los indicadores, de cara a lograr que estos sean efec-tivos, válidos y ejecutables.
Este tercer capítulo ha sido realizado gracias al apoyo del Programa Indígena de la AECID, ade-más del apoyo recibido del Gobierno de Navarra. Esta parte se va a publicar de manera independiente en el marco de las publicaciones de la AECID, dentro de las actividades realizadas por el Programa Indígena.
b) Hablar de indicadores de derechos para pueblos indígenas implica evitar y trascender la confusión que en la literatura clásica de los derechos se produce entre indicadores y marcadores étnicos, ya que estos últimos no tienen capacidad para medir derechos; sino que serían dimensiones derivadas, epifenómenos de las identidades indígenas, sin una perspectiva de derechos. Un enfoque de derechos indígenas permitiría distinguir entre lo que es culturalmente adecuado y lo que es culturalmente relevante, esencial, para la protección y el desarrollo de las identidades colectivas. Es el reto que en su interior encierra la necesidad de desarrollar indicadores para pueblos indígenas. En este sentido, reclamamos la necesidad de trascender una aproximación culturalista en la comprensión de los derechos indígenas – tan propia de la antropología y otras ciencias sociales en la manera de tratar lo indígena -, para adoptar un enfoque de indicadores basado en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Este es un cambio de grado y de paradigma fundamental para hacerse cargo de lo que implica desarrollar indicadores validos y efectivos para los pueblos indígenas. El concepto de buen vivir indígena sólo puede apreciarse y tasarse a partir del pleno reconocimiento de los derechos colectivos indígenas.
c) Los indicadores para pueblos indígenas sólo adquieren una dimensión colectiva bajo la luz interpretativa de un principio que funciona como condición de posibilidad para la aplicación y ejercicio de todos los derechos indígenas, como es el consentimiento previo, libre e informado (CPLI). El CPLI sirve para medir el grado de respeto de la dignidad e identidad indígena en cualquier temática objeto de evaluación y que afecta e implica derechos colectivos. También sirve para medir, valorar y regular categorías de difícil tasación normativa como “armonía y equilibrio intergeneracional”; la dialéctica entre lo individual y lo colectivo de los derechos; la importancia de la dimensión comunitaria-colectiva del territorio y de los recursos naturales; las relaciones complementarias entre géneros; las decisiones construidas y forjadas a nivel comunitario, en el marco de la organización política de los pueblos indígenas; las implicaciones de la autonomía indígena; la difícil dialéctica entre lo colectivo, lo cosmovisional y lo consuetudinario; la combinación cruzada y trasversal de dimensiones materiales, socio-culturales y políticas de derechos, y un largo etc...
d) Es necesario hacerse cargo de la dialéctica rural-urbana para el supuesto de los derechos indígenas y en las serias repercusiones que las mismas tienen sobre los pueblos indígenas. No es tan clara ya la visión arcádica e idealizante de pueblos indígenas asentados en territorios de selva, bosque; en un paraíso de recursos naturales al que escapan formas de socialización y encuentro como las que provee el mercado. Además, la división entre indígena rural e indígena urbana (migrado) constituye una clasificación falaz que no hace sino desviar la atención sobre la verdadera problemática en cuestión: los derechos de las personas y pueblos indígenas. Los derechos indígenas deben considerarse de manera global con independencia del lugar donde vivan, o de los procesos que les afecten (migración). Si la auto-identificación es la manera para concretar y definir la identidad indígena según la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se infiere que ninguna persona indígena pierde su identidad como consecuencia del desplazamiento a una zona urbana. La clasificación dicotómica entre indígena rural y urbano es ideológicamente errónea, una construcción sociológica desde fuera, una heterodefinición, que pretende desfondar el potencial de posibilidades que el movimiento de derechos
manera, trata de transportar planteamientos occidentales de tratar con la migración, a un fenómeno tan paradigmático, diferente y complejo, como la migración indígena. De ahí que el tratamiento de los procesos de migración indígena exija la doble perspectiva de derechos: como migrantes y como indígenas.
Principios a tener en cuenta en la formación de indicadores de buen vivir desde la perspectiva de los pueblos indígenas
La formación de indicadores desde la perspectiva de los pueblos indíge-nas implica un intenso esfuerzo colectivo por analizar, procesar, integrar, sistematizar y usar toda la información y conocimiento disponibles para tomar decisiones políticamente relevantes, para diseñar programas de acción e investigaciones que deberían ser importantes y tomadas en con-sideración para el desarrollo de propuestas para pueblos indígenas, desde la perspectiva de sus derechos. Por eso los indicadores deben ser, nece-sariamente, instrumentos basados en la cosmovisión indígena, una cos-movisión plural y diversa, necesariamente muy sensibles a las divisiones
de sexo-género, de edades, así como a los diferentes espacios de repro-ducción de su vida social.
Entre los principios que podríamos sistematizar para la formación y el desarrollo de indicadores indígenas estarían los siguientes:
Consentimiento previo, libre e informado como principio - estructurador de todos los derechos.
Reconocimiento de los instrumentos internacionales de derechos - humanos que afecten directa o indirectamente a pueblos indígenas.
Autodeterminación indígena.- Construcción colectiva de procesos y de derechos.- Información colectiva al servicio de los pueblos indígenas en sus - relaciones con el Estado y otros actores, como condición de posibilidad para el ejercicio de los derechos indígenas.
La dimensión procesual y continua de la historia de los pueblos - indígenas en la preservación armónicas de sus formas de vida cultural y colectiva, en la articulación de sus formas de organización y gobierno, y en la organización y sistematización de sus propias formas de desarrollo.
Propuestas de indicadores de derechos colectivos para pueblos indígenas
Los indicadores de buen vivir, de derechos, para pueblos indígenas deben derivar, como se ha establecido, de un concepto fuerte y denso de derechos colectivos. En este proceso estableceremos una distinción analítica y propedéutica entre el reconocimiento específico de derechos colectivos – ya que el reconocimiento remite a una serie de derechos distintos que analíticamente se pueden separar del ejercicio -, y el grado de ejercicio de esos derechos, como metodológicamente se ha expuesto ya entre los crite-rios necesarios para el desarrollo de indicadores indígenas.
La matriz de derechos colectivos de la que vamos a partir, como fondo metodológico, para ir infiriendo de manera concreta y sistemática indica-dores concretos, será la siguiente:
a) Reconocimiento de derechos colectivos indígenas. De aquí se deducen una serie de derechos cuya importancia reposa en el reconocimiento de los mismos por parte de los Estados y que se deducen, también, del reconocimiento internacional de los derechos indígenas .
Tierra, territorio y recursos naturales.
Conocimientos tradicionales y patrimonio indígena.
Formas de organización social.
Identidad indígena: individual, colectiva y sexo-género.
Autodeterminación.
b) Ejercicio de derechos colectivos indígenas:
Modelos de autonomía y autogobierno.
Relaciones interculturales.
Niveles y grados de buen vivir.
Esta matriz se combinará, todo el rato, con una clasificación de los indicadores – como venimos haciendo en todo el cuerpo de la investigación - en indicadores de estructura, proceso y resultado.
- Los indicadores de estructura harán referencia al reconocimiento de derechos indígenas a través de la ratificación y aprobación de instrumentos legales y jurídicos que afecten directamente a derechos indígenas. Se trata de la existencia de mecanismos institucionales básicos que coadyuven al reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos indígenas; así como de la intención de los Estados de aceptar normas que permitan el desarrolla e implementación de derechos indígenas a nivel nacional.
- Los indicadores de proceso refieren, fundamentalmente, a instru-mentos desarrollados por políticas que afecten a pueblos indíge-
la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
nas, programas públicos, intervenciones específicas que coadyu-ven a medir el progresivo desarrollo en la realización y consoli-dación de los derechos indígenas. Los indicadores de proceso tratan fundamentalmente con políticas y normas secundarias orientadas al ejercicio y aplicación concreta de los derechos indí-genas.
- Los indicadores de resultado refieren a la consecución de logros individuales y colectivos, en relación a los derechos indígenas. Dan pistas para entender el grado de realización de los derechos indígenas.
Reconocimiento de derechos colectivos
Tierra, territorio y recursos naturales
En relación a este tema, central para entender la totalidad de los derechos de los pueblos indígenas, y para hacerse cargo de la importancia que la interdependencia de los derechos tiene también desde una perspectiva colectiva . Procederemos a desgranar los componentes que encierra este derecho, teniendo en cuenta la trinidad de indicadores propuesta. La descomposición de este derecho colectivo en unidades más pequeñas, más sencillas, nos dará medida del contenido material de estos derechos, así como de sus aristas y complejidades.
Indicadores de estructura serían a este respecto:- La existencia de un marco normativo, jurídico e institucional que
regule el conocimiento, prácticas y formas de defensa y lucha por la tierra, el territorio, los recursos naturales de los pueblos indí-genas, en donde se indique de manera específica la legislación existente en esta materia, los procesos de titulación abiertos y desarrollados, así como cualquier otra práctica o proceso abierto en relación a tierras, territorios y recursos naturales.
- La existencia de un marco normativo, jurídico e institucional, políticas y programas existentes en el marco del Estado que reco-nozcan el libre acceso a tierras, territorios, recursos naturales que tradicionalmente han ocupado y utilizado; y que reconozca, tam-bién, formas de subsistencia, y prácticas de producción y de ali-mentación propias.
-cación de la complejidad asimétrica de la Ley de las Diversidades: el caso de los Pueblos Indígenas”.
- La existencia y sistematización de prácticas tradicionales para la gestión, conservación, uso de tierras, territorios, recursos natura-les de los pueblos indígenas en el marco del Estado.
administración de los recursos naturales por parte de los propios pueblos indígenas.
- La existencia de un marco de referencia para el reconocimiento y el reparto justo y equitativo de beneficios generados por los pueblos indígenas en sus territorios propios, en relación a sus recursos naturales.
- La existencia de un marco estadístico y demográfico de referen-cia para pueblos indígenas en el que se especifique de manera nítida los ámbitos de ocupación y apropiación territorial por parte de los diferentes pueblos existentes en un Estado.
- La existencia de marcos estadísticos y demográficos en el que se indiquen la totalidad de pueblos y comunidades que, en el marco del Estado, participan y trabajan en actividades tradicionales y de subsistencia, así como en formas no tradicionales de economía.
- La existencia de indicadores específicos para medir la producti-vidad comunitaria generada a través de formas tradicionales de subsistencia.
- Número de políticas, programas, medidas legislativas y adminis-trativas –a nivel local, nacional e internacional- orientadas a la gestión, protección y conservación de tierras, territorios y recur-sos de subsistencia usados tradicionalmente por los pueblos indí-genas.
- Legislación y acuerdos existentes que permitan y facilitan el libre movimiento y flujo de poblaciones indígenas, lo que implique el desarrollo de sus prácticas de subsistencia tradicional como con-secuencia de los procesos migratorios.
- Número de acuerdos y legislación que permiten el cruce de fron-teras intra y transfronterizo de pueblos indígenas, incluyendo el libre acceso al uso de áreas de subsistencia tradicional.
Indicadores de proceso serían:- Cantidad y calidad de iniciativas normativas desarrolladas y
orientadas al conocimiento y defensa de los derechos indígenas a la tierra, territorio y recursos naturales.
- Cantidad y calidad de prácticas tradicionales orientas a la gestión, conservación, uso de tierras, territorios y recursos naturales.
- Tipo y calidad de los instrumentos jurídicos que garanticen la administración de los recursos naturales de los pueblos indíge-nas.
- Número de políticas públicas promulgadas e implementadas para asegurar la igual distribución de beneficios generados en territo-rios indígenas.
- Número de políticas institucionales implementadas, en donde se reconozca la desagregación de la población como pueblos indíge-nas, y en donde se haga un tratamiento de los mismos como sujetos de derecho específicos, con el fin de deslindar la pobla-ción indígena de la no indígena en zonas de conflicto.
- Número de políticas, programas, medidas legislativas y adminis-trativas que han sido implementadas de manera efectiva para la gestión, protección, conservación de tierras, territorios y recursos de subsistencia utilizados de manera tradicional por los pueblos indígenas.
- Cantidad de legislación que refuerce e implemente el libre movi-miento de pueblos indígenas, así como la posibilidad de retorno a sus territorios tradicionales, como consecuencia del ejercicio y desarrollo de sus prácticas ancestrales de subsistencia.
- Cantidad y calidad de la legislación existente que promueva y refuerce el libre flujo y movilidad intrafronteriza para pueblos indígenas, así como el libre retorno a las comunidades. (Ello implica una concepción territorial transfronteriza que supone la utilización móvil y deslocalizada de sus prácticas tradiciona-les).
Indicadores de resultado serían:- Número de tierras y territorios indígenas que han sido demarca-
das, tituladas, registradas o sometidos a cualquier otra forma de protección.
- Cantidad y calidad de tierras tradicionales, territorios y recursos
las comunidades indígenas.
- Número de instituciones, programas y proyectos estatales orien-tados a la promoción de derechos de pueblos indígenas, que hagan referencia, directa o indirectamente, a la protección de tierras, territorios y recursos naturales.
- Cantidad y calidad de cambios en los estándares de medición en el uso de tierras y territorios indígenas.
- Regulación y protección específica de ubicaciones sitas en terri-torialidad indígena para la celebración de ceremonias religiosas y tradicionales; o para el desarrollo de actividades culturales y sagradas para pueblos indígenas.
- Regulación, control y evaluación de los factores que limitan o ponen en peligro y en riesgo el derecho de acceso a la tierra, al territorio y a los recursos naturales.
- Mecanismos y criterios utilizados para un uso sostenible y colec-tivo de tierras, territorios y recursos naturales por parte de los pueblos indígenas.
- Prácticas en relación al conocimiento tradicional desarrollado, sistematizado e implementado directamente por pueblos indíge-nas.
- Prácticas de agricultura tradicional y otras formas de diversifica-ción de cultivos desarrollados por los pueblos indígenas.
- Proyectos de regulación y reconfiguración de la territorialidad indígena en el marco del Estado, como consecuencia de cambios constitucionales o legislativos.
- Regulación y desarrollo de mecanismos de garantías frente a factores que conllevan conflicto, invasiones, desplazamientos u ocupaciones de territorio indígena.
- Tipo, cantidad, calidad de los recursos naturales administrados por pueblos indígenas.
- Políticas e instrumentos desarrollados por pueblos indígenas para la administración de sus territorios: formas individuales, colecti-vas y mixtas de gestión y control.
- Numero de comunidades indígenas a las que se ha permitido la plena gestión y disposición de los recursos naturales.
- Mecanismos de participación definidos por los pueblos indígenas para el diseño, formulación y ejecución de sus propias formas de desarrollo en territorialidad indígena.
- Recursos financieros generados en territorios indígenas por medio del uso y gestión de los recursos naturales, que se ha tra-ducido en un reparto de beneficios importante para las comunida-des indígenas afectadas.
- Número de territorios indígenas en donde se ha permitido el uso y gestión de los recursos naturales de acuerdo con sus prácticas tradicionales de uso, usufructo, gestión y posesión.
- Número y calidad de proyectos llevados a cabo por pueblos indí-genas orientados a la distribución de los recursos naturales en sus propios territorios.
conservación del territorio por parte de los pueblos indígenas.
- Regulación específica y estadística que permita dar medida de los procesos de asentamiento y urbanización indígena en espacios territoriales, externos o circundantes, a sus propios territorios.
- Existencia de censos que regulen la población indígena existente en territorialidad (indígena), desagregados por sexos, edad, gru-
- Existencia y desarrollo de censos indígenas desagregados por
urbanas y metropolitanas, como consecuencia del proceso e migración.
- Existencia de programas de formación para pueblos indígenas que permitan la capacitación en relación con los derechos territo-riales indígenas; así como la creación de indicadores fidedignos sobre formas de desarrollo indígena en sus ámbitos territoriales.
- Porcentajes de personas indígenas que han abandonado de mane-ra permanente o semi-permanente la comunidad por razones socio-económicas, o cualquier otra razón o motivación, incluyen-do, de manera privilegiada, el impacto sobre sus formas tradicio-nales de vida y acceso a recursos, haciendo insostenible la vida comunitaria.
- Porcentaje de personas indígenas que han retornado a sus comu-nidades tras un periodo de migración, volviendo a hacer uso de sus prácticas ancestrales.
- Porcentaje de personas indígenas migradas que mantienen sus formas tradicionales de vida en otros asentamientos, u otros luga-res de vida que los territorios originarios.
Conocimientos tradicionales y patrimonio indígena
El tema del conocimiento tradicional y patrimonio indígena constituye un ele-mento fundamental para entender los derechos colectivos indígenas; las diver-sas y divergentes maneras en que se expresan y expanden, prolongaciones necesarias, independientes y autónomas de ese meta-derecho que es la territo-rialidad indígena. Entendemos por conocimientos tradicionales y patrimonio indígena el conjunto de creaciones, manifestaciones y producciones tangibles e intangibles que conforman los elementos característicos de la cultura de un pueblo, siempre que sean desarrollados y perpetuados por ese pueblo o por personas indígenas pertenecientes al mismo. El patrimonio indígena debe ser expresión de formas literarias, artísticas o científicas tradicionales de una comunidad. Debe incluir los conocimientos derivados de la actividad intelec-tual en un contexto tradicional, así como los conocimientos y aptitudes espe-cializados, las innovaciones, las prácticas y el aprendizaje que forman parte de los sistemas de conocimiento tradicional. También incluye el conocimiento arraigado en las formas de vida tradicional de un pueblo indígena o recogido en los sistemas codificados de conocimiento trasmitidos entre generaciones .
Cf. Al respecto el proyecto de directrices sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, presentado por el Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas, Examen del proyecto de principios y directrices sobre el patrimonio de los pueblos indígenas. Documento de trabajo presenta-do por Yozo Yokota y Consejo Same
Los conocimientos tradicionales y el patrimonio indígena están impli-cando la emergencia de nuevos procesos que deberán ser incorporados tanto en las políticas públicas internas, como en las políticas de cooper-ación. Estamos ante la irrupción de nuevos conocimientos basados en procesos culturales indígenas.
Nos encontramos, sin embargo, con mecanismos de protección insufi-cientes para poder garantizar la consolidación de estos procesos. Se per-cibe como necesaria en este ámbito la preservación del patrimonio cul-tural indígena del dominio público; es decir, protegerlo de toda injerencia indiscriminada, provenga de donde provenga. Por ello es necesario la creación de códigos éticos que coadyuven al registro y protección del conocimiento indígena, invirtiendo, de esta manera, la lógica ínsista en el derecho de patentes, en donde se da una prioridad a la protección a los derechos del innovador (trasnacionales), relegando a un segundo plano (de desprotección) al poseedor y propietario original de los conocimientos – los pueblos indígenas -. Todo ello supone asumir con radicalidad ese meta derecho que se viene expresando en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como consentimiento previo, libre e informado.
En relación a esta cuestión resulta de gran importancia la creación de un régimen complementario de derechos de patrimonio cultural e intelectual que incorpore y garantice: propiedad colectiva e individual, con cobertura retroactiva; mecanismos de protección contra la degradación; prioridad en la gestión y distribución de los beneficios a los custodios tradicionales del conocimiento, los pueblos indígenas, invirtiendo, también aquí, la lógica del derecho de patentes; cobertura multi-generacional para una protección acorde con los procesos culturales indígenas; protección de las lenguas indí-genas puesto que partes muy sustanciales del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, y en particular de sus sistemas de conocimientos, están contenidos en las mismas, lo que supone reconocer el vínculo estructural que existe entre patrimonio cultural indígena y lenguas indígenas como jun-tura fundamental para poder trasmitir éste a las generaciones futuras.
Algunas de estas cuestiones se abordarán en la propuesta de indicadores que realizaremos. Procederemos, para ello, en dos momentos claramente diferenciados. Un nivel general y abstracto, en donde trataremos de dar referencias indicativas para tasar y regular la protección en cuestiones relativas al Conocimiento tradicional indígena; un nivel más específico, en relación a la educación, las lenguas, la salud y medicina indígena, en cuanto expresión concreta del patrimonio indígena.
150
a) Conocimiento tradicional
Son indicadores estructurales, en un nivel abstracto:- La existencia de un marco general de regulación en relación al
efectivo ejercicio de los conocimientos tradicionales indígenas –herencia natural y colectiva- reconocidos por el Estado.
Indicadores de proceso serían:- Número de instrumentos legales, proyectos, programas y políti-
cas orientadas a la promoción y desarrollo del conocimiento indígena.
Indicadores de resultado serían:
en procesos y proyectos de transferencia de conocimiento.- Cantidad y calidad de instituciones tradicionales y formas de
administración propia, operando en territorio indígena, en rela-ción a conocimientos tradicionales.
en ceremonias, actividades religiosas, festivales tradicionales, etc.
- Mecanismos educativos desarrollados e implementados para la recuperación y distribución de la herencia colectiva y cultural de los pueblos indígenas.
- Desarrollo y nivel de acceso de los pueblos indígenas a sus recur-sos tradicionales, en cuanto expresión de su conocimiento cultu-ral y colectivo.
- Número de instituciones orientadas a la promoción de los dere-chos culturales indígenas y sus formas de conocimiento.
- Número de investigaciones y estudios desarrollados para analizar la existencia, localización, promoción y desarrollo del conoci-miento indígena.
- Número de investigaciones y estudios orientados al desarrollo de los derechos consuetudinarios indígenas, en cuanto expresión de conocimiento tradicional.
b) Educación indígena
Indicadores estructurales en esta cuestión serían:- Existencia de legislación que regule de manera específica la
currícula indígena para el desarrollo e implementación de la edu-cación indígena.
151
- La existencia de legislación que regule los diferentes sistemas educativos en el Estado, incluyendo de manera diferenciada los sistemas de educación indígena, y los marcos de regulación con el sistema educativo nacional.
- Modelos de educación intercultural bilingüe. - Calidad de la educación indígena.
Indicadores de proceso serían:- La implementación de una legislación educativa en relación a
pueblos indígenas, y de una currícula ad hoc para la aplicación de un modelo educativo indígena.
- El desarrollo de sistema de educación indígena a nivel nacional, regional y local.
- Desarrollo de modelos, tipos y mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la construcción, desarrollo e implemen-tación de un sistema educativo propio.
- Definición y desarrollo de diferentes currículas en el marco de los sistemas educativos estatales, con especificación de la currí-cula indígena.
Indicadores de resultado serían:
en el proceso educativo, de acuerdo con un modelo educativo propio (indígena).
sistemas educativos propios, por grado y nivel educativo, tenien-do en cuenta la edad y el género.
y que entran en el sistema formal de educación.
y que finalizan el proceso de educación formal.
educación propio, teniendo en cuenta el grado y nivel educativo, y el género y la edad.
- Nivel de fracaso escolar indígena en el sistema educativo formal.- Grado de satisfacción de pueblos indígenas de acuerdo con el
modelo educativo implementado.- Grado, nivel y modos de autogestión en la aplicación y desarrollo
de un sistema educativo propio, a partir de financiación pública, privada o propia.
- Actores que participan en la experiencia de creación de un modelo educativo indígena; tipo de participación de los actores
152
y grado de implicación.- Grado de uso de las lenguas indígenas en diferentes niveles edu-
cativos, teniendo en cuenta los diferentes usos, manejos y apro-piación de la lengua en los ámbitos comunitarios.
- Grado de satisfacción de los pueblos indígenas en relación a la existencia de modelos interculturales bilingües.
- Existencia de recursos educativos y materiales didácticos rele-vantes desde el punto de vista educativo, cultural y lingüístico.
- Grado y nivel de profundización en programas orientados a la innovación educativa y a la implementación de un sistema de educación indígena.
- Formación y capacitación en recursos humanos, desde la pers-pectiva de los pueblos indígenas.
- Grado de competencia para la participación social en el marco de la sociedad civil plurinacional, a partir de la aplicación e imple-mentación de un modelo educativo propio.
Lenguas indígenasc)
Indicadores de estructura serían:- Existencia de una regulación específica que reconozca diferentes
esferas y niveles en el uso oficial de lenguas indígenas.- Sistemas educativos y culturales que impliquen el desarrollo de
prácticas comunicativas por medio y a través de las lenguas indí-genas.
- Regulación e institucionalización de las especificidades, funcio-nes y potencialidades de las lenguas indígenas en el marco del Estado plurinacional.
Indicadores de proceso serían:- Desarrollo de sistemas para el uso oficial de lenguas indígenas,
junto con la capacitación específica para los maestros y transmi-sores de estas lenguas en ámbitos y programas tan variados como salud, educación, administración de justicia, etc…
- Participación de pueblos indígenas en la definición de procesos –construcción de sistemas educativos y comunicativos propios - y en la promoción de programas – salud, educativos, administra-tivos, comunicativos, de justicia, etc.-.
- Esferas y ámbitos de uso y promoción de las lenguas indígenas –actividades educativas y económicas; comunicativas en el ámbi-to social, familiar, público, etc…
- Uso oral y escrito de las lenguas indígenas, en diferentes esferas
153
–doméstico, comunitario, público, educativo, oficial- y niveles –comunitario, local, nacional, regional -.
basados en el uso, apropiación y aplicación de las lenguas indígenas.
Indicadores de resultado serían:- Uso de lenguajes indígenas en todas las instituciones del
Estado.- Grado de satisfacción de los pueblos indígenas con dichos pro-
gramas.- Grado y tipo en el manejo y autogestión de las lenguas indígenas
en el ámbito público, comunitario, comunicacional, administrati-vo, gubernamental, o cualquier otra esfera de utilización.
- Existencia de una Academia Indígena de las Lenguas.- Revitalización pública, privada y comunitaria de programas lin-
güísticos.
as, adolescentes, adultos y población madura.- Número de hablantes de cada lengua indígena teniendo en cuen-
ta la edad, el género y la región geográfica. - Ratio de recuperación o pérdida intergeneracional de la lengua
materna.- Porcentajes de estudiantes indígenas cuyo estudio completo se
hace en la lengua propia.- Actores sociales implicados directa y primariamente en la difu-
sión, transmisión y gestión de las lenguas indígenas.- Grado de prestigio social y público dado a la utilización y uso del
lenguaje indígena, en el marco de las currículas educativas, de las currículas de funcionarios públicos, etc...
- Facilidad de acceso a los conocimientos tradicionales donde las lenguas indígenas tengan un protagonismo mediador fundamen-tal en el acceso y utilización de los mismos.
- Uso de lenguas indígenas en sistemas oficiales de comunicación, documentación, administración, justicia, etc.
- Presupuesto del Estado orientado a la revitalización, desarrollo e implementación de las lenguas indígenas.
- Persistencia de lenguas indígenas utilizadas sólo para rituales y prácticas ancestrales.
Medicina y salud tradicional indígenad)
En relación a la medicina y salud tradicional indígena, dividiremos la
exposición en diferentes unidades temáticas, como son: definición y con-ceptualización de conocimiento tradicional; estatus del conocimiento tradicional en prácticas de salud nacional y local; participación en la administración y gestión de políticas nacionales e internacionales que ten-gan que ver con el conocimiento tradicional; educación y difusión de conocimientos tradicionales.
Indicadores estructurales, en relación a la definición y conceptualización de lo qué se entienda por medicina y salud tradicional, serían:
- Reconocimiento del conocimiento tradicional indígena en dife-rentes niveles administrativos, teniendo en cuenta la dimensión institucional implicada en la aplicación de la medicina indígena.
Indicadores de proceso serían:- Procesos y prácticas desarrolladas por los poseedores y transmi-
sores del conocimiento tradicional orientadas a la promoción de un concepto amplio y elástico de conocimiento tradicional. (Consistencia de los conceptos contenidos en las regulaciones y protocolos).
Indicadores de resultado son:- Criterios de conceptualización para la aplicación de la medicina
tradicional indígena - Ámbitos de responsabilidad diferenciada - Regulación interna y externa que asume un contenido material
concreto para la definición del patrimonio indígena y de su reco-nocimiento.
Indicadores estructurales, en relación al Conocimiento tradicional en prácticas de salud local y nacional, serían:
- Investigaciones desarrolladas para determinar el estatus del cono-cimiento tradicional en relación a la pérdida, valoración y recu-peración del mismo por parte de los expertos indígenas.
-Indicadores de proceso serían:- Implementación de sistemas o mecanismos de identificación de
conocimiento tradicional en los sistemas de salud local y nacional que coadyuven a medir la pérdida, valoración y recuperación del mismo.
Indicadores de resultado serían:- Políticas, acciones y regulaciones orientados al conocimiento y
155
análisis del estatus del conocimiento tradicional- Información suficiente sobre el grado de pérdida y recuperación
del conocimiento tradicional en las prácticas de medicina tradi-cional indígena.
Indicadores estructurales, en relación a la participación en la administración y gestión de políticas nacionales e internacionales que tengan que ver con los conocimientos tradicionales, serían:
- Regulación, políticas y protocolos que han sido desarrollados con la participación de pueblos indígenas y poseedores de conoci-miento tradicional.
- Políticas especiales, programas y planes desarrollo para mejorar la salud indígena a nivel nacional, desde la perspectiva del cono-cimiento tradicional.
- Desarrollo de políticas para la protección del conocimiento tradi-cional en temas de salud y prácticas medicinales indígenas.
- Desarrollo de mecanismos concretos para la regulación y aplica-ción de la participación indígena a partir de las exigencias conte-nidas en el artículo 8j del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).
Indicadores de proceso serían:- Número de políticas, regulaciones y protocolos desarrollados que
reflejen la participación de los pueblos indígenas en la creación, desarrollo y promoción del conocimiento tradicional.
- Investigaciones desarrolladas sobre logros, avances y problemas existentes en la construcción de un marco epistemológico sobre conocimiento tradicional.
- Promoción de seminarios de expertos indígenas sobre la temática del conocimiento tradicional.
- Resoluciones y acuerdos firmados para la protección y preserva-ción de las prácticas de medicina tradicional indígena.
- Proyectos desarrollados específicamente por las comunidades con implicación directa en conocimiento tradicional.
- Protocolos para la protección de la investigación en materia de conocimiento tradicional y derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas.
Indicadores de resultado serían: - Número de regulaciones y políticas específicas desarrolladas
para la promoción de herramientas que favorecen la aplicación de sistemas de medicina tradicional indígena.
156
- Número y porcentaje de expertos indígenas implicados en insti-tuciones y organismos expertos para la promoción de las prácti-cas medicinales indígenas y del conocimiento tradicional.
- Incremento de la visibilidad de la medicina tradicional.- Reconocimiento legal de la medicina tradicional. - Reconocimiento de profesionales indígenas implicados en el
desarrollo de la medicina tradicional.- Reconocimiento de una institucionalidad indígena propia sobre
medicina tradicional.- Porcentaje de profesionales indígenas participando en la gestión,
evaluación de prácticas de medicina tradicional en el ámbito local, nacional e internacional.
Indicadores estructurales en relación a la educación y a la difusión de conocimientos tradicionales serían:
- Políticas orientadas a la educación sobre y a la difusión de cono-cimientos sobre medicina tradicional indígena, tanto a nivel local como nacional.
- Procesos, prácticas y proyectos educativos que consideren como eje central de su programa la sabiduría ancestral indígena.
Indicadores de proceso serían:- Documentos, sistematizaciones y programas de difusión desarro-
llados teniendo como eje central de los mismos el conocimiento y la sabiduría ancestral indígena en los procesos educativos.
- Implicación de Programas de comunicación y de los mass media en la difusión de los conocimientos ancestrales indígenas, ubi-cando como centro del eje comunicativo el conocimiento tradi-cional indígena.
- Número y calidad de los proyectos y programas orientados a los pueblos indígenas, asumiendo la condición plurilingüe de estos pueblos como condición para el desarrollo de los conocimientos tradicionales indígenas.
Indicadores de resultado serían:- Incremento e implementación real del conocimiento indígena
como consecuencia de la aplicación de proyectos centrados en el desarrollo del conocimiento tradicional.
- Incremento en el conocimiento sobre lo que supone e implica el conocimiento tradicional indígena por parte de personas e institu-ciones no indígenas, como consecuencia del impacto de estos proyectos en la realidad no indígena de cada país.
- Incremento de la concientización y del respeto hacia las diferen-tes formas con las que se expresa el conocimiento tradicional, prácticas, o cualesquiera otras formas de manejo del mismo, por parte de sectores no indígenas de la población hacia los que tam-bién se han orientado los proyectos y los programas específicos sobre conocimiento tradicional.
- Impacto real del conocimiento tradicional indígena sobre el mundo y la institucionalidad no indígena del país.
Formas de organización social
Hablar de formas de organización social supone abordar en toda su inten-sidad y extensividad ese macro derecho que se ha expresado como autonomía indígena. Las formas en que ésta se desgrana y expresa son múltiples formas de organización y distribución social, paralelas, transver-sales a cómo éstas son entendidas desde los marcos estatales.
Entender las distintas formas de organización social indígena implica abrirse, necesariamente, a otras lógicas en la manera de entender la par-ticipación. Supone entender por dentro los medios de estructuración y composición indígena; cómo dialectizan y se recomponen estos en el marco del Estado; cómo este se adaptan, desde una comprensión liberal de los derechos, a la manera indígena de reinterpretar y reinventar los derechos civiles clásicos, como el derecho de participación, el derecho de participación política, el derecho de reunión, asociación, asociación políti-ca, expresión, etc…
Entendemos por indicadores estructurales en relación a la organización social indígena los siguientes:
- La existencia de legislación y regulación tanto a nivel nacional, como regional, municipal o comunitaria que reconozca, proteja, avance y refuerce las maneras y formas indígenas de organiza-ción social.
- La existencia de legislación y regulación tanto a nivel nacional, como regional, municipal o comunitaria que reconozca, proteja, avance y refuerce las formas indígenas de autonomía.
- El reconocimiento expreso por parte del Estado de los diferentes Sistemas de Derecho Indígena existentes en el país – arraigadas a una praxis de derecho consuetudinario -; así como de las insti-tuciones tradicionales necesarias para la aplicación y ejercicio de esos Sistemas de Derecho, en cuanto expresiones de organización social propia de los pueblos indígenas.
158
- El reconocimiento por parte del Estado de las instituciones tradi-cionales de representación y autoridad de los pueblos indígenas.
- El reconocimiento por parte del Estado de las diferentes jurisdic-ciones indígenas existentes.
- El reconocimiento y desarrollo, por parte del Estado, de mecanis-mos de coordinación y armonización entre los sistemas de justi-cia estatal y los sistemas de justicia indígena.
- Reconocimiento, o falta de reconocimiento, del principio de Consentimiento previo libre e informado (CPLI) en todos los programas, prácticas y proyectos que afecten, directa o indirecta-mente, a pueblos indígenas.
- El reconocimiento del principio del CPLI en la gestión de todos aquellos proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos naturales, incluyendo las concesiones a industrias extractivas, proyectos de desarrollo, y proyectos que impliquen el asenta-miento de terceros en territorialidad indígena.
- Implicación específica del Estado – más allá del mero reconoci-miento - en la incorporación trasversal del principio del CPLI en todo proyecto o política que afecte a derechos indígenas.
Indicadores de proceso serían:- Cantidad y calidad de las políticas del Estado que reconozcan y
fomenten las formas de organización propia de los pueblos indí-genas, desde una comprensión intercultural de sus maneras de expresión jurídica.
- Número de documentos y regulaciones públicas –prácticas, pro-yectos, programas, currículas educativas- que reconozcan expre-samente la institucionalidad indígena: autoridades, sistemas de justicia, etc.
- Cantidad y calidad de los proyectos, políticas y programas que reconozcan, promocionen y desarrollen los sistemas de derecho indígena, poniendo énfasis en la importancia de la dimensión consuetudinaria y en la oralidad de los mismos, como especifici-dad de las formas indígenas de organización.
- Número de proyectos, programas y políticas que facilitan y promocionan el acceso y ejercicio a los sistemas de derecho indígena.
- Número de proyectos, programas y políticas que reconocen la institucionalidad y las autoridades tradicionales indígenas en el ejercicio de sus formas propias de justicia.
- Número de proyectos, programas y políticas orientadas a la coor-dinación y armonización entre los sistemas de justicia estatal y
los sistemas de justicia indígena.- Número de proyectos, programas y políticas que reconocen y
promocionan la jurisdicción indígena sobre sus tierras, territorios y recursos.
- Número de proyectos, programas y políticas, regulaciones nor-mativas y administrativas en el marco del Estado que reconocen y favorecen la implementación del principio del CPLI.
- Número o porcentaje de concesiones, por parte del Estado, a industrias extractivas; realización de proyectos de desarrollo de gran escala de gran impacto ambiental; o concesiones de asenta-miento a gran escala a terceros, en territorialidad indígena, sin que se haya tenido en cuenta el CPLI.
- Número y calidad de las iniciativas realizadas para fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas en el conocimiento, desarro-llo y aplicación del principio de CPLI.
Indicadores de resultado serían:- Proyectos, modelos y programas que estén funcionando con éxito
teniendo en cuenta un modelo de desarrollo sostenible de acuerdo a las propias formas de desarrollo indígena.
- Institucionalización de modelos y formas de autonomía indígena que hayan sido consolidadas y estén en pleno funcionamiento.
- Niveles y mecanismos de participación -de la mujer, hombres, jóvenes- en los procesos de decisión familiar y comunitaria, de acuerdo a sus propias formas de organización.
- Mecanismos y criterios desarrollados para la elección de autori-dades tradicionales para pueblos indígenas.
- Formas y esferas de competencia otorgadas y reconocidas a las autoridades indígenas, en el marco de la estructura estatal.
- Consolidación y sistematización de los sistemas indígena de jus-ticia.
- Consolidación y sistematización de sistemas internos de organi-zación por parte de los pueblos indígenas para la regulación de sus propios mecanismos de decisión y la institucionalización de sus formas de organización social.
- Tipología y cantidad de las formas políticas de representación y participación de los pueblos indígenas en diferentes esferas de decisión: local, departamental, regional, estatal, internacional.
- Articulación y sistematización específica de los sistemas de orga-nización social de los pueblos indígenas.
- Número y porcentaje de pueblos indígenas que se benefician, en concreto, de los sistemas de justicia indígena reconocidos y pues-
160
tos en funcionamiento a partir de programas y proyectos estata-les.
- Número y porcentaje de pueblos indígenas cuyas autoridades e instituciones tradicionales y representativas que han logrado una jurisdicción oficial sobre sus territorios y recursos, de acuerdo con sus sistemas de justicia, y de acuerdo con el manejo y exigen-cias de su conocimiento tradicional.
- Número y porcentaje de pueblos indígenas que se han beneficia-do, de manera específica, por el uso de políticas, programas y proyectos que incorporan el principio del CPLI.
- Número y porcentaje de pueblos indígenas afectados por conce-siones a industrias extractivas, por planes de desarrollo a gran escala, o por concesiones de asentamiento a terceros sin que allá mediado o se haya intentado aplicar en alguna parte del proceso el principio del CPLI.
- Número de proyectos, programas y políticas revocadas por no haberse expresado, en ningún momento del proceso, el CPLI de los pueblos indígenas afectados.
- Número de organizaciones indígenas que han aplicado de mane-ra satisfactoria el principio del CPLI.
- Número de organizaciones indígenas que han sido capacitadas y que muestran posibilidades de desarrollar en el futuro mecanis-mos para reforzar e implementar el principio del CPLI.
Identidad indígena: individual, colectiva y sexo-género
Hablar de identidad indígena es insertarse en la complejidad de fondo que los derechos colectivos de los pueblos indígenas implican y suponen como reto intercultural para un discurso liberal de los derechos humanos, cen-trado y arraigado, exclusivamente, a categorías individuales . De alguna manera, todos los indicadores que venimos desarrollando no son más que una deducción analítica, descompuesta en sus diferentes partes, procesos y momentos, de eso que llamamos derechos colectivos. La categoría de análisis, por tanto, serían los derechos colectivos; sus formas específicas de concreción y especificación, las unidades temáticas que venimos desplegando y analizando.
El concepto de identidad indígena es importante para la sistematización de indicadores, pues consideramos muy importante la introducción y la refor-
Cf. En este sentido todo el marco teórico desarrollado como capítulo aparte para esta investigación, titulado “Derechos humanos y diversidades culturales ante el reto de la interculturalidad. Hacia una reformulación de los indicadores de derechos humanos desde categorías culturales y colectivas”.
161
mulación de conceptos de derechos humanos, y de su manera de medirlos y tasarlos, desde otra lógica epistemológica: la de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La mera consideración de la dimensión colectiva de los derechos nos señala una senda de superación de la lógica liberal de los derechos enormemente fértil e interesante. Desde ahí consideramos muy pertinente su introducción con sesgo y marca propia. Se trata de tran-sitar de la reductiva consideración de lo colectivo como “meras marcas étnicas”, a una conceptualización densa y bruta de lo colectivo, en dere-chos específicos que lo concreten y expanden.
En este sentido, lo colectivo indígena, como marco abstracto, y las dimen-siones de sexo-género, dentro de esa totalidad colectiva, constituyen ele-mentos importantes para su reflexión y consideración desde una perspec-tiva de derechos.
Indicadores estructurales serían:- La existencia de políticas públicas, programas y proyectos orien-
tados específicamente para la recuperación y el desarrollo de la identidad colectiva para los pueblos indígenas, desde una pers-pectiva de derechos.
- La existencia de políticas públicas, programas y proyectos orien-tados específicamente a recuperar, desarrollar y sistematizar la importancia de las mujeres indígenas en la construcción de la identidad colectiva de los pueblos indígenas.
- La existencia de políticas públicas, programas y proyectos orien-tados específicamente a fijar el rol específico que las mujeres indígenas juegan en el proceso colectivo de la producción, repro-ducción y desarrollo de la identidad colectiva indígena.
- La existencia de políticas públicas, programas y proyectos orien-tados específicamente a establecer las formas de participación y de representación de las mujeres indígenas en las formas de orga-nización indígena; en los sistemas de autoridades tradicionales; en los sistemas de justicia indígena; en la manera de entender y organizar los procesos de autonomía dentro del territorio; en la comprensión de los ciclos y ritmos de la madre tierra, etc.
- La existencia de políticas públicas, programas y proyectos orien-tados específicamente a establecer la importancia de las mujeres indígenas en la producción, conservación y transmisión del cono-cimiento y patrimonio indígena.
- La existencia de políticas públicas, programas y proyectos orien-tados específicamente a establecer de manera sistemática las dificultades, problemas, discriminaciones que las mujeres indíge-
162
nas tienen y sufren en la construcción, consolidación y transmi-sión de la identidad colectiva.
Indicadores de proceso serían:- Número y cantidad de instituciones gubernamentales, no guber-
namentales, educativas, etc., que financian la investigación, siste-matización, desarrollo y transmisión de valores colectivos sobre pueblos indígenas.
- Número y cantidad de políticas públicas, programas y proyectos orientados específicamente a recuperar, desarrollar y sistematizar la importancia de las mujeres indígenas en la construcción de la identidad colectiva de los pueblos indígenas.
- Número y cantidad de políticas públicas, programas y proyectos orientados específicamente a fijar el rol específico que las muje-res indígenas juegan en el proceso colectivo de la producción, reproducción y desarrollo de la identidad colectiva indígena.
- Número y cantidad de políticas públicas, programas y proyectos orientados específicamente a establecer las formas de participa-ción y de representación de las mujeres indígenas en las formas de organización indígena; en los sistemas de autoridades tradicio-nales; en los sistemas de justicia indígena; en la manera de enten-der y organizar los procesos de autonomía dentro del territorio; en la comprensión de los ciclos y ritmos de la madre tierra, etc...
- Número y cantidad de políticas públicas, programas y proyectos orientados específicamente a establecer la importancia de las mujeres indígenas en la producción, conservación y transmisión del conocimiento y patrimonio indígena.
- Número y cantidad de políticas públicas, programas y proyectos orientados específicamente a establecer de manera sistemática las dificultades, problemas, discriminaciones que las mujeres indíge-nas tienen y sufren en la construcción, consolidación y transmi-sión de la identidad colectiva.
Indicadores de resultado serían:- Niveles de investigación desarrollados en el país, a un nivel mul-
tinstitucional y de múltiples actores, orientada al desarrollo, recu-peración, investigación y promoción de la identidad de los pue-blos indígenas.
- Cantidad y calidad de las políticas nacionales que reconocen la identidad colectiva de los pueblos indígenas.
- Cantidad y calidad de la investigación desarrollada sobre identi-
163
dad colectiva de los pueblos indígenas.- Grado, niveles, facilidades y dificultades en el acceso por parte
de los pueblos indígenas a la investigación que se ha desarrollado sobre su propia identidad colectiva.
- Niveles de participación de los pueblos indígenas en el estableci-miento de políticas, planes de inversión e investigación en sus propios territorios.
- Impactos específicos y valoración intracomunitaria, y en el marco del Estado, del rol específico que las mujeres indígenas juegan en el proceso colectivo de la producción, reproducción y desarrollo de la identidad colectiva indígena.
- Concienciación e incremento y valoración intracomunitaria, y en el marco del Estado, de las formas de participación y de represen-tación de las mujeres indígenas en las formas de organización indígena; en los sistemas de autoridades tradicionales; en los sistemas de justicia indígena; en la manera de entender y organi-zar los procesos de autonomía dentro del territorio; en la com-prensión de los ciclos y ritmos de la madre tierra, etc…
- Proyectos, programas y espacios en los que se considera a las mujeres indígenas como garantes y transmisoras específicas del conocimiento indígena.
- Políticas, proyectos y programas orientados a suprimir la discri-minación y la falta de igualdad que las mujeres indígenas tienen y sufren en la construcción, consolidación y transmisión de la identidad colectiva.
Autodeterminación
Hablar de la naturaleza de la autonomía indígena implica pertrecharse con la metodología de un paradigma complejo de pensamiento, trascendiendo la simplicidad con la que muchas veces se explica la autonomía y la auto-determinación en el marco del esquema liberal-multicultural de derechos. Ninguno de estos marcos nos sirve para dar medida de la autonomía indí-gena.
El paradigma liberal-multicultural de derechos queda complejizado desde la naturaleza colectiva de los derechos indígenas, la cosmovisión de los pueblos indígenas – en cuanto fundamento último de los derechos -, y la interdependencia y férrea trabazón que se produce entre los diferentes derechos colectivos indígenas para poder entender la profundidad de la(s) autonomía(s) indígena(s).
De acuerdo con todo ello, elementos inescindibles de las autonomías indí-genas serían la territorialidad; la gestión, administración y propiedad de los recursos naturales; el fortalecimiento de la institucionalidad indígena para poder hacerla viable; la profundización política en la delimitación descentralizada de sistemas educativos y de salud propios; el fortalec-imiento y sistematización de las distintas formas y prácticas con las que se presenta el Derecho indígena, etc...
Combinar sincrónicamente territorialidad-jurisdicción-autonomía resulta útil para poder comprender la complejidad de los derechos indígenas. Por un lado, la territorialidad permite inferir el ámbito desde el que se definen y delimitan simbólica y materialmente las jurisdicciones indígenas. La autonomía indígena permite aproximarse a la delimitación de las compe-tencias reales y concretas que competen a esas jurisdicciones -como ámbito más amplio para enmarcar las relaciones socio-jurídicas de estos pueblos- a partir de una combinación cruzada de intereses y niveles -nacional, departamental, municipal- en la gestión de competencias; y de diferentes ritmos y cosmovisiones en los procesos de construcción e implementación de la(s) autonomía(s) indígena(s) y los procesos de descentralización. La jurisdicción indígena constituye el lugar desde donde fijar procedimientos para que territorialidad y autonomía puedan ejercer sus competencias, y como espacio para la construcción de mecan-ismos interculturales para la resolución de conflictos entre sistemas jurídi-cos diferentes, entre interlegalidades distintas: la estatal y la indígena .
Hablar del derecho a la autonomía indígena, implica, necesariamente, procesos de transformación en el marco del Estado; dinámicas que nos aproximen a lo que se puede enunciar como “Estado de derecho plurina-cional”. Esta novedosa acepción jurídico se desdobla en dos dimensiones: a) para reconocer lo hasta ahora excluido, esto es, los pueblos indígenas, reconocimiento que viene aderezado, necesariamente, por toda una batería institucional y jurídica en consonancia con el principio de la plurinacion-alidad: Asamblea Legislativa plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral Plurinacional, Jurisdicción indígena originario campesina y territorios autónomos, como parte de la estructura territorial del nuevo Estado; b) para asentar la dimensión del Estado, ase-gurando que todos estos reconocimientos se hacen en el marco de posibi-lidades que éste oferta. Sin embargo, la combinación de estas dos dimen-siones puede ser problemática y acabar recortando las posibilidades y
“El reto de hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas. La difícil construcción de una política intercultura”, MARTINEZ DE BRINGAS, ASIER, en MARTÍ I PUIG. Pueblos indígenas y política en América Latina
165
expectativas que la primera dimensión abría.
En relación a la autonomía indígena entendida como derecho, entendere-mos por indicadores estructurales:
- La existencia de legislación específica – tanto a nivel constitucio-nal como de legislación primaria - que reconozca, delimite, dise-ñe y garantice la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, a partir de una nueva distribución y composición terri-torial del Estado (Plurinacional).
Indicadores de proceso serían:- La existencia de instituciones, políticas públicas, normativa espe-
cífica, legislación primaria y secundaria del Estado que garantice la implementación de los derechos de autonomía y autogobierno indígena.
- La articulación y presencia de modelos de desarrollo y propues-tas de pueblos indígenas en los planes de desarrollo nacional, que se articulen de manera paralela y sincrónica con los modelos de autonomía previamente desarrollados.
Indicadores de resultado serían:- Número de políticas, tratados, normativas y acuerdos firmados en
el marco del Estado plurinacional – entre el Estado, pueblos indí-genas, organismos multilaterales y otros actores - que reconozcan y faciliten la autonomía y autogobierno de los pueblos indíge-nas.
- Refuerzo de la dimensión colectiva de los pueblos indígenas, así como de los procesos de construcción de autonomía y autogo-bierno que se expresen como derecho, junto con la mejora cuali-tativa de los niveles de desarrollo y sostenibilidad de los pueblos indígenas.
- Consolidación y pleno desarrollo de toda una institucionalidad autónoma para los pueblos indígenas, junto con su normativa de creación y desarrollo, en el marco de un Estado plurinacional.
- Consolidación del Estado plurinacional en el marco de la inter-culturalidad y el pleno desarrollo de los derechos colectivos.
Ejercicio de Derechos Colectivos
Habíamos hecho una propuesta dual, bicéfala de indicadores para entender
166
en toda su profundidad y densidad los derechos colectivos. Por un lado habíamos hablado de reconocimiento de derechos colectivos, y en ese marco, hablábamos de cinco unidades temáticas para descomponer analíti-camente el estudio de los derechos colectivos. En concreto: tierra, territorio y recursos naturales; conocimientos tradicionales; formas de organización social; identidad; y autonomía.
Ahora hablaremos, en concreto, de dimensiones que afectan al recono-cimiento de derechos colectivos. Para ello anotaremos tres ámbitos temáti-cos que permitirán discernir y comprender mejor la estructura y dinámica de los derechos colectivos. Estos ámbitos son: a) modelos de autonomía y autogobierno; b) relaciones interculturales; c) grado de desarrollo del buen vivir indígena.
Modelos de autonomía y autogobierno
Indicadores de estructura serían:- La existencia de legislación que reconozca la dimensión históri-
ca, económica, social, cultural, civil y política de los derechos de los pueblos indígenas.
Indicadores de proceso serían:- La existencia de instituciones, políticas públicas que coadyuven,
de manera estructural, a la implementación de la legislación sobre autonomía y autogobierno indígena.
- La articulación y presencia de modelos de desarrollo y propues-tas para los pueblos indígenas en el marco del desarrollo de pla-nes plurinacionales.
Indicadores de resultado serían:- Número de instituciones, políticas públicas y desarrollos admi-
nistrativos que reconozcan e implementen, en el marco del Estado plurinacional, los derechos históricos de los pueblos indí-genas.
- Modelos de autonomía y de autogobierno indígena que han sido definidos en el marco del Estado plurinacional y que están siendo aplicados e implementados.
- Tipos y formas de gobierno territorial y político definidos en el marco de la(s) autonomía(s) indígenas.
- Tipologías y mecanismos de gestión y regulación comunitarios e intercomunitarios orientados al ejercicio de la autonomía y el autogobierno indígena.
- Factores que incitan a e inciden en la transformación de los prin-cipios de gobernanza comunitarios y en las estructuras de gobier-no indígenas.
- Factores que inciden en la creación de estructuras de gobierno indígenas con carácter transfronterizo -transnacional y transre-gional-.
- Niveles de gobierno definido y mecanismos de distribución de poder hacia el interior de los gobiernos indígenas.
- Mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno indígena y los distintos niveles de gobierno estatal (adaptación de la autonomía indígena al Estado y de éste a aqué-lla).
en los planes de desarrollo plurinacional.- Porcentaje del presupuesto estatal orientado a la construcción,
mantenimiento y desarrollo de las autonomías indígenas, tanto en su institucionalidad como en sus procesos.
- Sistemas de monitoreo y control sobre el presupuesto estatal orientado a la potenciación y construcción de las autonomías indígenas, basado sobre el principio redistributivo de reparto de beneficios.
Relaciones interculturales
Por relaciones interculturales vamos a entender un principio que vertebra la existencia e implementación de todos los derechos indígenas. En este sentido, hablaremos más de interpretación intercultural de derechos huma-nos. Iniciáticamente sólo podemos esbozar una enunciación negativa de la interculturalidad; esto es, de lo que no es: la pretensión por trascender la contradicción intrínseca que para ciertas sensibilidades encierra el par conceptual “pluralismo cultural”. Ello conlleva superar una interpretación determinista del pluralismo cultural que implica que todo compromiso con lo cultural resulta contradictorio y antitético con una defensa de la plurali-dad, vaciando a ésta de sentido y de posibilidades; así como su contrario: todo compromiso con la pluralidad demanda un ejercicio denso de neu-tralidad que implicaría la disolución de todo marcaje y compromiso cul-tural. Nuestra propuesta es que pluralismo y cultura(s) pueden guardar una situación de equilibrio y complementariedad que se expresa como reto a construir para la Ética, la Política y el Derecho. Ese es precisamente el reto de la interculturalidad. La propedéutica para este proceso es, sin duda, la interdependencia individual y colectiva de los derechos, exigencia para poder asomarse en condiciones de pluralidad a un diálogo entre sujetos
168
culturalmente distintos y pluralizados.
Indicadores estructurales serían:- La existencia y el reconocimiento de políticas, modelos y prácti-
cas interculturales en el marco del Estado plurinacional.
Indicadores de proceso serían:- Número de políticas, modelos, programas y proyectos desarrolla-
dos para cumplimentar el conjunto de políticas legislativas cons-truidas para insertar la interculturalidad en el seno del Estado. (Explorar cómo se ha insertado la interculturalidad, de manera transversal, en el seno del Estado.)
Indicadores de resultado serían:- Modelos interculturales definidos y aplicados por los pueblos
indígenas y reconocidos en el marco del Estado.- Tipos y niveles de relación construidos entre los pueblos indíge-
nas y el Estado para la aplicación de un marco general de relacio-nes interculturales.
- Número de acuerdos, convenciones, políticas y programas firma-das y desarrollados por el Estado y la cooperación internacional para el ejercicio y aplicación de modelos interculturales.
- Mecanismos para el control y fiscalización interinstitucional de los programas nacionales e internacionales orientados a la ejecu-ción de modelos interculturales en los territorios indígenas.
- Número de investigaciones y estudios elaborados para reforzar y fortalecer una aplicación intercultural de los derechos indígenas.
- Niveles de participación de los pueblos indígenas en políticas nacionales e internacionales con pretensión intercultural.
- Número de programas, proyectos y políticas, con pretensión intercultural, en las que los pueblos indígenas toman parte como actores protagónicos y sujetos de derechos.
Grado de desarrollo del “buen vivir” indígena
El “Buen Vivir” implica un crecimiento de la calidad de vida de las perso-nas, pero en directa vinculación con la naturaleza, una búsqueda del equi-librio entre ser humano- naturaleza, orientado al bien común, y no solo crecimiento económico, fortaleciendo la cultura y sus identidades. Esta, ha sido un principio básico de los pueblos indígenas. Sin embargo, este crec-imiento en calidad de vida se debe realizar a partir del sistema económico de los pueblos indígenas, sistema que le ha permitido subsistir por genera-
ciones, sin alterar el equilibrio natural de la madre tierra.
Varios ejes o principios vertebran y estructuran el principio del “buen vivir”. En primer lugar, que funciona como pórtico o condición de posi-bilidad para entender el resto de principios, estaría la crisis de civilización hegemónica en un sentido estructural, tal y como es valorado y vivido desde la perspectiva de los pueblos indígenas. En segundo lugar estaría el eje de desmercantilización de la vida, como dinamismo de sentido de muchos de los derechos colectivos indígenas. En tercer lugar estaría la descolonización de las relaciones de poder para el planteamiento de mod-elos de desarrollo alternativos, como el indígena. Finalmente, hablaríamos del planteamiento y exposición de saberes alternativos: los indígenas. Desde este diagrama de principios y sentidos fundamentamos una primera exposición y sugerencia de indicadores para poder comprender el sentido y pretensión última de los derechos indígenas, desde el sentido y perspec-tiva del Buen Vivir.
Indicadores estructurales serían:- Número de políticas, programas y proyectos orientados al forta-
lecimiento y capacitación del buen vivir indígena.
Indicadores de proceso serían:- Tipos y calidad de programas, proyectos, formas de cooperación,
así como otras formas de colaboración y financiación que impli-quen la puesta en escena y la implementación de prácticas y for-mas de buen vivir indígena.
Indicadores de resultado serían:- Cantidad y calidad de las políticas públicas, programas y proyec-
tos orientados a pueblos indígenas que garantizan la aplicación práctica del buen vivir indígena.
- Calidad en los planes de protección y garantía de las tierras, terri-torios y recursos naturales que garanticen directamente prácticas de buen vivir indígena.
- Mecanismos inter-institucionales, comunitarios y territoriales definidos desde el principio de participación indígena, con la finalidad de detectar problemas reales en la distribución de recur-sos, goce y libre disposición de la territorialidad y los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas, así como problemas técnicos de asistencia en territorialidad indígena.
- Servicios disponibles, calidad y nivel de cobertura de los progra-mas y proyectos en comunidades indígenas.
- Niveles de acceso de los pueblos indígenas a recursos y oportu-nidades económicas en el marco del Estado.
- Riesgos asociados con el desarrollo de actividades y prácticas económicas en territorialidad indígena, interpretando y analizan-do esos riesgos desde la praxis del buen vivir.
CUARTA PARTE
INCERTIDUMBRE DEL PRESENTE, OPORTUNIDAD DE FUTURO. FRENOS, RETOS Y
PROPUESTAS PARA EL EBDH
IMPLICACIONES, RETOS Y DIFICULTADES DEL EBDH AL TRANSFORMARSE EN REALIDAD
La integración del EBDH en las prácticas de la CID significa un cambio importante en las dinámicas propias que han regido la CID durante muchos años. Su integración y aplicación no están exentas de dificultades e inclu-so de posturas contrarias que apuestan todavía por un trabajo más desde la óptica de la caridad y el asistencialismo que dicha caridad implica. Actualmente, se practica todavía un tipo de CID contrario a los planteamien-tos del EBDH y que se rige por criterios puramente asistencialistas. Contra esto, la integración de los derechos humanos en la CID propone consignas más vinculadas con la democratización y la promoción de la dignidad de las personas, que se convierten en las nuevas consignas de la movilización, en oposición a las consignas clásicas del desarrollo como crecimiento y modernización .
A pesar de la relativa novedad del EBDH y de las novedosas metodologías que se plantean últimamente, la cuestión de los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo no tiene nada de nueva y lleva ya muchos años estancada en los mismos parámetros. Quizás en los últimos años ha reco-brado cierto protagonismo, cuando la cooperación internacional ha real-izado una fuerte reflexión crítica y autocrítica sobre los impactos y resulta-dos que ha producido desde que se generó todo el trabajo de la cooperación internacional para el desarrollo. Gracias a esta reflexión, el discurso de los
VALIÑO, V., “La integración de los derechos humanos en el diseño y ejecución de los proyectos de cooperación”. Ponencia presentada en el marco del Seminario sobre la Integración del Enfoque de los Derechos Humanos en la Cooperación Internacional para el Desarrollo, organizado desde el Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea y celebrado en Pamplona los días 10 y 11 de abril de 2008.
derechos humanos ha recobrado una presencia importante que nunca debió perder, para garantizar la materialización de las transformaciones políticas, sociales, económicas y jurídicas que siempre ha promovido la cooperación internacional para el desarrollo. Curiosamente, este nuevo proceso de integración de los derechos humanos y la cooperación inter-nacional para el desarrollo ha sido liderado en sus primeros momentos desde agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que han desarrollado propuestas metodológicas para poner en práctica el EBDH dentro de los ámbitos del desarrollo .
Por lo general, las discusiones se centran siempre en las actitudes “políti-cas” que exigen los compromisos relacionados con la práctica de los derechos humanos en la cooperación internacional al desarrollo y que, habitualmente, no se dan ni en las agencias donantes ni en los países receptores de la ayuda. También se centran los debates en encontrar la metodología perfecta que permita sortear cuantos obstáculos se presentan al incluir el ejercicio de los derechos humanos entre las acciones y obje-tivos de nuestra cooperación internacional para el desarrollo. Por supuesto, los debates tratan de reducir la abstracción que rodea el ejercicio de los derechos humanos en muchas metodologías del desarrollo, asumiendo conceptualizaciones concretas y posicionamientos institucionales com-prometidos con el ejercicio de los derechos humanos y las consecuencias que acarrean. Por un lado, se discute mucho sobre las ventajas o inconve-nientes de una u otra metodología, de la aproximación que como orga-nización realizamos a los derechos humanos, de los compromisos políticos que estamos dispuestos a aceptar o de las contradicciones de los progra-mas oficiales de desarrollo que hablan de desarrollo a partir de un EBDH. Y, sin embargo, se promociona el trabajo de las corporaciones trasnacio-nales como actores de la cooperación internacional para el desarrollo .
En definitiva, reproducimos siempre las viejas dinámicas de la discusión teórica y nos damos consejos a nosotros mismos. Equiparamos todo lo relacionado con el EBDH al mismo nivel de todas aquellas propuestas, simplemente metodológicas - entre ellas el marco lógico - que se utilizan habitualmente en las dinámicas de la cooperación internacional.
En este contexto podríamos considerar que para defender realmente el
El actual Plan Director de la cooperación española introduce fuertemente el EBDH y por primera vez incluye a las corporaciones trasnacionales entre los actores que promueven y realizan la coopera-ción internacional para el desarrollo.
EBDH y lo que persigue, mucho más allá de convertirse en una más de las múltiples metodologías que se manejan en la cooperación internacio-nal al desarrollo, debemos hacer el esfuerzo de romper con estos debates metodológicos y priorizar otros, después de tener claros los compromisos políticos y las metodologías de aplicación que tenemos a nuestra dis-posición para trabajar en la cooperación a partir del EBDH. Unos debates diferentes que nos lleven al ámbito de la aplicación, de la experiencia práctica, de la implementación de los derechos y, a partir de ahí, al ámbito de intercambio de experiencias. Gracias a todo el desarrollo que se ha generado alrededor del EBDH durante los últimos años, ya han sido resueltos las principales dudas y los principales obstáculos. No nos queda nada más que pasar a la aplicación del EBDH y al aprendizaje a partir del intercambio de experiencias.
La clave de la aplicación: la transformación
La CID basada en el EBDH exige un cambio de actitud de los diferentes actores implicados en la realización de la cooperación, ya que para estar a la altura del proceso que significa el trabajo desde el EBDH estos actores deben asumir un fuerte compromiso con los derechos humanos y con los procesos de transformación que deban darse para favorecer nuevas socie-dades, en las que todas las personas puedan disfrutar de igual manera de todos sus derechos humanos. Este compromiso surge una vez que se asume el EBDH. Exige que, cuando se formulen políticas y programas de desarrollo, el objetivo principal sea la realización de los derechos huma-nos. Esto nos obliga a incorporar en nuestros proyectos acciones directas de promoción de los derechos humanos, que deben incluirse en los crono-gramas de actividades de los proyectos como una parte sustantiva de los mismos. Estas acciones no se podrán llevar a cabo si no es a través de la implicación directa de los actores de la cooperación en los procesos nacio-nales, regionales o locales de transformación y de ejercicio de los derechos humanos. O dicho de otro modo: en la incidencia sobre los sistemas nacio-nales de promoción y protección de los derechos humanos para generar situaciones de ejercicio real de estos. Gracias a esta incidencia y a los procesos de transformación en los que se implican, las personas pueden servirse de la CID como escenario de sus luchas para acceder al ejercicio de los derechos humanos, debido a que la práctica habitual nos enseña que los derechos humanos se poseen en la teoría del derecho, pero no se ejer-cen en su práctica ya que existe un abismo importante entre la teoría y la aplicación, que en algunos ámbitos de derechos humanos se ha denomi-nado como la brecha de la implementación. En este contexto, resulta muy
importante asumir que solo a través de los procesos de exigibilidad de derechos y la incidencia podemos acceder al ejercicio de los derechos, gracias a que dichos procesos nos permiten acceder a los mecanismos que, a su vez, nos garantizan el ejercicio de los derechos.
En consecuencia, a partir de generar procesos de aplicación del EBDH nos encontraremos con todos los cambios que se plantean en las diferentes metodologías de aplicación del Enfoque. Por fin generaremos el proceso de transformación que se tiene que crear como consecuencia de interpretar la cooperación desde la óptica de los derechos humanos. Entre los cambios que nos encontraremos podemos destacar cambios políticos y sociales, cambios jurídicos y cambios metodológicos importantes.
Cambios políticos y sociales
Debemos ser conscientes del cambio de paradigma que exige el EBDH en las relaciones con las autoridades locales, provinciales y nacionales, así como con los actores sociales y entre las contrapartes. En relación con lo gobiernos y autoridades locales, el cambio es importante. Hasta la fecha, las teorías clásicas de la cooperación mantenían como una virtud de las ONGD su capacidad de pasar desapercibidas gracias a perfiles de imparcialidad ante la política interna del país o de la región donde traba-jaran. A partir del EBDH esta situación se invierte completamente. De la promoción de la no injerencia y la imparcialidad pasamos a un compro-miso con la transformación política, que nos lleva a posicionarnos clara-mente a favor de los derechos humanos y a requerir su garantía y res-peto a todos los actores, estatales o no estatales, internacionales o locales, con los que tenemos que relacionarnos para cumplir con nuestro proyecto. Nuestra obligación será asumir una posición política parcial muy clara a favor de los derechos humanos. Asimismo, a potenciar la relación con las autoridades locales y nacionales y a generar una estrate-gia de incidencia, siempre relacionada con el proyecto que estamos realizando. Con ella podremos realizar ese trabajo de exigencia en mate-ria de derechos humanos. Para esto tendremos que desarrollar nuevas capacidades e incluir nuevas actividades en nuestros proyectos, como por ejemplo la promoción de diálogos institucionales; las actividades de difusión y sensibilización con autoridades; la capacitación de actores públicos…etc. Con todas estas acciones potenciaremos también la transformación de los modelos políticos y promocionaremos la descentralización.
De esta manera, también se transformarán las relaciones sociales entre los diferentes actores y las ONGD sufrirán un cambio importante en el pro-tagonismo que tradicionalmente siempre han asumido, en beneficio de las contrapartes locales y de las poblaciones beneficiarias, que pasarán a lla-marse titulares de derechos. Su protagonismo y empoderamiento de los procesos será fundamental.
En esta transformación, los titulares de los derechos – antiguamente denominados población beneficiaria - partirán de unos parámetros de participación totalmente diferentes, que les llevará a empoderarse de los procesos; marcar los ritmos de transformación y realizar los proyectos. Las ONGD pasarán a ocupar un segundo plano, apoyando y acompa-ñando los procesos de los titulares de derechos; pero siempre desde el respeto a las decisiones y procesos que estos decidan realizar. Perderán protagonismo en la toma de las decisiones y en la ejecución de las activ-idades de los proyectos y tendrán que refundar sus relaciones con los nuevos titulares de derechos. Potenciarán su capacidad para asumir este nuevo rol de titulares de derechos. Podremos hablar así de nuevas formas de participación, que se basen en la co-participación y en la co-operación real entre los diferentes actores que participen en un proyecto. La inter-vención de los titulares de derechos se convertirá en una de las claves importantes de los proyectos realizados a partir del EBDH, ya que será una de sus señas de identidad, así como una de las principales diferencias respecto a metodologías de la cooperación planteadas desde enfoques asistencialistas.
Respecto a una mayor visibilización de los titulares de derechos, debemos tener en cuenta que la cooperación con EBDH prestará especial atención a la realidad y problemáticas de aquellos grupos sociales que siempre han sufrido más problemas en el ejercicio de sus derechos humanos. Especialmente importante será la visibilización de las mujeres y los proce-sos de empoderamiento y ejercicio de derechos que realizarán mediante los instrumentos y mecanismos de la cooperación internacional. Las mujeres tendrán más espacios de co-participación y sus problemáticas referidas al ejercicio de los derechos humano serán atendidas desde el mismo momen-to en que ellas - como titulares de derechos - decidan priorizar dentro de los procesos de transformación el fin de la discriminación contra las mujeres y el fin de las violaciones de derechos humanos contra ellas.
Igualmente, podremos hablar de nuevos espacios de movilización a través de estrategias de ejercicio y reivindicación de derechos, que volverán a plantear reivindicaciones políticas claras buscando los procesos de trans-
formación necesarios para potenciar el ejercicio de los derechos humanos. Utilizarán estrategias de resistencia, ejercicio y movilización social como formas de presión y de transformación. Se recupera la movilización social. Pero no solo en los países receptores de la ayuda, sino en los países donantes, con la intención de desarrollar procesos de incidencia e incluso de denuncia ante las prácticas de las agencias nacionales de cooperación contrarias al EBDH y contradictorias con los documentos marcos estable-cidos desde los Gobiernos para la cooperación internacional. En España, el Plan Director de la Cooperación, los Planes Directores autonómicos y los Marcos de Asociación entre la AECID y los Países prioritarios. En este sentido, una cuestión fundamental que habrá que exigir con fuerza en los países donantes será la coherencia entre las políticas y planes de acción con los programas de ejecución.
Cambios jurídicos
Si utilizamos el EBDH como fundamento de la cooperación internacional para el desarrollo y, por lo tanto, introducimos el discurso de los derechos humanos, nos encontraremos con un cambio sustancial en la justificación que utilizan los propios Estados para realizar la cooperación. Los uti-
los países menos desarrollados. A partir de ahora, ya no hablamos de la cooperación internacional que deciden realizar los Estados sino de la que están obligados a realizar, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los Tratados Internacionales. Por lo tanto, ya no hablamos de una cooperación internacional voluntaria de los Estados, sino de una cooperación internacional obligatoria, que deberá generar dinámi-cas de exigencia y de rendición de cuentas.
Exigencia para que los Estados cumplan con este derecho internacional e inviertan el dinero necesario en los procesos de transformación que iden-tifiquen los titulares de derechos. Y rendición de cuentas, con la que los Estados tienen que dar las oportunas explicaciones y justificar la uti-lización que han otorgado a los fondos destinados a cooperación interna-cional.
Para fundamentar esta visión de la cooperación internacional como cum-plimiento de una obligación jurídica, podemos utilizar diversos ejemplos normativos. Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas establece clara-mente esta obligación de cooperar entre los diferentes Estados a través de sus artículos 55 y 56:
Artículo 55
Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienes-tar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por moti-vos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.
Artículo 56
Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 5598
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también establece una obligación clara para que los Estados utilicen la cooperación internacional – si es necesaria - para garantizar los derechos del Convenio en el artículo 2.
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se com-promete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legis-lativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos
Por lo tanto, si entendemos la cooperación internacional al desarrollo como una obligación de los Estados marcada por los compromisos inter-
180
nacionales que han asumido a partir de la ratificación de Tratados Internacionales y del cumplimiento del derecho internacional, tenemos que entender también que aparecen nuevos elementos que se tienen que hacer presentes en las metodologías de la cooperación y en los proyectos.
En este nuevo marco, nuestros proyectos deberán plantear acciones con-cretas relacionadas con la exigencia y la exigibilidad de los derechos humanos, con el cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados y con las diferentes responsabilidades que surgen en el proceso de respeto y ejercicio de los derechos humanos entre los diferentes actores que inciden en él. Introduciremos actividades que fomenten la rendición de cuentas y la promoción del Estado de derecho, como parte de los procesos de la cooperación y asumiremos que este tipo de actividades son parte fundamental de la promoción del desarrollo.
La rendición de cuentas se convertirá en un elemento sustantivo funda-mental para la legitimación de la CID. Gracias a ella, los Estados forman parte de la aplicación del EBDH como garantes de un contexto político y social que permita el ejercicio de los derechos humanos y como responsable frente a las obligaciones que se derivan de la aplicación del derecho internacional. Como hemos visto, la rendición de cuentas es uno de los principios básicos del Enfoque Basado en Derechos y significa una aportación sustancial a la CID, ya que hasta la fecha el papel que habían jugado había sido siempre más bien pasivo ante la ejecución de las acciones y programas de la cooperación.
Cambios metodológicos
El ámbito metodológico no permanece inalterable a la integración del EBDH en las dinámicas de la cooperación internacional para el desar-rollo. Muchas de las metodologías que se han utilizado hasta el momen-to no resultan aplicables desde el punto de vista del EBDH, ya que exi-gen otra lógica de pensamiento y otro tipo de acciones que ahora no resultan de fácil encaje en algunas de las metodologías actuales. Los nuevos proyectos exigen unos espacios y unos tiempos diferentes, ya que los resultados y objetivos de los proyectos están relacionados directa-mente con la realización de procesos políticos y sociales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, debemos comenzar a hablar de procesos y no de proyectos y debemos comenzar a contemplar
-mitir las convocatorias de proyectos, ya que necesitamos periodos a medio y largo plazo, en los que podamos realizar los procesos de trans-
181
formación con garantía de éxito. Los cambios estructurales que se pre-tenden implementar para fomentar el ejercicio de los derechos humanos exigen tiempos de realización mayores que los establecidos para las convocatorias de proyectos.
En este sentido, necesitamos metodologías de formulación y aplicación diferentes que utilicen unos criterios para medir los resultados más flexi-bles y adaptables a la realidad de los derechos humanos en los países donde se van a promover. Tenemos que utilizar otras lógicas para formular y para definir los objetivos, los resultados y las actividades y, sobre todo, debemos utilizar otro tipo de indicadores para medir los resultados de los procesos en los que se ha participado. Indicadores que puedan tener en cuenta la abstracción de los derechos humanos, las dificultades de su ejer-cicio y todos los elementos políticos y sociales que condicionan trabajar con las poblaciones generalmente excluidas y discriminadas.
También debe transformarse el papel de las ONGD. Ya no cabe la existen-cia de ONGD que se dedican simplemente a la tramitación de subven-ciones, sino que todas deben implicarse en los procesos de logro de los proyectos a partir de un EBDH, desde los compromisos institucionales que hayan asumido. Debemos cuestionarnos el modelo de trabajo y de funcio-namiento interno dentro de las organizaciones, porque las exigencias son mayores cuando trabajamos desde el EBDH. Incluso la política de contrat-ación y de personal expatriado debería revisarse y adaptarse a los nuevos protagonismos de los titulares de derechos que serán quienes asuman la implementación de los procesos en los que se encuadran los proyectos. Por otro lado, las ONGD tendrán que asumir un cambio de actitud en sus rela-ciones con los gobiernos locales, provinciales y nacionales de aquellas regiones donde trabajen, ya que al adquirir un compromiso fuerte con el EBDH, perderán la tradicional imparcialidad con la que se ha actuado en el pasado, para establecer una posición de defensa y exigencia de los derechos humanos.
Pero esta actitud no solo se debe demostrar en las regiones donde se imple-mentan los nuevos procesos de cooperación internacional para el desar-rollo, sino que debe mostrarse también en las relaciones de estas organiza-ciones con los gobiernos de sus países de origen. Las ONGD deben pre-sentar frente a estos gobiernos una actitud de reivindicación y exigencia fuerte, coherente con su compromiso con los derechos humanos de reivin-dicación a las agencias donantes coherencia y compromiso con el EBDH.
182
Retos para la implementación del EBDH
Finalmente, resulta importante destacar algunos de los principales retos que se plantean ante la implementación del EBDH en el marco de la CID que plantean modificaciones importantes en el marco de las metodologías de trabajo.
Uno de los desafíos más importantes es el papel que adoptan los que se denominaban como población beneficiaria y que ahora se convierten en titulares de derechos. Al ser titulares de derechos deben ser personas con-scientes de estos, capacitadas para ejercerlos y empoderadas de los proce-sos que se requieren implementar para favorecer el ejercicio de los derechos humanos. El empoderamiento de los titulares de derechos puede ser utilizado como estrategia para acabar con la fragmentación social y para fomentar el desarrollo de capacidades en las poblaciones más exclui-das y discriminadas.
Otro reto importante, relacionado con los procesos de empoderamiento de los titulares de derechos, es el fomento de las dinámicas de participación, que se convierte en una de las señas de identidad de las nuevas metod-ologías del EBDH. Para ello es importante que se hayan realizado los procesos de empoderamiento y capacitación de los titulares de derechos. Debe ser activa y siempre en condiciones de igualdad entre los diferentes socios que trabajan conjuntamente en los procesos de cooperación.
Un reto más tiene que ver con el protagonismo de las ONGD. No solo en la implementación de los procesos de cooperación, sino también en sus relaciones con la promoción de los derechos humanos y con los movi-mientos sociales que promueven su ejercicio. Las ONGD deben repensar su papel en los diferentes procesos y asumir que el protagonismo corre-sponde a los titulares de los derechos y que su compromiso con el EBDH requiere otras actitudes más activas y reivindicativas en sus relaciones con las administraciones públicas de los países donantes y de los países recep-tores de la ayuda.
En relación con esta última afirmación, debemos aceptar que trabajar en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo desde el EBDH exige una actitud permanente de reivindicación por el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, participar activamente en diferentes movili-zaciones sociales y utilizar la movilización social como estrategia de inci-dencia ante los diferentes gobiernos. Estas movilizaciones se plantearán desde la exigibilidad de los derechos, para recordar a los gobiernos sus
183
obligaciones con respecto a la garantía y ejercicio de los derechos huma-nos. Es importante que asumamos que trabajar desde un EBDH nos exige una actitud de diálogo permanente e interacción con los poderes públicos para generar procesos de exigencia de derechos y de transformación en los ámbitos políticos, jurídicos y sociales. El diálogo es importante, siempre que exista voluntad política en las autoridades por el respeto de los derechos humanos de forma que se exija la coherencia de las políticas públicas con el EBDH, sobre todo en los países donantes.
Otro desafío destacado es que asumamos el carácter jurídico de la cooperación internacional para el desarrollo, a partir de la exigencia de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas internaciona-les que todos los países han asumido con relación al respeto y garantía de los derechos humanos. Este carácter jurídico cambia el planteamien-to inicial de la cooperación y sobre todo nos obliga a introducir acciones de cumplimiento y rendición de cuentas de las actividades de los proyectos que financiemos.
Por último, un desafío más se centra en el propio EBDH y sus metodologías de aplicación. Debemos entender que la relevancia de este Enfoque es su implementación. Así es fundamental la concreción de sus metodologías. En este proceso una de las claves se sitúa en los indicadores que definamos para implementar las metodologías a determinar para el EBDH. Deben ser coherentes con los procesos de exigencia de los derechos humanos y capaces de establecer criterios de medición de los avances o retrocesos de estos procesos.
Dificultades para trabajar de acuerdo al EBDH
Al margen de todas las cuestiones anteriores, existen también algunas dificultades que, junto a los retos planteados, provocan incertidumbre ante la capacidad o intención que puedan tener los diferentes actores ante la aplicación del EBDH. La mayor parte de países receptores de la CID son países con fuertes déficits en materia de derechos humanos y, por lo general, se les amontonan los problemas de violaciones de derechos humanos. Además, no tienen una cultura de respeto a los derechos huma-nos que complica aún más abordar su aceptación y protección con las autoridades locales, regionales e incluso nacionales. Sin embargo, el Enfoque Basado en Derechos Humanos otorga una fuerte confianza a los Estados como instrumento esencial sin el que no se puede generar la trans-formación político-social que persiguen los derechos humanos. Esta para-
doja merece, cuando menos, un debate interno en las organizaciones que trabajen desde un Enfoque Basado en Derechos Humanos para contrastar y definir bien el protagonismo del Estado a partir de sus problemáticas concretas y carencias, máxime si el objeto de las actividades no debe ser el Estado sino los grupos sociales más vulnerables. De cara a crear una interlocución directa con los representantes estatales, es preciso tener mucha claridad sobre los límites y posibilidades de incidencia real que existen en cada momento, en función de las situaciones y problemáticas por las que atraviese el Estado.
Este contexto de incidencia ante los Estados y de sus carencias en materia de derechos humanos provoca que los actores que inciden en la promoción de los derechos humanos no estén muy bien considerados por las autori-dades con las que hay que intentar trabajar para desarrollar una cultura de respeto y para realizar las transformaciones necesarias que acaben con las violaciones de los derechos humanos. Si los actores que inciden son extranjeros, en muchos países se interpreta erróneamente como una intro-misión en asuntos los propios del Estado, por lo que son muy cuestionadas en su trabajo.
De alguna manera, la pérdida de la imparcialidad que durante años man-tuvieron los actores de la CID no suele ser bien vista por las autoridades de los países donde se trabaja y puede generar problemas institucionales o incluso políticos. A esto tenemos que añadir los problemas de seguridad que también existen cuando se trabaja el desarrollo y el respeto a los derechos humanos en contextos agresivos, con conductas sociales racistas y discriminatorias hacia los grupos poblacionales con los que se actúa desde el ámbito de la CID y con prácticas contrarias a los derechos huma-nos integradas en las formas de relaciones sociales. En esos contextos también surgen problemas de seguridad, ya que trabajar para el ejercicio de los derechos humanos significa realizar labores de denuncia y exigencia cuando los derechos humanos no son respetados. Precisamente estas actividades pueden generar enemistades y, por consiguiente, problemas graves de seguridad. Por lo tanto, la seguridad es una cuestión que debe tomarse muy en serio cuando se trabaja en países beneficiarios de la CID donde la situación de los derechos humanos no está normalizada y se vul-neran constantemente.
Por último, al margen de estos problemas políticos y de seguridad, el tra-bajo del Enfoque Basado en Derechos también puede originar problemas en los países donantes, donde los actores tienen sus sedes sociales. La razón es que la promoción de los derechos humanos es considerada
185
muchas veces con afinidades políticas como consecuencia de los procesos de politización de los derechos humanos que se han vivido en muchos de los países donantes de la CID. El tratamiento de los derechos humanos en estos países no está normalizado. La realidad suele ser distinta y todavía hoy pueden existir muchos prejuicios en determinados ámbitos respecto al trabajo relacionado con la promoción de los derechos humanos.
No es infrecuente que aún existan donantes que estimen los derechos humanos como un ámbito de trabajo ajeno a la CID y que, por lo tanto, no quieran aprobar proyectos de cooperación que impliquen un trabajo basa-do en el Enfoque de Derechos. Ante este tipo de donantes, el trabajo puede significar ser asociado a corrientes políticas concretas y que se generen ciertos escepticismos hacia el trabajo que se realiza. En muchos casos esta situación determina que existan verdaderas dificultades para encontrar financiación pública para proyectos claramente identificados con la pro-moción y el respeto de los derechos humanos. Igual sucede a la hora de entender las lógicas de funcionamiento de los proyectos que integran un Enfoque Basado en Derechos y para entender los procesos de transfor-mación en los que tratan de implicarse dichos proyectos. La causa es la contradicción que existe entre la lógica tradicional de los proyectos de CID a partir de la realización de proyectos cortos, de entre uno y tres años de duración, con objetivos, actividades y resultados muy concretos. Una lógica que se contrapone a los requerimientos de un trabajo con el EBDH, que necesita la implicación en procesos a largo plazo, en los que los resul-tados y las actividades deben ser medidos en función de ese tiempo y a partir de los resultados de ese amplio proceso de transformación.
186
UNA RELECTURA DEL EBDH DESDE AMÉRICA LATINA: NUEVOS CONTEXTOS
Y PROBLEMÁTICAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN CODESARROLLO CON DERECHOS
Introducción
A lo largo de las siguientes páginas nos interesa reflejar cómo ha sido con-struida, entendida y valorada la propuesta del EDH, pero desde América Latina. Es decir, cómo se comprenden y aprehenden desde el Sur -América Latina- los derechos humanos y cómo se traslada esta comprensión al movimiento y a las políticas de cooperación. Frente a las consideraciones más programáticas, teóricas y abstractas con las que hemos precedido hasta ahora los apartados anteriores de esta publicación, nos interesa en este momento ofrecer un contrapunto sobre cómo entender el maridaje y com-penetración de los derechos humanos y el desarrollo; pero desde las exigen-cias, necesidades y expectativas de los movimientos, organizaciones, redes y personas que trabajan en América Latina con la cooperación para el desarrollo.
Por tanto, este apartado es resultado de un contexto y de un trabajo apli-cado. No constituye una teorízación en abstracto, una enunciación teórica sobre las bondades y posibilidades del EDH para las políticas de cooperación. Conscientes en IPES - a partir de nuestro trabajo y compro-miso con los derechos humanos - de la importancia de los DDHH para la transformación de contextos y realidades, hemos querido contrastar y cotejar cómo son entendidos y aprehendidos los derechos humanos por organizaciones, redes y personas que trabajan comprometidos con las prácticas de derechos y de cooperación en América Latina; cuál es el potencial y las posibilidades, que desde su punto de vista, otorgan y
poseen los derechos para trabajar con políticas de cooperación; cómo es entendida la perspectiva de derechos humanos que muchas veces se construye y utiliza por las agencias de cooperación del Norte - princi-palmente de la UE -; hasta qué punto esta perspectiva tiene una dimensión excesivamente localizada contextual y culturalmente y otorga pocas claves para explicar cómo se entienden los derechos humanos en América Latina; cómo debieran incorporarse en las prácti-cas y políticas de cooperación y, desde ahí, qué potencial otorgan para transformar la realidad. En última instancia se trata de contrastar crítica-mente la manera de entender el EDH que manejan las agencias del Norte -especialmente la UE - con la comprensión y configuración que de los derechos se tiene en América Latina, para inferir, desde ahí, posibili-dades y prácticas de una cooperación con derechos - el famoso EDH - pero desde una perspectiva intercultural; es decir, sometiendo a contraste crítico nuestras prefiguraciones y configuraciones de lo que entendemos por EDH y completándolo con las experiencias y prácticas de derechos y de cooperación que se tienen en América Latina.
Para ello se han realizado encuestas, entrevistas, grupos de discusión con redes, asociaciones, organizaciones, expertos informantes y otros grupos que trabajan con derechos humanos y políticas de cooperación en diferentes países de América Latina. Hemos buscado en todo momento una correspon-dencia crítica y complementaria de cómo son entendidos los derechos, sus prácticas y sus relaciones con las políticas de cooperación por parte de las personas, grupos y movimientos que trabajan en ellos en América Latina. Por tanto, este apartado es un trabajo empírico, de contraste entre la con-sideración que de una metodología en construcción como la del EDH se tiene en el marco de las políticas de cooperación en la UE - especialmente en España -, y cómo ésta es aprehendida y entendida en América Latina. De este contraste de visiones y consideraciones se pueden inferir pistas y claves para pertrechar una consideración del EDH en clave intercultural. Aprovechamos lo mejor de las dos cosmovisiones - la del Norte y la del Sur - pero somos especialmente sensibles a las deficiencias, abstracciones, cegueras y correcciones que desde el Sur se hacen a estas propuestas: aquellos contextos que son sus sujetos primordiales y destinatarios últimos de las políticas de cooperación.
El eje epistemológico que va a guiar este apartado son los derechos huma-nos. Es decir, la dogmática y práctica que en torno a los derechos humanos se ha construido por parte de las ciencias sociales y jurídicas. Los derechos humanos, como potencial político y epistemológico, serán el núcleo sus-tantivo. Otra dimensión importante, como se ha anunciado, es: derechos
188
humanos, sí, pero ¿desde dónde? Acordes con las exigencias de un EDH, éste ha de servir para la capacitación, reconocimiento y refuerzo de los sujetos de derechos. Con esa óptica y pretensión política, el desde dónde tiene una dimensión trasformadora y de reenfoque de la metodología a utilizar: América Latina como contexto constituye la matización más importante de este apartado. No se trata de un EDH más, en abstracto; sino de cómo es interpretado y reconfigurado desde lo que consideramos suje-tos de derechos, los titulares primeros y últimos del EDH: los contextos del Sur, América Latina. Finalmente, el ámbito material de estudio, el contexto interpelado, será el movimiento de cooperación en su conjunto, todo el haz de relaciones y disposiciones que las políticas de cooperación encierran y comprenden.
Otra de las pretensiones, casi como una condición de posibilidad de todo este apartado, que ha estructurado el sentido de este trabajo, ha sido la dimensión crítica. Es decir, someter el instrumental analítico, conceptual y categorial que utilizamos - en concreto el que otorga el EDH - a crítica y revisión a partir de cómo los derechos humanos y la cooperación son vis-tos por sus principales interpelados: los sujetos de derechos. En este sen-tido, la crítica, y por aplicación propia, la autocrítica, constituye el mejor talante científico para poder alcanzar algún consenso siempre que se tra-bajan con procesos y metodologías en construcción, como es el caso del EDH. La autocrítica nos ha servido para entender la existencia de otra lógica, otra cosmovisión en la construcción y comprensión de los derechos y su aplicación a la cooperación. La autocrítica ha sido fértil en un sentido metodológico, puesto que nos daba claves sobre sus certezas y excesos: estos dos sentidos constituyen un regulador básico para llegar a consensos en cuestiones tan polémicas como de qué derechos hablamos y desde dónde. La crítica también nos ha ayudado a entender la dimensión polémi-ca de los contenidos de la investigación: derechos humanos y cooperación. No existen consensos pacíficos ni allanados en torno a estas temáticas. La crítica constituye el eje de articulación de posibilidades. Se trata, por tanto, de categorías y materias sometidas a una fuerte revisión y análisis, precisa-mente porque las políticas de derechos y de cooperación son relativas a los contextos en los que se aplican, se construyen y se viven. La justicia en relación al buen uso y práctica de estos términos - derechos humanos y cooperación - es siempre relativa a los contextos y a cómo son definidos y adquieren sentido a partir de los sujetos que conforman y habitan en ellos.
La autocrítica nos permite ubicarnos para evitar tres posicionamientos de los que pretendemos desasirnos en esta investigación: uno sería el de la
dimensión salvífica o heroica de la cooperación como movimiento. La autocrítica nos devuelve que no sólo hay prácticas certeras sobre los con-textos y que la cooperación debe llegar a constantes consensos que se nego-cian en todo momento con los intermediarios locales, abandonando, de esta manera, los códigos de verdades con los que muchas veces se trabaja en los contextos del Sur. Un segundo posicionamiento del que pretendemos escapar sería la crítica sobre la totalidad del movimiento de cooperación y sus prácticas. Somos conscientes de la importancia de la cooperación para la transformación de los contextos, máxime si se hace desde una perspectiva de derechos. Ello nos lleva, por tanto, a la humildad en el posicionamiento y a la provisionalidad en los avances que, en todo momento, deberán ser contrastados con las personas, comunidades y redes con las que trabaja. La dimensión transformadora de la crítica es esa: la negociación de las certezas y los cambios necesarios cuando las realidades nos interpelan desde otras exigencias y necesidades. Un tercer posicionamiento que es importante abandonar, desde la perspectiva crítica que otorgan los derechos, sería la de esencializar sin contraste el posicionamiento y la perspectiva, en todas estas cuestiones, de las personas y movimientos de América Latina - del Sur - con las que hemos trabaja. Si el EDH es un proceso en construcción, lo debe ser desde todas las partes implicadas: las prácticas del Norte y del Sur en las maneras y formas de entender el acople entre derechos humanos y cooperación. Debemos estar dispuestos, como sujetos y movimientos del Norte, al contraste y revisión de nuestras cate-gorías y maneras de analizar la realidad. Ello no significa, sin embargo, anular nuestra perspectiva como actores y sujetos en este proceso, otor-gando un valor de verdad esencial a todos los postulados que vienen del Sur, por el hecho de ser del Sur. El EDH sólo podrá crecer a partir de contrastes y críticas constantes por parte de todas las partes implicadas en los procesos. El EDH sólo podrá construirse por las síntesis creativas de consensos superpuestos: los del Sur y los del Norte.
En la exposición del diálogo creativo que hemos desarrollado con perso-nas y organizaciones de América Latina, que trabajaban tanto en el ámbito de los derechos, como en el de la cooperación para el desarrollo, proceder-emos de dos maneras. Por un lado, situaremos un marco general de la cuestión en relación a los derechos y las políticas de cooperación. A través de este diagnóstico general pretenderemos dar medida de algunas de las dificultades que afronta y encuentra el movimiento de cooperación para trabajar desde una perspectiva de derechos, así como los retos que asoman desde esta perspectiva. Además, haremos alguna incursión en las dificul-tades que afronta la cooperación en su dimensión institucional. Es decir, qué complejidades enfrenta y afronta la cooperación si advierte qué sig-
nifica e implican los derechos y cómo estos se muestran y traducen con otros códigos y otras exigencias en los contextos del Sur, lugares hacia los que primordialmente mira y está dirigida la cooperación para el desarrollo. Finalmente, trataremos de mostrar la dimensión conflictiva y poliédrica que la categoría derechos humanos encierra en sí misma, así como la inevitable y necesaria dimensión intercultural con la que se tienen que construir y revisar.
En un segundo momento, y de manera más específica, trataremos de hacer un diagnóstico de dificultades y retos, en relación a ciertas dimensiones temáticas en las que la cooperación trabaja y se inserta, desde una perspec-tiva de derechos. En este sentido hemos seleccionados los derechos de las mujeres en su diversidad; los derechos sociales y derechos de partici-pación como exigencias para la construcción de la interdependencia y la comprensión de la dimensión inescindible de los derechos; la importancia del medio ambiente y de los recursos naturales como marco general de debate en el futuro para una cooperación que pretenda trabajar con y desde derechos; así como la irrupción de nuevas problemáticas, sujetos y retos para la cooperación con derechos.
Marco General
El movimiento de cooperación, sus retos y dificultades. Un análisis gen-eral de sus funciones y estatus
Como bien aventura y anticipa el título, trataremos de dar una visión gen-eral, a modo de diagnóstico crítico, de las dificultades que arrastra el movimiento de cooperación para asumir el EDH en los contextos de la cooperación. Desde ahí, podrá hacerse un replanteamiento general de sus funciones –clásicas- y del rol que tiene y -como dimensión propositiva- debería asumir para la implementación real del EDH.
Un postulado básico, una tesis general de trabajo que hemos obtenido de
informantes que trabajan de manera combinada y mezclada con la realidad de los derechos humanos y el ámbito de la cooperación, ha sido que el papel de la cooperación para el desarrollo, asumiendo una perspectiva de derechos, ha de ser la del fortalecimiento, de manera sincrónica y paralela, del Estado y de la ciudadanía. Estos dos polos son los pilares que es necesa-rio reforzar y fortalecer para poder crear un contexto propio para trabajar con derechos humanos. La implicación del Estado y sus redes en el forta-lecimiento de los derechos humanos, en general, y de manera específica,
en la cooperación, constituye una condición de posibilidad para la cre-ación de una sociedad civil fuerte comprometida con políticas de transfor-mación. El diagnóstico que se nos arrojaba es que normalmente estos procesos, por parte de la cooperación, no se suelen trabajar de manera simultánea y paralela. O se refuerza el tejido social y la ciudadanía, sin pedir complementariedad de actuaciones e implicaciones en el Estado; o se incide en el Estado, sin una mirada complementaria de pesos y con-trapesos sobre la sociedad civil. O incluso, muchas veces, el movimiento de cooperación internacional para el desarrollo -en su estatuto de financia-dores - tiende a sustituir al Estado en el desarrollo de políticas y prácticas que implican derechos, vaciando de sentido la actuación estatal, inhibién-dola, haciendo, de esta manera, muy complicada su incidencia en el tejido social y en la ciudadanía. Como marco general se infiere que no hay con-texto para la construcción de un EDH en la cooperación si no se da una relación triangular, complementaria y dependiente entre las estructuras del Estado, el movimiento de cooperación en toda su complejidad y la sociedad civil. Cualquiera de los puntos de este mapa institucional es fun-damental para la construcción de un sistema estable y consistente de derechos. Ninguno de los actores podrá ser sustituido o abstraído en el juego de responsabilidades y exigencias. De hacerlo, partiríamos de un mapa institucional hipotecario de sus propias ausencias: la no implicación de todos los sujetos afectados e implicados.
Esta cuestión tiene más importancia si se tiene en cuenta el cambio para-digmático hacia el que transitamos. En este sentido, y en el marco del Estado y sus políticas de derechos, se está produciendo un cambio en el paradigma de igualdad, especialmente en América Latina. En lo que hace referencia al EDH estrenamos un concepto de igualdad diferenciada. Ello implica un giro hacia una comprensión estructural de los derechos - el medio y largo plazo -, no ya una comprensión coyuntural e individuali-zante de los mismos. Supone cambios en las estrategias de construcción, defensa y garantía de los derechos; así como una transformación a fondo de la arquitectura estatal en relación a las políticas públicas que afecten a los derechos. Este nuevo paradigma implica nuevas obligaciones positi-vas para los Estados en relación a la promoción, protección y garantía de derechos. También implica más atención al campo de las políticas públicas y, en concreto, un seguimiento más estrecho por parte de los Estados de las políticas de cooperación y de los diferentes mecanismos de evaluación que a este nivel se abren. Tener esto en cuenta supone un cambio en la triangularidad de relaciones de las que venimos hablando: Estado, socie-dad civil y movimiento de cooperación. Una modificación en el paradigma del Estado, en relación a las políticas de derechos humanos, representa un
cambio, una reconfiguración del sistema, en relación a estos tres sujetos. Por tanto, también implicará repensar los mecanismos de protección y garantía de derechos, en relación a las políticas de cooperación, como exigencias de cambio en la propia estructura del EDH y de lo que éste puede implicar en el futuro.
Junto a ello, también se están produciendo, especialmente en América Latina, cambios y mutaciones en el tipo de relaciones que se producen entre el Estado y los diferentes actores y agentes sociales. Eso hace más complejo y denso el papel del Estado en relación con las políticas de derechos. El Estado no es tanto una de esas estructuras que coadyuvaba a las violaciones de derechos en América Latina. Por presión de otros actores, sociedad civil y la propia cooperación, el Estado en América Latina adquiere un protagonismo mayor y más intenso en relación a las políticas de derechos. En este sentido, los derechos dejan de funcionar como simples límites al poder del Estado y adquieren una nueva funciona-lidad en el marco de aparición de nuevas exigencias, demandas y necesi-dades.
En este cambiante y complejo marco institucional, el Estado actúa de man-era dual y ambivalente, como cooperador y confrontador, en relación a las políticas de derechos. Por un lado desarrolla una fuerte institucionalidad pública para la protección y garantía de los derechos, pero, por otro, da síntomas de escasa voluntad política para la garantía real de los derechos. De esta manera, vuelve a despertar fantasmas del pasado en su actuación pública en relación a los derechos. Cambia su papel y su estatuto respec-to a los actores que venimos comentando y, muy especialmente, a las políticas de cooperación al desarrollo. El movimiento de cooperación, a partir de las exigencias que encierra el EDH, deberá estar muy atento a las consecuencias que se derivan de este cambio paradigmático para poder reubicarse en un nuevo contexto institucional, adaptando el EDH a las exigencias de estos cambios.
Al hilo de estas afirmaciones una de las interpelaciones y objeciones más fuertes que se han hecho a la cooperación como movimiento es que condi-ciona las formas de trabajar, determinando, en última instancia las temáti-cas, formas y maneras de intervención. Un primer diagnóstico señala que la cooperación para el desarrollo determina las temáticas desde y con las que trabajar, así como los ámbitos geográficos de intervención, lo que puede resultar limitado y limitante para la construcción y aplicación del EDH, precisamente porque las prioridades temáticas y contextuales de la cooperación, no se corresponden muchas veces con las prioridades y exi-
gencias locales. Esta determinación, unilateral y no participativa, hace que la perspectiva de derechos quede desequilibrado desde el primer momento, al no introducir a las contrapartes locales en el discernimiento de lo que resulta prioritario, con qué actores y en que lugares y contextos. El EDH exige que las prioridades se fijen de manera participativa y en diálogo con todas las partes afectadas; no de manera programática por parte de agencias y financiadores, en función de otros intereses que no son los derechos.
Un segundo diagnóstico, complementario del anterior, es que hay una dimensión recurrente, por parte del movimiento de cooperación, en la selección de los conflictos y en la organización y estructuración de lo que es necesario en un contexto político concreto. Existen espacios que se ponen de moda y en los que hay que trabajar en ciertos momentos por presión mediática, que es presión para la cooperación. Transcurrido cierto ciclo en el que la cooperación se ha dejado ver necesariamente en contex-tos conflictivos, se activa la retirada de fondos y de capital humano de esos espacios, no dando lugar al trabajo con procesos, más allá de la urgencia mediática del momento. De alguna manera, se otorga una agenda a priori que selecciona destinos y espacios de trabajo para la cooperación, sin que en tal selección haya un discernimiento interno, por parte del movimiento de cooperación, para determinar la necesidad de intervención por exigen-cia de derechos. El EDH, en cuanto proceso en el trabajo con y desde derechos, va muchas veces por detrás de las motivaciones políticas y mediáticas, más que determinar las condiciones de trabajo e intervención, así como de modular, en función de las exigencias de derechos, las agen-das políticas y mediáticas. En este sentido, los casos de Guatemala y Colombia han sido clamorosos. El “desembarco” de la cooperación ha sido intenso y denso mientras la agenda mediática llamaba la atención sobre la prioridad y la necesidad de trabajar en estos países. La prioridad ha venido determinada por la existencia de fondos y por la condicionalidad de la financiación. Ahora bien, no incorporaba un análisis estratégico del país para planificar las intervenciones estratégicas desde el EDH. Intervenciones sin planificación de derechos llevan, normalmente, a la retirada de espacios, sin que se haya hecho una inversión en procesos y en el long term que implica el trabajo de derechos. No sólo la agenda mediáti-ca ha escogido las formas de intervención, sino que condiciona la ayuda y decide la retirada en los momentos que esta es más imprescindible100. A modo de corolario, la definición y denominación de países prioritarios para la cooperación es una definición programática, que tiene que ver más
100 Este fue el principal diagnóstico que obtuvimos de la investigación desarrollada en Guatemala, a diez años de los acuerdos de paz. Las políticas de cooperación y el movimiento de cooperación en su conjunto habían sido incapaces de incidir sobre procesos y necesidades urgentes, agravándose, tanto en un nivel cualitativo como cuantitativo, la situación general del país tras tantos años de guerra y diez
con intereses técnicos, burocráticos y políticos, que con el EDH. De aquí se deduce que la selección de países prioritarios para trabajar con la cooperación debe hacerse desde una tabulación de criterios muy estric-tos, en consonancia con lo que entendemos por EDH. Este debe condi-cionar y determinar qué es lo prioritario en las intervenciones. Si no se aplica el EDH para definir necesidades y urgencias a priori, es muy prob-able que la perspectiva de derechos sea imposible de aplicar y desarrollar en el resto del proceso. El EDH tiene una dimensión estructural, no coyuntural, que afecta a los procesos en su totalidad. No cabe una inter-pretación atomizada y fragmentada de la cooperación, ni de las lógicas desplegadas para poder posibilitarlas. El EDH exige compromisos estructurales, con procesos; en definitiva, los compromisos que encierran el trabajo con derechos. El EDH, como proceso, debe superar la naturaleza compulsiva de la cooperación a trabajar de manera episódica, fragmentada, más allá de los procesos de las personas, comunidades y pueblos.
Otro diagnóstico ha sido que la cooperación muchas veces opera y actúa sustituyendo iniciativas. De nuevo nos remitimos al mapa institucional al que se aludía al principio del epígrafe: la necesidad de trabar un trabajo articulado y complementario entre el Estado, el movimiento de cooper-ación y la sociedad civil. Si el movimiento de cooperación sustituye ini-ciativas o las asume con carácter proactivo lo que se produce es una frac-tura en los roles, funciones y responsabilidades de algunos de los otros actores también implicados en los procesos; o de todos como sistema. Muchos de los diagnósticos que obtuvimos en el curso de estas investi-gación eran que la cooperación como movimiento tiende ha desarrollar una comprensión privatista de los derechos humanos: es decir, se con-struye el significado, contenido y juego de responsabilidades y obliga-ciones que implica el trabajo con derechos, desde las exigencias y visiones de las agencias u organizaciones de cooperación, sin un análisis estruc-tural de los contextos en y con los que se trabaja. De tal manera que la falta de compromiso de un Estado con los derechos y las políticas de derechos es asumido de manera subrogatoria y sustitutiva por la cooperación, como si ésta fuese su principal función. Países que muestran serias y densas debilidades en la institucionalidad del Estado constituyen reclamos y com-promisos prioritarios de la cooperación101.
de posguerra. La tesis general de nuestro trabajo de campo fue que la cooperación no había invertido en derechos ni en procesos; que su actuación general no había servido para mejorar las condiciones del
-
estructural por parte de la cooperación. Cf. BERRARONDO LÓPEZ, M. y MARTINEZ DE BRIN-GAS, A. (ed.), Derechos humanos y cooperación al desarrollo en el marco de los acuerdos de paz de
Universidad de Deusto, Bilbao, 2006.101 Muchas veces se habla, por parte de la cooperación, de estados fallidos para dar medida de esta
Sin embargo, en este proceso no hay un análisis estructural ni institucional de por qué fallan las políticas de derechos. Quebrar el mapa institucional en el que se mueve la cooperación, asumiendo responsabilidades que implican y corresponden al Estado, es fracturar el equilibrio sistémico que exige una política de derechos, mucho más si se trata de la cooperación. Con ello se apunta al hecho de que la cooperación asume papeles y funciones por dejadez y negligencia estatal, opciones que están grávidas de motivación política. Si lo hace, participa y asume un juego de responsabilidades - el vaciamiento de la función estatal en la defensa y promoción de derechos humanos, lo que resulta intolerable e insostenible - que exige evaluarse y tenerse en cuenta desde un EDH. Un EDH proactivo exigiría no permitir una dimensión privatizada de los derechos y buscar los medios para reactivar una función y una política activa de los Estados en materia de derechos humanos. El papel de la cooperación no debe ser sustitutivo del Estado en materia de derechos humanos, sino complementario o incluso reactivo frente a las inhibiciones y pasividades estatales.
En estricta complementariedad con todo lo afirmado hasta ahora, se veía que era difícil asumir un EDH desde la cooperación si se sigue dando, muchas veces, un desfase y desajuste tan fuerte entre el marco de exigen-cias, necesidades y reclamos de las comunidades locales con las que trabaja la cooperación y las propias políticas de cooperación. La fractura entre el contenido de los proyectos y las necesidades comunitarias puede analizarse en una doble dimensión: a nivel material, produciéndose una distancia - muchas veces insalvable - entre los reclamos y exigencias de la población, beneficiaria y sujeta de derechos de las políticas de cooperación, y el con-tenido concreto de los proyectos; pero también a un nivel formal-procedi-mental, que enlaza con la dimensión participativa de los proyectos como ajuste necesario a todo el EDH, en donde encontramos, muchas veces también, la exclusión de organizaciones representativas en materias deter-minadas con las que se trabaja en esos contextos y con esas poblaciones,
circunstancia. Rechazamos radicalmente este eufemismo para caracterizar estas situaciones, ya que la dimensión fallida de un Estado implica plena y densa voluntad política de hacer operativas e institu-cionalizar prácticas de violaciones o de no compromiso -permisividad activa- hacia los derechos de su ciudadanía, dimensión de la que ha de ser muy consciente el movimiento de cooperación y reaccionar frente a ello. No existen estados fallidos sino por canalización de recursos, medios y posibilidades a otros espacios, que no son la promoción, desarrollo y garantía de derechos humanos. En la medida que se sustituye la labor de un Estado en la defensa de los derechos humanos, quebramos una visión estructural en la manera de trabajar con el EDH. Las responsabilidades institucionales y las críticas a los Estados violadores de derechos son una condición de posibilidad para poder trabajar con un EDH. En muchos de los países del Sur no sólo opera una dimensión externa del colonialismo -la imposición de la voluntad de potencias extranjeras, y el papel que la cooperación puede jugar en trasformar estas dinámicas- sino también de colonialismo interno, aquellas por las cuales las estructuras de un Estado se comprometen con férrea voluntad política en la violación de los derechos de su ciudadanía. De ahí
para el EDH.
y su sustitución por otras que no resultan tan representativas, pero quizá más fácil para implementar a priori el trabajo. Es decir, a veces se da una tendencia a la sustitución de contrapartes locales, enormemente significa-tivas en el trabajo con ciertos derechos, por otras contrapartes que no resultan tan relevantes ni tan significativas. En estos procesos de exclusión de contrapartes netamente representativas influyen criterios técnicos (facilidad de conexión, continuar trabajos y proyectos con organizaciones con las que ya se venía trabajaba), pero también políticos (organizaciones polémicas por sus compromisos políticos en el campo de los derechos, organizaciones no gratas a las políticas de cooperación, etc...) Es necesario ser consciente de que la ausencia de la dimensión participativa en todas las fases del proceso puede truncar, de manera irreversible, la posibilidad de trabajar con y desde derechos. Ello se traduce, muchas veces, en la impo-sibilidad de fortalecer realmente el tejido y la institucionalidad local, ya que se incide y actúa sobre instituciones que no resultan representativas o no tan relevantes en el ámbito de la incidencia para trabajar desde el EDH. De manera paralela y complementaria, significa incidir en errores tópicos y clásicos de la cooperación, como es dar prioridad al resultado efectivo - medido con indicadores técnicos lejos del EDH - sobre la lógica de la consulta, que nos remite, de nuevo, a la importancia de introducir la par-ticipación como mecanismo vehiculador de una política estructural de derechos (EDH).
Finalmente, algunos de los diagnósticos hacían referencia a la dimensión de la cooperación como financiadora. Es una, cuestión muy importante a tener en cuenta si se quiere construir un EDH libre de las asimetrías de poder que otorga el hecho de ser la contraparte financiadora. Se trata de – toda la cuestión de regular derechos y obligaciones específicas para la parte financiadora, en cuanto tal, y qué efectos tiene ello sobre el sistema completo de la cooperación. Alguno de los diagnósticos que se obtuvieron en relación a esta dimensión - la de la financiación - es que el exceso de poder que otorga ser el financiador llevaba a una reorientación de perfiles y de formas de trabajo, condicionando, de esta manera, la financiación de los proyectos al reajuste de criterios, contenidos y los perfiles de los proyectos. Esta es una parte muy sensible que debe ser pensada de manera conjunta y complementaria con el tema de la evaluación de proyectos en todo su proceso, debido a la diferencia cualitativa que supone para una de las partes ser la financiadora. Forma parte del EDH tener en cuenta la asimetría de poderes que genera tener capacidad financiera, máxime cuando se habla de derechos; así como pensar mecanismos que compensen y equilibren esa doble dimensión de “financiador-financiado”, tan pre-sente en la cooperación, y tan imposibilitadora para adoptar un EDH real.
Junto a ello, y como el revés de la financiación, estaría la parte de quien necesita recursos para financiarse y de alguna manera adaptarse a las exi-gencias del financiador.
El esquema de la dependencia y de la seducción, tan férreamente presente en las políticas de cooperación - financiador-financiado- constituye el reverso de un EDH real. Es necesario tener en cuenta que la dependencia (financiera) y el diseño nítido de roles en torno a estas cuestiones puede imposibilitar absolutamente el trabajo desde los derechos. De momento, como una consecuencia perversa de esta cuestión, comprobamos la necesi-dad de muchas organizaciones de multiplicar sus posibilidades financieras. Lógicamente, esa dificultad añadida - que tiene que ver con la redis-tribución de recursos - lleva a la atomización de las propias organizaciones para obtener recursos, que también se traduce en una pérdida de unidad, coherencia y sistemática de los proyectos, debido a que una dimensión del trabajo tiene que ser financiada con diferentes financiaciones y, por tanto, con diferentes lógicas y expectativas de resultado. Desde luego, una frag-mentación así resulta contradictoria con una de las máximas estructurales del EDH: la interdependencia y compenetración de todos los derechos. Es difícil tener una lógica integrada de trabajos con derechos si es preciso multiplicar la financiación para proyectos y esa múltiple financiación esta-blece como condición sus propias maneras de entender el trabajo con y desde los derechos.
En este sentido, además es obligado estar atentos a la lógica de las orga-nizaciones, porque son ellas las trasmisoras del EDH. Si falla la institucio-nalidad de la cooperación desde un punto de vista de derechos, es decir, que se trabaje con EDH hacia fuera, no inhibe la necesidad de hacerlo hacia dentro. Si discursos y coherencias no se solapan en esta cuestión, será imposible implementar un EDH. Siguiendo con la lógica argumental iniciada, la búsqueda de múltiples financiadores no sólo trocea la materia de trabajo, la perspectiva de trabajo y el propio EDH. También supone, desde el punto de vista de las organizaciones, una fractura de su propia coherencia y autonomía para asumir criterios propios en el trabajo diario, así como la imposibilidad de mantener la presencia participativa en todas las lógicas de negociación con financiadores. Son tantos y tan diferentes que la estructura de las organizaciones queda afectada desde el punto de vista de su autonomía interior, así como de sus formas de estructurar y organizar su trabajo:la participación.
La dimensión institucional de la cooperación ante la exigencia de los derechos. Las dificultades de los contextos
Mientras en el epígrafe anterior nos situábamos, de manera general, en los problemas que el movimiento de cooperación tenía de cara a generar capacidades locales y promocionar, desde ahí, el EDH, a continuación nos centraremos en los problemas que, en concreto, plantea la dimensión insti-tucional de la cooperación en América Latina para trabajar con una per-spectiva de derechos.
Una primera apreciación que se deriva de nuestro trabajo de campo es, precisamente, la existencia de una honda fractura, así como de serias difer-encias en el análisis y comprensión de lo que significan los derechos huma-nos entre el movimiento social y el propio movimiento de cooperación. De alguna manera se podría decir que se da una suerte de competencia y lucha por hegemonizar un discurso de derechos, sin puentes ni conexiones en este proceso. Más que la existencia de un fuerte consenso sobre qué se entiende por derechos y su protección, lejos de la existencia de dinámicas de complementariedad, habría que hablar de un proceso de competencia y de divergencia sobre cómo entender los derechos y, por tanto, el EDH. Este esquema se da con más intensidad en estructuras sociales complejas, con gran convulsión y confrontación en el ámbito de lo público - como el supuesto de Colombia, México o Bolivia -, en donde se genera una sólida y fuerte sociedad civil que acuña y defiende sus términos - como el de derechos humanos - con intensidad frente a otras tradiciones discursivas, sean exógenas o impostadas, como a veces ocurre con el discurso de derechos manejados por la cooperación. Es decir, frente a una tradición inveterada de lucha por los derechos, en donde sus contenidos están bien forjados y gozan de una sólida tradición, irrumpen una pluralidad de dis-cursos de derechos de acuñación reciente que entran a competir con el imaginario de las luchas sociales y del movimiento social. En estos con-textos, el movimiento de cooperación puede encontrar problemas para desarrollar su EDH si se empeña en competir, en lugar de llegar a acuerdos con lo que ha sido la lógica y la práctica de la lucha por derechos.
Junto a ello y de manera complementaria atendemos a una fractura y divorcio ideológico, acentuado por el propio momento de crisis económi-ca que vivimos, entre las posiciones de las agencias financiadoras de la cooperación para el desarrollo y el movimiento de cooperación en un sentido amplio. Es decir, entre financiadores y contrapartes locales. El momento actual de crisis junto al carácter densamente político e ideológi-co que tiene una temática como la de “derechos humanos” hace que las
distancias y los condicionamientos para trabajar cuestiones tan espinosas sean mayores que nunca. La propia situación de crisis económica hace que la falta de recursos general condicione más que nunca los proyectos que se subvencionan y promocionan. De alguna manera, la crisis se antepone a un EDH y condiciona sus potencialidades en función de una mejoría en las coyunturas económicas. Siendo esto así, se hace necesario combinar lo táctico - el corto plazo - con lo estratégico - el largo plazo, donde estaría el EDH - para poder continuar la tarea desde un EDH. Sin embargo, y en consecuencia, se producen dificultades tales como que las cuestiones coyun-turales condicionan las líneas de trabajo del movimiento de cooperación en relación a derechos humanos. En este sentido, se pueden bosquejar y diseñar salidas y algunas de ellas podrían afectar directamente al trabajo con derechos humanos en el futuro. Por tanto, el movimiento de cooperación, si no se fortalece una línea clara de trabajo con y desde los derechos, puede convertirse en una estructura vendedora de servicios que tiene que ajustar-se y adecuarse, constantemente, a las ofertas del mercado. Frente a ello, caben salidas más robinsonianas, como la autogestión o el despliegue de una doble agenda. De nuevo está de fondo el tema de la financiación y cómo estas cuestiones de estructura económica pueden paralizar y deter-minar la manera de articular el EDH.
Hoy constituye un ejercicio de conciencia y de realidad darse cuenta que el trabajo con derechos puede quedar frenado por razones de coyuntura económica. Y no hay que olvidar que estas cuestiones siempre pueden ser así en cooperación y que la condicionalidad de la financiación determina o cambia agendas en última instancia. Por eso se hace muy pertinente que el EDH se abra a la idea de presupuestos desde la perspectiva de los derechos, lo que permite liberar la dimensión ideológica del EDH de la condicionalidad aplastante de los recursos económicos. Pensar los recur-sos económicos desde una perspectiva de derechos constituye un reto de hondo calado que habrá que afrontar en breve como exigencia del EDH.
A tenor de lo dicho y profundizando algunas de las ideas expuestas, se podría concluir que las agencias de cooperación y las propias políticas de cooperación, en cuanto estructura de financiación de cooperación para el desarrollo, mediatizan y matizan al sujeto (político) de derechos. Es decir, no nos movemos en contextos libérrimos para definir al sujeto de derechos y reconocerle competencias y capacidades. Existe una determinación a priori del sujeto de derechos por parte de las agencias financiadoras. Además, se determina así la forma de trabajar con los gobiernos locales en materia de derechos humanos, lo que muchas veces implica una subordi-nación a las exigencias y políticas del Estado para poder hacer un trabajo
200
en derechos. Por tanto, se da una suerte de cadenas de dependencias, en donde la delimitación y el contenido del sujeto de derechos quedan condi-cionados por otras coordenadas - económicas, técnicas, burocráticas, políticas -, más que por la propia potencialidad que el concepto “sujeto de derechos” encierra en sí mismo, de cuyo valor político depende todo el EDH. Una configuración frágil del sujeto de derechos nos asoma a una concepción privatista de los derechos, que muchas veces ha sido desarrollada por la cooperación, como consecuencia de la inhibición estatal en esta materia. A su vez, esto implica una transferencia de responsabilidad a la cooperación por las funciones asumidas, lo que paralelamente implica asumir la responsabilidad delegada por las otras contrapartes implicadas en el proceso: Estado-sociedad civil. Por tanto, asumir un EDH por parte del movimiento de cooperación repre-senta trabajar por el desarrollo de una consideración fuerte y política de sujetos de derechos; pero, a su vez, implica no asumir más respon-sabilidades de las necesarias, vaciando de éstos a otros sujetos e inter-locutores que deberían jugar un papel crucial en las políticas de derechos, como son los Estado. Para conseguirlo, el EDH debe gozar de una fina sensibilidad para la construcción de sujetos de derechos y el establecimiento de un mapa claro de derechos y responsabilidades institucionales.
Finalmente, la ubicación institucional de la cooperación también determina las posibilidades de trabajar desde una perspectiva de derechos. En este sentido la contextualización de la cooperación no resulta baladí para el EDH. Como complemento general a lo que venimos afirmado diríamos que en América Latina hay una excesiva tendencia a la centralización de la cooperación y su institucionalidad en zonas urbanas, en grandes mega-lópolis, a la vez que una excesiva atomización del trabajo en diferentes regiones, con grados muy diferentes de coordinación entre sí. Queda claro que los grandes centros urbanos aglutinan la mayoría de los recursos de la cooperación. El trabajo por regiones rurales es disperso y fragmentado. El EDH debe ser sensible a estas dificultades, ya que los derechos humanos no conocen de regiones y normalmente suelen ser regiones fuertemente olvidadas por la cooperación las que más demandan un trabajo desde derechos humanos. El movimiento de cooperación debe ser sensible a estas cuestiones y hacerse cargo de que la justicia exige tener en cuenta criterios geopolíticos para una distribución más equitativa y simétrica de los recur-sos de la cooperación. Sería afrontar, desde el EDH, la difícil dialéctica que sugiere las relaciones campo-ciudad en el Sur y, especialmente, en América Latina. Esta es sin duda otra de las grandes vetas de trabajo con las que tendrá que encontrarse en EDH en un futuro inmediato.
201
Los derechos humanos como categoría conflictiva y esencialmente intercultural
Hablar de derechos humanos es consustancial al EDH. Constituye su sujeto y contenido epistemológico. Por ello la pregunta por el concepto y el fundamento de los derechos humanos resulta tan fundamental. Según cómo se responda a esas preguntas, orientaremos la metodología del EDH hacia unos derroteros y otros. En este sentido, es necesario apercibir y ubicar que el discurso de los derechos es fundamentalmente un discurso ilustrado-occidental. Nace y se gesta en una tradición cultural concreta. Por ello, fijar un concepto y una fundamentación para entender los derechos exige descentrarse y abrir los vitrales de las geografías para asir-nos con una categoría de derechos humanos transdiscursiva y transocci-dental.
La cooperación para el desarrollo, a partir del EDH, tiene como vocación orientar sus esfuerzos hacia el Sur: reconocer y empoderar sujetos de derechos en estos espacios geográficos, desde claves de codesarrollo. La interculturalidad constituye la naturaleza común a partir de la cual intentar llegar a consensos sobre lo que son los derechos humanos. Si habláramos de esencia de los derechos, el único contenido que pudiera dar medida de la misma sería la interculturalidad. Ello no significa definir un postulado de verdad en torno a lo que son los derechos; sino más bien establecer puentes de certeza entre códigos de verdad ubicados en espacios culturales múltiples y diversos.
Hablar de los derechos humanos como esencialmente interculturales es abrirse a una consideración compleja de los derechos. Se contrapone enér-gicamente a discursos simplistas de derechos encajonados en estructuras académicas y culturalmente ubicadas. Los derechos humanos son, por tanto, prerrogativas históricas construidas por las diferentes sociedades, que responden a necesidades concretas de justicia de las agrupaciones humanas. No son, sin embargo, como muchas veces pretende el Norte, esquemas previos, fundados en principios históricos, categóricos, absolu-tos. De esta manera, el discurso de los derechos construido en Occidente es una expresión de universalidad sustitutiva de la particularidad que el propio Occidente encarna y expone. Nada ilustra mejor el abuso de la universalidad que el manejo que se haga de los derechos humanos por instituciones, agencias, academias o cualquier otra organización. Este manejo se empeña, muchas veces, en realizar el doble movimiento de imponer una visión particular como universal - la propia del Norte en la forma de entender los códigos de vida como derechos - y, al mismo
202
tiempo, de manipular la potencia de esos principios para acogotar opciones particulares que resultan incómodas para ciertos centros de poder. Esta es, por tanto, la complejidad consustancial a los derechos, que no trataremos aquí de solventarla, sólo de apercibirla y de asumir conciencia al respecto para reenfocar el EDH.
La complejidad de la interculturalidad se expresa muchas veces como la dificultad de traducir al lenguaje de los derechos expectativas de vida buena que una determinada comunidad cultural tiene y expresa. El reto del EDH, como principio, es asumir esta complejidad y avanzar hacia síntesis interculturales mediante la posibilidad de enunciar derechos humanos desde otras lógicas culturales y cosmovisionales. Muchas veces la comple-jidad no tiene que ver con el reconocimiento de otras formas de vida cul-tural que expresan sus expectativas de vida buena de una manera concreta, sino cómo se realizan esas traducciones a la lógica discursiva de los derechos occidentales. En este ejercicio de traducción se produce, muchas veces, ese salto de la interculturalidad a la particularidad de una cultura entendida como universalidad. Este es un incipiente reto para el EDH, sobre todo si se pretende que tenga posibilidades de construcción y arraigo intercultural en continentes como el africano y el asiático. Es aquí donde alcanza su máxima intensidad la dimensión intercultural de los derechos.
Por último, otro reto aderezado a los ya explicitados es la capacidad que tendrá el EDH, a partir de sus múltiples interlocutores en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, de tensionar discursos de derechos propios y ajenos; expectativas de vida buena incipientemente enunciadas en claves normativas, con la trabada articulación de los derechos que se maneja en Occidente; resolver conflictos de justicia etnocultural a partir de códigos normativos diferenciados, en donde unos códigos discursivos no tengan más peso que otros. Es decir, producir los derechos humanos como síntesis cultural por confrontación de códigos normativos y cosmovisionales. Hacer suyo el principio de igualdad en la diversidad de derechos, más que imponer las recetas de universalidad angostando, de esta manera, el poten-cial intercultural inherente a los derechos. Asumir, en toda su radicalidad, que la diferencia es una mediación en la construcción de la universalidad de los derechos.
Dicho esto, no vamos a proceder a definir en un sentido positivo qué deberían ser los derechos desde la interculturalidad. Procederemos, como consecuencia de nuestra experiencia en América Latina, a establecer un diagnóstico de dificultades, de complejidades que el discurso de los derechos tiene para contemplar situaciones y hechos concretos. Estas difi-
203
cultades y sus invisibilizaciones nos abren vanos para poder intuir vetas de interculturalidad. Estas vetas configuran un interesante reto para el EDH en el futuro inmediato.
Una primera dificultad es la dimensión esencialmente política con la que se entienden y desde la que se definen los derechos en muchos sectores de la sociedad civil, el movimiento social y el propio movimiento de cooper-ación en América Latina. Los derechos son entendidos netamente como procesos de lucha y de conquista de hegemonía por parte de las comuni-dades y las personas. Por tanto, en esta cosmovisión, los derechos tienen una dimensión esencialmente conflictiva, en el sentido de que no son una conquista pacífica, si no una intensa lucha por alcanzar cuotas de respeto y soberanía. Esta constituye una veta de interculturalidad frente a considera-ciones pacíficas y enlatadas de los derechos, como emanaciones del cielo. Es un contrapunto y acicate crítico para aquellas sociedades en donde los derechos ya constituyen una conquista densamente asentada desde hace tiempo. En donde Estado y sociedad civil se armonizan por construir un discurso de derechos con carácter progresivo. El contraste y la dialéctica intercultural surgen cuando los derechos no son todavía una conquista social si no que están todavía por construir. Cuando la dramática realidad nos expone que todavía hay gente que muere por la defensa de los derechos; cuando esto, así formulado, no significa una inquietud en otros espacios culturales. Hablamos por tanto de los ritmos de los derechos. En América Latina los derechos se viven como exigencias de alto voltaje político. Se parte de consideraciones sociales bien trabadas y asentadas de lo que son los derechos, a pesar de que la realidad vaya por otro sitio. Es aquí donde el EDH debe hacer su mayor esfuerzo y no apoyarse en fórmu-las y recetas ya construidas en la manera de entender y garantizar los derechos. En tradiciones culturales donde los derechos se labran y con-struyen en una realidad diariamente conflictiva, los discursos cerrados de derechos, que sí pueden servir en otras realidades, tienen, en estos contex-tos, muy poca virtualidad y efectividad. El reto de la interculturalidad se plantea aquí en toda su radicalidad: ante un discurso de derechos social-mente construido, ¿qué papel debe jugar la cooperación al desarrollo? El reto de la interculturalidad es pues una seria avenida de trabajo para el EDH.
Una segunda dificultad tiene que ver con la tendente abstracción, que cier-tos discursos de derechos muestran ante “los dramáticos contextos de vio-lación de derechos humanos” en determinadas regiones del planeta. Con esta cuestión queremos expresar otros de los rostros de la interculturalidad en forma de dificultad. Una dificultad que nos sirve para referimos más a
que los contextos de violencia generalizada y sistemática son considerados y abordados de manera episódica, fragmentaria y coyuntural. No hay una consideración estructural del problema, lo que inhabilita a todo el EDH para trabajar con sostenibilidad en esos contextos. En algunos de ellos, la violación generalizada y sistemática de los derechos constituye un modo de vida, un regulador de la cotidianidad. Un EDH deberá tener en cuenta que ésta es una dimensión que no se vive así en contextos donde hay asen-tada una sólida cultura de los derechos humanos, junto con una tradición democrática muy solvente, además de todo un andamiaje estatal compro-metido en la promoción, desarrollo y garantía de los derechos. El EDH, desde una pretensión intercultural, deberá tener en cuenta esos escenarios de violencia para entender cómo son esos contextos, cómo se expresan en ellos las dificultades de los derechos y cómo se podría proceder para garantizarlos de manera eficaz. Sin ninguna duda, la dimensión intercul-tural arrojará, en estos contextos, otras fórmulas para aplicar y construir el EDH.
En este mismo sentido y prolongando el argumento expuesto, el EDH tendría que hacerse cargo, en estos contextos, de manera específica y monográfica, de la dialéctica violación de derechos humanos-seguridad estatal. Ello constituye un reto específico para la cooperación al desarrollo si quiere trabajar desde el EDH. Dicha dialéctica exige hacer un denso y serio discernimiento de las responsabilidades, obligaciones y derechos en contextos de violencia. La finura intercultural deberá arrojar resultados en los que la seguridad estatal -definida como derech o- no pueda tragarse ni engullir, sistemáticamente, los derechos de personas, comunidades y pueb-los. La cooperación para el desarrollo, en este punto, deberá ser muy enér-gica y alejarse de posicionamientos tibios en materia de derechos. Como bien se ha definido arriba, el EDH también deberá pertrecharse con una consideración política de los derechos, sensible a los excesos securitarios con los que muchas veces proceden los Estados. Ello también implicaría cambios en las tradicionales formas de trabajar y de intervenir de la coop-eración. Esta es, precisamente, una exigencia de un EDH aplicado en su radicalidad.
Así, por ejemplo, la prioridad de la seguridad sobre los derechos produce una conculcación en cadena de derechos clásicos, como los civiles y políti-cos. La pasión por la seguridad impone férreos controles de registro a asociaciones y organizaciones, lo que limita su autonomía, capacidad de actuación y movimiento. La existencia de estos registros previos - como ocurre en muchos países de América Latina - condiciona la concesión de ayuda a dichas organizaciones tildadas de sospechosas. La cooperación,
205
si quiere trabajar con un EDH, deberá considerar que tales restricciones constituyen límites a los derechos humanos y, con ello, el EDH queda afectado en su totalidad puesto que el principio de interdependencia de todos los derechos queda subvertido. Esta situación de imponer condi-ciones a ciertas organizaciones tiene su reverso en forma de problemática para el EDH. A la vez que se condicionan ciertas organizaciones - en nom-bre de la seguridad estatal - se promocionan otras, aquellas organizaciones que funcionan prolongando el trabajo muchas veces no asumido por el Estado, subordinadas, en todo momento, a las políticas estatales de derechos humanos. El EDH ha de ser consciente y sensible a este doble movimiento: la represión de ciertas organizaciones, y con ello del derecho de asociación, tiene su contracara: la permisividad hacia aquellas orga-nizaciones que estén dispuestas a realizar el trabajo, pese a los condicio-namientos estatales. De nuevo ello nos remite a reforzar la triple estruc-tura ya referida: la relación sincrónica y complementaria que en materia de derechos humanos debe darse entre Estado, sociedad civil y movimiento de cooperación.
Otra dificultad, adherida a la anterior, tiene que ver con la ausencia de un tratamiento específico para las cuestiones de “represión y violencia”. Es una exigencia, de nuevo, desde la interculturalidad. El peligro está en que lo que no es considerado un problema para las sociedades del Norte, sí lo sea, con exigencia de especificidad, para las sociedades del Sur. Piénsese, por ejemplo, en la necesidad de conceptualizar y de marcar de manera estricta qué se entiende por “desplazamiento forzoso”; qué conculcaciones en cadena de derechos supone; qué mecanismos de garantía se podrían pensar para vulneraciones así; qué dimensiones colectivas e individuales de derecho implica y afecta el desplazamiento forzoso; cómo pensar mecanismos de resarcimiento en estos supuestos, máxime cuando quedan implicadas dimensiones colectivas de derechos, etc... El desplazamiento forzoso, como categoría de vulneración de derechos exige pensar de nuevo toda la cadena de derechos afectados. En un momento en que parecería que los derechos civiles y políticos ya están asentados y de alguna manera consolidados, el desplazamiento forzoso abre vías dramáticas que cuestio-nan la forma clásica de los derechos en la manera de considerar sus garantías. Las garantías clásicas quedan desbaratadas debido al carácter novedoso y al reto que en sí mismo plantea al EDH una dinámica como la del “desplazamiento forzoso”.
Lo que venimos afirmando tiene una expresión muy expresa en la relación que se producen entre bio-política y derechos humanos. Por esta relación entendemos, de manera específica, cómo los contextos de represión y
206
violencia afectan de manera especialmente intensa a la corporalidad de las mujeres. La discriminación contra las mujeres, a la vez que la desigualdad de género, implican formas particulares de violación de derechos que no afectan a los hombres. Ello implica, a su vez, que el género sustenta, explica o modifica la forma en que se violan los derechos humanos de las mujeres; por tanto, la reparación y las garantías de los derechos, en estos supuestos, es necesario pensarlas desde el género. Si muchas de las viola-ciones de derechos humanos, en contextos especialmente violentos, son sexo-específicas - por violencia sobre la corporalidad femenina; por uso y abuso de la sexualidad y la reproducción - será necesario integrar un análi-sis de género que permita determinar en el marco de los proyectos e inter-venciones de desarrollo las formas concretas en que el género configura y modula las violaciones de los derechos de las mujeres.
De manera complementaria a lo afirmado, pensar y analizar los contextos de represión y violencia como específicos, supone considerar conjunta-mente una serie de variables que ayuden a reconstruir el sistema de derechos humanos, ya que éste se ha visto profundamente afectado en el principio de interdependencia de los derechos, al producir daños irrepa-rables en la cadena general de derechos: en los civiles, políticos, sociales, colectivos, culturales, económicos, etc... Entre las variables que habría que tener en cuenta en estos contextos complejos, como exigencias para una garantía más eficaz de los derechos estarían:
- La dimensión preventiva de los derechos humanos como condición para poder disfrutar de manera efectiva de los derechos, en los supuestos de ruptura de la cadena de derechos. En contextos tan complejos y violentos, la dimensión preventiva actúa como garantismo jurídico. De hecho, la ausencia de esta dimensión preventiva puede llevar a sistemáticas conculcaciones de derechos, como en la realidad procede. La dimensión preven-tiva se oferta como reto interesante para el EDH puesto que es necesario pensar el procedimiento de garantismo en estos contex-tos. Por ejemplo, en muchas partes de América Latina, especial-mente en territorios indígenas, existe una comprensión interde-pendiente y compleja del derecho a la salud, que implica una relación concatenada de salud-vivienda-trabajo-vida. En este sentido, el derecho a la salud se plantea como un término com-plejo, multifactorial, de difícil discernimiento analítico y descom-posición en derechos menores, como hace la tradición occidental con los derechos. De hecho, en regiones como Chiapas, la falta de salud es interpretada como una expresión de injusticia, como
un rostro de ella. Es un filamento, un jirón que prolonga una comprensión compleja de la vida. Lo importante no es tanto ata-jar la enfermedad concreta, sino su dimensión preventiva, esto es, que la gente no enferme. Es una condición arrastrada de una con-sideración interdependiente de los derechos. La dimensión pre-ventiva de los derechos es fundamental, ya que la falta de con-sideración de una categoría compleja como la enfermedad implica una ruptura en la cadena global de los derechos. Es así desde la interdependencia de derechos; pero precisamente ésta, que es un principio del EDH, exige la dimensión preventiva de los derechos para evitar rupturas estructurales de derechos por su propia condición interdependiente.
- La existencia de sociedades civiles fuertes que se combina con contextos densos de represión y violencia. Esta ambivalencia, ya sugerida previamente, debe tenerse en cuenta en un EDH. La sistemática violación de derechos convive dialécticamente con una férrea concepción y defensa de los derechos individuales y colectivos en muchas regiones de América Latina. Exige no exportar el aparataje analítico con el que se pertrechan las agen-cias de cooperación del Norte y ser más sensibles a la propia construcción de derechos que se vive en esos contextos. La inter-culturalidad obliga aquí combinar la dimensión preventiva, de la que se ha hablado, y el respeto por las tradiciones de derechos propias. Sólo desde ahí es posible acercarse a síntesis intercul-turales.
- El reconocimiento de derechos se da muchas veces como con-secuencia de la violación de derechos. Es decir, en muchos con-textos de sistemática represión y violencia, la violación de derechos es condición de posibilidad para su reconocimiento formal: del derecho y de la violación. Hasta entonces, el discurso de los derechos sólo tenía una dimensión programática. Con ello se invierte la clásica dogmática de los derechos humanos, en relación a la titularidad, la asignación de responsabilidades y obligados. Si es la violación de un derecho la que reconoce titularidad, ello nos sitúa ante la imposibilidad total de garantías por parte del Estado de Derecho. Se nos remite, de nuevo, a la dimensión preventiva de los derechos. El EDH, a la hora de pensar los mecanismos de garantía de los derechos, deberá tener en cuenta la naturaleza de esta inversión, en lo que afecta a la asignación de responsabili-dades y obligaciones en contextos en conflicto; así como a la
208
lógica de las reparaciones, en donde hablaremos siempre ya de víctimas o titulares de derechos desaparecidos o extinguidos. Estamos ubicados de nuevo ante la dimensión compleja que los derechos adquieren en los contextos. Los derechos son comple-jos, precisamente, por su relación interdependiente. También significa que las violaciones pueden traducirse en quiebras com-plejas de derechos que exigen un tratamiento específico para su restitución. Existe una tendencia a la lógica causal en el tratamiento de la reparación de los derechos: “a la violación “x” le corresponde simétricamente una reparación “y” ya ensayada en otros contextos similares.
En contextos complejos de violencia, que normalmente no admiten analogía, las violaciones exigen reparaciones que no son tan automáticas - según la lógica causal - y que, normalmente, no responden a un principio de causalidad, sino a una lógica multi-factorial en la consideración de las injusticias, en un sentido amplio, y de las violaciones de derechos, en un sentido más espe-cífico. La dimensión multifactorial de la injusticia se hace más compleja y enredada si se tiene en cuenta la dimensión colonial de los contextos, como en el supuesto de los pueblos indígenas. En estos casos, la dimensión colonial también incide estructural-mente en la violación de derechos y, por tanto, debe tenerse en cuenta en su reparación. Ténganse en cuenta las dificultades que los procesos de memoria histórica y genocidio abren para repen-sar las reparaciones de los derechos. Las lógicas tempo-espacial-es desaparecen aquí para la forma tradicional de tasar las viola-ciones, lo que nos deja ante una ausencia de garantismo jurídico que es necesario volver a pensar. Esta es una dimensión funda-mental para pensar y adecuar el EDH a los contextos de violencia y a las geografías postcoloniales.
- La dimensión racista de las instituciones públicas encargadas de la protección de derechos en un Estado. De nuevo rehusamos la categorización, para estos supuestos, de “estados fallidos”. Es la propia lógica estatal, en años y procesos de esmerado cultivo, la que ha producido y manufacturado enconadamente ese racismo. Forma parte integral del EDH insertar en el corazón de sus pri-oridades la lucha contra la discriminación estructural, con una insistencia y encono a la que ya no estamos acostumbrados en el Norte. Higienizar la dimensión racista de todas las instituciones públicas, y con prioridad, la de aquellas que son reproductoras
de derechos - instituciones de salud y educativas -, constituye una prioridad absoluta de la cooperación. El racismo no tiene una influencia liviana, coyuntural y contingente; antes bien, afecta de manera corrosiva a toda la cadena de derechos. Así, por ejemplo, en las instituciones que afectan a los derechos a la salud, el rac-ismo condiciona y limita mucho el trabajo de los promotores de salud. Ello, como sabemos, es mucho más marcado en zonas rurales - donde el papel de de los promotores de salud es más intensa -, así como en territorios indígenas donde la discrimi-nación alcance límites muy problemáticos. Por tanto, no se trata ya sólo de la atención directa de estas instituciones, sino de todas las intermediaciones que circundan a las mismas (como es la figura del promotor de salud, o lo que implican las prácticas de medicina tradicional). Habría que añadir que las ONG que traba-jan en el ámbito de la salud han intervenido sin una perspectiva de derechos, fomentando el asistencialismo sanitario, desarrollando enfoques tutelares, asistenciales, prestacionales, más propios de los servicios sociales que de una perspectiva de derechos empe-ñado en la asignación de titularidades y en la distribución de derechos y obligaciones.
Muchas veces, el racismo del que venimos hablando, muta en impunidad, como hemos podido corroborar a través de nuestras entrevistas con técnicos y profesionales de instituciones sanitarias. Así, por ejemplo, en el ámbito de los derechos de la salud, se aprecia también una tendencia a enmascarar los datos oficiales, con la pretensión de construir una imagen saludable y confortable de la región que permita fomentar el turismo. De nuevo el derecho a la salud alcanza dimensiones complejas hasta el punto que la estilización de datos se hace necesario por la incidencia que las prácticas de salud puedan tener sobre el turismo u otros intereses del Estado. Deberíamos sumar el no reconocimiento de la existencia de enfermedades crónicas o pandémicas por la inci-dencia que ello pueda tener en otros intereses del Estado. Se evidencia así la debilidad de las políticas públicas estatales para afrontar y tratar con derechos; y el su carácter subordinado a otros intereses prioritarios. Otras veces, asistimos a prácticas en las instituciones de salud que pasan por diluir macabramente el sujeto real de derechos, al presentar como sano a quien está enfermo; o por vivo a quien ha fallecido; o negando las verdaderas causas que han provocado ciertas morbilidades. Por tanto, se hace necesario un movimiento de presión y cambios en la instituciona-
210
lidad pública que afecta a derechos. Para lograrlo, la revisión y vigilancia de prácticas institucionales por parte de la cooperación, puede resultar un mecanismo eficaz para evitar la conculcación de derechos.
- La dificultad para el reconocimiento colectivo de derechos. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como dimensión paradigmática de la diversidad cultural, sitúan a la tradición cul-tural occidental de derechos en dificultades. Dichas dificultades se expresan y empiezan a materializarse a partir de la dimensión colectiva de los derechos indígenas; la dimensión consuetudi-naria de sus prácticas culturales; la diferente concepción del tiempo y espacio; procedimientos necesarios para tasar, regular y dar contenido a los derechos; el carácter complejo, interdependi-ente - con interdependencias individuales y colectivas de derechos - y esencialmente diverso en fondos y formas de los derechos indígenas. Añadamos también la dimensión estratégica que tienen los derechos de los pueblos indígenas: son el fruto sinté-tico y combinado de procesos socio-políticos traducidos a estrate-gias jurídicas. La mayor fortaleza que los mismos han adquirido en el espacio público internacional, frente al espacio público de los Estados-nación que los contienen, les da una cualidad nove-dosa en la lógica de construcción de los derechos, así como en la propia dinámica de desarrollo de los mismos. Que los derechos indígenas se planteen más que como límites al poder como prác-ticas de auto-limitación propia y ajena para contribuir a la sos-tenibilidad global; o su propia dimensión evolutiva y progresiva, si atendemos a la genealogía de su gestación. Todas estas dimen-siones ofrecen aristas de la complejidad que encierran estos derechos, así como de los retos que plantean a las tradicionales maneras de comprensión de los derechos. Desde el conjunto de estas consideraciones se plantean retos de fondo y forma al EDH que han de empezar a plantearse en su total radicalidad. Algunos de ellos tienen que ver con la tendencia al reconocimiento administrativo de los derechos indígenas por parte de los Estados, pero no su reconocimiento esencial y real para los que la cooperación podría estar muy bien situada de cara a promover una aplicación real de los derechos.
Otros desafíos tienen que ver con algunos de los elementos que son trasversales a este epígrafe, pero que adquieren toda su den-sidad y expresión cuando hablamos de derechos indígenas: nos
211
referimos a la dificultad de traducir las categorías y exigencias indígenas al discurso propio de los derechos - n cuanto tradición heredada , traducción que encuentra dificultades respecto a la búsqueda de expresión para el contenido material de los derechos; dificultades con ellos tiempos y las lógicas de esos derechos, esto es, toda la dimensión procesal; dificultades a la hora de entender que se entiende por efectividad y garantía de los derechos, desde una lógica cultural-otra. Finalmente, hay retos que tienen que ver con la propia forma y dinámica de violación de derechos colectivos. Una primera difi-cultad es que si no se reconocen de manera sustantiva derechos colectivos, no puede haber violación de los mismos; lo no reconocido no admite su fractura. Siendo esto así, la lógica del imaginario de quien no reconoce derechos es traducir ciertas vio-laciones colectivas de derechos indígenas, como si fuesen otra cosa, siendo reconducidas a otros formatos y estructuras meno-res, pero no el de la violación. Un ejemplo clamoroso es denomi-nar el “desplazamiento indígena”, con la vulneración en cadena de derechos que supone, como simple migración o éxodo.
- La dimensión y proyección postconflictual de muchos contextos de violencia. Hay una precoz tendencia al diseño de escenarios postconflictuales en contextos todavía de conflicto. Constituye un serio problema para la salubridad de los derechos humanos, así como para su interdependencia, anunciar programáticamente escenarios – como los de cultura de paz que asumen que ciertos estadios de violencia han sido superados e integrados, cuando todavía nos movemos en contextos de alta violencia y sistemática violación de derechos, secuencias que no permiten hablar de escenarios postconflictuales. La anticipación retórica y discursiva de escenarios puede truncar y hacer fracasar toda política pública de derechos. Este tipo de consideraciones son de vital importan-cia para una cooperación que quiera trabajar desde el EDH.
- La transversalización de los derechos humanos. Es casi un prin-cipio en la lógica discursiva de los derechos humanos hablar de la necesidad de transversalización de los derechos a todos los ámbitos y espacios de actuación. Avalando este principio en su espíritu y pretensión final, es necesario tener en cuenta que, en escenarios conflictivos, hay muchas cosas que son de difícil transversalización. Por ejemplo en muchos contextos (campesi-
212
nos e indígenas) es interpretada como un mecanismo para atomi-zar, trocear y hacer digeribles y pedagógicos los derechos territo-riales, a la lógica de los proyectos y sus exigencias técnicas. En este sentido, la transversalización puede funcionar como excusa para la no comprender la lógica y exigencia interna de los derechos colectivos. La transversalización puede diluir la dimen-sión socio-histórica con la que se ha construido y conformado un derecho, así como las lógicas de protección y garantía que éste presenta y exige. La transversalización, además, puede ser con-traproducente ante transformaciones y mutaciones drásticas y dramáticas de ciertos contextos, lo que desubica a comunidades y personas, así como las maneras de tratar, reclamar y garantizar sus derechos. La transversalización, en un escenario de compleji-dad así, no haría más que simplificar la realidad con exigencias de difícil aplicación a los contextos. En este sentido la cooperación debe ser consciente, en la construcción del EDH, que la justicia es relativa a los contextos y que una alteración de los mismos puede volver inoperativo principios de derechos y las lógicas con las que se ha venido trabajando hasta ahora para la implementación de los mismos. Lo que es predicable de la transversalidad es extensible a otras cuestiones. De nuevo, el trasunto de fondo en estas cuestiones es la dimensión esencialmente intercultural con la que debe per-trecharse el EDH.
- El carácter ambivalente y manipulable de las víctimas. La dimensión polémica y conflictiva que encierra la categoría vícti-ma, debería ser una preocupación fundamental para la cooper-ación y, especialmente, para una cooperación empeñada en traba-jar desde el Enfoque de Derechos. Así las cosas, los contextos complejos, aquellos donde las víctimas son cotidianas y sistemáti-cas, arrojan una comprensión dinámica y cambiante de lo que puedan ser víctimas: su consideración y reconocimiento depen-den, en última instancia, del autor político del concepto y de su intérprete coyuntural. Situada esta primera premisa, es preciso añadir dos tipos más de complejidades con las que tendrá que lidiar el EDH. Por un lado, la dimensión coyuntural y no estruc-tural del estatuto de víctimas: “las que ayer fueron víctimas, hoy no lo son”. Por otro lado, la dependencia del contenido de víctima de la naturaleza del victimario: en función de quién sea éste, accederemos a un grupo u a otro de víctimas.
213
DERECHOS HUMANOS Y COOPERACIÓN. UNA MIRADA CRÍTICA PENSANDO EN LA
APLICACIÓN FUTURA DEL EBDH
Generando conclusiones sobre el EBDH
Como conclusiones podemos afirmar que los derechos humanos y el desarrollo son conceptos y elementos estrechamente vinculados desde que comparten el origen y la finalidad de su existencia, la dignidad humana y su promoción sin condicionantes y limitaciones externas. Esto significa que deben avanzar siempre en la misma dirección, utilizando el instru-mento de la cooperación internacional para unificar agendas de trabajo y procesos de transformación. En este contexto, el Enfoque Basado en Derechos Humanos dentro de la CID adquiere tanta relevancia ya que en la práctica se convierte en el instrumento de relación entre los derechos humanos y el desarrollo. Gracias a la integración de un Enfoque Basado en Derechos Humanos en la CID se pone fin a décadas de paralelismo y de separación entre los derechos humanos y el desarrollo para iniciar una nueva época en donde hablamos de complementariedad e integralidad.
En esta nueva época, y como requisito para potenciar la complementarie-dad y la integralidad, debemos trabajar siempre el EBDH con una gran claridad en relación a los conceptos que manejamos y a las implicaciones que se derivan de ellos. Por un lado, en relación a los derechos humanos debemos tener mucha claridad en el marco de la gran diversidad concep-tual que existe y tenemos que manejar conceptos sensibles a los procesos de transformación y empoderamiento que se originan a partir de la apli-cación de un Enfoque Basado en Derechos Humanos en la CID. Conceptos que integren las perspectivas y características específicas de los derechos
de la solidaridad, y muy especialmente del derecho humano al desarrollo, de forma que la transformación política y social se convierta en una de las finalidades de los derechos humanos, que condiciona su ejercicio y su implementación. Tenemos que manejar conceptos que nos permitan con-siderar los derechos humanos como instrumentos de protección y potenci-ación de la dignidad humana, que sitúen a la persona como centro del desarrollo y del ejercicio, y que permitan generar procesos de transforma-ción que potencien nuevos parámetros de relación política, social y económica.
Por otra parte, necesitamos parámetros de concreción similares en relación con el concepto de desarrollo para que utilicemos un concepto comple-mentario con el de los derechos humanos. En este sentido, nuestra apuesta por un concepto de desarrollo debe llevarnos a conceptos cercanos al desarrollo humano, que encuentren su origen y su finalidad en la dignidad humana y que promuevan procesos de empoderamiento y participación de los grupos más desfavorecidos para generar la transformación política, económica y social necesaria, que instaure unas nuevas formas de relación y de distribución de los recursos y las riquezas. En consecuencia, y desci-frada la complejidad de los debates conceptuales nos parece oportuno rescatar conceptos cercanos a los adoptados por Naciones Unidas con motivo de la Declaración sobre el Derecho Humano al Desarrollo. El desarrollo sería un proceso integral – económico, social, cultural y político - que persigue la mejora constante de la calidad de vida y el bienestar de las personas a partir de su participación activa, libre y significativa en el propio desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.
Y por último, igualmente importante nos parece concretar un concepto con el que abordar el Enfoque Basado en Derechos humanos. Evidentemente, debe ser coherente con los que hemos planteado, tanto para los derechos humanos como para el desarrollo, e integrador de ambas perspectivas. Como ya hemos afirmado reiteradamente, el Enfoque Basado en Derechos Humanos es ese punto donde confluyen los derechos humanos y el desarrollo e inician su andadura de manera conjunta. Por lo tanto, aposta-mos por conceptos que sitúan el EBDH como un proceso que introduce un marco conceptual concreto para promover el ejercicio de los derechos humanos en la realización del desarrollo. Este proceso se inicia y acaba en la dignidad humana y utiliza la cooperación internacional como instru-mento de conducción de las actividades que concreten el proceso. Solo puede ser realizable a través de la promoción del empoderamiento de los titulares de derechos y la concreción de responsabilidades de los titulares
215
de las obligaciones, para generar espacios de incidencia y transformación que introduzcan en las relaciones de poder limites como la equidad o la justicia social, y para que desde estos límites se construyan unas nuevas formas de relación entre las personas y el poder que nos lleven a introducir cambios sustantivos en las formas de distribución de la riqueza y en las formas de relación entre los diversos grupos sociales.
Este marco conceptual se concreta en la definición de los principios que imperan en la aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos. Los principios no son una cuestión baladí, ya que establecen el alcance, los límites y los ámbitos de aplicación del Enfoque. Estos principios son importantes, ya que si no se tienen en cuenta podemos caer en la demago-gia o en la utilización interesada de unos planteamientos que nada tienen que ver con la promoción de los derechos humanos o con el trabajo de la CID desde una perspectiva de los derechos humanos. Además, los prin-cipios son fundamentales para poder concretar la aplicación del Enfoque Basado en Derechos en la práctica de la CID y para definir los criterios e indicadores que nos permitan valorar su eficacia y eficiencia. Estos prin-cipios no pueden ser entendidos de cualquier manera, sino que es preciso guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos y por los principios internacionales de la CID para definir correctamente el conte-nido de cada principio y las implicaciones que presenta para los proyectos de cooperación que se realicen de manera coherente con el Enfoque Basado en Derechos Humanos. De esta manera, la universalidad, indivisi-bilidad, interdependencia, igualdad y no discriminación, el empoderamiento y participación y la rendición de cuentas y la transparencia se convierten en parámetros claves para una correcta aplicación de un Enfoque Basado en Derechos Humanos.
El proceso que exigen la aplicación de un EBDH no es nada fácil, ya que significa cambios sustanciales en las formas clásicas de realizar la CID y, lo que es más importante, impone cambios sustantivos profundos en los actores que trabajan el desarrollo. Se les exige actitudes institucionales e individuales de compromiso para y con los derechos humanos. Este proceso exige actitudes proactivas hacia la generación de incidencia y transformaciones políticas, sociales y económicas, no solo en los países de donde proceden las organizaciones que promueven el desarrollo, sino tam-bién en los países receptores de la CID donde trabajan. También nos obli-gan a un posicionamiento claro a favor de los titulares de derechos, que se convierten en los sujetos de los proyectos, en contra de los conceptos clásicos de los beneficiarios como objeto de las ayudas. Esto significa una apuesta importante de las organizaciones que puede entrañar, incluso,
216
problemas de seguridad institucional e individual de las personas que tra-bajan en ellas, puesto que sus actitudes de incidencia y su apuesta por la implicación en la generación de las transformaciones puede ser mal vista por las oligarquías locales y por las autoridades públicas.
También puede crear problemas en los países de origen de las organiza-ciones, ya que desgraciadamente muchas agencias donantes no acaban de asumir las implicaciones que se derivan de trabajar el Enfoque Basado en Derechos Humanos dentro de la CID. O en el mejor de los casos no acaban de entender las lógicas propias del ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, tenemos que ser muy conscientes de que, más a menudo de lo que nos gustaría, las agencias donantes tienen dificultades de compren-sión, entendimiento, o incluso de conocimiento sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos. Como consecuencia, es frecuente encontrarse con casos en los que organizaciones que trabajan activamente desde este Enfoque no reciben subvenciones debido a que estas agencias donantes no consideran sus proyectos susceptibles de recibir ayudas en convocatorias de CID, o debido simplemente a que son mal vistas por estas agencias donantes, al ser consideradas como organizaciones políticas de ideologías radicales.
Estas implicaciones deben estar presentes siempre en el trabajo de las organizaciones para poder realizar estrategias a medio y largo plazo que no se vean interrumpidas por problemas que impidan el correcto desarrollo de un proyecto a partir del Enfoque Basado en Derechos. En nuestro nuevo planteamiento institucional, según el cual nos implicamos directamente en los procesos de los titulares de los derechos, que se convierten en nuestros socios y contrapartes, tenemos que prever el desarrollo del proceso, por lo menos a medio plazo. Y para eso es fundamental que tengamos presentes las consecuencias que dicho proceso va a provocar internamente en las organizaciones y externamente allá donde trabajemos apostando por los derechos humanos y el desarrollo.
Otra cuestión importante en la aplicación de un Enfoque Basado en Derechos Humanos guarda relación con la concreción de los derechos humanos que se encuentran positivados en el ámbito internacional – que generan obligaciones de respeto y garantía en los países donde trabajamos- y en el ámbito nacional. Cuando trabajemos proyectos a partir de un Enfoque Basado en Derechos Humanos debemos tener plena seguridad en relación al estatus jurídico que tiene el derecho o grupo de derechos con los que trabajamos. Esta cuestión es de suma importancia, ya que las estrategias de incidencia y ejercicio que podremos implementar en el caso
de derechos humanos reconocidos difieren mucho de las que podremos realizar en reivindicaciones sociales que todavía no han alcanzado un reconocimiento jurídico suficiente. En la aplicación del EBDH no debe-mos especular con los derechos. Todo lo contrario, debemos ser estrictos en la catalogación de los derechos con los que trabajamos.
El Enfoque Basado en Derechos Humanos se ha convertido en un instru-mento habitual en la mayoría de agencias donantes. Tanto en Naciones Unidas, con la adopción de su entendimiento común sobre la integración de los derechos humanos en su trabajo, como la Unión Europea con su consenso europeo sobre el desarrollo, o en los Principios y Prioridades de la Política de la Unión Europea sobre los derechos humanos en sus rela-ciones con terceros países; y España en sus Planes Directores sobre Cooperación Internacional; y en las Comunidades Autónomas de España. El Enfoque Basado en Derechos Humanos es ya una prioridad obligada de cualquier programa de cooperación o convocatoria pública. Después de analizar algunas de las propuestas de incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en programas de CID, podríamos decir que por regla general, el Enfoque se ha incorporado a la CID convirtiéndose en una de las prioridades horizontales de obligado cumplimiento. Esta incorpo-ración se ha realizado como un intento de transversalizar la obligatoriedad de los derechos humanos en todas las fases de los proyectos de cooper-ación. Pero también tendríamos que llamar la atención sobre aquellas prácticas que incorporan el Enfoque como una prioridad sectorial de tra-bajo, además de como una prioridad horizontal. Son programas mucho más completos desde el punto de vista del Enfoque, que llevan implícitos un mayor compromiso por la puesta en práctica de los derechos humanos. Consideremos que estos programas resultan muy interesantes desde el punto de vista del Enfoque, ya que permiten el trabajo de transversaliza-ción de las prioridades horizontales y lo completan y complementan con el trabajo específico de los programas sectoriales. A partir de estos siste-mas de complementariedad entre la transversalización y la sectorializa-ción, se fortalece mucho más el Enfoque Basado en Derechos Humanos, y además, de esta manera, se equipara con otras prioridades horizontales clási-cas como género y medio ambiente que también reciben un tratamiento sectorializado.
Como corresponde a un instrumento plenamente integrado en los planes y programas de la CID, el Enfoque Basado en Derechos Humanos debe aplicarse en todas las fases de los proyectos y programas de cooperación. Pero siempre debemos ser muy conscientes de aquellas áreas temáticas que resulten más importantes para una correcta integración del Enfoque.
218
En relación con los proyectos que integren un Enfoque Basado en los Derechos Humanos, podemos identificar cuatro áreas de énfasis especiales que siempre tienen que estar presentes en los proyectos que trabajen desde este Enfoque: los grupos más vulnerables; las causas de la pobreza y la violación de los derechos humanos; la relación entre los titulares de dere-chos y los titulares de obligaciones y el empoderamiento. Consecuentemente, debemos tener presente que el Enfoque Basado en Derechos Humanos tiene que aparecer desde el mismo momento en que realizamos una iden-tificación de proyectos o los formulamos, además de pasar por la realiza-ción del proyecto, para acabar con los procesos evaluativos.
En el momento de la identificación y la formulación tenemos que ser capaces de analizar los marcos legales aplicables en los países donde vamos a trabajar, sean nacionales como internacionales, su situación respecto a los derechos humanos e identificar los titulares de derechos con los quienes se va a trabajar.
En el momento de la realización de los proyectos es obligado que inte-gremos en el contexto de realización de la CID acciones que favorezcan la promoción y el ejercicio de los derechos humanos y que permitan la incidencia en los sistemas jurídicos y políticos locales, regionales y nacionales relacionados con la promoción y ejercicio de los derechos humanos. Estas actividades deben sumarse a las propias del proyecto; además de otras que puedan encajar más propiamente dicho en el ámbito del desarrollo.
Por último, en el momento de las evaluaciones, tanto si son de seguimiento como finales, deben ser capaces de realizar un análisis de las problemáticas que existen en relación al respeto y ejercicio de los derechos humanos, así como de las causas que originaron dichas problemáticas. Tienen que ser competentes para identificar los desequilibrios que existan entre el ejercicio de los derechos humanos por parte de la sociedad mayoritaria y su práctica por parte de los grupos más desparecidos con los que trabajamos. Deben poder analizar el nivel de cumplimiento por parte del Estado de los estándares internacionales de los derechos humanos, así como de sus obli-gaciones. Además de estas cuestiones, la clave de las evaluaciones debe saber medir los impactos que se producen con la realización del proyecto en la situación de los derechos humanos de los titulares de derechos con los que trabajemos y de los países donde se participe. Y asimismo saber medir los resultados que se han generado desde el punto de vista de los derechos humanos para los titulares de derechos y para las sociedades mayoritarias en donde viven.
En este contexto, la figura de los indicadores cobra una relevancia espe-cial para medir el Enfoque Basado en los Derechos Humanos. En el ámbito de los derechos humanos, el tema de los indicadores ha resultado siempre más complejo que en el desarrollo, ya que los niveles de abstracción en los que se han movido siempre los derechos humanos han dificultado la concreción de unos indicadores objetivamente medibles. En los derechos humanos sus indicadores miden el grado de disfrute de los derechos, incluyen los niveles de compromiso de los Estados en cumplir las obli-gaciones internacionales o nacionales derivadas de los Tratados Internacionales o la legislación nacional. Según esa diferenciación, los indicadores de derechos humanos deben ser siempre relevantes, obje-tivos, medibles, efectivos, directos, concretos, sostenibles y prácticos. Y en función de estas concreciones consideramos, al igual que buena parte de la doctrina internacional, que la mejor catalogación que podemos plantear de los indicadores es la que los divide entre indicadores estruc-turales, indicadores procesales e indicadores de resultado.
Para acabar, consideramos interesante una reflexión del PNUD sobre el valor añadido que establece un Enfoque Basado en Derechos Humanos. Con esta reflexión, el Enfoque obliga al personal de programas y a los responsables de formular las políticas a reflexionar sobre el por qué y el cómo de sus acciones. Es preciso ir más allá de la pregunta de qué se debe hacer. El Enfoque permite la legitimidad global de los derechos humanos, que a su vez provee un punto de inicio objetivo para el diálogo y los debates con el gobierno, la sociedad civil y los posibles actores. El Enfoque ayuda a los responsables de formular las políticas y a los ciu-dadanos a reconocer las dinámicas de poder del proceso de desarrollo y a ser sujetos activos de cambio. Y el Enfoque permite la aplicación del principio de rendición de cuentas, que facilita el desarrollo de puntos de referencia e indicadores cuantitativos y cualitativos para medir los avances en la planificación y en la facilitación de los servicios para el desarrollo102. A partir de este valor añadido, consideramos imprescindi-ble y urgente comenzar los procesos de integración del Enfoque Basado en Derechos Humanos en las prácticas de la CID. Hemos podido com-probar que existe un desarrollo teórico importante que permite definir estrategias de aplicación. Ahora, la clave está en todos nosotros, los dis-tintos actores de la CID, que desde nuestras diferentes posiciones debe-mos apostar por la integración de los derechos humanos y el desarrollo y trabajar duramente para demostrar sus posibilidades de aplicación prácticas.
102 Orria Goñi, Op. Cit.
220
Elementos claves a tener en cuenta en la futura implementación del EBDH103
Entre los elementos que forman parte del contenido de estas conclusiones, habría que diferenciar los puramente descriptivos, que se constatan como una realidad, dificultad o problema; y aquellos que tienen una naturaleza prescriptiva, es decir, que pretenden proyectar y recomendar por dónde tendría que transitar la cooperación si quiere trabajar con Enfoque de Derechos, a partir de las problemáticas que ahora mismo pueden ser con-statadas. Trataremos de diferenciar ambos niveles de exposición en el cuerpo de las conclusiones.
Para estructurar las conclusiones procederemos por grupos temáticos, atendiendo a las principales ideas fuerza e inquietudes que consideramos importantes y que hemos manejado en las diferentes fases de nuestro tra-bajo de concreción del EBDH. Creemos que la clasificación temática puede dar una visión más clara de las ideas e inquietudes que estuvieron presentes en el mismo. También de las temáticas ausentes y que sería necesario abordar en un futuro inmediato. Con esto no pretendemos ago-tar temáticamente la relación cooperación-derechos humanos. Tan sólo queremos sugerir algunas aristas del debate, como excusa para la prolon-gación temática de estas discusiones en el futuro, a partir de las necesi-dades y carencias detectadas; o de los temas no abordados.
El primer bloque es “Derechos Humanos y Cooperación”, como planteamiento introductorio y metodológico, que permite establecer con-diciones de posibilidad genérica para el desarrollo particular del contenido de otras cuestiones más específicas podemos plantear las siguientes ideas:
- Como desafío metodológico, cuando hablamos de Enfoque de Derechos Humanos para la cooperación no se puede distinguir entre enfoque de género y enfoque de derechos humanos, puesto que ambos coinciden. El desafío metodológico es que la con-strucción del Enfoque se haga con participación de mujeres y hombres. En todo caso, sí es posible diferenciar entre enfoque de género y enfoque de las mujeres en la cooperación.
- El enfoque de género es trasversal también a la problemática de
103 Estos elementos fueron planteados como consecuencia del Seminario de Expertos “Derechos Huma-nos y Cooperación. Una mirada Crítica” gracias a las aportaciones de todos los participantes. Fueron re-cogidos en la publicación del mismo título, Derechos Humanos y Cooperación. Una mirada crítica,que puede descargarse en
221
los nuevos actores de la cooperación y puede ayudar muchísimo a la construcción de este proceso que llamamos Enfoque de Derechos Humanos.
- Es necesario afrontar el carácter trasversal de la exclusión de las mujeres, desde el punto de vista de la cooperación. Es el origen de todas las desigualdades.
- Se producen cambios estructurales en relación al paradigma de la igualdad. Ello implica una comprensión de los derechos como procesos a largo plazo, así como mayores obligaciones para el Estado en relación a la protección y satisfacción de los derechos. Se transita de una comprensión de los derechos como “límites” al Estado, a derechos como nuevas demandas de la ciudadanía.
- La desigualdad se presenta con un rostro complejo y fragmentado en los ámbitos de la cooperación. Mucho más difícil es todavía cómo entender y afrontar a las mujeres como sujetos de dere-chos.
- La construcción de instrumentos emancipatorios en la cooperación (de empoderamiento, de protagonismo, de reconocimiento, de par-ticipación, etc...) debería implicar y conllevar una lectura compleja y conjunta de los enfoques de género y de derechos humanos.
- En relación con la compleja problemática que se abre con el tema de la(s) diversidad(es) cultural(es), el reto de compaginar diver-sidad cultural con derechos humanos exige una relación cruzada y sintética del enfoque de género con el Enfoque de Derechos Humanos. De ahí se pueden deducir criterios para fijar un míni-mo moral que permita preservar la igualdad en contextos cultu-rales complejos, desde el Enfoque de Derechos.
- Es necesario que la cooperación desarrolle la suficiente sensibi-lidad y capacidad de visión para comprender la igualdad desde prácticas de violación de derechos humanos que tienen un com-ponente sexo-específico. Es decir, hay violaciones de derechos humanos que sólo recaen sobre el cuerpo de las mujeres por el hecho de ser mujeres. El género queda mediado por la violación de derechos humanos. Una especial sensibilidad y mirada a estas cuestiones resulta fundamental para preservar y reconstruir la igualdad en relación a la violación de derechos humanos entre mujeres y hombres.
- Se hace cada más compleja la relación con el Estado, en cuanto actor clave en las relaciones de cooperación, ya que podemos evidenciar la existencia de una doble función que éste desarrolla: de cooperación y de confrontación. Está en relación con la mayor
222
importancia que adquieren las relaciones entre actores sociales y Estado. Desde el fortalecimiento de esta relación es como puede interpretarse ese doble rostro complejo del Estado de cooperación y confrontación. Por ello, los derechos humanos pueden acabar funcionando como directivas para la acción estatal de políticas públicas.
- Se genera progresivamente una nueva institucionalidad pública para la protección y garantía de los derechos humanos, funda-mentalmente en América Latina.
- Se evidencia una tendencia a la utilización de los marcos norma-tivos de derechos humanos, también en la cooperación, desde un punto de vista evolutivo y flexible. Ello implica un ejercicio de interpretación y adaptación de los textos de derechos, a los con-textos, aplicando siempre aquella interpretación de derechos que sea más beneficiosa para su titular.
- Pese a todo, se puede constatar con claridad una fractura y descompensación entre las necesidades y exigencias propias de la población con las que trabaja la cooperación y la manera en que son formulados los derechos y las políticas de cooperación para atender esas necesidades.
- Las políticas de cooperación no están produciendo un fortalecimiento de las capacidades y de la institucionalidad local. En este sentido, se constata, a la hora de medir la efectividad de los proyectos de coop-eración, una prioridad del resultado sobre la consulta, evitando, en última instancia, la participación de los principales implicados: los titulares de derechos.
- En América Latina, no siempre existe una convergencia de intereses ni de programas entre el movimiento de cooperación y el movimiento de derechos humanos. Puede observarse una clara diferenciación en los intereses, en las temáticas de trabajo y las prioridades, que cada una de las dos esferas de trabajo ha venido desarrollando, lo que hace más difícil la convergencia y el ensamblaje de una perspectiva de derechos humanos en la cooperación. Sin embargo, tampoco puede hablarse de fractura, sino de líneas de trabajo – cooperación y derechos - que hasta ahora han transitado por esferas de actuación diferenciadas. Esto ha llevado a que se enfatice más en la diferencias que en la propia convergencia de intereses y consensos.
- Son constatables las dificultades en la cooperación para compro-meterse con una comprensión de los derechos humanos en su dimensión más netamente política; es decir, aquella orientada al fortalecimiento y reconocimiento de sujetos; así como el de la
223
transformación de estructuras. Se evidencia una despolitización de los derechos en los diferentes contextos; en su inserción y aplicación comunitaria.
- Paralelamente, se produce un fortalecimiento de las redes sociales y de la propia lógica que sustenta a esas redes: la dimensión orgánica-comunitaria, sustrato fundamental para el ejercicio de la cooperación y la aplicación de los derechos.
- También se constata una incapacidad de la cooperación para dar medida de los contextos dramáticos de violación de derechos humanos en los que se desenvuelve su trabajo. Se hace necesa-rio contextualizar categorías como las de represión y violencia, conscientes de su impacto estructural en los derechos humanos. Por tanto, no es posible hacer lecturas abstractas de las prob-lemáticas de los derechos. Es preciso trascender el concepto de derechos humanos con el que trabajan las agencias del Norte, así como el marco contextual problemático en el que los derechos humanos acostumbran a insertarse y desde donde se comprenden y fundamentan.
- Aunque teóricamente la transversalización de los derechos humanos es una exigencia inherente para el desarrollo de un Enfoque de Derechos Humanos, en la práctica de los contextos, la transversalización puede resultar enormemente conflictiva. Muchas veces puede implicar un resorte para no comprender la complejidad de ciertos contextos culturales –problemática de derechos colectivos, por ejemplo- que no admiten fácilmente un ejercicio de transversalidad. Sucede también en los conflictos en relación a la dimensión socio-histórica de los derechos humanos. Puede implicar una imposición del procedimiento – la transver-salización - sobre las exigencias y necesidades reales – los derechos culturalmente situados -. La transversalidad no entiende, muchas veces, que la justicia es relativa a los contex-tos y que la mutación constante de los contextos con los que la cooperación trabaja exige ser tenido en cuenta a la hora de interpretar y aplicar la transversalidad.
En relación con el bloque temático “Derechos sociales y derechos de par-ticipación”, entendido como el espacio necesario para la reconstrucción de la interdependencia de los derechos humanos, podemos plantear las siguientes ideas:
- Se constata un fuerte vacío de fundamentación y de prácticas de justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales
(DESC). Si es así en el ámbito normativo, es mucho más evi-dente y constituye un reto de gran calado para una cooperación que quiera trabajar con derechos humanos.
- Pese a esta dificultad incipiente, y que funciona como punto de partida en la interpretación de los DESC, se constata, también, la existencia de un contenido esencial mínimo para los DESC, en el Derecho internacional de los derechos humanos. Si es posible localizar un núcleo esencial de los DESC en el derecho internac-ional, éste deberá ser trasladado, con un obligado cumplimiento, al ámbito nacional. Es un ámbito en el que la cooperación debe jugar un papel protagónico.
- Los DESC poseen, además, un carácter normativo y obligatorio para la cooperación al desarrollo. Las cuestiones que se plantean, sin embargo, como problemáticas y retos son: ¿cómo hacer com-patible e incorporar el discurso de los DESC a la capacidad téc-nica de gestión de los mismos? ¿Cómo es posible una reclamación extraterritorial de los DESC como condición para aumentar la protección y garantía de los mismos?
- La debilidad de los mecanismos de garantía de los DESC exige que la fiscalización y evaluación de las políticas de cooperación se hagan teniendo en cuenta el mínimo esencial que implican y demandan los DESC, como exigencia para garantizar la interde-pendencia de todos los derechos.
- Tanto los DESC como los derechos de participación constituyen el eje para garantizar la interdependencia de todos los derechos. DESC y derechos políticos de participación son condición de posibilidad para garantizar la buena salud de todos los derechos, a partir de su íntima articulación y compenetración. Son garantía última de la interdependencia.
- Los indicadores constituyen los puentes y las mediaciones entre dos disciplinas que hasta ahora han navegado con rutas difer-entes, como son la de la cooperación y los derechos humanos. La sistematización de indicadores – estructurales, procesales y de resultado - es condición de posibilidad para un ensamblaje bien avenido entre cooperación para el desarrollo y derechos humanos.
- Los derechos de participación constituyen un eje estructural para centrar el Enfoque de Derechos Humanos en la cooperación.
- La participación tiene una dimensión estructuralmente compleja. La mera consulta, tan omnipresente en la cooperación, no implica participación.
- La participación, en sus contenidos más íntimos, significa una
225
dimensión relacional entre la transformación de los actores inter-vinientes en la cooperación, correlativamente con la transforma-ción de las instituciones. No es posible la participación real en la cooperación si eso no se traduce en una transformación y democratización profunda de las organizaciones que trabajan con cooperación y desde los derechos.
- La participación exige una dimensión dinámica y cambiante de los sujetos de derecho. Todo sujeto de derecho participativo ha de tener capacidad para generar estrategias de trabajo que con-fronten a la dimensión institucional de la cooperación.
- Los derechos de participación implican siempre tener en cuenta y comprender la totalidad de puntos de vista que conforman una determinada cosmovisión de los derechos humanos. Es decir, se trata tener en cuenta todas las perspectivas que constituyen el tejido organizacional de los derechos humanos. En definitiva, advertir, la dimensión compleja y conflictiva del sujeto de dere-chos. Participar implica tener capacidad para contrastar, devolver y reflejar una perspectiva multidimensional de los derechos.
- La participación debe legitimar y facilitar siempre una verdadera representación. Debe tener en cuenta, además, los diferentes espacios culturales en que se da. Por ello, es necesario pensar estrategias para lograr representaciones adecuadas, lo que impli-ca, asimismo, generar dinámicas que impliquen la fiscalización de los representantes.
- Como contrapunto crítico y de manera estructural se podría decir que la cooperación no fomenta una participación real.
Respecto al bloque temático “Derechos de las mujeres y cooperación”, asentada la idea de que el enfoque de género es consustancial al propio enfoque de derechos humanos, se expresaron las siguientes ideas:
- La transformación de las dimensiones estructurales e instituci-onales son clave para poder entender la utilidad de una cooper-ación con enfoque de género y con Enfoque de Derechos Humanos.
- Es necesario seguir fortaleciendo las relaciones con el movimien-to feminista, sin olvidar siempre el carácter diverso de los dere-chos de las mujeres, lo que pasa, necesariamente, por la promo-ción pública del diálogo y debate feminista.
- Es preciso fomentar el papel de la mujer como multiplicadora de conocimiento y como canalizadora de responsabilidades y recur-sos dentro de la cooperación. Ello supondría replantear una con-
226
sideración tradicional de la titularidad de derechos, así como de la asignación de res y roles.
- Es necesario fortalecer el rol institucional de las mujeres, así como su capacidad de liderazgo. Todo ello pasa, necesariamente, por el fortalecimiento del acceso de la información del colectivo de mujeres como condición de posibilidad para poder ejercer derechos.
- La cooperación debe fomentar el derecho a la interculturalidad, como condición para evitar la doble invisibilización que sufren las mujeres: intracultural e intercultural.
- Los derechos de las mujeres pasan por el diseño de proyectos que fomenten y favorezcan la participación conjunta de hombres y mujeres, teniendo en cuenta la especificación de derechos y responsabilidades propias.
- Es necesario generar mecanismos interculturales de control y fiscalización para poder garantizar los derechos de las mujeres.
- Se hace imprescindible desarrollar políticas públicas y centrar el Enfoque de Derechos, advirtiendo el triple rol de la mujer: el de las necesidades, el productivo y el reproductivo.
- Es necesario que la cooperación incremente e intensifique el perfil político en la construcción y aplicación del enfoque de género.
En cuanto al bloque temático “Sostenibilidad, medio ambiente y recursos naturales en las políticas de cooperación”, podemos expresar las siguientes ideas:
- Es necesario fijar como categoría nuclear de todo Enfoque de Derechos Humanos los problemas medioambientales como estructura y marco desde las que poder considerar y ponderar la totalidad de derechos. Para ello se hace preciso pertrecharse con una dimensión holística e integral de las cuestiones ambientales y los derechos humanos. Resulta fundamental introducir los dere-chos de participación como condición para avanzar en la con-secución de resultados.
- En este sentido, las prioridades de trabajo que se imponen trans-versalmente a toda la cooperación son dos: la lucha contra el cambio climático y el uso sostenible de la biodiversidad.
- Un enfoque integrado de la sostenibilidad en la cooperación debe realizarse de manera análoga a como se ha construido y aplicado el enfoque de género. Junto a ello debe tenerse en cuenta la dimensión compleja de la sostenibilidad como condición para elaborar categorías que permitan hablar de justicia socio-ambien-
tal. Es obligado subordinar la sostenibilidad económica y ponerla al servicio de la sostenibilidad ambiental y social
- Es preciso integrar con mayor fuerza en todo este proceso el “principio precautorio” como criterio vehiculador del Enfoque de Derechos Humanos en estas cuestiones.
- Existe la necesidad de definir retos globales y estratégicos en términos de derechos humanos y no sólo coyunturales, sectoriales y tácticos.
- Todos estos retos se hacen más exigentes y difíciles si se tiene en cuenta la falta de sensibilidad de las propias ONG ambientalistas, así como la sistemática tendencia a la compartimentación de las legislaciones y políticas nacionales en el tratamiento de las cues-tiones de sostenibilidad ambiental; al igual que el escaso com-promiso de la cooperación en estas cuestiones hasta el momento, que ha sido incapaz de integrar categorías como “sostenibilidad ambiental” en los proyectos.
- Además, el marco mundial de la cooperación, basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituye un marco estruc-tural extraordinariamente limitado para la aplicación de un Enfoque de Derechos Humanos con capacidad para asumir la sostenibilidad medioambiental entre sus prioridades.
- Sin embargo, pueden discernirse prácticas y formas de trabajo para afrontar todos estos retos, ya que los pueblos indígenas ofre-cen un buen diagnóstico de los problemas y de las maneras de empezar a afrontarlas, en la Declaración de Kimberley y, más recientemente, en Copenhague. Por tanto, existen propuestas sis-tematizadas de trabajo y de abordaje de estas cuestiones, desde el enfoque de los derechos de los pueblos indígenas.
En relación con el bloque temático “Actores no estatales y enfoque de derechos humanos”, se pueden plantear los siguientes comentarios:
- Como elemento introductorio al novedoso y enredado ámbito de los “actores no estatales”, es necesario apercibir la dimensión compleja y multinivel con la que se plantean las problemáticas en relación, en concreto, a las industrias extractivas. En este mismo sentido, no se puede hablar de actores no estatales en abstracto. Siempre hay actores en relación con los Estados, que nunca son abstencionistas en relación a la actuación e incidencia de los actores no estatales. Es así ya que, por principio, las industrias extractivas generan beneficios muy fuertes para las empresas, a la vez que cuantiosos beneficios fiscales a los Estados.
228
- Las grandes empresas tienen más mecanismos de control y, por tanto, también de autocontrol. Con eso se quiere reseñar que el nivel de impacto social y ambiental de las grandes empresas es diferente cuantitativa y cualitativamente que el de las pequeñas empresas. Las grandes empresas tienen más capacidad para la delicadeza y la intervención quirúrgica; para cuidar formas y protocolos; para tomarse, en definitiva, la sostenibilidad ambien-tal, social y comunitaria con más seriedad y tiento.
- Las empresas deben adoptar un discurso instrumental en relación a los derechos humanos, como mecanismos para legitimar su actuación e intervención, fundamentalmente frente a los Estados. Un ejemplo de esa apropiación instrumental de los derechos humanos sería el discurso de la Responsabilidad Social Corporativa.
- La aplicación de estándares internacionales para el control de las empresas trasnacionales no se dan nunca de manera automática. Estos exigen movilización política de la cooperación.
- Además, es necesario diferenciar entre estándares sobre impactos sociales y ambientales, como órdenes diferentes que exigen con-troles y evaluaciones autónomas y diferenciadas.
- En última instancia, los mecanismos de control de las empresas multinacionales están directamente condicionadas por las asimetrías de poder existente entre las partes en conflicto: Estado, empresa, tejido socio-comunitario de incidencia, posibles ter-ceros intereses, etc...
- Más allá de un discurso de máximos en torno a los derechos humanos o las responsabilidades que se infieren de todas estas intervenciones por parte de las empresas, es preciso tener en cuenta, como principal y primigenio criterio para el desarrollo de un Enfoque de Derechos, lo que la población y comunidades locales consideran importante y prioritario. No es posible interp-retar, suplir o reformular la opinión de la comunidad local, prin-cipal afectada por el impacto de las empresas y, en última instan-cia, titular de todos los derechos afectados y que están en juego.
- En esta compleja problemática se atisba una falta de flexibilidad por parte de la cooperación para adaptarse y hacerse cargo de las problemática que plantean las industrias extractivas. Paralelamente, desde la cooperación, es necesario cuestionar seriamente el papel de las empresas como actores de cooperación.
- La cooperación debe asumir un protagonismo en la interpelación y cuestionamiento de estas nuevas dimensiones de influencia e incidencia en poblaciones locales, si verdaderamente se quiere
asumir un Enfoque de Derechos. Se debe exigir normas vinculan-tes de los derechos humanos, lo que implica también dar una prioridad temática a las cuestiones de las industrias extractivas en los proyectos.
- La cooperación debe convertirse en un actor con capacidad de enjuiciamiento y exigencias de responsabilidades para las empre-sas, como exigencias propias de un Enfoque de Derechos.
- La investigación exhaustiva y analítica, que permita obtener indi-cadores objetivados en relación al impacto de las industrias extractivas, constituye un correlato necesario para avanzar en la aplicación del Enfoque de Derechos en todas estas cuestiones.
- Para acabar con las asimetrías y desequilibrios de poder en estas cuestiones, es obligado, al menos y como punto de partida, que se produzca una equiparación entre la Lex Mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La falta de equiparación de estos órdenes normativos supondría una utiliza-ción instrumental de los derechos humanos.
En relación con el bloque temático “Pueblos indígenas y cooperación” podemos expresar las siguientes ideas:
- Uno de los objetivos fundamentales de la cooperación es el fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil. Si desde la cooperación se apuesta por el fortalecimiento de la sociedad civil, es necesario desterrar y denunciar, como una finalidad específica de la cooperación, todas aquellas prácticas y activi-dades que no ahondan en la promoción y protección de los derechos humanos.
- Una de las interpelaciones de fondo que se pusieron sobre la mesa fue: ¿está la cooperación dispuesta a apoyar el ejercicio de derechos políticos y los derechos que promueven el buen vivir de los pueblos indígenas?
- Todo Enfoque Basado en Derechos debería aceptar y asumir la institucionalidad, los modos de organización, los procedimientos de toma de decisiones, así como los propios sistemas de derecho indígenas. El Enfoque de Derechos debe asumir y promocionar prácticas de transformación de estructuras y procesos, especial-mente cuando se trabaja con pueblos indígenas.
- La cooperación debería facilitar y promocionar espacios de reflexión intercultural. Desde esa perspectiva, no resultaba claro que la cooperación esté dispuesta a apoyar proyectos de defensa de derechos colectivos que conlleven el enfrentamiento a proyec-
230
tos y planificaciones estatales, así como a planes extractivos asumidos por Estados y empresas trasnacionales.
- Se evidencia una tendencia a la desaparición de temas estratégi-cos con los que ha trabajado y se ha comprometido hasta ahora la cooperación. Asimismo, puede percibirse la retirada de la cooperación de espacios geopolíticos que hasta ahora eran de gran relevancia para ella. En este sentido, puede constatarse una retirada de los compromisos de la cooperación con América Latina y Asia, así como una tendencia a la sustitución de la temática indígena por las líneas más productivas de trabajo. Por tanto, asistimos a un mayor compromiso de la cooperación con el fortalecimiento del sector productivo-privado.
En relación a el bloque temático “nuevas dimensiones y contextos para el enfoque de derechos humanos. Nuevas metodologías y enfoques en las políticas de cooperación”, podemos expresar las siguientes ideas:
- Existe una metodología para la aplicación del Enfoque de Derechos humanos, en el ámbito de la cooperación, bastante desarrollado y consensuado en sus rasgos más generales. El debate sobre las cuestiones específicas, geográficas y cultural-mente situadas, quizá es lo que plantea la mayor complejidad.
- La complejidad que los derechos encierran en sí mismos con-stituye las mayor inquietud para la construcción del EBD. En este sentido, no es pacífica ni existe un consenso común en el ámbito de la cooperación sobre qué son derechos; cómo se entienden; cuáles son su fundamento; cómo comprender su dimensión cul-tural y colectiva, etc... Todas esas dimensiones constituyen los retos más importantes en un futuro inmediato para avanzar en la comprensión del EBD.
- Se considera prioritario que el EBD incida necesariamente en procesos de transformación política. El EBD sólo puede materi-alizarse si la cooperación establece sendos compromisos con la transformación de las estructuras en cuyo seno se desenvuelve su trabajo.
- Para ello es necesario el desarrollo de un trabajo en red, así como la proyección de dicho trabajo a la creación y fortalecimiento de la lógica del trabajo en red.
233
SISTEMATIZACIÓN DE LOS INDICADORES SOBRE EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS*
Indicadores generales
Bibliografía
Anand, Sudhir; Sen, Amartya. The income componet of the Human Development Index. Journal of Human Development Vol 1 No 1, 2000.
AA.VV. La integración del Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación Internacional para el Desarrollo y su estudio en Navarra. Instituto Promoción Estudios Sociales. IPES Elkartea Navarra 2008
AA.VV. Derechos Humanos y Cooperación. Una mirada crítica. Seminario Internacional. IPES Elkartea Navarra, 2010.
Bouchet-Saulnier, Françoise. Diccionario práctico de derecho humani-tario. Ed. Península, 2001
Deneulin Séverine with Shahani Lila. An Introduction the Human. Development and Capability Approach Freedom and Agency. Human
Fernández, Celia (Coord.) Marco teórico para la aplicación del Enfoque basado en Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo. Ed.
* Elaborada por Fernando Armendáriz Arbizu.
Libardo Herreño Hernández, Ángel. DESC y Desarrollo. Visiones hegemónicas y alternativas
Pérez de Armiño, Karlos. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Ed. Icaria, 2001.
Ruiz Bravo, Patricia; Patrón, Pepi; Quintanilla, Pablo. Desarrollo humano y libertades: Una aproximación interdisciplinaria. Pontificia Universidad
Steiner, Henry J.; Alston, Philip; Goodman, Ryan. International Human Rights in context Law, politics, morals: text and materials. Oxford University Press, 2008.
Uvin, Peter. Human Rights and Development
Documentación
Carta humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos
c
Código de buenas prácticas en la gestión y apoyo al personal cooperante. People in Aid, 2003.
f
Construcción de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Sociocultural Project, 2008.
s
Formato para la transversalización de los derechos humanos en los proyec-tos o programas de la ONU en Colombia. Naciones Unidas, nov. 2005.
f
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y Programa de Acción de Accra.
f
Ocampo, Ada y Viñas, Verónica. Conceptos claves de seguimiento y
235
Preguntas frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006.
f
Rights based approach to development programming: training manual United Nations Philipines.
HRA.pdf
TATA Index for Sustainable Human Development.Guide Lines 2003 –
Un Enfoque para la Cooperación al Desarrollo basado en los derechos humanos. Hacia un entendimiento común entre las agencias de las Naciones Unidas.
c
Workshop on Rights Based Approaches – Format for Workshops.f
Páginas Web
BANTABA. Recursos para el desarrollo humano, la educación global y la participación ciudadana.
s
PEOPLE IN AID. Red global de organizaciones de desarrollo y asistencia
impacto de sus proyectos a través de una mejor gestión y apoyo de per-sonal y voluntarios. El código de buenas prácticas de People in Aid incluye siete principios definidos por indicadores.www.peopleinaid.org
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Annual Report 2010. UNDP United Nations.
236
Derechos Humanos
Bibliografía
Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo. Informe anual, 2011.
s
Beristain, Martín Carlos. Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos. Euskalerriko Unibersitatea. Bilbao, 2010.
Gómez Isa, Felipe (director) y Pureza, José Manuel. La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI.
Levin, Leah. Derechos humanos: preguntas y respuestas.
Mariño Menéndez, Fernando M. Los derechos humanos en la sociedad global: mecanismos y vías practicas para su defensa. CIDEAL, 2011.
Mariño Menéndez, Fernando M. y Fernández Liesa, Carlos R. La protección internacional de las minorías. Ministerio de Asuntos Sociales, 2001.
Ollé Sesé, Manuel, Acebal Monfort, Luis y García Sanz, Nuria. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los estados y para los ciudadanos.
Oráa, Jaime y Gómez Isa, Felipe. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Universidad de Deusto 2002.
Tamayo Acosta, Juan José. Diez palabras claves sobre derechos humanos. Ed. Verbo Divino, 2005.
Documentación
CARE Human Rights Initiative Basic Introduction to Human Right. Rights-Based Programming Facilitators’ Guidebook ts and.
o HRA
De éxito en éxito. Boletín de MRDF (Methodist Relief and
www.mrdf.org.uk
Eficacia del desarrollo en la cooperación para el desarrollo: una perspectiva basada en los derechos. BetterAid. Octubre 2010.
e
cooperation.html
El Enfoque basado en Derechos Humanos. Nueva mirada a la Cooperación. Red en Derechos. II Jornadas Internacionales, abril 2010.
Evaluar la Eficacia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.Consejo Internacional Para Estudios de Derechos Humanos, 2005.
f
Fernández Juan, Amelia; Borja Segade, Carmen; García Varela, Paloma e Hidalgo Lorite, Richard. Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones de Cooperación para el desarrollo. Marzo 2010.
Golub, Stephen. El acceso a los derechos humanos. Obstáculos y cues-tiones. CIDH, 2.003.
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos Naciones Unidas 16 de junio de 2000.
f
Landman, Todd. Indicadores de los enfoques del desarrollo basados en los Derechos Humanos en la programación del PNUD. Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex.
Mejorar el acceso a los derechos humanos. International Council on
f
238
Por una cooperación con Derechos Humanos. Red en Derechos.
Páginas web
AMNISTÍA INTERNACIONAL. Movimiento global integrado por perso-nas de 150 países en su mayor parte voluntarias que trabajan por el res-peto a todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal en todo el mundo.www.es.amnesty.org
CONSEJO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. Ginebra. www.ichrp.org
EQUIPO NIZKOR. Proyecto informativo sobre violaciones de Derechos Humanos en todo el mundo.
HUMAN RIGHTS WATCH. Una de las principales organizaciones inter-nacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos.
t
RED EN DERECHOS. Nace con voluntad de coordinar esfuerzos con otras iniciativas de cualquier tipo relacionadas con el Enfoque Basado en Derechos Humanos y la cooperación para el desarrollo
o
UNITED NATIONS POPULATION FUND. Documentos técnicos metodológicos sobre protección y promoción de derechos humanos en Naciones Unidas.
m
Derechos Económicos Sociales y Culturales
Bibliografía
Pisarello, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para
una reconstrucción
Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles, Ed. Trotta. Madrid, 2002.
Documentación
Arango, Rodolfo. Los derechos sociales en Iberoamérica: Estado de la cuestión y perspectivas de futuro. Cuadernos Electrónicos nº 5. Derechos Humanos y Democracia. Federación Iberoamericana del Ombudsman,
f
Cecchini, Simone. Indicadores sociales y derechos humanos. División de
ppt#256,1,Indicadores sociales y derechos humanos
Construcción de indicadores en materia de derechos humanos económi-cos, sociales culturales y ambientales. Equipo Pueblo México, 2007.
s Courtis, Christian. Apuntes sobre la elaboración y utilización de indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Universidad de Buenos Aires.
Randolph, Susan. Economic and Social Rights Fulfillment. Index: Country Scores and Rankings. University of Connecticut.
Sakiko Fukuda-Parr. The New School. Terra Lawson-Remer. The New School The Human Rights Institute. University of Connecticut. September
f
El Enfoque de Derechos Humanos en Naciones Unidas y el UNFPA. m
Páginas Web
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
United Nations Development ProgrammeUNITED NATIONS
INTERMÓN OXFAM. Organización No Gubernamental que trabaja en
favor de una vida digna a través de proyectos de desarrollo, campañas de movilización social, comercio justo y ayuda de emergencia. www.intermonoxfam.org
RED DESC. Busca fortalecer los derechos económicos, sociales y cultu-rales. Trabaja con activistas y profesionales de todo el mundo, a fin de facilitar el aprendizaje mutuo e intercambio de estrategias; desarrollar nuevas herramientas y fuentes de información; participar en actividades de defensa y promover el intercambio de información y contactos.
1
Derecho al agua
Bibliografía
El Derecho humano al agua: situación actual y retos de futuro. UNESCO Etxea-Centro UNESCO del País Vasco, 2008.
Documentación
Boelens, R.; Chiba, M.; Nakashima, D y Retyana, V. (ed.): El agua y los pueblos indígenas. Conocimientos de la Naturaleza
Páginas Web
ALIANZA POR EL AGUA. Una iniciativa que vincula a administraciones públicas, empresas abastecedoras de agua, centros de investigación y
opinión, entidades sociales y ciudadanos, tanto de España como Centroamérica en una unión de amplio alcance para impulsar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población centroamericana en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Derecho a la alimentación
Bibliografía
Sutcliffe, Bob. El incendio frío
Documentación
El derecho a la alimentación. Siete pasos para la implementación basada en los Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
f
-cas: repercusiones y enseñanzas extraídas. Organización de las Naciones
m
Martínez, Rodrigo y Fernández, Andrés. Modelo de análisis del impacto social y económico de la desnutrición infantil en América Latina. MCEPAL-PMA. Diciembre, 2006.
f
Preliminary study of the Human Rights Council Advisory Committee on discrimination in the context of the right to food.United Nations General Assembly. 22 February 2010.
AHRC-13-32.pdf
Rosero Garcés, Fernando; Casares Maldonado, Adolfo y Regalado Villarroel, Fabián. Informe sobre avances y desafíos en la implementación del Derecho a la Alimentación en Ecuador. Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales
f
Páginas Web
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
m
Derecho a la Salud
Bibliografía
Documentación
El Enfoque de los Derechos Humanos para programar el Desarrollo Aplicación práctica en el sector de la salud.
DERECHOS HUMANOS PARA PROGRAMAR EL DESARROLLO
Renewing our voice. Code of Good Practice for NGOs Responding to
hiv-f
Trabajando con individuos, familias y comunidades para mejorar la salud materna y neonatal. Organización Mundial de la Salud, 2010.
f
Veinticinco preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos. Organización Mundial de la Salud, 2002
f
Páginas Web
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.
Lucha contra la pobreza
Bibliografía
DESConstruyendo lo público. Memoria II. Curso sobre pobreza y
Rodríguez Carmona, Antonio. El protectorado. Bolivia tras 20 años de ayuda externa. Cuadernos de Cooperación Intermón-Oxfam, 2008.
Documentación
La importancia del EBDH en la reducción de la pobreza: antecedentes, marco conceptual, objetivo y estrategias transversales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) México.
marco conceptual.pdf
Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual.
f
Summary Report of Material Collated Regarding Practical Guidance to Implementing Rights-Based Approaches, Human Rights Analyses for Poverty Reduction and Human Rights Benchmarks from Development Actorsand other Relevant Communities. Prepared by Emilie Filmer-Wilson, Independent Consultant.DFID (Department for International Development ) 31 March 2005.
f
Derecho a la tierra
Documentación
Declaration of Rights of Peasants Women and Men. La Vía Campesina. Document adopted by the Via Campesina International Coordinating
f
Los pequeños productores y la agricultura sostenible están enfriando el planeta
f
Monsalve Suárez, Sofía. Derecho a la tierra y derechos humanos. El otro
de Servicios Legales Alternativos) Colombia.
32-02.pdf
Reforma agraria y recursos naturales. Una exigencia de los pueblos. Sodepaz-Pachakuti, 2005.
Derecho a la educación
Documentación
Hyll-Larsen, Pedro (Coordinador): Right to Education Indicators based on the
8
Respeto medioambiental
Bibliografía
Carvajal, Liliana: Impacts of Climate Change on Human Development. Human Development Report Office Occasional Paper.
Documentación
Abusos climáticos y derechos humanos. Oxfam Internacional. Septiembre 2008.
f
Centro de investigaciones de la Universidad del Pacífico. Área de
Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente.
f
Filmer-Wilson, Emilie with Anderson, Michael (Prepared by) Integrating Human Rights into Energy and Environment Programming. A Reference Paper. Department for International Development, UK, mayo 2005.
f
Páginas Web
WORLDWATCH INSTITUTE. Ofrece los conocimientos e ideas que permiten a tomar decisiones para crear una sociedad ecológicamente sos-tenible que satisfaga las necesidades humanas. Worldwatch se centra en los retos del siglo XXI del cambio climático, la degradación de los recur-sos, el crecimiento demográfico y la pobreza mediante el desarrollo y la difusión de datos sólidos y estrategias innovadoras para lograr una socie-dad sostenible.
lucro e independiente que actúa a favor del desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental.
Gobernanza y participación democrática
Bibliografía
Alberdi Bidaguren, Jokin y González Martín, Miguel. Temas sobre gober-nanza y Cooperación al Desarrollo. Hegoa (UPV-EHU), 2008.
AA.VV. El derecho a exigir nuestros derechos. Ed. Icaria, 2002.
AA.VV. Estudios sobre la participación política de la población afro descendiente. La experiencia de Colombia. Instituto Interamericano de
Basagoiti M., Bru, P. y Lorenzana, C.: Guía de Investigación y Acción
Participativa. Ed. ACSUR Las Segovias.
Lorenzana, Concha. Tomamos la palabra. Experiencias de ciudadanía participativa. Ed. Icaria, 2002.
Marchioni, M. Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria. Ed. Popular, 2001.
Páginas Web
CIMAS. Es una entidad no gubernamental sin ánimo de lucro. Su principal línea de trabajo gira en torno a los procesos de participación social en el ámbito del desarrollo social, local y medioambientalmente sostenible. En este contexto, la formación, la investigación participativa y la divulgación constituyen un gran apoyo a la hora de dinamizar y ampliar las redes que promueve.
Derechos de los pueblos indígenas
Bibliografía
Berraondo, Mikel (coord.): La declaración sobre los derechos de los pue-blos indígenas. Punto y seguido. Ed. AlterNativa, 2008.
Berraondo, Mikel; Villán Durán, Carlos; MacKay, Fergus; Rodríguez Piñero, Luis; Borraz, Patricia y García Alix, Lola. Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el sistema internacional de Naciones Unidas. Instituto Promoción Estudios Sociales (IPES Elkartea) Navarra y Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Stavenhagen, Rodolfo. Derechos humanos de los pueblos indígenas. México Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000.
Documentación
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiem-
l
Informe de situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas 2008. Neuquén (Argentina)
Política CECIOIN. Bogotá Colombia octubre 2008.
Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo. América Latina en
l
Páginas Web
SERVINDI. Es un sitio web especializado en promover el diálogo inter-cultural sobre temas de interés indígena y ecológico.
ALMÁCIGA. Es un grupo de trabajo intercultural que defiende la conser-vación de la diversidad cultural mediante el apoyo a procesos políticos, culturales, sociales y económicos propios de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y el reconocimiento, ejercicio y aplicación efectiva de sus derechos.
NODO 50. Espacio en esta Red dedicado a los Pueblos Originarios con enlaces a organizaciones indígenas de todo el mundo.
g
Sitios webs de organizaciones indígenas de Sudamérical
EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS INDÍGENAS. Es una Organización No Gubernamental (ONG), cuyo objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos de los pue-blos indígenas creada a impulso de la Confederación Mapuce del Neuquén (Argentina)
IWGIA. Es una organización internacional por los derechos humanos que apoya a pueblos indígenas de todo el mundo.
EL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS DE LA ONU. Organismo asesor del Consejo Económico y Social, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
Derechos de la infancia
Documentación
Blanco, Rosa y Umayahara, Mami. Síntesis Regional de indicadores de la primera infancia.
f
Iniciativa de Cooperación Interagencial Gobernabilidad Local y Derechos de la Niñez. PNUD – UNICEF, 2008.
e referencia.pdf
Reader on Children and Rights-Based. Approaches to Development. Programming. CRIN (Child Rights Network)
f
Páginas Web
SAVE THE CHILDREN. ONG sin ánimo de lucro, plural e independiente desde el punto de vista político o religioso. Su objetivo fundamental es la defensa activa de los intereses de los niños y niñas, especialmente de los más desfavorecidos.
UNICEF. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Derechos de las mujeres
Bibliografía
Alcalde, Ana R. y López, Irene. Relaciones de género y desarrollo. Hacia la equidad de la cooperación (Coord.) de. La Catarata e Instituto
AA.VV. Los derechos de las mujeres en América Latina. Análisis de los discursos y las prácticas jurídicas desde la perspectiva feminista.
Carballo de la Riva, Marta. Género y desarrollo: el camino hacia la equi-dad (Coord.) Ed. La Catarata e Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (UCM) 2006.
Cirujano, Paula y López, Irene. Igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Retos para la Cooperación Española con América Latina. Fundación Carolina, 2008.
Gago, Cándida. Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo. Iepala-Instituto de la Mujer, 2005.
Gambara D’Errico, Hilda y Vargas Trujillo, Elvira. Guía para la evaluación de iniciativas para el desarrollo: derechos humanos y género. Ed. La Catarata, 2010.
Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo.
Kerr, Joanna y Sweetman, Caroline. Mujeres y desarrollo. Intermón Oxfam. Noviembre, 2003
Maquieira, Virginia (ed.). Mujeres globalización y Derechos Humanos. Ediciones Cátedra, 2006.
Zabala, Idoia. El desarrollo humano desde una perspectiva de género. Ed. Icaria, 2001.
250
Documentación
Duvvury, Nata y Kapur, Aanchal. A Rights-Based Approach to Realizing the Economic and Social Rights of Poor and Marginalized Women.A Synthesis of Lessons Learned. Internacional Center for Research on Women. 2006.
the-Economic-and-Social-Rights-of-Poor-and- Marginalized-Women.pdf
Indicadores de género. Lineamientos conceptuales y metodológicos para su formulación y utilización por los proyectos FIDA de América Latina y el Caribe
f
López, Irene. Género negado, vivido y la política de desarrollo. El con-cepto de género y sus implicaciones para el desarrollo. Working Papers
m
Por qué y cómo utilizar indicadores de género. Servicio Nacional de la Mujer Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
-o
Páginas Web
AMÉRICA LATINA GENERA. Es un proyecto regional destinado a la gestión del conocimiento para la igualdad de Género, es una iniciativa impulsada por el PNUD.
GUÍA DE GÉNERO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. Una her-ramienta útil para facilitar el trabajo de género a los profesionales de la cooperación y la educación para el desarrollo, pertenecientes a ONGDs o a administraciones públicas. Es además un instrumento de consulta para
251
a la educación al desarrollo desde la perspectiva de género.
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN. El Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer (ICRW) trabaja para hacer que las mujeres en los países en desarrollo una parte integral de lucha contra la pobreza mundial.
UNIFEM. ONU MUJERES. Es la organización de la ONU que trabaja en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres es el principal defensor de las mujeres y de las niñas. Su propósi-to es acelerar el progreso en el logro de sus necesidades en todo el mundo.
WIDE. Organización No Gubernamental dedicada a fortalecer los dere-chos económicos y sociales de las mujeres. Para ello realiza una labor de incidencia e información sobre las políticas internacionales llevadas a cabo por la Unión Europea (EU) y otros organismos multilaterales como la OMC, el BM o el FMI, sobretodo entorno a las políticas de desarrollo y comercio.
Rendición de cuentas / Exigibilidad
Bibliografía
AA.VV. Las empresas transnacionales españolas y la responsabilidad social-corporativa
AA.VV. Una guía suficientemente buena: medición de impacto y ren-dición de cuentas en las emergencias. Intermón-Oxfam, 2008.
Berraondo, Mikel. La ratificación del convenio nº 169 por España. Reflexiones en torno a sus implicaciones. Agencia Española de Cooperación
252
González, Milena Alexandra. CapacidaDESC para la exigibilidad. Manual Políticas Públicas y Participación Social. Publicaciones ILSA, 2006.
Documentación
Gutiérrez Sobrao, David. La retórica de la Responsabilidad Social Corporativa. Análisis para diez multinacionales españolas.
Páginas Web
OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA (OMAL). Proyecto creado para documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina.










































































































































































































































































![+RMD GH 'DWRV GH 6HJXULGDG GH DFXHUGR FRQ OD 1RUPD … · 2018-06-16 · +rmd gh 'dwrv gh 6hjxulgdg gh dfxhugr frq od 1rupd gh &rpxqlfdflyq gh 3holjurv &)5 *odgh $eud]rv gh 9dlqlood](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5e95add01aa4be2c937aae54/rmd-gh-dwrv-gh-6hjxulgdg-gh-dfxhugr-frq-od-1rupd-2018-06-16-rmd-gh-dwrv-gh.jpg)