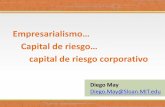Avisos sobre la capital del orbe en 1646: «Los Peligros de ... · muestra de la abrumadora...
Transcript of Avisos sobre la capital del orbe en 1646: «Los Peligros de ... · muestra de la abrumadora...

CRITICÓN, 63, 1995, pp. 89-101.
Avisos sobre la capital del orbe en 1646:Los Peligros de Madrid
María Soledad ArredondoUniversidad Complutense
«No hay letra escrita que no tenga algún mérito», afirmaba Don Baptista Remiro deNavarra en el Prólogo de Los Peligros de Madrid, curiosa obra publicada en Zaragoza,por el impresor Pedro Lanaja en 1646' . Sobre los méritos de la suya se pronunciaba enla Aprobación el Doctor don Guillen Centellas:
Este autor puede aspirar a más, porque prometen mucho la variedad de los casos, la gala delos periodos y el donaire de los equívocos. Y aseguro que en ningún libro de este estilo he vistotanto número, ni tan dichosamente continuado: juégase la palabra y se gana siempre sin faltara la seriedad de las sentencias ni a la sustancia de los advertimientos.
Sin embargo, tanto el autor como la obra quedaron olvidados durante tres siglos, hastaque Don Agustín González de Amezúa editó Los Peligros... en 19562, acompañados de
1 Sólo se conocen dos ejemplares, que se hallan en la Biblioteca Nacional de Madrid, signaturas R 13929 yR 4274.
2 Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1956. A esta edición remiten nuestras citas, modificando enocasiones la puntuación, bastante descuidada. Hasta 1956 sólo mencionan la obra Salva, Palau, Hurtado yGonzález Palencia, y Manuel Jiménez Catalán, Ensayo de una Tipografía Zaragozana del Siglo XVII,Zaragoza, Tipografía La Académica, 1927. Tras la edición de González de Amezúa, el texto empieza a citarseen alguna historia de la literatura y en trabajos como el Prólogo de E. Correa Calderón, Costumbristasespañoles, Madrid, Aguilar, 1964; G. Formichi, «Bibliografía della novella seicentesca», en Lavorici¡spantstiá, 1977, pp. 7-105, p. 100; J. M. Diez Borquc, Introducción a Juan de Zabaleta, El día de fiesta porla tarde , Madrid, Cupsa, 1977, p. XXI; M' C. Sánchez Alonso, Impresos de los siglos XVI y XVII de temáticamadrileña, Madrid, CSIC, 1981; C. Cuevas, Introducción a Juan de Zabaleta, £/ día de fiesta por la mañana yEl día de fiesta por la tarde, Madrid, Castalia, 1983, p. 50.
Después de redactado este artículo, he tenido conocimiento de dos trabajos más sobre Los Peligros...; elprimero es de F. González Ollé, «Conceptismo y crítica textual: a propósito de Los Peligros de Madrid», enStudia Ibérica: Festschrift für Hans Flasche, ed. Kórner, Berna, A. Francke, 1973, pp. 189-196, al que serefiere I. Arellano, Historia de la literatura española, Madrid, Everest, 1993; y el segundo, casi coincidentc en

90 MARlA S O L E D A D A R R E D O N D O Criticón, 63, 1995
un Prólogo valioso para conocer los lugares y costumbres galantes del Madrid del sigloXVII. El estudio de Amezúa no contribuía, en cambio, a resaltar los méritos del librito nidel autor, cuyo estilo «descuidado e incorrecto» producía «desesperación a quienintentara reproducirlo» (p. XLI). Buena parte de culpa era achacable a una impresióndefectuosa3, aunque Amezúa apuntaba que el autor no distinguía el lenguaje oral delescrito, intuyendo que la oralidad era la causante de los cortes abruptos que,efectivamente, superponen los planos de la narración, la descripción, el diálogo y ladigresión didáctica.
Ese tono de exposición oral ha interesado más recientemente a Lee Fontanella4, queponía de relieve las coincidencias entre Los Peligros de Madrid de Remiro de Navarra ylas veintiocho ilustraciones tituladas igualmente Peligros de Madrid que aparecieron enel Semanario Pintoresco Español, fundado por Mesonero Romanos en 1836. Lapeculiar forma de contar de Remiro de Navarra, así como el valor pictórico de suscuadros madrileños hacían pensar a Fontanella si los ilustradores del Semanario... nohabrían conocido y apreciado la expresividad iconológica de Los Peligros..., tan útilespara una empresa que cambiaba el código escrito de la literatura, por el visual de laprensa popular decimonónica. Y, de la misma forma, relacionaba el carácter de novelafallida de la obra de Remiro de Navarra con las «tentativas de novela» (p. 77) de quienescultivaban el cuadro de costumbres y el periodismo en el siglo XIX.
Este último aspecto incita a considerar con atención Los Peligros de Madrid, buenamuestra de la abrumadora presencia de la capital en la literatura del siglo XVII5, peromás aún de la llamada decadencia de la novela en el mismo periodo6.
Efectivamente, Madrid es una ciudad que aparece con frecuencia en la literatura delsiglo XVII, donde se presenta bajo dos enfoques diferentes y hasta contradictorios; es elcolmo de la grandeza, el lujo, la vida cortesana, pero también una ciudad peligrosa parael forastero, que necesita una guía7 para desenvolverse en el bullicio ciudadano8 plagado
el tiempo con el mío, y con el que comparto muchos puntos de vista, de A. J. Rioja Murga, «Sobre LosPeligros de Madrid de Baptista Remiro de Navarra (1646)», Angélica. Revista de Literatura (Luccna), 5, 1993,pp. 135-144.
3 «papel malo e impresión peor, tirando a pésima» (p. VII, n. 2).4 «Peligros de Madrid», en Poemas y ensayos para un homenaje, Madrid, Tecnos, 1976, pp. 67-79.5 Véase, por ejemplo, J. Fradejas, Madrid en la literatura, Madrid, CSIC, 1966; y las distintas publicaciones
auspiciadas en los últimos años por la Comunidad de Madrid, sean de índole histórica -como Primerasjornadas sobre fuentes documentales para la historia de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 1990- oliteraria, como Madrid en la novela, estudio y selección J. Barella, Madrid, Comunidad de Madrid, 1992. Alinterés por lo «madrileño» en los últimos años obedece la reciente edición de Los Peligros..., ed. J. Esteban,Madrid, Clásicos El Árbol, 1987, que reproduce la de Amezúa; y parte del presente trabajo, que se gestó conmotivo de las celebraciones de 1992 («Madrid, capital cultural») y cuya publicación anunciaba en mi artículoPicaras. Mujeres de mal vivir en la narrativa del Siglo de Oro, en Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica,11, 1993, pp. 11-33.
6 Basta recordar la conocida frase de J. F. Montesinos, Introducción a una historia de la novela en Españaen el siglo XIX, Madrid, Castalia, 1960, 3a éd., p. 2, sobre cómo el género se nos escapa «literalmente de lasmanos»; o la semejante de F. Rico, Puntos de vista. Postdata a unos ensayos sobre la novela picaresca, enEdad de Oro, 3, 1984, pp. 227-240: «la novela se le escapa a toda Europa de las manos», p. 240.
7 Así lo entendió en 1620 Liñán y Verdugo, Guía y aviso de forasteros que vienen a la Corte, ed. E. Simons,Madrid, Editora Nacional, 1980.
8 Para estas cuestiones basta con ver J. Deleito Piñuela, La mala vida en la España de Felipe IV, Madrid,Alianza, 1987, o el cap. III de M. Défourneaux, La vie quotidienne en Espagne au Siècle d'Or, Paris,Hachette, 1964.

L O S P E L I G R O S D E M A D R I D 9 1
de engaños. Según Castillo Solórzano, es una «patria común»9 de aires saludables yedificios suntuosos: «el refugio de todo peregrino viviente, el amparo de todos los que lobuscan; su grandeza anima a vivir en ella, su trato hechiza y su confusión alegra»10. Sinembargo, el mismo autor advierte que «tan gran lugar y a propósito para tratar de hacertrapazas» (Trapaza, p. 246), «mare magnum donde todos campan y viven»11, le puedecostar caro al visitante («...os aconsejo que gastéis con prudencia», Trapaza, p. 267), loque corrobora, por ejemplo, Alcalá Yáñez, porque Madrid es un «dragón que consumetantas haciendas de pretendientes y negociantes»12.
A diferencia de ese doble enfoque, la condición de Madrid como amenaza para labolsa de los forasteros pasa a ser el hilo conductor casi exclusivo de Los Peligros deMadrid. Esta obra menor, cuyo tema roza la materia apicarada y la misoginia, planteainteresantes problemas genéricos, a más de ofrecer ribetes críticos con la sociedad de sutiempo. González de Amezúa afirmaba, en cuanto al género, que Los Peligros «no sonuna verdadera novela, aunque tampoco le faltan barruntos de ella, sino una serie decuadritos costumbristas» exceptuándose el último capítulo (Peligro X, «De laAusencia»), que «no tiene valor costumbrista y semeja más bien una disertación o breveensayo con rasgos novelescos» (p. XVIII). Dicha diferencia le hacía considerar que «lospeligros madrileños» acababan en el noveno, pues este penúltimo capítulo compartíacon los anteriores lo que -a su juicio- era el valor esencial de la obra, es decir, sucostumbrismo. De ahí las vacilaciones entre cuadro de costumbres, novela y breveensayo, para clasificar un texto cuyo mayor aliciente para un lector actual es la pinturade zonas madrileñas -el Prado alto y bajo, la calle Mayor o el Soto- y de costumbrestales como las visitas, las salidas nocturnas, la afición al teatro y los baños en elManzanares.
Los Peligros de Madrid no son, en efecto, una novela, ni siquiera entendida conarreglo a la significación laxa que el término poseía para los autores del siglo XVII, queles permitía incluir en el argumento principal piezas tan diversas como entremeses,poemas, canciones y cartas1^. Algunos de estos elementos (cartas y poemas) se hallan enLos Peligros..., como el propio autor reconoce al final de la obra, justificando lainclusión de las cartas entre amantes separados14. Y también se refiere a la variedad,relacionándola con los propósitos de su libro:
Sólo le resta, en suma, a quien ha propuesto en estos diez peligros tanta diversidad dedolencias para dar, diga algún remedio para no dar... (p. 125)
9 Aventuras del bachiller Trapaza, ed. J. Joset, Madrid, Cátedra, 1986, p. 265. En adelante, cito porTrapaza en el cuerpo del texto.
10 Las harpías en Madrid, ed. P. Jauralde, Madrid, Castalia, 1985, p. 48. En adelante, Harpías.11 La garduña de Sevilla, ed. F. Ruiz Morcuende, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 64.12 Alonso, mozo de muchos años o El donado hablador, ed. A. Valbuena Prat, en La novela picaresca
española, Madrid, Aguilar, 1974, p. 1177.13 Para ese carácter híbrido, cada vez más patente según avanza el siglo, v. M. Fernández Nieto, «Función
de los géneros dramáticos en novelas y misceláneas», en Criticón, 30, 1985, pp. 151-168.14 «Esta variedad de ausentes y compuesto casi de cartas ha sido necesidad, porque una ausencia no
pudiera corresponderse sino con ellas» (p. 127).

92 MARÍA SOLEDAD A R R E D O N D O Criticón, 63, 1995
Y es que los propósitos tienen mucho que ver, precisamente, con el «remedio»; porqueel texto se concibe en torno a un propósito didáctico, en el que lo «novelístico»15 no esmás que un elemento entre otros que el autor emplea para avisar, enseñar, amonestar,desengañar. Este último verbo aparece al principio de la obra, como humorísticadeclaración de intenciones:
Considerándome ajeno de los validos de la fortuna, sin que por solo me haga entendido,quiero dar los de la oveja y picar como abeja, ya que he quedado sin un pan y panal quecomer; que, a trueco de desengañar, tendré por vida mi muerte, (p. 13)
En la Dedicatoria al Marqués de la Hinojosa se esbozaba ya el mismo deseo:
Peligros ofrezco para que se vea que, cuando los propongo para huirlos...Aquí verá V. E., oculto con la capa de jubiles discursos, un escarmiento... (p. 5)
El libro de Remiro de Navarra se presenta como una colección de «discursos que -diceél- muestro por advertencias en público» (p. 62), y el autor lo distingue de comedias ynovelas, tanto por los fines que persigue, como por la técnica empleada para lograrlos:
No he fatigado ni cansaré al discurso con lances inauditos, ni con marañas; pues no era bienque quien intenta evitarlas las propusiese... Mil veces los ingenios fingen argumentos y casosque nunca sucedieron para maldecirlos, y sólo sirve de despertar al necio su necesidad; y porenseñarle la malicia para que la repruebe, se la enseñan para que la obre, tal como en la trazade la comedia y en el enredo de la novela, (p. 113)
Su intención es avisar, no urdir ficciones16, a pesar de que cada capítulo presente unaanécdota centrada en un caso femenino que ejemplifica sus advertencias. Tambiénafirma el autor que su propósito no es describir («...que yo no vine a pintar, sino aamonestar», p. 109), aunque el resultado del texto sea una imagen peligrosa de Madrid,una instantánea de la calle Mayor atestada de coches, o el minucioso detalle de lavestimenta femenina. El didactismo declarado tampoco impide que lasrecomendaciones se arropen con agudezas, refranes o burlas: «Lo que he podido tepinto y pintaré de burlas, para que lo grabes de veras...» (p. 62).
Los Peligros..., en fin, están llenos de «consejos» (p. 117), revueltos con «dislates»(p. 8), «disparates» (p. 50) y «locuras» (p. 113), articulados por un narrador en primerapersona que presenta su obra como «juguete» (p. 5) y «travesura de [sus] añosjuveniles» (p. 9), desde la atalaya del peligro (p. 9) y «cargado de desengaños». Todoello induce a pensar en un propósito moralizante17 que alterne consejos y consejas a la
15 El término es de Amezúa, cuando relaciona los últimos restos de picaresca, las novelas cortesanas y laaparición del costumbrismo. C. Cuevas, Introducción a El día de fiesta..., ob. cit., p. 50, matiza mejor laevolución, y señala que Los Peligros... está más cerca de la obra de Zabaleta que de La guia y aviso...;efectivamente, en la obra de Liñán y Verdugo hay todavía abundantes fragmentos narrativos -denominados,precisamente, «novelas y escarmientos»- al hilo del diálogo moralizador.
16 Las «marañas» se asocian a la trama de los relatos cortos desde £/ Patrañuelo de Juan de Timoneda: «Yasí semejantes marañas las intitula mi lengua natural valenciana Rondalles y la toscana Novelas...» (p. 79 dela ed. de J. Romera Castillo, Madrid, Cátedra, 1978).
17 González de Amezúa, éd. cit.: «... no pudo eximirse Remiro de Navarra de la finalidad moralizante ycorrectiva que entonces preside a todas las novelas», p. XL; «Remiro de Navarra predica y moraliza», p. XLI;también Correa Calderón, ob. cit., p. XV, incluye a Remiro de Navarra entre los «moralistas».

LO S PELIGROS DE MADRI D 93
manera de los libros de picaros desde Guzmán de Alfarache. Sin embargo, Los Peligrosde Madrid se aleja de dicho esquema, primero, porque desequilibra la mezcla denarración y comentarios moralizadores en favor de estos últimos, como veremos; y,segundo, porque el texto no obedece a un principio de virtud, estrictamente, sino depragmatismo. Los consejos y experiencias son esencialmente útiles, en tanto queadvierten contra males no del alma, sino del bolsillo de los incautos.
Si Castillo Solórzano señalaba en la dedicatoria de La garduña de Sevilla que lafinalidad de su obra era «...la reformación de las costumbres y [el] advertimiento de losincautos, para que las unas se perfeccionen y los otros escarmienten» (p. 2)18, Remirode Navarra opta por lo segundo, limitándose a denunciar las costumbres sin aspirar amejorarlas. Por eso su «sermón» lo es sólo a ratos, y entreverado de burlas para poderexponer la verdad. El propio autor se detiene en este aspecto cuando apostilla enalgunas de sus múltiples digresiones:
... éste es achaque de nuestra miseria, llamar al que dice la verdad satírico y murmurador.(P- 62)
Y vuélvome a mis burlas, que en este tiempo no puede ningún hombre honrado hablar deveras sin ser odioso; con que dexo el sermón..., mas no mi tema. (p. 47)
Y ese tema es sólo uno: advertir a los incautos de los peligros que corre su bolsa enMadrid, continuamente amenazada por las tretas femeninas. Así entendido, como librode avisos, el texto de Remiro de Navarra resulta hilado y congruente, no sólo desde elprimer Peligro hasta el noveno, sino desde los preliminares hasta la conclusión delPeligro X. Dichos preliminares se componen de la dedicatoria, el prólogo al lector y unaintroducción general que precisa la finalidad de la obra: advertir de la codicia de lasmujeres y, concretamente, de las «gatas» 19, cuyo «intento es siempre arañar, comadresde la juventud y comadrejas del dinero» (p. 14)20.
De acuerdo con esos principios, los nueve primeros discursos no son sólo cuadritosmadrileños, sino exposición de las tretas y lugares de que se sirven las mujeres enMadrid para sacar dinero a sus galanes. Y, en este sentido, tan costumbrista es el Peligro
18 Como muy bien vio Amezúa, son muchas las semejanzas entre ambos autores, sobre todo estilísticas,dada su afición a las digresiones. Pero éstas son más justificables y previsibles en un libro de avisos, como LosPeligros..., que en las obras narrativas de Castillo Solórzano.
19 Femenino de «gato», en la acepción de «ladrón ratero, que hurta con astucia y engaño» {Diccionario deAutoridades). A la actividad del hurto femenino parece remitir el verbo «engatar: engañar con arrumacoscomo hace el gato con su dueño», que recoge el Tesoro... de Covarrubias. Aunque el Diccionario de la RealAcademia incluya «gata: mujer nacida en Madrid», acepción que completaría el referente de Remiro deNavarra, su uso no está documentado en el siglo XVII.
2 0 El tema de la mujer «anzuelo de las bolsas», como Rufina en La garduña..., es un tópico de la época.Por citar a uno de los autores más misóginos, v. Francisco de Quevedo, Obra poética, ed. J. M. Blecua,Madrid, Castalia, 1970, II, n° 662: «Por angelito creía / doncella, que almas guardabas / y eras araña queandabas / tras la pobre mosca mía»; n° 671: «Todas son vírgenes puras, / por más aguadas que estén. / Aninguno quieren bien / si no las calza y las viste»; y la versión del n° 670 recogida por A. Carreira, «La poesíade Quevedo: textos interpolados, atribuidos y apócrifos», en Homenaje al profesor Antonio Vilanova,Barcelona, Universidad, 1989, pp. 121-135: «Venga la vieja malquista / a ser pública aljebrista / dedesconcertados gustos: / que a los amantes dé gustos / y a sus bolsas dé veneno/bueno». En cuanto a ladesignación despectiva («gatas», «comadrejas»), v. mi artículo «Picaras. Mujeres de mal vivir...», cit., pp. 29-33 .

94 MARÍA S O L E D A D A R R E D O N D O Criticón, 63, 1995
X, como el que describe el abigarrado y tópico mundillo de la calle Mayor, aunque nose centre en un espacio ciudadano determinado, sino en el hábito de pedir -en este caso,por carta- a los enamorados ausentes. El tono de «breve ensayo», que observó Amezúa,se debe a que este último capítulo, además de ser uno de los más largos, funciona comoconclusión de toda la obra. Si en los nueve anteriores se alternan la descripción delugares, la narración de un caso concreto protagonizado por una mujer -o varias- y susgalanes, y las digresiones o apostillas del narrador, este último elemento se intensifica enel Peligro X, que cierra una estructura esbozada desde los preliminares. Los nueveprimeros son los peligros en presencia de las damas, y a ellos se suman los de laausencia, que son «tan fuertes casi» (p. 125) como los anteriores. Sólo después determinado el caso de la pedigüeña por correspondencia, y a modo de conclusióngeneral, el autor enuncia los remedios para salvar la bolsa: decir «que no traigoblanca», pedir a un amigo y no devolverlo, recordar el riesgo que corre, hablar poco ygastar menos, etc.
Los Peligros de Madrid no es, pues, una obra narrativa, ni tampoco una sucesión decuadritos costumbristas independientes y deshilvanados -aunque éstos cumplan sufunción en la estructura-, sino un libro de avisos. Entre los muchos que surgen en laliteratura de su tiempo, éste tiene la particularidad de centrarse en un único propósitodidáctico, a diferencia de obras más generales, que enumeran en cada capítulo distintosriesgos de la corte, en prevención de la «descomodidad y confusión de esta Babilonia deMadrid»21.
La estructura de la obra está marcada por muestras sucesivas de la codicia femeninaen lugares de la corte; y, así, cada Peligro -sea El Prado, el Manzanares, o una casamadrileña- se centra en la argucia protagonizada por una mujer representativa de losusos y costumbres de las de su condición, lo que permite a Remiro de Navarrageneralizar y extraer conclusiones. Las tretas se ubican en zonas frecuentadas por lasbusconas, única tipología femenina que se refleja en la obra, con alguna variedad encuanto a atributos físicos y estado civil; por lo demás, todas las mujeres descritas en LosPeligros... comparten la condición de pedigüeñas sin tasa22, y, como tales, se oponen alas verdaderas damas (p. 14) y a las mujeres de antaño. El autor dice venerar y respetar alas unas, lamentando que ya no existan las otras:
... advierte se acabaron aquellas damas ignoradas, sabidas sólo de la advertencia política, aquienes era menester buscallas modo para recibir la joya o la cadena, pues si las dabas sin arteera enojarlas y agraviarlas... Ya no hay alguna de aquéllas. (127)
Como contraste con aquella especie en extinción, se pinta una galería de mujeres vanas,astutas, embusteras, sutiles, amigas de coches, meriendas y compras, que enmascaransu identidad usurpando ilustres apellidos23. La onomasiología es el primer recurso del
2 1 Guía y aviso de forasteros..., éd. cit., p. 49.2 2 V. para ello M. Défourneaux, ob. cit., pp. 167-169, donde se recogen testimonios de viajeros
extranjeros sorprendidos por las costumbres libres y pedigüeñas de las españolas.2 3 La estratagema parece consustancial a este tipo femenino: «Faltábale a Teodora dar apellido a sus hijas
y aun tomárselo ella... y acordándose de las nobles casas de los señores de España, se puso a escoger como enperas...», Harpías,?. 51. En Los Peligros... contrasta el apellido adoptado con el auténtico, que suele serjocoso o fuertemente significativo, como Lucía Pellejero. Para esta cuestión, v. J. L. Alonso Hernández,«Onomástica y marginalidad en la picaresca», en Imprévue, 1, 1982, pp. 203-233.

LOSPELIGROSDEMADRID 9 5
autor para descubrir el engaño; así, doña Apuleya de Córdoba «... tomó este apellidoporque no se supo el de su padre» (p. 17); doña Balista Hurtado de Mendoza «... a esteapellido ella se fue por su pie, ya que tenía doce años, porque el de pila fue LucíaPellejero...» (p. 43); doña Pirene de Sotomayor «... un año atrás se había llamado de laCueva; otro antecedente, Silva; otro antes, Figueroa y Córdoba», por lo que resume:«... a mujer tan nombrada, no es necesario la certeza de su nombre» (p. 104).
No obstante, pese a la coincidencia en el pedir y en los apellidos ampulosos yusurpados, difieren los escenarios de su oficio, la manera de practicarlo -solas o engrupo- y, sobre todo, la presentación que el autor hace de cada una de las damas. Lasdescripciones de éstas inciden en sus rasgos físicos (doña Bitrubia de Castilla, Peligro III),en su atuendo (doña Apuleya de Córdoba, Peligro I), o en su carácter (doña BalistaHurtado de Mendoza, Peligro IV; doña Prisca de Sandoval, Peligro VIII), y constituyenpiezas notables por la minuciosidad de la observación y por sus efectos cómicos.Destaca, por ejemplo, la pintura de doña Bitrubia, por su especial modo de hablar,«... acuchillando las palabras» (p. 35). Y, en cuanto a la gradación cómica, ésta va de laironía cultista («... no le debían púrpura al afeite de sus labios, en quien rompía el albacuando llora aljófares, si no es cuando ríe perlas», p. 94), a la hipérbole grotesca ydeformadora, como en la descripción de una «cuatrinca» de mujeres: dos de ellasjorobadas, otra de sesenta años y la última «con pocos años, mas con mucha nariz, y tansalida de mexillas que parecía tenía tres narices; ésta era tuerta en lo que hacía y,particularmente, de un ojo» (p. 51).
Como corresponde a los objetivos de la obra, el autor no escatima posibilidades paradescalificar a las protagonistas de cada capítulo. Las presentaciones ya vienen marcadaspor un fuerte subjetivismo en la elección del tipo y en su descripción; pero a todo ello sesuman las apostillas que comentan ampliamente cada episodio, y las digresiones queinterrumpen continuamente el caso narrado. No es casual ni gratuito que uno de lospeores especímenes femeninos sea una viuda24, calificada de hipócrita y deshonesta,pero discreta como pocas, especializada en correrías nocturnas25 por toda la corte. Lacalle de Atocha, la Puerta del Sol y la Red de San Luis son su campo de operaciones, enun recorrido -nocturno para no dañar su honra- que no le impide «el trato grueso»26 niel pedir limosna a los caballeros, con tal de llenar su faltriquera. El severo ataquecontra la codicia de las mujeres se hace especialmente patente en este Peligro IV («De
2 4 Blanco también de la sátira de Quevedo, éd. cit., n° 668 «Mal haya quien lo consiente».2 5 A los daños que causan estas actividades nocturnas se refieren moralistas y reformadores, como la
madre Magdalena de San Jerónimo: «... llegada la noche, salen como bestias fieras de sus cuevas a buscar lacaza. Pénense por esos cantones, por calles y portales de casas, convidando a los miserables hombres que vandescuidados y, hechas lazos de Satanás, caen y hacen caer en gravísimos pecados» [Razón y forma de la Galeray Casa Real, ed. I. Barbeito, Madrid, Castalia-Instituto de la Mujer, 1991, p. 71).
2 6 El trato carnal aludido aquí sólo se hará patente en el Peligro VIII; en los restantes las mujeres obtienendádivas a cambio sólo de un galanteo, como se confirma por la declaración del padre de unas damas«tomajonas» en en entremés de Salas Barbadillo, Las aventureras en la corte: «Ésa es la industria, ésa es lafineza del ingenio, que, sin ser mujeres de mal vivir, ponen cerco a una bolsa y la toman...» (apud J. Deleito yPiñuela, La mala vida..., ob. cit., p. 151). Quevedo, sin embargo, no se anda con distingos: «A vosotras lasbusconas, damas de alquiler, sufridoras de trabajos, mujeres al trote ... ninfas del daca y toma, vinculadas enla lujuria; lo cual, traducido en castellano, quiere decir putas y cotorreras», Premática contra las cotorreras,en Obras completas de don Francisco de Quevedo Villegas. Prosa, ed. L. Astrana Marín, Madrid, Aguilar,1932, p. 41.

96 MARÍA S O L E D A D A R R E D O N D O Criticón, 63, 1995
noche»), uno de los más cortos, compuesto por una mínima anécdota -el caso de doñaBalista- y dos largas digresiones dedicadas a la codicia femenina y a una reflexióngeneral sobre el pedir en las mujeres y el dar en los hombres. El autor señala que sóloen este peligro hablará de veras, porque considera «desdicha nuestra y miseria generalde los hombres ... satisfacer con el gasto propio el gusto ajeno». Y, tras anunciar que«En considerando esto me despulso...» (p. 45), se extiende en reflexiones y quejas sobrelos caprichos femeninos, disculpándose luego: «... esta digresión no he podido huirla»(p. 47). Para rematar la diatriba, el peligro «De la noche» se cierra con el castigo de laprotagonista: sus correrías le acarrean, primero, un destierro27 y, después, por nocumplirlo, el encierro en un convento.
Salvo esta pena ejemplar, los restantes peligros muestran a sus protagonistastriunfadoras sobre los hombres incautos, a los que sacan «niñerías» como limas,guantes, dulce, frutas, piezas de tela, puntillas y cintas, en un despliegue colorista yapicarado de tretas en las que dueñas, criadas y busconas se confabulan con vendedoresdiligentes dispuestos a satisfacerlas a expensas del bolsillo de ingenuos galanes. Lapintura de ese microcosmos madrileño permite al autor un humorístico alarde demisoginia, basada en los siguientes puntos:
- las mujeres de sus Peligros... no son fieles en el amor, porque buscan galanteoscuando ya tienen una pareja que las mantiene. Así, doña Bitrubia tenía «una honradacorrespondencia con un hombre de caja, porque le daba la de un coche para elPrado...» (pp. 35-36); doña Balista, la viuda, era «la más reverenda de la viudezcasada y descasada, porque nunca estaba en casa» (p. 43); y doña Priscarecomendaba recato «porque estaba toda la casa a cuenta de un ginovés...» (p. 100);- además, las mujeres son envidiosas (p. 48), vanidosas (p. 81), chismosas (pp. 82-83), poco inteligentes (p. 92), se sirven de la mentira y el halago (p. 56) y, finalmente,lo que es peor, piden sin medida ni necesidad: «Hay algunas, las muchas o las todas,que, si no piden por necesidad o costumbre o codicia, piden por hacer mal y daño...»(p. 96).En cuanto a los personajes masculinos, Remiro de Navarra establece una
complicidad con sus lectores apelando a un «tú, lector» masculino, destinatario de susadvertencias. La eficacia de las mismas exige un desfile de galanes -víctimas potencialesde las busconas- por medio de los cuales censura el comportamiento de los varonesenamoradizos y, por ende, dadivosos.
En Los Peligros... aparecen figuras tópicas de la literatura de la época, como elgenovés, el estudiante o el clérigo obeso y lujurioso. También hay alusiones a médicos,fulleros y poetas pretenciosos28, ridiculizados por comparación con los grandes ingenioscomo Lope, Góngora, Vélez de Guevara o Villamediana. Pero, además de estospersonajes habituales, el autor se detiene en la pintura de una caballero postizo, cuatrogalanes de medio pelo, unos mozos disfrazados, un pretendiente y un gran señor. Casi
2 7 AI destierro aludía una dama en el Peligro III: «... anda, dad campanada..., pues el tiempo es parafiestas, que no se oye otra cosa sino a Fulana y a Citana las enterraron desterrándolas de la Corte» (p. 32). Sinembargo, a Cristóbal Pérez de Herrera le parecía pena poco eficaz para la mujer «vagabunda»: «... no por esoqueda enmendada, ni escarmentada...», Amparo de pobres, ed. M. Cavillac, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p.119.
2 8 Como ya señaló Amezúa, abundan en la obra los datos sobre la poesía y el teatro. V. especialmente elPeligro VII, «De la cazuela», pp. 79-91.

LOSPELIGROSDEMADRID 9 7
todos poseen una característica en común, que es su deseo de aparentar, criticado porRemiro de Navarra, bien opinando abiertamente:
Confinó luego el coche de estas damas con un caballero postizo..., que iba en uno de dosmuías flacas, y tan ancho y fuera de sí que parecía se quería salir del coche ... que un DonNovel ... vaya con más gravedad que un Provincial a un Capítulo, no puede tolerarse (pp. 51-52),
bien por medio de un adjetivo descalificador («... un mozo disfrazado; llevaba un hábitoen el vestido», p. 106), o mediante la repetición del tan anhelado «caballero»:
Igualó, últimamente, un coche con el suyo, donde iban un caballero mercader, un caballeroescribano, un caballero barbero y cirujano y un caballero boticario... (pp. 58-59)
En lo que respecta al «caballero mozo que había cincuenta años que estaba en laCorte», resulta ser víctima de la astucia y el capricho de una dama que le engaña ¡dosveces! en la calle Mayor, donde soporta a caballo que le llueva a cántaros encima,porque «tenía ánima de cántaro», terminando «el pobre gallina hecho un pollo» (p. 72).La ridiculización del caballero se debe a su ingenuidad, y a que el autor le convierte enprototipo de los incautos dadivosos.
Más interesantes que los caballeros «paganos» son los grandes señores que nopueden ser «liberales», aunque deseen agradar a las damas. Remiro de Navarra reflejaen Los Peligros... una incompatibilidad entre el desahogo económico y la categoríasocial, indicando que las arcas de los nobles no están para alegrías. La continuapreocupación por los atentados femeninos contra las bolsas masculinas se concreta, apartir del Peligro VII, en una obsesión por la falta de dinero, patente en frases comoésta:
... porque no se halla un real ni hay un cuarto, y la necesidad es mucho mayor de lo que sepiensa, y el mundo, como dicen los menguados, está para dar un estallido; y yo añado: está tanflaco y débil de dinero que ni aun para estallar tiene fuerza, (p. 85)
La penuria económica parece afectar a toda la sociedad, hombres y mujeres; losprimeros se quejan de que ya no hay asentistas:
y que casi todos no tenemos más asiento que el de esas piedras de San Felipe, y que nos vamosallí a mentir porque no tenemos donde ir a comer, (p. 101)
Las segundas se convierten en esclavas de «la grandeza de Madrid» y han de escatimarla servidumbre:
Vivía con doña Pirene una dueña de honor, por ser dama de boato, que ya pocas tienenterceras; tan poco dinero hay que se dan las órdenes a boca; que, como no hay cuartos, no hayterceros... (pp. 105-106)
No obstante, la incidencia de la crisis -cuyas causas no se explican- se haceespecialmente patente en las más altas esferas. Los grandes señores no sólo han demantener a duras penas su rango, sino cumplir con obligaciones propias del mismo,como, por ejemplo, la labor de mecenazgo. Unas líneas del capítulo VII nos muestran

98 M A R Í A S O L E D A D A R R E D O N D O Criticón, 63, 1995
que los poetastros se lamentan de la tacañería de sus mecenas: «... se quejan de lafortuna y murmuran de los señores que no dan nada...» (p. 89). Sin embargo, Remirode Navarra los disculpa, porque «... están más pobres que todos...» (p. 100); así lodemuestra la conducta de un duque en su regateo con doña Prisca de Sandoval y en sumanera de desembarazarse de la portera de la dama, que le pedía sus gages:
... y él se los libraba en su tesorero, que era lo mismo que no dárselos; pues ya no le tienen losseñores sino para no dar nada, librando letras en ellos, (p. 100)
Puede, incluso, intuirse, una cierta queja entre los nobles, que envidian el bienestarmaterial de algunos plebeyos, como indica una larga digresión sobre las diferenciassocio-económicas entre unos y otros (Peligro IX). La reflexión se inicia con el deseo deaparentar nobleza en un joven, pero desemboca en la envidia recíproca nobles-plebeyos, estableciéndose contraposiciones entre dinero-mérito, trabajo-herencia yorígenes humildes frente a proezas antiguas. El fragmento, de retorcida sintaxis y oscurasignificación por los continuos juegos de palabras, se puede entender como un mensajedirigido a una nobleza empobrecida, que ve trepar en la sociedad a otro grupo socialdeseoso de ocupar su puesto, aparentando lo que no es:
... fatiga a algunos espíritus nobles que el otro salga de sí y se meta a caballero ... si tú no leprecias más de lo que es, no será lo que quiere ser, ni para con él, ni contigo ... considera estediscurso y no le molestarán tus pasiones, no quiero decir envidias, porque el noble no envidia,ni debe envidiar más de él serlo; están muchos lamentando su fortuna por pobre y anhelandolo que posee el plebeyo; si el otro tiene dineros y es rico y tú pobre, no fue la suya fortuna nibuena suerte, sino retribución de su trabaxo; su dinero le [ganó] tratando, comerciando, ocambiando para llegar a que tú y otros le estimen como a ti ... lo que tiene el humilde no esfortuna; la del noble sí, que no la consiguió él... (pp. 106-107)
Ante esa escasez monetaria y la consiguiente preocupación por el gasto, el autor parecetranquilizar a la nobleza poniéndose de su parte; por eso describe con respeto al duque,cuyo ingenio no tenía ninguna «imperfección», y alaba su «poca afectación» a caballo,como indicio de saber estar (p. 98). Pero, sin duda, el personaje masculino más positivoes el del último capítulo, un caballero forastero, capitán de Infantería, recién llegado deFlandes. La descripción de don Fernando permite al autor explayarse en una digresiónsobre las cualidades del buen caballero, cuyo corazón debe «brillar con distintas lucesque el de un plebeyo» (p. 116). La favorable valoración del personaje29 se debe a sucondición de militar, porque su valentía no es ficticia, como la de los «valientes» galanesurbanos que ayudan a las ocupantes de un coche volcado:
No hubo galán de coche confinante que no acudiese alzando las manos al cielo ... porque endesgracias y peligros tales, contingentes en días de Sotillo, Cruces, San Isidro y Trapo, seacredita un valor, y hay fama para una semana, más que en una campaña, (p. 30)
El elogio de don Fernando, por lo insólito, ha de relacionarse con su rápidaincorporación al ejército que combatía en la guerra de separación de Cataluña. Este
29 «de natural heroico, bien intencionado, no como el de algunos en quien se hallan todas las vilezas de loshombres bajos» (p. 116).

LOS PELIGROS DE MADRID 99
hecho histórico aparece singularizado en Los Peligros..., casi como única pinceladatemporal precisa: se menciona un bando del rey, la toma de Monzón y el regreso de lossoldados de Lérida. Don Fernando, como buen soldado, no sólo acude a la llamada delmonarca -abandonando su pretensión de obtener un hábito en Madrid- sino que escribeuna carta inflamada de espíritu marcial, para animar a un amigo a que participe en lasglorias de la guerra y renuncie a la molicie cortesana.
Esto hace de él un ejemplar acabado de caballero y, como tal, se libra de la damapedigüeña que cortejaba en Madrid; lo que significa que no ha sucumbido a los peligrosde la ausencia, que consisten -según el autor— en satisfacer las insaciables peticiones deuna «descosida»30, doña Polivia de Toledo, «la pedigüeña más atroz que se había visto»(p- 114).
A excepción de este personaje, la mayoría de los hombres que aparecen en el textocontribuyen, con mejor o peor voluntad, a las exigencias de un género de mujeres queviven de ellos, y cuya codicia es el mayor peligro de Madrid. Un Madrid de 1646 que,pese a la decadencia económica y al triunfo del parecer frente al ser, continúa siendo «lacapital del orbe» (p. 128). Dicha frase al final de la obra, como afirmaciónincontestable, demuestra que el autor no se propone reformar una corte que es «cabezadel mundo», lo que equivale a declarar su admiración por ella. Remiro de Navarratampoco quiere novelar, porque los «ingenios noveleros» son culpables de que ya no selean libros de erudición, «atendiendo solamente a las Florestas, que todo es cosa decuento y mentira» (p. 9). Tan sólo pretende advertir con humor a lectores masculinossobre los peligros de la gata madrileña, porque «aquí suelen perderse la conciencia, elhonor, la vida y la hacienda» (p. 128).
Ese tono de complicidad masculina procede de la misma estructura de la obra, en laque predomina la digresión sobre la narración, como ocurre con las conversacionesinformales, plagadas de excursos. El autor de Los Peligros... suspende la narración unay otra vez para opinar sobre ella, porque su punto de vista -como advertido odesengañado- es el verdadero eje de la obra. De ahí que el movimiento de cada capítulose caracterice por una progresión nunca lineal, sino quebrada, salpicada decomentarios. Esto obliga a retomar con repeticiones el hilo continuamenteinterrumpido, como, por ejemplo, en el Peligro II, cuando el autor se aparta de lanarración principal para intercalar un caso ejemplar («... es evidencia lo que contaré,para que sirva de ejemplo jovial», p. 26), que le lleva una página hasta volver alargumento («Digo, pues, ...», p. 27).
La verborrea de ese autor omnipresente se aprecia, incluso, en las descripciones,como la del atuendo de una dama, interrumpida para dar explicaciones sobre cadapieza31. Y ni siquiera se abstiene de intervenir en los escasos fragmentos dialogados; así,el intercambio de frases entre doña Balista y el obeso canónigo se corta para introduciruna apelación al lector:
3" Por el contexto, «descosida» equivale a buscona (término que no emplea Remiro de Navarra en laobra), pero en la época significaba indiscreta o desordenada.
31 «Llevaba una garzota o penacho de plumas, que había pelado; ceñida la garganta de perlas, a quienesviendo allí, la aurora votó de no verter las suyas desde entonces de risa, sino de llanto; una sortija de rubíes yotra de diamantes, [sendos] premios de unas lanzas que se habían corrido...» (p. 18).

100 MARlA SOLEDAD A R R E D O N D O Criticón, 63, 1995
Considere el discreto lector qué parecería hecho dama de un estrado: parecería el dios Baco,presidente de una vendimia... (p. 39)
Todo ello demuestra que se ha roto el equilibrio propio de la novela, la alternanciaentre narración, descripción y diálogo como técnicas para la saludable mezcla deconsejas y consejos. Estos últimos, que daban carta de naturaleza a la digresiónmoralizadora, han pasado a convertirse en el objetivo fundamental de un texto que sólonarra casos concretos como ejemplo ilustrativo de las advertencias32.
Un siglo después del nacimiento de la novela moderna, con el Lazarillo y su escuetamanera de contar, el triunfo del modelo del Guzmán... da como resultado este tipo deobra, no narrativa, sino eminente digresiva y didáctica. La receta novelística deCervantes, que repudiaba las «impertinentes digresiones»33 para contar con brevedad,sin sermonear ni murmurar, ya no es válida para los escritores que ensayaban textosmenos «noveleros» y de una supuesta mayor enjundia. En esa línea ha de encuadrarse atoda esa pléyade que va de Liñán y Verdugo o Remiro de Navarra, a Juan de Zabaleta yFrancisco Santos34, calificados de moralistas, satíricos, costumbristas35 o malosnovelistas, porque no son creadores de libros de ficción. Se ha atribuido, con acierto, ala descripción36 la decadencia de la narrativa en la segunda mitad del siglo XVII; peroLos Peligros de Madrid, un librito salvado del olvido por su «costumbrismo», pareceatestiguar cómo descripción más comentarios de autor representan el voluntariorechazo de la novela y la preferencia por el libro de avisos.
ARREDONDO, M* Soledad, Avisos sobre la capital del orbe en 1646: «Los Peligros de Madrid».En Criticón (Toulouse), 63, 1995, pp. 89-101.
Resumen. Análisis de Los Peligros de Madrid, de Baptista Remiro de Navarra, considerada hasta ahora comoobra costumbrista. Sin embargo, los propósitos del texto permiten clasificarla como libro de avisos. Elartículo relaciona esta clase de escritura y sus técnicas con la decadencia novelística de la segunda mitad delsiglo XVII.
Résumé. Analyse des Peligros de Madrid, de Baptista Remiro de Navarra, œuvre généralement considéréecomme une satire de mœurs. Les finalités du texte, cependant, permettent de le définir plus précisément
3 2 Para la relación ejemplo-novela corta, v. J. M. Laspéras, «De Pexemplum à la nouvelle, de la nouvelleà l'exemplum», en La nouvelle en Espagne au Siècle d'Or, Montpellier, Université, 1987, pp. 113-149;también A. R. Fernández, «Novela corta marginada del siglo XVII. Notas sobre la Cuta y aviso de forasteros yEl filósofo del Aldea», en Homenaje a José Manuel Blecua, Madrid, Credos, 1983, pp. 175-192.
3 3 Cipión, en El coloquio de los perros : «Sigue tu historia y no te desvíes del camino carretero conimpertinentes digresiones; y así, por larga que sea, la acabarás presto», ed. J. B. Avalle-Arce, Madrid,Castalia, 1982, III, p. 272. Véase A. Rey Hazas, «Género y estructura de El coloquio de los perros, o cómo sehace una novela», en Lenguaje, ideología y organización textual en las "Novelas Ejemplares», Madrid,Universidad Complutense, 1983, pp. 119-144.
3 4 Véase O. Barrero Pérez, «La decadencia de la novela en el siglo XVII. El ejemplo de Francisco Santos»,en Anuario de Estudios Filológicos, XIII, 1990, pp. 27-38.
3 5 En cambio, C. Cuevas matiza que en estos escritores el «costumbrismo» es sólo instrumental, porquelo esencial son los fines docentes. V. la Introducción cit., p. 51.
3 6 L. López Grigera, «En torno a la descripción en la prosa de los Siglos de Oro», en Homenaje a JoséManuel Blecua, ob. cit., pp. 347-355.

LOS PELIGROS DE MADRID 101
comme «recueil de conseils», dont le type d'écriture et les techniques sont à mettre en relation avec ladécadence du roman dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Summary. Analysis of Los Peligros de Madrid, by Baptista Remiro de Navarra, considered untill now as apièce costumbrista. However, because of the didactical purposes of the text, it could be classified as anadvice's book. This article also relate this type of writing and its techniques with what it is called the novelisticdecline of the second half of the XVll Century.
Palabras Clave. Peligros de Madrid. Baptista Remiro de Navarra. Libro de avisos. Novela. Costumbrismo.

Pedro Calderón de la Barca
Mañanas de abril y mayo
Antonio de Solís y Rivadeneyra
El amor al uso
Edición, introducción y notas deIgnacio ARELLANO y Frédéric SERRALTA
PRESSESUNIVERSITAIRES
DU MIRAILGRISO (UNIVERSIDAD DE NAVARRA)
ISSN 0247-38 l-XISBN 2-85816-252-2