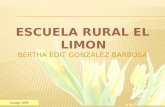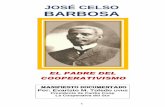Barbosa, 2012. Formacion de Identidad Popular 2003-2007
-
Upload
marcela-quero -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of Barbosa, 2012. Formacion de Identidad Popular 2003-2007
-
La incipiente formacin de la identidad popular en el primer kirchnerismo en Argentina (2003-2007)
Sebastin Barbosa1
Resumo El presente trabajo analiza las formaciones discursivas producidas en el gobierno de Argentina entre los aos 2003-2007 en funcin de iluminar la modalidad con la que el primer kirchnerismo en Argentina se posicion como identidad popular. El enfoque utilizado busca trascender las investigaciones macro polticas para adentrarse en una lnea de anlisis novedosa, discursiva, capaz de iluminar la dinmica especfica en la que un determinado gobierno construye su identidad poltica. As, se parte de la hiptesis segn la cual las formaciones discursivas en Argentina se asemejan a las populistas teniendo en cuenta el modelo terico desarrollado por Ernesto Laclau en su teora de la hegemona. Palabras claves: Populismo; Kirchnerismo; Identidades polticas Abstract This Paper analyses discursive formation realized for government in Argentina 2003-2007 for lustered the form that the Kirchnerism in Argentina presents like popular identity. The approach intent supersede macro politics investigations for include in a new analytics line, discursive, capable to light the specifically dynamics who a government form your politic identity. The hypothesis affirms discursive formations in Argentina are like populist at the Laclau theoretical model in your hegemony theory. Key words: Populism; Kirchnerism; Politics identity
Introduccin A principios del siglo XXI, comenz a producirse en Amrica
Latina un cambio en lo que podra denominarse como un clima de poca. La percepcin de cambio, por ms que sea difusa, no se halla
1 Doutorado em Cincias Sociais (Universidade de Buenos Aires). Professor e investigador adjunto em Cincia Poltica (Universidade Nacional de Lans e Universidade de Buenos Aires).
Pensamento Plural | Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro/junho 2012
-
Pensamento Plural
24
del todo injustificada. Entre las razones que fundamentan esa percep-cin se destaca la emergencia en este perodo, de una mirada de gobi-ernos de nuevo signo poltico en casi toda Latinoamrica.
Estos llamados Nuevos Gobiernos de Amrica Latina emergen a principios de siglo con una serie de caractersticas especficas que ha lleva-do a autores como Raus, Moreira y Gmez Leyton (2008) a describirlas en trminos de la oposicin explcita a las polticas reformistas de los aos 90, la interpretacin de demandas sociales surgidas del proceso estructu-ral de empobrecimiento econmico, exclusin social y marginacin polti-ca que conllevaron esas polticas de inspiracin neoliberal, la recuperacin poltico-discursiva del Estado y una actitud diferencial respecto al rol del mercado, entre otras. En este sentido, se despliega una nueva cuestin social cuya interpretacin demanda la conformacin de una prctica discursiva y una programtica poltica tendiente a reequilibrar poltica-mente a dicha cuestin social de la distorsin que la caracteriza. Se desa-rrolla entonces una representacin poltica de lo social que es heterognea, pero que sin embargo se unifica en la oposicin a la hegemona ejercida en los aos 90 por el neoliberalismo econmico y el neoconservadorismo social y poltico.
Si se tiene en cuenta el marco de esa caracterizacin, ms all de los rasgos homogneos citados, todo enfoque dinmico de anlisis poltico requiere centrarse en el anlisis de las ostensibles diferencias que existen entre algunos de estos nuevos procesos polticos, en trmi-nos de cmo cada uno tiende a construir poder y posicionarse. La literatura suele construir dos tipos ideales, unilateralizando algunos de los rasgos de cada caso particular. Al primero de ellos se le suele dar el nombre de nuevos gobiernos populistas (o neopopulistas) y al segundo el de nuevos gobiernos moderados. La operacin est com-pleta cuando se hace el listado de los casos que corresponden a cada categorizacin.
Las objeciones que podran formularse a esta tipologa son de dos rdenes: empricas y metodolgicas. En trminos empricos, esta clasificacin slo puede disponer algunos de los casos en una u otra lista luego de forzar o extender la categorizacin aludida. En trminos metodolgicos, esta tipologa no siempre esta conceptualmente fun-damentada por un andamiaje terico adecuado.
Es por ello que en esta investigacin proponemos emplear el marco terico que provee Ernesto Laclau, para analizar el primer per-odo del kirchnerismo argentino (2003-2007) en tanto el mismo nos
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
25
brinda un abordaje dinmico de la constitucin de poder e identidades capaz de trascender las meras tipologas.
Es sabido que la Argentina afront un dramtico principio de si-glo. Las crsis argentina mostr la desestructuracin del marco simblico. Pero, por ms que hablemos de reestructuracin o continuidad, no sabe-mos nada an de las particularidades que exhibieron sus formaciones discursivas. Surge, por lo tanto, un interrogante: cules son las caracters-ticas de la formacin de identidad en el discurso kirchnerista?
La hiptesis que gua este trabajo podra formularse del siguiente modo: el discurso kirchnerista, se trat de un caso de lo que Laclau llama formacin discursiva populista (que configura una posicin popular de sujeto y tiende a la construccin de una identidad popular).
Entendemos que la esclarecedora distincin entre formaciones dis-cursivas institucionales y formaciones discursivas populistas, que E. Laclau plantea en su obra, se revelar enormemente til para los fines de este trabajo, pero tambin podra contribuir a repensar tericamente aquellas distinciones que nos hablan de tipologizaciones de gobiernos neopopulis-tas o neoinstitucionales. Es decir, no es descartable la catalogacin pero esta requiere de un andamiaje terico que sustente a la misma y que por otro lado no fuerce el anlisis para los casos comparados.
Aspectos tericos Se hace necesario aclarar algunas de las nociones de la teora de
E. Laclau que sern tiles a la hora de nuestro anlisis. En principio, intentaremos exponer algunas de las categoras fundamentales a partir de las cuales Laclau piensa lo poltico; luego, nos abocaremos a especi-ficar las nociones de posicin de sujeto democrtico y posicin de sujeto popular; y finalmente, procuraremos esbozar un definicin de lo que entiende por formacin discursiva institucional y populista.
Discurso y articulacin E. Laclau rechazar la idea de sociedad concebida como un
espacio suturado, puesto que a su juicio lo social carece de esencia ltima, lo social se constituye como un orden simblico. Impugnar asimismo la vieja distincin entre el plano de las esencias y el de las apariencias, puesto que afirmar el carcter simblico de las relaciones sociales implica que estas carecen de un sentido literal ltimo. La im-posibilidad de invocar un sentido literal ltimo supone que lo simb-
-
Pensamento Plural
26
lico no se trata de un plano de significacin segunda y derivado de otro plano, el de las esencias, con un mayor status de realidad. Sino que, por el contrario, lo simblico, es decir, el discurso constituye el terreno primario de constitucin de la objetividad como tal (LA-CLAU, 2005a, p.92).
De all la centralidad que tiene la nocin de discurso en la teo-ra de E. Laclau para aprehender la realidad social. Si Laclau llama articulacin a toda practica que establece una relacin tal entre ele-mentos, que la identidad de stos resulta modificada como resultado de esa prctica (LACLAU, 2004, p.142-143); el discurso ser entonces la totalidad estructurada resultante de la prctica articulatoria.
Laclau sostendr recuperando crticamente el concepto saussu-reano de lengua que toda formacin discursiva es un sistema +de diferencias. Para Saussure en el lenguaje no existen trminos positivos sino slo diferencias: el valor de un trmino slo se determina por sus diferencias con los dems trminos. De este modo, los elementos del sistema son puramente relacionales, no preexisten al complejo relacio-nal, se constituyen a partir de l. As, Laclau llamar momentos a las posiciones diferenciales que aparecen articuladas en una formacin discursiva y llamar elementos a toda diferencia que no se ha articula-do a un discurso y permanecen flotantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ningn discurso es una totalidad cerrada y suturada, por lo que la fijacin de elementos en momentos nunca es completa ni definitiva.
Laclau aclara que lo discursivo no es una esfera de lo social jun-to a la que existiran otras regiones no discursivas (como p.e. la eco-noma, la poltica, el saber etc.). El discurso es coextensivo con lo social. Entonces, dir, en primera instancia, que todo objeto se consti-tuye como un objeto de discurso, en la medida en que ningn objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia (LA-CLAU, 2004, p.144-145). Esto no supone negar la existencia externa al pensamiento de los objetos (lo que sera un ejercicio irrestricto de idealismo) sino que implica la imposibilidad de que ellos puedan constituirse como objetos al margen de toda superficie discursiva de emergencia. En segunda instancia, rechazar toda distincin entre prcticas discursivas y no-discursivas o entre aspectos lingsticos y prcticos de la accin puesto que el discurso supone concebir a lo social como significante y, como tal, comporta tanto aspectos lings-ticos como extra-lingsticos. Recuperando a Wittgenstein, rechazar, en tercera medida, el carcter mental del discurso y afirmar, por el contrario, su carcter material.
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
27
Laclau reconocer que la sola lgica de la diferencia no puede establecer los lmites de una formacin discursiva. Si la lgica diferen-cial se impusiese sin limitacin alguna, la transicin de un elemento a momento, as como la propia idea de articulacin, sera imposible porque todo elemento sera por definicin un momento de un discur-so omnicomprensivo. Sin embargo, Laclau postular la existencia de un exterior2 a todo discurso concreto que es aquello que le impide constituirse en una totalidad suturada, aquello que mina la lgica diferencial penetrndola e impidiendo que la transicin de un elemen-to a momentos sea total y haciendo, a la vez, posible la prctica articu-latoria. Entonces, ninguna identidad lograr jams constituirse plena-mente, dado que todo sistema de relaciones diferenciales est constan-temente amenazado por un exterior discursivo. Ahora bien, si todo discurso es un sistema de identidades diferenciales (momentos) que slo existe como una limitacin parcial de un exceso de sentido que lo subvierte desde el exterior discursivo, es cierto que toda fijacin ltima de un sentido es imposible. Sin embargo, no es menos cierto que alguna (aunque sea parcial) fijacin de sentido debe existir, porque de otro modo el juego de las diferencias no sera posible. Para Laclau
el discurso se constituye como un intento por dominar el campo de la discursividad, por detener el flujo de las diferencias, por constituir un centro. Los puntos discursivos privilegiados de esta fijacin parcial los denominaremos puntos nodales. Lacan ha insistido en las fijaciones parciales a travs de su concepto de points de captio, es decir, de ciertos significantes privilegiados que fijan el sentido de la cadena significante (2004, p.152).
Antagonismo, equivalencia, diferencia y espacio poltico El antagonismo no es una relacin entre identidades plenas si-
no entre identidades que no se pueden constituir plenamente. El con-frontarse con un otro le impide a toda identidad constituirse plena-mente. La relacin antagnica, por tanto, no es subsumible como un momento diferencial. En la medida en que hay un antagonismo una
2 Cuando Laclau se refiere a un exterior no se refiere a lo extradiscursivo. De hecho, ese exterior muchas veces esta constituido por otros discursos. La naturaleza discursiva de ese exterior es la que confirma la vulnerabilidad de todo discurso puesto que nada lo protege de la desestabilizacin de su propio sistema de diferencias por parte de otras articulaciones de discursos que actan fuera de l. Ese exterior es, primero, designado como campo de la discursividad (2004) pasando a entenderse, luego, como heterogeneidad social (2005a).
-
Pensamento Plural
28
identidad no puede constituirse como una presencia plena para si misma: su ser es una metfora del no-ser de la identidad antagonizada. Yo me constituyo como todo lo que el otro no es y el otro se me apa-rece como todo aquello que yo no soy.
La lgica de la equivalencia tiende a construir antagonismos, puesto que una serie de momentos diferenciales se equivalen entre si por su comn oposicin a este otro. De este modo, las diferencias entre los momentos se anulan tendencialmente para expresar un nuevo sentido idntico. El problema es en que consiste ese algo idntico: si a travs de una cadena de equivalencias se desdibujan las determinacio-nes diferenciales de los momentos, su identidad equivalencial solo puede estar dada por su referencia comn a algo exterior, un otro antagnico3. No obstante, ese algo exterior no puede ser algo positi-vo, puesto que si los rasgos diferenciales han pasado a equivalerse no se puede decir nada positivamente acerca de ese otro. Esto implica, en otros trminos, que a travs de la relacin equivalencial slo se puede expresar una negatividad, algo que la identidad construida no es. De este modo, la identidad ha pasado a ser puramente negativa, pero una identidad negativa no puede expresarse en forma directa, slo puede hacerlo a travs de una equivalencia entre sus momentos diferenciales. De all proviene la ambigedad que penetra toda relacin de equiva-lencia: dos trminos, para equivalerse, deben ser diferentes (de lo con-trario se tratara de una simple identidad). Pero, por otro lado, la equi-valencia slo existe en el acto de subvertir el carcter diferencial de esos trminos (LACLAU, 2004, p.171). Entonces, si la relacin que existe entre la lgica de la diferencia y la de la equivalencia no es una rela-cin de fronteras sino de subversin reciproca, entonces las condicio-nes de una equivalencia total ni las de una objetividad diferencial total son nunca plenamente logradas (LACLAU, 2004, p.172).
Aqu no se trata de un polo positivo y otro negativo, porque los rasgos diferenciales de un polo tienden a disolverse por su referen-cia negativo-equivalencial al otro polo. Cada polo, en suma, muestra exclusivamente lo que no es. De esta forma se da una existencia real a la negatividad, la imposibilidad de lo social por constituirse plenamen-te logra una forma de presencia. Es porque lo social esta penetrado por la negatividad que nunca logra una presencia plena, una sutura ltima. 3 La identidad slo puede estar dada por la referencia a algo exterior porque, como sabemos, en este enfoque la identidad no puede definirse por determinaciones positivas. Recordemos que en un sistema de diferencias no existen trminos positivos sino solamente negativos o diferencia-les. Adems, una determinacin positiva (una esencia) que todos los momentos compartiran como su sustrato se expresara de forma directa, no necesitara de una relacin equivalencial para mostrarse.
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
29
El escenario en el que se muestra el antagonismo, el teatro donde se efecta la mise en scne del conflicto, es lo que Laclau llama espacio poltico. Laclau se ocupa de aclarar que el espacio poltico no coincide con la formacin social empricamente dada aunque, depen-diendo del tipo de formacin discursiva, sus mrgenes pueden tender a confundirse o a separarse.
Laclau sostiene que las luchas democrticas emergen en el inte-rior de un conjunto de posiciones de sujeto dispersas, dentro de de un espacio poltico. Una cierta clausura del espacio poltico es necesaria para la construccin discursiva del antagonismo, sin embargo los espa-cios polticos en los que se desarrollan las luchas democrticas tienden a autonomizarse4. En este caso, la proliferacin de puntos de antago-nismo, permitir una multiplicacin de las luchas democrticas, pero esas luchas, por su misma diversidad no tendern a construir un pue-blo, es decir, a equivalerse y a dividir el espacio poltico en dos cam-pos antagnicos (LACLAU, 2004, p.175). Las luchas populares tien-den, en cambio, a la constitucin de un espacio poltico popular. En este caso, la unificacin de estos puntos de antagonismo logra que el espacio poltico, a travs de una cadena de equivalencias, tienda a dividirse en dos campos. Las luchas populares tienden a estar dotadas de un centro y a construir un nico enemigo claramente definido, opuesto al pueblo. De esta manera, podramos llamar posicin po-pular de sujeto a la que se constituye sobre la base de dividir el espacio poltico en dos campos antagnicos, y posicin democrtica de sujeto a la que es sede de un antagonismo localizado, que no divide a la so-ciedad en la forma indicada (LACLAU, 2004, p.175).
Hegemona, significantes vacos y significantes flotantes La hegemona, para Laclau, es un tipo de prctica articulatoria;
por lo tanto, su campo de emergencia es un campo donde no todos los elementos han sido fijados de un modo absoluto como momentos. En un sistema cerrado de diferencias, plenamente logrado, que excluya todo elemento flotante, no hay lugar para articulacin o hegemona alguna. Para que pueda haber prcticas hegemnicas debe existir una relacin de cierta exterioridad entre el elemento a articular y el sujeto que articula. Pero esa relacin entre sujeto hegemnico y el elemento a hegemonizar se trata, por tanto, de la exterioridad existente entre
4 As Laclau hablar, por ejemplo, del espacio de la lucha feminista, el espacio de la lucha antirra-cista, que abarcan el conjunto sobredeterminado de prcticas y discursos que constituyen las diferentes formas de subordinacin de la mujer y de la discriminacin racial respectivamente.
-
Pensamento Plural
30
posiciones de sujeto situadas en el interior de ciertas formaciones dis-cursivas y elementos que carecen de una articulacin discursiva preci-sa (LACLAU, 2004, p.179).
Ya sabemos que toda prctica articulatoria supone la institu-cin de puntos nodales que fijen parcialmente el sentido de lo social en un sistema de diferencias. Pero, la hegemona es un tipo especfico de prctica articulatoria, por lo tanto no es suficiente el momento articulatorio para definirla. Para hablar de hegemona es necesario, adems, que la articulacin se verifique en medio de un enfrentamien-to con prcticas articulatorias antagnicas. La hegemona se constituye en un campo surcado por antagonismos y supone la construccin de cadenas equivalenciales y efectos de frontera. Pero, a la inversa, no siempre la existencia de antagonismo implica que existan practicas hegemnicas, si no hay articulacin de elementos flotantes no habr hegemona.
En sntesis, las dos condiciones de una articulacin hegemni-ca son, pues, la presencia de fuerzas antagnicas y la inestabilidad de las fronteras que la separan (LACLAU, 2004, p.179). Por ello, Laclau regresa a la distincin entre posiciones populares y democrticas de sujeto aclarando que
la existencia de dos campos puede ser, en ciertos casos, uno de los efectos de la articulacin hegemnica, pero no la condicin apriorstica de la misma []. Hablaremos pues de luchas democrticas en los casos en que stas supongan una pluralidad de espacios polticos, y de luchas populares, en aquellos otros casos en que ciertos discursos construyen tendencialmente la divisin de un nico espacio poltico en dos campos opuestos (LACLAU, 2004, p.180-181).
Un concepto clave para comprender la idea de hegemona es el de significante vaco. Para Laclau (1996, p.69) un significante vaco es, en el estricto sentido del trmino, un significante sin significado. Pero para que un significante se separe de su significado tiene que haber operado all una subversin de ese signo y, a su vez, para que un pro-ceso de subversin tenga lugar debi haber cumplido un requerimien-to del sistema de significacin. Ese requerimiento interno es el de mostrar (hacer presente discursivamente) los propios lmites del siste-ma de significacin. En otros trminos, un significante vaco slo puede surgir si el propio sistema de significacin est habitado por una imposibilidad estructural, y si esa imposibilidad slo puede signi-
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
31
ficarse a si misma como la incapacidad de realizar plenamente lo que est en el interior de sus limites.
La propia significacin es, como vimos, un sistema de diferen-cias, y puesto que tratamos con identidades relacionales, hay que de-terminar el todo dentro del cual esas identidades se constituyen como diferentes porque, como sabemos, la totalidad de la lengua est impli-cada en cada acto particular de significacin. Por consiguiente, esa totalidad es un requisito de la significacin, porque si las diferencias no constituyeran un sistema ningn acto particular de significacin sera posible. El problema es este: si la posibilidad de la significacin es el sistema, la posibilidad del sistema est en sus lmites. Sin lmites no hay sistema. Recordando a Hegel, Laclau dir que pensar los lmites de algo es pensar lo que est ms all de esos limites, pero ese algo no puede ser algo simplemente diferente porque si as fuera eso constitui-ra tan slo una diferencia ms y, por lo tanto, no sera exterior al sistema. Entonces, los lmites no se pueden fundar en meras diferen-cias, los verdaderos lmites presuponen una exclusin, los lmites autnticos son siempre antagnicos (LACLAU, 1996, p.72).
Este lmite excluyente introduce una ambivalencia en el sistema de diferencias porque, por un lado, cada identidad diferencial slo puede ser especificada en la medida en que es diferente de los dems momentos del sistema (lgica de la diferencia). Pero, por el otro lado, todas las identidades entran en una relacin de equivalencia en la medida en que excluyen lo que est ms all del sistema (lgica de la equivalencia). As, toda identidad es constituida dentro de esta ten-sin entre la lgica de la diferencia y la lgica de la equivalencia (LA-CLAU, 2005a, p.94).
La exclusin que supone todo lmite es, entonces, lo que funda el sistema como tal y, en consecuencia, el sistema no puede significarse a si mismo en trminos positivos. Como no puede significarse en trminos positivos es que deber recurrir a la produccin de significan-tes vacos. Si lo que se intenta significar es aquello que es excluido por el sistema, la produccin de una diferencia ms lo convertira en algo interno al sistema. Pero, como
todos los medios de representacin son por naturaleza diferenciales, es slo si el carcter diferencial de las unidades significativas es subvertido, slo si los significantes se vacan de todo vnculo con significados particulares y asumen el papel de representar el puro ser del sistema [] que tal significacin es posible (LACLAU, 1996, p.75).
-
Pensamento Plural
32
De este modo, podemos decir, primero, que el pleno ser del sis-tema, como un sistema suturado plenamente constituido, es constitu-tivamente imposible. Por lo tanto, la totalidad constituye un objeto que es a la vez imposible y necesario. Imposible porque la tensin entre equivalencia y diferencia es, en ultima instancia, insuperable; necesario porque sin algn tipo de cierre, por ms precario que fuera, no habra ninguna significacin ni identidad (LACLAU, 2005a, p.94-95). Segundo que esa imposibilidad estructural se muestra, se pone en escena, a travs de la imposibilidad de su representacin adecuada. Esta representacin inadecuada consiste en que una diferencia, sin dejar de ser particular, tienda a vaciarse de su contenido y asuma la representacin de la totalidad. Son los significantes vacos los que cumplen tal funcin de representacin de la plenitud ausente de la comunidad.
Formaciones discursivas populistas y formaciones discursivas institu-cionales En orden a determinar la especificidad de la prctica articula-
toria populista (2005, p.98), Laclau propondr a las demandas sociales como las unidades mnimas del anlisis. Entre ellas, Laclau distinguir dos tipos: las demandas democrticas que consisten en reclamos aisla-dos (por lo general, satisfechos) que son absorbidas de un modo dife-rencial, por el sistema institucional; se inscriben en una totalidad insti-tucional diferencial. En cambio, las demandas populares son aquellas que permanecen insatisfechas por una creciente incapacidad del sis-tema institucional para absorberlas de un modo diferencial (cada una de manera separada de las otras) y esto establece entre ellas una rela-cin equivalencial (LACLAU, 2005a, p.98). Surge, de este modo, un abismo que termina por cristalizar en la formacin de una frontera interna, en una dicotomizacin del espacio poltico, por medio de la constitucin de una cadena equivalencial de demandas insatisfechas. Esta pluralidad de demandas, a travs de su articulacin equivalencial, constituyen una subjetividad social ms amplia, comienzan as, en un nivel muy incipiente, a constituir al pueblo como actor histrico potencial (LACLAU, 2005a, p.99). Luego, Laclau aclarar, eliminando un supuesto simplificante, que las polaridades realmente existentes no se reducen a la que opone al pueblo y al sistema institucional, sino que existe la posibilidad de que el propio rgimen se vuelva hegemnico y construya cadenas equivalenciales.
En esta peculiar articulacin de demandas populares tenemos una embrionaria configuracin populista, cuyas precondiciones son: 1)
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
33
la formacin de una frontera interna antagnica que separa el espacio poltico en dos campos: el pueblo y el poder; 2) una articulacin equivalencial de demandas en una cadena que hace posible el surgimiento del pueblo; 3) la consolidacin de la cadena equivalen-cial de demandas cuya equivalencia, hasta ese punto, no haba ido ms all de un vago sentimiento de solidaridad mediante la construccin de una identidad popular que es cualitativamente algo ms que la simple suma de los lazos equivalenciales. Ampliemos estos puntos.
1) La existencia de una frontera que opere una divisin del es-pacio poltico en dos campos antagnicos estructurados alrededor de dos cadenas equivalenciales incompatibles, siempre presupone una exclusin. Si la relacin entre ambos campos pudiera ser comprendida en trminos diferenciales ni tendramos un verdadero lmite, ni un espacio poltico fracturado.
La fractura del espacio poltico nace de la experiencia de una falta, puesto que es la frustracin de ciertas demandas lo que permite la transicin de las demandas democrticas a las demandas populares articuladas equivalencialmente. La insatisfaccin de ciertas demandas permite pensar, como reverso imaginario de la situacin vivida como deficiente, en una comunidad plena. As, hay una plenitud de la comunidad que est ausente y la construccin del pueblo va a ser un intento de dar nombre a esa plenitud ausente. A su vez, la insatisfac-cin de las demandas introduce en escena a la instancia que impide que esa demanda sea satisfecha: as es cmo se genera una divisin dicotmica entre el pueblo (que supone la articulacin de demandas insatisfechas) y el poder insensible a ellas. Es porque ese poder es el responsable de que la plenitud de la comunidad est ausente, que la ruptura con el es irreconciliable y el pueblo la parte se presenta como el todo. Muchas veces ese poder insensible es el Estado. Sin embargo, Laclau acepta la posibilidad de que el rgimen sea el que impulse prcticas articulatorias.
2) Para Laclau, hay dos modos de construir lo social: o bien afirmando la particularidad de las demandas cuyos nicos lazos con las dems demandas particulares son de naturaleza diferencial (lgica de la diferencia), o bien mediante una disolucin tendencial de la particularidad de las demandas que, al entrar en una relacin equiva-lencial, destacan lo que ellas tienen en comn por su oposicin al otro excluido (lgica de la equivalencia). En cierto modo, la precondicin del populismo es la expansin de la lgica de la equivalencia a expen-sas de la lgica de la diferencia, pero ello no debe llevarnos a pensar que ambas lgicas son mutuamente excluyentes. La equivalencia y la
-
Pensamento Plural
34
diferencia son incompatibles, pero se necesitan mutuamente. Toda identidad se construye en el punto de encuentro entre diferencia y equivalencia pero, como sabemos, para que la totalizacin sea posible debe existir una demanda que se vace de su contenido a fin de asumir la representacin de la plenitud ausente de la comunidad. Por lo tanto, la diferencia entre una totalizacin populista y una institucionalista debe buscarse en el nivel de estos significantes privilegiados, hegem-nicos, que estructuran como puntos nodales, el conjunto de la forma-cin discursiva (LACLAU, 2005a, p.107). Si bien la diferencia y la equivalencia estn presentes en ambas, existen marcadas diferencias entre ellas.
En un discurso institucionalista los lmites de la formacin dis-cursiva tienden a coincidir con los lmites de la comunidad, esto signi-fica que no hay una clara frontera que separe dos campos antagnicos dentro de los mltiples espacios polticos que se pueden identificar. La lgica de la diferencia es el nico fundamento de las relaciones equiva-lenciales: el principio universal de la diferencialidad se convertira en la equivalencia dominante dentro de un espacio comunitario homog-neo (LACLAU, 2005a, p.107). Lo que, en esta totalidad, las demandas tienen en comn es que todas son igualmente diferentes. As, todas las diferencias son igualmente vlidas. Este tipo de totalidad tiene como horizonte la construccin de un sistema en constante expansin que procurara absorber todas las demandas de un modo diferencial, sin que haya lugar para la creacin de una frontera interna. Laclau sugiere que lo que se halla implcito en esta expansin de la lgica de la dife-rencia es la idea de que la gestin de los asuntos comunitarios corres-ponde a un poder administrativo cuya fuente de legitimidad es un conocimiento apropiado de lo que es la buena comunidad (LACLAU, 2005a, p.10).
En una formacin discursiva populista, en cambio, tiende a construirse una nica frontera de exclusin que separa el espacio polti-co en dos campos antagnicos. El pueblo (la posicin de sujeto que se abre en el campo popular del espacio poltico) no abarca a la totalidad de los miembros de la comunidad: es una parcialidad que, sin embargo, aspira a ser concebido como la nica totalidad legtima. As, no todas las diferencias son igualmente legtimas, puesto que hay una parte de ellas que pretende identificarse con el todo. Por consiguiente, lo que ella acepta en su seno como diferente ser valido, pero no aquello que el pueblo expulsa de si: su enemigo. El rechazo de un poder (identificado como el enemigo) supone la transicin de las de-mandas democrticas a populares, su articulacin en una cadena equiva-lencial y la identificacin de sus eslabones con un principio de identi-
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
35
dad. Para que ello ocurra debe haber una de esas demandas que se vace tendencialmente de su contenido y asuma la representacin de la cadena.
Laclau aclara que tanto la idea de una totalidad institucionalista, totalmente gobernada por la lgica de la diferencia, como la de una totali-dad populista, totalmente gobernada por la lgica de la equivalencia, son casos lmite antes que alternativas realmente viables. Son conceptos polares de un continuo de posibilidades realmente existentes.
3) Laclau sostiene que la peculiar relacin equivalencial que supone el populismo tiene un peculiar precipitado: la identidad popular. Las relaciones equivalenciales no iran ms all de una vaga solidaridad si no cristalizaran en una identidad poltica que representa no ya a las demandas como equivalentes sino al lazo equivalencial mismo. Es en este momento de cristalizacin en el que se construye al pueblo y en el que
lo que antes era simplemente una mediacin entre demandas adquiere ahora una consistencia propia. Aunque el lazo estaba originariamente subordinado a las demandas, ahora reacciona sobre ellas y, mediante una inversin de la relacin, comienza a comportarse como su fundamento. Sin esta operacin de inversin no habra populismo (LACLAU, 2005a, p.122).
Ya hemos visto que el pueblo es una parcialidad que aspira a ser una totalidad. La situacin actual es percibida como deficiente por la existencia de demandas insatisfechas, por lo tanto la plenitud de la comunidad esta presente para ellas como algo ausente, como aquello que bajo el orden existente es irrealizable. De este modo, el sistema de relaciones existente se revela como una falsa totalidad, como una parcialidad que es fuente de opresin. Es por esto que, el pueblo cuya articulacin de demandas populares promete (de ser ellas satisfechas), como horizonte, una totalidad plenamente reconciliada puede aspi-rar, siendo parte, a convertirse en totalidad.
Lo que ahora le interesa explicar a Laclau es cmo esta plurali-dad de vnculos equivalenciales existente entre las demandas populares, devienen una singularidad cristalizando en una identidad popular. Para que eso sea posible es necesario que, adems de establecerse una relacin equivalencial entre las demandas, exista un punto nodal que encarne la totalidad de la serie. Este slo puede provenir de la misma serie, por lo tanto slo puede ser una demanda particular que, por razones circunstanciales, adquiere una centralidad inusitada. Esto es fruto de una operacin hegemnica.
-
Pensamento Plural
36
Hay dos aspectos en la constitucin de una identidad popular que merecen ser destacados. Primero, la demanda que cristaliza la identidad popular est internamente dividida: es una demanda particu-lar, pero su particularidad representa la cadena equivalencial. Aunque contina siendo una demanda particular tiende a vaciarse de su conte-nido y pasa a ser significante de una universalidad ms amplia. Segun-do, toda identidad popular debe condensarse en torno a ciertos signifi-cantes (palabras, imgenes) que representan la cadena como un todo. Cuanto ms extensa sea la cadena equivalencial menos vinculados estarn esos significantes a las demandas particulares de las que provi-enen. Sin embargo, su funcin universal de representar cadena va a prevalecer por sobre la de expresar el contenido particular de la de-manda, por lo que tendern a vaciarse de ese contenido. En sntesis, una identidad popular funciona como una significante tendencial-mente vaco (LACLAU, 2005a, p.125).
Liderazgo Casi toda la literatura sobre el populismo concuerda que un
elemento caracterstico de este fenmeno es la centralidad de la figura del lder. Laclau se pregunta si existe algo en el vnculo equivalencial que preanuncia la funcin del lder. Sabemos que cuanto ms se extienda la cadena equivalencial, ms se vaciar de su contenido parti-cular el significante que unifica la cadena. El asunto es que
los smbolos o identidades populares, en tanto son una superficie de inscripcin, no expresan pasivamente lo que est inscripto en ella, sino que, de hecho, constituyen lo que expresan a travs del proceso mismo de su expresin. En otras palabras: la posicin de sujeto popular no expresa simplemente una unidad de demandas constituida fuera y antes de s mismo, sino que es el momento decisivo en el establecimiento de esa unidad (LACLAU, 2005a, p.129).
Es s que Laclau dir que la identidad popular, en tanto super-ficie de inscripcin de demandas, no es un medio transparente de expresin. Si fuera un medio neutral la unidad de la formacin hege-mnica precedera al momento de nombrarla. Pero, dada la enorme heterogeneidad de las demandas que forman la cadena equivalencial, si la nica forma de articularlas coherentemente es en esa cadena, y si la cadena slo existe en tanto una demanda juega un rol de condensacin de todas las dems; entonces el momento de la unidad de la formacin es transferido de la lgica diferencial al momento de la nominacin.
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
37
Esto, dice Laclau, se aprecia en su verdadera dimensin en aquellos casos en los que la lgica de la diferencia tiende a retirarse. Es as que un conjunto de demandas heterogneas mantenidas unidas equivalen-cialmente por un nombre, comienza a constituir una totalidad. Esa totalidad es una forma de unidad, de singularidad. La individualidad es la forma extrema que puede asumir singularidad. Es as que, de una
manera casi imperceptible, la lgica de la equivalencia conduce a la singularidad, y sta a la identificacin de la unidad del grupo con el nombre del lder. [] [L]a unificacin simblica del grupo en torno a una individualidad y aqu estamos de acuerdo con Freud[5] es inherente a la formacin de un pueblo (LACLAU, 2005a, p.130).
Crisis de 2001 y del 2002: desestructuracin y estabilidad Si algo, a la vez trivial y cierto, puede ser dicho de la crisis que
se vivi en la Argentina a partir 2001 es que ella, adems de su pro-fundidad, exhibi un carcter generalizado (CHERESKY, 2006b, 2008; SVAMPA, 2007; MOCCA, 2005; MALLO REYNAL, 2005). Se trat de una crisis que afect a casi todas las esferas de la vida comn, la insti-tucional, la poltica, la econmica y la social.
El rgimen econmico implementado en los 90 daba claras seales de derrumbe: el pas se encontraba en medio de una recesin feroz6; la balanza comercial se mostraba persistentemente deficitaria7 (debido a la sobrevaluacin del tipo de cambio real y la prdida de competitividad a ello asociada), lo cual haca escuetos los flujos de divisas8; el dficit fiscal se haba tornado indomable por los cuantiosos compromisos externos y por resistencia de todos los sectores a soportar ms ajustes. El panorama social no ms alentador: el aumento de la
5 Laclau hace un pormenorizado anlisis, en el cual ahonda en los mecanismos de investidura del lder, de Psicologa de las masas y anlisis del yo (1921) de Sigmund Freud que omitiremos por quedar por fuera del marco del presente trabajo. 6 Segn datos del INDEC, en 2001 el PBI haba cado un 8.37% respecto de 1998 que haba sido el ltimo ao de crecimiento. 7 El saldo de la balanza comercial (en millones de U$S) fue de -14465 en 1998, de -11910 en 1999, de -8955 en 2000 y de -3780 en 2001. Fuente: INDEC. 8 Las reservas cayeron, segn datos del INDEC, en 439 millones de dlares en 2000 y en 12083 en 2001.
-
Pensamento Plural
38
poblacin que se hallaba desocupada9 y las crecientes cifras de pobreza e indigencia10 configuraban una situacin dramtica. En lo que respec-ta a la esfera de la poltica (LEFORT, 1990; MOUFFE, 2007), resultan bien conocidos los sucesos del 19 y 20 de diciembre que obligaron al presidente Fernando de la Ra a renunciar a su cargo. Es tambin ocioso ahondar sobre la serie de presidentes que se sucedieron a partir de esos das. Seguidilla a la que se le puso fin con la eleccin, por parte de la asamblea legislativa, de Eduardo Duhalde para la primera magis-tratura. Lo que si puede decirse es que aquel fue el ao en el que la ciudadana expres, como nunca antes, su rechazo a la dirigencia pol-tica. En efecto, la crisis en la relacin gobernantes-gobernados haba tenido expresiones institucionales anteriormente, en particular con el voto negativo (donde las abstenciones, voto anulado y voto en blanco reunidos representaban ms de cuatro de cada diez electores hbiles) en las elecciones legislativas de octubre de 2001 (CHERESKY, 2008, p.12). Sin embargo, esta crisis de representacin11 (POUSADELA, 2005) alcanz su cenit a fines de diciembre de ese ao con el estallido conocido como cacerolazo que provoco la cada del gobierno de la Alianza. Su ms claro sntoma fue la consigna que se vayan todos que reson durante los sucesos de diciembre como una demanda que adquira diversos sentidos, de acuerdo al enunciador y la posicin discursiva desde la que se la invocaba, el significado de ese significante flotaba entre distintas estructuras discursivas12.
En este contexto dramtico haba, como dice Laclau, una e-norme dispersin de las demandas sociales, [] una enorme prolifera-
9 Segn datos del INDEC, la desocupacin alcanzo al 18.3% de la poblacin econmicamente activa (PEA) en octubre de 2001; estos valores alcanzaron una marca histrica en marzo del 2002 cuando el 21.5% de la PEA se hallaba sin empleo. 10 Segn datos del INDEC, en octubre del 2001 el 13.6% de las personas se hallaba en condi-ciones de indigencia, esa cifra aumentaba a 38.3% para los que estaban en condiciones de pobreza. En el pico histrico registrado en octubre de 2002, el 27.5% de las personas se hallaba bajo la lnea de indigencia y la cifra creca hasta el 57.5% para aquellos que se encon-traban bajo la lnea de pobreza. 11 En la literatura especializada suele distinguirse entre un proceso de metamorfosis de la representacin (MANIN, 1998) nocin con la que se alude a procesos de transformacin de larga data en la relacin de representacin y en la vida poltica que se verifica tanto en las llamadas democracias maduras como en las jvenes de las crisis de representacin que se trataran de fenmenos ms espordicos y coyunturales. 12 La consigna que se vayan todos, voceada por los manifestantes del cacerolazo, ilustraba la convergencia de descontentos variados, que iban desde el deterioro social, para algunos, a la frustracin de una esperanza de modernidad por va del todo mercado, para otros (CHERES-KY, 2008, p.12).
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
39
cin de protestas sociales que no lograban traducirse en el sistema poltico13. A su vez, Maristela Svampa afirma que la crisis del 2001
estaba recorrida por demandas ambivalentes y hasta contradictorias: por un lado, haba un llamado a la solidaridad y a la auto-organizacin social, demanda que rpidamente desembocara en la conformacin de un complejo campo multiorganizacional, caracterizado por el cruce social entre actores sociales heterogneos y por el cuestionamiento del sistema institucional; por otro lado, la crisis expresaba tambin un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente al quiebre de las instituciones bsicas y la amenaza de disolucin social (2006, p.2).
Traduciendo esto a nuestros trminos tericos podemos decir que, en un contexto de dispersin de las demandas sociales, estaban operando dos lgicas sin que ninguna termine por imponerse. Lo que ella entiende como el llamado al orden puede ser entendido como el intento de que la lgica diferencial canalice individualmente las de-mandas en el sistema institucional, de modo de retornar a una situacin de normalidad. A la inversa, el llamado a la solidaridad se puede leer como el intento, existente en esa coyuntura por parte de numerosos discursos, de establecer vnculos equivalenciales entre las demandas dispersas de modo tal de que establezcan una frontera anta-gnica con el sistema institucional que era percibido como autista, incapaz de canalizar esas demandas de un modo diferencial y, como se vio luego, capaz de mostrar una faz crudamente represiva.
En suma, ninguna de las dos lgicas se impuso, ni la absorcin diferencial de las demandas, ni su ingreso en un lazo equivalencial lo suficientemente slido como para cristalizar en una identidad poltica. La caracterizacin conceptual ms adecuada para la crisis del 2001 parece ser la que propone Laclau, recuperando un olvidado concepto gramsciano: una coyuntura en la que se da un debilitamiento genera-lizado del sistema relacional que define las identidades de cierto espa-cio social o poltico y que, en consecuencia, conduce a la proliferacin de elementos flotantes, es lo que, siguiendo a Gramsci, llamaremos crisis orgnica (LACLAU, 2004, p.180). La fragmentacin y la disper-sin de demandas fue lo que predomin, pero slo hasta la reestructu-racin del marco simblico, que intentara Duhalde pero encarnara definitivamente Nstor Kirchner.
13 La poltica es un camino entre dos precipicios. Entrevista a E. Laclau, Pagina 12, 21/05/07.
-
Pensamento Plural
40
Por otra parte, el rgimen econmico de inspiracin neoliberal implementado en los aos 90 en el Uruguay comenz, luego de una fase de crecimiento (1991-1998), a dar (en un grado mucho menor que en la Argentina) seales de desestructuracin. La fase recesiva del mo-delo14 (1999-2001) se produjo, segn Fernando Anta (2002), por una sumatoria de factores: la contraccin en el ingreso de capitales a Amrica Latina (en especial a los vecinos) y su consiguiente efecto recesivo; la prdida de competitividad bilateral con Brasil; la recesin argentina; y el deterioro de los trminos de intercambio (provocado por la cada de los precios de los productos agropecuarios).
La crisis del ao 2002 se producira por un agravamiento de e-sos factores y el contagio de la crisis argentina. Los sntomas econmi-co-financieros de esta crisis fueron la agudizacin de la recesin eco-nmica15, el deterioro de las finanzas pblicas16, y en una crisis de confianza en el sistema bancario que provoc una fenomenal corrida contra los depsitos bancarios17. En trminos sociales la crisis supuso serias consecuencias en trminos de empleo18 y de indicadores como el de pobreza e indigencia19.
Las dos Argentinas del discurso kirchnerista El discurso kirchnerista estuvo plagado de interpelaciones al
pueblo a los trabajadores, la Patria etc. Esta interpelacin em-ple trminos y un lenguaje con fuertes connotaciones populares: modismos del habla familiar, expresiones coloquiales, refranes y dichos populares, ancdotas (que generalmente tenan como protagonistas personajes comunes) y alusiones deportivas, e intervenciones humors- 14 Segn Anta (2002), en base a datos proporcionados por los informes de coyuntura del Instituto de Economa, el PBI del Uruguay se contrajo un 7.1% en trienio 1999-2001; la deuda neta del sector pblico paso de ser un 40.8% del PBI en 1999 a ser un 79.5% del PBI en 2001; el saldo de la balanza comercial (como porcentaje del PBI) era persistentemente negativo: -2.5% en 1999 -5.7% en 2000 y -2.5% en 2001. 15 Segn datos del Instituto Nacional de Estadsticas del Uruguay (INE), la cada interanual del PBI fue del 11% en 2002. 16 Segn Anta (2002) el dficit del sector pblico represent un 4% del PBI en el 2002, mientras que en ese mismo ao la deuda neta del sector pblico represento un 73% del PBI, llegando a un 80% en el 2003. 17 Segn Anta (2002) la fuga de capitales fue, en los primeros 9 meses de 2002, de ms de 6000 millones de dlares que representaba el 46% del total de los depsitos del sistema bancario. 18 Segn datos del INE, la tasa de desempleo alcanzo al 19.8% de la PEA entre setiembre y octubre del 2002 y fue, en promedio, de 17.2% para todo el 2002. 19 Segn Mallo Reynal (2005), en base a datos del INE y de la Encuesta continua de Hogares (ECH), en el 2002 el 23.6% de las personas se hallaba bajo la lnea de pobreza y el 1.9% bajo la de indigencia.
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
41
ticas20. Esto fue reforzado por una cierta liturgia de la desprolijidad (en los modales, en el habla e incluso en la vestimenta) criticada por la prensa y defendida, de forma inversamente proporcional a las crticas, por Kirchner.
La jerarquizacin del rol del Estado tambin fue un ncleo cen-tral en el discurso kirchnerista. Es estado fue semantizado como el actor y rbitro que con su intervencin proactiva deba participar en la articulacin de las demandas sociales para permitir el desarrollo del pas. Las cuantiosas inversiones en obra pblica21, las intervenciones sobre los precios, la recuperacin de la administracin estatal de ciertas empresas pblicas privatizadas durante la dcada del 90 como Aguas Argentinas, y Correo Argentino, llevaban impreso este sentido del lugar que deba ocupar el estado en la vida comn. Para el discurso kirchnerista el Estado deba articular (dentro del campo popular) una serie de demandas de modo no antagnico, lo cual supone la absorci-n diferencial de demandas. Esta lgica o dimensin nacional-estatal para Aboy Carls (2001) se superpone con una lgica equivalencial que tiende al trazado de una frontera antagnica no slo con un pasa-do ominoso (dentro del cual se ubica el discurso neoliberal de los 90, que adoptaba una acepcin peyorativa del aparato estatal22) sino con actores presentes e identificables. Esta superposicin de lgicas, lejos de ser una incoherencia argumental, ser propia de las formaciones dis-cursivas populistas. Volveremos sobre ello, por ahora basta con sealar el rol que el Estado ocupa en este discurso.
El discurso kirchnerista se reapropi, asimismo, del elemento democrtico, pero operando un desplazamiento metonmico: el signi-
20 Por ejemplo: Hugo dijo que este hotel tena dos cigeas, ponele dos pinginos ahora. Adems, lo primero que me dijo cuando entr fue ac hay alojamiento gratis para Racing (Palabras de N. Kirchner en la inauguracin del hotel 15 de diciembre del gremio de los camioneros, 25/08/06). 21 Un indicador de esto se halla en el enorme aumento de la inversin pblica que (a precios constantes de 1993) fue de $4748 millones en 2004, de $7239 en 2005, y $8801 en 2006 no slo con respecto a los aos crticos en 2001 fue de $2937 y en 2002 $1722 sino respecto a la dcada del 90 (cuyo pico fue en 1998 con $4691 millones). Fuente: INDEC. 22 es verdad, el Estado no est, al Estado lo dejaron sin neuronas; los que llevaron adelante la conduccin de la Nacin en nombre del clientelismo poltico, [] Obviamente, el Estado no est porque, primero, se destruyeron todas las neuronas y se gener una prctica clientelstica absoluta y tremenda y, tambin, se remat la Argentina. Y los mismos personajes que remata-ron la Argentina, muchos de ellos dicen que el Estado no est. [] La verdad paso a paso se va a ir imponiendo la reconstruccin del Estado argentino []. Va a llevar tiempo porque lo vacia-ron, generaron el clientelismo, lo vendieron, lo remataron []. Esos fueron los valores que trataron de generar durante toda la dcada del 90 (Palabras de N. Kirchner en el acto de recuperacin del Rgimen Jubilatorio para docentes, 21/02/05).
-
Pensamento Plural
42
ficado de democracia, tradicionalmente afincado segn el discurso kirchnerista en el plano procedimental (el conjunto de reglas que posibilitan a las ciudadanos la eleccin de representantes para que ocupen cargos pblicos), sera objeto de un corrimiento para arribar a un concepto cuyo sentido estara vinculado a la justicia social, la igualdad de oportunidades y la persecucin del bien comn23.
No obstante, el uso del significante pueblo y de un lenguaje coloquial, la vindicacin del papel que el Estado debe cumplir en la comunidad y el rechazo a una nocin estrictamente procedimental de la democracia son todos contenidos que no alcanzan, al menos para E. Laclau, para caracterizar un discurso como populista. Veamos si el discurso kirchnerista presenta otros elementos que para Laclau si son condicin sine qua non de populismo.
1. El discurso kirchnerista opera una exclusin tanto con un pasado reciente (debidamente construido) como con ciertos actores a los que percibe como alteridad. La exclusin de estos dos elementos permite el trazado de una clara frontera antagnica con un cierto otro. Esta ruptura hizo posible que se estableciera, a su vez, una rela-cin de equivalencia entre los elementos excluidos. El propio discurso kirchnerista contribuira con ello a travs de la idea de memoria.
El discurso kirchnerista realiz una particular mise en sens de la crisis del 2001, lo cual le permiti trazar una radical frontera frente a un pasado no slo inmediato sino tambin de mediano plazo, pro-poniendo un principio de lectura del mismo que aunar bajo una nica lnea de continuidad el perodo 1976-2001 (SLIPAK, 2007,
23 A comienzos de los 80, se puso el acento en el mantenimiento de las reglas de la democra-cia y los objetivos planteados no iban ms all del aseguramiento de la subordinacin real de las Fuerzas Armadas al poder poltico. La medida del xito de aquella etapa histrica, no exiga ir ms all de la preservacin del Estado de derecho, la continuidad de las autoridades elegidas por el pueblo. As se destacaba como avance significativo y prueba de mayor eficacia la simple alternancia de distintos partidos en el poder. En la dcada de los 90, la exigencia sum la necesidad de la obtencin de avances en materia econmica, en particular, en materia de control de la inflacin. La medida del xito de esa poltica, la daba las ganancias de los grupos ms concentrados de la economa, la ausencia de corridas burstiles y la magnitud de las inversiones especulativas sin que importara la consolidacin de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusin social, la fragmentacin nacional y el enorme e intermina-ble endeudamiento externo. [] En este nuevo milenio, superando el pasado, el xito de las polticas deber medirse bajo otros parmetros en orden a nuevos paradigmas. Debe juzgrse-las desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien comn, sumando al funcionamien-to pleno del Estado de derecho y la vigencia de una efectiva democracia (Discurso de N. Kirchner ante la Asamblea Legislativa, 25/05/03).
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
43
p.23)24. Este discurso entendi que, en esta etapa, se procur imple-mentar un modelo de valorizacin financiera25 de cuo neoliberal opuesto al proceso de industrializacin sustitutiva de importaciones que merece los siguientes adjetivos calificativos negativos: especulati-vo, cortoplacista, concentrador, corrupto, burocrtico exclusivo. Todos estos significantes aparecan ligados a ese modelo que era descri-to como el causante de una serie de calamidades para la economa, la poltica, el Estado y la sociedad un fenomenal endeudamiento exter-no, la destruccin del patrimonio nacional (privatizaciones), la para-lizacin de la industria nacional el atrofiamiento neuronal del Estado, la fragmentacin nacional, la exclusin y los enormes ndices de pobreza26 y, en definitiva, como el origen de la explosin de 2001.
Mediante esta particular semantizacin que reuna en un conti-nuo el perodo que va de la dictadura militar del 76 (el autodenomina-do Proceso de Reorganizacin Nacional) hasta la renuncia del presidente de la Rua y que muchas veces se extenda hasta la asuncin del propio Kirchner el discurso kirchnerista realizaba una doble operacin.
24 Un smbolo profundo para dejar atrs esa vieja Argentina que hasta hace muy poco tiempo martiriz a todos los argentinos en el marco de la conduccin y el proyecto poltico que tuvo este pas lamentablemente de manera fundamental en la ltima dcada del 90, pero que se inici en el marco de 1976 hasta la explosin del 2001 (Palabras de N. Kirchner en la inaugura-cin del parque industrial de Villa Flandria, en la localidad de Juregui, 21/08/03). 25 Slo as [los dictadores militares] podan imponer un proyecto poltico y econmico que reemplazara al proceso de industrializacin sustitutivo de importaciones por un nuevo modelo de valorizacin financiera y ajuste estructural con disminucin del rol del Estado, endeudamien-to externo con fuga de capitales y, sobre todo, con un disciplinamiento social que permitiera establecer un orden que el sistema democrtico no les garantizaba. Para el logro de estos objetivos queran terminar para siempre con lo distinto, con lo plural, con lo que era disfuncional a esas metas. Ese modelo econmico y social que tuvo un cerebro, que tuvo un nombre y que los argentinos nunca deberemos borrar de nuestra memoria y que espero que tambin la memoria, justicia y verdad llegue, se llama Jos Alfredo Martnez de Hoz. Lamentablemente, este modelo econmico y social no termin con la dictadura; se derram hasta fines de los aos 90, generando la situacin social ms aguda que recuerde la historia argentina (Palabras de N. Kirchner en Da nacional de la memoria por la verdad y la justicia 24/03/2006). 26 El mundo fue testigo de la satisfaccin que algunos mostraban a tomar a la Argentina como buena alumna, mientras aqu avanzaba un modelo que permita que se concentrara la riqueza, se incrementara la corrupcin, creciera la exclusin y a travs de un gigantesco endeudamiento se hipotecara el futuro de varias generaciones. [] Con distintos nombres, estatizacin de la deuda, Plan Brady, blindaje, megacanje, se transit un camino que sostenan era la nica va. Despus vimos s que era un camino de nica va, nica va a la pobreza, a la destruccin del patrimonio nacional, a la paralizacin de la industria nacional; nica va hacia el default, nica va hacia la exclusin, nica va hacia el oprobio y la vergenza nacional. [] Vivimos el final de un ciclo, estamos poniendo fin a un ciclo que iniciado en 1976 hizo explosin arrastrndonos al subsuelo en el 2001 (Palabras de N. Kirchner la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 02/09/03).
-
Pensamento Plural
44
Por un lado, proporcionaba un principio de inteligibilidad del pe-rodo que permita (y promova) la articulacin en el campo antagnico de una serie de fenmenos no directamente homologables entre si: as, tanto la dictadura genocida como la social-democracia alfonsinista, el neoliberalismo menemista, el conservadorismo aliancista y, muchas veces, el gobierno justicialista de Duhalde entraban en una relacin equivalencial como aquello que era expulsado de la propia identidad, como aquello que la constitua negativamente. Es en esta clave que deben leerse las equiva-lencias deslizadas por Kirchner entre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar y las polticas econmicas regresivas imple-mentadas por las administraciones subsiguientes (genocidas y corrup-tos[27] eran aprehendidos bajo una misma lnea de continuidad) (SLIPAK, 2007, p.24). Si bien es cierto que Kirchner planteara, posteri-ormente, la existencia de discontinuidades o alternancias28, el perodo era finalmente reconducido a la unidad va la descalificacin que vari de acuerdo a la coyuntura poltica y los humores del presidente de las figu-ras que, como Alfonsn29 o Duhalde30, podan supuestamente representar esos interregnos.
27 Cambio profundo significar dejar atrs la Argentina que cobij en impunidad a genocidas, ladrones y corruptos mientras condenaba a la miseria y a la marginalidad a millones de nuestros compatriotas (Mensaje de N. Kirchner a la Asamblea Legislativa, 01/03/04). 28 En la Argentina desde 1976 a la fecha, con alternancias, no quiero ser injusto bajo ningn aspecto, ya sea reprimiendo a la libertad de pensamiento, de ideas, la pluralidad, la capacidad de imaginar, de crear, de sentir, de pensar en la diversidad, hasta la idea de proletarizar definitivamente la accin de la educacin en la Argentina, pasamos por distintos estamentos y por distintas acciones que, evidentemente por distintas circunstancias, para muchos gobiernos el problema de la educacin era un problema molesto (Palabras del N. Kirchner en la entrega de distinciones a maestros ilustres 2004 10/09/04). Durante una dcada y desde hace bastan-te tiempo ms, con alternancias, nos han hecho creer que siempre nosotros hacemos las cosas mal, que no servimos, que lo que se hace en otro lugar es mejor que lo nuestro, pero est quedando en claro que estamos indudablemente entre los mejores, que ponemos todo nuestro esfuerzo, que tenemos muchas virtudes y muchos valores para llevar adelante. Por eso es fundamental que los argentinos recuperemos nuestra autoestima (Palabras de N. Kirchner en la inauguracin de la nueva lnea de modems ADSL de Alcatel Argentina S.A. 28/09/04). 29 Por eso, cuando el doctor Alfonsn en el da de ayer deca que l luch contra la dictadura y que no saba dnde estaba este compaero que les est hablando, l sabe bien porque mis compaeros saben cmo fuimos perseguidos y cmo en algn momento tuvimos que sufrir detenciones por levantar nuestra voz. Lo que pasa es que no tenamos amigos militares que nos dieran pasaportes o que nos pudieran defender; nos tuvimos que ir all, a nuestras tierras, en los lejanos lugares. No tenamos asesores de nuestro partido gobernando mi provincia como pasaba en Santa Cruz. Por eso, doctor Alfonsn: reconozco que usted es un hombre de la democracia, le reconozco tambin el juicio a las juntas militares, pero no estoy de acuerdo con lo que hizo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No estoy de acuerdo y se lo voy a decir a lo largo de la historia y de los tiempos, porque eso garantiz la impunidad que estamos sufriendo en nuestro pas (Palabras de N. Kirchner en acto en Avellaneda, 31/08/06).
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
45
Por otro lado, esa particular lectura del pasado reciente y la consiguiente puesta en sentido de la crisis del 2001 tenda a articular en la cadena equivalencial del discurso kirchnerista un conjunto hete-rclito de demandas: tanto el rechazo al rgimen econmico imple-mentado en los 90 como reacciones frente su agotamiento por parte de sectores que, si bien ahora se manifestaban descontentos, antes se haban beneficiado de sus reglas; demandas de recomposicin salarial por parte de los trabajadores formales sindicalizados (muchos de los cuales apoyaron las reformas estructurales) que coexistan con deman-das de al menos un salario (o un ingreso por va de planes sociales) expuestas por los movimientos de trabajadores desocupados (piquete-ros); crticas a ciertos dirigentes y recamos de transparencia y renova-cin de la clase poltica, as como un rechazo a la poltica en tanto que representativa (palmariamente expresado en la emergencia efmera, pero ciertamente extendida asambleas barriales); y finalmente, una difusa pero sensible demanda de recomposicin del orden (alguno)31 y la autoridad poltica. Era un amplio abanico de demandas, que iba desde algunas de mayor radicalidad (y por lo tanto, de ms difcil articulacin) hasta otras ms fcilmente inscribibles en trminos dife-renciales, constituan los eslabones de la cadena que procur cristalizar Kirchner.
Habamos dicho que no solo la exclusin de este pasado de mediano plazo sino tambin la exclusin de ciertos actores contempo-rneos era lo que permita al discurso kirchnerista el trazado de una frontera respecto de un otro. Si slo se hubiese trazado frontera res-pecto del pasado, el formato de la identidad poltica que este discurso tendi a construir habra sido bien diferente.
Es posible excluir un pasado oprobioso como principio de mo-delacin de la propia identidad y, a pesar de esta ruptura, construir
30 Ese pacto que hoy estamos sufriendo, en la provincia de Buenos Aires es el pacto Duhalde-Patti-Menem para que vuelva el pasado. Al que hay que vencer y derrotar para poder construir la nueva Argentina (Palabras de N. Kirchner en Baha Blanca 25/08/05). 31 Al respecto, las palabras de E. Laclau (2005b) para quien que se vayan todos [] signifi-ca el final de la clase poltica; y ah el modelo se acerca al Leviatn, el Estado absoluto de Hobbes. Porque decir que se vayan todos es decir que se quede uno, porque alguien tiene que reglamentar la sociedad. Contra el mito de una sociedad totalmente gobernada, el que se vayan todos es el mito de una sociedad ingobernable, que necesita un amo que reestablezca el orden parecen indicar que la situacin argentina de diciembre de 2001 se acercaba a lo que l entiende como el modelo de Estado absoluto hobbesiano en el que la demanda por un orden lleva a que cualquier orden ocupe el lugar de ese significante vaco, y sea un hombre el que, al dominar a la sociedad por completo, deviene soberano. Esto es simplemente un caso extremo que no refleja la situacin de 2001, pero que advierte sobre los peligros autoritarios que ella implicaba.
-
Pensamento Plural
46
una identidad que tiende a aglutinar todo el espacio poltico de un modo diferencial: si hemos rechazado definitivamente el pasado (es decir, lo hemos dejado, valga la redundancia, en el pasado) se nos aparece ahora, como horizonte, la posibilidad de construir (por la va diferencial) una comunidad reconciliada consigo misma. La integracin diferencial, de un modo no antagnico, de todas las demandas en un mismo sistema institucional se presentara, en este caso, como una meta presuntamen-te realizable. Si hemos desterrado el pasado se puede construir una Nacin de todos donde la identidad nacional es el principio de sutura del espacio poltico y donde no hay enemigos visibles ni antagonismo.
Esto no tiene nada que ver con el modo de construccin de i-dentidades al que tiende el discurso kirchnerista. En este discurso, el pasado vive: si bien es excluido, todava estamos en el infierno para emplear la metfora que apareca recurrentemente en las alocuciones de Kirchner no solo porque todava vivimos las consecuencias del modelo implementado en el perodo 1976-2001, sino porque sus emisarios todava estn presentes. El pasado no es simplemente tiempo pretrito, sino que es personificado en una serie de actores especficos por el discurso kirchnerista. La alteridad (el adversario frente al cual se constituye negativamente la propia identidad) no es meramente un estado perimido, son enemigos bien concretos: el periodismo amaril-lo32 (el diario La Nacin, dos de sus redactores, Jos Claudio Escri-bano y Joaqun Morales Sol; el diario Clarn y su columnista Julio Blank); los economistas neoliberales33 o exegetas del ajuste34 como
32 Estoy realmente asombrado de la actuacin de cierto periodismo amarillo en la Argentina. No les tengo miedo a sus plumas ni a sus lapiceras. [] [L]a actitud de cierto periodismo en la Argentina es lamentable. No les basta con lo que hicieron en la dcada del 90, no les basta con la defensa irrestricta de las polticas que nos llevaron durante el gobierno de la Alianza al desastre al que llegamos, sino que ahora an buscan de cualquier manera tratar, no s si es la palabra pero de jugar casi mediticamente con un dolor de los argentinos. No todos, hay periodistas muy serios tambin, pero hay algunos que tienen la pluma amarilla y hay otros que la tienen llena de odio, que escriben en diarios que evidentemente ms que imparciales o independientes su actitud es absolutamente objetiva en tratar de destruir lo que estamos construyendo (Palabras de N. Kirchner en la firma de convenio marco del subprograma federal de urbanizacin de villas y asentamientos precarios, 05/01/05). 33 La batalla que hay que dar es muy fuerte. [] Pero ojo, llegamos a esto con la metodologa y los conceptos neoliberales, los conceptos de estos economistas que ustedes ven en la televi-sin hablando permanentemente, o de estos hombres que se ponen serios para hablar de economa []. Esos fueron los que nos fundieron, quebraron y todo lo dems (Palabras de N. Kirchner en la firma de convenios en el marco del programa nacional de saneamiento, 21/08/03). 34 Se acuerdan ustedes que en un determinado momento en la Argentina decan no mova-mos nada porque sino se viene el caos? El caos se vino igual, y cmo, ni hablar! Entonces ya
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
47
Manuel Solanet35; ciertas empresas privatizadas (como Aguas Argenti-nas36); los que desguazaron el Estado37; algunos sectores de la igle-sia38; y los sectores militares que asesinaron a sus propios hermanos39.
van a salir los exgetas del ajuste a decir que estamos gastando demasiado (Palabras de N. Kirchner en el acto de recuperacin del Rgimen Jubilatorio para docentes, 21/02/05). 35 Siempre me dicen que no diga apellidos, pero yo los digo, total, por qu no los voy a decir si aqu en la Argentina es hora? Solanet, los de FIEL, todos estos seores que escriban largas hojas en La Nacin. [] Han escrito largas notas sobre el desastre que han hecho, que hay que prorrogar y dems, y ahora van a decir el exitoso canje argentino. Del drama que ellos mismos crearon, porque ellos fueron funcionarios de todos los gobiernos desde 1976 a la fecha. S seor Solanet, usted fue funcionario de todos los gobiernos. Es una realidad, no se lo digo para agraviarlo sino para que tenga memoria, nada ms. Equivocarnos, nos podemos equivocar todos (Palabras de N. Kirchner durante la restitucin del rgimen jubilatorio a investigadores cientficos, 25/02/05). 36 Estamos inaugurando esta obra, que la tendra que haber hecho la empresa Aguas Argenti-nas, que se la entregaron durante la dcada pasada a un grupo de econmico al que lo nico que le import fue su propia rentabilidad a costa de todos ustedes. Se termin eso en la Argen-tina. Van a tener que hacer lo que tienen que hacer y si no sabremos nosotros lo que tenemos que hacer con ellos, pero con los argentinos no se juega ms y menos con el agua (Palabras de N. Kirchner en el lanzamiento del proyecto Agua + trabajo, en La Matanza, 27/01/05). 37 Hoy ustedes ven que los mismos que desguazaron al Estado argentino en la dcada del 90, son los del 76. []. Pero yendo a tiempo ms recientes, yo escucho hoy y nos pasa esto porque el Estado no est, y nos pasa esto porque el Estado fue desguazado []. Obviamente, el Estado no est porque, primero, se destruyeron todas las neuronas y se gener una prctica clientelstica absoluta y tremenda y, tambin, se remat la Argentina. Y los mismos personajes que remataron la Argentina, muchos de ellos dicen que el Estado no est (Palabras de N. Kirchner en el acto de recuperacin del Rgimen Jubilatorio para docentes, 21/02/05). 38 [L]e agradezco al padre que me haya dado un poco de agua bendita porque me saca un poco los pecados cotidianos que cometo, aunque hay algunos amigos de l, que por ms que sean sacerdotes, tambin tendran que ponerse un poquito de agua bendita, total (risas y aplausos) (Palabras de N. Kirchner en el acto de inauguracin de la flota Fernndez Campbell, 30/09/06). Tambin: Qu origina en la Argentina cumplir con la palabra empea-da? [] Que algunos sectores privilegiados de siempre se empiecen a poner nerviosos. Enton-ces algunos, como el secretario del seor Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que yo era un presidente de la discordia. Por qu yo un presidente de la discordia? Porque peleo por la justicia, por la equidad, porque no haya impunidad, por los pobres, por el trabajo, por la patria? Si eso es ser un presidente de la discordia, soy un presidente de la discordia. Yo no vine a renunciar a las convicciones; vine a defender esas convicciones [] Pero va a haber justicia, porque hay una decisin del Gobierno y un Presidente que no se dobla, no tengo miedo y estoy dispuesto con todas mis fuerzas a llevarla adelante (Palabras de N. Kirchner en Tres de Febrero, 05/10/06). 39 Quiero que quede claro que como presidente de la Nacin Argentina no tengo miedo ni les tengo miedo, que queremos el Ejrcito de San Martn, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fue el de Videla, Galtieri, Viola y Bignone. Hay un nuevo pas, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria, y como presidente de la Nacin Argentina vengo a reivindicar un Ejrcito nacional, comprometido con el pas y alejado definitivamente del terrorismo de Estado (Palabras de N. Kirchner en el acto del da del ejrcito, 29/05/06).
-
Pensamento Plural
48
Ahora bien, la construccin de una equivalencia entre el pero-do 1976-2001 y los adversarios presentes no resulta algo natural, es una operacin discursiva que el discurso kirchnerista promovi. Sin em-bargo, para vincular en la misma cadena a estos enemigos al lapso que va del rgimen dictatorial a la implosin de 2001 (o a su propio arribo al poder) haca falta algo ms: la memoria. Esta nocin jug un doble papel en el discurso kirchnerista. Primero, el recurrente pedido de Kirchner a que tengamos buena memoria40 operaba como un arma dirigida a los adversarios: haba que tener memoria con respecto al plan o las polticas aplicadas durante la dictadura y la dcada de los 90 porque ellas eran las que haban conducido a la implosin del 2001. Pero, en segundo lugar, tambin (y sobre todo) haba que tener memoria porque aquellos que haban aplicado esas polticas eran los mismos41 que hoy estn agazapados42. Al tiempo que la memoria 40 [C]ada uno asumiendo su cuota de responsabilidad, es necesario que tengamos buena memoria, que no construyamos un pas amnsico. Con distintos nombres, estatizacin de la deuda, Plan Brady, blindaje, megacanje, se transit un camino que sostenan era la nica va. Despus vimos s que era un camino de nica va, nica va a la pobreza, a la destruccin del patrimonio nacional, a la paralizacin de la industria nacional; nica va hacia el default, nica va hacia la exclusin, nica va hacia el oprobio y la vergenza nacional (Palabras de N. Kirchner en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 02/09/03). 41 Es necesario que recordemos, no en un ejercicio de autoflagelacin colectiva, sino para no perdernos en polmicas intiles, para no perder nuestro tiempo que tenemos que dedicar a solucionar a fondo los problemas de los argentinos. Como si emergieran de pronto a la vida pblica, sin historias y sin responsabilidades, vemos que algunos economistas y periodistas insisten en reclamar, bajo el pretexto de que los inversores externos esperan eso para venir, que se explicite un plan econmico a la vieja usanza. [] Estos minsculos sectores de hablar difcil, cuando reclaman un plan econmico estn en verdad pidiendo medidas concretas que respondan a un plan hecho a la medida de los intereses de sus mandantes. [] Cualquier otra cosa que se les conteste no les satisface. [] Si no se hace lo que ellos aconsejan, dicen que no hay plan. [] Para ellos durante toda la dcada del 90 hubo plan econmico, nadie les escuch quejarse de que no hubiera plan. Es que estaban aplicando el plan de ellos y de los intereses que representan. Ahora se aplica el plan de los ciudadanos. Por eso las quejas. O no han sido en nada responsables de lo que nos pas? O es que de pronto no tienen nada que ver con la concentracin de la riqueza en cada vez menos manos? Es que no se van a hacer cargo de la corrupcin que asol a la patria? Es que no tiene que ver la existencia de aquel plan que aplaudan con la desocupacin? La exclusin social no es un resultado de lo que para ellos era un buen plan? Seores, somos pocos y nos conocemos mucho. La afirmacin relativa a la ausencia de plan es una de las tantas manifestaciones de presin que ejercen dos tipos de actores claramente diferenciados. Por un lado estn los que defienden intereses sectoriales y particulares, que intuyen que las medidas para salir de la crisis no favorecern esos intereses. Por el otro lado se les suman los nostlgicos de las medidas que devastaron a nuestro pas, que tienen una posicin ideolgicamente ligada a la experiencia de los noventa, que colaps en el 2001 y nos retrotrajo hasta el subsuelo donde la Argentina est. No nos molesta que representen y defiendan sus intereses de sector, ello es natural y propio de la dinmica social. Tampoco nos incomoda que otros sigan creyendo en la teora del derrame y en las polticas econmicas del Consenso de Washington, pero por favor, un poco de decoro y de humildad [] Fueron esas formas de gestionar el Estado, que fue cooptado por los intereses
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
49
serva para impugnar a los adversarios; era indispensable para colocar-los operacin discursiva mediante en lnea de continuidad con el pasado oprobioso.
La exclusin tanto de un pasado oprobioso como de ciertos ad-versarios presentes (pero que, al ser vistos como resabios, formaban una unidad con aquel) permitieron el trazado de una frontera antag-nica que tenda a dividir el espacio poltico en dos campos, cosa que es, para Laclau, definitoria del populismo. Este cuadro de situacin se condensa en una imagen evocada por el propio Kirchner:
[S]on las dos Argentinas que se visualizan: un pequeo grupo que quiere esa Argentina de unos pocos y muchos otros que, con aciertos y errores, queremos una Argentina con todos y para todos (Palabras de N. Kirchner, 16/09/04).
2. En el discurso kirchnerista podemos apreciar un particular compromiso entre la lgica equivalencial y la lgica diferencial, en el que las relaciones equivalenciales que a delimitan una frontera con un campo antagnico dentro del espacio poltico tienden a predomina sobre las tendencias a la asimilacin diferencial de las de-mandas en el sistema institucional.
La dimensin diferencial no estuvo completamente ausente del discurso kirchnerista. Ella se pona de manifiesto cuando se reclamaba la construccin de un proyecto que nos contenga a todos43. Esta metfora opera como utopa, meta o sueo44 en este discurso. Ese pas que nos contenga a todos supondra la absorcin diferencial de todas las demandas sociales por parte del sistema institucional, impli-
de grupo, y esas ideas de apertura indiscriminada, endeudamiento interno y eterno, entre otras, las que hundieron la produccin nacional, destruyeron el trabajo de los argentinos, hipotecaron el pas y sumieron a millones de compatriotas en la miseria. Gracias a Dios los argentinos tenemos memoria y recuperaremos el Estado para ponerlo al servicio del inters comn (Palabras de N. Kirchner en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 02/09/03). 42 Tengamos memoria porque estn agazapados, siempre van a estar agazapados (Palabras de N. Kirchner en el acto de recuperacin del Rgimen Jubilatorio para docentes, 21/02/05). 43 Queremos avanzar en la construccin de una Argentina con crecimiento, empleo, produc-cin, integrada en un proyecto nacional que nos contenga a todos (Palabras de N. Kirchner en el da del Ejrcito, 29/05/06). 44 Nuestra historia, en su inmensa riqueza, nos est indicando el camino de la recuperacin nacional y nos permite la posibilidad de soar un pas mejor que nos contenga a todos (Pala-bras de N. Kirchner en el acto del da de la bandera, 20/06/05).
-
Pensamento Plural
50
cara la articulacin, de un modo no antagnico, de las mltiples demandas en un sistema diferencial, en un espacio no conflictivo45.
La idea de una patria que nos contenga a todos, que extendiendo la teologa kirchnerista, que habla de infierno y purga-torio, aunque nunca nomina al tcito estadio celestial puede ser asociada al paraso, es una versin kirchnerista del mito laclauiano de la comunidad plena o la dada madre-hijo del psicoanlisis. Para Laclau, el mito de una comunidad plena no tiene existencia propia sino que representa el anverso positivo de una situacin carente; del mismo modo, el paraso no tiene una entidad sustancial, es el reverso del infierno. Es por esto que si bien en el propio discurso kirchne-rista seala la posibilidad de progresar (de hecho, Kirchner repiti insistentemente su deseo de poder llevar al pas a las puertas del pur-gatorio) e incluso indica los vehculos para ese progreso (entre los que se incluyen a la promocin de la industria46, la creacin de puestos trabajo47, la reduccin48 de los ndices de pobreza e indigencia49) el paraso siempre representar una imposibilidad, la imposibilidad de toda comunidad de constituirse plenamente.
45 Dios quiera que en la solidaridad, en la amplitud, sin la visin sectaria de que la historia se termina all hasta donde yo quiero que se termine, sino por el contrario en un absoluto marco de nuestra verdad relativa, en la verdad relativa de cada uno que integra nuestra sociedad [] con la verdad relativa del otro podremos construir la verdad superadora que nos contenga a todos (Palabras en el lanzamiento del premio "escuelas solidarias 2003", 24/06/03). 46 De hecho, hubo avances en esta materia. Por ejemplo, segn el INDEC, el PBI (a precios constantes de 1993) creci (con respecto al ao anterior) un 9% en 2004, un 9.2% en 2005, un 8.5% en 2006 y un 8.7% en 2007. Del mismo modo, la industria manufacturera tambin mostr seales favorables: el Estimador Mensual de Actividad Industrial (EMAI) indic (tomando marzo, un mes de importante actividad industrial) que a igual mes del ao anterior la actividad industrial creci en marzo del 2003 un 24.6%, en marzo del 2004 un 15.7%, en marzo del 2005 un 7.1%, en marzo del 2006 un 8% y en marzo del 2007 un 7.1%. 47 Resulta inobjetable que en esta materia hubo progresos: la desocupacin (total de 28 aglo-merados urbanos), segn el INDEC, bajo del 20.4% de la PEA en el primer trimestre de 2003 al 10.4% en el segundo trimestre de 2006. Finalmente, en el tercer trimestre de 2007 (en 31 aglomerados urbanos) fue de 8.1%. 48 Tambin en esta materia hubo avances, el porcentaje de personas bajo la lnea de pobreza, segn el INDEC, cayo del 54% en el primer semestre del 2003 a 23.4% en el primer semestre de 2007, mientras que el porcentaje de personas en situacin de indigencia cay del 27% al 8.2%. 49 Esa es la Patria que nosotros queremos construir, queremos una Patria donde vayamos derrotando la indigencia, donde podamos derrotar la pobreza, donde generemos empleo, como lo estamos haciendo, y donde podamos generar industria y produccin, donde podamos activar toda la economa de este pas para volver a generar los marcos contenedores perdidos. Por eso [] vamos a ir tomando todas las determinaciones que tengamos que hacer para construir esa Patria que nos contenga a todos los argentinos (Palabras de N. Kirchner en la localidad de Vedia, 28/10/04).
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
51
No obstante, esta idea de una patria que nos contenga a todos choca abiertamente con la imagen de las dos Argentinas. Esto es porque el discurso kirchnerista, al igual que toda formacin populista, seala a su adversario la Argentina de unos pocos y sus aclitos como el responsable de la situacin experimentada como deficiente el infierno y el que impide la concrecin de la mtica comunidad plena el para-so. En esta lnea, como dice Laclau, la construccin del pueblo [en este caso el pueblo argentino] va a ser el intento de dar un nombre a esa plenitud ausente [el pas que nos contenga a todos] (LACLAU, 2005a, p.113). A su vez, la demanda (convenientemente interpretada por este discurso50) que aglutina al pueblo constituye el contenido ntico que promete restituir de ser satisfecha esa plenitud una vez que la parte (el pueblo) devenga el todo. Sin embargo, esa plenitud es justamente mtica y ninguna demanda puede restituirla porque una comunidad jams puede por la presencia del antagonismo y porque es constante-mente subvertida por un exterior discursivo constituirse plenamente. De este modo, a pesar de que existan avances, las demandas populares se ven frustradas sistemticamente en su intento de restituir aquella pleni-tud por la persistencia de enemigos que impiden que el pueblo devenga totalidad y que la comunidad sea plena.
Esta es la razn por la cual, el discurso kirchnerista, se mueve en la dicotoma inclusin/exclusin: al tiempo que proclama intentar construir un pas que nos contenga a todos, seala a aquellos sectores que representan un obstculo51, que se resisten52 al cambio, o que (en
50 Quienes crean que el estallido cvico de diciembre de 2001 slo fue una expresin de enojo de la ciudadana por falta de respuestas de la dirigencia a los problemas que se vivan, se equivocan. En esos das se expres en una dimensin pblica espectacular un reclamo ciuda-dano que demand, y an demanda de la democracia, un proyecto de pas que nos contenga a todos los argentinos (Palabras de N. Kirchner en la 51 convencin anual de la Cmara Argen-tina de la Construccin, 18/09/03). 51 Pero a pesar de las buenas seales y la realidad de la mejora econmica nos quedan obstculos por superar. Se trata de obstculos que no sern imposible de superar, pero que dificultan la velocidad del avance que pretendemos. Tienen sus races en la negra noche que venimos superando, en nuestra historia reciente, en el verdadero desguace sufrido por el Estado que ha dejado secuelas que hoy dificultan. El modelo de exclusin tena como beneficia-rios concretos a intereses que no quieren de ningn modo ceder su lugar de privilegio. Quedan enquistados en sectores que no comprenden an la nueva situacin procederes tpicos de la vieja Argentina, obstculos que superaremos con nuestro esfuerzo (Palabras de N. Kirchner en la convencin anual de la Cmara Argentina de la Construccin, 09/09/04). 52 Slo venceremos la resistencia de esos nostlgicos del viejo orden aportando a construir la Argentina del desarrollo con consenso social e intersectorial; la Argentina del crecimiento con inclusin social y con pleno respeto a la justicia y a los derechos humanos. Esa Argentina se lograr ponindose por encima de cualquier inters sectorial o corporativo (Palabras de N. Kirchner en el encuentro anual de la Cmara Argentina de la Construccin, 22/09/06).
-
Pensamento Plural
52
el extremo) deberan ser excluidos del privilegio de izar la bandera nacional. Aqu lo vemos:
amo como ustedes a la Patria, y amo a nuestra bandera. Pero amar a nuestra bandera no es solamente izarla, mirarla y poner cara de circunstancia en cada oportunidad, amar a nuestra bandera es seguir haciendo crecer esa bandera que est all, para que la bandera de la Patria cubra a todos los argentinos y argentinas sin exclusin, para que volvamos a tener una Argentina que nos contenga a todos. Amar nuestra bandera es que la icen y la honren aquellos que no degradan la fe pblica y aquellos que no usan el Estado con el voto y el nombre de nuestro pueblo para fines que no son los correctos. Qu quiero decir con esto? Amar nuestra bandera es luchar contra la corrupcin y todos aquellos poderes que impiden el cambio y la transformacin de la Patria (Palabras de N. Kirchner, 20/06/03).
Esta metfora expone con una claridad meridiana el compro-miso existente en el discurso kirchnerista entre la lgica diferencial (la bandera nos cubra a todos) y la lgica equivalencial cuya operatoria siempre supone una exclusin (la de todos aquellos poderes que impi-den el cambio y la transformacin de la Patria). Compromiso que, como en toda formacin populista, siempre se resuelve en el predomi-nio de la equivalencia.
3. Laclau seala que para que exista populismo no slo debe exis-tir una cadena equivalencial, sino que ella debe cristalizar en algo cuali-tativamente diferente: una identidad popular. La construccin de esa identidad popular requiere de una demanda que, sin dejar de ser particu-lar, tienda a desprenderse de su contenido y asuma la representacin de toda la cadena. Emilio De Ipola (2005) sostiene que para reafirmar lo que sera la identidad kirchnerista [] falta un elemento integrador. Apreciando la coyuntura actual, donde la cadena que el discurso kirch-nerista procur forjar parece desarticularse, el diagnstico propuesto por De Ipola acerca de la inexistencia (o al menos de la condicin efmera) de un elemento integrador parecera confirmarse. No estamos en condi-ciones de afirmar el xito o el fracaso en la consolidacin de un signifi-cante que acte performativamente condensando la supuesta identidad kirchnerista, pero podemos rastrear su bsqueda, que si existi.
Dijimos que la idea reguladora de una patria que nos cobije a todos mostraba una tendencia a integrar todo el espacio poltico en un sistema diferencial. Pero tambin notamos que esa tendencia era sistemticamente subvertida por una tendencia predominante a dividir
-
Pelotas [10]: 23 - 57 janeiro / junho de 2012
53
el espacio poltico en dos campos, las dos Argentinas. Por tanto, el proyecto nacional propuesto en el presente por el discurso kirchnerista supona la exclusin actual del pasado nefasto y sus emisarios; mientras que la idea de un pas que nos contenga a todos (donde se habra erra-dicado el antagonismo y las demandas seran integradas en el sistema institucional) era reservado para un futuro mtico (el paraso).
Kirchner propona un nuevo proyecto de pas, una Argentina diferente, que representaba la contracara del modelo de ajuste perma-