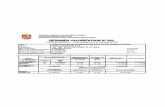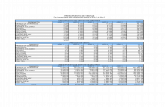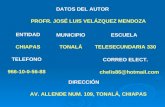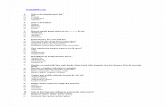bas113
Transcript of bas113

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 1/100
BASILISCOGUSTAVO BUENO: Psiccxjnaíisías y epicúreos # ALBERTO HIDALGO: Lecturas espüñolas
sobre Teoría de la Ciencia • JOSÉ LU!S RODRÍGUEZ iLLERA: Entrevista con Rene Thom • JOSÉ JIMÉNEZ: Galvano deíio Volpe, e! marxismo y Iia estética • ANASTASIO OVEJERO: El autortta- |rismo: enfoque psicológico # ANTONIO GÓMEZ í
CARLOMAN: Teorema de deducción # SANTIA- |GO GONZÁLEZ ESCUDERO: Raíces-y elementos /de Empédocles • M^IA PINTO ÜBLtó FE- / •,
RRER; Hoy y mañana cte las Artes plásticas /*1¿Í
• JORGE L. TIZÓN Pulsión y representación psicológica <
\JOSE IGNACIO GRACIA NORIE-
CO W MIGUEL PERRERO MEL-_ ^ GAR: Orígenes, desarrollo y re-" ^ r > cepción de la relatividad
s;:**a|
'émy:<
;. J
•ii
*!w^S¡H
^ ^HU^K .^^^^H^^^^^K^
\ ^ H ^ I K !^^^^^^^^^^^H'^
•H^^^^KI^^I^^^^I^^^HH
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B
I ^^^^^^^^^^^^^L' a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H T
^^H^H^H&
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
*^^M^^^ ^1
;^^^^^Bg^^H
'^•^^g?
^ ^ V
^ ^ R
^ ^"'w\^ | i
-• ¿ j iJ A ' ^ ' ^
Pj íS 11sL )^ t M
-r IjnMif^^
~ -y/^i
W'Á 1
^^9^9w ^ 9B H |
^I^^f^A^^^^^^W
•^^íi
'^,"
^ H ^ K ^ ^ H
^ ^ f l U
;^SHSl
^^ffi
^r^ - ^
2 / - ^ ^
ra|B^^^B
^;^^BBR
^L,_,.,.
^^^^^B^
Bwfe-^^n^^B^BBlv N
V:"y^%
F I L O S O F Í A , C I E N C I A S H U M A N A S ,T E O R ÍA D E L A C I E N C I A Y D E L A C U L T U R A

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 2/100
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 3/100
SUMARIO
EL BASILISCO NUMERO 13/NOVIEMBRE 1981-JUNIO 1982
A R T Í C U L O S
JOSÉ J IMÉNEZGalvan o della Volpe, el marxism o y la estética ¡ 4
G U S T A V O B U E N OPsicoanalistas y epicúreos. Ensayo de introduccióón de l concepto a ntropológico de «hetertas soteriológicas» ¡1 2
A N A S T A S I O O V E J E RO BE RN A LEl autoritarismo: enfoque psicológico / 40
A N T O N I O G O N Z Á L E Z CA R L OM A NTeorema de deducción / 45
J O RG E L . T I Z Ó N G A RCÍ A
Pulsión y representación psicológica: un intento de delimitación / 48
H I S T O R I A D E L P E N S A M I E N T O
S A N T I A G O G O N Z Á L E Z E S C U D ER ORaíces y elementos en Empe'docles ¡ 62
E N T R E V I S T A
JOSÉ LUIS R O D R Í G U E Z I L L E R ATeoría de Catástrofes y Ciencias Sociales: una entrevista con Rene Thom / 70
N O T A S
MAR ÍA PIN TO MO LINA / BLAS FERRER GA RCÍAHoy y mañana de las Artes plásticas ¡ 74J O S É I G N A C I O G R A C I A N O R I E G A
Yeats y el nacionalismo lírico / 76
EL A V E R I G U A D O R U N I V E R S A L¡79 .
CRITICA D E LIBROS
A L B E R T O H I D A L G O T U Ñ O NLecturas españolas sobre Teoría de la Ciencia / 80
A D O L F O F E R N A N D E Z P ÉRE Z / J O S É A N T O N I O V A Q U E RO I G LE S IA SPiedad barroca y descristianización j 85
MIGUEL PERRERO MELGAROrígenes, desarrollo y recepción de la relatividad ¡ 87
CONGRESOS¡90
RESEÑAS BREVES¡93
EL BASILISCO. Fz7oío/i'</. Ciencias Humanas. Teoría de la Ciencia y de la Cultura.
D i r e c t o r : G U S T A V O B U E N O M A R T Í N E Z . D i r e c t o r- G e r e n t e : G U S T A V O B U E N O S Á N C H E Z . S e c r e ta r i a d e R ed a c c i ó n : E L E NA R O N Z O N F E R N A N D E ZC o n s e j o d e R e d a c c i ó n : M A R I A N O A R I A S P A R A M O . G U S T A V O B U E N O M A R T Í N E Z . G U S T A V O B U E N O S Á N C H E Z . J O S É M A N U E L F E R N A N D E ZC EPEDAL. M ANUE L FER NA NDEZ DE LA C ER A. M ANUEL A. FER NANDEZ LOR ENZO. TOM AS R. FER NANDEZ R OD R Í G UE Z. M I G UEL FER R ER O
M ELG A R . PUR I FI C A C I ÓN G I L C AR NI C ER O. SANT I AG O G ONZ ÁLEZ ESC UDER O. ALBER TO HI DAL G O TU ÑO N. C AR LOS IG LESI AS FUEYO. JOSÉM AR Í A LASO PR I ETO. JOSÉ AN TON I O LOPEZ- B R UG OS. JOSÉ VI C ENTE PEÑA C ALVO. M I G UEL ÁNG EL QUI NTAN I LLA FI SAC . ELENA R ON ZO NFER NA ND EZ . AÍ DA TER R ÓN B AÑUELO S. FR ANC I SC O VALLE AR R OYO. JULI ÁN VELARDE LOM B R AÑA. R ed acc ió n y Ad min is t r ac ió n : PENTALFAEDI C I ON ES. APAR TADO . Í 60 . TELF. ( 9 8 5 ) 25 9 3 2 .5 . OVI ED O ESPAÑA.
PR EC I O EJEM PLAR : 3 0 0 PTAS. SUSC R I PC I ÓN A NUAL ESPAÑA: 1 .5 00 PTAS. SUSC R I PC I ÓN AN UAL EXTR ANJER O: 2 .0 0 0 PTAS. C OPY R I G H T PE NTALFA ED I C I ONE S. PUB LI C AC I ÓN B I M ESTR AL DI SEÑA I M PR IM E: B AR AZA- OVI EDO . DEPOSI TO LEG AL: 0 - 3 4 3 - 7 8 . I .S .S .N .: 0 2 1 0 - 00 8 8 .
EL BA SILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 4/100
AIO'ICUWS
GAIA^ANO D EIJA VOIJPE,ELMARXISMO
YLA
ESTLírriCAJOSÉ JIMÉN EZM a d r i d
1. El marxismo y la estética
e puede hablar de una «estética marxis-H ta»? El hecho mismo de los sucesivos ih-tentos, tan diferentes, de l levarla a término parece mostrarnos, ya de entrada, unacierta dificultad insuperable, un cierto límite que conlleva la repetición del intento una y otra ve z desde muy diferentes
perspectivas de fundámentación. Por ello, y descriptivamente, podríamos decir que hay diversas «estéticas mar-xistas», y no un a estética marxista.
Cabe, sin embargo, un tratamiento dist into del problema, que es el que me propongo desarrollar en estas
páginas: , en luga r de hablar de «estética marxista», y partiendo de la hipótesis de la relativa autonomía de los dis-^cursos teóricos (filosóficos o científicos), podemos centrar nuestra atención en la cuestión de si se puede hablai:o no de una apor tación impor tante a la estética, como disciplina teórica, por parte del pensamiento de inspiraciónmarxista .
Frente al hecho evidente de la falta de desarrollosteóricos sistemáticos en Marx y Engels, o en Lenin (a losque, sin embargo, tantas veces se ha utihzado en susmeros ju ic ios de gusto personal para fundamentar posi ciones teóricas y, sobre todo, de polí t ica art íst ica) , pareceinneg able q ue en nue st ro s ig lo , y a par t i r de los añostreinta, diversos teóricos marxistas acometen con plenaexigencia y r igor el problema de la teoría de las artes, elproblema de la estética. Lukács, Bloch, Bertolt Brecht,Benjamín, Adorno, Marcuse, han real izado apor taciones
de gran valor teórico, en las que la orientación marxistaconfluye con la tradición filosófíco-estética del ideahsmoalemán y del romanticismo. Y junto a ellos podemos citar a otros autores, como Sartre, Goldmann o Galvanodella Volpe que, en marcos culturales dist intos han dado
tam bié n obras^ capitales d e la estética contemp oránea.
Las aportaciones han sido tantas, y tan importantes,que en sus crí t icas Consideraciones sobre el marxismo occi-
dental, Perry Anderson (1976, 98) señala que «la estética, qué desde la I lustración ha sido el puente más cercano de la f i losofía hacia el mundo concreto, ha ejercidouna especial y constante atracción hacia sus teóricos».Agregando después que la r iqueza y la variedad de lasinvestigaciones estéticas del marxismo occidental podríanresultar la adquisición más duradera de esta tradiciónteór ica .
Independientemente de lo tajante de las afirmaciones de Anderson, hay un aspecto sobre el que quisieradetenerme. Parece claro que lo que Anderson l lama «elma rxismo occidental» es un marxismo predominantemente filosófico y que, como él señala, su mayor limitación es su separación de las organizaciones político-sociales, del mundo de la praxis. Pero, en cambio, el desarrollo te óric o y meto dológ ico del pens amie nto marxista" ennuestro siglo, su irradiación en las insti tuciones culturales «de Occidente» hasta convertirse en uno de los componentes ideológicos cruciales de nuest ro mundo, es unfruto, en buena medida,- de esos marxistas-fílósofos.Que, a veceSjSin embargo, no han encontrado la fórmulapara cristalizar en praxis social emancipatoria esa tarea de
renovación radical de los presupuestos de nuestra culturaque impl ica e l marxismo.
La estética, como discurso autónomo y especializadosobre las artes y la belleza surge, como es sabido, con la
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 5/100
I lus trac ión, por obra de autores como Vico y Baumgar-ten. Y en su nacimiento se plantea ya la escisión entrerazón y sensibilidad, conocimiento intelectivo y conocimiento sensitivo, que derivan en esa especie de teoría dela doble verdad con la que aún hoy contraponemos contanta frecuencia lo filosófico o científico en general y loe s té t i co .
Sin embargo, la configuración estética de la realidad,articulada en nuestras sociedades a través de prácticas artísticas institucionalmente diferenciadas, es uno de loselementos centrales de la configuración ideológica de larealidad en que vivimos. Este papel central de la estéticaen la determinación global de la imagen que nuestrassociedades tienen de sí mismas, se concreta también ensu papel determinante en la configuración de la escisiónsocial entre el hombre <'de cultura», el intelectual y elhombre de la calle, entre los espíritus «sensibles y cultivados» y aquellos para los que toda fruición estética estáprohibida o bien resulta adulterada, manipulada, con vistas al refor zam iento de la insensibilidad crítica frente a la
s i tuac ión de explotac ión de l mundo presente .
Por éso debemos alegrarnos de esa atención del«marxismo occidental» por los problemas de la estética,,ya que en ésta confluyen tal cantidad de determinacionespolíticas, sociales e ideológicas, que se hace imprescindible su presencia central en cualquier pensamiento de talante emancipiatorio. Sobre todo porque en la imposibilidad de una percepción y un goce generalizados, universales, de los procesos estéticos encontramos ya una delas huellas más profundas de la escisión global que atraviesa nuestras sociedades, escisión que sólo podría serdefinitivamente resuelta en una socialización integral de
los bienes de cultura, que acabe con la apropiación y usoelitista, contradictorio, de tales bienes por capas restringidas de nuestra sociedad.
Creo, sin embargo, que estas consideraciones iniciales vuelven a suscitar el problema de la estética del marxismo, del que hablaba al comienzo. Y lo hacen en unacierta dimensión antinómica. ¿Como respetar, en efecto,la autonomía de los discursos teóricos y artísticos sinperder de vista la determinación social, las implicacionessociales, de la filosofía, la ciencia o el arte?.
Los mejores planteamientos de orientación marxista
en el plano de la estética han tratado siempre de conciliar ambos aspectos, a veces como es notorio no consiguiéndolo al vencerse demasiado del lado de la determinación social del arte. En todo caso, y a partir de los presupuestos teóricos y filosóficos de la obra de Marx, esedoble carác ter , autónomo y socialmente determinado, del arte y de todos los procesos humanos de cultura es laaportación de carácter general más valiosa del marxismoen el campo de la estética.
Sobre todo por lo que implica, a pesar de las recaídas en concepciones de origen y sabor románticos en algunos autores, de situar la obra de arte, la producción debelleza, en píe de igualdad con otros productos huma
nos, y no como una revelación o descubrimiento privilegiados de realidades más o menos transcendentes. Por-qiie nos permite, en definitiva, una consideración plena-mente antropológica de lo que es el arte y de los procesoses té t icos en genera l .
2. El método de la estética
Teniendo en cuenta es te planteamiento de l problema, en el que me ha parecido fundamental subrayar laautonomía teórica de la estética, quizás sea la obra del
pensador i ta l iano Galvano de l la Volpe (1895-1968) unade las aportaciones más importantes a la problemática estética desde posiciones de orientación marxista. Analicemos ahora los aspectos esenciales de dicha aportación.
Como es sabido, la obra de Galvano della Volpetiene uno de sus centros fundamentales de interés en elproblema del método, de l método de l marxismo. Part iendo de los presupues tos metodológicos genera les deMarx, ¿es posible desarrollar una estética que concille laautonomía de los procesos estéticos y su determinación so -cial} La respuesta de Della Volpe será positiva: sonprecisamente los supuestos teóricos de Marx los que
permiten desarrol la r una es té t ica integral, materialista-histórica, capaz de resolver el modo específico de pertenencia de la obra de arte a una supraestructura social.Ese modo específico de inserción de la obra de arteconst i tuye , para Del la Volpe , una dialéctica semántico-for-
mal. Es decir, los hechos artísticos son hechos sociales,pero no lo son de una manera indiferenciada, sino queposeen una articulación propia, una organización semán-tico-formai característica, que es lo que constituye su diferencia específica frente a otros hechos sociales.
Por éso, y siguiendo las observaciones de Marx sobre la perdurabilidad estética del arte griego en la «Ein-
le i tun g», de 1857, a la Contribución a la crítica de laeco-
nomía política, Della Volpe señalará que la determinaciónsocial de la obra de arte no impide, sino que exige suautonomía. El «equivalente sociológico» de que hablabaPlejanov interesará, pues, al teórico de la estética, ya quela obra de arte es un producto social, histórico, inscritoen una supraestructura. Pero para poder llevar hasta elfondo el análisis de tales productos sociales será precisodesentrañar su carác ter poético específico. Por ello, laestética materialista-histórica no operará, según DellaVolpe, con categorías abstractas o metafísicas (como la«intuic ión pura», por e jemplo) , que se convier ten además en fines en sí mismas, sino que desarrollará en suanálisis de los procesos artísticos unas categorías semán-
ticas. Tales categorías semánticas no son finés en sí mismas , sino instrumentos para reconstruir la plenitud histó-rico-social de la obra de arte, y por ello han de ser inst rumentos rea les , exquis i tamente his tór icos . Ya que , eneste punto, Della Volpe señala, siguiendo a Gramsci yen polémica con Croce y el idealismo, que «la gramática» sólo puede escindirse del lenguaje vivo por abstracc ión .
Ahora bien, la fundamentación teórica de una estética integral requiere no sólo esa reconstrucción de las relacion es arte-sociedad y del mo do semánticam ente específico en que tales relaciones se producen, sino también
la crítica de los planteamientos genéricos y aprioristas enestética, junto con la contrastación experimental necesaria para mediar nuestras propuestas teóricas generales.Por consiguiente , y como quedará planteado a l comienzode la Crítica del gusto, la funda men tación teórica de la es-
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 6/100
tét ica mate rialista histórica se ,3esarrolla en un triple pla^no (DELLA VOL PE, 1960, 11): -
1) «una crítica radical de la concepción estética romántica e idealista, aunque no sólo de ella»;
2) »un a investigación; qu e se propon ga restituirnos
la obra de arte en toda su humana integridad, o sea,tanto en sus aspectos gnoseológicos más generales .-porlos cuales se relaciona esencialmente con las denjás instancias fundamentales himianas, científicas y morales-cuanto en sus aspectos gnoseológicos especiales y técnicos, de los que nace e l problema déla dimensión semántica específica del arte»;
3) * todo ésto ( . . .) mediante una continua puesta apu nt o e xpe rimen tal -crítico-artística y po r tanto crítico-histórica de la tesis teóricas y las hipótesis metodológicasque hay que demos t ra r» .
Como espero que se advierta, en ello hay implicada:toda una teoría de la ciencia que se trata de extender,también, al campo de la estética. Y esa teoría de la ciencia se construye a partir de la versión dellavOlpiana delos fundamentos metodológicos del materialismo histórico . Esos fundamentos metodológicos, que hacen ya depor sí que Della Volpe sea uno de ios teóricos marxistasmás importantes del siglo son: la crítica del apriOrismológico, la teoría de la abstracción determinada, y la ideade la correspondencia entre obje to y método o «lógicaespecífica del objeto especifico».
La crítica del apriorism o lógico se plantea, en -DellaVo lpe , co mo uña generalización d é la crítica de Marx aHe gel en 184 3, en la Con tribución a la crítica de la filoso-fía dd derecho de Hegel. Este texto de juventud de Marxsupone ya, según Della Volpe, un clarísimo alejamientocon respecto a Hegel. Pero no es lo más importante larecon strucc ión de las ' relaciones Hegel-Marx, sino queen ese texto de 1843, y en la crítica que Marx dirige aHegel de invertir sujeto y predicado, de cambiar la especulación en mera empiria, Della Volpe encuentra unprincipio crítico generalizador. Este nuevo principio crítico («nuevo» frente a la «antigua» crítica aristotélica delapriorismo platónico) nos hace ver que los «universales»apriorísticos no están enteramente vacíos, sino viciosa
mente l lenos de un contenido subrept ic io, en la: medidaen que se trata de un contenido no mediado (cfr.DELLA VOLPE, 1949, 164) .
Po r o tra par te, en. el texto de 1843 Mapc plantea yala necesidad teórica de desarrollar una «lógica específicadel objeto específico», suscitando así la crítica de unaorientación meramente genérica de la teoría, y abriendoun espacio de renovación teórica que se plasmará, a sudebido t i empo, en El Capital. En el programa teórico deMarx quedaba así abierta la idea metodológica fundamental de la invalidez teórica de una fundamentación genérica del conocimiento: ni son válidos en sí los procedi
mientos apriorísticos, ni podemos ignorar que los planteamientos de cada objeto de conocimiento diferenciadoexigen una articulación teórica diferenciada a su vez, yno genérica como sucede con el pensamiento especulativo apriorístico.
Si Della Volpe compara a Marx con Aristóteles,también lo compara con Galileo, cuya crítica de los procesos hipostáticos de la filosofía natural escolástica esequiparada á la crítica de las hipóstasis hegelianas porparte de Marx. Así, lo mismo que Galileo abría el camino para la fundamentación de las ciencias de la naturaleza, M arx lo abriría para la ciencia del hom bre, y por ellopara Della Volpe el marxismo puede caracterizarse comogalileismo moral.
Si el momento negativo del método del materialismo histórico está constituido por lo qué Della Volpe llam a la crttica del apriorismo lógico, el momento positivo o«construc t ivo» vendrá dado por su teor ía de la abstrac-ción determinada, en h. qae'Déldi Volpe sigue al Marx dela «Eirileitung» (1857) ala Contribución a la crítica de laecónoníía política. Frente a las abstracciones indeterminadas y apriorísticas de la econornía clásica, que constituyen el centro de su crítica, Marx propone operar conabstracciones determinadas e históricas. Pero éste es, obser
va Del la Volpe , e l comportamiento metodológico usualde toda ciencia, con lo que la fundamentación deilavol-piana del status teórico del materialismo histórico concluye así en Wíáed.áe]& universalidad áe\ método científico. Varían, tiertámente, entre las diversas ciencias «las//fw/tój que las constituyen, como varía la experiencia yla realidad (...) pero no varía, el me'todo, la lógica», ya que«no hay más que una lógica, no hay más qne un método,el de la ciencia m oderna entendida y justificada de formamaterialista» (DELLA VO LPE, 1956, 467 y 470) .
Si el rharxismo quiere ser ciencia del hombre, nosdice Della Volpe, lo tendrá que ser con el mismo rigor
formál-metodólógico de las ciencias positivas, y no recurri en do a fraseologías «pseudo-hegelianas» en torno a ladialéctica. Esto no implica, por otra parte, que DellaVolpe ignore los determinantes históricos y sociales detodo proceso de conocimiento (al revés: es el centromismo de su teoría de las abstracciones determinadas),pero sí situar una línea de continuidad, de autonomíateórica, en el plano de ios componentes formales del conocimiento científico. Con las «lógicas específicas de losob jeto s específicos», y con las determinaciones socio-históricas de toda realidad htimana, las ciencias como instituciones culturales (y, por tanto, antropológicas) tienensiempre unos específicos componentes formales que nospermiten distinguirlas de otras instituciones culturales.
Con estas concepciones Della Volj)e muestra la inviabili-dad de las concepciones dogmáticas o meramente confesionales del marxismo, en las que se supone que la citadel texto de Marx (o de alguno de sus ilustres sucesores)permite un conocimiento ajustado de cualquier faceta dela realidad, aún cuando dicho texto ni siquiera se inserteen la «lógica específica» de aquello que se quiere conocer."
Pues bien, esta teoría general del método, si verdaderamente es universal, ha de mostrar su validez tambiénen el terreno de la estética, ésto es, en la fundamentación de una estética integral, materialista-histórica. Dicha
estética deberá considerarse críticamente fundamentadasi es capaz de someter a crítica generalizada todo procedimiento apriorístico: y de ahí la constante crítica della-volpiana a las estéticas metafísicas. Si es capaz, en segundo lugar, de desarrollar su propia lógica específica, en es-
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 7/100
te caso la reconstnicción de la dialéctica semántico-for-mal del arte. Y, finalmente, si resiste la contrastaciónempírica, que consistirá en este caso en un proceso deaplicación de las abstracciones mediadas, producidas enla reconstrucción general de la dialéctica semántico-for-mai del arte, al análisis conoreto de los objetos artísticosempíricos. La universidad d<;l método se concretará así,también en la estética, en el círculo concretQ-abstracto-con-creto que, para Della Volpe, constituye la descripciónemblemática de todo proceso de conocimiento científico.
La oposición a las concepciones fílosófico-idealistasdel a rte im plica, po r otra par te, el rechazo de toda teoría .de la existencia de <'un principio primero y último» oabsoluto que trate de explicar el fenómeno estético mediante una deducción pura. Este rechazo global de DellaVolpe se dirige tanto a la formulación de un Croce, consu concepción de una * forma» eterna del espíritu, comoa la de un Lukács que, siguiendo a Hegel, sitúa la resolución genérica del problema estético en la «intuición sens ib le» .
Esas categorías, según Della Volpe, lo explican todo(en general) y nada (en particular), y por éso no hay otra
solución que la búsqueda de otro tipo de criterios, los deuna verdad científica, histórico-general, más segura aunque desde luego menos capaz de dar un satisfecho descanso. Son esos criterios los que aparecen en la reconstrucción de la dialéctica semántico-formal del arte, parael cual no tenemos ya una respuesta filosófica y apriorís-tica global, sino tan sólo (pero, al tiempo, nada menosque) la reconstrucción históricamente determinada de laarticulación de unos precisos instrumentos formales conciertos universos ideológicos, y en unas concretas sociedades humanas .
Si Della Volpe venía persiguiendo desde los años
treinta una fundamentación rigurosa de la estética, suplanteamiento definitivo no se plasmará hasta los añoscincuenta. Y en esa plasmación dos elementos intervienen de forma decisiva; por un lado, el desarrollo de susconcepciones metodológicas, a lo que me he venido refi
riendo hasta ahora; por otro, la atención a los problemasformales y la consideración de la lingüística como basepara la fundamentación teórica de la estética, aspecto este último que en el marxismo de aquellos años era casicomo una herejía, pero capaz por ello mismo de suscitaruna auténtica revolución en las teorías estéticas de laépoca.
3 . La lingüística y la estética
La utilización de la lingüística como instrumento enla fundamentación teórica de la estética se produce enDella Volpe al término de un largo recorrido intelectualen el que la valoración positiva de lo múltiple, de la materialidad, se ha tratado de ir resolviendo mediante launificación que le confiere el concepto o forma lógica.Por éso, el hilo de la reflexión dellavolpiana serán las
propuestas empiristas y antiplátónicas, como él las llama,de Aristóteles, o la figura de Kant frente a la «crisis» dela estética romántica. Desde una perspectiva estrictamente filosófica, Della Volpe llega al resultado de la presencia de los conceptos, de la intelectualidad, en los.procesos artísticos.
En efecto, como señala Della Volpe, si podemos hablar de la sensibilidad o imaginación de un científico,también podemos hablar de la racionalidad o discursivi-dad de la poesía. La coherencia, por ejemplo, de unaobra poética resulta inexplicable si se entiende como«co her enc ia fantástica», in stit uid a/'o r /¿z fantasía o imagi
nación, en lugar de en la fantasía. Ello se debe a que, según Della Volpe, que en ésto es plenamente aristotélico,no existe coherencia (= unidad) si no es por y en la razón, si no es con lo racional, mediante lo cual lo múltipleo discreto puro (la fantasía o imaginación por sí misma)adqu ie re un significado que hace expresivas las imágenes.Es decir, adquiere precisamente categoricidad, unidad.Ahora bien, lo mismo sucede con las imágenes (lo múltiple) que reciben significado, unidad, en el conocimientocientífico.
Por consiguiente, para Della Volpe, es sólo la unidad de lo múltiple, la presencia de la razón junto a las
imágenes , lo que permite hablar de forma y de valores formales en la poesía y en el arte en general, invirtiendo asíla concepción tradicional, que se manifiesta por ejemploen Vico y en Croce, de que la forma estética es expresión de la fantasía. El poeta, el artista, en la perspectivadellavolpiana, tiene que pensar y razonar para dar formaa las imágenes y, por ello, se enfrenta con la verdad y larealidad de las cosas lo mismo que el científico. Es éste,según Della Volpe, el sentido de la «verosimilitud»como elemento artístico esencial descubierto por Aristóte les .
P e r o , entonces, restablecida la unidad gnoseológica
general de todo acto humano de conocimiento (al rechazar la distinción entre conocimiento intelectivo y conocimiento sensitivo o por imágenes) se replantea, de nuevo,el problema de la fundamentación de la autonomía delcon ocim iento estético frente al conocimiento científico.
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 8/100
La raíz de la solución al problema la va a encontrarDalla Volpe en la propia estética romántica, tan criticadapor él, y, en concreto, en la teoría de la identificación depensamiento y lenguaje. La primera referencia al temaaparece en un texto de 1954, la Poética del Cinquecento,acerca de la poética de Aristóteles y sus comentaristasitalianos del siglo XVL Allí señala Della Volpe el acuerdo existente entre filósofos y lingüistas de que <'sin esesistema de signos verbales, lingüísticos, no subsistiríaconsciencia o pensamiento de ningún tipo», y en elloconcordarían tanto Saussure como Croce, o como Witt-genste in (DELLA VOLPE, 1954b, 131-132). Nombres alos que en 1956 se anteponen los de Herder , Humboldty Marx, y matizando cuatro años después, con la aparición de la Crítica del gusto, que la aportación de Herderes el antecedente de lo que será la formulación rigurosadel principio por parte de Wilhelm von Humboldt, en elmarco por tanto de la concepción «creacionista» y romántica del lenguaje.
P e r o , como señala Della Volpe, én la concepciónromántica del lenguaje se produce la reducción de éste auno sólo de sus elementos, el habla, la palabra, olvidándose así el plano social de la lengua. Partiendo ya, de unmodo definido, de la lingüística estructural, de Saussurey del danés Hjemslev en particular, Della Volpe refor-mulará el principio romántico señalando que <'la recíproca dependencia de pensamiento y palabra se despliega enconcreto como recíproca dependencia entre habla y lengua» (DELLA VOLPE, 1960, 102). Teniendo en cuenta,en todo caso, que dependencia no debe entendersecomo indistinción ya que «el pensamiento (el universal) esel fin y la lengua es siempre el medio (propiamente dicho)» (DELLA VOLPE, 1960, 151).
Éste es un punto central en la teoría estética deDella Volpe, ya que la estética metafísica, por un lado, ylas estéticas, formalistas, por otro, tienden a reducir ellenguaje y el signo estético a uno sólo de sus planos, olvidando la coexistencia de dos planos aunque siempreinseparables. Con ello, además, destierra Della Volpe unfantasma que a menudo planea sobre sus posiciones, aino advertir que la reducción romántica del lenguaje alhabla, a la palabra, tiene su punto de partida en la afirmación, aceptada sin matizaciones por Della Volpe, de laidentidad de pensamiento y lenguaje. Por el contrario, la
estructura biplanar del signo lingüístico sólo tienesentido a partir de la posibilidad de distinción, aunqueno de separación, de pensamiento y lenguaje, posibilidadque se despliega incluso en el lenguaje poético, al mismotiempo que advertimos la imposibilidad de separar losplanos del habla y de la lengua.
Pero de esa imposibilidad de separación de pensamiento y lenguaje se deriva una consecuencia de gran alcance: el pensamiento «puro» de las filosofías aprioristasno existe, todo proceso de pensamiento es, al mismot iempo , un proceso semántico. Y, por consiguiente, es elelemento técnico-semántico (inseparable del pensamien
to) el que condiciona el discurso poético o artístico demanera diferente a lo que acontece en el discurso científico, pero no hay otra razón de diferenciación entre lasdiversas formas, semántica e institucionalmente distintas, de desarrollo del conocimiento humano.
El discurso artístico y el discurso científico no son,entonces, dos tipos de conocimiento uno sensitivo o inferior y otro intelectivo o superior, como se ha dicho enla filosofía occidental desde Platón, sino < OJ técnicas {^nel sentido amplio, etimológico), del conocer humanoq u e , como dice Della Volpe, es único. La diferencia deambas técnicas reside precisamente en su especificidadsemántica:
1) una, h. poética o artística, produce un tipo de discurso cuya necesidad o autonomía semántica implica laauto-aerificación del discurso mismo, implica que es elpropio artista el que establece, a partir de la normativi-dad estética de la tradición en que se inserta, unos criterios autónomos de verdad intrínsecos a la obra misma,y válidos sólo en ella;
2) otra, la científica, produce un tipo de discurso noautónomo desde un punto de vista semántico: el científico o el filósofo no establecen individualmente los criterios de verdad, qué vienen dados intersubjetivamente, yde este modo la verificación del discurso es siempre eneste caso exterior a sí mismo, necesita de la remisióncontinua al universo global de concepciones científicas yfilosóficas en q ue tra ta de inserta rse dif ho discurso.
La poesía y el arte se caracterizan, pues, por suorganicidad semántica, frente a la heteronomía semántica dela filosofía y la ciencia. La tipicidad artística no es, porconsiguiente, una tipicidad genérico-abstracta, un producto de la imaginación pura (como se pretendía desdeVico) , sino un conjunto de caracteres comunes a todo tipo de discurso, sintetizados con otros semántico-especí-fícos. En el caso de la literatura, la tipicidad poética esuna síntesis de los significados literales (comunes con laciencia y la filosofía) con los significados metafóricos osímbolos literarios específicos. Según Della Volpe, la tipicidad poética, que es también inseparable de la razón,implica entonces necesar iamente una capacidad abstractiva , que no es metafísica, sino material, concreta, determinada, en la medida en que se establece como síntesis conlos materiales «vivos» de la experiencia que posibilitanel surgimiento de lo poético. Así, y enlazando con suteoría general del conocimiento, las abstracciones literarias válidas son también, para Della Volpe, abstraccionesdeterminadas (pero nunca abstracciones particularizantes,como en Vico, en la medida en que entonces expulsa
mos los procedimientos conceptuales, intelectivos, delespacio del arte). /
Desde un punto de vista semántico, el arte se caracteriza por un uso autónomo, contextual-interno, de lostérminos, que or ig ina una clausura semántica de las obrasartísticas, dando así lugar a una coherencia significativainmanente al propio discurso. La búsqueda poética (yartística) de la verdad es, entonces, una problematizacióntan universal de las cosas como la científica, y en estesentido como ella es también una búsqueda anti-empíri-•ca, mediada, determinada. Pero esa búsqueda se desarrolla a través de valores semánticos orgánicos y contextúales,
cuya clave reside en que se trata de términos cargadosde una pluralidad de sentidos, en que son términos plu-risignifícativos o polisentidos. En cambio, el discursocientífico o filosófico se desarrolla a través de una se-mantic idad omnicontextual, abarcante no sólo de uno sino
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 9/100
de todos los contextos que integran el universo científ ico, y por eso sus términos son unívocos. Junto a ambostipos rigurosos de discurso, Della Volpe sitúa la equivoci-dad del lenguaje común o literal.
Ahora bien, según Della Volpe tanto el discursoliterario como el discurso científico presentan una transcendencia semántico-formal respecto al lenguaje ordina
r io , que en ambos casos constituye su base. Los términosunívocos de la ciencia o los polisentidos de la literatura suponen una relación con otra cosa, con «lo equívoco» encuanto literal-material. Esto implica lo que Della Volpellama la necesidad de la co-presencia dialéctica de lo lite-ral-material como conjunto semántico-formal, tanto en lagénesis de lo unívoco como de los polisentidos, del discurso científico y del discurso artístico. Lo literal-material, el lenguaje ordinario, es por tanto la base que posibilita la comunicación y la expresión, tanto en el caso dela poesía como de la ciencia.
Esta caracterización del discurso literario supone re
chazar su caracterización como un discurso semánticam e n t e ambiguo, lo que más de una vez se ha pretendidoen el campo de la teoría li teria. Como observa DellaVolpe, no podemos nunca sustituir de forma abstractadeterminados términos de un poema sin destruir los sentidos literarios del poema. El lenguaje poético no es ambiguo, sino que está dotado de una rigurosa precisiónsemántico-formal. Lo que ocurre es que esa precisiónbusca suscitar una acumulación de sentidos, un carácterplurisighificativo de los términos, que es lo que encierrala fuerte capacidad alusiva del lenguaje poético, y el descubr imiento o génes is de nuevos sent idos producidos enla articulación semántico-formal orgánica del lenguaje.
Volveré después a ocuparme de es te problema.
Si la concepción del lenguaje poético resulta unagran apor tac ión teór ica por par te de Del la Volpe , muchomás discutible es su caracterización del lenguaje ordinario. Si el propio Della Volpe habla de la «copresencia»del lenguaje ordinario en la ciencia y en la poesía, en elcaso de que la equivocidad sea realmente su característicadeterminante , ¿cómo podríamos es tar seguros de que esaequivocidad no permanecería en el ciscurso científico yen el discurso poético.. .?
Resulta curioso que Della Volpe olvide lo que una y
otra vez él mismo reivindica en su crítica de las posiciones románticas: el carácter comunicativo (racional, conceptual) del lenguaje, y por tanto su carácter de articulación-mediación de los valores ideológicos, históricamentedeteirminados, que todo lenguaje transmite. Si el lenguaje-• ordinario fuera radicalmente <<equívoco» resultaríaim po sib le '^incluso la función comu nicativa del lenguaje,su función categorial de unificación de las experiencias(obv iamen te re ivindicada po r Del la Volpe) .
La diferencia, en mi opinión, reside más bien en elgrado de precisión del lenguaje ordinario respecto al dela ciencia o al de la poesía. En muchas ocasiones asis
timos .a un uso más que equívoco impreciso del lenguajeordinario, plagado de desviaciones de sentido o inclusode errores estructurales (sintagmáticos) como ha desvelado la gramática generativa al detectar la presencia en losusos lingüísticos de frases no gramaticales. Mientras el
uso impreciso del lenguaje en la ciencia o en lá literaturaimplica la destrucción del valor científico o literario de laobra, en el lenguaje ordinario el contexto, que es fundam e n t a l m e n t e pragmático, puede salvar la exigencia primaria de comunicación. PerC hablar de imprecisión no es lomismo que hablar de equivocidad semántica, lo queimplicaría poner en peligro, incluso, la misma posibilidaddel conocimiento humano: y ello por la imposibilidad de
separar pensamiento y lenguaje que el mismo DellaVolpe def iende .
4 . La semántica del a rte
¿Cómo explica Della Volpe la transcendencia semántico-formal del lenguaje li terario respecto al lenguajecomún? Ese, como dijimos, es el momento de la génesisde lo específico literario (y, por extensión, artístico) enel proceso discursivo del conocer humano. Y ese mo
mento es caracterizado por Della Volpe como una desviación de sentidos: la génesis de lo literario es fundamentalmente semántica, parte del plano del significado, yexige en el poeta, en el escritor, la elaboración sobre labase denotativa del lenguaje común de un lenguaje connotado o de segundo grado, en el que el acto creativo nose resuelve como invención, sino como desviación semántica que alumbra una nueva pluralidad de sentidos.Esa desviación, producida respecto a la norma y a losusos lingüísticos comunes, resulta ser, por consiguiente,una operación de transcendencia semántico-formal, queexige la técnica y el razonamiento del escritor al operarsobre la base de los términos denotativos del lenguaje
ordinar io y que or igina una pluralidad añadida de significados o polisentidos, característica de los textos literariosc o n s u m a d o s .
La fundamentación de la distinción entre arte y ciencia se sitúa, sin embargo, en lo que llevamos visto, en elplano literario. ¿Es generalizable, extensible a las otrasartes, el criterio dellavolpiano de la organicidad semántica, descubierto en la li teratura?.
Es también en torno a 1954, una época crucial en eldesarrollo de la obra de Della Volpe, cuando comienzaéste a trabajar en torno al problema de la unidad-dife
rencia de las artes. En este caso será determinante lapreocupación teórica por el cine, y en efecto los análisisde la «imagen fílmica» de los años 51-54 confluyen en elplanteamiento de l problema de la divers idad de los medios expresivos. Ese planteamiento se concretará en lanecesidad de elaborar un «nuevo Laocoonte», expresiónacuñada por Rudolf Arnheim y Umberto Bárbaro, y queDella Volpe va a hacer suya a partir de este momento.
Al publicar su Laocoonte, en 1766, Lessing habría desarrollado, según Della Volpe, una de las aportacionesmás importantes en la historia de la estética occidental ala crítica de la unidad-identidad apriorística de las artes.
Co mp aran do e l grup o escul tórico a le jandr ino deLaocoonte y sus hijos, de los museos vaticanos. Con elLaocoonte literario de Virgilio, en la Eneida, Lessinghabía arremetido contra la confusión tradicional de lapoesía con las artes figurativas, señalando la diversidad
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 10/100
de medios expresivos que se utilizan en cada caso. Peroesa diversidad expresiva de las distintas artes, de la que,según Del la Volpe , Diderot se habr ía ocupado tambiénde form a incidental, volvería a ser ignorada a partir delRomanticismo. Se introduce así de nuevo en el gustotradicional lo que Della Volpe denomina la indistincióno confusión expresiva de las artes.
Cont inuando también en es te punto su polémicaanti-romántica y anti-crociana, y después del descubrimiento del papel de la técnica y de la razón en el arte,Della Volpe rechazará toda propuesta de unidad de lasartes basada en la identidad genérica de éstas, y con untono en el que se transluce su purismo estético en laconcepción de la especificidad de cada <<lenguaje» artístico. Según ésto, la * tenden cia a hipostatizar y casi reducir el arte a un arte y la de unificar, contaminándolos,artes que son diferentes en cuanto a sus medios expresivos ( . . .) , son consecuencias-retrocesos de la preconcebida(apriorística) y cómoda 'unidad' ideal del arte» (DELLAVOLPE, 1954a , 24) .
Frente a esta unidad apriorística, y la jerarquizaciónde los valores artísticos que conlleva, es preciso segúnDella Volpe señalar la diversidad de medios expresivosy la situación de igualdad (en cuanto a su rango estético)entre las distintas artes. El principio del carácter semántico del pensamiento humano se aplica también, por consiguiente, al conjunto de las artes. Todas ellas son consideradas como un conjunto semánticamente unitario, caracterizado por su semanticidad orgánica, frente al conjunto de las ciencias y frente a la filosofia. La diversidadde las artes arrancaría dé la diversidad de medios queutilizan para expresar el pensamiento. Todas ellas son«lenguajes», pero mientras la li teratura es un lenguajeen sentido propio, un arte verbal, las demás utilizan signos no lingüísticos, medios expresivos no verbales.
La aplicación de estos principios en el desarrollo dela estética dellavolpiana requiere, en primer lugar, el intento de encontrar e l pensamiento, e l sent ido, no sóloen el signo verbal, en la palabra, sino en los signos visuales o en los signos musicales. Y, en segundo lugar,ten er mu y prese nte qu e la manifestación del pensamiento en las artes no verbales resultará de su adecuación alos límites y a la naturaleza semántica específica de los
signos o medios expresivos de que se trate.
Ahora bien, estas propuestas teóricas tan sugerentesen su formulación general, resultan muy difíciles de llevar a término. La cuestión no reside en que las artes noverbales no sean también expresión de pensamientos, desentidos. Sino en que esa adecuación a sus mediosexpresivos propios, que señala Della Volpe, suscita unaproblemática que desborda la mera utilización del instrume ntal de la lingüística. N o se trata sólo de qu e DellaVolpe domine básicamente el campo de la teoría li teraria, y que la extensión de sus principios estéticos a lasotras artes requiera el trabajo y los desarrollos de espe
cialistas en esos otros campos artísticos. En mi opinión,el origen de la insatisfacción que suscitan las propuestasdellavolpianas al salir del campo de la literatura reside enla «resistencia» que las artes no verbales muestran a serconsideradas como lenguajes.
Creo que al término de su vida, y acuciado porciertos extremismos estructuralistas tan en boga en la estética de fines de los sesenta, el propio Della Volpe fueconsciente de este problema. En un texto de estéticacinematog ráfica, publicado en 1967, Della Volpe señalaautocríticamente que es posible hablar de «lenguaje» enel caso de la literatura o en el de la música (por la existencia del signo pentagramático, convencional, distinguible de su significado sonoro), pero ni en el caso del cineni en el de las artes visuales encontramos la existencia deun «código» de signos estructurado (DELLA VOLPE,
1 9 6 7 , 4 9 4 ) .
Partir de la diferencia semántica de los diversos medios expresivos era una necesidad exigida por la propiaevolución de las artes, con la aparición de técnicas nuevas y de «nuevas artes» (como el cine o la fotografía).Una necesidad que enlazaba, por lo demás, con la revalorización de la técnica que supone el desarrollo de esas«nuevas artes», y con el agotamiento de una consideración puramente especulativa de la estética, centrada enun planteamiento del problema de la unidad del artecomo genérica manifestación sensible de la idea. Frente ae l lo, las propuestas dellavolpianas inducen una vuelta a
«los textos», a los propios procesos y objetos artísticosen su concreción, para plantear lá unidad del arte sólo altérmino de la investigación y no de forma apriorística.
Ya en los años cincuenta, por tanto, Della Volpe hace posible una consideración de la estética en la que losmedios expresivos concretos, semánticamente diferenciados, producirían formas distintas de configuración ytransmisión plástica de sentidos o significados, de «valores o pensamientos» como él dice. Las artes son consideradas, pues, en sí mismas, en sus medios, y no reducidas ala genericidad del lenguaje filosófico especulativo. Alconsiderar, por otra parte, los sistemas significativos co
mo medios o instrumentos para la expresión de los valores o pensamientos artísticos, Della Volpe no cae en lareducción formalista, t ípica por ejemplo de algunas versiones del estructuralismo, que parece agotar la dimensión estética en el nivel del lenguaje artístico. Queda asíabierta la perspectiva de una recuperación del «pleno valor humano» de las obras de arte, de su reinserción trasel análisis de las mediaciones expresivas en la dinámicasocial en que se gestan, lo que apunta a la idea del caráct e r cultural-antropológico de los procesos artísticos.
Esta idea, que queda planteada en Della Volpe, nose desarrolla excesivamente sin embargo en su estética.
Preocupado por reconducir la es té t ica desde los desarrollos meramente genéricos y especulativos, que en la tradición cultural i taliana habían fijado autores como Croceo Gentile, al análisis de los medios expresivos del arte,Della Volpe no llegó a abordar con la misma profundi-
10 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 11/100
dad el análisis de los aspectos no semánticos del arte. Este fenó me no está también en. conexión con su<'puri-smo» estético, que en su defensa del <'nuevo Lao-coónte» le l leva a extremar excesivamente los términosde las diferencias ligüísticas entre las artes y su intradu-cibilidad expresiva. De este modo, fenómenos como elteatro o el cine, caracterizados por la síntesis o confluencia de medios expresivos diversos, resultan difícilmente
interpretables, desde un punto de vista semántico, en laperspectiva dellavolpiana. Lo que sucede también condeterminadas posiciones del arte de vanguardia, que tienen su base precisamente en la búsqueda de la traducción de medios expresivos diversos, rompiendo así los límites de un lenguaje que, si podemos caracterizarlo semánticamente por unos rasgos específicos, no por ellopuede ser aceptado por el artista como un límite insuperable o normativo. Es ésta, sin duda, la misma raíz del«academicismo» artístico.
El arte, sin embargo, «avanza» tratando de desbloquear las l imitaciones expresivas en la búsqueda de nue
vos medios y signos, con frecuencia tomados de las otrasartes. Pensemos en la influencia de las artes visuales, yen particular del impresionismo francés (Cézanne y Ro-din, sobre todo) en la gestación de los «poemas-cosa» deRilke. O en la influencia del lenguaje musical y de lapoesía en la pintura de Paul Klee. El carácter cultural yantropológico de las artes, el que institucionalmente secontemplen en nuestra tradición cultural como una actividad unitaria (el arte), origina este fenómeno de interre-lación expresiva entre los diversos «lenguajes» artísticos.Lo que no obsta, obviamente, para que sea absolutamente necesario, como punto de partida, tener en cuentaque las palabras, las formas visuales o los sonidos musi
cales son semánticamente, medios expresivos diversos.
Pero el hecho de que las artes no sean «sólo» lenguajes, y que los medios expresivos sean propiamentemedios, no puede hacernos olvidar que en esa institucio-nalización unitaria de experiencias humanas que en nuestra tradición cultural recibe el nombre de arte, en muchas ocasiones existe una búsqueda de similitud en lo expresado que revierte en el avance y la renovación de lospropios medios expresivos. Más allá de la diversidad delos medios empleados, la configuración simbólica de lasexperiencias, que atraviesa toda la cultura humana antropológicamente entendida , inte rviene también de forma
decisiva en la génesis de las representaciones artísticas delas exp eriencias hum anas.. Co n ello quiero aludir a lasraíces antropológicas, culturales, de la unidad del arte , yque lo propio de ese conjunto de actividades que llamamos «arte» es la búsqueda de una condensación simbólica de experiencias a través de medios expresivos diversos, algunos de los cuales pueden ser l lamados propiamente «lenguajes», pero otros sólo en sentido analógico.Por consiguiente, tras señalar la especificidad semánticadel arte frente a otras instituciones de la cultura occidental (la ciencia, la filosofía), el análisis de los medios expresivos debería enlazar con la dimensión antropológica,con el conjunto de fenómenos pulsionales, morales yculturales en general que están en la base de las distintasformas expresivas desarrolladas por las diversas artes.
Lo más importante en la aportación de Delia Volpea la estética es su contiribución a una fundamentación no
especulativa de la autonomía teórica de la disciplina, to-.mando como punto de partida indispensable el análisisde los procesos y productos artísticos mismos, y de losmedios expresivos que constituyen su base. Son precisamente los presupues tos metodológicos de l marxismo losque se hacen jugar para plantear, a partir de ahí, el alcance plenamente humano (y por ello también racional)de los procesos artísticos, caracterizados sin embargo por
una dialéctica semánticO-formal con la realidad social queno nos permite una traducción directa o mecánica entrearte y sociedad. En virtud de esa dialéctica semántico-formal se puede afirmar que las artes son «lenguajes»,sistemas de signos, pero tampoco son sólo lenguajes: lapresencia, diferenciada semánticamente, del pensamientoen todas ellas nos muestra la dimensión cultural, de nuevo antropológica, que con tanta fracuencia olvidan losformalismos.
Como efecto de mayor alcance de la estética de De-Ha Volpe es preciso retener la quiebra de las estéticasapriorísticas y de las concepciones meramente intuicio-nistas del arte . Una quiebra que deja abierta, como alternativa, la defensa de la autonomía formal y antropológicadel arte, constituida por una apropiación técnica autónoma de los medios expresivos util izados. Así concebida, laestética no puede ser nunca una disciplina normativa,una preceptiva de lo que el arte «deba ser», sino una reconstrucción de las raíces antropológicas y expresivasque dan lugar a l fenómeno s iempre renovado de la configuración artística de la experiencia. Lo que entroncacon lo que Maiakovski escribía ya en 1926: «no esperéisreglas para convertir a los hombres en poetas o para hacer que un hombre se ponga á escribií versos: no existentales reglas: Poeta es, justamente, el hombre que crea las
reglas poét icas .» (MAIAKOVSKI, 1926, 45) .
R E F E R E N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S
• A N D E R S O N , P . (1 9 7 6) : Considerations on Western Marxism; Lon-don, New Left Books. Tr. cast. de N. Mínguez; Madrid, Siglo XXI,1979 .
• DELLA VOLPE, G. (1949): P^ l'¿ teoría de un um anismo positivo;Bologna , Upeb . En Opere, 4, a cura di Ignazio Ambrogio; Roma, Riuni-ti , 1973, PP- 133-279, 539 y 542-551-
• DELLA VOLPE, G. (1954a): II verosimile filmico e altri scritti di este-tica; Roma, Filmcritica. Tr. cast. y notas de J. A. Méndez, prólogo de• A. Méndez ; Madrid , Cienc ia Nueva , 1967 .
• DELLA VOLPE, G. (1954b): Poética del Cinquecento: Bari, Laterza.E n Opere, 5, a cura di Ignazio Ambrogio; Roma, Riuniti, 1973, pp-Í0 3 -1 9 0 y 4 7 7 -4 7 9 .
• DELLA VOLPE , G. (1956): Lógica come scienza positiva, 2^ ed.; Mes-sina-Firenze, D Án na (1^ ed.: 1950). En Opere, 4, cit., pp. 281-532,551-555 , 560 -561 , 569-571 y 592-593-
• DELLA VOLPE, G. (1960): Crítica del gwís,- Milano, FeltriUi. Tr.cast. de M. Sacristán; Barcelona, Seix Barral, 1966.
• DEL LA VO LPE , G. (196 7): «-Linguaggió e ideología nel film», en
Opere, 6, a cura de Ignazio Ambrogio; Roma, Riuniti , 1973, pp. 490-4 9 7 .
• M AI AK OV SK I, V. (1926): <.Cómo hacer versos», en Yo mismo / Có mo hacer versos, tr. cast. de A. Garc|a Tirado y E- Soldeviila; Madrid, Alber to Corazón ed i to r , 1971 , pp . 41-78 .
E L B A S IL IS C O 11
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 12/100
ARTÍCULOS
PSIGOANALISTASY EPICÚREOS
ENSAYO DE INTRODUCCIÓNDEL CONCEPTO ANTROPOLÓGICO
DE «HETERLAS SOTERIOLOGICAS»GUSTAVO BUENO
O v i e d o
En recuerdo del Seminario sobre Psicoanálisis que dirigieronlos D octores Guillermo Rendueles y José G arcía en Oviedo,Mayo de 1980.
1. Planteamiento de la cuestión
El Psicoanálisis o, si se prefiere , el * M ovimien to psicoanalítico» (die psychoana-
litische Bew egung), ha llegado a ser, entreotras muchas cosas, una institución, en elsentido en que éste término suele serutilizado en el vocabulario histórico-so-ciológico, pero también en un sentido
muy próximo al del vocabulario estrictamente jurídico.Su origen, como tal institución, habría que ponerlo aca
so , no ya en 1895 {Estudios sobre la Histeria), m siquieraen 1900 (La interpretación de los sueños)—fechas que, sinembargo, son altamente significativas en una Historia delas Ideas psicoanalíticas— sino en 1902, fecha de la primera reunión (Freud, Adler, Kaham, Reitler, Stekel) dela <'Sociedad Psicológica de los Miércoles» que inaugurósus sesiones (por convocatoria de Freud, pero a instancias de Stekel) en la misma casa de la Bergase de Vienaen la que Freud vivía. La institución se consolida comotal cuando los diferentes grupos de psicoanalistas constituidos en otras c iudades (en 1907, e l Grupo de «Genti les» — i.e. no judíos, Jun g, Binswanger—• de Zurich; en1908, el grupo de Abraham, en Berlín; etc.) , junto con
el propio grupo de Viena , se reúnen en Sahburgo (equidis tante de Viena y de Zurich) en 1908 y en N urem bergen 1910, tomando la forma de la Asociación PsicoanaUticaInternacional, cuyo pr imer pres idente fue C.G. Jung(aunque siguiendo las indicaciones de Freud). Pero tam-
12
bien pertenece a la historia de la institución la fundaciónpo r Freud , antes de la Pr imera Gu erra Mundia l , y despu és d e la «secesión» d e Adler, Jun g y Stekel, de un Comité Secreto («la existencia y las acciones de ese Comitétendrían que ser rigurosamente secretos»), cuyos «síndicos» (owóiKOi) —llamémoslos así— habrían sido Rank,Ferenczi, Abraham, Jones y Sachs (1). La institución sehará verdaderamente internacional (y casi diríamos, ecuménica) a lo largo de todo el primer cuarto de siglo, sinpo r ello pe rd er n unca la voluntad d e excluir a todo aquelque pretendiese practicar un psicoanálisis «libre» (salvaje,silvestre). En 192.9, po r ejem plo, la Asociación M édicaBr itán ica, declarará; «Este térm ino (psicoanálisis! sólo
p ue de ser aplicado ligítimamente al mé todo desarrolladopor Freud y a las teorías derivadas del uso de este método » . . .de acuerd o con esta definición, y córi el propósitode evitar confusiones, el término «psicoanalista» está reservado á los miembros de la «Asociación PsicoanalíticaInternacional» »(2). Para ingresar en la cual, se exigiráncondiciones muy estrictas en muchos casos (título de médico, años de experiencia) incluso lo que podría considerarse una suerte de «noviciado» (el análisis de «formac ión», o prepara tor io, durante un año, por lo menos , enp r o m e d i o ) .
(1) Paul Roazen, Freud y sus discípulos, versión esp. de Carlos Manzanares , M adrid, A lianza Editorial, 1978, pág. 35 V.
(2 ) British MedicalJournal, SupL, append. 2, 29-Junio-1929, pág. 266.
r E L B A S IL IS C O
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 13/100
2 . Ahora bien: el movimiento psicoanalítico —se dice— comporta una doctrina (una teoría) y una práctica( te rapéut ica) . La doctr ina sue le ser presentada desee luego, por sus mantenedores, como una doctrina científica,cuyos fundamentos se encontrarían expuestos en la obrade Freud. Discuten sin embargo sus biógrafos si el fundador fué un temperamento científico (un teórico) o si ante todo fué un temperamento práctico (por ejemplo, un
médico que , a l no poder superar e l te r ror que le producía la sangre derramada —incluso llegó, en plena madurez, a desmayarse ante su vista— hubiera encontrado elmodo incruento de ejercer la medicina; o aca,'iO ni siquiera eso, s ino un organizador ambic ioso, un hombrede empresa). Es una alternativa que en este momento nonos interesa decidir directamente, puesto que lo que nosimporta, en cambio, es otra alternativa entretejida conaquella: ¿es la doctrina psicoanalítica una doctrina científica especulativa, intrínsecamente independiente (encuanto a su verdad, no ya en cuanto a su génesis), de lapráctica terapéutica, o bien es una doctrina que consistetoda ella , en lo esencial, en un conjunto de reglas prácti
cas de índole psicagógica. '. Así planteada la cuestión parece que es posible decir que, al menos intencionalmen-te , la doctrina psicoanalítica es ante todo una teoría (y laprueba es que no se agota en la consideración de psicóti-cos o neuróticos, puesto que también se refiere a los individuos sanos y, lo que es más, a los hombres que pordefinición no son ya accesibles a ningún tratamientoprác t ico —como por e jemplo, aquel los hombres que secomían a su padre en Tótem y Tabú). Intencionalmente:porque , de hecho, es muy posible que muchos de loscomponentes teór icos más puros dependan indirec tamente de la práctica psicoanalítica efectiva, pero no precisamente de la práctica tal y como se configura explícitamente en la doctrina psicoanalítica.
3 . Podría pensarse, en principio, que el hecho deque los médicos psicoanalistas se asocien ulteriormente,intercambien opiniones , funden Colegios muy cerrados ,etc. no tendría otro alcance del que tienen los mecanismos de asociación de los restantes gremios: defensa delos intereses profesionales, exclusión de los diletantes(co nd en aci ón del psicoanálisis salvaje, de los sarabaitas,como diría San Benito). Pues no es preciso interpretarmalic iosamente de un modo meramente externo la funcionalidad de un Colegio Profesional: también cabe unajustificación interna, qu e es la qu e naturalmente daban
los fundadores: la práctica psicoanalítica debía ser aprendida por cada médico de otros médicos y sólo muy ex-cepcionalmente por <'profanos». Se trataría de condenarel autodidactismo, de preservar al Psicoanálisis de lacharlatanería, de la improvisación, hasta de la «inspiración», a fin de mantener el prestigio y la funcionalidaddel oficio del médico de almas.
4 . El punto de vis ta que hemos adoptado aquí esdistinto. Y ello en razón, principalmente, de un primersupuesto que resultará excesivo, sin duda, para los psicoanalistas profesionales, a saber: que la doctrina o teoríapsicoanalítica no es una teoría científica en modo alguno,
pese al ingente material clínico en el cual se soporta y alimponente ta lento discurs ivo de Freud y de a lguno desus cont inuadores . Nosotros suponemos aquí que la doctrina psicoanalítica es una teoría que, utilizando generalmente los modos estilísticos de razonamiento científico.
no puede considerarse en modo a lguno como una doctr i na científica, categóricamente cerrada, sino más bien com o u n a dogmática escolástica, incluso como una mitología—sin que con ello queramos significar que sea gratuita,irracional, fruto de una hipotética fantasía delirante. Ladoctrina psicoanalítica es una doctrina racionalista, perono científica (al men os cuan do pone mo s aparte desarrollos tales como los de la «introyección del pene» como
base de l superego de Melaine Klein o los del «trauma de nac imiento» de Otto Rank, desarrol los que pueden competir con ventaja con las especulaciones de la Frenología o-de la Mariología).
En el caso del Psicoanálisis, supon em os tamb ién — yes nues tro segundo supues to, que será s in duda rec ibidocon menos benevolencia por los críticos del psicoanálisis-— que la práctica del psicoanálisis asociada a su mitología (incluidos los mitos de Edipo y de Electra) o si seprefiere, los ritos asociados a sus mitos, no son siempreineficaces, sino que han conseguido, o siguen consiguiendo eventualmente, resultados terapéuticos muy satisfac
torios, habida cuenta de los márgenes de rendimientocon que se trabaja en medicina o en psiquiatría . Hastatal punto que sería legítimo apelar a esos resultadosprácticos positivos como razón y justificación de la propia doctrina psicoanalítica en la medida en que ella contiene también las líneas maestras de la praxis psicoanalítica .
Desde nuestros dos supuestos, es evidente que elproblema que inmedia tamente tenemos que plantear eses te : ¿cuál es la razón por la cual el Psicoanálisis puedealcanzar esa eficacia terapéutica (segundo supuesto),cuando comenzamos clasificando sus fundamentos teóri
cos como una mitología (primer supuesto). ' ' . El problemaaparece sólo desde luego en una perspectiva racionalista—no será problema para quien se satisfaga apelando a lavirtud curativa de las potencias irracionales subconscientes desatadas por una mitología profunda y certera genia lmente diseñada .
Y es en el contexto de este problema «racionalista»cuando se cree ver cerrado totalmente el paso a una explicación fundada en la verdad científica de la teoría tectónica del alma tal como el médico psicoanalista, cuandose dispone a actuar sobre ella , se la representa. Esentonces cuando nos vemos inducidos a acudir a esecomponente , a l parecer subs idiar io (o genér ico, de segundo orden) del psicoanálisis , a saber, el «marco colegiado» en el que se encuentran insertos de hecho losmédicos psicoanalistas. Sospechamos si no habrá que atribuir a este marco una causalidad de primer orden en elpropio proceso terapéutico; si la colegiación de lospsicoanalistas no es algo más que una estructura organizada sobre la base previa de la ciencia y del arte individuales, a fin de regularizar su ejercicio, incluso si no esotra cosa que una superestructura burocrática que seríaconveniente remover para dar paso a un psicoanálisis l ibre, en el que se «recupere» la palabra espontanea (3).
5. La tesis según la cual el psicoanálisis debiera ver
se más que como una teoría científica cuasibiológica (dela que se deduce una de terminada prác t ica y una tecno-
(3) Frangois Gantheret, L'institution de t'analyse, Partisans, París 1969,Maspero.
EL BASILISCO 13
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 14/100
logia) como un movimiento en cierto modo inconscientede si mismo (precisamente a consecuencia del enmascaramiento que la propia teoría psicoanalítica le autosumi-nistra) po dr ía parece r una tesis audaz en los primerostiempos, cuando Freud, en su gabinete privado, tratabacómo médico a ciertas personas enfermas del «aparatopsíquico» que, cuando estaba obstruido, a semejanza delo que podría ocurrir en el aparato digestivo, que trataban otros médicos, necesitaba de una purga, llamada ca
tarsis (sin que la cautela al ocultar con una palabra griegala metáfora atenuase su intrínseca grosería conceptual).Pero una vez que el movimiento psicoanalítico comenzóa desarrollarse del modo tan prodigioso que todos le reconocen, la tesis de referencia pudo presentarse con unaclaridad creciente: la esencia del psicoanálisis reside en elmovimiento psicoanalítico, y esta es su verdad —a la manera cómo la verdad del marxismo es el coínunismo. Ladificultad hay que ponerla en la formulación de la naturaleza misma del movimiento psicoanalítico. Y el únicomodo racional de proceder en el momento de intentaralcanzar una formulación aproximada es, por supuesto, elmodo de la comparación con otros «movimientos» en
los que puedan apreciarse semejanzas y diferencias significativas.
-Ahora bien; nos parece que estas comparaciones sehan orientado en una dirección que acaso adolece de unaexcesiva geñericidad y, lo que es más, de un caráctereminentemiente sociológico (utilizando aquí este términoen cuanto puede contraponerse al término más amplio«antropológico»). No por e l lo queremos insinuar queestas comparaciones, así como las discusiones detalladasen torno a ellas, sean inútiles. Son absolutamente necesarias, sin duda —sólo que su sociologismo suele desembocar casi siempre en una reducción del movimiento psi
coanalítico a los términos de una especie, entre otras, delgénero «estructuras de dominación», y esto hasta unpunto tal en el que las funciones terapéuticas del psicoanálisis pasarían a desempeñar el papel de mero pretextodel movimiento psicoanalítico.
El movimiento psicoanalítico, una vez en marcha,podía ser comparado, en efecto, a una masonería internacional, y cada uno de sus Colegios —por ejemplo, el Colegio de Jung, el Colegio de Lacan— a las logias. Puessus fines explícitos no son otros sino los de la promocióndel humanismo. La comparación con la masonería es instructiva metodológicamente: queremos decir, que las dificultades habitua les ante la preg unta ¿que es la maso ne
ría? (como las dificultades ante la pregunta ¿qué es elmovimiento psicoanalítico?) no tienen que ver, como inge nu am en te suelen creer m uchos, con la dificultad deconocer un contenido esotérico, incluso oculto, secreto,pues este contenido, en sus rasgos generales, está perfectamente conocido y tiene una historia precisa, sino quetiene que ver con la dificultad de categorización de esoscontenidos (la masonería es <un poco partido político,un poco iglesia, un poco.cofradía»).
También se ha comparado el movimiento psicoanalítico con un Partido político: «El Pro/fjor adoptaba muchas medidas prácticas para mantener unido a su grupo.Ciertas fotografías suyas equivalen al carnet de un partido político y las distribuía como señal de benevolencia yafecto». No era un partido político ordinario, encaminado a obtener el poder ejecutivo, o el poder legislativo deun Estado concreto; por el contrario, los miembros delmovimiento psicoanalítico, comenzando por el propioFr eu d, sé declaraban apo líticos. Pero sí parecía (incluso,en parte se lo pareció a L. Trotsky) un movimiento capazde inspirar am pliamen te a otros movimientos políticos,inyectándoles un sentido revolucinario («la revoluciónpsicoanalítica»). A fin de cuentas, el freudomarxismo en tendió siempre que «los movimientos marxistas de liberación colectiva» debían ser complementados por el
«movimiento freudiano de liberación individual», apelando al joven Marx, al de la Tesis sobre Epicuro, al humanista (así Réich, E. Fromm, T. Adorno, H, Marcuse,sin co ntar al mism o J.P. Sartre). D e la congruencia deesta comparación puede hablarnos la misma historia deios hechos (incluyendo aquí; que precisamente la aproximación excesiva a otros movimientos políticos pudo serel determinante de muchas herejías dentro del raismomovimiento psicoanalítico, como ocurrió en el caso deAdler o de Kunkel) .
Lo más frecuente ha sido comparar el movimientopsicoanalítico con un mov imiento religioso,, con una
suerte de Iglesia cristiano-judía primitiva. Freud sería elfundador. Cristo, mientras que Federn sería su San Ped r o : «Federn era un profeta barbudo, el San Pedro delmovimiento» dice Paul Roazen (4). Este mismo autor habla de los discípulos inmediatos de Freud (comenzandopor Hans Sachs) como de lo s apóstoles áe \ movimientopsicoanalítico. Freud es equiparado a veces con el Papa,y se habla de la pen a de excom unión cuan do Freud sepropuso excluir del movimiento a Adler y simpatizantes:«Freud —como dirigente de una Iglesia— expulsó aAdler, lo expulsó de la Iglesia oficial. Por espacio deunos años viví (dice Graf) todo el desarrollo de la historia de una Iglesia» (5). Y Rpbert Gastel, utilizando la
dis t inción de Pierre Bourdieu entre secta profética e igle-
(4), Op. cit.,pág. 331.
(5) Roazen , op. cit., pág. 210.
14 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 15/100
sia dice que la historia del movimiento psicoanalítico esla historia de la transformación de una secta profética enuna Iglesia: <-La transición de la secta a la Iglesia es sobretodo una nueva orquestación de la problemática del poder, en el interior de la organización que permite su dilatación al exterior. En la secta el poder se ejerce bajouna forma carismática, es decir, personalizada y referidaa un hogar viviente, un hombre y su texto que mantiene
de manera continua todo el edificio.. . en la Iglesia el poder se hace rutinario y burocrático, es decir, se objetivaen sus funciones.. .» (6). Según Castel, la primera paradoja del movimiento psicoanalítico sería la larga duraciónde su estado de secta —teóricamente hasta la creación dela Asociación Psicoanalítica Internacional, pero prácticam en te hasta la mu erte d e Freud en 1938. La naturalezasociológica de estas comparaciones y, por tanto, su profunda limitación, se puede deducir de la desconsideración que ellas se ven obligadas a hacer de las dogmáticas(a parte de las funciones terapéuticas) respectivas, dogmáticas antitéticas, teístas en las iglesias, ateas o arreli-giosas al menos en el tipo de asociaciones a las que per
tenece el psicoanálisis . Y una perspectiva que no puededar cuenta de estas diferencias, una perspectiva que seve obligada a nivelar las diferencias dogmáticas, así comolas diferenc ias funcionales, bajo la deno mina ción d e<• m era s su per estru ctu ras ideológicas o tácticas de u na organización de poder» es ya en sí misma muy grosera.
También se ha comparado el movimiento psicoanalítico con una horda —y la comparación es del propioFreud, <'a quien gustaba concebir a sus seguidores comouna horda en una cacería desenfrenada» (7). Esta comparación nos pone, por cierto, más cerca de nuestros propios resultados de lo que su aspecto metafórico podría
sugerir inicialmente. Y, por último, se ha comparadoampliamente el movimiento psicoanalítico con una familia, y no solamente en el sentido exhortatorio convencional, dadas las múltiples implicaciones de la familia deFreud en la génesis del movimiento psicoanalítico.
Todas es tas comparac iones , desde nues tro punto devista, proceden por tanteo, y son parciales, aunque noson gratuitas. Diríamos que captan más bien algún rasgogenérico oblicuo, por importante que sea (<'partido político, masonería, familia, etc.), o bien establecen algunaintersección efectiva, pero no del modo dialéctico adecuado, por cuanto el desarrollo del movimiento, aún pa
sando por esa intersección, consistió en gran medida eneliminarla: tal sería el caso de la familia. Es cierto que lasre lac iones entre los miembros de l movimiento se asemejaron mucho a las relaciones familiares (trato íntimo,com idas en co mú n, retratos, etc.): per o precisamente elmovimiento psicoanalítico se desarrollaría eliminando ydesbordando estas semejanzas. La familia psicoanalíticaes puramente simbólica, es decir, no es familia. Lastransferencias en las terapias no se establecen como relaciones personales, como puedan serlo jurídicamente lasde la familia y, según Freud, Breuer se habría negado ainic iar otro t ra tamiento con Anna O. porque «no habíaentendido la na tura leza impersonal de l proceso de seme
jantes transferencias en la terapia». Y otro argumento
(6) Robert Castel, Le psychanalysme, París, Máspero, 1976, pág. 204.
(7) Roazen, op . cit., pág. 359.
EL BASILISCO
importante (si se adopta el criterio económico clásico deRodbertus): la relación psicoanalítica, aquella en la quese produce normalmente la «transferencia», lejos demantenerse como una relación familiar o amistosa, ha deser estipulada como una relación que tiene mucho decontra to de compraventa , como una re lac ión de mercado—^pues el paciente es un cliente al que debe exigirsele elpago de honorarios (a un padre, después de una larga se
sión en la que aconseja a su hijo, no se le ocurre pasarlela factura, y toda especulación que tienda a desvirtuarestas diferencias en nombre de metafóricos simbolismosnos parece descaminada).
6. Desconfiando de estas comparaciones entre elmovimiento psicoanalítico y otras instituciones socialescomo excesivamente genéricas (aunque sin negar susrelaciones, incluso su eventual intersección), no hemos,por nues tra par te , deses t imado e l método compara t ivo.Senci l lamente hemos tomado otros té rminos de comparación, particularmente el movimiento epicúreo, suficientemente alejado del movimiento psicoanalítico en el es
pacio y en el t iempo, a fin de extraer de esta comparación la figura antropológica adecuada que bu scamos, yque hemos denominado helena soteriológica. Tratamos,pues, de interpretar a su luz las múltiples relaciones que,consideradas al margen de esta figura, o bien pasaríandesapercibidas, o bien se nos presentarían como idénticas a relaciones dadas en otras instituciones socialesmucho más genér icas . No pre tendemos apl icar , en todocaso, la idea de hetería soteriológica al movimiento psicoanal í t ico en los té rminos de un modelo homomorfo,pues to que comenzamos consta tando que , fenoménicamente, el movimiento psicoanalítico no es una hetería enel sentido estricto que daremos a este término. En todo
caso, las analogías entre epicúreos y psicoanalistas notendrán por qué hacer olvidar sus diferencias y la cuestión de determinar si estas diferencias son bastantes paraneutralizar las analogías o bien si no ocurre así. Porejemplo, los maestros epicúreos, respecto de sus discípulos , parecían tener relaciones muy distintas a las quemantienen los médicos psicoanalistas con sus clientes: losdiscípulos epicúreos no son clientes (ocasionales); losmaestros epicúreos y sus discípulos forman una comunidad, celebraban banquetes regulares. Los discípulos nofiguran com o clientes, es cierto, pero sin embargo es evid en te q ue daban con traprestaciones económ icas al Jardín, pues de alguna parte tenían que salir los cien drac-mas, equivalentes a una mina, que, según Timocrates,gas taba diar iamente Epicuro —sobreentendemos: lacomunidad epicúrea— en la mesa. En todo caso, el celebrar banquetes no era una característica de la comunidadepicúrea, sino una institución muy general de la sociedadantigua (banquetes del Colegio de los Curetes, banquetes fúnebres de Poseidón). Sin duda, los epicúreos formaban una comunidad más compacta , pero e l lo no debehac erno s cre er q ue la clientela epicúrea se reducía al Jardín: los amigos de los epicúreos se extendían por todaspartes, como se extienden los «antiguos clientes» de lospsicoanalistas. Una cosa son los íntimos (oí yvcópiíia), esdecir, la hetería propiamente dicha, coordinable con elColegio de Psicoanalistas— y otra cosa son los de fuera,
los externos (oi ^^coSev), que también pueden ser amigos de Epicuro. Estos externos corresponden, pues, a losclientes del psicoanálisis y ello sin olvidar las diferentesrelaciones, diferencias deducibles en gran medida de la
15
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 16/100
heterogeneidad de cul turas , pero que acaso no comprometen la analogía en lo que se refiere a los procedimientos te rapéut icos de integración de la persona, que es loque a nosotros propiamente nos interesa .
2. Presupuestos antropológicos
Dos objeciones de principio podrían parecer suficientes para desviar nuestra mirada de estas «superestructuras institucionales» que envuelven al psicoanálisis ,en cuan to posibles fuentes de sus virtualidades terapéuticas. Primera: la doctrina psicoanalítica y aún la terapiaeficaz que le suponemos asociada son cronológicamenteanteriores al movimiento psicoanalítico. Segunda: encualquier caso, la teoría psicoanalítica dispone de recursos capaces de explicar el proceso de institucionalizaciónul ter ior , en sus propios té rminos .
En consecuencia, habría que considerar como undespropósito cualquier intento de explicar las virtudespropias de la terapia psicoanalítica a partir de estructuras«envolventes» de su propia doctrina, no reductibles asus términos, puesto que, por el contrario, estas estructuras, o bien p erma nece n ex teriores al campo específicodel psicoanálisis , o bien se absorben plenamente en loslímites de su recinto.
Atendamos ante todo a la primera objeción deprincipio. Nos parece que ella queda neutralizada pordos tipos de consideraciones, también «de principio»:una de ellas referente a la misma «corporación» de psi
coanalistas (en tanto esta corporación lleva en su senouna determinada doctrina dogmática) y la otra referentea los sujetos pacientes («clientes») de la corporación. Enefecto: en la doctrina y práctica originarias de Freud, podrían rastrearse importantes momentos que implican yaun a form a colegiada. N o sólo aludimos aquí a la colaboración con Breuer, sino sobre todo a la insistencia deFreud en exigir el t í tulo de médico a todo aquel que quisiera practicar el análisis. Insistencia cuya justificaciónteórica no es nada clara, habida cuenta de que el psicoanalista procedía más como psicagogo que como médico(no diagnosticaba palpando o auscultando, ni administraba fármacos, etc.) . Y, por ello, cabría reinterpretár tal in
sistencia (que, por lo demás fué y sigue siendo un caballo de batalla entre los psicoanalistas) desde la perspectiva que estamos sugiriendo. Podríamos pensar si la insistencia en exigir al psicoterapeuta el t í tulo de médico noemanaba ya acaso de una «voluntad corporativa» —^voluntad que sólo podía satisfacerse al principio a través delas formas ya existentes y muy cerradas por cierto, de losColegios de Médicos, en una época en la que los psicoanalistas, y aún los psicólogos, carecían social y jurídicamente de figura gremial y profesional. La condición demédico serviría también para fijar el sentido global de larelación entre el analista y el cliente, lo que era decisivopara despejar cualquier otro problema implicado en unasrelaciones tan insólitas (la confesión de las «intimidadespersonales», que si tenían un débil punto de apoyo en latradición de la consulta médica ordinaria, también es verdad que estaba reservada al confesor o al amigo íntimo)y también para regular la escala de los honorarios.
Por otro lado hay que constatar aquí que fue la misma dogmática o doctrina de Freud (sin contar con la desus discípulos, principalm ente Adier) la que experimentóimportantes reformulaciones, precisamente en épocas enlas que ya existía una organización corporativa de lospracticantes del psicoanálisis . Nos referimos, sobre todo,a la reformulación de la teoría tectónica inicial de la psique — inconsciente, preconsciente, consciente— en la forma
de la teoría psicoanalítica definitiva (1923, Das Ich unddas Es), a saber, aquella que distingue el Ello, el Ego y elSuperego. Habría, pues, base para atribuir algún tipo decausalidad sobre tales reformulaciones a la nueva situación «colegiada» de la práctica psicoanalítica.
Y, si volvemos la vista a la «clientela», ¿acaso el paciente que decide acudir a la consulta del psicoanalista vabuscando los servicios de algún individuo sobrenatural eirrepetible, capaz de penetrar en sus secreta cordis'i. N o ,él va buscando a un individuo con el mayor grado decompetencia y prestigio que pueda encontrar, pero unindividuo que a fin de cuentas se le supone que tiene un
oficio, t iene una placa de médico en su puerta, es «individuo de una clase», de una profesión: suele recibirnoscon bat a blanca. N o se va a él como se va a hablar conun amigo. Hay que retribuirle como se le retribuye aldentista o al médico de enfermedades venéreas —quetambién conoce las cosas más íntimas—. La doctrina psicoanalítica pretende tener virtualidad para explicar el carác ter precept ivo de la percepción de honorar ios : peroéstos preceptos pueden ser derivados aún más fácilmentede la situación institucional a que venimos haciendo referencia, y aún contribuye a fundarla.
Y vayamos ahora a nuestra segunda objeción de
principio: que el proceso de colegiación y su eventualimportancia terapéutica puede ser reconstruido a partirde los mismos axiomas psicoanalíticos. Podríamos acordarnos de los conceptos psicoanalíticos que Freud elaboró en su Psicología de las Masas (1921) y que desarrollóW. Reich en su Psicología del Fascismo y, a su modo.Adorno, Frenkel-Bruswik, Levinson y Sanford en La Per-sonalidad autoritaria (1950), tendentes a aproximar la
16 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 17/100
identificación de los individuos en el seno de la familiacon su identificación en el seno de otros grupos humanos . El funcionamiento de los grupos estaría centrado enel jefe y en la identificación con él a través de la sustitución del ideal del yo por la figura del jefe. Otros psicoanalistas sugieren mecanismos de identificación en elgrupo, de otra índole, sugerencia que repercutirá en laposibilidad de sustituir las situaciones de la entrevista
psicoanalítica clásica (analista sentado, silencioso e invisible / pa cie nte locuaz en d ecúb ito) p or la situación del«trabajo psicoanalítico en grupo» (Didier Anzieu, Angelo B ejarau) enten dido a partir de conceptos tales como«identificación narcisista».
Ahora bien, la aplicación de estos conceptos, o deotros parecidos, no puede pretender un alcance reductorpor la sencilla razón de que estos conceptos no tienencapacidad para construir estructuras supraindividuales, tales como masa o grupo, puesto que parten de ellas (comoFreud partía ya de la familia o de la horda). Pero Tnasa,
grupo, familia, horda, no son categorías psicológicas, aúncuando en su seno tengan lugar abundantes procesos psicológicos que los psicólogos tratarán de comprender. Losfactores psicológicos juegan en su escala, sin duda, peroellos mismos están moldeados, por ejemplo, (ErichFromm se distinguió subrayándolo) por las corrientescausales psicológicas y económicas.
Nuestra respuesta a la segunda objeción, que apelaa la capacidad de los axiomas psicoanalíticos, se ve obligada a regresar a las cuestiones de principio, es decir, aconsiderar otros axiomas alternativos de los axiomas psicoanalíticos, en el momento de disponernos a enjuiciarel significado antropológico del «proceso de colegiación». Se comprende la razón por la cual esta cuestión,que aparentemente es muy secundaria, suscita al regressusa los axiomas: los psicoanalistas se ocupan de la individualidad subjetiva; pero las corporaciones de psicoanalistas son estructuras supraindividuales (sociales, históricoculturales, jurídicas). La hipótesis de la posible influenciade estas estructuras supraindividuales en el proceso terapéutico individual suscita simultáneamente la cuestión delas relaciones entre una perspectiva individualizada y unaperspectiva supraindividual. Y entonces o bien se pretende defender un reduccionismo a ultranza, un psicolo-gismo (cuando los axiomas del psicoanálisis se interpre
tan co m o axiom as psicológicos) o bien se defienden sencillamente unos axiomas no psicológicos, distintos deaquellos por los cuales la objeción cobra sentido. Sospechamos que el psicoanálisis —cuando tenemos encuenta sus pretensiones de dar razón, no solamente de laestructura de las conductas individuales, sino también deestructuras tales como el Estado, la Religión, las normaséticas y morales, el Arte, etc.—, es mucho más que unapsicología, es una Antropología y hasta una Metafísica(Eros/Thanatos), aunque todo ello suela incluirse confusam ente, den tro del m ismo no mb re de Psicología. Precisam ente^ ha sido el Psicoanálisis la escuela psicológica enlí, q.ue de un modo más constante y sistemático se han
entretejido los puntos de vista psicológicos con puntosde vista sociológicos, histórico culturales, antropológicosy metafísicos (y esto sin necesidad de apelar a concepciones como las de Otto Rank relativas a la conexión del yocon el Todo, a través de la madre y del trauma de naci
miento). Freud lo reconocía cuando en Más allá del prin-cipio del placer calificaba a sus reflexiones de «meta-psicológicas». N o ten em os, pues, la pretens ión de enfrentar laAntropología a la Psicología, sino una Antropología aotra Antropología (al Psicoanálisis en cuanto Antropología y en cuanto concepción del mundo).
Es eviden te que una reinterpretación fundamentadadel Psicoanálisis como Antropología no puede ser presentada adecuadamente en los límites del presente ensayo . M e limitaré a destacar aquellos rasgos que sean máspertinentes para nuestro propósito (a saber, el intento depensar el proceso de colegiación de los psicoanalistasdesde la idea antropológica de hetería soteriológica) a efectos me ram ent e expositivos y en modo alguno demo strativos.
Nosotros argumentamos desde una perspect iva antropológica materialista que prefiere hablar de «material
antropológico» a hablar de «Hombre», en tanto es teconcepto sugiere una realidad sustantivada más que unproceso. Y subraya en este material antrojpológico la heterogeneidad de sus componentes (fisiológicos, de diversa índole, económicos, religiosos,...) en los diversos circuios culturales y aún la relativa autonomía procesual delas" series causales entretejidas (no siempre armónicamente) d e esos com pone ntes. La variedad y heterogeneidaddel material antropológico es precisamente aquello quenos impone su clasificación. Los criterios de esta clasificación están en función del contexto del análisis que interesa instituir. Para muchos efectos, la oposición entrecuerpo y espíritu (entre componentes del material antropoló gico q ue se orden an al cuerpo , y compo nentes quese ordenan al alma, a la mente o al espíritu), puede sermuy adecuada, sin perjuicio de su arcaísmo y de sus connotaciones metafísicas. En esta ocasión nos parece máspertinente sin embargo la oposición, también clásica, entre e l individuo y la persona (es decir: entre los componentes del material antropológico que se ordenan en torno al individuo humano y los componentes que se ordenan en torno a la persona y aún la constituyen; siempreque tomemos la Idea de persona en un sentido máscercano al lenguaje jurídico o incluso teológico que allenguaje de los sociólogos o al de los psicólogos). Aunque el núcleo de la distinción entre individuo y persona—tal como nos viene formulada desde las disputas cristo-
lógicas de l siglo IV (naturalez a y pers ona de Cristo,unión hipostática, relación de la persona de Cristo conlas restantes personas de la Santísima Trinidad)— es relativamente fijo, su fundamentación es muy variable, según la axiomática antropológica utilizada. Por ejemplo,para una axiomática sustancialista metafísica, la personaserá concebida como el mismo supuesto de naturalezaracional que es sujeto de propiedades tales como la responsabilidad, la libertad, la capacidad de preveer y deproyectar, la de hablar con otras personas y formar sociedad -con ellas. Para una axiomática no sustancialista,sino procesual, estas propiedades o, mejor, sus precursoras, habrían de considerarse, en cierto modo, como da
das en cursos precisos del material antropológico; de talsuerte, que la constitución de las personas pueda entenderse a partir de ellos más que reciprocamente (es másexacto decir que la responsabilidad es causa de la personalidad que decir la reciproca).
EL BASILISCO 17
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 18/100
La dialéctica de la conexión entre el individuo y lapersona la hacemos consistir principalmente en este punto : en que el individuo es, sin duda (ontogenéticamente,pero también fílogenéticamente) una estructura de algúnmodo previa y anterior a la persona, en el sentido dequ e es imposible ent end er la formación y maduración dela personalidad sino es sobre la base de una individualidad ya constituida en un nivel biológico y zoológico
determinado; pero esta anterioridad no ha de interpretarse matafísicamente (hipostasiándola) como si la persona pudiera reducirse a la condición de una superestructurra (una máscara) que adquiere el individuo tománd olaen préstamo del depósito social de máscaras o roles, enel momento de adaptarse a los grupos de individuos desu especie.
Suponemos que el individuo es efectivamente un estratoontológico anterior a la persona; pero la dialéctica de esta anterioridad (de génesis) la haríamos consistir en lacircunstancia según la cual, sobrevenida la persona, el individuo queda envuelto de tal modo que pueda decirseque su misma individualidad resulta reexpuesta en sus
componentes y, por tanto, que la propia individualidadcomienza a ser ahora en cierto modo posterior a la persona, (en estructura, en valor). Hasta el punto de que laindividualidad misma se nos presentará como subordinada a la personalidad, que manifiesta así su carácter su-praindividual y, en el límite, su capacidad de conducir incluso a la destrucción o sacrificio de la propia individual idad corpórea .
(puesto que la cultura es, para los individuos que nacenen su seno, medio natural también).
Pero si la persona nos lleva a un orden ontológico derango más alto que aquel en el que se sostienen los individuos biológicos (a la manera como la Gracia, suponíaun orden más alto que el de la Naturaleza) esto ha de
ser debido a que los individuos humanos, de los cualeshay que partir, han llegado a constituir un medio envolvente tal que haga posible la rotación de las relacionesentre el individuo y su terminación última como persona. Solo a partir de tal exterioridad envolvente puedeentenderse la irreductibilidad de la persona al individuo.Cabría, en este contexto comparar la relación de la persona al individuo con la relación del individuo a sus precursores genéticos: mientras que tiene sentido biológicoafirmar que el cigoto contiene ya prefigurado epigenéti-camente (en la aceptación de Waddington) al individuoque a partir de él ha de desarrollarse, pero carece de todo sentido biológico suponer que este individuo está
prefigurado en los gametos (dada la exterioridad de losmismos), así también tendrá sentido antropológico suponer que la persona está ya prefigurada a partir de la confluencia turb ule nta de los mú ltiples sistemas que actúanen cada individuo, pero carecerá de todo sentido antropológico el suponer que el individuo biológico, a partirde sus prim eros estadios, contengan ya prefigurada (ni siquiera epigenét icamente) su personal idad.
Para la Antropología, el individuo comienza siendoun concepto categorial, afin al organismo —a la singularidad humana dada en una clase distributiva. El individuoes , en Antropología, un concepto perteneciente a la categoría biológica: es un organismo dado entre los múltiplesorganismos de su especie zoológica, relativo a un medioy, en el caso de los organismos más evolucionados, a unm u n d o e n t o r n o {Unwelt). El concepto zoológico de organismos de una especie y, en particular, del homo sa-piens sapiens, comporta ya, desde luego, la posesión decomplejos programas genéticamente grabados en él, según los cuales se nos presenta en general como orientado a la supervivencia (alimentación, reproducción, etc,) ytodo ello, dentro de muy grandes diferencias individuales (de peso, talla, yolumen, inteligencia, aptitudes, etc.) .Ahora b ien: la persona no la entenderemos como el mero equivalente del individuo, de lo que pueda ser especí
fico del individuo humano, porque esta especificidad nosremite más bien a una reducción de los contenidos personales al plano de la individualidad, aunque sea humana.N o nega mo s qu e esta reducción pue da ser fértil . Sin embarg o, aun que es cierto, sin duda, que la personalidad requiere un medio social para forjarse, también es cierto,cuando el concepto de medio social se utiliza de estemo-do genérico, que él es aplicable a los organismos sociales(insec tos, aves, mam íferos) no human os cuya individualidad biológica se ultima también en cuanto organismo capaz de sobrevivir, a partir de un medio social. Otro tantose diga del medio culturaL es evidente que el medio cultural moldea al individuo y le confiere unas determinacio
nes («máscaras», si se prefiere) que lo constituyen comopersona; pero si el concepto de persona pudiera construirse a partir del concepto de esa modelación, quedaríareducido al plano en el que se recorta el mismo concepto de individuo que se troquela en su medio natural
El medio envolvente de cada individuo a partir delcual se moldea la persona no puede ser formalmente definido ni como «so cieda d», ni com o «cultura» (nos referimos a la teoría cultura/personalidad), considerado separ ada o conjun tam ente. D eb e definirse desde la perspectiva de la idea del proceso histórico, cerrado en ciclostales que hagan posible comprender causalmente, ante todo, la posibilidad de las prolepsis, proyectos o programas comprensivos de la totalidad de una vida individual. Porque el material de tales proyectos o programas (prolepsis) sólo puede brotar de la misma anamnesisde vidas anteriores ya cumplidas en el pretérito y transmitidas por relato lingüístico (y esta es la razón por lacual, la idea de persona implica el lenguaje humano). Noes, pues, formalmente la sociedad en donde puede darseel proceso de la personalización del individuo, sino en la
sociedad política dada en el tiempo histórico, cuyos ciclos mínimos ya se han cumplido, porque sólo aquí puede tener lugar la rotación en virtud de la cual es posibleque el individuo se represente teleológicamente su propia vida (a partir de las vidas de otros individuos) comopro gra m a norm ativo (en tanto se enfrenta a otros proyectos a los que tiene que excluir: la persona implica nosólo pluralidad numérica de personas, sino diversidad específica de sus contenidos). A estas normas ha de someterse la propia individualidad orgánica. Y someterse significaprincipalmente: que los automatismos individuales quesiguen funcionando han de poder quedar adaptados a lasexigencias normativas de las persona —en la forma de
inhibición, represión, aplazamiento, de estos automatismos y, en el límite, destrucción de la propia subjetividadindividu al corpórea. En este sentido, la persona es la esfera misma de la acción moral y sólo por ello cabe considerarla como dotada del atributo de la libertad.
18 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 19/100
Por otro lado, los proyectos personales, moralmenteestructurados, envolverán de tal modo a la individualidaden torno a la cual giran, que resultan, ser necesarios parala supervivencia misma de la individualidad (en tanto susautomatismos han sido refundidos dentro del proyectopersonal) . Es la personalidad aquello que mantiene la estructura individual en su propio proceso, tanto como esel indiv idu o aquello qu e confiere la energía suficiente
para la acción personal. En todo caso puede afirmarseque l a reexposición que la personalidad puede lograr respecto de los componentes individuales de base no serátotal . Muchos componentes individuales quedarán sin refundir , actuando como automatismos no siempre compatibles con los planes personales: aquí cabría poner lafuente de muchas neurosis. Ahora bien, el circuito derealimentación entre el núcleo individual y la personalidad envolvente, puede inter rumpirse eventualmente, yasea debido a perturbaciones de la individualidad biológica, ya sea debido al debilitamiento o destrucción de loscontenidos ofrecidos por el medio histórico, ya sea, es lamás probable, al balance negativo de ambas causas a la
vez; podríamos considerar estas interrupciones del f lujoentre ios procesos individuales y personales como el contenido formal mismo del concepto redefinido de psicosis.
La diferencia gnoseológica principal, según lo anterior, entre una teoría antropológico histórico de lapersonalidad y las teorías psicológicas (o incluso sociológicas) acaso puede ponerse como una diferencia deperspectiva, a saber: que mientras las teorías psicológicaso sociológicas parten de situaciones en las cuales ya existen personas (por ejemplo, las f iguras del padre, de lamadre, o bien, otros roles sociales) —y por ello las teorías psicológicas de la personalidad, cuando quieren tras
cender el planteamiento factorial o estructural, para alcanzar un planteamiento genético, habrán de mantenerseen una perspectiva ontogenética— la teoría antropológicaha de regresar a esquemas en virtud de los cuales sea lapropia idea de persona aquello que puede aparecer (diga m os , po r tanto , fílogenéticamente) a partir de situaciones etológicas (zoológicas) que aún no la contienen enabsoluto. (En este sentido, la teoría filogenética de lapersona —del Superego— impl íci ta en Tótem y Tabú podría reinterpretarse como una teoría intencionalmentehistórica, aún cuando, dado su formato mítico, resultaser de hecho una teoría psicológica). Por eso, cuando seatribuye la conducta teleológica a los organismos animales (al modo, por ejemplo, de P.Y. Galperin), se estándesconociendo los mecanismos de la anamnesis histórica(que implica un lenguaje, una estructura política) necesarios para la constitución de una conducta proléptica, seestá confundiendo la subjetividad con la personalidad.
La axiomática del psicoanálisis clásico tendería a deducir la idea de persona de las relaciones entre los individuos, en tanto son relaciones <-circulares», a partir dela doctrina «biológica» de la libido. La alimentación (larelación del alimento con el niño) se contemplará desdesu perspectiva libidinosa (fase oral); los animales seráninterpretados antropológicamente como símbolos delpa dr e ( los caballos de Juan ito), la Idea de Dios será pre - '
sentada como un modo de relacionarse unos individuoscon otros individuos, e incluso el complejo de castración(en cuanto deseo de un pene) sigue manteniéndose en eleje circular. Así mismo la axiomática del psicoanálisis
clásico tiende a desarrollarse según esquemas naturalistas: <• el psicoan álisis a po rta la prue ba del re ino d e la causalidad en el dominio psíquico» decía Abraham. Estosignifica que el psicoanálisis tiende a presentar el desarrollo de la personalidad a partir de ciertos automatismoscausales que se desencadenan en los individuos (aunquesea cuando se les considera en su conexión con otros individuos). El individuo aparece como el soporte de un
cuantum de energía libidinosa cuyas «'pulsiones» se desarrollarán según un modelo hidrodinámico (la teoría delorgón como «fluido biofísico» de W. Reich se mantienendentro de esta inspiración). Cada individuo, consideradopsicológicamente, es una «vesícula indiferenciada de sustancia excitable», de energía impersonal, el Ello, que semueve bajo el puro principio de placer. Esta energía vafijándose en objeto s diversos (de significado sexual) qu edeben ser integrados por una «síntesis psíquica» cuyosgrados de intensidad son muy variables (muy débiles enlos histéricos o, en general, en todas las almas desintegradas en sus «complejos») en función de las características del sistema nervioso de cada cual. Pero en todo caso,
el pro ce so de .integración, en tanto se considera en términos puramente naturalistas ha de contemplarse en elcontexto circular , porque la l ibido individual se encuentra alimentada circularmente por otros individuos competidores: de esta limitación (de la realidad circular) brotará el Ego, que sigue siendo una estructura individual.Se diría que el individuo se transforma en persona, también en un proceso circular, a través de la identificacióncon el padre, que proporciona por vía causal natural lamáscara del Superego: al menos de aquí brota la idea deD ios , la normatividad moral, los principios superioresque regulen nuestra conducta. Pero todos estos principios habrán de ser entendidos como principiossubjetivos. El naturalismo psicoanalít ico comporta, por
t an to , una metodología según la cual los procesos de lavida individual y personal han de ser tratados como automatismos o resultados de la dinámica de determinacionesprevias (del pasado biográfico) puesto que los propiosprogramas o ideales del yo serán considerados ellos mismos como efecto de la anamnesis individual (el deseo detener un hijo de una mujer aparece como efecto del deseo de tener un pene). Pero las determinaciones biográficas son a su vez reducibles a sus factores nomotéticos,universales, distr ibuibles en el resto de los individuos.Podría decirse, pues, que el naturalismo psicoanalít icopretende const rui r las personas a partir de los individuosen su juego mutuo —y que si esta construcción cobra alguna apariencia de construcción efectiva es porque trabaja con estructuras culturales ya dadas (como puede serlola familia). Pero, en el fondo, la teoría psicoanalítica seríaimpotente para derivar del individuo la persona. Con esto no pretendemos devaluarla ni desconocer su enormeimpor tanc ia antropológica.
3 . H acía un concepto de he tería soteriológica
1. Necesitamos regresar hacia una «figura antropo
lógica» desde la cual algunos procesos de colegiaciónpuedan aparecersenos como determinaciones de procesos antropológicos más profundos. Decimos «algunos»,es decir, más de uno, a saber, el de la propia colegiación
EL BASIUSCO 19
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 20/100
de psicoanalistas, para que nuestra f igura antropológicano sea una construcción ad hoc. A esta figura antropológica que buscamos le hemos dado el nombre de «heteríasoteriológica», queriendo signif icar , por de pronto, aquella especie particular de corporaciones, cofiradías, colegios o comunidades cuya materia sea tal que, de algúnmodo, pudiera decirse de ellos que t ienen como ft inciónpr incipal la salvación del individuo en cuanto persona—una salvación que puede tomar eventualmente la forma de la curación de un individuo que se considera do-lorosamente «enfermo», no ya en alguna porción de sucuerpo, sino en el núcleo mismo de su personalidad,pero que también puede tomar la forma de un métodopara recuperar e l camino personal perdido.
2 . No se nos ocufta que el significado nuclear deltérmino «hetería» ( 'ExaLpíci,ag,Ti) sin adjetivos, no eseste . El significado fuerte —el de la época clásica griega,de los siglos V y IV, y aún posteriores— es el de unaasociación polí t ica, un «club» polít ico, como suele decir
se , con frecuencia secreto o semisecreto (sus estatutos,por tanto, no fueron hechos públicos jamás), consti tuidocon fines más o menos precisos —desde la conquista delpoder personal en la época de las t iranías, hasta el control de la Asamblea, a efectos legislativos o procesales(facil i tando, por ejemplo, testigos al socio), en t iempo dela democracia (que las declaró ilegales). En la época delas t iranías, casi cada pretendiente al poder personal estaba en la cumbre de una hetería —y ésta era denominadasegún su presidente o caudillo, apxTlYo's TÍóv exaipicov(Xen. hell . V, 2, 25). Así, Aristóteles nos dice {Política1313b) cómo Lisandro se apoyó sobre las heterías. He-rodoto (V, 71) nos informa, hablándonos de los alcmeo-nidas, de la hetería organizada por Filón: «La acción por
la que merecieron los alcmeonidas la nota de malditosfue la siguiente: había entre los atenienses un tal Cilón,famoso vencedor de los juegos olímpicos, convencido dehaber procurado levantarse contra la t iranía de Atenas,pues habiendo reunido una facción de hombres de sumisma edad [hetería] intentó apoderarse de la Acrópol is». Y Tucídides (VIII , 54) nos dice que Pisandro «sepuso en relación con todos los círculos políticos
l^wcojiooías, voz que suele traducirse por < sociedad secreta», «club polí t ico» o «hetería»! anteriormente establecidos en la ciudad, para controlar los procesos y lasmagistraturas, recomendándoles la unión y que, concertados de común acuerdo, derrocaran la democracia». Ytodavía más tarde, ya dentro del Imperio Romano, siguesiendo un «esti lo griego» (sobre todo en Bitinia, Magnesia o Alejandría) el «hacer polí t ica por medio de hete-r ía» , Ka6' ¿taipeíag jtoA,iT£X)eo9aL (8).
Sin embargo, también es verdad que las heterías notuvieron siempre este sentido, el sentido estr icto —relat ivamente— que conviene al concepto de «grupo de presión» o de «club polí t ico». Descontando las acepcionesmás viejas del término (en el Derecho cretense «hete-ría» designaba una subdivisión de la ciudadanía equiparable a la «Fratría» ática) o las heterías lacedemonias (dealgún modo intermedias entre la familia y el Estado), hayotros usos, interesantes para nosotros, según los cuales lapalabra hetería designaba a una asociación amistosa, unasociedad más o menos organizada, cuyos eTaípoL, como amenudo los qx)i.oi, o los oxyvri6ei.g, honran a un miembrocon una estatua, o le dedican una lápida. En un caso, esdesignada como etaipeía, una sociedad cultural , cuyodecreto consti tucional se conserva: es la éxaipsia xíovSa[J,¡!iaTi(Tta)v, en cu ya cúsp ide estab a un ovNayüiyzvc,.Análogamente, la épYaoxíáv éxaipeía xe KOL ouvepYaoLaen Nikopolis (9) . Muchos historiadores consideran comoheterías no sólo las comunidades pitagóricas (a veces conla connotación fuerte de «club político» secreto: así E.Minar (10)) , sino también a otras asociaciones de f i lósofos presocráticos (Diels cita a Parmenides) . Precisamenteestas «asociaciones de f i lósofos» pueden proponerse como ejemplos de heter ías que no siendo meramente aso
ciaciones amistosas, con f ines puramente privados, tampoco podrían considerarse como grupos polí t icos (en elsentido fuerte de la hetería de Pisandro o de Cilón) salvo que se mantenga una óptica radicalmente poli t icista(una óptica que quiere pasar por alto las diferenciasentre los fines políticos ordinarios de un club políticoaristocrático —aristocracia de sangre— y la «política filosófica»). Porque en estas asociaciones había que destacartambién otros objetivos espir i tuales dentro de los cualeslos objetivos polí t icos pueden aparecer, sin duda, comoun trámite indispensable, pero no como el f in principal;manifestándose, en cambio, como una característ ica permanente y consustancial a la asociación la relación de
amistad y fraternidad entre los socios, relación que compor taba no sólo e l convivium (fexaipía, ag, r\), sino también a veces el connubium fuera del recinto de la familia(TExaipCa, ag, fj, amiga, meretriz).
En cualquier caso parece necesario adjetivar el nombre que hemos elegido para designar a aquellas corporaciones que puedan considerarse más análogas a lascorporaciones de psicoanalistas (del misino modo que loshistoriadores de la antigüedad adjetivan las heterías deAtenas clásica como «heterías políticas» —politischen H e-
(8) Paulys-Wissowa, Realencydopedie de r classischen Altertumsivissenschaft,sechzehter Halbband, sub mee Etaipia , pág. 1374.
I ' líVi' 'T (^^ Paulys-W issowa, loe. cit.
(10) Edw in Minar, Jr . Early phythagorean politics, Baltimore, 1942, pág.95 sgs.
20 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 21/100
tarien de Paulys-Wissowa), a f in de mantener la distanciacon los conceptos históricos y, por ello, hablaremos deheterías soteriológicas apoyándonos en la r ica ambigüedad que al término ocoxTipúx (salvación, liberación, felicidad) corresponde. Lo esencial de las heterías soteriológicas, en el plano sociológico, sería lo siguiente: constituirse como una asociación, cofradía o colegio de individuosrelacionados entre sí (existe una nomenclatura interna) ya
vivan bajo u n tec ho com ún , ya vivan bajo techos familiares propios, que asume la misión de salvar a los individuos (a quienes se les supone extraviados, a escala precisamente antropológica, de personalidad) de su entorno(un entorno que se dá precisamente como indef in ido,
.respectó de los l ímites polí t icos y desde luego, familiares, en función de los cuales se define).
3 . Supuesta la estructura de una hetería soteriológi-ca, podríamos reformular nuestra conjetura en los siguientes términos: la eficacia práctica regularmente atr i-buible aios métodos del psicoanálisis, así como el signif icado mism o de. su doctr ina, dimanarían, en una gran
medida, de su condición de hetería soteriológica. O, todavía más brevemente: la esencia del psicoanálisis, comoinsti tución, la esencia del movimiento psicoanalí t ico, noes otra sino la que conviene a una hetería soteriológicarealizada en las circunstancias de t iempo y lugar propiosde nuest ro s ig lo .
4 . El concepto de hetería soteriológica como figuraantropológica que necesitamos a efectos de una adecuadainterpretación de nuestra conjetura sobre el psicoanálisisno será tan estr icto que sólo pueda aplicarse ad hoc a lascorporaciones de psicoanal is tas —según hemos dicho—,pero tampoco habrá de ser tan laxo, que pueda aplicarsea cualquier asociación de la que, en cualquier circunstancia, pudiera decirse que t iene como objetivo la salvaciónde los ' hom bres (en un sent ido también indeterminado,desde el punto de vista formal) , porque, en esje supuest o , toda corporación podría ser considerada de algún modo como hetería soteriológica, dado que toda corporación está insti tuida para salvar de algo a alguien —la horda cazadora paleolítica salva a sus miembros dé los ataques de las fieras; las logias de masones especulativosserían heterías soteriológicas en cuanto t ienden a salvar asus socios y aún a la humanidad entera, de la superstición y del fanatismo (11).
En cuanto a asociaciones, colegios o corporaciones,
las heterías soteriológicas han de especificarse, ante todo,por sus adjetivos intencionales (émicos). Y aquí encontramos la primera gran dif icultad metodológica: ¿acaso estosobjet ivos in tencionales han de entenderse desde luegocomo entidades fenomenológicas (émicas)?. En este caso,ser ía .muy dudosa la pretensión de a lcanzar una idea antropológica, salvo que supusiéramos que las intencionesém icám ente determinadas t ienen una consis tencia onto-lógica y no son más bien superestructuras ideológicas detrás de las cuales operan las verdaderas causas («el ser»).N o siend o esta la ocasión de suscitar un debate sobre elasunto, me l imitaré a declarar que los objetos intencio-"nales (prolépticos) a los cuales nos referimos, están aquí
tomados en una perspect iva que no quiere agotarse me-
(11) J .A . Ferrer Benimel i , Masonería, Iglesia e Ilustración, FundaciónUniv. esp. , Madrid, 1975, t . I .
rameóte en la esfera de la conciencia (de los objetivosexplícitos) , puesto que quiere abarcar también la esferade la realidad (antropológica), bien entendido que seacepte que esta realidad contiene ya en sí misma la proposición de objetivos, es decir , que no puede definirseen ter am en te en términ os << ciegos» (f isicoquímicos, porejemplo). De lo que se trata, por consiguiente, es dedescribir estos objetivos (prolépticos) en términos tales
que su realidad pueda ser reconocida desde la axiomáticaantropológica . (Objetivos tales como la «obtención de lareconcil iación de la persona humana con las personas divinas de la Trinidad » no pued en ser reconocidos com oobjetivos reales en una axiomática antropológica materialista, aún cuando tengan una evidente entidad y eficaciahistórica y psicológica, una entidad que deberá poder serreducida dentro de los l ímites de la propia axiomática.En cambio , objetivos tales como «alcanzar la reconciliación de la individualidad subjetiva con la personalidad»podrán tener sent ido, a l menos, dentro de nuest ra axiomát ica) .
Nos referimos, por tanto, a objetivos intencionalesqu e p ued en tener sent ido en la perspect iva de nuest raaxiomática antropológica. Estos objetivos a veces podránser formulados de forma muy próxima a la que es uti l izada (émicamente) por alguna corporación históricamentedocumentada. En cualquier caso, las fórmulas fenómeno-lógicas son siempre los materiales de los cuales es preciso par t i r .
5. Ahora bien, la expresión objetivos intencionalescontiene, por lo menos, tres clases diferentes (aún cuando siempre vayan intersectados) de objetivos, que denominaremos respect ivamente fines, planes y programas. Lo s
fines son los objetivos en su relación con el sujeto pro-lépt ico que los propone (finis operantis), los planes so nlos objetivos en relación con los otros sujetos personalesa quienes afectan; los programas son los objetivos considerados en relación con los contenidos (finis operis) p r o puestos. Tanto los f ines, como los planes o los programas, pueden ser clasif icados, a su vez, en dos t ipos: totales y parciales. Fines totales (o generales, al campo antropológico) serían aquellos objetivos que fuera posibleasignar a todo individuo del campo antropológico (porejemplo, según la axiomática antropológica de StanleyJevOHS o de Marvin Harris, habría que decir que es unfin general el objetivo de conseguir el mayor placer con
el menos costo de dolor posible) . Pero cabría hablar defines particulares (fines que no afectan a todos los hombres, sino a una parte de ellos) , asociados sin embargo aplanes universales: tu regere imperio populo, Rom ane, me-mento. La musa de cuyos objetivos Virgilio nos informa(Eneida VL 851) ofrece en efecto esos objetivos comofines particulares (de los romanos), pero de tal suerteque estos hombres particulares se proponían, al parecer,planes universales, ecuménicos (regir a todos los pueblos). Y, en cuanto a los programas, ya vayan ellosincluidos en planes universales o particulares, podrántambién en pr incipio concebirse como programas generales (y aquí general difícilmente podrá significar otracosa que «formal», «abstracto» —en el sentido en que
llamamos formal y abstractos a los objetivos contenidosen el programa de la Declaración de Derechos Humanosd e 18 79 : la igualda d, la liberta d, la fraternidad) o bien,como programas especiales (conseguir que hablen inglés
E L B A S I L I S C O 2 1
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 22/100
o esperanto, bien sean los habitantes de América del Sur—plan particular— bien sea la totalidad de los hombres—plan universal— (12).
6. Los objetivos de las heterías soteriológicas se nospresentan, ante todo, como fines particulares: son los fines de una corporación de especialistas, no son fines quepuedan ser atribuidos a todos los hombres —entre otrascosas , se exige un alto grado de entrenamiento para poder asumirlos («Con un solo hombre que posea el artede la medicina, basta para tratar a muchos, legos en lamateria; y lo mismo ocurre con los demás profesionales». Pla tón, Protágoras 322 c). Sin embargo, ¿cabría afirmar que los planes de las heterías soteriológicas son, almenos virtualmente, universales?. Las heterías soteriológicas, ¿buscan salvar a todos los hombres?. Acaso su di-,ferencia con las iglesias universales, ecuménicas, puedaponerse en este punto. En algún sentido podría decirseq ue las hete rías soteriológ icas tien en una <• vocación ecuménica» —aún cuando luego, de hecho, su acción estéescandalosamente reducida a una región de la humani
dad. <'Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todacriatura» (San Marcos, 16, 15). Este objetivo, aunque esfin de una pequeña comunidad (el colegio apostólico)tiene planes universales («toda criatura»), si bien de hecho debieron transcurrir dieciséis siglos (el descubrimiento de América) para que esta universalidad intencional pudiera alcanzar un significado objetivo: un lapso detiempo demasiado largo para la consistencia de ésos planes que se vieron por ello gravemente comprometidos(13) . Ahora bien, los programas apostólicos eran (tal esnuestra interpretación, sin duda muy discutible) programas específicos —predicar el Evangelio— no genéricos,abstractos. La especificidad de estos programas podríaademás corroborarse si se tiene en cuenta que en ellosestaba siempre presente el objetivo del encuentro oidentificación con Cristo, como figura idiográfica, y esteobjetivo es el que propiamente comportaba la salvación.Por aquí, cabría especificar la idea de la hetería soterio-lógica en tanto a ella le asignamos objetivos —^program a s — de índole genérica, formal, etc., y no específica. Yesto sin perjuicio de reconocer que, en la medida en quela presencia de Cristo se haga más lejana e inconcreta,en la medida en que el Dios salvador comienza a funcionar más bien como un Deus absconditus irrepresentable,es decir, sin contenido concreto, en esa medida, es muyprobable que los conventos cristianos puedan pasar adesempeñar las misiones de una hetería soteriológica.
7 . Concebimos el objetivo programático de lasheterías soteriológicas como un objetivo abstracto, indeterminado, genér ico, a saber , e l obje t ivo de Idí formalidadmisma de la individualidad personal, en cuanto tal. Esteobje t ivo lo consideramos abs trac to, prec isamente porquefigura como tal objetivo —^puesto que suponemos que laindividualidad personal resulta originariamente del cursomismo de la realización de los proyectos materiales (fines , planes, programas) del individuo que actúa en elcontexto de los otros individuos de su entorno «circular». Solamente cuando en virtud de circunstancias quetrataremos de determinar el proceso directo (material)
de formación de la individualidad personal se interrumpe
(sin que quede interrumpida la actividad del individuo),pu ed e su rgir como objetivo reflejo la propia forma de laindividualidad personal, erigiéndose de este modo en unprograma formal, por cuyos lineamientos y métodos deejecución se constituirían como tales las heterías soteriológicas.
8. Nos atenemos, por tanto, al principio según elcual la formación de la individualidad personal carece deposibilidad y aún de contenido al margen de todo sistema de clases (arquetipos culturales, familiares, profesionales, etc.) históricamente determinadas, a las cuales hande pertenecer los individuos. El individuó, en efecto, es
siempre correlativo a una clase (distributiva y atributiva)y, por tanto, consideramos como mera tesis metafísicatoda pretensión de tratar al individuo y a los procesos deindividuación como algo que tuviese un sentido sustantiv o , fuera de todo enclasamiento histórico o, aún dentrode él, com o algo que pu diese abrirse camino por sí mism o , como si la individuación tuviese sentido antropológico intrínseco, incluso cósmico. Así lo pensó Schelling,y este pensamiento, a través de Coleridge, pasó aHerbert Spencer, que lo incorporó a su sistema filosófico, que tanto habría de influir (de un modo más omenos difuso) entre las mentalidades positivistas del pasado siglo y, a su través, en las del presente. «La vida esuna tendencia a la individuación; y los grados de altitudo intensidad de la vida corresponden a la progresiva realización de esa tendencia» (14). Sin contar con la presencia de esta tesis en la mente de muchos filósofos dela ciencia natural (la «corpusculización» de Theilard deChardin) señalaríamos aquí, dentro del campo de laantropología, las ideas de Erich Fromm acerca de esa«corriente incontenible» que camina hacia la individuación y que, manando ya desde el principio de la historia(aunque reproduciéndose en cada situación ontogenética)se habría acelerado precisamente a consecuencia de laprogresiva disolución de los «enclasamientos» que aprisionaban al hombre antiguo y al hombre medieval (la disolución de los gremios, de las estructuras feudales y
(12) G us tavo Bueno , El individuo en la Historia, Universidad de Ovied o , 1980, pág. 89.
(1 4 ) O t to G a u p p , Spencer, trad. J . González, Madrid, Rev. Occ, 1930,p á g . 8 3 .
22 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 23/100
eclesiásticas) arrojando, en la época del Renacimiento, ala libertad, a las individualidades personales desnudas,aterrorizadas al encontrarse ante su propia existenciaabsoluta, tan libre como insegura. Fromm llega a decir:<'la sociedad medieval no despojaba al individuo de su libertad, porque el ' individuo' no existía todavía; el hombre estaba aún conectado con el mundo por medio desus vínculos primarios. No se concebía a sí mismo como
individuo, excepto a través de su papel social. . . , no sehabía desarrollado todavía la conciencia del propio yoindividual, del yo ajeno y del mundo como entidades separadas». Son afirmaciones que, al margen de ser históricamente impresen tables, presu pon en una idea metafísica del individuo, como si éste pudiera concebirse a símismo al margen <'de su papel social», al margen de lasclases. Porque en el Renacimiento y en la Reforma, noes el individuo, qua tale, lo que emerge, sino, a lo sumo,una cierta determinación de la individualidad en funciónde los nue vo s enclasamientos h istóricos, culturales y sociales.
La individuación personal tendría más que ver, encambio, con el ejercicio de un proceso operatorio quesólo es viable en el seno de unos esquemas ya abiertoshistóricamente, por tanto, en el seno de una tradición.Según esto, la individuación si aumenta o disminuye, nolo hará en función de la desaparición progresiva de losenclasamientos, sino, por el contrario, en función de lavariación de éstos, de la capacidad del individuo para,desde una clase, pasar a otra, mantenerse en su conflicto,producir intersecciones nuevas, etc. La tesis de Frommse apoya en el fondo en una concepción lógica del individuo que ignora la conexión de éste con la especie misma (o, si se prefiere, con el <'sexto predicable»).
9. En e ste se ntid o, <'las crisis de la persona lidad» nohabría que enfocarlas —cuando alcanzan una dimensiónhistórica— como consecuencia de una liberación delindividuo respecto de las clases a las cuales pertenece,s ino , por el contrario, muchas veces incluso, como consecuencia de una acumulación de estos enclasamientosenvolventes en tanto pueden tener más probabilidad deneutra lizarse m utu ame nte, dejan do al individuo no ya libre (en un sentido positivo, moral), sino indeterminadoe irresponsable; no ya tanto disponible para emprendercualquier camino, sino débil y enfermo para escoger ning u n o . No es e l miedo a la libertad —-concepto puramente
metafísico— lo que impulsa a muchos individuos a acogerse a una obediencia fanática: es la disolución de todoenclasamiento firme, la indiferencia ante los arquetipos oestilos de vida, en tanto han sido devaluados o neutralizados por otros arquet ipos opues tos . Y no tendrá porqué ser el Renacimiento la época privilegiada en la cualp u d o com enzar a producirse masivamene esta <'eclosión»de la libertad negativa. Las crisis de la individuación personal —las crisis de los proyectos personales de vida—tendría lugar más bien siempre que se produzca una confluencia regu lar de clases o arquetip os opu estos. Estas situaciones pueden darse no solamente en épocas de crisis ,de desintegración (política, económica, social), sino enfases de integración político-continental, como puedaserlo la época del desarrollo del Estado Romano, hacía elsiglo III a.n.e. o la época del desarrollo de los grandesestados continentales (como puedan ser los Estados Unid o s , en el siglo XX). Las grandes ciudades cosmopolitas.
po r he terogéneas que sean entre s í —Rom a, Atenas,Alejandría, Viena, París o Nueva York— producen figuras semejantes, figuras genéricas {géneros posteriores) deindividuos y, por supuesto, de muchas otras cosas. Sim-mel lo había observado, no ya refiriéndose a las ciudadescosmopolitas, sino desde una perspectiva mucho másabstracta: <-cuanto mayor sea el número de formas quese encu ent ra en un gru po , es decir, cuanto mayor sea la
desemejanza exis tente entre los e lementos que compone n M y N , tanto más prob able será qu e surjan en cadauno de los dos grupos formaciones análogas a los delot ro ». Y lo explicaba así: <'A1 apartarse cada gru po de lasnormas que hasta entonces habían regido en él, diferen-cianse en todas las direcciones y necesariamente ha deocurrir una aproximación (primeramente cualitativa oideal) de los miembros de uno a los del otro. Esto acontecerá aunque sólo sea porque aún entre los más diversos grupos sociales las formas de diferenciación son iguales o muy semejantes: las relaciones de la simple competencia, la unión de muchos débiles contra un fuerte, lapleo nex ia d e algunos individuos, la progresión con que
se acrecen las relaciones individuales, una vez iniciadas,la atracción o repulsión que se produce entre individuos,por virtud de su diferencia cualitativa, etc.» (15).
10 . La figura genérica (de entre aquellas que la ciudad cosmopolita arroja) que nos interesa aquí considerares la figura del <'individuo flotante», bien conocido ydescrito muchas veces por novelistas, sociólogos, etc. ,utilizando diversas categorías de análisis. Figura que concebimos precisamente como resultado de la confluenciano ya de una determinada cantidad de personas que sobrepase la cantidad de contactos interpersonales promedio de las situaciones estimadas normales, sino de la
confluencia de los arquetipos diferentes que puedan irasociados a esos contactos. Hablamos de individuos flotantes, como individuos que dejan de estar asentados enla tierra firme de una personalidad ligada a un tejido dearquetipos regularmente interadaptados. El individuo flotante no es pues el resultado formal de la aglomeración,ni del descenso del nivel de vida (las dificultades del individuo que busca t rabajo no producen normalmente ladespersonalización, sino que, por el contrario, puedenconstituir , dentro de ciertos límites, un campo favorablepara imprimir un sentido personal a la vida de ese individuo) . Las individualidades flotantes resultarían no precisamente de situaciones de penuria económica, ni tampoco de anarquía política o social (anomia) propia de las
épocas revolucionarias, sino de situaciones en las cualesdesfallece, en una proporción significativa, la conexiónentre los fines de muchos individuos y los planes o pro-gramas colectivos, acaso precisamente por ser estos programas excesivamente ambiciosos o lejanos para muchosindividuos a quienes no les afecta que «el romano rija alos pueblos para imponer la justicia». Situaciones en lascuales comienza a darse el caso en que muchos individuos, sin perjuicio de poseer ya una biografía o cursopersonal, no encuentran la conexión con los planes vigentes, de cualquier tipo que sean, planes capaces deimprimir a sus fines propios un sentido peculiar. Ello,según estas hipótesis, no necesariamente porque no exis
tan estos planes colectivos, o porque la soledad del indi-
(15) G. S immel , La ampliación de los grupos y la formación de la indivi-dualidad, en Sociología, trad. esp. Rev. Oc c, t. VI, pág. 110.
EL BASruSCO 23
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 24/100
viduo les aparte de ellos, sino porque llegan a ser superabundantes y se neutralizan ante situaciones individuales,de te rminadas .
Ahora bien: insolidarios de estos planes o programascolectivos o bien, sometidos a solidaridades incompatibles, las individualidades comenzarán a flotar en la granciudad, s in rumbo ni dest ino propio. Sobre todo: al per der su capacidad moldeadora, los planes y estructurascolectivas (familiares, religiosas, políticas) —y acaso lapierden precisamente por la magni tud ecuménica de sudesar rol lo— que conf ieren un sent ido (un destino) personal a cada individualidad corpórea, integrando su biografía, haciéndola en cierto modo necesaria y no gratuita,los coiítenidos individuales (biográficos) comenzarán aaparecer como superfluos (<'de sobra», para emplear laexpresión de Sartre) desconectados entre sí , desintegrados, contingentes («libres», dirán algunos). Es el nombrepropio o personal aquello que comiena a ser «insignificante». En cualquier caso preferimos considerar a los individuos f lotantes no ya como un resultado formal y
característico de las ciudades cosmopolitas, sino como unsubproducto de las nuevas organizaciones totalizadoras.U n subp roduc to qu e no es precisamente específico deuna sociedad determinada por un específico modo deproducción (el «individuo flotante» no se recluta sóloen t r e los pequeños burgueses de la sociedad capitalista),puesto que es más bien un resul tado, como género poster ior , de sociedades determinadas por modos de producción muy diversos.
1 1 . El individuo flotante es una figura genérica cuyacant idad, s in embargo, puede i r creciendo regularmentehasta alcanzar una masa crítica. Las heterías soteriológicas
aparecerán en este momento, procedentes acaso de lainiciativa de individuos que pertenecen a la vez a esa masa crít ica y a otros círculos tradicionales en trance de desaparición. La iniciativa de estos fundadores (o salvadores) comenzaría precisamente tras la clara percepción delas indiv idua lidad es flotantes en su formalidad subjetivade tales y mediante el proyecto de salvar como personasa esas individualidades flotantes. Pero no ofreciéndolestanto ideales o normas objetivas, cuanto manteniéndosedentro de esa su formalidad subjetiva individual. Mientras la subjetividad se desarrolla ordinariamente al hilode las actividades personales objetivas de índolereligiosa, política, artística, etc., se diría que las heterías
soteriológicas se proponen como objetivo de toda actividad personal, la integración misma de la subjetividad encuanto tal , un objetivo «reflexivo», pero según una re-flexividad institucion alizada , socializada y, en este sentido, efectiva, como proyecto posible. No se trata, pues,de formar un par t ido pol í t ico, de proponer planes devida religiosa, económica, artística. Se trata de salvar aestos individuos f lotantes a partir de la forma misma desu subjetividad, lo que exige, eso sí , incorporarlos a unacomunidad que los reconozca como personas. Estacomunidad será la hetería soteriológica. Pero esta comunidad, como decimos, no habrá planeado su acción salvadora mediante la propuesta de programas objet ivosdistr ibuibles, sino mediante el programa formal de la sal
vación de los individuos f lotantes ya existentes a partirde su mis ma facticidad biográfica. Las hetería s soterioló gicas, en lo que t ienen de insti tución específica, son dees te m od o las agencias de recuperación de la forma per
sonal, para los individuos f lotantes que la han perdido,mediante la conversión de la misma individualidad biográfica en una forma personal, de la transformación de laforma de la facticidad biográfica en la forma de un desti-ño , a través del reconocimiento de la biografía como unacadena con sent ido necesar io en el contexto de su mismaindividualidad (reconocimiento que es aportado por lahetería, convertida en la t ierra f irme del individuo
flotante, del cliente) , y esto , po r med io de la creación deun a forma de la personalidad cuyos planes o contenidospu ed an ser definidos co mo fines inman entes a la propiaindividualidad («felicidad», «placer», «tranquilidad»,etc . ) . Se trata de algo así como de una hipóstasis de laindividualidad personal, lo que no significa que estemosante una forma vacía, puesto que se alimenta del r icomaterial segundogenérico con el cual se amasa el espíri tusubjetivo (terrores, fobias, envidias, afectos, odios, etc.) .Pero la hetería l legará a ser algo así como una comunidad de individuos f lotantes que buscan su personalidadmediante el reconocimiento de sus propias individualidades f lotantes como destinos, l lenos de sentido por el
hecho de estar dados y precisamente porque la heter ía esel órgano insti tuido para que este reconocimiento puedatener lugar de un modo real —social— y no meramentesubjetivo —^ilusorio—. Podría concluirse así que la hete-ría t iende a consti tuir una f igura o plan objetivo sobre labase de la acumulación de los espíri tus subjetivos. Elmecanismo general sería éste: la reinserción, en el senode la hetería, del individuo flotante como persona, envirtud de la reconstrucción (realizada necesariamente porla insti tución) de la propia biografía ( incluyendo los detalles corpóreos, iconográficos, etc.) como un destinopersonal : un mecanismo esencialmente análogo a aquelque inspira a los astrólogos cuando hacen el horóscopode una persona, porque, gracias al horóscopo, los actos
más insignificantes del individuo subjetivo pueden aparecer como escritos en las estrellas, como un destino. En lahe terí a, la salvación requ erirá la exhibición porme norizada (la confesión) de la biografía subjetiva del individuoflotante y la reco mp osic ión de esta biografía en térm inosde destino, no de azar. Los actos más insignificantes delind ivid uo más insignificante resultan así estar rebosantesde sentido, necesarios por el hecho de ser inscritos enun texto que pasa a formar parte del Archivo de Historias Clínicas del Colegio, a disposición de cualquier colegiado, reinterpretable por él . El psicoanalista, como undirector espiri tual epicúreo, tendería a producir un horós-copo psicológico (a pa rtir de los aco ntecim ientos infantiles a
la manera como el horóscopo lo hace a partir de los detalles del nacimiento).
Una hetería soteriológica facil i tará, por tanto, unentorno o envoltura personalizadora artif icial (reflexiva,formal) a los individuos flotantes. En este sentido, vería-.mos, en el programa de las heterías soteriológicas, algode ilusorio o falso (no vacío), porque falso e i lusorio esproponer como proyecto personal del individuo f lotanteel contenido biográfico de la misma individualidad subjetiva (facilitando, eso sí, la forma social que objetiva elp rop io p royec to ) .
En cualquier caso se comprende (dado el carácterlimitado de los arquetipos), que las estructuras envolventes que la hetería pueda aportar habrán de proceder deotras est ructuras preexistentes, eminentemente de las
24 EL BASIUSCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 25/100
estructuras familiares. Pero no ya en virtud de misteriosos mecanismos comunitarios, sino en tanto en cuanto(principalmente) la familia asumió ya institucionalmentela corporeidad individual de sus miembros, en cuantotales su iconografía, su nacimiento, sus enfermedades,sus anécdotas). En este sentido, podría decirse que unahetería es, o puede ser, un sucedáneo de la familia o dela comunidad religiosa, principalmente en lo que ellastienen de estructuras jerárquicas; pero, por ello mismo,no será ya ni familia ni comunidad religiosa. Sin duda,'-funcionalmente, para el individuo, la hetería puede ejercer el papel de una familia, pero precisamente sabe queno lo es en absoluto: tan sólo ocurre que el médico ejerce una función similar a la que puede desempeñar algúnfamiliar (no necesariamente el padre) o algún amigo.Una hetería soteriológica tiene mucho de reconstrucciónsimbólica de la estructura de la familia en tanto ella estáfundada (tal como lo expone Aristóteles en la Etica aNicomaco) en la amistad y en la desigualdad. Es una reconstrucción simbólica formal que se lleva a cabo en elseno de una sociedad política (fundada, en el mejor caso,
sobre la igualdad y la justicia), en el ámbito del Estado,pero sobre la base de los individuos flotantes que nopueden encontrar salvación personal en el conjunto delos programas y planes políticos del Estado. Las heteríassoteriológicas se mueven dentro de los grandes estados ociudades cosmopolitas, pero replegándose continuamentede su influjo. En este sentido, las heterías son constitutivamente instituciones «de derecho privado», y todointento de convertirlas en instituciones públicas equivaldría a desvirtuarlas. El Estado puede llegar a tolerar a lasheterías soteriológicas, pero no puede convertirlas enobjetivos propios, en contenidos de sus propios planes.Para el Estado, los contenidos subjetivos se neutralizan,
se abstraen, son sustituibles. En esta perspectiva las hete-rías pueden representar el intento genérico de salvaciónde individuos flotantes en una sociedad en crisis de descomposición o de anomia —la descomposición de estructuras va acompañada de la integración en otras gigantescas estructuras políticas supraindividuales, tales como losestados imperialistas del esclavismo, o los estados imperialistas del capitalismo. Las heterías soteriológicaspueden representar un proyecto de salvación inmanentede la subjetividad que no quiere ser absorbida o aplastada por el Estado, que se mantiene en la esfera de losderechos humanos, en tanto estos están en conflicto conlo s derechos del ciudadano.
El mantenimiento de la distancia de las heterías conel Estado se corresponde muy bien con otra propiedadque se deduce inmediatamente de su formalismo íiubje-t ivo: el ecumenismo de los planes de la hetería. Sin perjuicio de la posibilidad de ver a las heterías soteriológicas surgiendo del seno muy limitado de una gran ciudad,lo cierto es que el formalismo de sus programas les llevará a desconocer las fronteras políticas, lingüísticas o raciales.
12. Supuestas las heterías soteriológicas, es decir,situándonos en su centro, en cuanto son formaciones es
pirituales en el sentido dicho, podemos deducir las líneasesenciales de la dogmática (o doctrina) antropológica queles es inherente, en la medida en que (como se nos reconocerá) es imprescindible para cada hetería disponerde un esquema de coordinación de los individuos flo
tantes (clientes) con la propia hetería salvadora. Se trata,pues, de intentar determinar las tesis constitutivas de tales dogmáticas, lo que requiere una interpretación prag-mática de las doctrinas que las propias heterías llevanasociadas y por las cuales se definen como «escuelas».Evidentemente, las tesis constitutivas de estas dogmáticasdeberán ser formuladas de modo muy abstracto, adecuado al nivel de abstracción en el que se nos ha dibujadohasta ahora la propia idea de hetería soteriológica; peroesta abstracción no excluye la determinabilidad de suscon ten ido s dogm áticos abstractos a fórmulas m ucho másprecisas (fórmulas que resultarán del contexto cultural oideológico en el cual cada hetería particular sedesenvuelve). Asimismo se nos admitirá la posibilidad detransformación de lo que, desde nuestro punto de vista,son tesis pragmáticas de un sistema doctrinal en la formade un sistema teórico, que se presentará como la exposición de una doctrina antropológica con pretensión designificado absoluto, no subordinado a la praxis de la hetería. Por nuestra parte, no necesitamos afirmar la reduc-tibilidad de toda teoría que de algún modo pueda consi
de ra rse isomorfa al sistema doctrinal inheren te a lasheterías a los límites de un sistema pragmático. Inclusopodrían verse las cosas, recíprocamente, diciendo queentre todas las teorías antropológicas en principio posibles , las heterías soteriológicas seleccionan precisamenteun tipo que les es acorde a sus necesidades pragmáticas.
La dogmática heteriológica o sistema dogmáticoinherente a una hetería en cuanto tal —sistema cuyo conocimiento suele ser preceptivo de algún modo para susmiembros— habría de constar de las siguientes tesis mín imas:
(I) Ante todo, una tesis general en la que se reconozca la naturaleza individual y subjetiva de los finesprácticos constitutivos de cada uno de los elementos dela clase de clientes de la hetería. Este «'trámite general»(como podríamos denominar lo) puede ser e jecutado demodos muy diversos desde el punto de vista ideológico,psicológico, etc. En cualquier caso, la ejecución del trámite general deberá incluir la definición explícita de lanecesidad de algún tipo de cooperación entre los elementos de estas clases, a efectos de la realización de susfines propios. En realidad, este trámite general comprende la exposición de una tectónica antropológica trimem-
bre (que damos en el punto III), una vez establecidas lassituaciones respecto de la hetería.
(II) Podemos distinguir tres situaciones de los «elementos del universo del discurso»:
(1) Una situación que necesariamente deberá poderser ocupada por cada elemento de las clases definidas en(I), un trámite de reconocimiento de una «situación deflotación» po r resp ecto d e la hetería . (La doctrina psi-coanalítica del inconsciente podría venir determinada enel contexto de este trámite: el individuo es inconscienteprecisamente porque está fuera de la hetería). La situa
ción de flotación nos remite a los elementos de la clase,en cuanto son individuos corpóreos dotados de unadeterminada cantidad de energía, de algún modo impersonal. La situación de flotación es, pues, coextensiva conla clientela virtual de la hetería.
EL BASILISCO 25
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 26/100
(2) La dogmática co ntendr á también un trámiteorientado a establecer la necesidad de una segunda situación, la situación de subjetividad, atribuible a todos loselementos del <<universo del discurso». Si el trámite deindividualidad nos conduce a una situación flotante porrespecto de la hetería, el trámite de subjetividad de estáindividualidad nos conduce a una situación orientada yahacia la hetería (una voluntad de curación); pues la subjetividad es aquí tanto como consciencia de la individualidad, en cuanto necesita de la ayuda y cooperación deotras subjetividades.
(3) Un trámite de personalización, en virtud delcual el individuo subjetivo se defina como cliente de lahetería, moldeado por ella de tal suerte que la facticidadsubjetiva aparezca como un destino personal.
(III) En cuanto a la conexión de las tres situacionesrecien descritas y los elementos del «universo del discurso » , diremos que se establece mediante una doctrinatectónic a antropológica trimem bre y de una dinámicaque le es proporcionada:
(A) Se supone que cada elemento del «universo deldiscurso» puede ocupar cada una de las tres situacionessucesivas y acumulativamente, así como también regresarde una situación superior a otra inferior («trámite de extravío existencial») Se comprende también que estasocupaciones sucesivas y acumulativas constituyan determin acion es de los individuos y, por consiguiente, quesea muy probable la interpretación de estas determinaciones como equivalentes a los estratos de la personalidad, a saber: la individualidad, la subjetividad y la personalidad en el sentido estricto.
(B) Se comprende también (dado el postulado dedisociabilidad de estos estratos o situaciones) que, cuando se consideran como dados los elementos de este«universo lógico del discurso», habrá que hablar de diversas distribuciones posibles de estos elementos en cadauna de las situaciones previstas. En este sentido, a la
dogmática de una hetería le es propia una concepciónclasifícatoria ternaria de los elementos del universo lógico —lo que se traduciría, en términos sociológicos, enuna teoría de las clases sociales. (Cabría objetarnos queesta dogmática está en este punto muy alejada de lasdoctrinas efectivas de la escuela psicoanalítiea, principalmente de la doctrina de la neurosis en cuanto derivada de la represión: diríamos, sin embargo, que lo esencialdel concepto de represión, está ya incluido en el concepto según el cual la individualidad originaria se vedeterminada, por motivos exteriores, a caer en la subjetividad y su dialéctica estriba en la circunstancia de queesos momentos exteriores son a la vez constitutivos delproceso de personalización).
(C) La salvación se definirá co mo la elevación d e loselementos que se encuentran en la situación de individualidad subjetiva a la situación personal (los miembrosde la heter ía se salvan salvando), med iante, un con tactofundamentalmente lingüístico.
4 . El jardín epicúreo como hetería soteriológicay otr os ejemplos y contraejemplos
1. La interpretación de determinadas institucioneshistóricas en términos de heterías soteriológicas es unatarea siempre sometida a discusión, dada la borrosidadde los límites del concepto y los infinitos grados que enla práctica han de esperarse, así como la semejanza desus funciones parciales con las desempeñadas por institu
ciones que no son heterías. Dentro de nuestra culturaoccidental es obligado pensar, ante todo, en la Iglesia católica, en cuanto institución autodefínida por su misiónsalvífica de las almas. Institución, además, ecuménica,que no quiso distinguir entre griegos y bárbaros, que sedirige a todos los hom bres . Sin embargo , no nos pareceque la Iglesia romana pueda ser considerada indiscrimi-nadarriente como una hetería, al menos cuando se la consid era en su con junt o. La complejidad de funciones quela Iglesia asumió y que hacen de ella una institución histórica sin paralelo, la sitúa en un plano público que desborda ampliamente los fines privados y subjetivos de lasheterías soteriológicas. Aunque la Iglesia católica no esuna sociedad política —precisamente se configuró como
una alternativa del Estado romano y, después, de los estados sucesores— sin embargo es mucho más que unahetería, porque contempla a los hombres desde unapers pect iva q ue no podría reducirse a la perspectiva delespíritu subjetivo, propia de las heterías. Incorpora múltiples estructuras objetivas que desbordan la subjetividady sus procedimientos soteriológicos (aunque incluyen laconfesión auricular) son esencialmente sacramentales(bautismo, comunión) y litúrgicos, es decir, más bien públicos que privados. Por análogas razones, tampoco podrían considerarse como heterías esas instituciones surgidas en el ámbito de la Iglesia, como puedan serlo lasórdenes mendicantes, que se parecen más a una milicia
disciplinada y jerárquica que a una hetería. Tendríamosque atenernos, a lo sumo, a las instituciones cenobíticas,principalmente a aquellas que adoptaron la regla de SanBenito —^pero excluyendo, a su vez, la interpretaciónque de ella hicieron los abades de Cluny, precisamente
26 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 27/100
por su polarización hacia una liturgia tan brillante comoabsorbente. (A partir del siglo IX, Cluny multiplicará lashoras que los monjes han de dedicar a la oración común,y mientras que la regla prevé la recitación de todo el Salterio en una semana, los cluniacenses llegan a sobrepasarlos ciento cincuenta salmos en un sólo día, casi diez horas diarias dedicadas al oficio divino). Pero en el oficiodivino hay que ver antes una técnica de eliminación de la
subjetividad (diríamos, en términos actuales: antes unaterapia conductista que una terapia psicoanalítica) que unprocedimiento de regreso hacia ella, que consideramoscaracterístico de las heterías. Habría que pensar a lo sumo en los cenobios cistercienses, en la medida en queellos fueron autón om os y no depen dían de un superiorcentral (<'no hay orden benedictina si no por una ficciónjuríd ica», dice Dom Claude J. Nesm y); los monjeshacían profesión para un monasterio determinado y nadapodía constreñirles a cambiar de casa (16). Lo que significa un tipo de relaciones casi familiares, mucho más favorables a la polarización hacia la subjetividad. Los monjes conservan su propio nombre y aunque, al entrar en
el convento se lanzan a un océano sin orillas —^toda unavida— podría decirse que nadan guardando la ropa (17).En estas condiciones, el ascenso por la escala de los docegrados de humildad podría equivaler a la serie de progresivas zambullidas en la propia subjetividad, aunquesea para menospreciarla («soy un gusano, no unhombre», en el séptimo grado), a una exploración oanamnesis implacable de los propios contenidos subjetivos pretéritos, un bucear incesante en el pasado subjetivo en busca de testimonios que muestren la propiainsignificancia, una suerte de narcisismo, neutralizadopor las representaciones de las que se alimenta: «Confesará todos los días a Dios en la oración, con lágrimas ygemidos, los excesos de su vida privada» (Regla, cap. IV,
67 -6 8 de la edición citada). La confesión oral está enten dida también como un ejercicio de la humildad, una humildad que realimenta la actitud introspectiva: «El quinto grado de la humildad es descubrir a su abad por unahumilde y sincera confesión los malos pensamientos quele sobrevengan y las faltas ocultas que hubiese cometid o » . Sin embargo, ni siquiera un cenobio en el que sellevaran al límite estas formas de vida podría considerarse como una hetería soteriológica y ello porque el en-claustramiento introduce una barrera con los fieles(clientela) que es incompatible con la estructura de lahetería soteriológica. En este caso límite de la vida contemplativa, las relaciones directas de la comunidad y las
existencias del siglo están abolidas —la acción salvadorase lleva a cabo por medio de la oración, a través deD i o s , que no es ninguna existencia empírica. Sin duda,muchas existencias del siglo encontrarán consuelo al mirar hacia la abadía y al intuir en ella a los mediadoresentre Dios y sus desventuras: l lenarán el silencio de susubjetiva vacuidad con los lejanos sonidos procedentesdel campanario, pero ningún monje los consolará directamente, recogiendo su vida con palabras. (Harta ocupa-
( 16 ) Dom Cl aude Nes my , San Benito y la vida monástica, Madrid ,Agu ilar, 1962, pág. 67 .
(17) «M ox ergo in oratorio ex úatur rebus propiis quibus vestítus est ,et indautur rebus monasterii . I l la autem vestimenta quibus exutus est ,reponantur in vestuario conservanda; ut si aliquando suadente diaboloconsénser i t u t egredia tur de monas ter io , quod abs i t , tune exutus rebusmonas ter i i proic ia tur» . Sancti B enedicti Regula Monasteriorum, cap. LIX,61-68 (Editio iubilaris, por D.G. Arroyo, O.S.B. , Burgos 1947).
ción tendrá el monje desgranando ad infinitum su propiasubjetividad). Y, desde luego, nos parece que una comunidad de monjes q ue se orientase monográficamentehacia la contemplación de la propia subjetividad, aunquefuera desde la perspectiva de la humildad religiosa, seríaincompatible con la naturaleza pública y cuasi política dela Iglesia. Creemos comprender, aún desde este puntode vista, el recelo que la jerarquía eclesiástica ha mos
trado siempre ante estos «despeñamientos» de los monjes en los abismos de la subjetividad individual y comotestimonio de este recelo podría tomarse la reacción delSanto Oficio y de la propia jerarquía de la Orden benedictina (su Abad primado, Benno Gut, lo declaró susp e n s o a divinis en 1966) ante el proyecto (1960) delbened ic t ino G regoire Le Merc ier tendente a introducirlos métodos psicoanalíticos en el monasterio de Cuerna-vaca, que él había fundado en 1944. Sin duda, se podráinterpretar esta reacción de la jerarquía romana comouna muestra más de su pereza o de su prudencia ante laasimilación de cualquier novedad doctrinal (ahora elpsicoanálisis , como antes el evolucionismo, o antes aún
el heliocentrismo). Una legión de escritores o teólogoscatólicos intentará demostrar que los principios del psicoanálisis son compatibles con la religión católica, y nosólo sus principios, sino la propia práctica de su terapia(muchos, como G. Zilboorj, o Karl Stern, fueron o sonmiembros de número de la Sociedad Internacional dePsicoan álisis) (18). N o e ntra mo s ni salimos en esta cuestión. Tan sólo diremos que cuando el psicoanálisis, sudoctrina y su práctica, se considera como una exposiciónontológica, no dudamos de la «capacidad digestiva» delos principios de la dogmática teológica; pero aquí no hablamos del psicoanálisis, ni de la interpretación teológicade sus principios, sino de las heterías soteriológicas y delas comunidades católicas que utilizan los métodos psico
analíticos.
2 . ¿Hasta qué"punto tendría sentido interpretar a laescuela pitagórica como una hetería soteriológica.?. Desde luego es frecuente entre los historiadores acordarsede las heterías cuando de precisar el significado que laasociación pitagórica pudo tener se trata (19). Se hablaaquí, es cierto, de heterías en el sentido habitual. Y enrealidad es muy poco lo que sabemos de la sociedad pitagórica y del JiojBaYo'pciog pCog. Pero no resulta másgratuito, sobre la base de los datos, ver a los pitagóricoscomo una hetería soteriológica que verlos como una hetería política (en el sentido del siglo IV), como es habitual. Desde luego, la Escuela de Crotona (y sus filialesposteriores) y la Escuela de Mileto tenían objetivos muydiversos (20). Al parecer, la Escuela, hermandad o cofradía fundada por Pitágoras tuvo conciencia de élite («Colegio»), pero en función de ciertas misiones asumidaspor sus miembros que podr ían denominarse soteriológicas( inc luyendo importantes contenidos médicos) . Por Aulo
(18) A. Snoeck, Confession et Psychanalyse; Tesson et Beirnaen, S.J. ,Psicoanálisis y conciencia moral, Marie Choisy, Le chrelien devant la Psy-chanalyse, G. Zi lboor j , Psicoanálisis y religión, etc .
(19) «Die áltesten Hetárien sind wohl die Klubs der Pythagoreer. . .»leemos en la Enciclopedia de Pauly-Wissowa, loe- dit . ; o bien E. Minar,op. cit. , pág. 18 sgs.
( 20 ) Gus t avo Bueno , La Metafísica presocrática, Oviedo, Pentálfa, pág.
1 2 5 .
E L B A S I L I S C O 27
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 28/100
Gel io {Noches Áticas, I , 9) sabemos que había un verdadero noviciado pitagórico, durante el cual los acústicosaprendían la cosa más difícil de todas, a saber, a callar ya escuchar; sólo después (en la fase de matemáticos) se lespermit ía preguntar y escr ibir sus pensamientos . DiógenesLaercio (Vidas, Pitágoras, 14) nos informa de la prácticadel autoanálisis de matiz psicológico moral característicode la Escuela pitagórica: <'Dícese que Pitágoras siempreestaba exhortando a sus discípulos a que cada ve quevolviesen a casa dijesen: <<¿dónde fui? ¿dónde estuve?¿qué cosas practiqué que no debiera?». Podemos, sinviolencia, suponer que la teoría de los números de Euri-to (cada cosa tiene un número preciso, por ejemplo, elhombre t iene e l 250, representable por un < 'modelo»construido con guijarros) y de Filolao («todas las cosascognosc ibles t ienen número, pues no se puede pensar niconocer nada sin éste», fragmento IV) se aplicaba a cadaindividuo, cuya aparente insignificancia quedaría, de estemodo, desmentida al resultar insertable en el lugar necesario y único de una serie cósmica. La misma célebredoctrina de las tres vidas, que nos trasmite Heráclides
Póntico (apud Laercio op. cit. 3) , puede ponerse en correspondencia con la teoría tectónica del alma que hemos atribuido a las heterías soteriológicas: el pCog(XKokavoxiKÓt^ (que podríamos interpretar como la vidapropia de los que pertenecen a la sociedad civil , la vidade aquellos que trafican, gozan, etc.) podría ser el lugarque produce los individuos flotantes; el píog jroX,iTiK05(la vida de quienes organizan y actúan) corresponderá alos individuos con un fin preciso, una subjetividad, y elPíog 980)pT]TiKÓc; a la situación de aquellos que están enel camino de la salvación, que se elevan, por el conocimiento, a la condic ión de personas . Es c ie r to que W.Jaeger (en contra de Burnet) ha suger ido que es ta expo
sición de Heráclides Póntico correspondería más bien ala doctrina de Platón: <'La doctrina de los pCbi es comúna Heráclides con Aristóteles, debiéndola ambas a la Academia (Cf Pla tón, República IK, 581 c)». Según Jaegerel hacer remontar el ideal de la «vida teorética» a Pitágoras, como su fundador, «está en relación con la alta estima que se hacía en la Academia justamente de estehombre y de los pitagóricos en quienes se veía cada vezmás el verdadero, arquetipo histórico de la propia filosofía matematizante» (21).
3. Y nadie discute que muchos rasgos de la escuelapitagórica pasaron a la Academia platónica —y no es deextrañar que también se haya establecido la comparaciónde la Academia con una hetería, con su sentido habitual.«Organizada ba jo la forma de un Siaoog o grupo reunido enrededor de un culto, el de las musas [Boyante) laAcademia recuerda , de otra par te , a las heterías ó clubspolíticos aristocráticos; ello incluso en la relación demXía o amistad entre los miembros y en el fomento deesa relación y de la formación de unas creencias y de unsent ido de la vida propios de l grupo, mediante banquetes estrictamente regulados, de los cuales es transposición el célebre diálogo que lleva este tí tulo. Pero también en este punto debió de recibir Platón un impulsodel ejemplo de la sociedad pitagórica, a la cual, mucho
más que al círculo de los amigos de Sócrates, se asemejala Academia platónica; bien que la sociedad pitagórica
toma a su vez el modelo de las heterías aristocráticas.En la Academia y los pitagóricos tenemos en el centro almaestro, objeto de veneración, y luego de divinización;en torno, a los discípulos, unidos entre sí y con él por lazos de amistad gracias a los cuales progresan en el conoc imiento» (22) .
¿Desempeñó la Academia platónica, al menos en alguna de las fases de su larga trayectoria, las funciones deuna hetería soteriológica?. Desde luego, parece evidenteque Platón fundó su Escuela no con un designio meramente contemplativo o «científico» (a pesar de la famosa«disg resión d el Te eteto » 163 E) por que jamás se perdieron los intereses prácticos que, en gran medida, podríanclasificarse como soteriológicos, los intereses orientadosa la salvación de los hombres, sumidos espontáneamenteen la ignorancia y en las tinieblas. Ha sido Platón quienha percibido con plena evidencia la correlación entre latectónica ternaria del alma individual (8ni9w|i£TiKOv,Sufioeióeg, X,OYIOTIKOV) y la tectónica ternaria de la sociedad por relación a la cual se definen las misiones de la
propia Academia. Una tectónica del alma asombrosamente isomorfa a la que diseño Freud después de la constitución de la «Academia psicoanalítica». Porque el sniGu-[j,eTiKOV, el alma vegetativa, se corresponde evidentemente con e l Ello, regido por el «principio del placer»(la f]6ovfj es precisamente la tendencia que Platón, comoluego Aris tóte les — Etica a Eudemo I , 2, 121a35— atribuye al alma vegetativa): estamos así en el «trámite de individualidad». El 6vtJ.og puede ponerse en relación con elEgo, con el sentido de la realidad, mientras que el X,OYI-OTKÓV t iene "obviamente mu cho que: ver con el Superego,como norma o ideal de nuestra conducta (la cp; óvTioig lavirtud correspondiente a esta parte del alma — República
IX, 580 b ss.— es, en efecto, sabiduría práctica, prudencia, que nos notifica lo que debemos h&cet). A las partesdel alma corresponden las clases sociales. Y así, ante todo , correspondiendo al Ello, se distinguirá una «masanutriente» que suministrará la energía de la que todobrota y a la cual la ocoqpoairvTi debe templar y manteneren sus justos límites. La vigilancia de la «línea de defensa» (el «sentido de la realidad») se encarna en los guardia ne s ((pu^aKeg) qu e se atien en sin emb argo a las normas o paradigmas que ofrecen los cipxovxeg, que son losverdaderos miembros de la hetería. La salvación se operapor el conocimiento, conseguido tras una disciplina rigurosa y comporta el conocimiento de nuestra realidad pasada. Saber es recordar, y la anamnesis, al presentarnos
nues tra vida como ya recorr ida anter iormente , nos permitirá elevar lá contigente subjetividad a la condición deun recurso personal necesar io.
Sin embargo no nos parece que la Academia Platónica pueda er igirse en un protot ipo puro de he ter ía soter iológica, aún reconociendo el impresionante cúmulo de semejanzas que podrían detallarse. La razón principal esesta: que aunque la Academia se maatuvo siempre replega da r esp ec to del Estad o — y su mism a fundación fuéconsecutiva al fracaso de los proyectos políticos de Platón en Sicilia— sin embargo nunca lo perdió de vista,como hor izonte idea l . De es te modo, la AcademiaPlatónica vivió más bien en la atmósfera de una vida pública, —moral, política— que en la atmósfera de la
(21) W. Jaeger, Sobre el origen y la evolución del ideal filosófico de vida.Apéndice a su Aristóteles, trad. esp. J . Ga os, F.C.E. pág. 475 .
(22) F. Rodríguez Adrados, El héroe trágico y el filósofo platónico. Cuadernos Fundación Pastor, pág. 60.
28 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 29/100
dad. Y, de hecho, la Academia fué un lugar del que saliero n, s ob re to do , científicos y políticos formados, consejeros, dirigentes, cuyo prototipo pudiera ser Focion deAtenas (23). Por ello, correspondiendo a las condicionesde la época, tampoco tenían por qué entrar allí mujeresy cu and o una much acha, la arcadia Axio tca.que ha leidopar te de la República, quiere meterse dentro de l grupo,
tendrá que hacerlo empleando un disfraz.
La Academia Platónica, si participa ampliamente delas características de una hetería soteriológica, lo hace deforma que tiende constantemente a desbordar este paradigma, convirtiéndolo en una institución pública y política, mediante la elevación incesante de la subjetividadprivada (ética) a la universalidad pública de los fines morales, presididos por la justicia (24).
4. El <• mo vim iento epicú reo» de la época helenística puede, sin violencia alguna, nos parece —por su estructura y por su alcance internacional («comopolita»)—
po ne rse en asom broso y pun tual paralelismo con el <• movimiento psicoanalítico» de nuestro siglo. Podría afirmarse , con cierto sentido, que el epicureismo fué el psicoanálisis de la antigüedad, del helenismo, o bien (y ellosería aún más justo) que el movimiento psicoanalítico esel epicureismo de nuestra época. Pero no en el sentido
. más o me no s difuso, au nqu e entcramence real, en el quesuele hablarse del epicureismo uc- 1 cderico II Barbarro-ja, del cardenal Ubaldini, del epicureismo de TeófiloViau y el de los libertinos franceses del siglo XVII, incluso cuando este epicureismo se mantenga como un'•epicureismo militante» (25). Nuestra tesis no pretendesubrayar las evidentes analogías parciales entre ambas escuelas, referidas a los puntos muy abundantes que, sin
duda, t ienen en común, pero como también lo han tenido en co mún con muchos otros hombres de la Edad M edia o de la Edad M odern a. N o se trata, po r ejemp lo, desubrayar el «epicureismo de Freud» a la manera comopuede subrayarse el epicureismo de Gassendi. Nuestratesis se refiere a la analogía institucional, en términos deheterías soteriológicas, entre el movimiento epicúreoque se extendió alrededor del Mediterráneo (Atenas,Alejandría, Antioquía, Mitilene. Pérgamo, Rodas, Roma,...) en la época helenística, a partir sobre todo de lamuerte de Alejandro («el hedor de su cadáver —decía elora do r Dem ocles— impregnará e l universo») y e l movimiento psicoanalítico que se ha extendido «alrededor
del Atlántico» (Viena, París, Londres, Buenos Aires,Nueva York,. . .) en nuestra época. Analogía institucional:en tanto se trataría no solamente de semejanzas acumulativas doctrinales o de actitudes (semejanzas por otraparte indudables) deducibles de situaciones más o menosind eterm inad as y generales , sino de semejanzas doctrinales y de actitud en tanto son deducibles precisamente deese tipo de institución que venimos llamando «heteríasoteriológica». Porque el epicureismo no fué, desde luego (y todos están de acuerdo en ello) meramente unadoctrina fundada por un maestro y trasmitida a través de
(23) Bernays , Phokion und seine neuererBeurteiler,
Berlín, 1881, pág. 44SS .
(24) L. Lansberg, Wessen und Bedeutung der plaionische Akademie, 1923;H. Cheraiss, The Rí'ddle of t(>e Ear/y Academy, 194^.
(25) Car o Baroja, De la superstición al aleismo,T^-urus, pág. 242 ss.
E L B A S I U S C O —
una escuela. Lo que, hacia el año 306 (cuando DemetrioPo liorc etes proh ibe las «promacedónicas» Academia yLiceo) , fundó Epicuro (341-270) fué una instituciónorientada a la salvación de los hombres que acudiesen aella, por procedimientos enteramente similares a los quecaracterizan al movimiento psicoanalítico, más de dos milaños después. Esta actividad práctica, prudencial, incluso
técnica, orientada a la salvación, fué llamada filosofía —yno psicoanálisis—. Pero era una filosofía que tenía elsentido (por lo demás arraigado en la tradición socrática)de una «medicina del alma», (Oepaiteía TT)5 ipux'ns). obien de un «arte de la vida» (TTIXVT) tig Jiept |3icov).En ctialquer caso, lo interesante a nuestro propósito esque esta técnica epicúrea de la vida, así como la técnicadel psicoanálisis, incluyen una fiílosofía. Son una filosofía,una concepción del mundo: difícilmente se resuelven enuna actividad psicagógica o médica, porque de la perspectiva filosófica sacan su vigor institucional. Esto es evidente si se tiene en cuenta que la Etica epicúrea vaacompañada de l a Canónica — peio ésta puede ser interpre tada , ante todo, como una Crítica de la razón física
(metafísica), casi un escepticismo. Sólo en la medida enque la ética epicúrea presupone esa actitud crítica alcanzatoda su profundidad filosófica (sólo entonces podemosver las conex iones entre el atomismo y el escepticismo,o bien el mecanicismo y la libertad, como lo vio N.H a r t m a n ) .
La clientela acudirá normalmente impulsada pormotivos expresados en términos médicos (jaquecas, vómitos, indisposiciones) o psicológicos (pesadillas, depresiones, angustias). Pero la institución, la-hetería, sólo podría ha ber pod ido organizarse y exten derse regresandocon stantem ente a los pr inc ipios m ás genera les (no por
ello menos precisos), como para preservarse de la influencia d e otras concepc iones del mu nd o y de sus consecuencias prácticas, para polemizar críticamente con losaxiomas metafísicos, elevándose al terreno de los principios críticos filosóficos. Cuando estos principios desfallezcan, el epicureismo, como el psicoanálisis, se convertirán en modos informales de convivencia o de curanderismo, en «técnicas de masaje» psicológico. Por ello Epicuro, como luego Freud, mantendrán incesantemente suactividad doctñnal (que algunos llaman teórica, incluso«científica»). Una actividad que sólo ocasionalmente será«académica» (pese a su misión profundamente pedagógica), precisamente porque va directamente dirigida noya a un público anónimo (el que acude a las institucionespúblicas), sino a la propia organización, a los síndicos dela hermandad, comenzando por su sentido más literal.Epicuro incorporó a sus parientes (a sus hermanos Neo-cíes, Queredeno, Aristobulo) al movimiento, así comoFreud incorporó a familiares suyos; en sus casas particulares se celebraban las reuniones más importantes, y elcontacto epistolar (epístolas de Epicuro a Idomeneo, aPitocles, a Meneceo, «a los amigos de Lamsaco»; cartasde Freu d a Jun g, a Abrahaín, «a los amigos de B erlín»)fué otro de los cauces obligados en ambos casos. Epicurorespecto de Hermarco, Metrodoro o Timócra tes , mantendrá relaciones parecidas a las que Freud sostuvo conFedern, Sachs, Stekel. Los «amigos de Epicuro» desarro
llan una suerte de culto al maestro —que incluye la celebración de su aniversario (en la primera decena de Ga-melion)—, el llevar anillos con su efigie o situar retratossuyos presidiendo las habitaciones particulares; tambiénlos miembros del circulo de Freud habían recibido
2 9
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 30/100
anillos del maestro, o retratos firmados, y el respeto porel fundador era tal que a veces llegaba a considerarsecomo si estuviese liberado de toda dolencia, como si fuese casi divino. Si Lucrecio decía de Epicuro que «fué elprimero que llevó la luz entre las tinieblas, adoctrinando,a los h om bre s s obre los intereses de la vida» (III , 1-3),Federn vería en Freud el mensaje definitivo de liberación d e la hum anidad . Es cierto que la vida en común delos jardines confiere al movimiento epicúreo un aspectosociológico muy distinto del que conviene al t ipo de vidapromedio de los miembros de l movimiento ps icoanal í t i -co. P ero esta imp ortan te diferencia, no deb e atenuar lasanalogías, sob re tod o si tenem os en cu enta, por un lado,
que tampoco puede dec irse que los miembros o soc iosdel Jardín viviesen todos en él y, por otro lado, si recordamos que los miembros o maestros del psicoanálisis , sobre to do en; la época de Freu d,. utilizaban regularm entelos marcos familiares para sus reuniones, contactos, etc. ,en una m edida qu e contras ta con lo que puede , considerarse ordinario en una asociación académica o inclusopolítica.
Es evidente que muchas de estas semejanzas soncomunes, genéricas, a otras escuelas que no podríamosclasificar como heterías soteriológicas. En todo caso,aunque genéricas, estos rasgos son esenciales a las hete-
rías soteriológicas y cobran una coloración específica precisamente cuando se los ilumina desde el núcleo de suestructura característica. Este núcleo no es otra cosa queun centro (Epicuro, Freud) de torbellinos de extensióncre cien te, capaces de incorpo rar a>su movimien to salvífí-co a los hombres, precisamente en tanto figuran comoespíritus subjetivos (el epicureismo es una ética, más queuna moral (26). En «épocas decisivas» -—no precisamente de descomposición, sino incluso, al revés, de integración en estructuras gigantescas que amenazan con aplastar la subjetividad— en las que la vida de centenares deindividuos, en cuanto ciudadanos —es decir, en cuantomie mb ros d e un E stado t radic ional— va perdiendo susen tido y se va conv irtiendo en u na «vida flotante»,puede sobrevenir el repliegue hacia otro tipo de vida,
(26) Gus tavo Bueno , La Metafísica presocrática, Oviedo, Pentalfa, pág.3 59 .
también universal, una vida que apelará no ya a ios derechos de l c iudadano {zoon politikon) sino a los derechosdel hombre a los derechos humanos, es decir, a los delindividuo corpóreo en cuanto ser capaz de asociarse{zoon koinonikon), no ya por motivos políticos objetivos(los del estoicismo, los del marxismo) sino privados ysubjetivos y por ello mismo ecuménicos. Porque la sub
jetividad no es, paradójicamente, el terreno de lo concreto, de «el hombre de carne y hueso», sino el terrenode lo formal y abstracto, de lo universal realizado. Teóricamente, por tanto, las heterías soteriológicas son ecuménicas, se dirigen a todos los hombres, por encima derazas y de condiciones sociales (y, en este sentido, seconvierten por contragolpe en alternativas políticas«anarquistas» verdaderamente corrosivas de las estructuras estatales, incluyendo a las instituciones pedagógicasdel mundo antiguo —la Academia o el Liceo—). En larealidad, las clientelas se reducen notablemente, porqueno todos los ciudadanos se sienten desarraigados, ni desvinculados de las nuevas empresas: se les llamará alienados, por los ideales políticos o religiosos, por los nuevosmitos del siglo, por las «religiones de Estado», locos— pe ro se reconocerá q ue no forman parte de la clientelahabitual. . . «No está al alcance de cualquier disposicióncorporal ni de cualquier raza el llegar a ser sabio», diceE p i c u r o .
El movimiento epicuro es un movimiento de he te-rías —y esto ha sido advertido desde hace tiempo. Porejemplo, P. Nizan, ya en 1938, compara explícitamentea las comunidades epicúreas con las heterías, «aquellassociedades de amigos que se habían multiplicado un poco p or todas par tes en e l mu ndo gr iego, a medida que"
las grandes instituciones colectivas, como la familia y laciudad, se derrumban, pero en realidad eran el germende un nuevo orden humano» (27) . En todo caso, sólopa rec e legítimo ver a las comu nidades epicúreas comoheterías no ya en el sentido genérico de Nizan, sino,cuando a reglón seguido, se puntualice que son heteríasorientadas en una dirección opuesta a las heterías políticas coetáneas —lo que queda recogido en nuestro adjetiv o soteriológico— dado que precisamente la hetería epicúrea se constituyó como alternativa a la vida política, y nosólo de la política macedónica representada por la Academia y el Liceo. Por lo demás, la Asociación, fundadapor Epicuro, se asigno unos objetivos estrictamente terapéuticos: «dejemos a los demás que nos alaben, pues
nuestra única ocupación ha de ser la curación de nuestrasa lmas» y\\ixxc, veveavaí jrspY TTIV ri^icov íatpeíav) Senten-cias vaticanas, V , LX IV ). Epicu ro fue llamado Salvador,ocoTTi'p, (por ejemplo en la cana de Plotina, esposa deTr ajan o, a los epicúreos de Aten as en 121 , y en otros lugares) .
Acaso pueda verse en el apoliticismo epicúreo unaradicalizáción de tendencias ya dibujadas en la Academia—^puesto que Platón, aún cuando se mezcló en asuntosde otros Estados, se abstuvo siempre (como observa B.
(27) P. Nizam, Loí materialistas de la.antigüedad, Barcelona, 1971 , pág.35 . La perspectiva de Nizam es «comunalis ta» («el retiro epicúreo esmucho menos anacorético que cenobítico») y por ello ve a las heteríasepicúreas no ya como heterías soteriológicas (u subproducto marginalorganizado en torno al «Espíritu subjetivo»'), sino como una.^lternatiiyaa la familia y al Estado.
30 E L B A S I L I S C O
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 31/100
Farrington) de tomar parte en la vida política de su ciudad natal. «Epicuro estaba tomando partido en una cuestión suscitada en aquella escuela; la Academia es por esoel fondo desde el cual debemos figurarnos el Jardín»(28) . En todo caso, la alternativa a la vida pública queinstituyó el epicureismo no era la vida monástica: elX.á0Ti pCbaag no tenía el alcance que podía tener en elneoplatonismo, ni en tantas actitudes de la época moderna (el <• aq ue l qu e só lo en su casa» de F ray Luis de L eónO el <B ene vixit, qui ben e latuit» de Desca rtes). <'¡Quégran cantidad de amigos alojó Epicuro bajo su techo apesar de que su casa no era espaciosa!» exclama Cicerón{De finibus I, 20, 65). Una casa que tenía un jardín, peroun jardín que habría que ver más bien como un huerto(KTiJtog) que como un parque (JtapáOiEi6og): un lugar enel que, según la descripción de Teofrasto, contemporáneode Epicuro en Atenas, hace de un krjjtog normal) crecíanberzas, rábanos, nabos, remolachas y lechugas, filaniro,berros, puerros, apio, cebollas, pepinos, albahaca y perejil; un lugar cuyo cultivo, que acaso corriera a cargo deesclavos o discípulos, podía servir de base para las comi
das comunitarias (29). Y tampoco tenemos por qué interpretar estos datos en un sentido restrictivo, que nosconduciría a ver al movimiento epicúreo con las categorías propias de los cenobios benedictinos. DiógenesLaercio puntualiza que Epicuro no predicaba la comunidad de los bien es, com o los pitagórico s: <• ent re q uien escomunican los bienes no cabe verdadera amistad». Elmovimiento epicúreo no puede reducirse a l t ipo de lascom un idad es estabuladas. En el Jardín vivirán los íntimos(yvcópijioi), pero los amigos de Epicuro (digamos: susclientes) eran tan numerosos que «juntos los de todas lasciudades, no podrían contarse», dice Diógenes Laercio.
5. Ahora bien, supuestos estos datos como fondohistórico de referencia, lo que nos importa es analizar,aunque sea de un modo muy esquemático, las doctrinasde Epicuro en cuanto que ellas puedan ser interpretadascomo el desarrollo específico de una dogmática heterio-lógica.
(I) Ante todo, la doctrina epicúrea contiene unconjunto de tesis a través de las cuales podemos considerar desarrollado el ^-trámite general» de toda hetería so-teriológica, a saber, la definición de una clase de entidades individuales (o sustancias) por medio de características ontológicas muy precisas. Nos referimos a todas
aquellas tesis que podrían considerarse como convergiendo hacia el establecimiento de una ¡dea de organismo vi-viente en cuanto entidades que, por naturaleza, y de unmodo incluso previo a la reflexión, previo a la concienciareflexiva —en terminología psicoanalítica: inconscientemente— se definen como «unidades de placer». Cabeatribuir a la doctrina epicúrea la formulación de un genu in o «prin cipio d el placer» : el placer fjSovfj) es conside rado como un modo de la vida misma, como la característica misma de la vida. Esta afirmación cobra suverdadera proporc ión en e l contexto de l a tomismo epicúreo. De entre las estructuras resultantes de la composición de los átomos habría algunas (las vivientes) carac-
(28) B. Farrington, La rebelión de Epicuro, trad. esp., Barcelona, 1968,pág. 33.
(29) Más detalles en N.W. De Witt, Epicurus and his Philosophy,Minnesota Univ., 1954.
terizadas por el principio del placer. Es muy importantetener en cuenta que el atomismo difícilmente puede considerarse como una premisa (o un conjunto de premisas)a partir de las cuales puedan derivarse las formas orgánicas vivientes con su modo propio (el principio delplacer). De la Física atomística no puede brotar la moralepicúrea , y no tenemos por qué pensar que Epicuro nolo sabía. La conexión entre el atomismo y el eudemonis
mo epicúreo es la inversa: partiendo de la vida, reguladapor el principio del placer, como de un factum ofrecido ala evidencia práctica ( todo lo demás es problemático: lacanónica epicúrea adopta una posición crítica y aún, engran medida, escéptica, ante una física que, en modo alguno es una burda dogmática mecanicista), se llegaría, enel regressus, al atomismo ateo — en su sentido religioso—como s is tema ontológico qe no compromete la autonomía de la vida —una actitud similar a la que mantendráen nues tros días Nicola i Har tmann—. De es te modo,quedaría explicada la paradójica conexión entre el atom i s m o (primogenérico) y la interioridad {segundogenérico)epicúrea, digamos, su ética.
El principio del placer epicúreo nos remite, pues, ala vida, y juega un papel similar al principio de la libidoen el psicoanálisis. La libido es unívoca y cada organismocorpóreo posee un quantum determinado de ella, cuyaunidad no excluye la diferenciación de sus manifestaciones , diferenciación derivada de las localizaciones de esaenergía común, de las «zonas orógenas». También paraEpicuro el placer es algo propio (oiKeiov) del organismoviviente y algo unívoco: <'si el placer se adensase y seacumulase en las partes principales del organismo (de lanaturaleza, «alma y cuerpo», según la interpretación deMeibonio), los placeres no se diferenciarían entre si»,
d i ce la novena máxima. Lo que nosotros queremos destacar aquí es el carácter ontológico de este trámite, quepodrá, por cierto, ponerse en paralelismo con el monismo de las virtudes estoicas. En modo alguno puede considerarse una suerte de proposición inductiva, por másque los e jemplos deban proponerse constantemente . Setrata, creemos, de una tesis filosófica y sólo así entendemos la polémica que la escuela epicúrea mantuvo con loscirenáicos (eudemonismo/hedonismo), sobre si el placerhabía que considerarlo como un algo positivo, o biencomo una ausencia del dolor (ájtovia); o bien, sobre siel placer (al menos, el placer catastemático o estable) habr ía que entender lo como un movimiento o bien como
un equilibrio, una suerte de inmovilidad o ausencia detod a per turbació n (aTa pá^ ia) . ¿Qué" nexo hay entre laaponía y la ataraxia'^ ¿Son dos aspectos de una mismarea l idad, que pueden l inea lmente encadenarse . ' Podemosver su conexión a travás de la discusión con los cirenáicos. Sin duda, la importancia de esta discusión tiene mucho qu e ve r con un a diferencia d e la praxis epicúrea respecto de la cirenaica, con la morigeración proverbial dela vida epicúrea —que valora, frente a los placeres de ladanza orgiástica, los placeres reposados y tranquilos de laconversación o de la música apacible, en tanto son unalocalización o sublimación del placer global, tan realcomo los placeres más intensos, pero pasajeros, de la vida sensible. Pero lo que nos importa es identificar la
ontología correlativa —sólo a través de la cual creemospoder entender la conexión entre las dos definicionesepicúreas del placer, la conexión entre la aponía y la ataraxia. Nos parece que la ontología que buscamos es la
EL BASILISCO 31
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 32/100
ontología aristotélica de la sustancia como ser inmóvil (elmovimiento sólo tiene lugar en los accidentes, y en losacc identes cont inuos —dir íamos hoy: densos (cantidad,cualidad, lugar)—, una sustancia cuyo prototipo es Dios,el Ser infinito (incorpóreo), el ser autárquico, subjetividad absoluta, el ser inmóvil y absolutamente feliz. Y esto , a nuestro juicio, debe combinarse con la actitud «es-céptica» de Aristóteles, respecto de la posibilidad de la
felicidad: nosotros no creemos que pueda decirse que elDios feliz, autárquico, de Aristóteles, sea la proyeccióndel hombre sabio; más bien es su contrafigura —^precisamente porque Dios es fe l iz por ser autárquico, y e l hombre no puede ser lo nunca comple tamente . En la Etica aNicomaco se ve cómo la felicidad que proporciona el Píog^edípTjTiKog es sólo analógico, es una felicidad que no espro piam ente tal — porq ue exige la amistad, entre otrascosas (mientras que Dios no necesita la amistad de nadie) . Dios no es la proyección del sabio: es (nos parece)la crítica de la sabiduría y de la felicidad humana y, a laver, por ello, el Dios de Aristóteles es lo que eleva a lacondición moral lo que de otra suerte sería una pura vi
vencia subjetiva (a la manera como el Dios de Descarteshace veraz a la mera certidumbre subjetiva del cogito).Dios es pues sólo el prototipo, por ello muy lejano einalcanzable, de la autarquía aristotélica y de la felicidadcon temp lativa, el Dio s supues to en la Etica nicomaquea:cóoT'éiT) dv f) Etióaifiovíx Geiopi'a ijg {Etica, X, 8, 1768b,7 /23) .
Así pues, mientras que los cirenáicos actuarían dentro de la ontología heraclitea (todo es movimiento, elplacer es un movimiento, como el dolor, y la diferenciaentre el placer y el dolor será una diferencia entre dostipos de movimientos, el suave y el rudo), en cambio
Epicuro estaría pisando en el terreno de la ontologíaaristotélica (30). U na ontología profun dam ente transformada, por otra parte, en virtud del materialismo corpo-reista característico de Epicuro: el ser inmóvil ya no áeráun Dios espiritual, infinito, sino cada uno de los múltiples dioses corpóreos, finitos, que no sólo son inmóviles,aunque es tén formados por á tomos, s ino que tambiénpermanecen <'ensimismados», vueltos hacia su subjetividad, y sin interesarse por el mundo. Los dioses epicúreospodrían considerarse así como los prototipos de los hombres que viven en las comunidades epicúreas, sin preocuparse d er mu ndo , que viven centre los mundos» (Estados, ciudades) diferentes. También los hombres son fini
tos , como los dioses: sin embargo su vida, en cuanto a sufelicidad, es infinita, si no en duración, si al menos conla infinitud propia de la magnitud dada en un intervalocontinuo (la infinitud que aparece en el argumento de ladicotomía de Zenón eleata). A esta luz, cobra toda sufuer a la vigésim a prim era máx ima fundamen tal: <'Si lacarne recibió ilimitados los confines del deleite, tambiéna éste el t iempo lo hace ilimitado». En resolución: siEpicuro concibe a l placer como aponia —como negacióndel movimiento— es porque ref ie re e l placer a l protot i po divino, al prototipo de la inmutabilidad: La ataraxia esuna negación de la per turbación, pero no prec isamenteuna suerte de nirvana (como algunos han sugerido) cuan-
(30) Epicuro conoció el Aris tóteles juvenil, «platónico», con el quehabría po lemizado (H. Bignone , L'Aristotele perduto e la formazione filo-sófica di Epicuro,. Florencia, 1936, 2 vols.) pero también tuvo acceso asus escritos maduros, incluso a la Etica a Nicomaco (G. Gual y E. Acos-ta , Etica de Epicuro, Barcelona, 1974)/ ,,;
to una negación del movimiento, la negación de una negación, la imperturbabilidad y estabilidad de la vida, suseg uri da d (áocfá)i,eia). Pre cisam ente po r ello la vida feliz , aunque puramente subjetiva, no puede ser una vidasolitaria: necesita la estabilidad, la seguridad de la sustancia, y esta estabilidad (puesto que los hombres no son elDios aristotélico), sólo pueden dársela a cada individuolos amigos que le rodean. La amistad es la forma según
la cual p ued en aproxim arse los vivientes finitos a laautarquía divina, a la seguridad propia de los dioses: laamistad deriva así de la conveniencia mutua (ocpeXeia) yviene a ser la reproducción de la vida divina sobre laTierra. Por eso la amistad no es el amor, que nos hacedepender de la persona amada: la liberación de la fijación del amor se logra por la sustitución de personas, incluso de cosas: «e t jacere humorem collectum in corporaqu aeq iie» (Lucrecio IV, 10 58). Lo qu e en Aristótelesaparecía como relación reflexiva originaria, constitutivade un sujeto solitario, se refractará en la ontología deEpicuro como una relación que liga a un círculo de sujetos por relaciones de apoyo simétrico y transitivo, sólo a
través de las cuales puede aparecer algo así como unaimagen de la reflexividad.
Es muy importante en es te momento, para nues traargumentación, l lamar la atención sobre la circunstanciade que la doctr ina que expone Freud en Más allá delPrincipio del placer es precisamente la doctrina epicúreade la aponía, aunque él mismo lo ignore: «en la teoríapsicoanalítica aceptamos que el curso de ios procesosanímicos es regulado automáticamente por el principiodel placer, esto es, creemos que dicho curso tiene su origen en u na tens ión.desagradable y empren de luego una.dirección tal que su último resultado coincide con una
am inora ción de dicha tensión y po r lo tanto con un ahorro de displacer o producción de placer». Es Freudquien, en lugar de hacer desembocar el equilibrio o estabilidad constitutiva del placer en la inmutabilidad positi-
• va del ser po r esencia aristotéhco, lo resuelve —de un modo para le lo a l Bergson de l élan vital— en la inmutabilidad negativa de la nada, de la muerte, del nirvana o, paradecirlo.con Otto Rank, en la reabsorción en la vida int rauter ina que todavía no exper imentó «e l t rauma delnac imiento» .
(II) El «trámite de flotación» está desarrollado en ladogmática epicúrea a partir de unos fundamentos generales muy similares a aquéllos a los cuales apelará, veintitrés siglos después, la dogmática psicoanalítica, a saber,el contorno exterior a cada vida constituido (en el ejecircular) por otras vidas que no son nuestros amigos,pero que s in embargo envuelven y supr imen nues traautonomía, haciéndonos caer en una situación de «alineación». También en la ejecución de este trámite elcamino de Freud es paralelo al camino de Epicuro: puesmientras la limitación exterior de la libido es, segúnFre ud , u n pro ceso d e represión , (vinculado a la cultura),la limitación del placer, el dolor, según Epicuro, sepr od uc e tam bién a partir de una fuente exterior (cultural) que oprime al individuo, principalmente por la inti
midación, por el terror (por ejemplo, el terror a los dioses, al Estado, a la muerte). El dolor es también un proceso de alienación, en tanto que es oXXdxpiov, es decir,ajeno a nuestra naturaleza. El «tramite de flotación» conduce así al reconocimiento de individuos reales, pero
32 EL BAS I LI S CO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 33/100
alienados en el eje circular , aterrorizados, angustiados.La alienación (como en San Agustín) consist irá también,en cier to mo do y paradójicam ente, en el carácter atómico del individuo, en su aislamiento, en su l ibre f lotación,según la cual se mueve en línea recta (acaso, según susinstintos primarios) como si fuera un átomo, tal como lovio el Marx joven en su tesis doctoral. La libertad aparece en el cl inamen de estos individuos átomos cuando se
componen con los demás, si bien esta composición nosea la de la sociedad política, sino la de la sociedad delos amigos.
El trámite de subjetividad, el que en la dogmáticapsicoana lí t ica con duce a la doctr ina de l Ego, com o >• principio de la realidad» estaría representado en la dogmáticaepicúrea, por la doctr ina de la «esfera», según la hemosdenominado en otra ocasión (31)- Los epicúreos handescubierto esta estructura, y este descubrimiento sólopuede entenderse en el seno de la vida social , en laexper iencia — anamnesis ejercitada y rotada como prolep-sis— de la muerte de los demás, puesto que nosotros no
podemos tener exper iencia de nuest ra propia muer te(cuando la muerte aparece el experimentador desaparec e , según la famosa segunda fórmula del tetrafarmaco).Este trámite conduce, pues, al conocimiento de los l ímites de la vida, y quien los conoce verdaderamente <sabetambién cuan fácil es de prevenir lo que quita la aflicciónde la indigencia y lo que hace a toda la misma absolutamente perfecta: así no hay necesidad de negocios quetraen luchas consigo». Ahora bien: desde una axiomáticaantropológica no epicúrea, la subjetividad no es nadasustant ivo, puesto que sólo se da como concavidad de unaactividad objetivante. Por consiguiente, la subjetividades , en su sustantividad, algo vacio, porque es algo quesólo p ue de alimentarse de la propia actividad qu e trans
curre a lo largo de la vida personal, de la biografía; dedonde se deduce que el contenido de esa reducciónsubjetiva no puede ser otro propiamente sino el recuerdo,es decir, la acumulación de las experiencias que van su-cediéndose en la memoria (Freud: <'un instinto seríapues una tendencia propia de lo orgánico vivo a la reconst rucción de un estado anter ior») . Comprenderemosasí la razón por la cual un trámite de subjetividad, comoel que atr ibuimos a la dogmática epicúrea, ha de consist irprácticamente en una técnica de la anamnesis —y aquíotra vez marchamos paralelos al psicoanálisis. No podemos tratar por extenso de las funciones relevantes quealcanza el recordar en la vida epicúrea. Baste referirnos a
la importantísima teoría de la prolepsis, en cuantofundada enteramente en la anamnesis y, sobre todo, a laparadójica tesis de Epicuro {Sentencias Vaticanas- 11) sobre la vejez como la edad en la cual la felicidad puedellegar a su punto más alto. Una paradoja que, considerada desde los supuestos establecidos, se reduce en r igor ala forma de una simple consecuencia de ellos: <'No es eljoven a quien se debe considerar feliz y envidiable, sinoal anciano, que ha vivido una bella vida... el anciano ancló en la vejez como en seguro puerto y los bienes queha esperado antes ansiosa y dudosamente, los poseeahora ceñidos en f irme y agradecido recuerdo». Y elpropio Epicuro parece que vivió esta paradoja de unmodo que desborda el plano meramente formal de los
que podría considerarse como una mera consecuencia ló-
(31) Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Madrid, Taurus, pág. 298.
E L B A S I L I S C O
gica. Estand o ya para mo rir , en medio de terr ibles dolores, escribe a Idomeneo la carta siguiente, que nos conserva Diogenes Laercio: <• Hallándonos en el feliz y último día de mi vida, y aún ya muriendo, os escribimos así:tanto es el dolor que nos causan la estranguria y la disenter ia , que parece no puede ser ya mayor su vehemencia .N o obs tante , se com pensa de algún mo do con la recordación de nuestros inventos y raciocinios».
Y, en tercer lugar, el <'trámite de personalización»,del que encontramos abundantes test imonios de los doc-cumentos epicúreos. La personalización la hemos hechoconsistir en una actividad operatoria, programadora, planeadora o proléptica. También hay una teoría epicúreade la perosonalización, proporcionada a su reducciónsubjetivista: el planeamiento de la vida subjetiva comoun proyecto de vida feliz (naKapLOg ^ffv) y la «reconstrucción» de la propia biografía como un proceso nocontingente, al menos relativamente a la propia subjetividad , pu est o q ue es su m ismo y. exlusivo contenido. Lareducción subjetiva de todo planeamiento consta de dos
procesos complementar ios: la prolepsis habrá de presentarlos p lanes como normativos y la anamnesis presentará loshechos biográficos como necesarios. Lo primero t iene lugar por un mecanismo que se asemeja notablemente almecanismo de la formación del superego freudiano. Elproyecto normativo de la propia subjetividad se toma deotra subjetividad erigida en mod elo, la subjetividad delmaest ro (más que la del padre) : «Debemos elegi r y amara un hombre bueno y tener lo s iempre ante nuest rosojos, para vivir así como si él nos observase y para hacerto do co mo si él nos viese» (Fragmento 210, Usen er) . Ylo segundo tiene lugar mediante un análisis de la vidapretéri ta —análisis que podría tener lugar a través de la
confesión (una de las instituciones características de lascomunidades epicúreas, parangonable al relato psicoana-lí t ico), análisis orientado a mostrar su necesidad, a elevarla biografía a destino: «Cura las desventuras con agradecida memoria del bien perdido y con la convicción deque es imposible hacer que no exista aquello que yaocur r ió» {Sentencias Vaticanas, 55). Este regressus a la vidasubje tiva com o fundame nto de la propia necesidad comporta una crí t ica implícita a la cultura objetiva (representada por la Academia y el Liceo), y, como muchas vecesse ha subrayado, a la «ciencia aliada con el poder». «Toma tu barco hombre feliz —dice Epicuro al joven Pito-
33
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 34/100
cíes— y huye a vela desplegada de toda forma de cultura». En ésta expresión a <'toda forma de cultura» habráque ver no sólo la religión astral (sobre la que tanto hainsistido Farrington), en cuanto l igada a la mentira polí t ica, sino tam bién a las artes liberales (<< nadie e ntr e aquísin saber Geometría» de la Academia), acaso incluyendola Aritmética (Cicerón ,De finibus bonorum et malorum I,2 7 , 71 sgs.)- Desde este punto de vista el epicureismo,con el cinismo, se nos presentan como formas de contracultura, y no sólo de anticultura griega.
(III) En cuanto a la tectónica psíquica, el epicureismo es terminante, si nos atenemos a la exposición de Lucrecio: el ser humano se compone de tres partes, cuerpo .{corpus), alma {anima) y espíri tu {animus). Que esta doctr ina sea la propia de la escuela podríamos inferir lo delas propias declaraciones que Lucrecio antepone a su exposic ión ^del tercer l ibro del De rerum natura: «Así comolas abejas liban las mieles en las flores, así nosotros sacamos de tus l ibros [de los l ibros de Epicuro, pater et re-,rum inventor] las verdades más preciosas» (versos 9-13).Es cierto que el objetivo principal de Lucrecio, en este
tercer l ibro, parece ser el mostrarnos la naturaleza corpuscular (material) , no sólo del cuerpo, sino también ladel alma y la del espíritu. Y si Platón, en el Fedón, noshabía ofrecido tres pruebas de la inmortalidad del alma, Lucrecio nos ofrece aquí treinta de su mortalidad,deducidas de su corpuscularidad. Pero este interés porla funda men tación corpuscular de la psique no pued ehacernos olvidar que la morfología de aquello que setrata de fundamentar es algo de lo que ha de partirseen e l te r reno de los fenómenos, puesto que, evidentemente , los átomos de que se compone e l a lma o e l espíri tu son invisibles y Lucrecio sólo puede l legar a ellospor medio del razonamiento. Así , pues , aunque en la
exposición dogmática podemos sacar la impresión, alprincipio, de que se nos está hablando de clases diversasde átomos en general o, a lo sumo, de clases de átomosconstitutivas del organismo humano viviente en su puraanatomía, sin embargo, lo cierto es que no se nos hablade anatomía, precisamente porque los miembros o par tesen cuestión son invisibles e intangibles. Si se quiere, Lucrecio expone una anatomía-ficción (cuerpo, alma, espíritu) destina da a fundam entar un a tectónica del alma cuyafuente ha de buscarse en otros lugares. También esverdad que los in tereses fundamentados determinan deun modo peculiar , a veces incluso distorsionan, la tectónica tr imembre, de la cual se parte y así , por ejemplo,obligado a buscar en el alma (en cuanto que no es sus
tancia simple) los cuatro elementos, Lucrecio encontraráen ella un cuarto principio, consti tuido de átomos sutil ísimos, al que llamará «el alma de la misma alma» (verso276). Con todo, creemos que se mantiene la posibil idadde ensayar la coordinación, al menos en l ineas muygenerales, de la teoría tectónica de Lucrecio (cuerpo, alma, espíri tu) , con la teoría tectónica de Freud (ello, ego,superego) —dejamos fuera la conocida distinción deC.G. Jung en t r e e l anima (como principio femenino) y elanimus (como principio masculino)—. En efecto: aquelloa lo que Lucrecio l lama cuerpo no es meramente e l«vaso» que cont iene e l alma —a la manera como el inc ienso al per fume— en e l sent ido de una máquina iner
t e , util izada por el alma para sus f ines. Desde luego, elcuerpo, sin el alma, no siente, no t iene «vida psíquica».Pe ro de aquí no cabe inferir que el cuerpo no sienta yque solamente sea e l a lma quien s iente «por medio del
cuerpo»: pre tender que los ojos no ven y que sólo sonlas ventanas a través de las cuales el alma percibe losobjetos es absurdo (versos 360 sgs) . El alma es aquelloque hace que el cuerpo, en cuanto tal , sienta; luego loque aporta al cuerpo es la conciencia corpórea (el sentimiento), lo que indica que el cuerpo ha de ser algoviviente, aunque por sí mismo «impersonal», una energíavegetativa comparable con la l ibido, con el ello. Acaso enesta l ínea, la tradición epicúrea griega l lamaba al cuerpoaáp% (carne), en vez de ocójxa (cuerpo). En consecuencia, el alma, que es algo más que la mera armonía de laspartes del cuerpo (puesto que es una parte distinta delcuerpo un sistema de átomos muy finos y móviles extendidos por la totalidad de los órganos corpóreos) podríaser coordinada con la conciencia corpórea (con el Ego) yacaso como función suya pudiera entenderse la discutidaeJiíoPoXfj xfüv ai,ovT]TT]piSv de Epicuro (la «direcciónde los órganos sensoriales», que otros interpretan comoun concepto representativo, un cuarto criterio) . Y, entonces , e l espíritu (que es también concebido como unórgano específico, alojado en el pecho) podrá ponerse en
correspondencia con e l Superego, puesto que, como este ,se caracteriza por sus funciones normativas, imperativas,a las cuales quedan subordinados los impulsos del cuerpoe incluso, muchas veces, los del alma: «pues aunque el4^imo y el alma están unidos intimamente entre sí , for-fñando una sola sustancia, sin embargo, quien domina es^1 juicio {consilium) al que l lamamos ánimo {animus) om e n t e {mens)» (Verso 140):
Idque (animus] sibi solum per se sapit, et sibiIgaudet,
Cum ñeque res animan, ñeque corpus commovet
lulla,
6. El epi cure ism o fue el principal frente de resistencia ante el avance del cristianismo {contraria sunt circaeadem). Su sensibilidad era muy distinta. Esto no significanecesariamente que las iglesias cristianas no funcionasencomo heterías (como sin duda lo fueron las propias iglesias maniqueas). Sin embargo la Iglesia católica llegó aser lo que es a partir del siglo IV, al pisar un terrenoque desbordaba ampliamente la esfera privada en la quesubsisten las heterías, organizándose como una estructurauniversal y pública, una suerte de duplicación del Estado,en cuanto poder espiri tual. En este sentido, la Iglesia no
fue una estructura del mismo orden al que pertenecíanlas comunidades epicúreas. Y esto sin perjuicio de queel crist ianismo, visto con categorías antiguas, t iene mucho de epicure ismo, como t iene también mucho de escept ic ismo. Queremos deci r que , dando por descontadala novedad del crist ianismo como insti tución históricocultural , si intentamos medir esa novedad «desde el fondo de las categorías griegas», acaso el cristianismo se nospresentase , tanto o más que como un platonismo (comolo vio San Basilio) como un escepticismo («la sabiduríade es te mundo es necedad delante de Dios» , de I Cor .3, 19, de San Pablo) y aún como un epicureismo, unapromesa de felicidad individual, de seguridad. Un epicure ismo desar rol lado de ta l modo que desborda no sólo
los l ímites temporales de cada existencia individual(creencia en la inmortalidad), sino también los l ímites espaciales de cada comunidad o hetería epicúrea. En estesentido la Iglesia católica adquiere una contextura com-
34 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 35/100
pletamente nueva, una cualidad y significación históricairreductible al marco del epicureismo y de sus métodossalvadores. Y, sin embargo, a la manera como muchasestructuras embrionarias o elementales, las células, porejemplo, permanecen y aún se reproducen en los organismos multicelulares de orden superior de los que forman parte, podría también afirmarse que la estructura delas heterías soteriológicas sigue obrando en el seno de la
Iglesia universal. De este modo, la primitiva comunidadde Jerusalem, aunque desbordada infinitamente y transformada en una estructura diferente y más compleja después de Constant ino y sobre todo de Teodosio, se re producirá en otras muchas iglesias de Roma, de Alejandría o de Antioquía, en cuanto a sus funciones de heteríasoteriológica. Ante todo, porque se dan las condicionesde una gran ciudad en la que coinciden individuos pertene cie nte s a las culturas más d iversas: <• Hab ía, pu es, allí,judíos, partos, medos, elamitas o persas de Elam; los había de la Mesopotamia, del Asia propiamente dicha, dela Capadocia, del Ponto, de la Frigia y de la Panfilia:también del Egipto, de la Libia cirenáica, de Creta, de la
Arabia y hasta de la misma Roma» (32). En relación cone s t o , podría ponerse la historia de Pentecostés {Actas, II ,5) puesto que los discípulos de Cristo, reunidos para formar Colegio nombrando un presidente (Matías), teníanque poder actuar, mediante la palabra, sobre esta masaabigarrada y políglota que constituía su clientela habitualen Jerusalem (ulteriormente, el latín del Imperio suministraría a los sacerdotes y diáconos un instrumento internacional de comunicación). El Colegio asume inicial-mente la función de un Colegio médico, puesto que seconsidera capaz de salvar a los individuos enfermos —^yuno de sus primeros éxitos fue la curación del tullidoque mendigaba en la Puerta hermosa, y que corrió a cargode Pedro {Actas XV, 47) y, desde luego, el éxito fuemuy brillante, si es verdad que por millares se incrementaba la clientela. Ello obligó a ampliar el número de suscolegiados (sacerdotes, diáconos), aunque jamás se perdió el contacto personal entre los miembros de la hete-ría, porque la colación del grado de colegiado, tenía carácter de sacramento. Sólo así podían ser atendidos individualmente cada uno de los pecadores. La confesiónauricular o pública era también la forma típica mediantela cual la subjetividad contingente alcanzaba la condiciónde un destino providencial. El cristianismo ha puesto,como centro de su dogmática, la resurrección de la carne, lo que equivale, desde nuestra perspectiva, a considerar como horizonte de las prácticas soteriológicas, a la
individualidad corpórea, a la salvación del nombre propio y de su biografía como curso irrepetible y providencial. El confesor que registra la biografía subjetiva, ensus más mínimos detalles, tomando acta de ella como dealgo importante y sustantivo, f igura como representantede Dios, es decir, como canal a través del cual la biografía prevista por Dios desde su eternidad vuelve a susfuentes. Es muy probable que el incremento masivo delnúmero de cristianos alterase las relaciones de los colegios sacerdotales con los fíeles, e incluso que la confesión fuese perdiéndose o haciéndose rutinaria. Pero, desde luego, no parece exacto atribuir su institución a épocatan tardía como la de Inocencio III , como sostuvo Har-
nack (33). Hay testimonios de que la confesión era practicada en las comunidades cristianas ya en el siglo I, según el famoso texto de la Didaché (IV, 14): <En la reunión de ios fíeles (éKKXrjoía), confesarás tus pecados yno te acercarás a la oración con conciencia mala. Este esel camino de la vida». Observa el traductor, D. DanielRuiz Bueno, en la Introducción: <'La palabra ecclesia conserva todavía en IV, 14 su sentido, muy conforme a sus
orígenes, de reunión de los fíeles para la celebración delculto y en ella hay que confesar los pecados como preparación para la oración común; pero la noción, ya que nola palabra, de Iglesia universal, t) Kavo^iKTi'EKKXT]OÚX,que no aparece hasta San Ignacio Mártir , no es en absoluto ajena a la didaché» (34). También en la Epístola aBernabé (XIX, 12) se dice: «confesarás tus pecados»(é^cixü^GyríoT) 'ejtí áfMxpTÍaig oov). Hay numerosos testimonios de la práctica de la confesión en los siglossiguientes; es probable que la transformación de la Iglesia en institución pública conllevase precisamente la atenuación de esta práctica y que disposiciones como la deInocencio III tuvieran que ver con la voluntad de poder
—del poder espiritual— de la Iglesia medieval, que veríaen la confesión un instrumento potente de dominacióndispuesto para ser util izado a fondo.
El Psicoanálisis como p rácticater^jéutica de una hetería
1. El movimiento psicoanalítico, tanto por su estructura, por sus objetivos y su doctrina, podría ser con
siderado como una hetería soteriológica. Pero inmediatamente después de éste acto de formulación de los objetivos característicos de una hetería soteriológica, es necesario añadir otro acto destinado a subrayar la naturalezaabstracta de aquellos objetivos, es decir, la imposibilidadpráctica de que tales objetivos puedan llevarse a cabopor sí mismos. Pues las funciones específicas que asignamos a las heterías han de pensarse como realizándose entretejidas con otras funciones que no son específicas, sino genéricas, pongamos por caso, las funciones comunicativas, de conversación, de discusión, etc. Y estas precisiones son tanto más importantes cuanto que la doctrinaheteriológica tiende naturalmente a presentar todas lasfunciones que, de hecho, debe asumir como si fueranfunciones que sólo cobran sentido reinterpretadas desdela teoría general de la escuela. El proceso mismo del hablar será interpretado, en la «hetería» de Lacan, desde lateoría del inconsciente. Pero el caso más importante, sinduda , es e l de la transferencia. Porque e l concepto detransferencia es una reinterpretación, desde la teoría psi-coanalítica, de procesos genéricos que tienen lugar en lasrelaciones entre analista y paciente y que, sin duda, notienen por qué ser vinculados a la hetería (la propia doctrina psicoanalítica reconoce el mecanismo habitual de latransferencia en la vida ordinaria: el individuo transfierepor ejemplo a su esposa los sentimientos que había mantenido en su infancia hacia su tío) ni, por supuesto, tie-
(32) Actas de los Apóstoles, i l , 9, 10, 11. Vid. Amat, Historia de la Igle-
sia, t . 2, pág. 133.
(33 ) Lehrbuch der Dogmengeschichte, Leipzig, 1909-1910, t. III, pág.414 .
(34 ) Dan i e l Ru i z Bueno , Padres apostólicos, B.A.C. , pág. 67.
E L B A S I U S C O 35
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 36/100
nen por qué ser explicados desde la doctrina psicoanalíri-ca (la transferencia, así como la contratransferencia delpsicoanalista al paciente, puede ser interpretada al margende los mecanismos psicoanalíticos; tendría que ver conmecanismos etológicos, o gestaltistas, en virtud de loscuales, las actitudes ante un individuo determinado, lejosde ser estimuladas por éste, son estereotipos o esquemasque se reproducen automáticamente ante individuos que
representan algún factor de semejanza con el primero;hablar de transferencia es propiamente una sinécdoque,puesto que no transferimos los sentimientos que inspiraun individuo a otro, que sustituye al anterior, sino quedesencadenamos un estereotipo). El psicoanalista seencontrará en su trabajo con el fenómeno de la transferencia, y acudirá para tratarlo a los mismos procedimientos generales que ordinariamente utiliza para enseñar ahablar, a aprender una técnica cualquiera del maestro,del amigo, a saber, procedimientos de ajuste, de aclaración de conceptos, que tienen que ver, por así decir, tanto con el análisis lógico como con el análisis psicológicoprofundo. Pero al estar integrados estos procedimientos
generales en la estrategia psicoanalítica, se tendería sistemáticamente a colorearlos con tintes «profundos», quetienen por otra parte la funcionalidad de alimentar las tareas del oficio. Por lo tanto, habrá que reconocer quemuchos clientes de la consulta psicoanalítica, no son propiamente clientes específicos de la hetería soteriológica:resultarán, acaso, curados de sus transferencias patológicas —y el analista mismo habrá servido para desvelarlas,pero a la manera como resulta ser curado «sobre la marcha» por el traumatólogo el enfermo de una infección enla piel durante el proceso por el cual está siendo tratadoen el hospital de una fractura de tibia. Cuando los psicoanalistas, desde sus doctrinas de la libido reprimida, delinconsciente, del ego y del superego, se encuentran conlas transferencias, y las incluyen como episodios de suestrategia general, recuerdan al traumatólogo que llegasea acostumbrarse a interpretar sus atenciones ante losaccidentes epidérmicos del paciente como fases de su tarea de reducción de fracturas."
2 . Las consideraciones precedentes nos permitenpreveer una realidad efectiva que, sin duda, resultará paradójica cuando se la contempla desde la perspectiva denuestro concepto de hetería soteriológica: que la mayorparte de los clientes que acuden al consultorio del psicoanalista (particularmente, al psicoanálisis orientado según
ciertas corrientes, como puedan serlo las de MelaineKlein), no presentan problemas de «psicología profund a » , de personalización, en el sentido dicho, sino problemas positivos, mucho más hxmíildes, cuasifisiológicos o,en to do caso, psicológico empíricos (como puedan serlola frigidez, el insomnio, desamor involuntario ante un hijo , melancolía, fobias, etc.). Situaciones anómalas, queaparecen en el curso de una vida que incluso puede resultar estar integrada según los esquemas del más rígidofatalismo religioso: son «averías» más o menos localizadas, «nudos» o bloqueos de la corriente ordinaria, cuyaresolución no requeriría un proceso de personalización,en el sentido expuesto. Lo que queremos decir es que,
aún cuando esto sea así, la función específica, en cuantoacción de una hetería, del consultorio, está pensada desde la perspectiva de los procesos de personalización. Y siestos no estuvieran siempre implícitos, las mismas restantes funciones del consultorio se desmoronarían o, en
todo caso, no habrían necesitado de semejante montajedoctrinal para ser desempeñadas. Por otra parte, cabetambién subrayar cómo incluso en los procedimientosmás positivos que comporta una terapia puramente psicológica o logoterápica (la curación de una fobia, o deuna depresión ocasional) puede advertirse casi siempreen el psicoanálisis la apelación al «equilibrio global» dela salud psíquica, la estrategia orientada a restaurar o acrear un proyecto de vida satisfactorio para el individuo,la argumentación en nombre del mismo «instinto de salud» de nuestra subjetividad, que se da como supuesto,como una norma necesaria. Pero la suposición de esa necesidad sería gratuita, o puramente metafísica, al margende la hetería: esa necesidad es un postulado práctico, te
rapéutico, un postulado cuya evidencia sólo puede derivarse del contexto ideológico ligado a la hetería soteriológica.
En todo caso, téngase en cuenta que nuestras palabras no tienen por objeto interpretar las dolencias y anomalías de los clientes efectivos del consultorio psicoanalí-tico en los términos como las interpretaría una heteríasoteriológica —^pues nuestro ensayo no es psicológico—.Lo que p rete nde m os es interpretar las propias doctrinaspsicoanalíticas en términos de las doctrinas de una hete-ría soteriológica, lo que es completamente diferente.Nosotros no pre tendemos ins inuar , por e jemplo , que e l
temor de verse atacado por la necesidad de orinar queun a jo ven pu ede t ener , haya de interpretarse en la perspectiva de una crisis de personalidad, porque no hablamos de esa joven, sino de la teoría que Freud ofreció, yaen su primeriza obra sobre las Neurosis de defensa (1894).En esta teoría, y las subsiguientes, así como las prácticasterapéuticas asociadas, aquello que queremos interpretardesde la perspectiva de las heterías soteriológicas, pueses Freud, y no nosotros, quien habla de la «desconexiónde las representaciones contrarias respecto de las cadenasde asociación del Ego normal» (lo que supone operarcon la idea de un Ego global, dotado de un proyecto susceptible de ser desintegrado, etc.) .
3 . Las relaciones del movimiento psicoanalítico conlas estructuras políticas son muy variadas y oscilan desdela neutralidad y el apoliticismo declarado de sus miembros, hasta la militancia de algunos de ellos en partidos
36 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 37/100
políticos, situados generalmente a la izquierda. Y, enesta hip ótes is, es posible en con trar proy ectos d e <• composición» de los programas políticos del Partido, con losobjetivos del movimiento psicoanalítico. Federn, que erasocialista activo, pensaba que el psicoanálisis era el mensaje definitivo de liberación para la humanidad (35) y, enesta línea, habría que pon er a muchos «freudormarxis-tas» , lectores de Materialismo d ialéctico, m aterialismo his
tórico y psicoanálisis de Wilhelm Reich. Sin embargo, yconsiderando globalmente al movimiento psicoanalítico,no puede decirse que se haya caracterizado por su-vocación política. Por el contrario, él ha mantenido generalmente la tónica de neutralidad que le marcó Freud —sinque con esto pretendamos afirmar que haya sido efectiva m en te neutral— . La <• reducción psicoanalítica» habríasido, en opinión de muchos, una verdadera alternativa alos planteamientos políticos, y el movimiento psicoanalítico sería verdaderamente corrosivo respecto de todo sistema político basado en la represión sexual, religiosa,autoritaria. Otros, en cambio, ven en el movimiento psicoanalítico, un verdadero movimiento contrarevoluciona
r io , una maniobra burguesa, un modo sutil de reproducirlas estructuras más reaccionarias de la dominación (36).
Por lo que se refiere a las relaciones recíprocas, elhecho más característico es el contraste entre la actitudclaramente hostil al movimiento psicoanalítico de laUnión Soviética (y de los Estados afines o, en general,de todos los totalitarios como observó Basaglia) y la actitud de absoluta neutralidad, concomitante con un espectacular desarrollo de hecho en su ámbito, en los EstadosUnidos. La dificultad está en explicar esas diferencias.Desde la perspectiva psicoanalítica es muy probable quese mantenga el punto de vista según el cual aquéllo que
debe ser explicado es la hostilidad de los Estados totalitarios —la hostilidad se interpretará sin más como unaconsecuencia del despotismo, temeroso de la libertad individual, que procuraría el tratamiento psicoanalítico(Freud mismo cree ver «cómo en el Estado stalinista lasobras de Marx han reemplazado, como fuente de la revelación, a la Biblia y al Corán», Nuevas Aportaciones al Psicoanálisis, 1932). Esta represión de la libertad individualincidiría en el movimiento psicoanalítico en todo cuantotiene de movimiento de liberación sexual —pero no seve muy clara la oposición, sobre todo si recordamos lasprimeras actitudes de la Revolución rusa respecto del«amor libre». Se ha dicho que acaso contribuyó mucho
en el cambio de actitud bolchevique el viaje de conferencias de W. Reich, a final de la década de los 20, a laUnión Soviética, sosteniendo la tesis dé que sin la revolución sexual, el comunismo degeneraría en un Estadoburocrático. Pero ya Lenin calificaba a la teoría de Freudcomo «una necedad que está de moda» y expresaba sudesconfianza hacia esa literatura (sexológica) «que proli-fera en el estercolero de la sociedad burguesa» (Conversaciones con Clara Zetkin). En este análisis no puede dejarde tenerse en cuenta que el punto de fricción práctico(no sólo ideológico) más específico entre el movimiento
(35) Ro azen , op. cit. , pág. 333.
(36) G. Politzer, Un faux contra-revolutionnaire, le freudo-marxisme,C o m m u n e , W 3, pág. 3 3; Th.W . M orris (i .e. G. P olitzer), La fine de lapsychanalise en La Pensée, n° 3. 1939; r . Castel , La psychanalisme, París,Más pe r o , 1976 .
psicoanalítico y las estructuras políticas es la cuestión dela familia, con todas sus implicaciones. Y, en este sentid o , los Estados Unidos son, al menos constitucionalmen-t e , tan respetuosos y conservadores con las estructurasfamiliares como pueda serlo la Unión Soviética. Queremos sugerir , s implemente, que la diversidad de reacciones ante el movimiento psicoanalítico que se observa alcomparar globalmente los Estados Unidos y la Unión So
viética debe ser contemplada a través del significado respectivo de la estructura familiar en aquellas estructuraspolíticas, tanto a nivel oficial, como a nivel social.
Y si contemplamos al movimiento psicoanalítico encuan to h etería soteriológica, pod emo s al meno s obte nerun planteamiento de la cuestión prometedor como «hipóte sis d e trabajo»: en Estados Unidos la orientación delEstado y de la familia es comparativamente menos absorbente o intervencionista respecto de una población«desarraigada» culturalmente, procedente de una inmigrac ión muy heterogénea , que ha contr ibuido a moldearel consabido individualismo competitivo del self made
man, abre un amplio espacio a la masa de «individuosflotantes» qu e pulu la po r las gran des ciudades y queconstituye la clientela habitual de las heterías soteriológi-cas. (En general, tendría algún sentido afirmar que la psicología práctica, como la Coca Cola, es un producto típicamente yankee). La naturaleza de la Unión Soviética, encambio, en cuanto organización totalizadora, que recubreademás una población secularmente arraigada y homoge-neizada (sin necesidad de pensar este arraigo secular según la forma del modo de producción asiático —^Wittfo-gel , Bahro) no facilita la aparición de esa masa de individuos flotantes de la que reclutan sus clientelas las hete-rías soteriológicas. El socialismo real habría dado lugar aun terreno poco propicio para el arraigo de la vegetaciónpsicoanalítica, pero, a su vez, el terreno sobre el cual actuó la revolución soviética, sería ya, por sí mismo, demasiado inhóspito, para acoger espontáneamente a tan delicada planta.
4 . También las relaciones del individuo con los Colegios psicoanalíticos reciben una iluminación característica cuando se interpretan estos colegios como heteríassoteriológicas. Nos atendremos aquí a una de las relaciones mejor objetivadas, a saber, la relación mercantil, elcontrato psicoanalítico del paciente con el médico, el«pago de honorarios», no ya como cuestión de hecho,
sino como norma que forma parte de la dogmática y dela arquitectura de la institución psicoanalítica. En estesentido, el pago de honorarios es una ventana privilegiada para explorar el significado objetivo de la relación entre el individuo y la hetería. La dogmática psicoanalíticaofrece interpretaciones acordes con sus postulados (laperc epc ión d e honorarios es, po r ejemplo, un instrumento para controlar la transferencia, para bloquear otros canales peligrosos a través de los cuales el paciente habríade verse obligado a compensar los servicios del médico)p e r o , evidentemente, éstas interpretaciones sólo tienensentido desde sus postulados. Tampoco es suficientecontentarnos con la interpretación más inmediata, a saber, la que apela a la legítima exigencia de un profesio
nal que necesita «vivir de su trabajo»; porque esta interpretación está pensada unilateralmente en función delmédico y no del paciente: Es el paciente quien debe pagar, no ya para que el médico pueda «vivir del altar» (lo
E L B A S I L I S C O 37
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 38/100
que no sería necesario, y ello aún sin suponer al médicootros recursos que los de su trabajo: bastaría que le pagase el Estado) sino para su propia terapia. Por consiguiente, es en función de ésta, en cuanto consti tutiva dela hetería, como hay que interpretar el contrato psico-analít ico . N o se trata, por tanto, de interpretar el contrato como una forma insti tucional que «haya elegido» elmédico como un modo viable , ent re ot ros posibles (Cas-
tel) a f in de poder reproducir las relaciones de poder.Sin diida, el pago de honorarios es una forma insti tucional que implica muchas relaciones precisas: E. Goffmanha subrayado la relación de servicio personalizado y estarelación tr iangular (que l iga un proyecto de transformación, un técnico capaz de operar la transformación, y uncliente que pide la transformación), dice múltiples connotaciones no menos precisas (el psicoanalista ha de suponerse un especialista competente; se trata de un cont r a to , por tanto, hay un «objeto que debe ser reparado»,etc.) . Todas estas relaciones son evidentes, pero comienzan a significar algo específico cuando se las considerarelaciones del individuo con la hetería, en tanto que son
relaciones distintas de las del individuo con la familia ocon el Estado (a través de la Seguridad Social). En efecto : las relaciones de contrato de honorarios, excluyenante todo una relación privada de t ipo familiar , o relaciones de t ipo yo/tu. Pero también excluyen (y esto no esmenos importante) las relaciones de t ipo público, características de las estructuras políticas, entre las cuales seincluyen las insti tucionees de la Seguridad Social en tanto obligan al ciudadano enfermo a someterse a tratamiento médico. En el caso l ímite: en la estructura política o sindical, pública, de la Seguridad Social, está contenida la si tuación del internamiento del enfermo comoacto en el que precisamente no se t iene en cuenta su voluntad, sea porque esa resulta insignificante (caso de un
enfermo contagioso) , sea porque ésta está precisamenteabolida (un accidentado en coma, pero también un «demente») . Ahora bien, desde el momento en que la relación es pública, no cabe en principio incluir en ella laobligación de pagar honorarios: subviene la SeguridadSocial, en definit iva, el Estado. Pero entonces la normapsicoanalít ica de pagar honorarios equivale a una demostración de la naturaleza intr ínsecamente privada, no pública o política, de ios servicios, y explica, por motivosde principio (es decir , fundados en la estructura mismade la hetería y no, por ejemplo, de las resistencias reaccionarias que puedan ofrecer las insti tuciones tradicionales) el fracaso reiterado de los intentos de elevar los ser
vicios psicoanalíticos a la condición de servicios públicos,integrados en el cuadro de servicios de los hospitalespúblicos o, en su caso, de su enseñanza en las Universidades. En cambio, dentro del marco de una insti tucióncomo pueda ser lo una heter ía implantada en el seno deuna sociedad de m ercado, la percepción de honorar iosimplica relaciones plenas de significado funcional (pragmático). Ante todo, que el cliente de la hetería es un individuo dotado de voluntad (de subjetividad, de individualidad): no es alguien que debe ser «internado» en unHospital Psiquiátr ico, sino que es un neurótico que desea acudir a la consulta psicoanalít ica.a f in (diremos pornuest ra par te) de convencerse de que los más mínimosactos casuales de su vida t ienen un sentido, son necesa
r ios. Y no ya sólo en un plano causal, pretérito, sino enun plano programático, el del presente que integra losrecuerdos (Rank) . Sobre todo y desde el punto de vista
de la funcionalidad de la hetería: el individuo que acudea la consulta dispuesto a pagar honorarios es un clienteal cual, en principio, se le puede atender, sencillamenteporque su decisión implica que ya está consti tuido comoindividuo, que se mantiene a un nivel de integraciónsubjetiva suficiente, que t iene incluso vivo el núcleo delSuperego, puesto que asume la deuda, e l deber de (el deber de pagar honorarios). El pagar honorarios no signifi
ca, según ésto, sólo la retr ibución por los servicios prestados, sino ante todo, significa una medicina, y no sóloun placer o un modo de realizarse el servicio mismo dela curación (un modo que es muy distinto de la hipnosis,por ejemplo, y que en cierto modo es incompatible conél ) . Pagar honorarios por el servicio psicoanalít ico no es(en cierto modo) pagar una deuda simbólica: es realizarla relación de reflexividad en la que consisten las funciones de la hetería soteriológica en el plano económico; elsímbolo es, en todo caso, autogórico. Y así las relacioneseconómicas no por ello dejan de ser reales, pues son relaciones que alimentan el circuito de unos serviciosorientados a desarrollarse en la misma subjetividad que
hace posible la relación. Por este motivo quedaránexcluidos de la hetería aquellos que no pueden pagar,debido no sólo a mot ivos económicos, s ino también amotivos distintos ( los borrachos, los criminales) . Por elcontrario, la hetería puede garantizar que un cliente queestá dis pue sto a pagar regularm ente los honorarios poseeya las condiciones precisas para poder ser atendido congarantía de éxito —en un sentido similar a como un clubde montaña podrá garantizar la eficacia de sus cursos dealfiinismo a sus socios cuando instala sus oficinas a 2.000metros de alt i tud, sin carretera.
Evidentemente, e l pago de honorar ios —pese a su
importancia insti tucional— no puede considerarse comoun com pon ente ,esencial cuando se toma la heter ía enabstracto, aunque pueda llegar a serlo cuando se la tomaen concreto, inmersa en un determinado modo de producción. Esto es tanto como decir que el pago de honorarios puede no estar presente como forma de relaciónentre el individuo y la hetería implantada en un tipo desociedad distinta de la sociedad capitalista; pero, en estecaso, podemos encontrar las relaciones económicas fun-cionalmente equivalentes. Es probable que Epicuropercibiera honorarios (se dice que de joven se ganaba lav ida como un sofista, enseñando a leer a los niños de loscaseríos) aún cuando es muy probable que dispusiera de
mano de obra esclava para cultivar su huerto. En todocaso necesitaba dinero: se sabe que el Jardín tenía mecenas, y lo que nos impor ta más, que el Jardín epicúreo noera una insti tución de beneficencia, como tampoco lo será el Colegio de Psicoanalistas. El tener que pagar honorarios por unos servicias'muy específicos restr inge, sinduda, la clientela vir tual, aunque no tanto que la reduzcaa aquellos individuos afectados del denominado irónicam e n t e Yarvis syndrome; porque un individuo no necesitaser a la vez young, a ttractive, rich , verbal, inteligent, sophis-ticated, para ser cliente de un consultorio psicoanalít ico,pero sí t iene que tener al menos las condiciones RVI.Digamos: solvencia, capacidad para relatar la biografía ypos ibil ida d d e ir po r sí mism o al consultorio, condiciones
que también Epicuro, muy lejos de los f ines de una institución de beneficencia, venía a exigir a los amigos del
Jardín: «No admitáis a las. fiestas a los que viven en libertinaje, ni a los que gimen en la turbación del alma»
38 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 39/100
(Fragmento 8 de Vogliano) . Dicho de un modo más direc to: no admitáis al Jardín a aquellos individuos qu e nopueden pagar la consimiición o, simplemente, que nopueden contr ibuir económicamente , por i r responsables einsolventes, a sostener la hetería.
5. Renunciamos aquí a ofrecer una reinterpretaciónpuntual de la dogmática psicoanalítica. Esta reinterpreta
ción, aún expuesta de un modo esquemático, exigiríaun libro. Pero el sentido general que inspiraría tales interpretaciones sería siempre el mismo: por decirlo así, setirataría antes de tomar las doctrinas psicoanalíticas antescomo alegorías de la propia escuela (en cuanto hetería)que de tomar la Escuela Psicoanalítica como lugar en elque se exponen, investigan, debaten y desarrollan unasdeterminadas doctrinas. Y, por lo demás, se diría que laafinidad de la doctrina psicoanalítica con la escuela psicoanalítica misma ha sido intuida por el propio Freud, aunque la haya entendido en un sentido inverso. En la segunda de sus Conferencias en la Clark University —conferencias a las que asistieron precisamente los miembros
de los prim ero s tiemp os de la hetería, entre ellos Jun g, yque pueden considerarse , en c ier to modo, como e l ac tofundacional de la Escuela en Estados Unidos y como actividad interna de esta escuela— Freud, tratando de exponer sintéticamente los conceptos fundamentales de ladogmática psicoanalítica {inconsciente, represión, síntoma,ego, terapia...) apela a la propia estructura envolvente dela sesión que se está celebrando: <• Suponed que en estasala y ante el público que me escucha, cuyo ejemplar silencio y atención nunca elogiaré bastante, se encontraseun individuo que se condujese per turbadoramente y quecon sus risas, exclamaciones y movimientos, distrajese miatención del desempeño de mi cometido hasta el puntode verme obligado a manifestar que me era imposible
continuar así mi conferencia. Al oirme, pónense en pievarios espectadores, y tras de corta lucha, arrojan del salón al perturbador, el cual queda de este modo expulsado o <• reprim ido» , pud iend o yo reanudar mi discurso.Más para que la perturbación no se repita en caso deque el expulsado intente volver penetrar aquí, varios delos señores que han ejecutado mis deseos quedan montando una guardia junto a la puerta y constitúyense deeste modo en una «resistencia» subsiguiente a la represión llevada a cabo: Si denominamos lo «consciente» a estasala, y lo «inconsciente» a lo que tras de sus puertas queda,tendréis una imagen bastante precisa del proceso de la repre-sión». Y poco después añade Freud para explicar la co
nexión entre la represión y el síntoma: <- Su pon ed qu e conla expulsión del perturbador y la guardia situada a laspuertas de la sala no terminara el ircidente, pues muy
bien pudiera suceder que el expulsado, lleno de ira, arma desde tuera un intolerable barullo y sus gritos y puñetazos contra la puerta estorban mi conferencia másque su anterior grosera conducta. En estas circunstanciasveríamos con gran alegría que, por ejemplo, nuestro digno Presidente, el doctor Stanley Hall, tomando a su cargo el pap el de me diad or y de pacificador, saliese a hablarcon el intratable individuo y volviese a la sala pidiéndo
nos qu e le permitiésem os d e nuevo en trar en ella y garantizándonos su mejor conducta. Confiados en la autoridad del doctor Hall nos decidimos a levantar la represión, restableciendo de este modo la paz y la tranquilidad». Y termina Freud: «Es esta una exacta imagen de lamisión del médico en la terapia psicoanalítica de las neuros is».
Par tiend o de esta brillante alegoría del .propioFreud, bastaría invertir el sentido de la flecha metafóricaviendo, no la sala (la escuela) como una alegoría de ladoctrina, sino la doctrina como una alegoría de la escuela, en cuanto hetería. La tarea es muy ardua y prolija,
pero acaso nos llevaría a resultados interesantes, difícilesde explicar desde otras perspectivas. Por ejemplo, eldogma pansexualista —que Freud pretende establecersobre bases inductivas, sobre sus reiteradas experiencias(lo dice en la cuarta Conferencia) cosa que no convence en absoluto— ¿no podría entenderse como un modo de e jecutar e l «trámite genera l», como un modode formular en términos biológicos, la exigencia de unprincipio universal, impersonal, que impulsa irresistiblemente a l soma individual de Weissmann (en Más allá delprincipio del placer) para dar lugar al individuo jlotantei.Difícilmente puede encontrarse, dentro de la li teraturacientífica, una forma más chapucera de demostrar que
tanto el placer genital (en su límite, el orgasmo de W.Re ich) , como el placer visual («de cuyas formas activa ypasiva surgen posteriormente el afán de saber y la tendencia a la exposición artística o teatral») son determinaciones de un instinto sexual monísticamente concebido,que la forma que Freud utiliza en su cuarta Conferencia.Pero si atendemos al contenido monista mismo de ladoctrina, y a la cualidad de su principio (el placer) nopodemos por menos de acordarnos de l dogma epicúreo(«si el placer se adensase y acumulase en las partes principales del organismo, los placeres no se diferenciaríanentre sí») y de sus significados heteriológicos.
6. Las heterías soteriológicas pueden desempeñar,en resolución, efectos corrosivos o subversivos del ordenpolítico o familiar, del «sistema de poder» reinante —asíse han presentado muchas veces y así pueden ser consideradas por muchos (B. Farrington habla de la Rebeliónde Epicuro y J .M . Brohm yuxtapone Psicoanálisis y Revolu-ción). Pero otras veces, su abstencionismo político, incluso su actividad contracultural, puede convertirse en unmodo de complicidad con el sistema establecido, no sólop o r q u e este puede tolerar, y aún desear estas válvulas deescape, sino porque acaso las heterías reproducen lasmismas líneas estructurales del sistema, se adaptan a él ycontr ibuyen a rea l imentar lo en medida más o menos modesta. Muchos freudianos, desde la orilla de su «hetería»creemos, podrían suscribir los versos de Lucrecio (II , 1):
Suave mari magno turbantibus aequora ventisE térra magnum alterius spectare laborem.
EL BASIUSCO 39
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 40/100
ÁETICULOS
EL AUTORITARISMO:ENFOQUE PSICOLÓGICO
AN ASTA SIO OVEJERO BERNALO v i e d o
El au toritarismo:un enfoque psicológico
1 autoritarism o es un concepto muy utilizado, pero no todos entienden su significado exacto cuando lo utilizan. De ahíque se haga necesario perfilar, dentro delos límites de este artículo, el origen ysentido de las abundantes investigacionessobre el autoritarismo.
Insdiscutiblemente el término autoritarismo y otrossimilares como persona autoritaria, ideas autotitarias, formas autoritarias, etc. , poseen un uso cotidiano en todaslas esferas sociales, pero realmente, ¿qué es él autoritarismo?, ¿qu é es lo que caracteriza a las perso nas au torita
rias.' ' , ¿cómo se origina.'. En este artículo trataremos deaclarar algunos aspectos de este problema del autoritarism o , problema que puede es tudiarse desde diferentesperspectivas: regímenes políticos autoritarios, condiciones económicas y sociales determinantes de tales regímenes, etc. Pero nosotros nos atendremos al tratamiento deuna sola perspectiva, la perspectiva psicológica, es decirmás en concreto, estudiaremos el autoritarismo como variable de personalidad: según esta perspectiva el autoritarismo de las personas vendría determinado por algunasde las características psíquicas de la estructura de personalidad de esas personas autoritarias.
El concepto de autoritarismo, tal como lo utilizaremos en este trabajo, surgió históricamente dentro de lateoría del rasgo y para entenderlo plenamente es imposible aislarlo de los supuestos teóricos de esa teoría quepretende explicar la personalidad como el conjunto de
disposiciones estables que se reflejan en conductas trans-s i tuac ionalmente consis tentes .
P e r o , por otra parte, al ser el autoritarismo un cons-tru cto de ple na vigencia actual y llevar ya varias décadas
en la palestra de las polémicas psicológicas, posee ya unacierta historia, historia que creo totalmente necesario recordar para comprender el significado actual de las investigaciones existentes sobre el tema. Y ya los propios orígenes del concepto marcará buena parte de sus contenido y or ientac ión.
Orige n y marcoideológico del problema
Los orígenes de las investigaciones en este campohay que colocarlas en torno a la Segunda Guerra Mundial e ín tim am ent e vinc ulado s a algunas de sus causas y aalgunas de sus consecuencias. Esas causas son los prejuicios antisemitas de buena parte del pueblo alemán y esasconsecuencias son el genocidio judío por parte de los nacionalsocialistas alemanes.
De hecho, dos libros son fundamentales en estosorígenes, y los dos poseen algunas características comunes : el primero, totalmente teórico, abriría el camino alas investigaciones sobre el autoritarismo. Nos estamosref i r iendo a l l ibro que Er ich Fromm pubhcó en 1941:«El miedo a la l iber tad».
El segundo es indiscutiblemente la obra más influye nt e en este cam po; «La personalidad Au toritaria», publicado en 1950 por Adorno, Frenkel-Brunswik, Sanfordy Levinson.
40 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 41/100
Los dos autores, Fromm y Adorno, eran judíos, huí-dos de ia Alemania nazi y emigrados los dos en iosE E . U U .
Pero existen también importantes diferencias entreambos trabajos: baste enumerar la tal vez más importante de tales diferencias, la metodología empleada porAdorno es ya una metodología empírica, l legando por
este camino a resultados íundamentalmente similares alos de Fromm.
Todo ello dará un matiz ideológico muy definido alas investigaciones llevadas a cabo sobre el autoritarismoque será cr i t icado pos ter iormente por autores como M.Rokeach , en t re o t ros .
A) El m ied o a la libertad
Erich Fromm, cuya obra es un continuo intento deaplicación de los conceptos y el método del psicoanálisisa los fenómenos históricos y sociales, pretende estudiar através de qué mecanismos esos hechos históricos y sociales van formando la conciencia psíquica individual, y paraello estudiará el significado que para el hombre modernotiene la libertad, y el cómo y el por qué de sus intentosde rehuirla, a la luz de los procesos historíeos, sociales yeconómicos .
La piedra angular sobre la que girará toda la obra deFromm en este punto es de sobre conocida: el hombre,cuanto más gana de libertad más pierde en seguridad. Yello parece ser la espada de Damocles que siempre pende sobre la cabeza del hombre: si quiere ser libre le acechará una gran inseguridad, inseguridad que a su vez le
hará rehuir esa libertad. Por ello en épocas de crisis, y lanuestra es una de ellas, el hombre siente más inseguridad, sentimientos de impotencia, etc. , y de ahí que seajusto en épocas de crisis cuando más prolitera el autorit a r i smo.
Fromm analiza este proceso dialécdco seguridad-libertad a tres niveles: ontogenético, filogenético e histórico. De los tres, posiblemente el que más nos interesesea el último. Veámoslo brevemente:
A pe sar del p osi ble <• cliché» histó rico, afirmaFromm que era la ausencia de libertad individual la másdestacada característica de la Edad Media. Pero, en
cambio, existia una gran seguridad. Sin embargo, al f inaldel Medievo fue constatándose una revuelta en todos losterrenos contra esa estructura medieval, en filosofía, economía, etc. Como consecuencia de tal revuelta se produjo un cambio radical en la posición del hombre modern o : el hombre era ya dueño de su destino, peseía un grado de libertad desconocido hasta entonces, pero a la vezperdió la seguridad que poseía en el Medievo.
Las soluciones que cada persona emplea para combatir esa inseguridad son muy variadas, pero entre ellasdestacan dos, muy utilizadas y muy relacionadas entre sí:
— El autoritarismo: es un mecanismo de evasión queconsiste en la tendencia a abandonar la independenciadel yo individual propio, para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo, que tiene autoridad o se leatribuye. Posee dos formas principales, que suelen ir
juntas en los individuos autoritarios: la primera es unatendencia fuerte a la sumisión y a la dependencia, comoconsecuencia de los sentimientos de inferioridad, impoten cia e insignificancia individual. La segund a, tam biénconsecuencia de sus sentimientos de inferioridad, se refiere a la tendencia a someter a los demás, per o de u naforma tan ilimitada y absoluta que estos queden sometidos a l papel de meros ins trumentos .
— Conformidad automática: también como consecuencia de los sentimientos de inferioridad, insignificancia e impotencia, el hombre abandona su yo individual,deja de ser uno mismo para ser uno de tantos, se identifica y conforma con la mayoría. Como ya Ortega yGasset había anunciado más de cincuenta años, será estemecanismo e l más ut i l izado por e l hombre contemporán e o .
Fromm cree que la culminación de todo este proceso histórico se encuentra en la Alemania nazi (1933-1945): ¿cómo fue posible que el partido nacionalsocialis
ta alemán, de reciente creación, alcanzara el poder en tanbreve tiempo y como consecuencia de ser votado poruna mayoría del pueblo alemán.?.
Muchos creen que la victoria nazi fue la consecuencia de un engaño por parte de una minoría acompañadode coerción sobre la mayoría del pueblo. Pero con ellono queda explicado el fenómeno. El psicólogo no puedey no debe contentarse con esta explicación. El problemaes mucho más profundo: la explicación es fundamentalmente de tipo psicológico. La raíz del problema —y portanto también la posibilidad de solucionarlo— no estátanto en las condiciones socioeconómicas ambientales,cuanto en la estructura de la personalidad de los individuos que se someten a toda autoridad y a toda norma.Aunque, evidentemente , esa es t ruc tura de personal idadvenga determinada por las estructuras socioeconómicasen que le ha tocado formarse.
B)La Personalidad Autoritaria
Es la nuestra una época de crisis , debido sobre todoa la rapidez con que se suceden las transformaciones sociales y una de las consecuencias de esta crisis es la faltade estructuración del campo cognitivo del individuo, locual le crea al hombre moderno una gran ansiedad e in
seguridad, fenómenos estos que le empujarán hacia elautoritarismo y hacia el prejuicio como soluciones a esainseguridad y a esa ansiedad.
En esta línea escribieron Adorno y sus colaboradores <'La Personalidad Autoritaria», autores que definen elautoritarismo como una tendencia general a colocarse ensituaciones de dominancia o sumisión frente a los otroscomo consecuencia de una básica inseguridad del yo.
El principal objetivo de este libro fue, en palabrasde sus autores «e \ de estudiar al sujeto potencialmentefascista, cuya estructura de personalidad es tal que le ha
ce especialmente susceptible a la propaganda antidemocrática» (Adorno y cois. , 1950, p. 27).
Parten de la hipótesis fundamental de que la susceptibilidad de un individuo para ser absorvido por esta
EL BASIUSCO 41
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 42/100
ideología depende pr imordia lmente de sus neces idadespsíquicas. Para medir tal susceptibilidad construyeronuna escala, que llamaron Escala F, con dos objetivos fundamenta le s :
— Detec tar e l e tnocentr ismo, y— Detectar al sujeto potencialmente fascista.
Este factor de autoritarismo, medido por la Escala F,se compone, según Adorno, de nueve subvar iables teór i cas:
1) Convencionalumo: adhesión rígida a los valoresconvencionales de la clase media.
2) Sumisión autoritaria: actitud de sumisión y aceptación incondicional respecto a las autoridades moralesidea l izadas de l endogrupo.
'i) Agresividad autoritaria: tendencia a buscar y con
denar, rechazar y castigar a los individuos que violan losvalores convencionales .
4) Antiintraceptividad: oposición a lo subjetivo, a laautoreflexión, a la introspección.
5) Superstición y estereotipia: creencia en la determinación sobrenatural del destino humano e inclinación apensar en categorías rígidas.
6) Poder y fortaleza: preocupación por la dimensióndominio-sumisión, fuerte-débil, etc. en sus relaciones interpersonales, identificándose con las figuras que representan el poder y valorando en exceso la fuerza y la dureza .
7) Destructividad y cinismo: slgx^iñcii \xn& hosúVíÁaÁ yun vi l ipendio genera l de la humanidad.
8) Proyectividad: al proyectar hacia el exterior impulsos emocionales inconscientes, las personas autoritarias tienden a creer que en el mundo suceden cosas desenfrenad as y peligrosas.
9) Sexo: preocupación exagerada por las cuestionessexuales .
Ya que no hemos entrado en explicar los detalles dees ta obra , c reemos que puede entenderse mejor sucontenido recordando las conclusiones textuales de susautores (Adorno y cois . , 1950, p. 903) :
«En opinión de los autores, el resultado capital delpresente estudio es la demostración de que existe unaes trecha co rrespondencia en e l t ipo de enfoque y perspectiva que un sujeto puede adoptar en una gran variedad de campos de la vida, de los aspectos más íntimos dela adaptación familiar y sexual, pasando por las relacionespersonales con la gente en general, hasta las ideas religiosas, políticas y sociales. De tal manera puede suceder
que una relación entre padre e hijo esencialmente jerárquica, autoritaria y explotadora engendre en este últim o un a actitud de depend encia, explotación y deseo dedominio respecto al partenaire sexual y a Dios, y culmine en una filosofía política y una perspectiva social que
sólo dé cabida a un desesperado aferrarse a todo aquelloqu e , ap arentem ente , rep resente la fuerza , y un desdeñoso rechazo de todo lo que esté relegado a las posicionesinferiores. De igual modo, la dicotomía padre-hijo llevaa un concepto dicotómico de las relaciones societales,enfoque que se manifiesta especialmente en la formaciónde estereotipos y en la tendencia a establecer una separac ión entre endogrupo y exogrupo. El convencional is mo, la rigidez, la negación represiva y la consiguienteirru pci ón de la debilidad, el temo r y el ' espíritu de de pendencia que exis ten dentro de uno, son s implementeaspectos de la misma pauta fundamental de la personalidad; puede observarse en la vida personal y en las actitudes hacia la religión y los problemas sociales».
Crítica al concepto delautoritarismo y a su medida
N o entra rem os en profundidad en las críticas me to
dológicas que ya en la misma década de los 50 se levantaron contra estos trabajos. Baste mencionar dos, si nolos más importantes sí , al menos, los más conocidos y losque más investigaciones suscitaron:
a) Crítica a la fiabilidad de los instrumentos de medida , deb ido fu ndam entalme nte a la tendencia a asentir otendencia a la aquiescencia: se criticó a la Escala F queno era el autoritarismo de los sujetos lo que estaba midiendo sino la tendencia de esos sujetos a responderafirmativamente a las preguntas de la escala, independ ien temente de su conten ido .
Pero a finales de esa misma década, el problema parecía ya solucionado. Se llegó a la conclusión de querealmente esa tendencia a asentir sí explicaba una parteimportante de la varianza de las puntuaciones a la EscalaF, pero se trataba de una característica de la persona
42 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 43/100
autoritaria. Es decir, que la tendencia a asentir formapa rte realm ente d el síndrom e autoritario (Gage, Leavitt ySt on e, 1957; Christie, Havel y Seidenberg , 1958; etc.) .
b) En segundo lugar, surgieron una serie de autoresque criticaban el hecho de que el constructo de autoritarismo, tal como lo medía la Escala F, no reflejaba sinolos sesgos liberales de sus constructores.
Fue Shils (1954) el primero en afirmar que la EscalaF no medía el autoritarismo general, sino sólo el autoritarismo de los miembros de la derecha política, y porconsiguiente la capacidad de esta escala para detectar alas personas autoritarias izquierdistas era extremadamente escasa. Como consecuencia de todo ello, y para intentar zanjar el problema, Rokeach construyó un nuevo instrumento que llamó Escala de Dogmatismo (Escala D) yque presumiblemente medía dogmatismo o autor i ta r ismogene ra l .
Estado actual de lasinvestigaciones sobre autoritarismo
Son muchos los cientos de trabajos publicados sobreel tema del autoritarismo desde 1950. Tras revisar talamplia bibliografía (nosotros lo hicimos en nuestra TesisDoctoral), puede emitirse un juicio plenamente positivo.A pesar de los muchos problemas de diverso tipo conque parece encontrarse este constructo, creemos que el
autoritarismo es un constructo teórico válido y fructíferoy que aún no ha dado de sí ni mucho menos todo lo quepuede da r .
Y ese juicio positivo podemos desglosarlo en dosapa r tados :
Conclusión
Aunque han pasado ya más de 20 años , pienso quelas palabras de Christie y Cook (1958, pp. 188-189) sonaún sumamente válidas y por ello las hago mías, comoconclusión de este artículo:
«Las num erosas y asom brosam ente heterog éneas in-vestigacionees derivadas de «La Personalidad Autoritaria» arrojan un cuadro claro en lo fundamental, peroambiguo en muchos de ta l les . . .
La confusión en alguna investigación posterior puede resultar d e la gran com plejidad del síndrome au toritario y la teoría que lo subyace. Las hipótesis de investigación examinadas en algunos de los estudios posterioresse parecen poco a las formulaciones originales. En muchos casos, las Escalas F y E han sido utilizadas ingenuamente y sin crítica alguna. Tal vez sea inevitable que la
investigación sea irregular cuando se investiga un temaco m ple jo y cargado de afectividad.
Esta irregularidad en sofisticación teórica hace muydifícil poder evaluar las investigaciones reseñadas. Otradificultad es el frecuente fracaso al observar los cánonesbásicos de los informes científicos...
A pesar de todas estas restricciones, parece que elconcepto de personalidad autoritaria ha sido un conceptopoderoso y f ruc t í fe ro».
Personalmente creemos que todo lo anterior es suficiente para entender el sentido y significado de los datos
resultantes de los trabajos que, en el ámbito de nuestraFacultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (Secciónde Psicología) de Ov iedo , estamos llevando a cabo sobreautoritarismo, trabajos cuyos resultados daremos cumplida cuenta en esta revista.
a) Comprobación de las teorías de Adorno: muchos hansido los aspectos de la teoría de Adorno suficientementecomprobados por la investigación empírica; parece serque las personas autoritarias poseen unas actitudes políticas, religiosas, etc., diferentes a las personas no autoritarias: votan a los candidatos políticos más autoritarios y
conservadores, se identifican más con partidos derechistas, poseen en mayor proporción creencias religiosas,e tc .
Demostrada parece haber quedado también la identificación entre personalidad autoritaria y personalidadprejuiciosa, así como el origen, en buena medida, delautoritarismo en el t ipo de educación recibida, sobretodo en el t ipo de educación familiar.
b) Ampliación de la teoría de Adorno: durante estos30 años han sido muchos los investigadores que han trabajado sobre aspectos del autoritarismo descuidados o
incluso ni siquiera vislumbrados por Adorno y sus colabo rad ore s: diferencias culturales y regionales, modificaciones del prejuicio, creatividad, etc. Pero todos ellosllegan a conclusiones fácilmente predecibles a partir delas teor ías de Adorno.
0*M
> * H £ ^ [ ^
h k J ^ ^ « » i l l .
^^^^^S
I B I V, > Illo^'^máá
^^^jtíB^^^^^^^r^^A
^ ^ MEL BASILISCO 43
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 44/100
BIBLIOGRAFÍA CITAD A BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Adorno, T.W.; Frenkel-Brunswik, E.; Levinsom, D.S. y Sanford, R.N.(1950): <-La Personalidad Autoritaria», Nueva York: Harper. (Existetrad. castellana).
Chris tie , R. y Cook, P. (1958): «A guide to published literature rela-ting to the authoritarian personality thróu gh 1956», J . Psychol., 45,1 7 1 -1 9 9 .
Chris tie , R.; Havel, J . y Seidenberg, B. (1958): -Is the F Scale irrevers ible?»,;. Abnorm. Soc. Psychol. , 56, 143-159.
Fromm, E. (1941): «El miedo a la libertad», Ed. Paidós, ed. 1976.
Gage, N.L.; Leavitt , G.S. y Stone. G.C. (1957): .The psychologicalmeaning of acquiescence set for . luthoritarianism», J . Abnorm. Soc.Psychol . , 55 , 98-103 .
Shils, E.A. (1954): «Authoritarianism: right and left», en: Christie yJahoda (Eds.): >'Studies in the scope and method of The AuthoritarianPersonality '», The Freé Press , Glencoe, Illinois .
. ' > O í ^ - - ^
Brown, R. (1972): «Psicología Social», Ed. Siglo XXI, Cap. 10. (edición original inglesa, 1965).
Ch ris tie , R. y Ga rcía, J. (1 951 ): <• Subcultural variation in autho ritarianpersonality», J . Abnorm. Soc. Psychol. , 46, 457-469.
Cohn, T.S. (1953): <The relation of" the F Scale to a response set to
answer positively», Amer. Psychol. , 8, 335-539.Cr oc ket t, W .H . y JVIeidinger, T. (}956) : <• Autho ritarianism and interpersonal perception», J . Abnorm. Soc. Psychol. , 53, 378-.780.
Crutchfíeld, R.S. (1955): <Conformity and character», Amer. Psychol. ,10 , 191-198 .
Ehrlich, H.J . (1973): <The social psychology of prejudice», New York:Wiley .
Ep stei n, R . (19 65): >• Aut horitar ianism ; displaced aggression, and socials tatus of the target», J : Perspn. and Soc. Psychol. , 2, 585-589.
Grossman, J .C. y Eisenman, R. (1971): "Experimental manipulation otauthoritarianism and its effect on creativity», J. of Consulting and Cli-nical Psychol., .36, 238-244.
Hanush, M.J. (1973): «Adorno and Sartres: A convergence of two me-thodological approaches», J . of Phenomenological Psychol. , 4,2 9 7 - 3 1 3 .
Hanson, D.J. (1969): "-Aütlioritariahism as a variable in politic re-search», Político, 40, 700-705.
Hogan, H.V. (1972): «-Fakability of the Adorno F Scale», Psychol.Reports , 30 , 15-21.
Hogan, H.V. (1977): «A cross-cultural comparison of the factorials tructure of.a symbolic measure of authoritarianism», J . Soc. Psychol,102, 149-150 . .
Hyman, H.H. y Sheatsley, P.B. (1954): «The authoritarian personality:
A meth odologic al critiqu e», en: Chris tie y Jahoda (Eds.), The FreePress , Glencoe, Illinois .
Jaensch, E.R. (1938): «Der Gergentypus», Berth, Leipzig.
Jones, E.E. (1954); «Authoritarianism as a determinant of firs t impres-sion formation», J . Person. , 23, 107-127.
Kelman, H.C. y Barclay, J . (1963): «The F Scale as a measure ofbreadth of perspective», J . Abnorm. Soc. Psychol. , 6, 608-615.
Kirscht, J .P. y Dillehay, R.C. (1967): «Dimensions of authoritarianism.A review of research and theory», Lesington: Univ. of Kentucky Press .
London, H. y Exner, J . (Eds.) (1978): «Dimensions of personality»,N u e v a Y o r k .
Pinillos, J.L. (1963): «Análisis de la Escala F en una muestra española ,
estudio comparativo», Rev. de Psicología Gral. y Aplicada, 18, 1115-1174 .
Poley, W. (1974): «Dimensionality in the measurement of authoritarianism and political attitudes», Canadian J. of Behavioral Science, 6,8 1 -9 4 .
Scodel, A- y Mussen, P. (1953): «Social perceptions of authoritariansand non-authoritarians», J . Abnorm. Psychol. , 48, 181-184.
Slack, B.D. y Cook, J .O. (1973): «Authoritarian behavior in a conflicts ituation», J . Pers . Soc. Psychol. , 25, 130-136.
Titus , H.E. y HoUander, E.P. (1957): «The California F Scale in psychological research: 1950-1955», Psychol. Bull. , 54, 47-64.
Zacker, J . (1973): «Authoritarian avoidance of ambiguity», Psychol.R e p o r t s , 3 3 , 9 0 1 -9 0 2 .
Zippel, B. y Norman, R.D. (1966): «Party switching, authoritarianism,and dogmatism in the 1964 election», Psychol. Reports , 19, 667-670.
44 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 45/100
ÁzncuLos
/Trr
TEOREMADE DEDUCCIÓN
ANTONIO GONZÁLEZ CARLOMANO v i e d o
Introducción
1 teorem a de deducción que sigue fue
expuesto en un trabajo, pendiente depublicación, sobre una axiomatización delógica de primer orden con identidad,en que se toman como axiomas los siguientes :
^ A i P ^ Q V PA : P V Q -^ Q V P
X A:« PV (Q ^ R) ^ (PVQ ^ PVR)A-x V xP -^ PA? P-^^VxP (Si <x» no está libre en <•?»)
En este trabajo se define la derivación de la siguiente manera ;
Dado un conjunto de fórmulas a i , y otros conjuntosde fórmulas a2,...a„, llamamos derivación a la sucesióna i , a:...a„ si las fórmulas del conjunto ai -I- 1 (i = 1, 2,...,n-1) se obtienen aplicando las siguientes reglas:
R, Si «P» y«P—> Q» perte nec en a ai, < 'Q» pertenec ea a i -I- 1
R2 Si «P—*Q» pertenece a ai y «x» es una variable
cualquiera, «VxP—» VxQ» pertenece a ai-I-1
R.í Si «P» pertenece a ai y «x» es una variable libreen «P», cualquier cierre por sustitución de «x» pertenece a ai 4-1
R4 SI «x» es una variable libre en <• P» y cualquiercierre por sustitución de «x» en <P» pertenece a ai, «P»pe r ten ece a a i -I -1
R5 Si «P» pertenece a ai, «P» pertenece a ai-I-1
R6 Si «P» es un axioma, «P» pertenece a ai-I-1
También convenimos en abreviar la expresión «P se
der iva de a» mediante «a f= P», y « P ^ Q e s t au to log ía » m e d i an t e « P = ^ Q »
En la demostración de lo que sigue citamos las siguientes propiedades demostradas en e l t raba jo:
EL BASIUSCO 45
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 46/100
I I I — 2 P - ^ Q , Q - ^ R I = Pm — 5 P = 5 > PIII — 1 6 P , Q t = P A QIII — 2 5 P ^ - » Q t = P - ^ Q
R
I I I -
I I I -
I I I -
I V -
I V -
- 3 7
- 6 9
- 8 5
- 6
- 2 6
P A ( P ^ Q ) = » Q
( P - ^ Q ) A ( P R ) < = ^ P - ^ Q A R
Q = ^ P - Q
P ^ Q t = P - ^ VxQ (Si <'x» no es tálibre en <<P»
Vx (P -> Q) ==» VxP -^ VxQ
Teorem a de deducción
Si a es un conjunto de fórmulas cerradas y "P» esuna fórmu la también cerrada , y representamos por «a ,P» al conju nto resultan te de agregar «P» a a, se cumple:a, P 1 = Q si y sólo si ct N = P ^ Q
D e i zquierda a d e r e c h a
Si sup on em os se cump le a, P t== Q, entonces tendrem os una de r ivac ión a , P t = a ; t = a.í 1 = . .. !==am , en qu e <'Q» pe rten ece a am, y vamos a demo strarque si <'T» es una fórmula perteneciente a cualquiera delos conjuntos posteriores a «a, P» en la derivación, severificaría: (xt=== P ^ T. Co n e sto q uedaría: derriostradoque a t = = P - ^ Q , ya que Q pe rtenece a am qué es pos ter ior en la der ivac ión a «a , P». Haremos es ta demostración por inducción sobre el número de orden de los^conjuntos pos ter iores a «a , P» en la derivación, y parae l lo demos t ra remos :
1 • Si «T» pe rten ece a a:, se cumple: a l
2 — Si se cum ple , pa ra cualqu ier fórm ula <<T» de
a n , q u e a t = ^ P —» T; entonces se cumpliría que,siendo <'T» cualquier fórmula de an 4- 1, a N =P - ^ T
D e m os t r ac i ón d e 1:
Si *T» per tenece a ai, es obtenida a partir de «a,P» aplicando alguna de las reglas de derivación, y puedeocurr i r :
A — Que apl iquemos RhEn este caso «T» es un axioma y entonces:
a F= T ^1. Por R62. Por III - 85
B — Que apl iquemos Rs
En este caso «T» pertenece a <a, P»; ypuede ocurrir que --T» sea <P», en cuyo casotendremos :
1. Por III-5 y ser «T» y «P» la misma fórmula. Puede ocurrir también que «T» pertenezcaa a, en cuyo caso tendremos:
1. Por Rs2. P o r I I I - 8 5
C — Que apl iquemos R4
En este caso <'T» sería abierta en una variable «x», y todos los cierres por sustitucióndé <'X» en «T» pertenecerían a «a,P», y tendremos :
a i^= todos los cierres por sustitución de <x»
e n P - ^ T i = ^ P - ^ T
1. Po r ser los cierre s por sustitución de «x»en «T» p ertene cientes a «a, P» y ser «P»fórmula cerrada
46 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 47/100
2. Por R4
D — Que apl iquemos R?
Este caso no puede presentarse por ser>a, P» un conju nto de fórmulas cerradas.
E — Qu e apl iquemos R;
En este caso >T» sería de la forma VxR—*VxS, s iendo R—»S per teneciente a va ,P», yentonces :
a t= ^ P -> (R ^ S) 1=^ P - - ¥ x (R — S), Vx:(R — S) — (¥xR — VxS) 1=^ P / (VxR -^
VxS)
1. Por per tenecer R —' S a - a , P »
2. Por IV - 6 y IV - 26
3. P o r I I I - 2
F — Q ue apl iquemos Ri
En este caso >T» se obtiene a partir dedos fórmulas de -a ,P» de l t ipo vR» y vR—«T», y en
tonces :
a M=: P - . R, p - , (R - . T) N:^ (P ^ R) A( P ^ ( R ^ T ) t ^ = P / R A ( R ^ T ) , R A( R - > T ) — T i = ^ P - > T
1. Por pertenecer a >a, P», -R» y vR—»T»
2 . Por I I I -16
3. Por 111-69,111-25 y I I I -37
4. Por I I I -2
Demostrac ión de 2:
Si -T » per tenece a an + 1, es obtenida a par t ir de^a n» aplicando alguna d e las reglas de derivación, y pue de ocurr i r :
A — Que apl iquemos Rh
En este caso -T» sería un axioma y se razona com o en 1-A
B — Que apl iquemos R5
En este caso -T» ya se supone cumple la condición.
C — Que apl iquemos R4
En este caso <T» sería abierta en una variable <x», y todos los cierres por sustituciónde <-x» en -T » p ertenece rían a an y se razonacomo en 1 — C .
D — Qu e apl iquemos R.;
En este caso <T» sería obtenido medianteun cierre por sustitución de una variable <-x»
en una fórmula -R » p ertenec iente a an , y entonces :
a R i
1. Por cumplirse la propiedad por hipótesis,por pe r tenece r - R» a an
2. P o r R . !
E — Qu e apl iquemos R :
En este caso -T» sería de la forma VxR—*
VxS, s iendo R—*
S perteneciente a an, y serazona como en 1 — E
F — Qu e apl iquemos Ri
En este caso «T» se obtie ne a partir dedos formulas de an del t ipo R y R —> T, y serazona como en 1 — F.
De derecha a izquierda:
Si suponemos que se cumple a l^= P ^ Q, entonces:
a , P ! = ^ P , P - * Q ! = ^ Q
1. P or R.- y lo sup ue sto
2 . P o r R i
EL BASIUSCO 47
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 48/100
ARTÍCULOS
PULSIÓNY REPRESENTACIÓN
PSICOLÓGICA:UN INTENTO
DE DELIMITACIÓNJORGE L. TI2DN **
Barcelona
1. Introducción
videntemente , e l concepto de pulsión es unconcepto en crisis . Hace años, pensadorestan concienzudos como Rapaport"(1967) no dudaban en afirmarlo, y desdeentonces acá no conozco una teorizaciónque haya logrado delimitar y aclarar deforma enteramente satisfactoria la validez
y campo de aplicación exacto de tal concepto aunque, porel contrario (y paradójicamente), han sido numerosísimoslos trabajos dedicados a delimitar, describir , i lustrar o polemizar con nociones tales como pulsión de Vida o pulsiónpsicosexual y pulsión de Muerte o pulsión agresiva.
Ahora bien: cuando digo que , a mi entender , e l con-cepto d e pulsión está en crisis no quiero decir que el térmi-no pulsión sea obsoleto, inoperante, sin traducción empírica.. . N o qui ero decir qu e tras ese término no existan T)un as re alidade s a las que hace referencia, y 2) unas acepciones del mismo comunes a gran parte del psicoanálisis yla psicodinamia actuales. Quiero decir más bien que, además de las coincidencias (y casi con la misma importanciaque éstas), existen grandes diferencias en cuanto a su uso,traducción, campo de aplicación, ejemplificación, etc.
Es evidente que siguen siendo válidas las afirmaciones d e Sigm und F reud, para quien la pulsión no era sinoun concepto límite entre lo psíquico y lo somático, algoque hacía referencia a la excitación corporal proveniented e nxíz fuente orgánica, puesta en marcha por la relación ola búsqueda de re lac ión con un objeto, orientada hacia unc o n c r e t o fin psicosomático y dotada de un empuje queconduce la excitación a su realización (Freud- ' 1905,Foich'- ' 1 978 , Folc h'" 1 979, Lap Ianch eyP onta lis^' 1968).Tal vez sea este último carácter de la pulsión el más amenudo y más c laramente subrayado por Sigmund Freud:el empuje, el carácter irrepensible d e la pulsión (Pulsión =Trieb; Treiben = empujar) .
Pocos psicólogos, sociólogos, biólogos, antropólogos,...pocos especialistas de las ciencias biológicas y/o socialespodrían negar la existencia en el individuo ihumano de
fuerzas, tende ncias, emp ujes o mecanismos profund amente anclados en lo biológico pero desencadenantes de conductas (y representaciones mentales o significaciones) psicológicas y sociales. EIBL-EIBESFELDT'- (1970), desdeuna perspectiva no psicodinámica, sino etológica o antropológica, ha realizado numerosísimas observaciones sobrela base biológica, genética, transcultural, de las dos pulsiones fund amen tales (Am or y Odio ) que perfectamente sesuperponen y coinciden con los resultados de las investigaciones neuro-psicofisiológicas sobre los comportamientos sexuales y de cooperación por un lado y los comportami en tos agres ivos y de control y dominio por otro.
^Trabajo realizado en el Seminario sobre «Desarrollo del Pensamiento de Sigmund Freud» dirigido por Pere Folch Mateu.
%^ Psiquiatra del INSALUD, Psicoterapeuta Coordinador del Colectivo de Investigaciones Psicopatelógicas y Psicosociológicas (CIPP) de laFundación Vidal Barraquer. Barcelona.
En resumen: e l término pulsión tiene, evidentemente,unas referencias factuales. Y por supuesto, unas referencias históricas desde Freud hasta nuestros días, referenciasen las que no voy a detenerme aquí más de lo estrictamente necesario a los fines de este trabajo.
48 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 49/100
Pero ni el que un término tenga unas referencias inconcretas con una realidad empírica ni el que un términosea usado comúnmente por una comunidad científica(KUHN""'*, 1962) bastan para poderle conferir el estatusteór ico y epis temológico de concepto (la unidad elementaldel discurso científico, a diferencia de las nociones —discurso ideológico— y de las categorías —discurso filosófic o — : RANCIERE'% 1964). Para ello han de existir al
menos alguna definición teórica, una serie de concreciones y delimitaciones —una intensión nuclear y una extensión nuclear determinadas—, una inclusión dentro de unsistema científico determinado y, si es posible, una traslación operativa de tal término. Sólo entonces puede serconsiderado, en puridad, un concepto científico (cfr. alrespecto la interesante discusión de la «validez» de losconceptos rea l izada por BUNGE en «La investigacióncientífica»", 191 A).
En mi opinión, la tarea de delimitar —si ello es posib l e — el concepto de pulsión, no es, ni mucho menos,baladí o inoportuna ya que diariamente podemos consta
tar en círculos psicoanalíticos:
1) El frecuente uso «teórico» del término pulsión enlos escritos y reflexiones teóricos o descriptivos.
2) La incon creción de las acepcione s utilizadas.
3) Tal vez como consecuencia parcial de lo anterior,el cada día menor uso en la clínica, en la pragmática psicodinámica y en su teorización directa.
De ahí la intención expresada en el título de este trabajo, realizado dentro del Seminario dirigido por el Dr.
Folch sobre «Desarrollo del pensamiento de SigmundF r e u d » .
2. Desbrozando nociones
les poseen numerosos puntos de contac to con e l té rminoclave de este trabajo: pulsión (tñeb). Señalaré al menosaquéllos cuyo tratamiento, aunque sea esquemático, permite una aproximación mínimamente informada al tema.Tales términos serán al menos los siguientes: Pulsión(Tñeb), instinto (instinct, instinkt), comportamiento instintivo , IRM, estímulos-señales específicos, pattern especifico decomportamiento..., drive, urge, necesidad, motivación, actitud,
tendencia, fantasía inconsciente, objeto interno...
Como es fácil deducir observando la lista anterior, lamayoría de tales términos no son estrictamente psicodiná-micos. Sin embargo, creo que situarlos, al menos esquemáticamente , puede favorecer un acercamiento mejorfundado a nues tro té rmino-problema (pulsión). Plantearépues la idea que personalmente poseo sobre los conceptos-nociones no estrictamente psicodinámicos de la l istaan te r ior :
Parece que diversos autores coinciden en entenderp o r instinto el «comportamiento espontáneo, innato e invariable, común a todos los individuos de una misma especie y que parece adaptado a un fin del que no tieneconciencia el sujeto» (SILLAMY'^'', 1969), aunque modernamente sea criticada la «inmutabilidad» del instintogracias p recisam ente a los avances de la genética y la biología a partir de Waddington (PIAGET^", 1967). De esta forma, Timbergen (c i tado por DORSCH", 1978) def i nirá «provisionalmente» el instinto como «un mecanismonervioso jerárquicamente organizado, que se dirige a determinados estímulos advertidores, desencadenantes yorientadores, interiores y exteriores, y responde a elloscon mecanismos plenamente coordinados conservadoresde l ind ividuo y de la espec ie».
Por otra parte, así como etólogos y biólogos difierenen el ámbito de las conductas a las que puede calificarsed e «instintivas», parecen coincidir progresivamente( D O R S C H " , 1 9 7 8; S IL L AM Y -'^ 1 96 9 ; W O L M A N " ' ,
Este tipo de problemas conceptuales (propios delnive l conceptual: VlKGEl^-, 1969, TIZÓN" ' , 1978) yepistemológico (propios de la epistemología interna yderivada de las ciencias) no son exclusivos de la Psicología Dinámica y el Psicoanálisis. Posiblemente toda ciencia,
en cualquier momento de su historia, está surcada porellos. En psicología tenemos numerosos ejemplos de situac ion es e n las qu e la diferenciación (epistemológica) entre el estatuto de noción-categoría y el de concepto, paradeterminadas unidades del discurso teórico de la psicología contemporánea , de jan mucho que desear .
2 .1 . El problema en la PsicologíaGeneral contemporánea
N o es éste el lugar para citar ejemplos g enerales detal situación, tanto por falta de espacio como porque podremos ver ejemplos concretos de la misma en la proble
mática que nos ocupa. En efecto: una ojeada sumamentesuperficial de cualquier diccionario, enciclopedia o tratado de Psicología contemporánea nos mostrará una seriede términos no suficientemente claros y delimitados porun lado, y con superposiciones mutuas por otro, los cua-
EL BASILISCO 49
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 50/100
1960; PIAGET"", 1967) en su reticencia a hablar en términos de «instintos» y en su doble reticencia a utilizar talté rmino ref i r iéndose a l ser humano.
La conceptualización de las motivaciones profundasde la conducta animal basada en los instintos parece queva dejando paso a un esquema mucho más complejo form a d o p o r estímulos internos y extemos al organismo, queac túan como causas desencadenantes innatas (innate relesingmechanisms; IRMj, provocando una conducta apetitiva quelleva (o intenta llevar) hacia un acto consumatorio. Este esquema moderno guarda numerosos puntos de contac to,como ya señaló FOLCH'"' (1978), con el esquema freu-d iano de fuentes del instinto (causas más estímulos),tensión instintiva (conducta apetitiva) y objeto y finalidaddel instinto (más próximas al acto consumatorio), lo cualhabla ya de los profundos conocimientos e intuicionesbiológicas y psicológicas de Sigmund Freud en este camp o .
Parece que el acuerdo de etólogos, neurofisiólogos,
geneticistas, etc. , es bastante amplio como para afirmarque el aspecto de los comportamientos instintivos más genét icamente de terminado es , prec isamente , e l acto consumatorio. Sin embargo, conforme avanzamos en el esquemaanterior hacia su punto de partida, más dudas y desconocimientos persisten con respecto a tal «innateidad»: PIA-GET'"", basándose en W adding ton y Tim bergen , llega aescribir: «A decir verdad, no sabemos hasta qué puntoestos IRM (o RM, para abreviar) son innatos, mientras ignoremos los detalles de su desarrollo ontogenético». AsíLorenz (c i tado por DORSCH", 1978) t iene tendencia ahablar de comportamiento instintivo refiriéndose al actoconsumatorio, no a conductas globales de un círculo de
funciones (por e jemplo, la reproducción) .
Algunos biólogos (por e jemplo CRAIG, c i tado porPIAGET' '" , 1967) hablan de un comportamiento apet i t ivogeneral que sirve de marco al conjunto de conductas siguientes y sensibiliza al animal para los IRM, lo cual noshar ía pensar —y lo nombro tan sólo como asunto a meditar— en una teoría monotemática de las pulsiones en elh o m b r e , e n u n a libido como fuente general del comportamiento y las representaciones, tal como lo ha postuladopo r e jemplo J U N G ' ' , 1913 o LAPLANCHE-^- , 1979. Enun segundo nivel existirán conductas instintivasestructuradas y especializadas ante esos indicios: comba
tes, nidifícación, apareamiento.. . En un tercer nivel, cadauna de estas subestructuras se diferencia en actos consu-matorios. Por ejemplo, para la nidifícación, la búsqueda yelección de materiales, las formas de acumulación y perforación, etc. Por último, en un posible cuarto nivel de«atomización analítica», esos actos consumatorios habríaque diferenciarlos en movimientos elementales, con suscorrelatos neurofisiológicos.
Lo que diferenciaría a los etólogos de la «vieja escuela» (entre los cuales coloca Piaget a Lorenz), de los etólogos de la «generación joven», es que éstos últimos hablan sólo con suma precaución de mecanismos innatos y
de e squemas o pa t rones innatos de comportamiento porque saben que el «instinto» es una conducta fenotípica yque todo lo fenotípico es resultado de la interacción ambiente-genot ipo, máxime s i tenemos en cuenta laexistencia en éste último de «genes de desarrollo y regu
ladores» (WADDINGTON, c i tado por PIAGET^'" , 1967;D O B Z H A N S K Y ' ' , 1957). Así pues , mientras que comienza a imponerse la idea de que el instinto puro, talcomo lo describió por ejemplo LORENZ"*" (1964) es sóloun caso límite, una abstracción, el esquema teórico que vaprevalec iendo hablará de patrones de comportamiento (conjuntos de comportamientos simples estructurados en elespacio-tiempo y dotados de mayor o menor invarianza) y
patrones específicos de comportamiento (más o menos innatos), un tipo de los cuales serían los llamados comportamientos instintivos (los más innatos y específicos de los patrones específicos de comportamiento). Estos comportamientos instintivos son los que pueden estudiarse en biología y etología según el esquema anterior propuesto porT I M B E R G E N {releasing mecha nism -^ condu cta apetitiva--^ acto consumatorio) y en una psicología de la conducta[significante) por un esquema similar al freudiano, quemás adelante intentaré encuadrar .
¿Cuáles serían entonces las posiciones de conceptosmás psicológicos como necesidad, motivación, tendencia,actitud y los anglicismos drive y urgeí Parece fácil elacuerdo en cuanto a l concepto de necesidad (SILLAMY"'',1969; D O R S C H " , 1978) , sobre todo a par t ir de las precisiones de HULL'^, (1952). Necesidad sería el estado decarencia de alguna cosa que el individuo (psicofísico) precisa para su correcto ajuste y adaptación, para su homeos-tasis (psicofísica), aunque existirían problemas si quisiéramos determinar el correlato estrictamente psicodinámicode la necesidad. Sin embargo, el concepto ¿le necesidad esde suma importancia porque el desarrollo de la pulsión(por ejemplo, la pulsión erótica) se organiza sobre la satisfacción de la necesidad individualizada corporal.
N o es tan fácil ni claro el acu erdo en cu anto a concep tos tales com o mo tivación, tendencia y actitud ni encuanto a sus interrelaciones.
La motivación hace referencia a la causación de la conducta, al conjunto de factores dinámicos que determinanla conducta del individuo. Su estatuto teórico y epistemológico ha s ido muy controver t ido: e l conductismo inductivole negaba prác t icamente todo va lor ; TOLMAN y otrosteór icos de l conductismo intencionado (WOLMAN" ' , 1970)podían acoger dicho concepto como «variable intermediao interviniente» compuesta por apetitos y adversiones(W O L M A N , ob. cit .) . Para la psicología dinámica y el
psicoanálisis , es un concepto clave ya que con él hacemosreferencia a la causa de las conductas y representacionesmentales en el hombre. Desde este punto de vista, el concepto de motivación podría incluir tanto estímulos externos c om o intern os (prov enientes de la realidad externa ode la realidad interna) y, por ello, no creo que pueda desecharse la posibilidad de hablar de «motivaciones instintivas» o motivaciones para el comportamiento instindvo opulsional en un extremo y de motivaciones conscientes e«intelectuales» en el extremo opuesto del arco o abanicomotivacional. En suma: un tipo de motivaciones sería.n las«instintivas» o, con más exactitud, las causas intrapsíqui-cas de nuestras conductas y representaciones específica
mente de terminadas en mayor o menor grado {<\s& pulsiones'^).
Tendencia se suele definir como la «fuerza endógenaque orienta a un organismo hacia un cierto fin u objeto.. .
50 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 51/100
toda tendencia está ligada a una necesidad orgánica... opsico lógic a...» (S ILLA M Y'", 1969). Es difícil diferenciarc la ramente tendencia y motivación, salvo si adoptamos laconvenc ión de que tendencia hace referencia a la probabilidad de rep etición d e determinada s conductas y es portanto un concepto más comportamenta l , mientras quemotivación hace referencia directa a la realidad intrapsí-quic a (psicología dinámica) o, com o m ucho , a variables in-termedidas de difícil análisis (Psicología comportamentald e T O L M A N y e l conductismo intencionado).
Por úl t imo, actitud hace referencia al hecho de que ni
h ipoté t i cos imtintos o menos hipotéticas tendencias o pulsiones surgen al exterior sin ser mediatizados por aprendizajes y sistemas o estructu ras mentales del sujeto. Los sentimientos se refieren a estados mentales conscientes delsujeto y para el sujeto. Según algunos autores (CASTILLA**, 1978), el término actitud tiene la ventaja de quehace hincapié en el hecho de que los sentimientos, además de «estados intrapsíquicos», son modos de relación co nel objeto e implican pues conductas (que tendemos a realizar en el exterior o que han sido interiorizadas). Como señala el mismo CASTILLA no es éste el concepto de actitud propio de gran parte de los psicólogos sociales, loscuales se refieren a los resultados individuales y sociales
de las presiones del grupo con respecto a las relacionescon determinadas realidades externas (actitudes sociales).Mi impres ión es que e l té rmino actitud, sin calificativosposteriores, no tiene un lugar demasiado definido en laps icología contemporánea y puede contr ibuir a obscurecer, más que aclarar, la problemática psicodinámica queestamos tratando. En un afán de integración posiblementeexcesivo podríamos pensar que las necesidades crean motivaciones y que estas se manifiestan por tendencias y/oactitudes. Entre todos los términos citados tal vez seríanestos dos últimos los más superponibles y menos útilespara la Psicología (Ni tendencia ni actitud son citados en elíndice de mater ias por WOLMAN en su «Teorías y siste
mas contemporáneos en psicología»''^, al contrario que necesida d y motivación).
En cuanto a los anglicismos drive y urge, resumiendorápidamente toda una ser ie de problemas 'conceptuales
que sé que subyacen a su uso en la psicología escrita enotras lenguas diferentes del inglés, no veo ventajas importan tes para u tilizarlos. Siguiendo tamb ién a HULL'"*,(1952 ) , e l p r imero {drive), creo que puede ser substituidoen cas te l lano por motivación y el segundo {urge) puede sert r aduc ido por impulso, estímulo interno, etc., aunque ambostérminos conlleven, tanto en inglés científico como popular, una semántica similar: «Impeler, empujar, arrojar, es
timular... llevar, conducir, inducir, forzar a...» (VELAZ-QUEZ'""' , 1954): Parece claro pues que tam bién drive yurg e son térm inos bastante superponibles y que noaclaran la confusión de la que hasta ahora hablábamos.
2.2. El problema en la psicología de Sigmund Preud
Parecen claras pues las dificultades conceptuales de lapsicología en este campo. Y no son de extrañar, puestoque el problema hace referencia precisamente a los límites,de la psicología y ya se sabe que es en los límites, en losextremos, cuando se muestran más claramente las inconsecuencias y las confusiones de cualquier disciplina.
Precisamente Sigmund Freud Fué uno de los psicólogos que con más tenacidad "y preparación discutió einves t igó en es te te r reno. Desde su Proyecto de una psicología para neurólogos (1895) hasta su Más allá del principiodel placer {1920), desde su formación académica como médico y anatomopatólogo especializado en Sistema Nervioso hasta sus preocupaciones por la base biológica de lasfases psicosexuales (las zonas erógenas-', 1905), toda su vida, su obra y su teoría están marcadas por la(s) postura(s)adoptada(s) en cuanto al tema de nuestro trabajo.
Por eso los inconvenientes, inoperatividad y
superposiciones que hemos visto dominan la serie de conceptos psicológicos referentes al campo de las bases biológicas de las motivaciones fundamentales del individuo ylas relaciones humanas, pueden rastrearse ya en las nociones, conceptos y categorías utilizadas por Sigmund Freuden este campo. Una breve investigación bibliográfica meha llevado a destacar al menos los siguientes términos(LAPLAN CHE-PO NTAL IS-^ ' , 1968; STRACHEV " '" " ',1966 ; NA GER A-'" , 1 975; BEN ASS Y-, 1952; FOLCH'-^'" , 1978 y 1979; FR EU D, 1900, 1905, 1915, 1916, 1918,1 9 2 0 , 1938.. .) :
Trieh, Instinkt = pulsión, instinto.
Vorstellung-reprásentanz, vorstellungreprasentant =«representación» en el sentido filosófico; «representación», «delegación» (lenguaje político).
Zielvorstellung = «representación-fin».
Triebreprásentanz, triebreprasentant ~ «representacióno representante de la puls ión».
V orstellungreprásen tanz, vorstellunreprasentan t = «representante-representa t ivo», «representante en la representación» o «imagen (delegada) del representante de lap u l s i ó n » .
Psychische Reprásentanz o Psychische Reprásentant =«repre sentan te ps íqu ico» .
Y a un nivel diferente, pero conectados con la mismaproblemá t ica :
EL BASIUSCO 51
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 52/100
Principio del Nirvana, Principio de acción mínima,Pr inc ipio de entropía . Puls ión de Muerte , Puls iones deautoconservac ión y apoyo. . .
Para empezar, es mi opinión que las traducciones deTrieb y d e Instinkt deben diferenciarse porque si bien Sig-mund Freud no fue r iguroso en todos los momentos a lutilizar tales voces, hay una amplia evidencia bibliográficaque nos ilustra cómo él diferenciaba ambos términos( F R E U D - ' , 1 9 0 5 ; -\ 1911; -% 1915; -\ 1915; -^ 1917;-^", 1918; •' ', 1920; '-, 1938). Su elección de los homónimos germanos no era fruto del azar o de necesidades estilísticas, sino de una concepción teórica profundamentemeditada aunque conflictualizada: la acepción freudianad e l Trieb como fuerza impulsora relativamente indeterminada en cuanto a su objeto y en cuanto a los comportamientos que la satisfacen es claramente diferente de lasteor ías de l ins t into (o, más modernam ente , de los conceptos de comportamiento instintivo, IRM, estímulo-serialespecífico, patrón específico de comportamiento, etc.) como referentes a esquemas de comportamiento heredados ,específicos, con pocas variaciones interindividuales y cronológicas (su secuencia temporal es poco susceptible deper turbac ión) aunque parezcan responder a una f ina l idadde relación también propia de una especie. Con ello creoque me inclino por la postura mantenida por la mayorparte de los autores franceses, que diferencian entrepulsión e instinto y en contra de la postura de numerososautores anglosa jones , desde STRACHEY"' , ' " (1966)hasta hoy, que util izan el término instinct indistintamentepara los té rminos f reudianos Trieb e Instinkt, apoyándoseen diversas razones pragmáticas y en ciertas utilizacionesconfusas en los propios escritos freudianos.
De esta forma, mientras el término instinto haría referencia a ese concepto biológico concreto (hoy en ampliacrisis incluso en la biología, tal como hemos señalado en2.1.), e l té rmino pulsión haría referencia a algo más psicológico, a una determinada vivencia psicológica de realidades de base biológica que ante todo pueden identificarse,siguiendo la conceptualización freudiana, gracias a suempuje o energía , somática e i r repres iblemente de terminada, que nos impele en todas nuestras relaciones objeta-Íes, bien sea con objetos internos o con objetos externos.Así por e jemplo, cuando nos sent imos dominados por laira no es difícil vivenciar en nosotros o en los demás eseempuje o energía que nos impulsa a la acción agresiva y a
la expresión agresiva (contracciones y rictus facciales ycorporales) o a la representación mental agresiva (fantas ías inconsc ientes p aranoides , obje tos inte rnos persecutorios y parcializados, fantasías conscientes, sentimientos,actitudes, pensamientos.. . agresivos, etc.) .
Ahora bien: ¿la pulsión necesita sus representantesen la vivencia, sus representantes psicológicos o bien, esya, por sí misma, un representante psicológico de algomás profundo, difícil de vivenciar y estudiar en la observación psicológica (más no en la biológica)?. O inclusocomo plantean algunos autores '*' , ¿es la pulsión la que estructura la fantasía o más bien es el fantasma el que es
tructura la pulsión.-*. Aquí no puede decirse que la posturay los escritos de Sigmund Freud no se encuentren marcados por una importante ambigüedad. Veámosla a var iosnive les :
En primer lugar, la riqueza y posibilidades de expre
sión del idioma germánico permitirán al psicólogo de Vie-na util izar sustantivos y derivados cuya pobre traducciónal castellano puede ser la de representación.
Así, por un lado Freud utilizará el término Vorste-llung, término de gran raigambre filosófica (LAPLAN-CHE y PONTALIS-*^ 1968) que hace referencia a «loque uno representa , lo que forma e l contenido concre tode un acto del pensamiento» y «especialmente, la reproducc ión de una pe rcepc ión an te r ior» (LALANDE"\1951). Freud diferenciará la representación del afectoacompañante : cada uno de es tos e lementos podrá seguirdistintos procesos en la realidad interna. A la hora de formar derivados, sin embargo, Sigmund Freud utilizará nosólo e l té rmino Vorstellung, sino los de Reprdsentanz yReprásentant: Vorstellungreprásentanz, vorstellungreprdsen-tant, zielvorstellung, Triebereprásen tanz y triebereprásentan...Para colmo, Sigmund Freud tendrá una acepción originalde la Vorstellung, diferente de la que hace la filosofía clásica (LAPLANCHE y PONTALIS^*", 1968). En efecto: alhilo de la dinámica disimétrica del quantum de afecto rela
cionado con un suceso intrapsíquico y la representacióndel mismo (diferenciación básica en sus primerosmodelos teóricos y de las psiconeurosis), la existencia paradójica de «representaciones inconscientes» obliga a queen la Vorstellung freudiana pase a segundo plano un aspecto dominante en la acepción filosófica clásica del término:representarse subje t ivamente un obje to. En es te sent ido,la representac ión f reudiana tendrá más que ver con«aquello que, del objeto, t iende a inscribirse en los sistemas mnémicos» (LAPLANCHE y PONTALIS, ob. c i t . ) , esdecir, la representación «mimética» del objeto modificadapor la pulsión. Desde aquí Freud avanzará hacia la diferenc iac ión entre la representación de palabra (preconscien-
te-conciencia) y la representación de cosa (propiamenteinconsc ien te ) .
Por otro lado, Sigmund Freud utilizará diversos términos germánticos que pueden traducirse y han sido traducidos por el castellano «representación»: fundamentalmente , los vocablos reprdsentanz y reprásentant (STRA-CHEY' '^ , 1966) . Ahora bien: Como ya seña laba esteautor , ambos té rminos no son equiva lentes . Representanzes un término más abstracto, que equivale a representación(o , más exac tamente , a representancia, si este término existiera en castellano), mientras que Reprdsentant es un término formal que se usaba fundamentalmente en lenguaje
legal y político {representación como delegación).
Todas estas variaciones en absoluto fueron util izadaspor Sigmund Freud (y por muchos de los es tudiosos posteriores) como diferencias meramente estil ísticas, frutosde un excesivo rigor li terario del fundador del psicoanálisis; antes al contrario, esta riqueza discriminativa proporcionada por la lengua gerrnánica va a facilitar por un ladosutiles diferenciaciones conceptuales más o menos pasajeras en la teoría freudiana y, por otro, no menos sutiles posibilidades de ambigüedad y confusión ante lecturas ytraducciones poco cuidadosas .
Por ejemplo, la diferenciación entre Vorstellung y reprdsentanz (que no entre ésta y reprdsentant), clara en numerosos pa sa je s f r eudianos (FREUD-" ' -^ ' - ' , 1915) .permitió al psicoanalista de Freiberg util izar conceptos-categorías tales como Vorstellungreprásentanz y Vorste-
52 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 53/100
llunreprasentant (FREUD-"-" , 1915) , de dif íc i l t raducción a otros idiomas: representant-représentation, ideationalrepresentative, representante ideativo... En la versión deC E R V A N T E S y Á N G U L O d e l Diccionario de Psicoanálisis d e L A P L A N C H E y P O N T A L I S vorstellungreprásen-tanz se ha traducido como representante-representativo.Teniendo en cuenta que el término hace referencia a la
diferenciación antes explicada entre quantum de afecto deun suceso o situación y representación mental del mismo(diferenciación hoy en exceso «metafísica» si tenemos encuenta paradigmas más psicológicos y menos filosóficos y,por lo tanto, e l paradigma cognitivo — C A P A R R O S " ,1978) tal vez la traducción castellana más sugerente de«lo representado» sea «representante ideativo» (como enp o r t u g u é s ) , «representante en la representación» o «imagen{delegada) de la representación» (de la pulsión).
De igual forma, los términos triebreprdsentanz y trie-breprdsentant ( F R E U D - " - \ 1 9 1 5 ; - ^ 1 9 1 1 ; ' - , 1 9 38 ),que si bien en mi opinión deberían dar lugar a conceptoscomo e l de representación o representante (delegación o delegado) de la pulsión, son util izados por Sigmund Freud deforma en absoluto unívoca: en ocasiones parecen sinónimos de la imagen de la representación (vorstellungreprdsen-/ííwz.' FREUD--^, 1915); otras, tienen un sentido másamplio (y tal vez más actual), incluyendo también el quantum de afecto (FREUD-\ 1915) . De ahí que , en mi opin ión , Triereprdsentanz (y triebreprasentant) sigan siendotérminos útiles en la Psicología Dinámica actual (conceptos-puente cruciales pon la biología y las diversas formasde psicobiología, si bien entendidos ai modo cognitivo:como representantes —intelectuales y afectivos, ideativosy emotivos— de la pulsión en la realidad psicológica).
Este concepto o, con más propiedad, los términosgermánicos que lo designan, guardan estrecha relacióncon las locuciones Psychische Reprdsentanz o psychischer Re-prdsentant (representantes mentales o psíquicos: FREUD-"*,1 9 1 1 ; -\ 1915; -\ 191 5; " , 1938). Se trata aquí de unpunto importante en la teoría freudiana y en la utilizaciónactual de la misma, ya que Sigmund Freud usó la nociónd e representante psíquico o mental en dos formas bien diferenc iadas :
a) En unas ocasiones, es la pulsión la que aparececomo «el representante psíquico de las excitaciones provenientes del interior del cuerpo y que afectan al alma»
( F R E U D - - , 1 9 0 5 ; -\ 1909; -^ 1915). En este caso. Pulsión — Representante psíquico.
b) En otras, la pulsión es asimilada al proceso de excitación somática (Reiz) y es ella la que se representa mentalmente a través de los dos elementos consabidos: laimagen del representación y el quantum del afecto de lamisma (FREUD-% 1915). En este caso: Pulsión -^ R. psí-
quico (imagen de la representación + afecto).
Como ambas formulaciones son propuestas en 1915(FRJEUD-',-7, 1915) no parece claro creer en una evolución del pensamiento de Sigmund Freud en direcciónde un predominio de esta segunda acepción (aún en Es
quema del psicoanálisis, 1938, encontramos la primera). Yello en contra de lo afirmado por Strachey en el GeneralPreface de la Standard Edition (STRACHE^' , 1966) . Evidentemente , aquí se reve la una ambigüedad, ambigüedadque puede cor re sponde r :
a) Al concepto mismo de pulsión, tal como indica laStandard Edition y numerosos psicoanalistas (RAPA-
P O R T ^ \ 1967) .
b) A la noción freudiana de pulsión, que es utilizadacon dos significados no estrictamente equivalentes.
A mi entender, y de acuerdo con lo antes enunciado,creo que hay que adoptar un esquema conceptual mássimple (economizando hipótesis y conceptos no estrictamen te necesa rios: BA YE S' , 1978; B U N G E \ 1969). Ental sentido podría tal vez hablarse de unas bases biológicassobre las que se asienta el empuje de la pulsión (y la pulsión misma como concepto que hace referencia a la frontera somatopsíquica a través de su vivenciación psicológica) y unas representaciones psíquicas o mentales de la pulsión(siempre dentro de una relación objetal) .
De esta forma, el término Zielvorstellung, que LA-PLANCHE y PONTALIS t r aducen como représentatioh-bu t y CERVANTES y ÁNGULO (•* ' , 1941) como repre
sentación-fin — y qu e Sigmu nd Freu d u tiliza para designar«lo que orienta el curso del pensamiento» y que no puede asimilarse con el puro asociacionismo propio del atomismo asociacionista contra el que Sigmund Freud luc h ó — , en la medida en que hace referencia a unas «representaciones privilegiadas que ejercen una atracción sobrelas otras representac iones» (LAPLANCHE y PONTALIS '" ' , 1968) habría que asimilarlo actualmente al términofantasía o fantasma inconsciente.
Según 'todo lo anterior, creo que en un lenguaje estrictamente teórico —aunque tal vez en las descripcionesy teorizaciones de la praxis psicoanalítica y psicoterápica
la norma pudiera ser más flexible— habría que adoptar unesquema conceptual por un lado más estricto, con menosindefinición conceptual —con menos extensión y con másin tens ión conceptual : BU N G E \ 1969— y, por o t ro l ado .
EL BASILISCO 53
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 54/100
excitaciones somáticas que son percibidas por el organismohumano y se inscr iben en el mundo de sus representaciones(o significaciones) psicológicas (segundo nivel). Estas representaciones psicológicas conllevarán siempre el rastro mné-mico de una huella sensorial {imagen) y estarán siempre«coloreadas» por una constelación afectiva {afecto) totalmente inseparable de la huella sensorial y, por lo tanto,de la imagen.
De esta forma, si bien el concepto de pulsión seríanun concepto psicológico, aunque l imítrofe, su naturalezabásica y limítrofe harían que la investigación sobre la pulsión pertenezca fundamentalmente a disciplinas biológicas(neurología, neurofísiología, etología incluso humana,etc.) mientras que la investigación sobre las representacione s (y las conductas que las traducen) es la investigación básica de la psicología, psicodinámica o comportamental(Anál isis Funcional de la Conducta , DO RN A y MÉ ND E Z ' " , 1 9 7 9 ) .
3 . Niveles de la problemát ica
ui i esquema más simple, con mayor economía terminol óg ic a ( B U N G E ^ 1 9 7 4) .
Retomando la d iscusión a propósi to del término re presentante p síquico (Psychische Reprásen tanz o psychischerPreprdsentant), creo que vale la pena tener en cuentaque las aceptaciones del término que all í señalábamosc o m o ay b son, ciertamente, contradictorias.
Parece que Sigmund Freud parte en estos escritos deu n a relación somaipsique, menté cuerpo Q^ÜS no es de paralel ismo, ni de causalidad, sino en cierta forma de subordinación epistemológica de lo psicológico a lo biológico. Posiblemente se t ra te , en úl t imo ext remo, de una postura epistemológica cor recta , como argumenta por e jemplo BUNGE(•\ 19 69 ; **, 197 1) pe ro , a mi ente nd er, esto s escritos deSigmund Freud no se hallan exentos de importantes deformaciones biologistas (TIZÓN y EL CIPP^-*, 1979) y/odualistas.
De esta forma, Freud llamará a la modificación somática unas veces Trieb (Pulsión) y otras Reiz (excitación) y su
representante psíquico será en un caso el representante-representativo (Vorstellungreprdsentanz o vorstellungreprdsen-tani) y en el segundo caso, hi pulsión (Trieb).
Ante esta contradicción teórica creo que la definiciónmás r igurosa y operativa, el modelo psicodinámico para ladeterminación biológica de la conducta signif icativa humana puede se r :
Pulsión ( l ímite somático) -^ representantes psíquicos,precisamente porque no se l imi ta a remarcar la expresiónsoma -^ psique, sino la inscripción de representaciones básicaspara e l concepto clave de lo inconsciente en Sigmund
Freud .
Ahora bien: una vez aclarada mi postura, mi toma depar t ido, creo que el lo no obsta para que nos preguntemosde dónde puede venir tanta confusión, ambigüedad, en-t remezclamiento de nociones, términos y conceptos.Hasta e l momento he descr i to e l problema y he in tentadoproponer posturas teóricas. Se trataría ahora de aclararpo r qu é el problem a se ha ido generando y desar rol lando,es decir , se trata de analizar la génesis y estructura de estap rob lemát i ca .
Dada la complejidad de la si tuación, creo que coincidiremos fácilmente en calif icar como compleja a su estructura causal. Por ello he querido destacar al menos tresniveles en tal problemática: epistemológico, teórico y pragmático.
Vz.r:2, delimitar y definir el térmipo pulsión, SigmundFreud (y el psicoanálisis hasta hoy) tropezó con problemasa esos tres niveles:
3 . 1 . N i v e l e p i s t e m o l ó g i c o
¿Cuál es el estatuto epistemológico del término pulsión}. ¿Se trata de un concepto —unidad del discurso científ ico—, de una categoría —unidad del discurso filosófic o — o más bien de una noción —unidad del discurso ideológico. ' ' . No olvidemos que Freud habló de la teoría pul-sional como «mitología» (FREUD-" , 1916) . Admit iendoque existen aspectos conceptuales en la elección de estetérmino, habría que determinar con más exacti tud suvalor y posición en la teoría del psicoanálisis: ¿analogía,noción aproximativa, concepto descriptivo o interpretativ o , observacional o no, concepto o axioma, variable intermedia o construcción hipotética. . .?. También habría quede te rminar su semántica y sintáctica (posición dentro delsistem a científ ico) y sus posibil idades de operacionalidad.
De esta forma, el esquema conceptual que creo másclaro, hace referencia a que la pulsión (Primer nivel) esrepresentativa de fuerzas biológicas, las cuales producen
Creo que ello no es posible si tenemos en cuentatodos y cada uno de los términos que Sigmund Freud (ymuchos psicoanalistas posteriores a él) han ido introdu-
54 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 55/100
ciendo en este campo. Por eso he abogado por la simplificación conceptual que recogía en 2.2., aunque soy consciente de que con ella no se resuelven todos los problemas epis temológicos.
3.2. A nivel teór ico
Hemos visto que Sigmund Freud hace jugar diversos
papeles en su/s teoría/s a los términos relacionados con lapulsión. El problema se ha agravado con muchos psicoanalistas posteriores. Por eso sería importante adoptar uncriterio o convención común que aunase acepciones,aumentara la intensión, disminuyera la extensión del térm i n o , aclarara interrelaciones dentro del sistema y aumentara la operatividad del concepto.
3.3 . A nive l pragmát ico
Hay un dato al menos que no podemos olvidar y quecreo que ha jugado un importante papel en el obscurecimiento de la problemática: me refiero al asunto de las
traducciones. Es de todos sabido (y lo he comentado líneas más arriba), que los traductores de la Standard Edi-tion quisieron unificar la riqueza terminológica de los escritos freudianos bajo el sustantivo «instinct», rechazando otras posibilidades idomáticas como drive o urge(STRACHEY*'' , 1966): Ello suponía un cierto forzamiento de las acepciones freudianas y la posibilidad de acercarse peligrosamente al biologismo (SENENT'^'*, 1976;TIZÓN y el CIPP""*, 1979) o, al menos, un peligro de favorecer tales aproximaciones. Igual sucedió con la primera edición castellana de las obras de Sigmund Freud: LuisLópez Ballesteros"*'* (1923) también utilizó el término inst i n to . Posiblemente el prestigio de la biología y medicina
modernas debieron jugar un importante papel en talesdecisiones. Por el contrario, los autores franceses han defendido frecuentemente la especificidad del término trieben sus traducciones, lo que posiblemente facili ta una delimitación conceptual mucho más precisa que si unificamos términos freudianos bajo los vocablos instinct e instinto.
El problema, además^ se ha ido multiplicando cadavez que un autor o un grupo serio de estudiosos emprendía una revisión conceptual sobre el tema o sobre cualquier tema próximo. Si el trabajo era más o menos baladío superficial, poco aclaraba la cuestión y, tal vez, pudiera
aumentar la confusión. Si el trabajo era serio, concienzudo o renovador, podía incluso agravar la situación conceptual si realizaba una interesante construcción montada sobre un problema de traducción no resuelto.
Ahora bien: cuando me refería a que la delimitaciónconceptual de los términos ligados con los equivalentes oanálogos freudianos sólo podía realizarse desde una perspectiva epistemológica, tenía en cuenta un hecho que,probablemente, habrá aparecido claramente para el lector:tanto los niveles teóricos, como los niveles pragmáticosseñalados nos han remitido de nuevo, en última instancia,al nivel 1 de la problemática, es decir, al nivel epistemológ ico .
3-1.1- Yo no podía ser de otra forma porque la teoría de las pulsiones freudiana o la «mitología pulsional»está surcada de arriba abajo por la misma controversia
interparadigmática (KUHN•*^ 1962; MUSGRAVE•*^1971) que recorre toda la teoría psicológica del psicoanalista de Viena, toda su metapsicología así como gran parte de la psicología de su época (y de la actualidad). Merefiero a la controversia entre el paradigma biológico (a .m e n u d o biologista) de la psicología y un paradigma psicológico, interrelacional o, en última instancia, conductual(BLEGER-*, 1963 ; TI ZO N'^ ', 1978, en ocasiones psicolo-
gista TORT''- ' ', 1972, el paradigma de las relaciones objétales y de la dialéctica de la realidad externa y la realidadinterna —la llamada Teoría de las Relaciones de Objeto— .Mi impres ión es que Sigmund Freud, médico neurólogoe histopatólogo de formación, sólo muy progresivamenteiba a a adoptar la segunda postura a costa de un largo ypersonalmente defícil camino de distanciamiento y crítica de la ideología biologista que en su época (y en la nuestra) tendía a llenar muchas de las lagunas del conocimiento científico en el campo sociocultural, en el campode las Ciencias d el H om br e. La teoría de las <• zonas eró -genas» y su poder determinante de «fases psico-sexua-les» y cuadros psicopatológicos, al menos en su primera
vers ión, c reo que ho y puede considerarse un claro ejemplo d e biologización de la psicología naciente. ¿Cóm ono iba a afectar ese biologismo a un concepto (o noción)que ya de entrada se define como «puente» o «encrucijada» (FREUD-', 1905) entre lo psíquico y lo somático?.Tal vez así podríamos entender al menos un poco los titubeos, polisemias y oscilaciones de la psicología freudiana en el tema que nos ocupa.
3.1.2. Pero cuando he citado a Freud en su idea de la«encrucijada somatopsíquica» creo que he hecho mención de otro problema de tipo epistemológico que subya-ce en el fondo de nuestra controversia: Se trata de la posición freudiana con respecto a las relaciones mente-cuerpo o psique-soma, problema que ha sufrido tantos replanteamientos históricos como movimientos culturalesamplios hayan existido. Es éste un problema eminentemente filosófico que no deja de tener sus repercusionesepistemológicas (y en especial, en la psicología).
A mi entender, también en este campo SigmundFreud se movió en un te r reno comprometedor , controvertido y resbaladizo. Y tuvo al menos la decisión deexponer abiertamente sus puntos de vista y la variaciónprogresiva de los mismos: En resumen, creo que SigmundFreud adoptó un pos tulado monista en el esquema psique-soma y un postulado monista en el que coincidían su
agnosticismo y su formación biológico-médica (JONES"',1 9 3 7 ; TIZÓN*"', 1978): se trata de un monismo con predominio biológico, como puede deducirse claramente, porejemplo, a partir de la discusión de LAPLANCHE yPONTALIS"*' (1968) acerca del representante psíquico(Pyschischereprásentanz). Ahora bien: conforme avanzabaen sus descubrimientos, este postulado filosófico no podíapor menos que ser puesto en duda desde una perspectivaque se ha abierto paso, no sólo en el psicoanálisis freudia-n o , sino en todo el psicoanálisis y la psicología posteriores: la perspectiva de l paralelismo psicofísico (PIAGET'''' ••"*1 9 7 0 ; TIZÓN"-', 1978), aunque se trate de un paralelismo matizado, como en el último Freud, por un reconocimiento de la primacía genética y epistemológica de lo biológico
dentro de las mutuas implicaciones psicofisiológicas.
3 .1 .3 . Con ello rozaríamos también otro problemaepistemológico que creo guarda una importante relación
EL BASILISCO 55
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 56/100
con e l tema (aunque no puedo aquí extenderme sobre e imismo): el problema de la clasificación de las ciencias conla que consciente o inconscientemente funciona todo inves t igador . Indudablemente , una pos tura monis ta con dominancia biológica implica una cierta clasificación de lasciencias en la que la psicología no es en última instanciasino una rama de la biología, tendencia que puede hacerseextensiva a la sociología, como intentan poner de relievela reciente sociobiologt'a... o la neuropsicologt'a.
Po r el contrario, una postu ra basada en el paralelismopsicofísico tiene mucho más que ver con la clasificacióncircular de la ciencia propuesta por PIAGET"^' (1969) enla que tanto genética como epistemológicamente lo biológico ocupa un lugar previo con respecto a lo psicológicoaunque ambas disciplinas puedan influirse mutuamente,bien sea directamente o bien a través de la serie de disciplinas científicas y técnicas intermedias.
C ienc ia sl ó g i c o -matemáticas
C ienc i es
p s i c o - s o c i o -l 6 g i c a s , C .
del Honijre
II
I.1I
Cienc ia s^ f í s i c o -
IV
Ciencia?
biológicas
Como se comprende, este dilema freudiano (3.1.2. y
3.1.3.) dista mucho de haber sido resuelto y creo que eneste terreno hay que reconocer a Sigmund Freud al menos dos cosas: una, su capacidad para plantear tan clara ydocumentadamente es te «problema moderno»; otra , suvalentía al lanzarse a teorizar (y practicar su tecnología, elpsicoanálisis) con un pie puesto en cada campo e inclusooscilando frecuentemente del uno al otro, haciendo visible en psicología lo de «hacer camino al andar».
3.1.4. Un problema epistemológico adicional vienedado por la no clara delimitación entre lo que puede llamarse conocimiento científico de lo individual y lo que p uedeser llamado, por contraposición, conocimiento científico de lo
generalÍT12.0N^'\
1978) y lo que significan las prácticasen cada campo. Las incomprensiones entre los científicos«aplicados» o «clínicos» y los científicos «puros», «abstractos» o «teóricos» han sido seculares. En el campo delá psicología y de las ciencias humanas en general, se con
vierte en un serio problema, ya que difícilmente puedenmontarse numerosos exper imentos en dicho campo oexperimentos en gran escala. Por ello, el teórico, el escritor, ha de saber cuándo los conceptos que util iza son conceptos y cuándo son meras analogías o construccioneshipotéticas para explicarse la práctica o la teorización de lapráctica. En la medida en que Freud estaba inaugurandoun campo científico, era difícil que estuviese creando el
campo y los conceptos y nociones para tratarlo al t iempoque delimitaba éstos cuidadosamente. Por eso no creoque pueda dudarse que Freud confundió a menudo loscampos y formas de estudio «de lo general» y «de lo individual» y un ejemplo lo tenemos en el tema de las pulsiones , concepto (o noción) teórico donde ios haya, el cual,si se fuerza en su aplicación técnica, puede dar lugar aserias deformaciones, inconcreciones e inconsecuencias.
Creo que hay que afirmar que Sigmund Freud nuncallegó a adoptar una postura «definitiva» con respecto aestos cuatro problemas, lo cual no tiene nada de particularsi los tomamos desde el punto de vista filosófico-ontoló-
g ico . Pero ha tenido graves consecuencias en cuanto a suplanteamiento epistemológico. Por ejemplo: si bien a nivel ontológico todo científico que valore su trabajo y laactitud vital que éste implica ha de ser monista {es decir,afirmar que toda la realidad es material), a nivel epistemológico y teórico creo que son perfectamente válidasotras opciones para las que esa realidad material (porejemplo, la conducta espaciotemporal, con sus fundamentos químico-físicos) es la base de una realidad informacio-nal (el mundo de la información, la comunicación, ios significados y la conducta como significante: TI Z Ó N " \1978) con lo que, lo admito, parece revivirse el postuladodel paralelismo psicofísico (tal vez no a nivel ontológico
pero sí , al menos parcialmente, a nivel epistemológico).
Por ello, creo que hay que partir de un esclarecimiento de las posturas epistemológicas si se pretendeaclarar la problemática que. nos: ocupa. D e ahí que proponga, como puntos de partida, las siguientes consideraciones acerca de la psicología (y la psico(pato)logía) comodisciplinas científicas"':
— La psicología como ciencia ha de ser materialista(toda la realidad tiene un substrato último material y port a n t o , tendencialmente cognoscible).
— Ha de ser monista a nivel ontológico (nunca dua-lista) aceptando la existencia de realidades informaciona-les o, lo que es casi lo mismo, paralelista psicofísica a nivelepistemológico (o monista matizada).
Ha de evitar el biologismo, pero sin caer en el idea-lismo: la realidad material última a la que se refiere y ha dereferirse es la conducta entendida no sólo en sus componentes energéticos, biofísicos, sino también en sus componentes informacionales , semánt icos (TIZÓN"' , 1978) .
— Evitando el b iologismo, la psicología habrá demantener que, salvo en las situaciones límite planteadas
por e l teorema de Godel (QU INT AN ILL A' ' , 1976), su pa radigma básico (de la psicología) es el paradigma compor-tamental, no reductible a lo biológico, ni a lo bioquímiconi a lo social. Por ello, cada uno de los conceptos y teoríaspsicológicas ha de intentar referirse a una posición dentro
56 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 57/100
del conjunto teórico y a una definición operativa yapoyo empír ico dentro de la propia psicología.
un
En definitiva, si nos oponemos al dualismo, biolo-gismo, idealismo y mecanicismo en psicología creo que eltema que estoy tratando podría resumirse en última instancia en una serie de conceptos clave com o base para la discus ión .
4 . Una propuesta
En primer lugar habría que afirmar que el organismohumano está sujeto a indudables condicionantes biológicosespecíficos (propios de la especie) y por tanto, d eterminados en buena medida por la transmisión genética actualizada mediante los genes de desarrollo y las autorregulacionesgenot ipo- fenot íp ica s . (D OB ZH AN SK Y^ 1957; MO -NOD-*" , 1970; J A C O B ' \ 1970). Ejemplos de esos condicionantes biológicos serán las necesidades, entendidascomo concepto biológico específico {Hambre y sed comoejemplos más definidos), la constitución, entendida comola estructura psicofísica (relativamente) invariable formadapor la interrelación entre lo aportado hereditariamente ylos aprendizajes primigenios (en especial, los cuidados pa-rentales y sociales de los primeros meses). Otro ejemploen el mismo sentido lo constituirían precisamente las pulsiones-
N o creo q ue esté clara y diáfana la relación entre ne cesidad y pulsión — o impulso o instinto—, aunque tengo laimpresión de que la comunidad científica va confirién
doles progresivamente una semántica diferenciada: de esta forma, necesidad haría referencia más bien a las aportaciones ambientales necesarias para la estricta fisiología individual mientras que conceptos tales como instinto opulsión harían referencia a la vida relaciorial (incluso a ne cesidades relaciónales específicas) del organismo, tanto a nivel humano como en otros escalones biológicos. En estesentido, como dice P. FOLCH"' (1979), la necesidad vaorientada hacia una finalidad; la pulsión, hacia un objeto.Como antes recordamos, el desarrollo de la pulsión se organiza así sobre la satisfacción de la necesidad individualizada corpora l .
En la medida en que el concepto de instinto, e incluso el de comportamiento instintivo, no son fácil ni claram en te aplicables a la especie humana, al menos en su vidade relación, cobra particular relieve el término o conceptod e pulsión, entendida como motivación individual fundamental de las relaciones interindividuales p ara la que existenunos fundamentos y unos órganos de expresión semánticos, biológicos.
Creo que existe un amplio acuerdo entre diversosautores y diversas disciplinas científicas (psicoanális, psicología, etología, neurofísiología, etc.) en considerar quelas motivaciones fundamentales son las dos que ya definió
Sigmu nd Freud a par t i r de «Más allá del principio del pla-cer»^^ (1920): una haría referencia a las conductas comunicativas y representaciones mentales que nos llevan a launión, a la solidaridad, al apoyo (el Amor, la Sexualidad ola Psicosexualidad) y otra haría referencia a las conductas
comunicativas y representaciones mentales que nos llevana la agresión, la destrucción, la ruptura de lazos, la violencia (el Odio o la agresividad): EIBL-EIBESFELDT'-,1 9 7 0 ; F R E U D " , 1 9 20 ; L O R E N Z -* \ 1 9 64 ; E R I K S O N ' ^1963 .
A partir de estas motivaciones fundamentales que,moduladas por los primeros aprendizajes (las primerasrelaciones de objeto), dan lugar a constituciones diferencia
das, aparecen otras motivaciones secundarias de muy variado tipo, cuya determinación e influenciación medianteprocesos de aprendizaje (comunicacionales) es másevidente cuanto más nos alejamos de las motivacionesrelaciónales de máximo rango jerárquico: las pulsiones.
A partir de aquí creo que hemos de realizar unaopción teórica, conceptual, en la que Sigmund FREUDdudó a lo largo de sus últimas obras. El problema, talcomo ya lo plantean LAPLANCHE y PONTALIS-*" apropósi to de l vocablo representante psíquico consiste enadopta r una convención para la definición de la pulsiónc o m o construcción hipotética (BUNGE'^, 1969).: ¿Esas mo
tivaciones fundam entales, las pulsiones, se representan directamente en nuestra realidad interna o no. ' ¿Existe algu na represen tación m ental de la pulsión o tod o lo quepercibimos de ella son sus representantes psíquicos, el modo cómo su acción se ha inscrito en nuestra experiencia?.Es indudable que, en los momentos de excitación sexualo agresiva percibimos numerosos elementos somáticosde esa excitación. Ahora bien: ¿puede decirse que estasperc epc ion es es tán genét icamente de terminadas , que nuestra vivencia de la erección o la crispación o hipertoníamu scular agresiva po r ejemp lo se hallan genéticamentedeterminadas. '*. No parece muy probable desde el puntode vista teórico. Tratamos aquí en última instancia con elproblema de s i se pueden heredar o no de terminadas representaciones mentales, trátense éstas de arquetipos( J U N G " , 1913) o «protorrepresentac iones de l pechoma tern o, de l obje to externo» (B IO N' , 1970) o «precon-cepcione s menta les» (BIO N-\ 1970; GRINBERG-^' ,
EL BASILISCO 57
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 58/100
1976) . Mi opinión es que m puede existir representación .mental sin relación de objeto, sin aprendizaje e interiorizaciónde la relación?. Es en las relaciones objétales (y sólo a travésde ellas) como puede proporcionarse una estructura co-municaciónal intrapersonal mínima sobre la que se engarzan lo que llamamos «representaciones mentales». Lasconsecuencias de esta postura personal en el tema quenos ocupa son claras: ella implica, desde luego, que nohay percepción directa de la pulsión, percepción rio mediada po r la comunicación intra. e interpersonal. D e aquícreo que debe deducirse , como hizo Sigmund FREUD ennumerosas obras :
1) El carácter limítrofe biológico-psicoiógico de laconstrucción hipotética (¿o concepto-noción?) de Impulsión( F R E U D - ' , 1 9 0 5 ) .
y 2) , qu e la traducción psicológica de la pulsión esel «representante psíquico» (F R E U D -\ 1915), trátase éstede una sensación, un «sentimiento», una actitud o una
fantasía.
Tal es mi opción teórica, por supuesto discutible, yaque se t ra ta de adoptar una convención. Cómo es sabido,toda convención es discutible (y debe ser discutida) paraevitar la dogmatización de cualquier disciplina científica.Y cuando digo que debe ser discutida no estoy haciendoun mero enunciado re tór ico: es importante por e jemploseñalar que, si adoptamos esta convención, pierde sentid o , en la moderna teoría de las relaciones objétales, nocionesta les como «protorrepresentac iones de l pecho materno»,«preconcepciones mentales» y sus equivalentes (a menosque hagamos referencia con ellas a los esquemas sensorio-motrices, genética y específicamente determinados, del
reflejo de succión); pierden también sentido las descripciones y «explicaciones» de situaciones conductuales orepresentacionales y comunicacionales basadas en que«es te niño —o adul to— t iene una importante pus ión devida —o de m uerte—» o «viene dotado de más —o m enos— pulsión erótica», etc. , descripciones que, a mi entender, no son sino «pseudoexp.licaciones» teóricamentemal fundadas, tal como puede deducirse de la argumentac ión anter ior .
De igual forma, la indudable dialéctica entre pulsiónerótica y pulsión agresiva no es un dato observable directani casi indirectamente. Es una inducción teórica—casi un
postulado— de índole representacional realizada a partirde datos observables y definiciones operativas: la contradicto ria d ialéctica ent re las conductas (significantes) y lasrepresentaciones mentales eróticas (en un sentido amplio)y agresivas. Por ello, la «controversia de gigantes» entreEros y Tkanatos a la que Sigmund Freud llamó «su mitología» creo que fue muy acertadamente designada por él,por cuanto es una analogía especulativa (sumamente suge-rente, desde luego) de imposible verificación observacio-nal directa.
Ahora bien: si decimos que la pulsión sólo puedeobservarse y experimentarse (vivenciarse) a través de sus
representaciones, ¿a qué tipo de representaciones aludimos? .
Creo que en cuanto a un orden jerárquico, las representaciones mentales más directamente traductoras de las
pulsiones serían las sensaciones propioceptivas, organocep-tivas y cenestésicas y las fantasías inconscientes. Acerca de\z.% fantasías inconscientes, como concepto estrictamentepsicodinámico, me parece claro que las mismas deben, asu vez, ser jerarquizadas entre fantasías inconscientes quepodríamos llamar «primigenias» (las relacionadas con lasexp erie nc ias m ás repe tidas y conflictivas mantenidas enlas diversas fases del desarrollo psicosexual (FREUD',
1905) o con lo que ERIKSON'-* (196.3) llama «sentimientos básico s» e n las prim eras y¿j« ) y otras fantasías incon scientes de segundo, tercer o cuarto orden, cada vez másdirectamente ligadas a aprendizajes (experiencias relaciónales) más individualizados y socializados. En este sentid o , h. fantasía inconsciente, el principal «precipitado de lapulsió n» ( FO L CH "\ 1979) habría de definirse aproximadamente como la representación mental, estrechamente ligadaa lo fisiológico, de las significaciones individuales de determinadas experiencias conflictivas primarias y reiteradas sobre lasqu e se estructura en el futuro la realidad interna del individuocon amplia autonomía con respecto a la concordancia o no entrela realidad extema y dichas representaciones. En definitiva:
desde este punto de vista, la fantasía inconsciente representaría a la pulsión, al impulso, pero de forma más matizada por la experiencia con los objetos externos, más psicológica y alejada de lo biológico, que las representaciones mentales que Uarríamos <<percepciones de la excitación» o«sensaciones».
Este concepto de fantasía inconsciente tendría variasventajas: por un lado, una operacionalidad evidente; poro t r o , una situación definida dentro de la estructura de lateoría de las relaciones objétales; y, last but not least, unaposibilidad de redefinición desde otras orientacionescientíficas de la psicología. Desde este punto de vista lafantasía inconsciente sería la traducción representativa
inconsciente, nuestro modo inconsciente de agrupar yjerarquizar (dotar de significación) los primeros yfundamentales refuerzos y condicionantes.
Tal concepto dé fantasía inconsciente tiene, por otraparte, la ventaja dé que coincide de forma sustancial conuna noción freudiana: la de representación-fin, zielvorste-/ //z«g (LA PLA NC HE y PONT AL IS*' , 1968). Su na tura leza es, forzosamente, ideativo-afectiva, coincidiendo puesen ella los aspectos ideativos (representante-representativo,Vorstellungreprdsentanz y Vorstellungreprdsentant) con losconativos, con el cuantum de afecto (Affekbetrag). Considerado el desarrollo psicológico del individuo como la pro-conativos, con el cuantum de afecto (Affekbetrag). Considerando el desarrollo psicológico del individuo como la progresiva inclusión dentro uc sus estructuras mentales, mediante asimilaciones y aconodaciones (PIAGET^", 1967)de conductas y significaciones, la fantasía inconscienterepresentaría lo que, con una imagen tomada de la tradición popular catalana, denominaríamos el «pal de p aller»de tal desarrollo: es en estas fantasías inconscientes primigenias donde se va a apoyar la estructura de significaciones intrapersonales, comunicaciones (intra e interpersonales) y conductas externas que llamamos «estructura depe r sona l idad» o , simplemen te, personalidad {en último extre m o, un con junto d e patron es conductuales y comunicacionales basados intrapsíquicamente en una determinada
estructura de ansiedades y defensas).
La fantasía inconsciente implica por ello experienciade relación. La pulsión haría referencia a las bases biológicas de la necesidad de relación y a sus cualidades, mien-
58 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 59/100
tras que la fantasía inconsciente es un concepto estrictamente psicológico en el cual lo biológico es simplementep r e s u p u e s t o .
No se me oculta que la posición de conceptos talesc o m o objeto interno y objeto externo debe ser redefinidaconforme a las coordenadas anteriores, aunque creo queen este campo la mayoría de los psicoanalistas se muevenprecisamente en tal terreno. Así, un objeto interno seria larepresentación mental, la inscripción en el conjunto de nuestrassignificaciones, del conjunto o extracto d e las experiencias man-tenidas con un objeto extemo (o una clase de ellos). Si intentáramos agrupar todo lo anterior en un diagrama, podríamos tal vez hacerlo de la forma en que se muestra en lafigura 2.
ceptos psicodinámicos clave: Pulsión agresiva, pulsiónsexual, «pulsión de dominio», «pulsión destructiva»,«pulsió n de au toconservació n», dialéctica pulsión de vida-puls ión de muer te , «puls iones de l yo». . .
Una buena parte de esta labor creo que ya ha sidorealizada (BLEGER"*, 1963; R A PA P O R T" , 1967;BION% 1970; MELTZER-*", 1974; LAPLANCHE yPONTALIS"" ' , 1968) , aunque se encuentre en buenamedida dispersa y fragmentada por problemas de comunicación científica entre psicoanalistas, por problemas decomunicación interescuelas dentro del psicoanálisis y pore l problema, ya apuntado en otras ocas iones (TIZÓN' ' ' ,1978) , de las demasiado escasas relaciones entre psicoanálisis y psicología del aprendizaje. Creo que aún queda
NryEL BIOLÓGICO Nivel Socio-Psicológico NIVEL PSICO-OXN/V.(ICO
Nsc93idsdes.p u l s i o n e s . . . .
—i> R sle cio ns s -JJ«— TT I \ Motivaciones
< • c o n ' ^ o b . l e t o S f i - i '
" T i r
Aprendí ze.jes ;
expsrisncie, re -
fuerzos, condiciO'
nantüs... ^Objetes íhléryíc. ^
Otras represen-
taciones mentales
s entimientos,acti
tudss, fantasías
conscientes, pen-
samientos.,.
n.=IIGEN: La ausencia dsl'bbjeto'.* FIGURA 2
Claro que este esquema resulta ser, evidentemente,un mero punto de partida para una investigación teóricamucho más amplia, ya que me parece que tanto su estructura como los problemas teóricos y epistemológicos quenos han llevado a él exigirían una axiomatización y redefinición (dentro del sistema teórico) de una serie de con-
mucha labor por hacer en este campo, aunque tales inter-relaciones hace tiempo que ya han comenzado.
Resumen
Tras analizar someramente la problemática teórica detérminos como pulsión, impulso e instinto en la psicologíay las ciencias del hombre contemporáneas, se realiza un
intento de delimitación de tales conceptos y de una seriede conceptos limítrofes.
Tras ello, se resume una investigación bibliográficasobre el uso que Sigmund Freud dio al conjunto terminológico hallado (y sus derivados). Ello permite descubriruna serie de problemas que, hasta nuestros días, vienendificultando la comprensión de los conceptos de «pulsión» y «representación psicológica» y de sus interrelacio-n e s . El autor postula que tales problemas son al menos detres niveles: epistemológicos, teóricos y pragmáticos (detraducción) y analiza brevemente esos niveles.
Finalmente, se propone una convención para la util ización de los términos «pulsión», «representante psicológico», «fantasía inconsciente», y «objeto» dentro del sistema científico proporcionado por la moderna «teoría delas relaciones objétales».
EL BASILISCO 59
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 60/100
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 BAYES, R .Una introducción al método científico en psicología.FontaneJla. Barcelona,-1978 (2^ edición).
2. B E N A S S Y , M .
Théorie des instinctsPresses Universitaires de France. Paris, 1952.
3 B I O N , W . R .Second ThougthsW. Heineman. Londres , 1970.
4 BLEG ER, J . (1963)Psicología de la Conducta (3^ edición)Paidós . Buenos Aires , 1977.
6 B U N G E , M .Teoría y realidad.
Ariel . Barcelona, 1974.
7 C A P A R R O S , A .La psicología, ciencia multiparadigmática.
Anuario de Psicología (Barcelona); 19, (2): 79-111 ,
8 CASTILLA DEL PIN O, C .Introducción a la Psiquiatría.1. Problemas generales de Psico(pato)logía.Alianza Universidad. Madrid, 1978.
9 D O B Z H A N S K Y , T h .La s bases biológicas de la libertad humana.Librería El Ateneo Editorial . Buenos Aires, 1957.
10 D O R N A , A . , M É N D E Z , H .Ideología y conductismo.Fontanelía. Barcelona, 1979.
n D O R S H , F .Diccionario de Psicología.
Herder . Barcelona, 1978.
12 EIBL-EIBESFELDT, I . (1970)A.mor y Odio.Siglo XXI, México, 1972.
13 EIBL-EIBESFELDT, I . (1973)£ / hombre pre-programado.Alianza Universidad. Madrid, 1977.
14 ERIKSON, E . H . ( 1963)Infancia y sociedad.
Horm é . Buenos Ai r e s , 1970 .
13 FOLCH, P .¿Qué es la sexualidad?
\2 . Gaya Ciencia. Barcelona, 1978.1 6 F O L C H , P .
Apuntes de Psicología Dinámica.(Ejemplar fotocopiado de un manuscrito inédito).Donación del autor , 1979.
1978.
17 FREUD, S .Complete Psychological Works. Standard Edition.Hogar th Press . Londres , 1954-1966.Internat ional Univers i t ies Press , Nueva York, 1966.
18 FREUD, S .Obras completas.Bibl ioteca Nueva. Madr id , 1967-68.
19 FREUD, S. ( 1895)Proyecto de una psicología para neurólogos. (En Obras Completas lUl.Bibl ioteca Nueva. Madr id , 1968.
20 FREUD, S . ( 1900)La interpretación de los ensueños («la interpretación de los sueños»).(O.C. I . ) Bibl io teca Nueva. Madr id , 1967.
21 FREUD, S . ( 1905)Tres ensayos sobre una teoría sexual. («Una teoría sexual»).(O.C. I . ) . Bibl io teca Nueva. Madr id , 1967.
2 2 , F R E U D , S . ( 1 9 0 5 )La sexualidad infantil. En Tres ensayos sobre una teoría sexual.(«Una teoría sexual»). (O.C.I. ) . Biblioteca Nueva. Madrid, 1967.
23 FREUD, S . ( 1909) .Análisis de la fobia de un niño de cinco años.En Historiales Clínicos (O.C. I . ) .Bibl io teca Nueva, Madr id , 1968.
24 FREUD, S . ( 1911)Observaciones psicoanalít icas sobre un caso de paranoia(«D eme nt ia Paranoides») autobiográf icamente descr i to .En Historiales Clínicos (O.C. I I )Bibl io teca Nueva. Madr id , 1968.
25 FREUD, S . ( 1915)
Lo inconscienteEn Metapsicología (O.C. I )Bibl io teca Nueva. Madr id , 1967.
26 FR EU D, S . ( 1915) .La repres ión. En Metapsicología. (O.C.I. ) .Bibl io teca Nueva. Madr id , 1967.
27 FREUD, S . ( 1915)Las pulsio nes y sus vicisitudes («Los instintos y sus destinos»).E n Metapsicología CO.C.I).Bibl io teca Nueva. Madr id , 1967.
28 FREUD, S . ( 1916)La ansiedad y la vida pulsionar («La angustia y la vida instintiva»).E n Nuevas aportaciones al psicoanálisis. (O.C. I I ) .
Bibl io teca Nueva. Madr id , 1968.
29 FREUD, S . ( 1917)Duelo y melancolía («La aflicción y la melancolía»).E n Metapsicología. (O.C. I ) .Bibl io teca Nueva. Madr id , 1967.
6 0 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 61/100
30 FREUD, S . ( 1918)Historia de una neurosis infantil . En Historiales Clínicos (O.C.II).Bibl io teca Nueva. Madr id , 1968.
31 FREUD, S . ( 1920)Más allá del principio del placer. (Obras completas. I) .Bibl io teca Nueva. Madr id , 1967.
32 FREUD, S . ( 1938)
Esquema del psicoanálisis. (O.C. I I I ) .Bibl io teca Nueva. Madr id , 1968.
3 3 G R I N B E R G , L S O R , D . , T A B A K , E.Introducción a las ideas de Bion.Nueva Vis ión. Buenos Aires , 1976.
34 HULL, C.L. (1952)A Behavior System.Yale Univers i ty Press . Nueva Haven, 1952.
35 JACOB, F . ( 1970)La lógica de lo viviente.Laia. Barcelona, 1973.
36 JONES, E . , ( 1957)Vida y Obra de Sigmund Vreud (Tres tomos)Hormé. Buenos Aires , 1976.
3 7 J U N G , C . G . ( 1 9 1 3 )Teoría del psicoanálisis.Pla2a & Janes. Barcelona, 1961.
3 8 K U H N . T h - S . ( 1 9 6 2 )La estructura de las revoluciones científicas.F.C.E. México, 1971.
39 LALANDE, A . ( 1951)Vocabulaire technique et critique de la philosophie.P.U.F. Par ís , 1951.
40 LAP LA NC HE, J . , PONT ALIS , J -B .
Vocabulaire de la Psychanalyse (2^ ed.).P.U.F. París, 1968.
41 LAP LA NCH E, J . y PONT ALIS , J -B . ( 1968)Puls ión. En Diccionario de Psicoanálisis.Labor. Barcelona, 1971.
4 2 L A P L A N C H E , J .Vida y muerte en psicoanálisisDédalo. Barcelona, 1979.
43 LECLAIRE, S.El objeto del psicoanálisis.Siglo XXL Buenos Aires , 1972.
AA LOPEZ-BALLESTEROS, L. (1923) .
Traducción de las Obras Completas de Sigmund Freud.Bibl ioteca Nueva. Madr id , 1967 y 1968.
45 LORENZ, K . ( 1964)Lucha ritualizada. En Historia natural de la agresión.(Ed. por J .D. CARTHY y F. J . EBLING). Siglo XXI. México, 1966
4 6 M E L T Z E R , D .Lo s estados sexuales de la mente.Kargieman. Buenos Aires , 1974.
4 7 M O N O D , J . ( 1 9 7 0 )El azar y la necesidad.
Barra l . Barcelona, 1971.
5 0 P I A G E T , J . ( 1 9 6 7 )Biología y conocimiento.Siglo XXL Madr id , 1969.
5 1 P I A G E T . J .Le systéme de la classification des sciences.En Logique et connaissance scientifique.(J. Piaget ed.) Gallimard. Dijon, 1969.
5 2 P I A G E T , J .Les courants de Vépistemologie scientifique contemporaine.En Logique et connaissance scientifique.(J. Piaget, director). Gallimard. Dijon, 1969.
53 P IA GE T, J . ( 1970)La situación de las Ciencias del Hombre dentro del sistema de lasciencias. En Tendencias de la investigación en lasciencias sociales, de :P IA GE T, J ., M A CK ENZ IE , W . J .M . y LAZARSFELD, P . E. ,Alianza Ed. Madrid, 1973.
54 P IAGET. J . ( 1970)La psicología. En Tendencias de la investigación en las CienciasSociales. (Ed. por Piaget, J., Mackenzie, W.J.M. y Lazarsfeld, P.F.).Alianza Ed. Madrid, 1973.
5 5 Q U I N T A N I L L A , M . A .
Diccionario de Filosofía contemporánea.Sigúeme. Salamanca, 1976.5 6 R A N C I E R E , J . ( 1 9 6 9 )
Sobre la teoría de la ideología. En Lectura de Althusser.Galerna . Buenos Aires , 1970.
5 7 R A P A P O R T , D . ( 1 9 6 7 )La estructura de la teoría psicoanalítica.Ed. Paidós . Buenos Aires , 1967.
5 8 S E N E N T , J .Biologismo. En Diccionario de Filosofía Contemporánea, pág. 50.(Dir. M.A. QuintaniUa). Sigúeme. Salamanca, 1976.
59 SILLAMY, N. (1969)Diccionario de la Psicología.Plaza & Janes. Barcelona, 1969.
60 STR AC HEY , J . (1966)Edi tor ' s Note en Instincts and their Vicissitudes{Standard Edition of the Complete Psychological Worksof Sigmund Freud tomo 14).Internat ional Univers i t ies Press . Nueva York, 1968.
61 STR AC HE Y, J . ( 1966)«General Preface» y Notes on some technical terms whosetranslation calis for comment Sigmund Freud.En Complete Psychological Works.Internat ional Univers i t ies Press . Nueva York, 1968.
62 STR AC HE Y, J . , STRA CHE Y, A . (1973)Editor's Introductions and Notes of Complete PsychologicalWorks of Sigmund Freud.
Insti tuto de Psicoanálisis de Barcelona (ejemplar fotocopiado).Barcelona, 1978.
6 3 T I Z Ó N , J .L .Introducción a la epistemología de la psicopatología y la psiquiatría.Ariel . Barcelona, 1978.
64 TIZÓN, J .L. y e l C. I .P .P. (compi ladores) .El biologismo: implicaciones teóricas, repercusiones asistenciales.Zero-ZYX. Madr id (en prensa) .
6 5 J O R T , M . ( 1 9 7 2 )El concepto f reudiano de representante .En El concepto de realidad en psicoanálisis, de G. Baremblitt y otros.Ed. Socioanálisis. Buenos Aires, 1974.
48 M USGRAVE, A . E . ( 1971)
Lo s segundos pensamientos de Kuhn.Cuadernos Teorema. Valencia , 1978.
49 NAGERA, H . ( ed i t o r )Desarrollo de la teoría de los instintos en la obra de Freud.
Horm é . Buenos Ai r e s , 1975 .
6 6 . V E L A Z Q U E Z , M .
New Revised Velázquez Spanish and English Dictionary.FoUet Publishing Co. Chicago, 1964.
6 7 W O L M A N , B . B . ( 1 9 6 0 )Teorías y sistemas contemporáneos en Psicología.Mart ínez Roca, Ed. Barcelona, 1978.
EL BASILISCO 6 1
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 62/100
HISTORIA DEL PENSAMIENTO
RAICES Y ELEMENTOS
EN EMPEDOCLES
SA NT IAG O GON ZÁLEZ ESCUDEROO v i e d o
Introducción
os proponemos en este artículo el com
probar si los conceptos de <'raíces» y«elementos» responden al mismo contenido, en el que tan sólo, si cabe, puedaentenderse que se trata de una dobleconsideración (que por ejemplo podríatratarse de que cuando se les considera
desde su origen se les l lama raíces, y en cambio cuandolo pertinente es su combinación se les l lama elementos),o bien, por el contrario, revelan conceptos diferentes osiquiera dos aspectos funcionales caracterizados de dist in to modo.
Por otra par te hemos de tener en cuenta que Empé-docles no establece esta diferenciación y el nombre de
elemento (stoicheion), según Simplicio (Fís. 7, 12), no seusó hasta Platón, si bien el verdadero concepto de elemento lo tenemos en Demócrito cuando señala ios diferentes átomos y util iza como modelo las letras del alfabeto, que es en realidad de donde arranca el términoStoicheion. En la edición de Credos (tomo II, pág. 176)se señalan las diferencias entre lo que entiende Aristóteles por elemento y las raíces de Empédocles, sin embargo nos parece que se toma demasiado generalizado elconcepto de raíces en Empédocles, cuando en realidad,como vamos a demostrar, se diferencian perfectamentelo que denomina raíces puras y lo que pasa luego a serraíces combinatorias. En este sentido las raíces de Empé
docles cumplen perfectamente las características de loselementos aristotélicos e incluso se puede decir queconstituyen el auténtico valor de los elementos, del quecarecen por comple to los á tomos de Demócri to, aunquede e l los se der ive e l nombre .
Esta diferenciación se nos antoja fundamental parala comprensión de l sent ido de la doc tr ina de Empédocles, por cuanto que lleva consigo la posibilidad de insertar plenamente la metafísica de Empédocles en un contexto cosmogónico previo util izado a la vez que pretendealcanzar una nueva situación en el proceso ideológico.
Como punto de partida en nuestro análisis es preciso establecer las coordenadas de Empédocles a la luzde ios avances ideológicos anteriores; esta es la razónque nos obliga a considerar el camino que condujo a lostérminos util izados y a la manera con que los usa el f i lósofo de Agrigento.
Y para ello vamos a situar tanto el desarrollo deEmpédocles como e l de sus predecesores dentro de unaestructura ideológica y no como un proceso aislado,como podría ser en definitiva la actuación de un chamán,
por ejemplo. Esa estructura ideológica vamos a considerarla tanto en sentido sincrónico como diacrónico,sincrónico porque es en la propia época del f ilósofo enla que podemos es tablecer los motivos que conducen asu escritura, es decir a la utilización de los conceptos talcomo él lo hace y diacrónica porque la opinión de unpensador arranca de una línea cultural también establecida estruturalmente, sin «cortes» racionales en ningúnm o m e n t o .
El procedimiento que util izamos, para que sea entoda su medida coherente y útil , debe transcender insulsas consideraciones completamente externas al discurso
filosófico, com o es la de Nes tle (1), para quien el pen samiento, a l que denomina Logos , representa un sa l to
(1 ) W. Nes t le , Vom Mythos zum Logos, 1940, también en Historia delEspíritu Griego, Ariel 196 1, pág. 19 y ss). N
6 2 E L B A S I L I S C O
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 63/100
cualitativo desde la tradición mítica. Por otra parte, muchos son los que en apariencia dan como superada estadistinción, que en el fondo es mucho más vieja en la tradición filológica e incluso podríamos decir que se encuentra en el propio Hegel, por lo que se refiere a lafilosófica. En realid ad, los que la dan po r superada sepierden en vaguedades a la hora de señalar la continuidad en la línea de pensamiento de los griegos, arrancan
do de los tiempos a los que se ha dado en llamar míticos. Así por ejemplo, si no establecemos una estructurasincrónica y diacrónica perfectamente clara para explicara Tales, a pesar de la casi nula información de que disponemos sobre é l , no podremos mostrar las conexionesexistentes en los mecanismos operatorios que apoyan laafirmación del Agua como origen de todo y sus elucubraciones aritméticas (2). En caso de que no lo mostremos, a fuer de sinceros deberíamos reconocer que no sepuede dar por incoherente o superada la tes is de Nest le .
En esta línea, aunque sin entrar en un análisis pormenorizado que de jamos para otra ocas ión, y resumien
do los procedimientos que podemos encontrar en Homero y sobre todo en Hesiodo o en la tradición órfica(3) , encontramos dos sistemas operatorios fundamentales, además de otros muchos que excluimos únicamenteen razón de que no son rentables en el tratamiento deEmpédocles , que ac túan sobre lo que podr íamos denominar base general de trazado ideológico. Es evidente qela base general funciona desde el primer momento enque nos encontramos con un s imple mitema en e l mundo griego, y no sólo cuando lo que tenemos ante losojos es un pensador milesio. Lo mismo podríamos decirde los sistemas operatorios, si bien no actúan igual y dela misma manera en todos los momentos , s ino que obedecen al propio proceso socio-político del mundo griego.
La base general de trazado ideológico la constituyeel ámbito de «los dos espacios» (4). En esta estructurageométr ica o por lo menos or iginar iamente ta l en dondetienen lugar los recursos de medida, partición, división,competencias, etc. , las sociedades agrarias burocráticas(5) , de modo de producción asiático, como la egipcia o lamesopotámica , por no c i ta r otros modelos —entre lospre-griegos se puede considerar en este grupo a la mi-
(2) Vid. capítulo correspondiente en Gustavo Bueno Metafísica Pre-socrática, Pentalfa.
(3) El problema de las cosmogonías órficas , la Teogonia de Hesiodo yla hipótesis de una cosmogonía genérica en la cultura mediterránea lahemos desarrollado ampliamente en el artículo «Mitos de la cosrriogo-nía órfíca» en £/ Basilisco, núm. 9.
(4) Una explicación de la teoría de los dos espacios la tenemos enMircea El iade len £ / mito del eterno retorno, Alianza, y en ho sagrado y loprofano, y reduce las operaciones en el espacio aparente a simple reproducción de las construidas en el espacio real, lo que resta capacidadempírica al modelo. Nosotros reducimos la religión a la fe de los individuos; un fenómeno psicológico tal como puede entenderse de losmode los aduc idos por R.H. Lowie Religiones primitivas, AlianEa y de lascons iderac iones de W. Otto , Lo santo.
(5) Sobre estas sociedades y los problemas que plantean véase la in
t roducc ión de Gode l ie r a Sobre el modo de producción asiático, MartínezRo ca 1969, J . Chesnaux y otros El modo de producción asiático, Grijalbo1975 y el prefacio de J . Suret-Canale a Sur le «m ode de productionasiatique», París 1974. Sobre los problemas ideológicos concretos queplantean véase H. Francfort Dioses y Reyes, Rev. de Occid. y O. JamesLos dioses del mundo antiguo, Guadarrama.
noica—, sitúan el desarrollo de las líneas fundamentalesde su ideología.
La teoría de los dos espacios se reduce en suma a los iguiente :
1. División de la tierra en donde se asienta la tribuy repartición de la misma de acuerdo con lospropósitos que se establezcan.
2. Fun dam entar esa división y repar to en un lugarno visible en donde actúen las fuerzas de la naturaleza e incluso las razones por las que se mueven los propios miembros de la tribu.
3. Establecimiento de un intercomunicación entreestos dos espacios, en la consideración de que elterreno no es un espacio real, ya que no nos esposible dominarlo, mientras que el espacio no visible sería el único espacio real, cuyas fuerzas serían las que pueden de hecho actuar en el espac io aparente .
4 . Construcción de diferentes explicaciones coherentes, además de racionales, que son los mite-mas mediante los que surgen los dioses, que actúan según las estructuras y ios motivos que enel espacio aparente tenemos reflejados.
5. Pos terior antrop omo rfización de las fuerzas qu eactúan en el espacio real realizada en base, comohemos señalado, a lo que tenemos en el aparente . La antropomorfización es siempre un procesoposterior y se lleva a cabo en la medida en queno interfiere la actuación de dichas fuerzas o los
esquemas operatorios del espacio propiamentedicho.
EL BAS I LI S CO 6 3
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 64/100
Estos espacios suponen un momento de unión yotro de separación. El momento de separación se considera negativo, una injusticia (6), puesto que da lugar alas vacilaciones del espacio aparente. Por ello se estable-,ce una línea que termina con la nueva unión de los espacios, si bien para determinarla hemos de acudir al menosa uno de los sistemas operatorios.
El mecanismo operatorio que se puede establecersobre este trazado general dentro de las sociedades agrarias, es el de la dialéctica de la unidad /multiplicidad/unidad que está tomando del modo como estas sociedadesentienden el ciclo de la vegetación y que se puede resumir en las palabras de Mircea Eliade como *mito deleterno retorno», que lleva consigo una gran cantidad deconceptos a su vez operatorios a todos los niveles, comoson el de purificación, renacimiento, espíritu, etc.
Otro de los mecanismos operatorios fundamentalesque actúan sobre este trazado se deriva de la organización familiar establecida (sea matrilineal o patrilineal),
que se proyecta con todas sus consecuencias en ambosespacios , entendiendo, por supues to, que en e l espacioreal es en donde se configura la auténtica estructura famil ia r . En Homero y en Hesiodo es te mecanismo operatorio se interfiere con el anterior y da como resultado elque no se realice el ciclo completo que concluiría en uneterno retorno. Pero en la cosmogonía órfica, y en la deEmpédocles, por supuesto, no tenemos esa interferencia.
La estructura familiar de los griegos es la indoeuropea puesta en claro por medio de las investigaciones deDumézil (7), que se centra en la consideración de tresfun cion es (función 1, ma nd o u organización, función 2,
bélica y función 3, pro duc tora y reproducto ra) con unespacio de actuación propio de cada una y con un equilibrio basado en que ninguna de ellas se pase del marcoasignado por nacimiento. Este mecanismo lleva consigootros procesos operatorios como son el de pecado y suestructura de hybris-kóros-némesis en cada una de lasfunciones, el de <'tíme» (<'prerrogat¡va»), moira («porción» «destino», etc.) . En general constituyen la baseideológica de la sociedad aristocrática basada fundamentalmente en la agricultura y en los privilegios funcionalespor nacimiento. Sociedad que tratan de superar los griegos en su recorrido hasta constituir la polis .
En la aplicación de estos mecanismos, sobre tododel funcional, nos encontramos con un fenómeno curioso en e l pensamiento gr iego, cuando sobre todo se pretende la actuación concreta de la tercera función desdeel espacio real en el aparente. Se trata de que unos dioses antropomórficos en el espacio verdadero actúancomo fuerzas o elementos en el espacio aparente; unejemplo sencillo de este procedimiento lo tenemos en lalitada con el duelo entre el agua (el rio Escamandro) y elfuego (Hefesto) (8). Las dualidades dios rio/rio, diosmontaña/montaña, Hefesto/fuego, etc. son características
(6) Recuérdese la teoría de Anaximandro acerca de la injusticia de la
separación del kósmos, Simplicio, Fis. 24, 13-25, (Diels 12A9).
(7) Dumézil expone esta teoría en Los dioses de los indoeuropeos, Seix-Barral y con más lujo de detalles en Mito y Epopeya, I.
(8 ) H o me ro , Iliada, c a n to X X I .
6 4 —
en el sistema mitológico griego (9). Es la manera de diferenc iar el conce pto d e la operátividad del mismo concept o , en donde la abstracción aparece siempre como algoprevio a la antropomorfización, e incluso, como podemos comprobar en Hesiodo, puede renunciar a la mismaquedando sólo el concepto como idea abstracta. Tal vezel procedimiento tenga su origen en la necesidad de especificar los puntos concretos de una función tan amplia
como la 3.
Con las crisis que comienzan en Grecia en el sigloVIII (10) y se extienden hasta la consagración definitivade un nuevo marco político-social que es la polis , el proceso de abstracción se generaliza y se evita claramente elde antropomorfización, pues éste conduce inexorablemente al esquema trifuncional y por ende al mundo aristocrático agrícola y tradicional que se pretende sustituir .
En los órfícos y sobre todo en Heráclito y enEmpédocles tenemos una pos tura intermedia en es teproceso. Con los pi t^ór icos tenemos en rea l idad e l paso
adelante definitivo al configurar de modo diferente lateoría de los dos espacios y sobre todo al quedarse en laabstracción y renunciar a las antropomorfizaciones en base a una nueva estructura operacional del espacio aparente que conduce a nuevos mecanismos operatorios comoson el número, las proporciones y la armonía. Por su-pi ies to que de es ta manera no entendemos a los pi tagór icos como una secta espiritualista de extraño contenidoen e l mundo gr iego, como pre tende Zaf iropulo (11) queademás añade una influencia en este sentido para Empédoc le s .
La influencia de Herác lito
Resulta indudable que cuando, tras la introducciónque hemos hecho a las doctrinas de Empédocles, tratamos de comprender su elaboración doctrinal, no tenemos más remedio que acudir a su antecedente inmediat o , al menos en la utilización de los elementos, que esHeráclito. Si bien por otra parte es manifiesta la influencia de Parménides (12) en la conceptualización del Esfe-ro en Empédocles. Se puede establecer un estricto parale lo entre los f ragmentos 28A23, 28B8 de Parménides ylos de Em pédocles 3 1B2 7, 31B 29, 31A 32, e tc . (c itamospor la edición de Diels, en la traducción de editorialGredos se pueden comprobar respect ivamente en: tomo1 pág. 433-4 35 y tomo II pág. 157-160) .
(9) Vid. Lesky, Literatura Griega, Gredos, pág. 120. Con más lujo dedetalles en Rose Mitología Griega, Labor.
(10) Sobre la cris is griega que arranca del VIII puede comprobarsedesde todos los ángulos en O. Murray Grecia Antigua, Taurus 1981,desde el punto de vis ta ideológico fundamentalmente en G. Thomson,Los filósofos Griegos, México.
(11) J . Zafiropulo, Empédocle d'Agrigente, París 1953, sobre to do el capítulo IV, págs. 35 y ss .
(12) Para la interpretación d e Parm énides nos atenemos a la edición ycomenta r ios de Karl Bormamm, Parménides: Vntersuchungen zu denFragmenten, Ha m bur go 1971. De todas las características de <-lo quees» (tó ón) de Parménides, excluye Empédocles , obviamente, la eternidad .
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 65/100
Sin embargo la estructura de los dos espacios aparece manif ies tamente rota por Parménides , pues to que sólo e s po sibl e p ensa r <<lo qu e e s», esto es el espacio verdadero y deja como opinión de los mortales el resto.
Por ello hemos de acudir a Heráclito para poder entender la valoración que se hace de las raíces. Pues enHeráclito resulta clarificadora la planificación de la meta-bolé de l cosmos;
«El cambio es un camino hacia arriba y hacia abajo, y
según esto se genera el cosmos. En efecto, al condensarse el fuego se humedece, y al consolidarse genera elagua; al congelarse el agua, se cambia en tierra, y esto esel camino hacia abajo. Pero la tierra a su vez se licúa yde ella se genera el agua, y de ésta todas las cosas, reduciendo prácticamente todo a la exhalación del mar; y éstees el camino hacia arriba».
De donde podemos deduc i r :
a. el doble camino hacia arriba y hacia abajo reinter-pre ta ia teor ía de los dos espacios a l modo pi tagór ico yen ují-mentido diferente de las viejas cosmogonías.
b . se establece un orden de transformaciones a partir del fuego con unos mecanismos que nos recuerdan lacosmogonía de Anaxímenes (13A8), aunque és te no parta del fuego sino del aire.
c. es indudable que el fragmento ha recibido alteraciones peripatéticas y estoicas (13), por cuanto que noqu ed a suficientem ente clara la transformación respectivadel todo en fuego y del fuego en todo, como aparece enlos f ragmentos 2 2B6 7 y sobre todo en 22B9 0:
<<Con el fuego tienen intercambio todas las cosas,
dice Heráclito, y todas las cosas con el fuego, tal comocon el oro las mercancías y las mercancías con el oro».
(13) Influencias que se denuncian pero que no se explican en Gredos Ipág . 341 , no ta 43 .
En la nota 24 de la edición de Gredos (tomo I pág.329) se trata de explicar el paralelo de Heráclito siguiendo el paralelo que ofrece Tucídides (II , 13) a propósitode los depósitos de oro en los templos para valorizar lasacuñaciones de las ciudades. Sin embargo a fin de entender el paralelo en toda su extensión hemos de tener encuenta que ese oro de los templos sólo en la medida enque permanece estable es capaz de valorizar al oro o pla
ta de las monedas (14). Así, el fuego no desaparece altransformarse en todas las cosas, por lo que debemospensar en dos espacios de aparición del fuego, que detodas las maneras no quedan muy claros en el fragmento.
Podríamos redefinir con los nombres de ontologíageneral y ontología especial (15) el ámbito de los dosespacios, a partir del uso que de ellos se hace en el fragmento de Heráclito, de acuerdo con el sistema utilizadopor los pitagóricos. De esta manera evitamos la antropo-morfización trifuncional que se da en las viejas cosmogonías. Antropomorfización que no evita Empédocles, sibien trata abiertamente de eludir la funcionalizacióncomo veremos, pero que le permite a su vez superar laposible confus ión que encontramos en Herác l i to.
La génesis de las raíces en Em pédocles
<• Escucha primero, las cuatro raíces de todas las cosas;
Zeus br i l lante , Hera dadora de vida , Aidoneo y Nest is ,que con sus lágrimas hace brotar la fuente mortal» (frag.
31B6, de Aecio I , 3, 20, Gredos pág. 175 en tomo II).
Aecio precede a la cita con una interpretación de la teoría de Empédocles identificando sin más raíces con elementos (por influencia aristotélica) y añadiendo las dosfuerzas originarias Amistad y Odio a la lista. A la citasigue su explicación de los elementos míticos;
«Llama Zeus a la ebullición y al éter, Hera dadorade vida al aire, Aidoneo a la tierra y Nestis y «fuentemortal» indican el semen y el agua».
Esta explicación de Aecio no es compartida por Hipólito
que da la siguiente: «Zeus es el fuego; Hera dadora devid a es la tierra , qu e "es la que o torg a los frutos que sirven para la vida; Aidonea es el aire, pues a pesar de quevemos todo a través del aire, él es el único que no pode-
(14) En la mencionada nota se señala la confusión de Stokes, Ons andMany... pág. 104-105 sobre un intercambio dado sucesivamente, lo quellevaría a anular en un momento dado al propio elemento, no se señalaen cambio la posibilidad de confusión con el esquema marxista de lacirculación D-M-D que puede surgir incluso en la interpretación deKostas Axelos sobre Empédocles . Tengamos en cuenta que el depósitode oro en los templos se basa en la inmovilidad para garantizar el perfecto movimiento, por otra parte , de la moneda.
(13) Para estos conceptos vid. Gustavo Bueno Metafísica PresocMtkapág. 298. Pero tengamos en cuenta que redefinir no quiere decir iden
tificar, en ciertos contextos ontología general puede cubrir el espacioreal, sobre todo, por lo que se refiere a Empédocles , s iempre que habla de «cuerpos puros» y en cuanto utiliza recursos operatorios abstraídos del espacio aparente, pero no en cuanto hay todavía en él los mismos recursos dentro de un lenguaje mítico que rompe esta conexiónopera tor ia .
EL BAS I LI S CO 6 5
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 66/100
mos observar; y Nestis es el agua: pues sólo ella constituye el vehículo del alimento para los que se nutren, pero por sí misma no es capaz de alimentarlos. Pues si pudiese alimentarlos, dice, entonces los animales nuncase encontrarían con hambre, dado que el agua siempreabunda en el mundo. Por eso llama Nestis al agua,porque s iendo la causa de l a l imento no posee e l poderde a l imen tar a los seres.» (31A 33, Hipó l i to, VII , ( Cr e
dos pág. 177) .
Sobre la afirmación de Aecio de que es preciso partir de seis principios, sumando raíces y fuerzas, se declaran partidario s Bog no ne y Jaeg er, pero tal pu nto de vistaresulta insostenible no sólo con la comparación de losfragmentos sino con una simple lectura del fragmentoaduc ido .
El problema que se plantea con la génesis de lasraíces en Empédocles radica en determinar cómo se realiza el proceso y cómo se pasa luego a una ontología especial. Para ello no vemos otro procedimiento que anali
zar la antropomorfízación de los dioses que, si bien nopresenta el esquema trifuncional, debe ir de acuerdo conla ideología general de los griegos, ya que sus contemporáneo s comp rendían perfec tamente a Empédocles .
En un análisis , pues, del fragmento en lo que se refiere a la identificación de las raíces podemos llegar a lass iguientes conclus iones :
a. Previamente a la aparicióen de las raíces tenemosun Esfero, en donde no se aprecian partes y ni siquierase pu ed e pr eve er en él el origen de la división que luegotendrá lugar :
«Allí ni se distinguen los veloces miembros del solAsí, permanece firme en el hermético reducto de la Ar-
[ m o n í ae l redondo Esfero que goza de la quie tud que lo rodea».( 3 1 B 2 7 , C r e d o s 1 57 )
«Pues de su espalda no se elevan dos ramas,ni hay pies en él, ni rodillas veloces, ni órganos genitales,sino que era un Esfero igual a sí mismo»(31B29, Credos , pág . 159)
En la nota 46 de Credos se señala que el Esfero
debe ser entendido como algo deferente al <>kósmos».En realidad el « kósmo s» es en Empédocles toda la estrc-tura ción qu e se establece precisamente a partir del Esfero .
Por otra parte, y como resulta fácilmente comprensibles, carece de eternidad, que es precisamente la únicacaracterística de «lo que es» de Parménides que le falta.En este sentido las pretensiones de O'Brien de buscaruna duración al Esfero (unos diez mil años) las consideram os fuera de se ntido y propias de alguien que no entiende el lenguaje cosmogónico, ya que el lenguaje mítico carece de las dimensiones cronológicas que son fruto
de la Historia (16)
Aris tóte les , por su par te , tampoco comprendió bienlas características del Esfero (17) (en general comprendióbastante mal toda la doctrina de Empédocles que comode costumbre enfocó desde sus propios puntos dé vista),pues pensó que se trataba de una mezcla y no de unaunidad .
b. El ord en establecido por Emp édocles en la
génesis de las raíces nos da pie a establecer los siguientespa re s :
Z e u s - H e r a
Aidoneo-Nes t i s
Lo que no indica diferencias en el t iempo, pues todos ellos son de igual edad (31B17), que sólo puede entenderse s i suponemos que e l mero hecho de des tacarseZeus dio lugar a l nac imiento de Hera , Aidoneo y Nest iscomo resul tado de l mismo mecanismo opera tor io.
También tienen prerrogativas diferentes pero en el
mismo grado, lo que no puede llevar (como señala la nota 76, pág. 177 de Credos) a compararlos con la imagentradicional y trifuncional de la Iliada en donde Zeus essuperior a los demás dioses. Si bien la diferencia de prerrogativas nos hace pensar en la influencia del viejo sistema de funciones. Sobran, creemos, la opinión de Corn-ford y de Vlastos en ese sentido.
La estructura de parejas de opuestos es un procedimiento habitual en las cosmogonías (compruébese en lasprimeras generaciones de la Teogonia) y el uso de losnexos <<te...edé...te» nos permite establecer la doble pare ja .
El problema se complica con la identificación de estas raíces:
Ze us = Fuego, He ra = Aire , Aidoneo = Tierra ,Nestis = Agua, es lo que nos da Aecio en el pasaje queante r iormente hemos c i t ado
Discrepan de esta identificación: Laercio (VIII, 76),Estobeo (Ecl. I , 10, 11b) e Hipólito en el pasaje quetambién hemos citado, y dan la siguiente:
Ze us = Fuego, He ra = Tierra , Aidon eo = Aire ,Nestis = Agua. Diels trató de demostrar (Dox. Cr. pág.89) que Aecio parecía más fiable porque se apoya enTeofrasto, lo que no creemos razón suficiente. Zeller,Bignone, Cuthrie etc. prefieren la segunda explicaciónporque ent ienden que e l epí te to «pheresbios» («dadorade vida») con el que Empédocles califica a Hera apareceusado en e l mismo sent ido en Hesiodo (Teogonia v.693) y en e l H imno.
Ki rk-Raven (Los filósofos presocráticos. Credos , pág.453 y n. 1) añade un nuevo problema al apuntar queEmpédocles (frg. 96 y 98) llama al fuego Hefesto y quepor otra parte los griegos consideraban al aire como algocorpóreo, lo que echaría por tierra la fácil etimología de
lo invisible.
(16) O 'Brien , Empédocles' Cosmic Cycle, Cambridge, 1969. Sobre la diferencia entre datación cronológica y la medida del tiempo en construcciones mitológicas , vid. Mircea Eliade, Mito y realidad, Guadarrama.
66
(17) Aris tó teles , De G ener. e t Corr. I, 1 , 315a y II, 6 , 33b.
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 67/100
La cuestión se aclara precisamente con Nestis , cuyaidentificación con el agua coincide en todas las interpretac iones , pero que , paradój icamente , tendr ía que resul ta rla de atribución más complicada, puesto que no conocemos tal nombre en la mitología griega. Chantraine (18)despacha el asunto diciendo que se trata de una divinidad siciliana, lo que no tiene mucho sentido por otraparte. En cuanto a lo que nos puede decir la etimología
de su nombre recogemos como más acertada la hipótesisde Krahe que lo hace derivar del indoeuropeo ned-tis ylo relaciona con la palabra Néda que en Arcadia designael <• tor ren te» y con N éd on que en M esenia significa«rio». Con lo que resulta clara la mitologización con <dosorígenes del agua»: El que no utilice Empédocles otrotérmino mitológico se debe a que carecía de ellos el sistema olímpico de los Griegos, pues Poseidón, primitivadivinidad de la naturaleza hostil, se adscribió al mar;Océano, or igen de todo según Homero, es una corr ienteque rodea la Tierra, diferente del mar; a los que podemos sumar una serie de divinidades menores pregriegasque e l propio Homero no maneja muy bien, como sonel viejo del mar, las ninfas, etc. Para los rios tenían laidea de hacerlos hijos de Zeus como dios que proporciona las lluvias, pero no existía una divinidad perfectamente caracterizada por ser el origen de todas las aguas.
Aidoneo es un s imple doble te de Hades , que enH o m er o (dentro del esquem a trifuncional) figura comoher ma no de Zeu s y gobern ante de l inter ior de la Tierraproductora, más tarde del infierno y cabeza de las divinidades ctónicas. Resulta evidente que atribuirle cualquierotro significado alteraría la imagen que de él tenían losgriegos y resultaría incompresible. Por ello la explicaciónde Hipólito, más ingeniosa que fundamentada, resultaimprocedente, aún sin añadirle las dificultades que señalaKirk-Raven a propósito de la concepción griega del airecomo a lgo corpóreo.
D e lo anterior se desp rend e que la pareja Aidoneo -Nestis , base de la separación «real» de agua y tierra,abarcaría el término no-marcado por los epítetos «brillante» y «dadora de vida» que corresponde a la otra pareja.
La primera pareja, Zeus y Hera, lo mismo que lasegunda (utilizamos los términos primero y segundo sólopor razón de l orden en que vienen, no en sent ido temporal) debe establecerse como pareja de contrarios.
Es evidente que Zeus no es e l Fuego propiamentedicho, ni tan siquiera su representación, aunque en esa
(18) Chantra ine , Dictionnáire etymologique de la tangue grecque. La palabra néstis , según Forssman, Sprache Pindar. 149 n. 2, se formó etimológicamente con el prefijo negativo + el radical de édo «comer». Bo-llack apoya en su edición de Empédocles (tomo I) ia identificación deH ip ó l i to . K ra h e , Sprache der Illyrien, I, 85, hace derivar, en cambioNé stis de Ned -tis . •Chadwick-Baumbach lo relaciona con el topónimo«ne-do-wo-ta-(de)» en micénico. PapiUón (BSL 1972, 113) señala ciertas reservas a esta hipótesis . Con todo, y pese a que estamos de acuerdo con la identificación, hemos de reconocer que se trata de una palabra inusual referida a los dioses y que cualquier griego había de reconocer en ella la s imihtud, que es fonéticamente completa, con el nombre común néstis . Empédocles , creemos, juega con ambas ideas, porun lado añade un largo epíteto para que el carácter acuático de la raízquede manifiesto y por otro tiene la idea de la oposición entre Aidoneo, que es para los griegos s ímbolo de la abundancia, y Nestis que como nombre común es la idea de carencia.
característica coincidan todos los comentaristas antiguos.Pues si supusiese el Fuego no habría razón para queEmpédocles se refiriese en otros fragmentos a Hefestocomo ta l .
En las cosmogonías órfícas (19), tras la ruptura delhuevo cósmico surgía también lo brillante, Fanés, que engeneral tenía cuatro caras. Si lo brillante no puede ser el
fuego, Fanés nunca lo era, hemos de acudir a una primitiva dualidad de las viejas cosmogonías cuando hacensurgir el sol y ia luna. Que Zeus es un dios del cielo, deldía y solar en definitiva nos lo recuerda la propia etimología de la raíz dyew- (recuérdese la palabra latina«dies»). La relación de Hera con la luna resulta por completo evidente en la mitología (20), como también la importancia de la luna para las cosechas en un pueblo quela utiliza como base de su calendario, de ahí el epíteto«phe re sb ios» .
Sin embargo hemos de señalar que Empédocles noestablece una identificación entre raíces y astros, lo quetenemos más claro cuando no identifica el agua con Nestis sino que dice que es «la que con sus lágrimas hacebrotar la fuente mortal». Plutarco (31A30) nos da unaclave para demostrar este punto, pese a su inexactitudmotivada por el influjo platónico, como también nos dauna pista segura para la caracterización de Zeus y deH e r a :
«El sol no es por su naturaleza fuego, sino su reflexión, similar a la qu e n ace del agua... la luna se formópor sí misma a partir del aire aislado por el fuego. Pueséste se solidificó como granizo. Y recibe su luz del sol»(la traducción es nuestra).
(19) Textos recogidos de las cosmogonías órficas en Kern OrphicorumFrammenta. Resumen y estudios de los mismos en el artículo citado deEl Basilisco, 9 .
(20) Vid . G. Thomson Prehistoric Aegean, Londres 1978, capítulo VIpág. 204 y ss .
EL BAS I LI S CO 67
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 68/100
Así resulta claro que Zeus es el Éter (aire con fuego) y Hera el Aire (sin fuego), en el espacio real, por sup u e s t o .
De esta manera resulta que cuando se rompe el Es-fero aparecen a la vez las raíces como resultado de la salida del Aire-con-fuego, del Aire-sin-fuego, de lo Seco(sin aire y fuego) y de lo Húmedo (sin lo Seco). Estas
constituyen las cuatro bases del espacio real desde las quese extienden las muestras puras de sí mismas (los astros)y que luego hacen surgir el espacio aparente en dondefuncionan como e lementos , combinándose . Todo e l lo enun símil parecido al del fuego y el oro de Heráclito.
Las operaciones que dieron lugar a esta construcciónpara la que se emplean tan sólo los nombres de los mite-mas resultan claras a partir de las establecidas por lospi tagór icos con e l número:
Tenemos, en primer lugar, un Esfero sin partes,igual a sí mismo y por tanto dentro de la Armonía. El
propio té rmino armonía presupone su contrar io s in e lcual no tiene entidad propia (conceptos conjugados)(21) . De igual manera que la proyección del número,fuera del número real que permanece igual a sí mismo(ontología general) , al proyectarse a sí mismo establecelos contrarios par/impar, pasando a la disarmonía e iniciando el movimiento operatorio, así el esfero se rompey surgen las raíces.
En segundo lugar, es preciso definir las raíces en elespacio real, antes de pasar a su reflejo y combinaciónque genera el kósmos. Sólo de esta definición, abstractay mitológica por tanto, es posible determinar sus dife
rentes cua l idades y propiedades .
De las raíces a los elementos
El proceso cíclico que estable Empédocles y a partirdel cual se origina el kósmos ha estado sujeto a diferentes interpretaciones en base a los que han querido ver enél un proceso único, l ineal, como entendemos nosotros,o bien un proceso en varios ciclos.
Raven (22) establece, siguiendo la interpretación
más tradicional, cuatro ciclos; 1: reino del Amor, el Esfero , 2: rup tura po r el Od io, 3. reino del Odio , separación y 4: progresiva unión por el Amor. Supone tambiénque Empédocles trazó un kósmos que era exactamente elinverso del mundo que le rodeaba; así marca las contraposiciones entre los ciclos 1 y 3, 2 y 4.
Similar es la postura de Zeller, Burnet y Bignone.
Tannery y von Arnim (23) se oponen a esta tesis.
Más modernas son las opiniones de BoUack, Hóls-cher y F. Solmsen (24) que hablan de un único desarrollo lineal, aunque difieren en los detalles.
En realidad tenemos que decir que está presente enEmpédocles e l vie jo esquema de Anaximandro, y sólo
podemos ver, sin entrar en divagaciones improcedentes,dos momentos en el mismo ciclo: el del Esfero y el de laseparación, al que seguirá de nuevo el Esfero, dentro delmecanismo unidad-pluralidad-unidad que funciona en lascosmogonías. Por otra parte se pueden abstraer fases,entendiendo por tales, por ejemplo, la consideración delas raíces, por un lado, y la etapa combinatoria, por elotro. Pero por ese mismo motivo tendríamos que establecer una fase por cada una de las combinaciones de loselementos e incluso llegar a una especie de «Ring-Com-position» (25) cuando volviéramos de nuevo a las cuatrora íces , antes de predominar e l re ino de l Amor que nosconduciría de nuevo al Esfero.
Por lo que se refiere a los textos de Empédocles, tenemos un esquema general de la cosmogonía en el fragmento 31B21 (Credos II , 178), en donde al hablar delos dioses se puede comprobar el paso desde los cuerpospuros a la mezcla:
<'Son ellos, pues, los mismos, pero corriendo uno através de otro se vuelven de apariencia diversa: hasta talpunto se transforman por la mezcla».
En las mezclas propiamente dichas utiliza claramentela idea de elemento, aunque no la palabra, diferente de
las raíces, así en3
IB17
(Gredos II , 170):«Y otra vez se separó hasta ser muchos desde Uno:
fuego, agua, tierra y la inmensa altura del aire»
Vemos claramente que no se sirva de la nomenclatura de las raíces. Y por si todavía existiese alguna dudaacerca de esta diferencia y de cómo la cosmogonía propiamente dicha sólo tiene lugar en el espacio aparente,aqu í tene mo s el fragmento 3I B 109 que recogió el pro pio Aristóteles (Metafís . III , 4 1000b) como un ejemplode construcción de lo semejante por lo semejante:*Pues por la tierra vemos la tierra, por el agua el agua,por el éter el divino éter, por el fuego el destructivofuego».
N o se refiere, incluso , a las raíces, sino a los cuerpos puros, de lo contrario uutilizaría la nomenclatura específica, como hace en el fragmento 31B96:
(21) Sobre el término «conceptos conjugados» véase el artículo deGus tavo Bueno en El BaíHÍHH n" 1. El concepto de Esfera fue estudia
do por el mismo autor en ¡'/iw¡yos Materialistas.
(22) Para un análisis en detalle de las opiniones diversas acerca delproceso cíclico en Empédocles vid. Long, Empédocles' Cosmic Cycle in thesixties, en la recopilación de Mourelatos The Presocraíics, 1974, págs.397 y ss.
(23) Tannery, «La Cosmogonie d 'Empedocle» en Rev. Phil. de la Fran-ce 24 (1887) págs. 287-300. von Armin, «Die Weltperioden bai Em-pedokles» en Festschr. T. Gomperz, Viena 1902, págs. 16-27.
(24) BoUack, varios volúmenes sobre Empédocles , vol I, 1965, 97 y
ss . Hólscher «Weltzeiten und Lebenszyklus» Hermes, 99, 1965, 7-33,F. Solmsen «Love and Strife in Empédocles Cosmogony», Phronesis10 , 1965, 109 y ss.
(25) Véas e este concepto en el comentario a Hom ero de J . Alsina, Li -teratura Griega, Ariel.
6 8 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 69/100
<'Y la amable tierra, en los crisoles de su amplio pecho,obtuvo dos oc tavas par tes del fulgor de Nesíis,y cuatro de Hefesto. Y nacieron los blancos huesos»
{(subrayado nuestro)
Fijémonos en que no se dice exactamente que semezcle Nest is , en todo o en par te , s ino a lgo que proviene de Nestis , lo que es muy distinto. Diferente trata
miento con Hefes to que no es una ra íz .
Si considerásemos lo mismo raíz, cuerpo puro y elemento tendríamos que admitir que las raíces son divisibles , y por tanto agotables, más una serie de consideraciones en torno a la cantidad y cualidad que trataremosluego. De esta manera tendríamos que empezar a hablarde contradiciones en Empédocles o de inhabilidad en elmanejo del material mítico y cosmogónico, además deconvertir su pensamiento en algo completamente críticopara sus contemporáneos, cosa que históricamente no escierta.
En lo que se refiere a los cambios cualitativos ocuantitativos de los elementos y a su mecanismo de func ionamiento, tenemos un e jemplo dado por e l propio.Empédocles que es comple tamente gráf ico de lo quequería darnos a entender doctrinalmente: Es el fragmento 31B23 en e l que pone e l e jemplo de unos pintorespara aclarar cómo se realizan las mezclas de los elementos :
<•...ellos, tomando pinturas multicolores en sus manosy mezclándolas con armonía, con un poco más de unas
I y meno s de otras,ejecutan con ellas figuras que se asemejan a todas las
[cosas,creando árboles , hombres y mujeres ,fieras, aves y peces que se nutren de aguay también dioses de larga vida, superiores en dignidad»
Creemos que sobra e l comentar io de Aecio (31A93)de que Empédocles comparaba los cuatro elementos conlos cuatro colores básicos de los griegos. Más sobra elcomentario de Aristóteles (De Gen. et Corr. II , 7, 334a)que suponía la mezcla, en un modelo gráfico que él nosbrin da, com o una pared de ladrillos y piedras. Lo quenos conduciría en definitiva al modelo atomista.
En realidad el modelo de Empédocles parte de lateor ía de l número y de sus combinaciones , pero entendido de modo diferente de acuerdo con la abstracción delos cuatro elementos. Abstracción que tampoco fue elprimero en hacer, pues ya la hemos visto, aunque condiferentes operaciones en Heráclito, y más cerca de lospitagóricos, además de referida al campo médico y filosófico, en la teoría de los cuatro humores, por ejemplo,
en Alcmeón de Crotona (véanse los f ragmentos 24A1,24A3 y sobre todo 24B4) . Lo que s í fue e l pr imero esen realizar todas las operaciones precisas para establecere l modelo comple to de una cosmogonía .
Sin embargo en Empédocles los elementos no llegana const i tuir una verdadera ent idad, pues cont inuamentetienen la referencia del espacio <'real» que son las raíces,su base. La entidad la adquieren los átomos en Demócri-to al romper los esquemas de las cosmogonías, aunque lacapacidad combinatoria de los elementos de Empédoclestenga mucho más sentido (sin las exageraciones de Gom-perz) y se encuentre más cercana de la moderna noción
de e lemento .
Por lo que se refiere a la cantidad y cualidad, estáclaro que en Empédocles los cambios cuantitativos establecen diferentes cualidades, pues de lo contrario no sería posible hablar de la variedad de productos cosmogónicos, e incluso de la idea de evolución, que se encuentran en la doctrina de Empédocles. La destrucción, o pormejor decir la separación de los componentes destruyela cualidad y libera elementos para posteriores mezclasen diferentes proporciones y con cualidades distintas.
A fin de que sea posible establecer uniones, separa
ciones, diferentes cualidades, etc. Empédocles acuñó elconcepto de «torbel l ino» o remolino generado por ladialéctica del Amor/Odio que es lo contrario, por tantode la armonía, y que tiene su origen en el mecanismomítico de las luchas de los dioses presentes con igual finen todas las cosmogonías. El torbellino modifica las doctrinas pitagóricas y sirve para rom per con la * insoportable Neces idad» (3 IB li ó ) p ara implantar la «voluntad dela Fo rtu na » (3 IB 103) y abre el cam ino para la investigación empírica en el mundo aparente para abstraer lasoperaciones. El modelo pitagórico trataba de solucionaren definitiva el mismo problema con las ridiculas proporciones numéricas para definir conceptos extrageométri-
cos co mo la salud, la justicia, etc. (Arist. Metaf 15, 98 5-986a) con lo que se encerraba a la ciencia en un caminopor completo metafísico sin conexiones con la realidad.
Empédocles, aun estableciendo una doctrina cosmogónica siguiendo los mecanismos míticos, abre el caminopara la abstracción de las operaciones empíricas (26) ydeja libre la posibilidad de una nueva implantación socialy política desde los cauces más apropiados del análisisdel espacio aparente reduciendo al mínimo los esquemasmíticos o introduciéndoles en unas nuevas andaduras.
(26) Sobre las posibilidades operatorias , aunque no referido propiamente a conexión entre dos espacios, s ino a la construcción de un espacio antropológico propiamente dicho, pero que consideramos fundamentales para comprender los procesos mitologizadores véase GustavoBueno <'Sobre el concepto de espacio antropológico» en El Basilisco n°5, pág. 57 y ss.
E L B A S I L I S C O 69
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 70/100
ENTREVISTA
TEO RÍA D E CATÁSTROFESY CIENCIAS SOCIALES
UNA ENTREVISTA
<X)NRENETHOMJOSÉ LUIS R O D R Í G U E Z I L L E R AB a r c e l o n a
1 3 de Marzo de 1982 e l p rofe sor ReneT h o m c o n t e s t ó , d e s p u é s d e u n a c o n f e renc ia en l a Escue la de Ingenie ros In- ,d u s t r i a l e s d e B a r c e l o n a , a l a s p r e g u n t a s q u e a c o n t i n u a c i ó n f i g u r a n .
N a c i d o e n 1 9 2 3 , R e n e T h o m e s u nm a t e m á t i c o e s p e c i a l i z a d o e n t o p o l o g í a d i f e r e n c i a l ,q u e ha r e c ib id o l a me da l l a F ie lds en 1958 po r sust r a b a j o s s o b r e c o b o r d i s m o . P o s t e r i o r m e n t e h a e l a b o r a d o u n a t e o r í a d e l a e s t a b i l i d a d e s t r u c t u r a l , c u y ap a r t e m á s d i v u l g a d a s e c o n o c e c o m o T e o r í a d e C a tá s t rofe s . E l p rofe sor Thom enseña e inves t iga en é lInstituí des Hau tes Etudes Scientifiques en Bure s sur -Y v e t t e d e s d e 1 9 6 3 .
La Teor ía de Ca tá s t rofe s e je rce hoy una s ingula rfa sc inac ión en muchos inves t igadore s de c ienc ia s soc i a l e s . A d e m á s d e l h e c h o p o c o f r e c u e n t e d e q u e u ng r a n m a t e m á t i c o s e i n t e r e s e p o r c u e s t i o n e s d e b i o l o
g ía o de l ingüí s t i c a , los r e su l t ados pa recen se r lo suf ic ientemente inn ov ad or as (¿o revo luc io nar io s? ) co m o p a r a j u s t i f i c a r u n p r o f u n d o i n t e r é s . S i n e m b a r g o ,los fundamentos de l a Teor ía de Ca tá s t rofe s no sonn a d a f á c i l e s y q u e d a n r e s e r v a d o s a l m a t e m á t i c o e s p e c ia l i z ado: no se t r a ta de l a ap l i cac ión s i s t emá t ica def ó r m u l a s a n t e p r o b l e m a s - t i p o c o m o h a s i d o e l c a s ode l a e s tad í s t i c a . Hay , de sde luego , o t r a l e c tura pos i b l e q u e b o r d e a e l n ú c l e o t é c n i c o d e l a t e o r í a y q u ec o n s i s t e e n e x a m i n a r l a s p o s i c i o n e s d e T h o m p o r s u sre su l t ados y por los supues tos que conl levan; e l lo e sp a r t i c u l a r m e n t e p o s i b l e e n s u c a s o , d e b i d o a l i n t e r é sque ha mos t rado por los problemas f i losóf icos y ep i s
t emológicos que se de r ivan de sus idea s . En e s te s ent i d o , l o s i n t e r e s e s d e T h o m - y s u p r o p i a e s c r i t u r a -d e s b o r d a n l o s p l a n t e a m i e n t o s d e l a m a y o r í a d e l o sa u t o r e s d e d i c a d o s a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a T e o r í a d eC a t á s t r o f e s .
70
El pre sen te t ex to pa sa somera r ev i s ta a a lgunasc u e s t i o n e s q u e s o n l u g a r c o m ú n t a n t o d e l a p r o p i at e o r í a c o m o d e l a p o l é m i c a q u e h a s u s c i t a d o . E n e s t es e n t i d o , s e h a a ñ a d i d o u n a b i b l i o g r a f í a q u e r e m i t e alos pr inc ipa le s t r aba jos de Thom -pe ro no a los e s t r i c t a m e n t e m a t e m á t i c o s - , a s í c o m o a a l g u n a s c r í t i c a si m p o r t a n t e s ( L é v y - L e b l o n d ; S u s s m a n n y Z a h l e r e n l oque se re f ie re a las apl icac iones de la teor ía rea l izad a s p o r Z e e m a n ) C a s i t o d o s l o s t e m a s a p u n t a d o s a q u íh a n s i d o t r a t a d o s p r e v i a m e n t e o t i e n e n a n t e c e d e n t e sc l a r o s : e l c o n c e p t o d e actante, que no e s u t i l i z ado enl i n g ü í s t i c a h a b i t u a l m e n t e , p r o v i e n e d e E . T e s n i é r e yf u e l u e g o r e f o r m u l a d o p o r A . J . G r e i m a s e n s u c o n o c i d a o b r a ; e s a m p l i a m e n t e u t i l i z a d o e n a l g u n o st r a b a j o s d e T h o m ( 1 9 7 4 ) L a d i f e r e n c i a e n t r e p r e g -n a n c i a y p r o m i n e n c i a (salliance) s e e n c u e n t r a e nT h o m ( 1 9 8 0 ) b aj o l a f o r m a d e p r e g n a n c i a - a y p r e g -n a n c i a - b , y e s s e ñ a l a d o p o r P e t i t o t ( 1982 b) La Teor í a de Ca tá s t rofe s como un mé todo o un l engua je see n c u e n t r a e n v a r i o s l u g a r e s , T h o m ( 1 9 7 5 , 1 9 7 8 ) S e
h a n a ñ a d i d o t a m b i é n a l g u n a s r e f e r e n c i a s a t r a b a j o sd e P e t i t o t , p o r s e r p r á c t i c a m e n t e e l ú n i c o a u t o r q u eh a i n t e n t a d o - a d e m á s d e l p r o p i o T h o m , c l a r o e s t á -pensa r l a s consecuenc ia s f i losóf ica s de l a Teor ía deC a t á s t r o f e s .
Pregunta : En 1972 us ted publ ica Estabilidad Estructu-ral y Morfogénesis después de un la rgo per íodo de gestac ión.
Rene Thom: De hecho e l manuscr i to es taba acabado en1967 o 1968.
P : Es la época de l Coloquio de Waddington. . .
R .T . : S í , de Towards a Theoretical Biology.
P . : ¿Podría hacer un balance de los problemas, o, mejor,
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 71/100
de los nuev os problem as qu e planteaba y cómo afectabana una concepción general de las matemáticas en relacióncon otras ciencias?.
R.T.: De hecho usted me pregunta si volvería a escribirese libro, si lo cambiaría, o si...
P . : N o , más bien su relación con lo que en esos momentos ocurría en Francia. El estructuralismo había sido lametodología dominante durante vein te años y , de repente , usted, en su libro, planteaba cuestiones que los es-tructuralistas, y también los matemáticos y científicos an-glo-norteamericanos no se imaginaban. ¿De qué se trataba.' '. ¿Era una forma de pensar diferente?.
R .T .: Efectivamente, frente al estructuralismo y al positivismo es una forma de pensar muy diferente. Confiesoque creo que será por eso por lo que mi obra permanecerá. Más por la forma de pensar que por los teoremas,modelos, tal punto de vista.. .
Ad em ás, estoy muy sorpren dido de saber que inclusoactualmente en Francia -y me lo han dicho filósofos- seasiste a un cierto renacimiento de la filosofía científica,que había sido completamente abandonada a la vez por losfilósofos profesion ales y po r los sabios. Así, hay un nu evo interés por la filosofía de las ciencias y algunos dicenq u e Estabilidad Estructural y Morfogénesis t iene quever con ello; yo pienso, ingenuamente, que es verdad, yquizás con una cierta ilusión creo que ese libro ha abierto perspectivas en los modos de pensar.
P . : Durante estos diez años un buen número de investi
gadores han iniciado trabajos empíricos sobre la Teoríade Catástrofes, si bien no parece existir acuerdo total sobre los resultados. ¿Cómo ve esta ampUa diversificación?¿Puede decirse que la Teoría de Catástrofes ha demostrado su generalidad durante estos diez años?.
R.T.: Me parece que e l problema no se p lantea de es taforma . N o es cuestión de «p robar» la Teo ría de Catástrofes. Es una herramienta y el problema es saber si esaherramienta se revelará eficaz o no.
En mi exposición de esta tarde comparaba la Teoríade Cartástrofes al análisis de datos. Desde un punto de
vista epistemológico, se los puede considerar sobre elmismo plano; con la diferencia esencial, que a mi entender es fundamental, de que el análisis de datos no confiere inteligibilidad a sus result ados , mien tras que el mo delo catastrófico sí lo hace. Y esto es, en el plano filosófico, lo esencial. Los modelos catastróficos confieren inteligibilidad porq ue cond ucen a nociones fundamentales,como las nociones de acto, de conflicto, de actante enconflicto, de arquetipo estructural, de interacción estructural arquetípica, etc., que, de otra forma no aparecerían.Y d esd e este punt o de vista pienso que es una aportación filosófica y epistemológica muy importante.
P . :¿Estas nociones serían independientes de cualquierontoiogía o filosofía?.
R.T.: En el fondo, mi reflexión epistemológica se haconfrontado a la controversia suscitada por el modelo catastrófico. Esto ha girado en relación al pun to siguiente:
¿qué es la explicación científica?. Los biólogos me handicho que mis modelos de la embriología eran descripciones, incluso descripciones rudimentarias. Y ciertamente no son explicaciones. De donde el problema: ¿cuandoun modelo es explicativo y no únicamente descriptivo?.¿Es normal para un modelo ser explicativo además de serdescr ip t ivo? .
Reflexionando, casi he llegado a fundar una teoría
de la inteligibilidad. Esta teoría de la inteligibilidad reposa en una noción nueva, la noción de pregnancia. Estaidea de pregnancia me ha surgido hace apenas dos años yes para, mí u na especie d e clave que abre la comprensiónde fenómenos incluso en el campo de la historia, de lasideologías, etc.
P . : «Pregnancia» en el sentido de la teoría psicológica dela forma, en el sentido etológico o biológico...
R .T .: E n los dos. N o hago diferencias.
Entendámonos. Dis t ingo entre prominencia (sa-
lliance) y pregnancia. Prominencia: una forma puedesorprender a la mente a causa del carácter objetivo deesa forma, es decir, de su carácter abrupto y discontinuó:un flash de luz, etc. Al contrario, la pregnancia de unaforma está ligada a su significación biológica -en principio- , al menos en el animal, quizás no en el hombre. Laexperiencia del perro de Pavlov muestra que la pregnancia de una forma como la carne, la pregnancia alimenticia, puede comunicarse, investirse, en una forma prominente por contigüidad. No hay que olvidar que las preg-nancias se comportan como fluidos que se infiltran en elcampo fenoménico de las formas vividas según los dosmodos de la contigüidad y de la similaridad.
P . : Estos modos de propagación tienen antecedentes filosóficos importantes. Desde la concepción de la reminiscencia en Aristóteles, pasando por Hume, o, incluso,más modernamente la concepción de hngüistas como Ja-kobson, o , . .
EL BASILISCO 71
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 72/100
R .T . : Sí, sí. Lo paradigmático y lo sintagmático. Y la clasificación de Frazer en The golden bouch, de la magiapor contacto y la magia por similaridad. Sí, pero yo voyincluso más lejos. Pienso que el pensamiento mágico y elpensamiento científico están en contigüidad directa, peroque el pensamiento científico se separó del mágico desdeel momento en que nació la Geometría. El nacimiento
de la Geometría separó la magia de la ciencia, ya que enel pensamiento mágico son posibles las acciones a distancia mediante la propagación por similaridad. La propagación por similaridad no existe en Física -salvo el fenómeno de la resonancia mecánica que es muy limitado.
no es sino una parte de otra teoría más amplia, la Dinámica de Sistemas.
R .T . : Qu ienes se l ean Estabilidad Estructural y Morfo-génesis verán que distingo la Teoría Elemental de Catástrofes, en la que los sistemas se rigen por potencialesy la Teoría no-Elemental de Catástrofes en la que se ri
gen los sistemas dinámicos generales y que están asociados a la presencia de atractores. Por desgracia, la nociónde atractor es una noción muy difícil y la bifurcación deatractores apenas es conocida. Es algo extremadamentedifícil.
P . : La cuestión de la pregnancia de formas y de la identificación entre sujeto y objeto usted la ha sintetizado enla fórmula *el predador hambriento es su presa», señalando que esta identificación es previa a la existencia deljuicio. ¿Hay algún paralelismo con lo que Freud planteaen su artículo «La Negación» sobre el juicio de atribución y el juicio de existencia, o bien se trata de cosas di
ferentes.^.
R.T.: Es más bien una pregunta para Petitot: sé qufe élse ha interesado mucho en esta cuestión de la negación.M e ha citado es e texto d e Freud q ue Lacan ha parafraseado mucho. En su Tesis Doctoral, Petitot habla muchode la cuestión de la negación y la interpreta un poco como ligada a la existencia de un actante fantasma. Porejemplo, perder un objeto es dárselo a un actante fantasma; encontrar un objeto es recibirlo de un actante fantasma. Este actante fantasma es algo así como un no-símismo genérico. En el modelo catastrófico este actantefantasma se modeliza por un mínimo de potencial, aligual que un actante normal. Es bastante interesante.
P . : La cuestión del potencial es un punto importante,pues Prigogine ha hecho alguna crítica a su teoría. Incluso alguno de los teóricos de la Teoría Genera l de Sistemas (Rosen) ha insinuado que la Teoría de Catástrofes
Es una situación un poco análogo a un famoso apólogo en el que un individuo que ha perdido su cartera enuna avenida oscura va a buscarla debajo de una farola.Alguien que pasa le dice: ¿por qué busca aquí su cartera,acaso la ha perdido por aquí cerca?. Y el otro responde:«no, la he perdido doscientos metros más arriba, peroallí está oscuro». «Y, entonces, ¿por qué la busca aquí.' '».
«Porque aquí hay luz» .
La justificación de la Teoría de Catástrofes es algoasí, exagerando un poco. Las críticas de Prigogine son denaturaleza algo diferente; creo que provienen de determinados desengaíios del propio Prigogine que, en unmomento dado, había esperado volver a restablecer sudinám ica de las dinámicas de gradien te y se dio cuentade que no funcionaba en ciertos sistemas químicos.
P . : Usted ha dicho que la Teoría de Catástrofes no espropiamente una ciencia, ni una teoría, sino un método yun lenguaje.
R .T .: Sí, un lenguaje e incluso un <'State of mind»forma de pensar .
una
P .: Si la tomamos como método, ¿cuales serían sus límites de aplicación?. En este sentido, ¿cree que para laTeoría de Catástrofes existen diferencias importantes entre objetos y sistemas naturales por un lado y objetos ysistemas sociales?.
R.T.: Pienso más bien por la negativa. Creo que hay unateoría general de la regulación; es decir, una teoría general de la estabilidad de los objetos -sea cual sea su naturaleza-.
Lo único que ocurre es que esa teoría no existe. Esla famosa cibernética, que se ha quedado en proyecto. Ypie nso qu e la Teo ría de Catástrofes puede hacer muchopor desarrollar una teoría general de la regulación, queserá útil a la vez en las ciencias y en la semántica. Porque si se piensa, como yo, que la regulación de conceptos está estrechamente asociada también a la regulaciónde sus referentes, la eficacia del pensamiento lingüístico(langagiére) habitual está ligada al hecho de que la regulación de conceptos expresa o refleja, en gran medida, laregulación de los referentes. Para mí, es el principio delmicrocosmos y del macrocosmos.
Si se intenta expresar este isomorfísmo entre las regulaciones, se caerá en la necesidad de fundar una teoríageneral de la regulación que se aplicará igual de bien alos objetos concretos que a los objetos abstractos, losobjetos de las construcciones mentales.
72 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 73/100
P . : Sin embargo, y dejando de lado el lenguaje, esa teoría general de la regulación tendría problemas para darcuenta de objetos o sistemas culturales complejos. Pienso , por ejemplo, en la contestación a los trabajos deZeeman sobre los motines en las prisiones.
R.T.: Sí. Pero yo desconfío de aquellos que dicen que elhombre es infinitamente más complejo que la bacteria.
Es ese tipo de afirmaciones que me parecen, a la vez, falsas y que conducen a una dirección inoportuna. Porqueestoy convencido que muchísimas cosas pueden ser expresadas con estructuras tan rudimentarias como las estructuras sintácticas. La estructura sintáctica de nuestrasfrases es de una simplicidad que hace llorar desde unpunto de vista combinatorio. Y, sin embargo, expresamos con ellas matices extraordinarios; pero los maticespertenecen sobre todo al semantismo de los nombres. Elproblema es la elucidación de los corpus semánticos delos nombres y de la articulación de los campos semánticos .
Hay un problema de regulación que es bastante universal y un problema de substrato que es mucho menosuniversal. Por substrato entiendo los espacios en los queevolucionan determinados conceptos que están ligadosentre sí. La filogenia, la ontogenia de los substratos es unproblema completamente abierto, muy ligado a la antigua problemática de las categorías del espíritu humano-que se ha hecho mal en abandonarla.
P . : ¿Y usted piensa que este problema concerniente alsubstrato es un problema que también concierne a cómose piensa la regulación?.
R.T.: Hay casos muy simples. La definición de un campo semántico es algo controlable, verificable. Las acepciones del color; por ejemplo, rojo-azul, pertenecen almismo campo semántico porque estando dada la impresión del rojo se puede deformar continuamente en unaimpresión azul, sin que en ningún momento se tenga laimpresión de un salto semántico a través del violeta. Enestos casos no hay duda.
Si se toman conceptos más abstractos, macho-hembra por ejemplo; la sexualidad. ¿Hay un substrato de lasexualidad?. Yo tendería a decir que sí, a pesar del hecho de que no puedan transformarse uno en otro en for
ma continua -un macho en hembra y recíprocamente-aunque en embriología casi lo hagamos. Hay ahí otroproblema, desde luego, y más delicado. Pero estoy convencido de que hay algo como un substrato de la sexualidad en el que las hormonas sexuales actúan como unafuerza que empuja los organismos uno al lado del otro.
B I B L I O G R A F Í A
T H O M , R e n e .
(1968): «Una teoría dinámica de la morfogénesis», en C.H. Wadding-ton (comp. ) : Hacia una biología teórica, Madrid, Alianza, 1976, 181-2 1 2 .
(1970): «Modelos topológicos en biología», en C.H. Waddington(comp. ) : Hacia una biología teórica. Madrid, Alianza, 1976, pp. 499-5 3 0 .
(1 9 7 2 ) : StabilitéStructurelle et Mor phogénése, Reading (Mass.), Benjamín,1972. 2" ed . 1975.
(1 9 7 4 ) : Modeles mathématiques de la morphogénése, París , U.G.E. , 1974.
(1974 a): «La linguistique, discipline morphologique exemplaire», en
Critique, 322, 1974 , 235-245.
(1975): «Dun modele de la science á une science des modeles», Syn-these, 31 , 1975, 359-374 .
(1 9 7 8 ) : Morphogénése et imaginaire, Circe %-'•), París, 1978.
(1978 a): «Entretien sur les catastrophes, le langage et la méthaphysi-q u e e x t re me » , Omicar?, 16, 1978, 73-112.
(1979): «La genése de lespace représentatif selon Piaget», en M. Piate-IH-Palmarini (ed); Théories du langage, théories de lapprentissage. París,S e u i l , 1 9 7 9 , 50 3-51 0 .
(1980): «Lespace et les s ignes». Semiótica, 29, 3/4, 193-208.
COBB, L . y RAGADE, R.K. (eds , 1978): Applications of CatastropheTheory in the Behavioral and Life Sciences. Número mono gráfico de Be -havioral Science, vol. 23, 5, Sept. 1978.
DUPORT, J .P. (1978): «Géométriser la s ignification», en Circe, 8-9,1978 , 119-144 .
KOLATA, G.B. (1977): «Ca tas t rophe Theory : The Emperor Has NoC lo th e s » , Science, 1977, 196, pp. 287 y 350-1.
LEJEUNE, C. (1978): «Du point de vue du tiers . . .» . Circe, 8-9, 1978,9 1 - 1 1 9 .
LEV Y-LE BLO ND , J .M. (1977): «Des mathématiques ca tast rophiques» .Critique, 1977 , 359 , pp . 430-442.
P E T I T O T , ; . :
(1977 a): «Topologie du carré sémiotique», Etudes hittéraires, 1977,10 , 34 7 -4 29 .
(1977 b): «Identité et Catastrophes», en C. Lévi-Strauss (ed): Lldentité,París , Grasset, 1977, 109-156. (Hay trad. cast. ) .
(1977 c): "Quantification et opérateur de Hilbert», Lettres de LEcole,21: Les mathémes de la psychanalyse, París, 1977, 107-130.
(1979 a): «Sur ce qui revient á la psychose», en J . Kris teva (ed): Folievérité, París , Seuil, 1979, 223-269.
(1979 b): «Hypothése localis te et théorie des catastrophes, note sur ledébat», en M. Piatelli-Palmarino (ed): Théories du langage, Théories delapprentissage, Farís , Seuil, 1979, 516-525.
(1982 a ) : four un schéma tisme de la structure. Tesis Doctoral, París, Eco-le des Hautes Etudes en Sciences Sociales , Enero 1982.
(1982 b): «Sur la décidabilité de la véridiction», Actes Sémiotiques: D o-cuments, 31 , 1 9 8 2 , 21 -4 0 .
P O S T O N , T . y S T E WA R T , I . (1 9 7 8 ) : Catastrophe Theory and its appli-cations, London, P i tman , 1978 .
S U S S MA N N , H . S . (1 9 7 5) : « C a ta s t ro p h e T h e o ry » , 5y»/¿«f, 1975, 31,2 2 9 - 2 7 0 .
SUSSMANN, H.S . y ZAHLER, R.S . (1978): «Ca ts t rophe Theory asapplied to the social and biological sciences: a critique», Synthese, 1978,3 7, 117-216 .
Z E E MA N , E . C . (1 9 7 2 -7 7 ) : Catastrophe Theory: Setected Papers 1972-1977. Reading (Mass.), Benjamín, 1977.
ZEEMAN, E.C. (1979): «A Geométr icas Mode l o f Ideo log ies» , enA.C. Renfrew y K.L. Cooke (eds): Trdnsformations. Mathematical Ap-proach to Culture Change, New York, Academic Press , 1979, 463-480.
E L B A S I U S C O 73
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 74/100
NOTAS
HO Y Y MAÑANADÉLAS
ARTES PLÁSTICASM AR ÍA P INT O MOLINA & BLAS FERRER GARCÍA
G r a n a d a
5 o son pocas las premoniciones que en un) sentido catastrofista hablan de la llegada¡¡del arte a uno de sus términos finales oibien insisten en las difíciles salidas queI se habrán de pergueñar en la búsqueda.por eludir ese último desenlace. El tema'está, desde hace ya muchos años (I), en
multitud de revistas especializadas y en comentarios máso menos rutinarios dentro de cenáculos igualmente especializados. Es pues, un momento apropiado para evaluar,siquiera sea brevemente, el estado actual de las artes
plásticas en una perspectiva general y de observar —yesto ya es más difícil— cuáles pueden ser sus más próximas transformaciones.
Desde que se impuso esa suerte de idolización delsubjetivismo en la elaboración y —casi simultáneament e — en la observación de la obra de arte por parte delespectador, se daba entrada, esto está claro, a investigaciones introspectivas a cuya sombra se desarrollaría lacreación artística. Así las cosas, era hasta cierto puntoprevisible la eclosión de multitud de proyectos formalesde aspecto variadísimo, cuando no de apariencia contrapuesta. No se verá en el uso de términos como <-aspec
to» o «apariencia» ningún matiz de naturaleza peyorativasi aplicamos al terreno de la plástica la frase acuñada porun pensador de nuestros días, según la cual «la apariencia es la esencia».
Rotas las disciplinas de taller o escuela, las propuestas formales se sucedían aceleradamente. Basta hojear laspáginas de cualquier libro que abarque el período másreciente de la historia del arte para percatarse de ello.Es to , a juicio de los articulistas, trajo aparejadas dos realidades capitales de nuestro arte actual: en primer lugar,
(1 ) ARGAN, Giu l io Cario : El Arte moderno , Fernando Torres ed i to r ,
Valencia, 1975, Vol. II, pág. 634. Según este autor desde el «infor-malismo» se ha producido la cris is del arte como «ciencia europea».
(2) Esto queda patentizado cuando, en obras como la de Picasso, los«estilos» se encuentran mezclados incluso dentro de cada lienzo enparticular.
que ese esbozo de formas expuesto por cada artista enparticular, era el resultado de una acendrada búsquedaque en cierto triodo aparecía velada —incluso para elpropio artista-^; en segundo lugar, que una vez logradala coherencia y pirobada la singularidad de tal o cualobra, se abundaba y profundizaba en la vía abierta hastaexprimir, tras una larga indagación, todo lo que pudieradar de sí.
Se trataba, en suma, de realizar descubrimientosúnicos (o encuentros, como se quiera), explorados comoinmensos terrenos vírgenes, pero, eso sí, por un únicoexplorador. Siguiendo con ésta imagen podríamos decirque esos terrenos presentaban una similitud asombrosa:en efecto , es la que propo rciona ef pun to de vista «único» de cada autor. Llegamos así a la frecuente observación de «el artista y su mundo», o la «particular formade ver el mundo según cada artista».
Todo ello ha tenido un corolario de gran interés enel plano de la crítica de arte; se trata del problema dedeterminar las influencias, la procedencia de éste o aquélelemento (2). El problema, que lo es de por sí, se encu en tra extraordin ariam ente amplificado por ía gigantes
ca cantidad de datos culturales —^permítasenos la expresión—, tanto de civilizaciones vivientes como de otrasque perecieron hace centenares de años (3). Queda consigna, empero, de que no es un problema nuevo esto delas influencias.
Si una obra válida se define por los valores subjetivos que aporta (4), y éste es el criterio básico que consagra una obra, inversamente, cuando no haya una nuevareinterpretación del mundo, esa obra quedará descalificada. Compréndase ahora la labor decisiva que tiene quellevar a cabo el crítico bajo esta perspectiva, necesaria-
(3 ) ROBERT DE VENTOS, X. : «Consumo e in f lac ión cu l tu ra l» , enRevista d e O ccidente , 1 (1980), pág. 126 y ss .
(4) Aspecto este al que antes no se le concedía tan vital importanciacomo ahora .
74 E L B A S IL IS C O
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 75/100
mente tendrá que estar <al día». Habrá de cotejar laobra criticada con los otros rasgos identificables de otrasobras ya cimentadas; el crítico pasa a ser un buen discer-nidor de mundos subjetivos y escudriñador de los posi-bles influjos de la obra criticada.
Ahora bien, como el vocabulario formal es limitadoy el número de elementos formales en circulación esabundantísimo, las invasiones que en la obra de un artis-ta es posible observar son numerosas, cuando no se llegaa similitudes que son pura coincidencia. Para la crítica, laheterogeneidad de los artistas ha dificultado la preocu-pación —saludable casi siempre— clasifícatoria: es fre-cuente oir que tal escuela o grupo no lo es en puridad, obien esa coherencia es totalmente fugaz como si los gru-pos se desvanecieran entre las manos apenas formados(5) .
Como antes se dijo, el problema, obviamente, no es
nuevo, pero pocas veces como ahora se ha insistido tantoen la necesidad que se plantea a los artistas de recrear elmundo. Esta profundización, además, en lo que a veceses un vacuo intento de originalidad, esoteriza el proyectoformal y lo hace más inaccesible a la gran mayoría de lagente, no tan ducha como los expertos en determinar laprocedencia de cada e lemento.
Los paradigmas ya están creados: son estos y aque-llos artistas. El arsenal l i terario también está preparado:son los textos que explican el sentido de cada obra. Ycomo ha dicho don Julián Gallego, el supremo juez estáen condiciones de apelar al criterio decisivo: <'me gusta ybasta». Esta situación se presta a los mayores equívocos;además, abierta una posible vía, queda así de inmediato
(5) Se h a dic ho est o de la «Escuela de París», del grupo <'E1 Paso»,etc .
cerrada; aceptamos, por ejemplo, una obra del «tachista»francés Georges Mathieu realizada por él siguiendo elprincipio, básico en su quehacer creativo, de «instanta-neidad» (6), pero no aceptamos al vecino, aunque adopteigual principio. Y lo más curioso es que Mathieu creíaen la validez universal de los principios que sustentaba,empero, la realidad —fundamentalmente a través delmercado de obras de arte— los hace efímeras. De igual
modo, Peusner o Vasare ly, c readores de una obra deincontrastable valía , en realidad sólo han abierto estre-chísimos pasillos para la circulación del arte futuro (7).Ahora bien, estamos lejos de infravalorar los importantí-simos logros del arte reciente, pero hay que aceptar loshechos tal como son. Una conocida marchante, hace dosaños , declaraba a un diario madrileño su esperanza deque, en el futuro, el arte que se acuñara habría recogidolo mejor de las experiencias pasadas. No es posible, enefecto, prescindir de la obra de un Guston, un Francis oun Tapies, pero igualmente es necesario salir de esecírculo —cerrado— de buscar influencias pasadas o justi-ficar textualmente una obra sin más. No hay que confun-
dir la indagación sincera con la autolimitación que el ar-tista puede imponerse tratando de alejarse de ciertas in-fluencias.
Se imponen, a nuestro juicio, dos únicas soluciones:o un giro copernicano tras el cual el arte ocupe ese lugardis t into, comple tamente integrado en la vida de l hom-bre, que han pretendido algunas vanguardias en nuestrosiglo, o bien se produce un siuniso retorno a la vetustateoría del mérito. En la dilucidación de esta alternativaserá vital lo que tengan que decir los mercados de lasar tes .
Precisamente es posible ver en la eclosión de loshiperrealismos, tanto pictóricos como escultóricos, unacierta reformulación de un arte «de mérito». Ahora bien,la frontera —que existe— entre este arte último y elpenúltimo, que es el pop, está algo difusa (8). Ambas,creemos aportan un universo de imágenes frías, distantes(9). En el caso de los <• brotes» hiperrealistas españoles—mal llamados así en puridad— esta frialdad es muchomenos visible. Es necesario señalar que el hiperrealismo,si lo relacionamos con lo que algo licenciosamente he-mos llamado la teoría del mérito, plantea la cuestión delos lazos de la plástica tradicional (sencillamente el lienzocomo soporte), con los medios técnicos nada tradiciona-les y sí capaces de generar una imagen «perfecta» desdeese punto de vista tradicional.
Está aún por ver la solución por la que, en el futuro,se decantará el desarrollo de las artes plásticas; en estecomo en otros casos habrá que dejar que el futuro sepreocupe de s í m ismo.
(6) MATHIEU, G.: «D'Aris tote á l 'abstraction lyrique», L'Ocil, núm.5 2 , Abril, 1959, pág. 32.
(7) DÓRELES, G.: Ultimas tendencias del arte de hoy, Labor, Barce-
lona, 1966.
(8) WILSON, S.: El Ane Pop, Labor, Barcelona, 1974.
(9) TAPIES llamaba la atención hace poco acerca de la necesidad deque el pulso humano quedara regis trado en la obra.
EL BAS I LI S CO 7 5
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 76/100
NOTAS
Y E A T S O E LNACIONALISMO LÍRICOJOSÉ IGNA CIO GRACIA NO RIEGA
O v i e d o
on motivo del centenario del nacimientode James Joyce puede surgir, como unacomparsa muy secundaria o como unareputación, el nombre de William Butler
Yeats. En principio se trata de dos escritores muy distintos, aunque no por susorígenes y educación sino por algunas ac
titudes. De hecho, la educación de Joyce con los jesuítasle hizo más universal: algo bueno habrá de tener el catolicismo. Yeats venía de refinamientos y bambalinas simbolistas que él procuraba traducir, en algún momento desu obra, en populismo elit ista; y si ya desde sus orígenes(des de <• Ret rato del artista adolescente» , desde >Dubli-neses»), Joyce es un escritor urbano, Yeats, al inicio desu madurez, se refugia en un ruralismo mágico y artificioso, tan alejado del espíritu de Irlanda, que creía interpretar (y que no llegó a conseguirlo porque nunca se
pueden inte rpre tar con obje t ividad los s ignos que unomismo y sus amigos están inventando), como Joyce loestuvo físicamente de la ciudad que fue el escenario desus novelas. Actualmente, Joyce es un escritor realista , elmejor cronista de Dublín, mientras que Yeats se ha convertido en un olvidado autor de cuentos de hadas. Yeatscreía (o creía creer) en el <• renacimiento cultural de Irlanda», del que se proponía ser el Profeta y el Sacerdote ; Aristóteles, Vico y Hendryck Ibsen, entre otros, alejaron al joven Joyce de tales tentaciones. Lo que no impidió, no obstante, que en su última obra, <<FinnegansWake», alcanzara a reelaborar algunas formas del folclo-re irlandés con una fuerza y una imaginación inusualesen los místicoá del populismo nacionalista, como LadyGregory o Yeats. Más durante su juventud, éstos llegaron a resultarle insufribles. Harry Levin escribe en suimprescindible biografía de Joyce;
Su veneración por Ibsen le mantuvo alejado delTeatro Literario Irlandés. Rehusó adherirse a los estudiantes que protestaban contra «La Condesa Cath-leen» no por simpatía hacia Yeats y sus colegas sinoporque desconfiaba del intolerante nacionalismo quesirvió de base para el ataque a la obra. Y entonces,con desafiante imparcialidad, se lanzó con furia contra los dos teatros. Atacaba al Teatro Literario Irlandés por haberse sometido a la galería, a «la canallade la raza más atrasada de Europa».
Convendrá distinguir dos tipos de escritores ir landeses,los que lo son por nacimiento (como Swift, Osear Wilde,Edward Dunsany o Bernard Shaw) y los que lo son por
nacimiento, vocación y gestos (como Synge, Lady Gregory o Douglas Hyde). La diferencia entre un accidente yuna actitud puede observarse en ios dos textos que reproduzco a continuación. En un artículo de 1902, en su
época de nacionalismo más exaltado, más entusiasta (alfinal de sus días escribiría poemas a Bizancio como unadorada metáfora de la vejez, y se iría a vivir a la CostaAzul; como cualquier escritor inglés culto, tendrá también la nostalgia de las viejas culturas mediterráneas,que en su sueño hiperbóreo olvidara en los tiempos a losque nos estamos refiriendo), Yeats dicta temas, asuntos,leyendas, naturalmente irlandeses, o si se quiere célticos,a sus compatriotas con posibles inclinaciones literarias:
En la actualidad se está abriendo una nueva fuentede leyendas que, en opinión mía, es el manantialmás abundante de todas las de Europa, el de las leyendas gaéiicas: la historia de Deirdre, única entre
las mujeres que han enloquecido a los hombres , enla que se reunían por igual el encanto y la sabiduría;la de los hijos de Tuireann, con sus misterios ininteligibles, que es, en opinión mía, la búsqueda de unviejo Grial, la historia de cuatro hijos trasmutadosen cuatro cisnes, que se lamentaban en las aguas; ladel amor de Cuchulain por una diosa inmortal y suregreso a l hogar , en e l que esperaba una mujer m ortal. . . e tc . , etc . , etc .
El 26 de m arzo d e 190 3, Joy ce publica en el «Daily Express» de Dublín una crítica del l ibro «Poets and Drea-mers» de Lady Gregory, donde escr ibe :
La mitad del libro no es más que relatos de viejos y
viejas del oeste de Irlanda. Estos ancianos saben infinidad de historias de gigantes y brujas, de perros yde puñales de negra empuñadura, y cuentan esashistorias muy prolijamente, una tras otra, con muchas repeticiones (no olvidemos que se trata de gente con mucho tiempo a su disposición), sentadosjunto al fuego o en el patio de un taller. Es difíciljuzgar adecuadamente su sabiduría de encantamientos y curas mediante hierbas, ya que éste es un temaexclusivo de quienes dominan la materia y puedencomparar las costumbres de diversos países, y además es aconsejable mantenerse apartado de las ciencias mágicas, ya que si el viento cambia, mientras
uno tritura manzanilla silvestre, puede enloquecer.En cierto modo, estos textos expresan la disparidad entreetnología (lírica) y filosofía. Yeats entiende el celtismocomo una propuesta política, pero tan sobrecargada determinología poética y mística que resulta decididamente
76 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 77/100
ineficaz. Los pueblos no renacen sobre las cenizas deDeirdre o con balbuceos gaélicos. El cekismo es una elaboración artificial, acadénnica, decimonónica, tardía: uncajón de sastre donde entran magia, romanticismo, erudición, poesía, religión, y con esta bandera tan difusa,Yeats puede considerar a los autores de las Sagas inferiores a los primitivos de «Kalevala» porque <• estabanaprendiendo ya la meditación abstracta, que aparta enga
ñosamente a los hombres de la belleza visible».Sin embargo, y pese a su irracionalismo, Yeats no era unceltista en la medida en la que hoy pretenden serlo algunos iluminados que, en busca del Grial del <• hecho diferencial» y de las «señas de identidad», lo mismo podríansituar en su pasado mítico al Preste Juan, y que más quepor Cuchulain se apasionan por las bombas y las metralletas de IRA (o, en su versión hispánica, por las deETA), y que alian gozosos a Fidel Castro, al AyatollahJomeini , a Tor y Odín, a Yasser Arafa t y, eventualmen-t e , a Leopoldo Gal t ie r i . Aunque no hayamos de perderde vista el decidido apoyo de ciertos nacionalistas irlandeses a los nazis, la posición de Yeats era literaria, nos
tálgica. Quería parecer aldeano, como buen nacionalistarural; pero no por ello abandonaba el fraseo de una retórica prestigiosa ni dejaba de escribir en inglés. El rumordel surtidor de un escaparate de una floristería de Londres le inspira uno de sus poemas más conocidos, <• Innis-free, la isla del lago»:
Quisiera huir, e irme, e irme hacia Innisfree,y alzar allí una choza de zarzas y de arcilla;nueve surcos de alubias tener, y una colmena,y en la cañada llena de rumor vivir sólo.
Pero esto es retórica. A los bosques se retiró Henry Da
vid Thoureau, que era un pur i tano que no quer ía pagarimpuestos; mas Yeats se fue al Mediterráneo a lamentarla juventud perdida en vanas batallas libradas con prosa yverso excelentes .
La figura de William Butler Yeats resulta, en muchos aspectos, tan artificiosa como el propio nacionalismo místico y mítico. Cuando sucedió a S.L. Mathers (yerno deHenri Bergson) como Gran Maestre de la soc iedad secre ta Golden Dawn (en la que tomó e l nombre de «Fré-re Démon es t Deus Inversus») , pres idía las reunionescon antifaz n egro , kilt escocés y puñal d e oro al cinto.
Nadie, en su sano juicio literario, puede dudar de la altura de Yeats como escritor, salvo quienes tan radicalmente le relegaron al absoluto olvido. Luis Cernuda, enuna entrevista concedida a la revista «índice» (mayo-junio de 1959), señala a los máximos poetas de este siglo(y que, salvo dos o tres omisiones, como Fernando Pes-soa, es una lista indiscutible): Cavafis, Boris Pasternak,Sain t-Joh n P erse, T.S. Eliot, Ezra Poun d y Yeats «aun-que-acota-su nacionalismo irlandés me parezca exagerad o , así como antipática la parte pseudofascista de suideología». En esta lista hay otro poeta vinculado al fascismo, el norteamericano Ezra Pound; pero su fascismoera historicista, ya que veía en Mussolini la reencarnación de César. El de Yeats, por ser más poético, resultamás sombrío y radical: aspira, ni más ni menos, que a unpasado primordial y prelógico, al bosque sagrado, a la religión del río y del bosque, del druida y del muérdago:tal ve z, acaso , quizá, al Reich d e los LOOO años.
Más bajo ninguna circunstancia ni con nigún pretexto se le puede perder e l respeto a una poeta que inc lusoen lengua ajena, como es el español, t iene esta sonoridady esta magia:
Brama otra vez la tempestad; mi ninaduerme escondida ba jo la capotade su cuna y la colcha. Sólo el bosque
de Frégory y un alcor pelado frenanel huracán nacido en las remotasregiones del Atlántico.
(«Plegaria por mi hija»)
Espíritu tras espíritu, van desfilando a horcajadasdel cenagal y la sangre del delfín. ¡Las imperialesforjas doradas han roto la corrien te de sus fuegos!Y los marmóreos suelos de los salones de bailerompieron el frenesí de tantas complejidades,esas imágenes queengendran nuevas imágenes ,
aquel mar que los delfines rasgan ya tormenta e l gong .(«Bizancio»)
Di que los hombres de la vieja torre negra,aunque comen tan sólo lo que el cabrero come,gas tado su dinero, agr io su vino,y sin echar en falta cuanto quiere un soldado,que todos e l los son hombres lea les .(«La torre negra»)
Las muestras pueden hacerse numerosas , por lo que nosdetenemos. Yeats, a veces, tuvo la coquetería de señalar
que sus fuentes eran la primitiva poesía de los irlandeses.Traslada a Bizancio (ciudad a la que dedica dos poemas,«Sailing to Byzantium» y «Bizancio», del que hemos reproducido los versos finales) el horror ante la vejez, queya aparece en la vieja lamentación de Leyrach Hen. Ahíleemos: ¿No es verdad que yo he odiado a aquel lo queamo?», cuyo eco toma Yeats, a mi juicio, para su famosopoema «Un aviador i r landés prevé su muerte»:
Sé que e l des t ino encontraréen algún sitio, entre las nubes, alto;a aquel los que combato no los odio,ni quiero a quienes prote jo.
Como poeta , Yeats acer tó a e laborar temas remotamentepopulares («Todo ar te popular es recuerdo de un ar teculto que se ha perdido», escribió Luis Cernuda) aderezados con galas simbolistas. La belleza de Yeats no estáen sus motivos de inspiración, sino en su verso. Sin embargo, en 1901 escr ibe :
Yo no puedo menos creer que s i nues tros pintoresde ganados de las tierras altas y de establos cubiertos de musgo se preocupasen de su país lo necesariopara buscar lo que lo diferencia de otros países, notardarían en descubrir , quizá cuando se esforzaran
por pintar con exactitud el gris de las peladas colinasde Burren, un nuevo estilo y quizá se descubrierana s í mismos. Yo reconozco-aunque en es to me veoimpulsado por alguna vena de fanatismo-que inclusocuando veo un viejo tema escrito o pintado de ma-
EL BASILISCO 77
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 78/100
ñera nueva, siento celos acordándome de Cuchulain,de Baile y de Aillinn y de aquellas grises montañas alas qué les falta quien las haya hecho célebres.
Y añade;
Yo no puedo pensar sin cierto desasosiego en quenuestros estudiosos escriben acerca de los escritores
alemanes o de ciertos períodos de la historia de •Grecia. Me acuerdo siempre de que podían, en cambio, proporcionarnos cierto número de libros pequeños en los que se nos contaría-cada libro para unsólo condado o para una sola parroquia:-los versos,las historias o los acontecimientos que harían quetodos los lagos y montañas que podemos ver desdenuestr a propia pue rta ofreciesen una emoción anuestra fantasía. Me agradaría que alguno de esosestudiosos dejase la tarea a la que hoy están entregados, y para la que nunca faltarían manos, y se pusiesen a e>;carvar en Irlanda, el jardín del porvenir,comprendiendo que aquí, en nuestro país, es quizá
don de el espíritu del hom bre está a pun to de ligarseindisolublemente con el suelo fecundo del mundo.
Mas Yeats no parece muy dispuesto a seguir él mismoeste programa, a convertirse en erudito de caleya, conocedor de prados, genealogías y piedras, o poeta errante ypop ular com o Raftery, el bardo ciego , aunque escriba:<'Un inglés, con su fe en el progreso, con su preferenciainstintiva por la literatura cosmopolita del siglo pasado,pensará quizá que éste es un arte de parroquia o barrio,pero es el arte cuya creación hemos emprendido». Adormece el complejo de inferioridad con cierta extraña mili-tancia agresiva, y al cabo se proclama sacerdote de unareligión peculiar cuyos enunciados son provincianos pero
no rústicos. Con tono clerical (pero no druida: jesuítico)inicia una refutación en «El elemento céltico de la htera-tura» (1902):
Yo creo que ninguno de los que escribimos acercade Irlanda hemos recogido esas características comobase de nuestras afirmaciones, pero creo tambiénque convendría que meditásemos un poco en ellas,y que viésem os en d ond e pue den sernos útiles y endónde nos son dañosas. Si no lo hacemos, puede llegar día en que el enemigo arranque de cuajo nuestro jardín de flores para plantar en el mismo unahuerta de repol los» .
Y pasa a hablar de un impreciso ' t iempo primordial ' , común a todos los pueblos, aunque los totems que lo representan sean, significativamente, atlánticos:
Hubo un t iempo en que todos los pueblos del mundo creían que los árboles eran seres divinos, y quepod ían asumir formas humanas y grotescas para danzar entre las sombras, y que el ciervo, los cuervos ylos zorros, los lobos y los osos, las nubes y las lagunas y casi todas las cosas que había bajo el sol y laluna, y el sol y la luna mismos, eran seres tan divi
nos como los árboles y capaces de cambiar de forma. En el arco iris veían el arco de un dios que sehabía venido abajo por la negligencia de éste; eltrueno se les representaba como el repique de su jarro de agua o el estrépito de las ruedas de su carro;
y cuando cruzaba por encima de sus cabezas unabandada de patos salvajes o de grajos, creían estarviendo a los muertos que volaban presurosos haciael lugar de su descanso; y soñaban al mismo tiempoque dentro de las cosas pequeñas se encerraba unmisterio tan grande que el vaivén de una mano o deun arbusto sagrado, bastaban para llevar la turbacióna corazones que se hallaban muy lejos, o para que la
luna se cubriese con un cagychón de tinieblas.
Es el predominio de la etnología sobre la filosofía (enot ro lugar de ese artícu lo, lamenta: <La Natura leza se haido borrando hasta ser únicamente amiga y agradable, esdecir, al modo de las gentes que se han olvidado de lareligión antigua»); pero de una etnología sumamente fantástica, lírica, imaginaria. Lo que Yeats añora no es tantoel Es tad o Libre de I rlanda c om o '-el antiguo culto a laNaturaleza y el éxtasis conturbado en que caían los hombres ante ella; esa certidumbre que tenían de que todoslos lugares bellos están llenos de seres invisibles». Yeatsno niega que esta actitud sea religiosa sino que, muy al
contrario, pide que el Artista oficie en el Altar:
Las artes, a fuerza de meditar sobre su propia intensidad, se han hecho religiosas, y buscan la manerade crear un libro sagrado, como creo que ha dichoya Verhaeren. Tienen que expresarse forzosamentepor medio dé leyendas, tal como lo hizo siempre elpensamiento re l ig ioso .
En otro artículo, «Irlanda y las Artes» (1901)-incluido,co m o e l citado ante rio rm en te, en una recopilación de- rítalo nada dudoso: «Ideas sobre el bien y el mal»- aíinn.i.
Los constructores de religiones rebautizaron los manantiales y las imágenes y dieron nuevo sentido alos festejos de primavera y de la canícula, y a las cosechas. Las artes se hallaban en los tiempos primitivos tan dominadas por este método que eran casi inseparables de la religión y se metían a la par queella én todos los aspectos de la vida.
A fin de cuentas, el nacionalismo de Yeats era tan esteti-cista y estaba tan falto de cualquier compromiso concualquier mínima necesidad política como el carlismo deValle-Inclán, que encontraba en él el encanto de las viejas catedrales góticas. El Sacerdote acabó Premio Nobel,
Senador de la República de Irlanda y residente en lastempladas riberas del Mediterráneo. Un bello film sobreSean O'Casey, «El soñador rebelde», cuya dirección hubo de ab andon ar Jo hn Fo rd, por enfermedad, en manosde Jack Cardiff, muestra el escándalo que se produjo enel Abbey Theatre de Dublín con ocasión del estreno de«Arados y estrellas» de OCasey. Yeats, interpretado conla conveniente grandilocui 'uci.i por Sir Michael Redgra-v e , ya convertido en poiiiií 'irt máximo de la cultura irlandesa, ordena que se avjsc a la policía para que desaloje a los alborotadores, a Jo que O'Casey (un escritor proletario de convicciones firmes) se opone:
— ¡P er o si se trata-d e n uestra policía, de la policía irlandesa!— exclama Yeats sorprendido.
—Sigue siendo la policia-fue la tajante respuesta deO 'Casey .
78 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 79/100
EL AVERIGUADOR UNIVERSAL
L ñ ¥ EUMW
Hace dos años y un s ig lo aparecía e lp r imer número de la revista qu incena l
El Averiguador Universal. La mayor parte de su conten ido estaba dest inado apub l icar p reguntas sobre los temasmás var iados, que la p rop ia redacción ,o e l lector que lo desease, respondíaen nú meros suces ivos . Como es de su poner, muchas de las cuest iones (a veces las más cur iosas o erud i tas, perono por e l lo menos importan tes) quedaban sin que hub iera nad ie que las respond iera ; o só lo var ios meses más ta rde a lgu ien se aventuraba a o frecer unaso lución . Por supuesto : las d iscusionesy po lémicas que se producían a propósi to de los más heterogéneos asuntossacaban a la luz no pocos prob lemas ycuest iones que de o tro modo d i f íc i l
mente se hub ieran susci tado.
Con e l núm ero 13 de EL BASILISCO
queremos inaugurar una sección quel levará e l mismo t í tu lo , EL AVERIGUA
DOR UNIVERSAL. Se fo rmularán preguntas y se pub l icarán las respuestasque se reciban. Las preguntas puedenser de todo t ipo , s iempre que se a justen de a lgún modo a l campo que ocupaEL BASIL ISCO: F i loso f ía , C iencias Huma nas , Teoría de la C iencia y de la Cultu ra . Podrán ser p reguntas b iográ f icas,b ib l iog rá f i cas , h is tó r icas , teó r i cas , eru d i tas, p ro fesiona les, e tc. Todos loslectores podrán enviar los textos de lasp regun tas que deseen fo rmu la r a l Ave-riguador, y todos los lectores podrántamb ién env ia r sus respuestas (aque l las cue st ione s que, por su natura leza,puedan ser resue l tas por e l cuerpo redac tor de la revista , verán aparecer en
e l mismo número una respuesta) . ELBASIL ISCO, como es natura l , ignoraráaque l las preguntas o respuestas que
por su concepción o est i lo sean inapro-p iadas o desentonen de la l ínea de la
revista (y no precisamente por cuest io nes doc t r ina les) .
Que remos en r iquece r es te AveriguadorUniversal con un apartado de demandasy contactos (de carácter , por supuesto ,in te lectua l ) y una sección de «Movimiento B ib l iográ f ico», dest inada a favorecer e l in te rcambio b ib l iográ f ico y documenta l en tre lectores de EL BASIL ISCO , mediante las correspond ientesOfe r tas y Demandas.
Quedamos pues a la espera de tus sugerencias, lector amigo, con e l deseode que El Averiguador Universal si rvapara remover, s iqu iera l igeramente , e lado rmec ido pano rama f i l o só f i co espa ño l .
$ >
Me interesaría conocer ei origen de la denominación de la p lanta conocida por«diente de león» (R.G.C., Madrid).
Desearía que algún lector de EL BASILIS
CO me informase si se ha logrado averiguar la causa por la que la tripulación del«María Celeste» abandonó —hacia 1825—el buque de esa denominación, en perfectas condiciones de navegabi l idad, sin consignarla en el diario de a bordo y sin quenunca se haya sabido qué suerte posteriorcorr ió. Es este uno de los grandes mister ios del mar que me viene fascinando desde la adolescencia (J.M. Laso, Oviedo).
¿Dónde se puede local izar el primer tomode la obra de Fuster, Biblioteca Valencia-
^
^
^
na, año, lugar,Peña, Mieres).
impresiones,- etc:? (J.V.
Deseo con oce r estu dios históricos y o ant ropológicos sobre e l juego de bolos (M.
Campa, Oviedo).
¿Se ha escrito alguna reseña crít ica, comentario o art ículo en revista, nacional ono , sobre el l ibro de Karl Jasper, Kant, Le-ben, Werk, Wirkung, de la Serie Piper (R.Piper Verlag, Munich 1975)?. Me interesaría mantener correspondencia sobre eimismo (Rafael Yuste, Madrid).
¿Cuál es el origen de la metáfora «GranTeatro del Mundo»? (Moisés T.).
EL BASILISCO 79
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 80/100
CRITICA DE LIBROS
LECTURAS ESPAÑOLASSOBRE
LEORIA DE LA CIENCIAALBERTO HIDALGO TUÑ ON
O vi e d o
os libros recientemente aparecidos parecen insinuar que en la década de losochenta asistiremos a una nueva fase enel desarrollo e institucionalización de lateoría de la ciencia en España. Una vez
que el ritmo de traducciones ha logradoalcanzar una cuota suficiente para mantener entretenidos a un cúmulo cada vez mayor de estudiosos y especialistas, quienes, a su vez, abastecen elmercado nacional con la reproducción autóctona de monografías y ensayos parciales sobre el pensamiento forán e o , procede que los más audaces inicien la confecciónde manuales aptos para el consumo de un gran públicode estudiantes universitarios. En este contexto deben encuadrarse obje t ivamente los Fundamentos de Lógica y Teo-ría de la Ciencia (1) de Miguel Ángel Quintanilla y la Fi-losofía de la Ciencia y Metodología científica (2) de NicanorUrsua. (2 bis)
Ambos l ibros parecen par t i r ab ovo —justificaciones pragmáticas aparte— y pretenden presentar la disciplina quesus autores profesan de un modo coherente y sistemáticousque ad mala. Ambos se proclaman deudores de MarioBunge , (quien—dicho sea entre paréntes is— se va convirtiendo progresivamente en el patriarca de la teoría dela ciencia en lengua castellana). Ambos, en fin, parecenpo stu lar la necesidad d e reconstruir un lenguaje riguroso
(1) Edic ione s U niversidad de Salamanca. Bibliore de la Caja de Aho rros y Monte de Piedad de Salamanca, 1981, septiembre.
(2) Editoria l Des clée de B rouw er, Bilbao, 19 81. En los encabezamientos in ter iores aparece como t í tu lo rea l filosofía de la Ciencia y Metodolo-gía Crítica y figuran como coautores Wilhelm K. Essler, Dario Antiseriy otros. Los otros son E. De Rezende Martins y A. Ortiz-Osés. Lavaloración global del texto se refiere naturalmente a la contribucióncentral del profesor Ursúa Lezaun. De momento, constatemos estasambigüedades editoriales por si no resultasen tan triviales como pudier a pensa r se .
para la ciencia como precondición para su correcta inteligibilidad. Y sin embargo, las diferencias de estilo, deplanteamiento, de método, de presupues tos y de resul ta dos transforman estos dos volúmenes en productos esenc ia lmente he terogéneos y, en c ie r ta medida , contrapues
tos . ¿Cómo explicar esta anomalía.' '. Si la respuesta dependiese exclusivamente de las diferencias de capacidad,formación y trayectoria intelectual de los autores, lacuestión carecería de interés filosófico, aún cuando sirviese como pretexto para un brillante cotilleo psicoanalí-t ico . En realidad, las diferencias adquieren aquí y ahorael significado de «síntomas filosóficos», porque ambostrabajos, lejos de partir ab ovo, constituyen respuestas inmedias res a una situación cultural de carácter general. Deahí su sintomática contraposición.
Crece, en efecto, la marea de los detractores de la ciencia y las olas del irracionalismo comienzan a inundar bibliográficamente las postrimerías de este segundo milen io . Este segundo asalto a la razón, mucho más sutil ysinuoso que el que en su día historiara Lukács, porqueno sólo opera desde fuera como un enemigo que despliega su artillería conceptual con la eficacia de un ejercitoorganizado o con lá coherencia de una tradición localiza-b les , uno desde dentro COTOO un virus que progresiva e
(2 bis) Recibo, cuando está en prensa ya la presente crít ica, unas Explo-raciones Metafísicas de Carlos Ulises Moulinés (Alianza Universidad,textos, Madrid, 1982), que confirma con su publicación la hipótesis inicial . Aunque se trata de una colección de artículos y no aspira a «exponer una visión sistemática y completa de la filosofía de la ciencia», suestructura misma y los tópicos tratados desmienten la modesta autopre-sentación del autor. Hay desarrollos üri¿;i iuUcs y planteamientos novedosos que merecen un análisis más protundo. Pero, a primera vista, parece ubicarse cómodamente en e l enfoque semántico, que atribuye aQuintanilla, vía Bunge, en el texto. Por supuesto, no ignoro que la l ínea «semá ntica» de Patrick Supp es Jose ph Sneed , Wolfgang. Stegraü-11er y el propio Moulinés es muy diferente de la de Bunge. Sus mutuasomisiones son mordaces y significativas.
80 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 81/100
inexorablemente debilita la propia racionalidad, inoculando desconfianza, temores y aversiones en su seno, pareceestar ejerciéndose sobre el más firme baluarte erigidopor la civilización impropiamente (ya) llamada occidental:las ciencias mismas. De ahí el interés que para tirios ytroyanos va cobrando la reflexión metacientífíca, desde laque en un tiempo no muy lejano se creyó haber descubierto primero la vacuna eficaz —el neopositivismo lógi
c o — , que preservaba a la ciencia de las asechanzas de lametafísica y, poco más tarde, el antibiótico infalible —elracionalismo crítico popperiano—, que permitía sobrevivir arriesgadamente a través de ensayos y errores, conjeturas y refutaciones, a los cuerpos teóricos racionalesinevitablemente infectados de metafísica.
En nuestro país, donde nunca se practicó colectivamenteuna vacunación de ascetismo antimetafísico y rigorismoformal sobre las conciencias académicas de los filósofoshasta hacer tambalear los dogmas espiritualistas en nombre de la ciencia, donde la tradición científica sana e ingenua a lo Ramón y Cajal sigue siendo lamentablemente
endeble y, en el que por especiales circunstancias políticas se ha transitado confusa y aceleradamente de un mo-nolitismo vertical ideológico al anything goes feyebardia-no , no deja de sorprender el alborozo con que se saludan las banderas antipositivistas que vienen a liberarnosde la estrechez <'unidimensional», del seco y empobrecido lenguaje formal de la lógica que, en rigor, nunca hemos padecido. En este orden de cosas, interesa subrayaraquí que mientras la producción teórica de los llamadospost-popper ianos es tá s iendo puntua lmente servida encastellano, las obras fundamentales de R. Carnap siguensin traducir (3).
Quizá sobre este telón de fondo puede entenderse ya lacontraposición a que aludimos atrás. Nicanor Ursua, profundamente afectado por el virus irracionalista, da muestras de la profundidad de sus dolencias cuando concluyesus pseudoeruditos análisis con la siguiente joya estil ística que, a no dudarlo, dejaría atónico y avergonzado alpropio Sexto empír ico:
<'Los intentos por clarificar lo que se podría denominar <'noción de racionalidad en la ciencia» tienen como resultado, al parecer, una mayor confusión, a laque quizá también estemos influyendo con este estudio.Atravesamos, ciertamente, un período de crisis , de
caos, de sinrazón conceptual y, a pesar de los pesares , todo sigue igual y nada parece preocuparnos:<'La vida sigue igual» (sic). Dentro de este caossiempre hay personas que se benefician y, quizá, nosotros nos estemos beneficiando, pues si no existieraeste caos que se ha de ordenar, ¿de qué vivirían muchaspersonas?. Simplemente, de decir algo. En este caos,
(3) A estas alturas considero necesario prevenirme contra interpretaciones prematuras de mi línea argumenta!. No estoy defendiendo que hubiese sido deseable la vacuna positivista como única alternativa racional, ni pretendo que mi somera descripción de la s ituación sea completa ni exhaustiva. Constato unos hechos parciales que puedan servir como marco para contraponer los dos libros que nos ocupan. No niegoque subyacen juicios de valor en esta descripción. Quiero hacer explícito uno de ellos aquí: Es absolutamente superficial pretender superar elneopositivismo lógico, darlo por perro muerto, s in conocerlo a fondo yen todas sus implicaciones. Parafraseando a Ortega diría que «de lamagnífica prisión neopositivista sólo es posible evadirse ingiriéndola».
unos repetimos lo que otros han dicho y otros repiten loque decimos, y así el caos va en aumento como una bolade nieve que, al f inal, se puede transformar en unalud. Las víctimas de todo esto somos nosotros mismos, ya que ante tanta <-proliferación de teorías» deinformación, nuestra comprensión en vez de aumentarva en decrecían. ¿Qué es o qué se entiende por racionali-dad?. Un concepto fundamental no especificado y que
quizá no se pueda especificar. Ahora bien, lo que sí escierto es que necesitamos un <-tipo de racionalidad»para poder comprender , cómo un hombre neces i tauna columna vertebral para poder estar de pie» (Subrayados míos : A.H.) (4) .
Renuncio, de grado, a ironizar sobre los dislates del texto (ya que los fenómenos geográficos y el tronco de loscordados no son obviamente las especialidades académicas del Doctor Ursua, ni tampoco las mías) no porqueconsidere los párrafos subrayados respetables alegatos desincera autoconfesión, sino porque estimo que el autoren un raro momento de lucidez reflexiva ha logrado extraer y formular con gran precisión la única conclusiónlógica consistente que se desprende de su libro: el escep-ticismo. Cierto que se trata de un escepticismo extraño,autocrítico en lugar de crítico, al que conviene el calificativo de desconcertado más que el de desconcertante, pero de un escepticismo auténtico, pues nace de la constatación de la éiacpouía TÍOV óó|a)v (o <• proliferación deteorías»), aunque desmaye a la hora de concluir en la«abstención de juicio», colocando en su lugar el blandoconcepto de l «consenso», moderna metáfora de laéjio^ri.
Frente a este escepticismo desleído las autoconcepcionesexhibidas por Miguel Ángel Quintanilla rayan en el dogmatismo. Breve y tajantemente declara sus presupuestosfilosóficos como si de profesiones de fé se tratara:
«Respecto a la ontología nuestra posición se puedecaracterizar de materialismo dinámico y pluralista.En gnoseología somo realistas críticos y conceptualistas. Por lo que se refiere a la caracterización general de la propia actividad filosófica y sus métodosmantenemos una postura racionalista, que significauna valoración positiva de la ciencia y un planteamiento de la filosofía como algo continuo a la ciencia y que comparte con ella los ideales de la preci
sión, el rigor, y la discusión crítica» (p. 33).
T al estilo catequético estaría perfectamente justificadoen un manual introductorio, si sólo denotara el conocidogusto del autor por la claridad didáctica y la precisión.Pero el problema no reside ahí. Si aventuro la hipótesisde que sus últimos planteamientos epistemológicos semuestran proc l ives a l tan denostado dogmatismo (en contra justamente de sus afirmaciones explícitas), no es porque rechaze la idea de que el momento de exposicióndoctrinal debe revestirse frecuentemente con ropajesdogmáticos, aún cuando sus contenidos sean críticos. Lacuestión afecta precisamente a esos contenidos que sesuponen críticos. Creo que desde que en esta misma re-
(4) Op. cit. pp. 276-7. Confío en que no se considere esta extensa citacomo una mera repetición de lo que N. Ursúa dice (?).
E L B A S I L I S C O 8 1
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 82/100
vista lan cé s obre él un severo <• aviso de navegantes» so bre los peligros relativistas que acechaban al materialismo gnoseológico cuando escoraba del lado del sociolo-gismo, Quintanilla ha virado su timón hacia otros mares(5) . Pienso que su obra a favor de la razón es el testimonio vivo y palpable de ese viraje (6). Permítaseme citarin extenso para eludir la conocida crítica de la tergiversación. En 1978 distingue Quintanilla dos formas de hacermetaciencia claramente contrapuestas:
<'E1 estilo clá sico... de l em piri sm o lógico ... caracter izado como formalista: se trataba de tomarse en serioque la tarea del filósofo consiste llanamente en elanálisis de la estructura lógica de las teorías científicas... Pero con la... crisis actual de la filosofía analítica clásica de la ciencia, se va haciendo cada vez másevidente que es imposible aclarar el concepto de racionalidad científica al margen de la problemática de la razónpráctica y de las dimensiones históricas de la racionalidad en general» (p. 40, subrayados míos: A.H.) .
Si las preferencias del autor siguen la marcha de la historia, como lo demuestra su original explotación de los' 'programas de investigación» de I. Lakatos inter alia, re sulta difícil sustraerse a la tentación de comparar esteconcepto amplio de racionalidad con el que se deriva desu propuesta de <'racionahsmo radical» enunciado en elmarco de su discusión sobre la racionalidad tecnológicabajo las influencias de M. Bunge y el profesor D.A. Senia partir de 1979:
<• En ten de m os po r racionalismo radical una concep ción filosófica que consiste en adoptar, en la esferade la filosofía práctica o moral, una actitud equiva
lente a la que en epistemología adopta tradicional-mente el racionalista. El racionalismo en epistemología puede caracterizarse por el siguiente principio: elconocimiento científico es el paradigma del conocimientoracional. Su traducción en la estera de la filosofíapráctica podría ser ésta: la acción tecnológica es el par-digma o modelo de la acción racional» {pp. 11 l-12j.
Si considerar la racionahdad científica como «paradigmadel conocimiento racional» significa literalmente establecer una «ecuación entre conocimiento racional y conocimiento científico» (p. 113) y declarar ral igualdad como«•incontrovertible», es lógico que Quintanilla pretenda
ahora aclarar el tem a d e la «• razó n práctica» sob re la basede la «razón teórica» y no al revés, como parecía desprenderse de su posición anterior. Pero entonces, salvocomisión de circularidad, es obvio que su concepto deracionalidad ha sufrido una grave contracción al restrigirsu significado al ámbito de la racionalidad científica y
(5) Cfer: A. H idalg o: <• Mig uel Áng el Quintan illa o la tentación sociológica del materialismo». El Basilisco, n" 2 mayo-jun io, 1978, pp. 98-lÜO .Por supuesto, no considero que mis críticas hayan influido lo más mínimo en el rumbo de su barco.
(6 ) A favor de la razón, Taurus, Madrid, 1981. Citaré las páginas de estacolección de ensayos en cursiva para distinguirlas de las del libro Fundamentos. La crítica de Santiago Sánchez Torrado, aparecida en Sistema.(n° 46, Enero, 1982) globaliza el libro sin advertir las metamorfosisqu e prog resiv am ente v an afectando al autor . Por lo demás, el <• hom brede la calle» a que apela el crítico como juez no existe y, si existe, sólolee novelas , pero no artículos «académicos».
tecnológica, es decir, al ámbito de la tan vituperada porMaxHorkhe imer « razón ins t rumen ta l» . Creo que Quin tanilla asume conscientemente ese viraje reduccionista,cuando niega la validez de la distinción aristotélica (?)entre acción técnica y praxis en el contexto de la moderna civilización tecnológica (cfer. nota 3, p. 114) o cuandoreprocha a los racionalistas tibios o mitigados su inconsecuencia: <Un racic>nalista a medias es un racionalista in
consecuente y, por tanto, un irracionalista» {ib).
N o cab e imp utar al auto r falta de rigor lógico; lo que m epreocupa es que la consecuencia de que hace gala seapuramente formal. Es impecable que si el conocimientocientífico es equivalente al conocimiento racional y quesi <'el co m po ne nte esencial de las ciencias son las teorías científicas son sistemas deductivos» (p. 15), la estructura de un sistema deductivo. Y puesto que el estudio de tal estructura compete a la lógica matemática,analítica y formal, está claro que el cometido primordial de la teoría de la ciencia consiste en «la construccióny desarrollo de un sistema formal SP que constituye una
formalización de la teoría lógica», ya que «se puede utilizar ese sistema para formalizar y analizar la estructura lógica de cualquier, teoría a nivel proposicional» (p. 204).De este modo, el sistema formal Sp se convierte en elparadigma o patrón de la cientificidad y, por tanto, de laracionalidad. Las consecuencias que de ahí se derivan para el racionalismo crítico de Quintanilla no son menosimpecables. Si la actitud de los empiristas lógicos debereputarse como formalista y dogmática cuando establecen que la tarea de la teoría de la ciencia consiste «llanamente en el análisis de la estructura lógica de las teoríascientíficas», ¿no debería recibir los mismos calificativosla obra Fandam entos de lógica y teoría de la ciencia de
nuestro autor? (7) .
Creo haber recogido hasta aquí la línea argumental queha conducido a Quintanilla, en fascinante pe ripio, a losantípodas de su posición crítica inicial. Las razones delviraje deben buscarse en el contexto arriba mencionado.Quienes, como él, han tenido que reconocer -al pensamiento religioso una función de acicate para la crítica yel inconformismo moral o incluso teórico» (p. 70) endiscusión conteólogos hermeneutas o se han visto obligados a defender el racionalismo materialista (p. 47) contraanarquistas hipercríticos, dialécticos desmitificadores ymoralistas pragmáticos del consenso, es comprensible
que hayan ido acerando sus posiciones» a favor de la raz ó n » . Q ui en para salvaguardar ««el principio marxista dela lucha de clases» (p. 53) ha tenido que recurrir a un vago e inconcreto esprit de science pascalino en sustituciónequívoca de la rotunda afirmación ortodoxa (y althusse-riana) de <su carácter científico», es lógico que se impaciente por materializar «la compatibilidad lógica», la«sintonía» o «compromiso con la ciencia» que debe
(7) En este sentido, la atinada valoración de Luis Vega (<E1 retorno delálgebra de la lógica», El País, domingo, 10-1-1982, Libros, 3) adolecede parcialidad, al intentar desvincular los méritos lógicos del libro desus m éri tos metacie ntíficos, pue s la <• teoría de la ciencia» que señoreael contenido lógico no es la reina accidental de un día, sino el presupuesto básico que guía la construcción de Quintanilla hasta el punto deobligarle a restringirse a la lógica clásica de proposiciones, en la que laconsistencia, la completad y la decibilidad están garantizadas de antem a n o .
82 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 83/100
mantener el racionalismo materialista (8). Pienso que esesa ac titu d, no p or >• ilustrada» m eno s loable, la que im pele ahora a Quintanilla a sumar sus esfuerzos al enfoque semántico de Bunge que, al introducir rigor y precisión en las discusiones y adoptar posiciones comprometidas, incluso ontológicamente, permite recuperar la confianza en > el valor de la ciencia de la técnica y de la discusión racional» (p. 10), al tiempo que logra escapar de
las autolimitaciones sintácticas del neopositivismo de unmodo académicamente respetable. Este repliegue hacia laacrópolis interior de la racionalidad parece ofrecer laventaja de -demarcar» nítidamente el frente de batalla.Pero el atrincheramiento dogmático en la lógica-matemática quizá no sea la mejor estrategia para combatir el virus del irracionalismo.
Metodología científica y teoría crítica
Q ue el l ibro de N. U rsua sea bilingüe no parece extrañoa qu ien advierte q ue la presentación está fechada en laEuskal Herriko ¡Jnibersitatea de Bilbo. Lo que sorprendeal lector castellano es que las claves de comprensión quele permiten entender el significado oculto tras las frasesescritas en su propio idioma le vengan proporcionadasen alemá n. Sólo se com pren de el verdadero sentido y espe so r d e la distinción d e J. Hab ermás entre tres estilosposibles de ciencia, según el profesor vasco, cuando seaclara que - las ciencias empírico-analíticas» son en realida d las V empirisch-analytische Wissenschaften», cuyo defecto consiste en considerar los enunciados básicos como> copias de hechos en sí (Abhildungen von Tatsachen an
sich)»: que >las ciencias histórico-hermeneúticas», en rigor, son las historich-hermeneutische Wissenschaften, que incu rre n en la misma <• apariencia ob jetivista» iobjektivistis-
cher Schein); y que, finalmente, "las ciencias orientadascríticamente (o ciencias sistemáticas de la acción)» son enverdad las famosas Kritisch orienterte Wissenschaften, también llamadas systematische Handlungswissenschaften. (cfer.p . 236) . (9) .
Pero no es ésta la única paradoja que nos depara éstaalucinante lectura. Bien mirado, el l ibro de Nicanor Ur-súa no es de Nicanor Ursúa. Porque si de las 368 pág.que componen el volumen descontamos 15 de títulos eíndices, 90 de contribuciones de otros autores, 34 de bibliografía intercalada por doquier de modo asistemáticoy reiterativo, 35 de lecturas de clásicos accesibles en cas
tellano reproducidos sin la cortesía del comentario personal, 32 de excursos ya publicados, amén de las notaspuramente bibliográficas que no he tenido la pacienciade contar, en lugar de un libro de texto nos topamos conun folleto. ¿Podrá el autor qu e figura en la portada ejecu tar en tan breve esp acio (formato 19,5 x 13 cm.) la«exposición histórico-sistemática acerca de la filosofía dela Ciencia y Metodología Crítica», que promete en la«p rese nta ció n» (p. 9).'*
(8) No pu edo deten erm e en esta cuestión marginal. Sólo diré que la ingenio sa concepción del marxismo como un «programa de- investigación» lakatiano consigue, en efecto, materializar ese comprcJftiiso, peroa costa de homologar nuevamente marxismo y ciencia, sólo que desde
una teoría de la ciencia no positivista. Mal que le pese, Quintanilla dicelo mismo que Althusser, i.e., que «el marxismo es una ciencia». Sólodifieren en el modo de justificarlo metacientíficamente. Este recurre ala noción bachelardiana de «ruptura epistemológica»; aquel fuerza elconcepto de «programa de investigación», que Imre Lakatos consideraba apto cara demarcar el campo de las teorías científicas.
El Corpus central de la contribución de Ursua se ciñe, enefecto, al capítulo 2, que trata sobre -los métodos de lasciencias» (seguramente el aspecto sistemático de la exposición ) y al capítulo 3, qu e versa sobr e las « diferentesposiciones dentro de la teoría de la ciencia actual» (presumiblemente la veta histórica, puesto que el parágrafo3.2. despacha en cuatro páginas (169-72) la epistemología de Aristóteles a Kant), seguido de un breve capítulo4 , «a modo de síntesis general, cuyas conclusiones escép-ticas he destacado ya.
Es fácil advertir una incongruencia entre los dos capítulos centrales. El capítulo 2 sostiene que -el objeto de estudio de la teoría de la ciencia» son «los diferentes método s y modos de pensamiento» (pp. 108, 115) , entrelos que se enumeran la deducción, el método axiomático , la observación (en relación con la teoría), la inducción, la probabilidad (en conexión con la estadística), laformación de teorías, el método histórico (en especial, laVerstehen) y la dialéctica. En tanto se reduce la teoría dela ciencia a la Metodología, i.e., al estudio de los modi
sciendi parece propiciarse un cierto metodologismo consistente en practicar una sinécdoque que excluye como relevantes las cuestiones relativas a la estrutura de las ciencias, a su valor cognitivo, a su función cultural, a su carácter progresivo o regresivo y otras muchas epistemológicas y gnoseológicas, tanto clásicas (v.g. el tema de uni-tate et distinctione scientarum), como modernas (v.g. elproblema de la «demarcación»). Tomar la parte por eltodo puede ser legitimo. No lo discuto. Pero tal restricción o bliga lógicame nte a ma nten er internamen te algunos criterios respecto a la selección de teorías de la ciencia que se consideren relevantes, sobre todo, si se abrigan y declaran intenciones «sistemáticas». Uno de estos
criterios consiste en establecer algunacorrespondencia
entre los métodos seleccionados y las teorías de la cienciareco noc idas co mo d iferentes. El capítulo 3, sin embargo,se organiza al margen de cualquier tipo de correspondencias de este género. Más aún, desde su inicio se produ ce un curioso «corte epistemológico» con el planteamiento anterior, pues, siguiendo a Quintanilla ahora, losproblemas fundamentales de la teoría de la ciencia pasana ser de repente el de la «demarcación» y el del «incremento del conocimiento» (p. 167). Un lector benévolopodría aceptar la «ruptura capitular», animado por la esperanza de encontrar, al menos, un cierto grado de coherenci a in ter na d ent ro de cada capítulo. Concedería que«la teoría de la ciencia como disciplina filosófica no tiene
todavía cien años» (p. 168), dentro de cuyo lapso cronológico habrían aparecido, en efecto, «la teoría materialista de la ciencia (marxista), la teoría empírico-lógica de laciencia, el Racionalismo Crítico, alternativas a la «Posición H ered ada » (Kuh n y Feyerab end), la Teoría Crítica(Escuela de Fran kfurt) , la Teo ría hermenéutica de laciencia, la Epistemología genética y la Teoría constructi-
(9) Aunque huelgan comentarios , quiero explicitar que no estoy contrael uso de expresiones consagradas en otros idiomas, ni contra las excursiones filológicas (a veces, imprescindibles), ni contra la remisión a lasfuentes originales, ni contra el uso de un aparato crítico erudito, sinocontra la caricatura externa y el uso mecánico y superfluo de esas técnicas características de la filosofía académica. Contrástase, por ejemplo,
el uso inteligente de esas técnicas consagradas en la excelente lectura«toulm iana» y «neoplatónica» de Is idoro R eguera («Wittgenstein 1: Lafilosofía y la vida». Teorema, Vol. XI/1, 1981) con el uso anodino deNicanor Ursúa. Ni la fonética, ni la caligrafía son el pensamiento, ni siquiera para los que hacemos gala de materialismo. En esta misma líneadeben interpretarse las críticas «formales» que siguen.
EL BAS I LI S CO 83
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 84/100
vista (Escuela de Eriangen)» (ib:). Pero pronto se decepcionaría al constatar, no ya la concesión a Aristóteles deltítulo de <gran teórico de la ciencia» (p. 169), sino quelos nuevos criterios tampoco han determinado la selección.
La clave para interpretar estas ambigüedades quizá deba
buscarse en el t í tulo. Nicanor Ursua habría intentadoejecutar una síntesis, un acercamiento o convergenciaentre los dos miembros de la conjunción, a saber, la filosofía de la ciencia de corte analítico y la teoría críticadialéctica. Desde esta perspectiva, se explicaría, pore jemplo, que su e lenco de métodos , aunque someramente ex puestos y apenas discutidos con la profundidad quérequiere un manual universitario, evite el reduccionismo,pues ningún método se absolutiza. Con Feyerabend, antecuyas citas Ursua parece adoptar una actitud de temorreverencial, se nos conmina a <<usar todas las ideas, todoslos métodos y no precisamente una pequeña selección deellos» (p. 109). Así cabría entender quizá la selección de
colab orad ores, que cubre n un espectro tan amplio comoel que va del hermeneuta Ortíz-Osés al popperiano deestricta observancia D. Antiseri. Finalmente, con ese ánimo de conciliación <<irenista» habría que leer sus exposiciones esquemáticas de las teorías de la ciencia actuales.Todas ellas, desde sus perspectivas limitadas y parcialesparecen contribuir al esclarecimiento definitivo de laVerdad. «Los pensamientos de Marx son, sin duda, guíase instrucciones para la acción transformadora del mundo» (p. 176) (10). Feyerabend ayuda a «tomar concienciade la razón y antirazón, sentido y sinsentido» (p. 233) contra los racionalistas rígidos, inflexibles, castradores. Ha-bermas , aunque «utópicamente», «pre tende l legar consus reflexiones a la verdad (consentimiento racional) en
«diálogo libre de opresión de todos con todos» y fundamentado metódicamente» (p. 240). Los constructivistas,desde cuya posición parece hablar Ursua según se desprende de l ordo expositionis, «ven como un gran logro dela Hermenéutica la vuelta al «primado de la praxis», a lasituación vital del hombre» (p. 248). «Piaget propone lacolabo ración ent re epistemólog os y demás científicos»(p . 255) con «muy buenos resultados». En el fondo, todo vale, pues —y así concluye el capítulo 3 significativamente—» e l construc t ivismo cree que , recurr iendo a unabase de acción general y por medio de una reconstrucción de la acción ligüistica, se puede alcanzar un «con-
(10) N o pue do dete nerm e a criticar las exposiciones que ofrece d e lasdistintas teorías de la ciencia. Sin embargo, por alusiones a la «Escuelade Oviedo» (p. 175), me veo en la obligación de rechazar la caricaturaque se hace de la gnoseología de G . Bue no. Los lectores de El Basiliscosaben que la dualidad conflictiva «teoría-praxis», no se resuelve paraBueno en la formula althusseriana de la «práctica-teórica», tan criticadop o r formalista por estos pagos. Saben también que si las ciencias son«materialis tas y transformadoras» no es porque G. Bueno prescriba es e«deber-ser» a las mismas. Saben, en fin, las reservas críticas que mantenemos ante la definición de la teoría de la ciencia como un «conocimiento del conocimiento» o una «ciencia de la ciencia» al estilo de
J.D. Bernal. Por lo demás, si la teoría dé la ciencia materialista consistiese en la trivial constatación sociologista de «que la necesidad de ali
mento y otros bienes materialis tas son de importancia primordial paralos estudios sociales» a la que queda reducida por el popperiano brasileño Leónidas Hegenberg (Introducción a la filosofía de la ciencia, H e r-der, Barcelona, 1968, (pp. 204-19) tras su crítica de la dialéctica mar-xis ta , no merecería la peña proclamarse materialis ta , ni mucho menosmarxis ta . Es o siempre se supo.
84
senso» que abarca tanto al lenguaje cotidiano cuanto alos problemas científicos y filosóficos» (p. 265).
Pero tanta neutralidad valorativa sólo se sostiene, cuandose goza de una capacidad sincrética y totalizadora a prueba de refutaciones y contradicciones, o, por el contrario,cuando la indecisión y el desconcierto obliga a homolo
gar «escépticamente» todas las soluciones. Ursúa pareceadoptar la solución escéptica a juzgar por las técnicas deexposición que prefiere. Así, utiliza con frecuencia citascontrapuestas como conclusión escéptica de la presentación de un método o de una discusión (v.g., la disputasobre la sociología entre popperianos y frankfurtianos,que parece terminar en tablas). Cuando una posición haquedado superada his tór icamente , como e l pos i t ivismológico, Ursúa se limita a reproducir l i teralmente las críticas de otro s autore s, vengan de do nd e vengan y a despecho de sus mutuas incompatibilidades (Skolimowski oPiaget, Habermas o Kolakowski). Estas ambigüedades alcanzan su punto álgido en el tratamiento global que el l ibro nos ofirece del racionalismo crítico popperiano. Unlector superficial de introducciones y apéndices diagnosticaría erróneamente un popperismo de base si l imita sulec tur a al capítu lo 1° y al apén dice final, en tanto que unhojeador de capítulos contrales se sentiría embargado deantipopperismo «crítico». En realidad, no hay ningunaafirmación en el texto que no pueda contraponerse aotra de signo contrario. Y ésto se hace, no en nombrede una supuesta dialéctica hegeliana superadora de todacontradicción, puesto que la «dialéctica» es el único método que se descalifica rotundamente en favor de laconsistencia del método axiomático, sino en nombre delconsenso (p. 159 y 126). Si se afirma la pluralidad de métodos (p. 109) y, acto seguido, su unidad (p. 113) no es
por un prurito de suscitar paradojas asumibles en un nivel más profundo de comprensión, si no más bien el resultado azaroso de aplicar el método de yuxtaposiciónmecánica, que Collingvi'ood motejaba de «tijeras-y-en-grudo». (11) .
En resolució n, N ican or U rsúa con gran esfuerzo y laboriosidad ha logrado «hilvanar» un texto de teoría de laciencia que bajo la fachada de un enciclopédico diccionario oculta los gérmenes del irracionalismo y del escepticism o. N o en vano su mayo r contribución al castellanoconsiste en ofrecer algunos retazos del pensamiento alemán contemporáneo en lengua vernácula , pues como ya
advirtiera Lukács en 1952 «la Alemania de los siglosX I X y XX es el país «clásico» del irracionalismo, el terreno propicio para que la filosofía irracionalista se desarrollara en sus formas más variadas y más extensas» (12).Si el abundante material que maneja el doctor Ursúa hubiese sido analizado «a la manera como Marx estudió elcapitalismo en Inglaterra», siguiendo la recomendacióndel autor húngaro, nos hubiese proporc ionado una enseñanza mejor que la que se desprende de los versos deun poeta burgalés: «Esto es el viento. Nada se sabe aún,sino que pasa y luce» (13).
(11) Idea de la Historia, F.C.E., México, 1965/2, p. 249.
(12) El asalto a la razón, Grijalbo, B arcelona, 1967, p. 28.
(13) Ramón de Garcíasol.
— EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 85/100
CRITICA DE LIBROS
PIEDAD BARROCA
Y DESCRISTIANIZACION
ADOLFO FERNANDEZ PÉREZ & JUL IO A NT ON IO VAQ UERO IGLESIASO v i e d o
ntendida la historia como ciencia social,es decir, como estudio global de la sociedad en el t iempo, una de sus máximasaspiraciones es llegar a la compresión deesa totalidad, tanto desde el punto devista estructural como coyuntural, proporcionando una visión integradora del
c o n j u n t o .
Bajo esa preocupación se ha empezado a abordar elestudio de las mentalidades con todos los estímulos y dificultades qu e plantea; dificultades qu e van desde la búsqueda de ñientes adecuadas a los nuevos objetos que ésta trata, hasta la necesidad de encontrar métodos específicos para su análisis o la aplicación a este campo deaquéllos propios de estructuras más fáciles de medir(produción, comercio, demografía) característicos de lahistoria cuantitativa.
Y es la historiografía francesa, aunque no de formaexlusiva, la que ha llevado a cabo las principales incursiones en este nuevo campo, destacando dentro de ella el-
profesor M. Vovelle quién ha abordado uno de lostemías más importantes con que se enfrenta la historia delas mentalidades: las actitudes colectivas ante la muerte.Y decimos importante porque, como afirma P. Chaunu,los comportamientos y actitudes de un grupo humanoante la muerte son un verdadero testigo de sus sistemade civilización. Es precisamente toda la problemática deesas actitudes la que se aborda en la obra que es objetode nues tro comentar io.
Se trata de una versión abreviada de la publicadacon el mismo título por la Librería Plon en 1973 en lacolección «Sociétés et mentalités» que dirigen P. Aries yR. Mandrou, y presentada en 1971 como tes is de Docto
rado en la Universidad de Lyon. Las dificultades que hemos encontrado para acceder al original unido ai hechode que en esta versión se añaden nuevas conclusiones ala luz de posteriores investigaciones, son las razones por
las que nos hemos decidido a hacer la recensión de estaedic ión más rec iente .
El «leiv motiv» de la obra es la comprobación de lahipótesis siguiente: la existencia de una realidad descris-tianizadora de «onda larga», que abarcaría todo el sigloXVIII , como precedente de la gran heca tombe revolucionaria del año II. Entrevista esta hipótesis en trabajosanteriores, se trataba de encontrar la fuente adecuada para su verificación. Los estudios de sociología religiosa
—los de G. Lebras, entre otros— ofrecen ejemplos defuentes utilizadas para el estudio de actitudes religiosasde la colectividad como las visitas pastorales, las vocaciones sacerdotales.. . , pero, en ellas, M. Vovelle no ve lascondiciones adecuadas para la realización de una historiadel «tercer nivel», debido, entre otras razones, a .su pocarepresentatividad social, a su carácter de fuentes indirectas y a su escaso valor testimonial en una sociedad sinpluralismo religioso. Estas condiciones sí se dan en lostestamentos, como lo demuestra la obra analizada y otrasposteriores como, por ejemplo, los estudios de P. Chaunu sobre las actitudes ante la muerte en París.
M. Vovelle fundamenta su estudio, en principio, enun pequeño conjunto de 1820 tes tamentos . Son los denominados testamentos insinuados por vía judicial quecomprenden, por lo general, a los testamentos místicos(cerrados) y algunos nuncupativos (testamentos oralesante notar io) . Unos y otros , pa tr imonio de un grupo social bastante homogéneo que es, a la vez, la élite culturaly social: los notables provenzales del Siglo de las Luces.Consciente el autor de la distorsión sociológica que lautilización de esta clase de testamentos supone, sólo trata de poner a punto con ellos un método para el análisisde la fuente. Posteriormente (aunque en esta versiónabreviada sólo se alude de una forma muy breve a la ampliación de la investigación, para constatar que las ten
dencias seculares de las actitudes ante la muerte, establecidas en la primera parte, se confirman) amplió el sondeo en unos 31.000 testamentos, de los aproximadamente 500.000 que calcula se conservan en Provenza para
EL BASILISCO 85
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 86/100
este período. Son los testamentos no insinuados judicialmente recogidos en los protocolos notariales y depositados o bien en los estudios de los notarios o en los fondos de los Archivos departamentales de Provenza. El objetivo persiguido fué la diversifícación sociológica de lamues t ra .
Para analizar esta masa documental, se utilizó unatécnica de prospección que tenía en cuenta, aunque nosistemáticamente, la estructura lingüistica del testamentocomo principal novedad. El resultado fué la constataciónde que el testamento provenzal refleja en el siglo XVIIIla decadencia de una forma de piedad que, estructuradaesencialm ente desp ués de la Contrarreform a, es definidapor M. Vovelle como «piedad barroca». Esta se caracteriza por una serie de actitudes que P. Chaunu llama«gesticulantes» y que se concretan en la postura que elindividuo o e l grupo adoptan, en e l momento que antecede a la muerte, ante su cuerpo, la salvación del alma,elección de intercesores (celestes y terrestres) y las obrasde misericordia íntimamente asociadas a esas formas de
piedad. Cada uno de estos aspectos es sometido a un riguroso análisis en el que se tienen en cuenta los «temperamentos» regionales, las actitudes de los individuos y deios distintos grupos sociales representados en la muestra,así como el proceso evolutivo de las mencionadas actitudes a lo largo del siglo. Todo ello, constituye la parteesencial de la obra que culmina con una serie de conclusiones cuyos puntos esenciales pasamos a resumir.
En primer lugar, la confirmación de la hipótesisplanteada, como lo demuestran la desintegración de laestructura creada, atacada por una individualización creciente de comportamientos y la laicización progresiva
tanto del testamento en sus fórmulas como del conjuntode actitudes que en él se reflejan. Ahora bien, el r itmocoyuntural establecido no es absolutamente lineal, sinoque, a lo largo del siglo, se observan, en lineas generales,las siguientes etapas:
— Antes de 1680 se constata la existencia de un sistemade prácticas y devociones ya constituido.
— Entre 1680 y 1710 es una fase caracterizada por lamáxima expansión de esas prácticas y devocionesconstitutivas de la denominada «piedad barroca»: fórmulas testamentarias de gran riqueza, elección generalizada de sepultura entre los notables, demanda ma
siva de misas. Entre ellas, las misas de fundación perpetua o aniversario tienen una gran importancia como reflejo de la preocupación que suscita el problema de la salvación. Es, también entonces, cuando laspompas barrocas, expresadas en las denominadas porVovelle «cláusulas de acompañamiento», alcanzan sumáxima difusión.
— En el period o siguien te, 17 10-174 0, asistimos al primer declive del sistema, aunque éste no afecte por
. igual a todos los aspectos que tipifican la «piedad barroca». De ahí que el autor la defina como «fase deambigüedad».
— Entre 1740 y 1760 se produce una situación de estabilidad para desembocar, después de esta última fecha, en un verdadero hundimiento de las actitudesseculares.
El ritmo así marcado permite a M. Vovelle afirmar,frente a otras teorías que colocan el momento del grancambio espiritual del siglo de las Luces en torno a 1680,que la mutación fundamental se produce en la década1750-1760, coincidiendo esta modificación en la sensibilidad colectiva con la gran transformación ideológica que,en estas mismas fechas, sitúan autores como D. Mornety R. Mauzi, preocupados por el estudio de los orígenes
ideológicos de la Revolución Francesa.
En segundo lugar, se constatan contrastes geográficos y sociológicos que el proceso evolutivo general oculta y que tienen enorme interés como reflejo del diferente comportamiento de los distintos grupos sociales en ladinámica histórica. Limitémonos a recordar los más significativos: Oposición mundo rural-mundo urbano con lamayor resistencia al cambio del primero. Del mismo carácter es el contraste entre la Provenza Oriental y la Pro-venza Occidental (ésta más minada por la propagandajansenista); entre los sectores sociales tradicionales (nobleza y clero) y los que protagonizarán el fenómeno re
volu cion ario de finales del siglo (burguesía, artesanos);y, en fin, entre el sexo femenino y el masculino. Pero, afinales del siglo, la confluencia en el gran cambio de lasensibilidad colectiva es prácticamente general.
De todo e l lo, pudo deducir M. Vovel le que en Pro-venza, a finales del siglo XVIIl, las actitudes colectivasante la muerte han cambiado. Más problemática es laconclusión de que ese cambio sea síntoma de un fenómeno de descristianización. De hecho, es aquí donde laobra puede ser objeto de las mayores críticas a la que elpropio autor se adelanta en el último capítulo, tratandode darles respuesta.
Por nuestra parte, echamos de menos un aspectoque creemos bás ico para poder comprender no sólo yalas actitudes ante la muerte sino cualquier otro tema dementalidades colectivas. Nos referimos a las relacionesque puedan existir entre estas actitudes y el resto de lasinstancias o niveles de la formación social en que aquéllas se manifiestan, sobre todo, sus relaciones con eseconjunto de características materiales y sociales que seconocen bajo la expresión de vida cotidiana y, de maneraespecial, con las actitudes que los individuos mantienenante la familia, lo que implica un conocimiento de la form ació n, com posic ión, funciones y relaciones familiares.
Sólo así, creemos, sería posible encontrar las respuestas— qu e no hallamos en esta obra— a interrogantes talescomo cuáles puedan haber sido las causas profundas dela desintegración de la «piedad barroca» o las razones últim as de la resistencia qu e a su transformación ofrecenalgunos grupos sociales, y, a la vez, evitar caer en unplanteamiento que podría calificarse de «espiritualista».
A pesar de estas limitaciones, es indudable que Vovelle ha conseguido el objetivo primordial que se proponía con este trabajo: la puesta a punto de una técnica deprospección del testamento tradicional que le ha permitido realizar un análisis cuantitativo de uno de los aspectos
de su contenido, la mentalidad ante la muerte, cuya investigación presentaba, sin duda, grandes dificultades.Los excelentes resultados conseguidos ya están sirviendode orientación y estímulo para otras experiencias investigadoras en este nivel.
86 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 87/100
CRITICA DE LIBROS
ORÍGENES, DESARROLLOYRECEPCION
D E LA RELATIVIDA DMIGU EL FEBRERO MELGARO v i e d o
finales del siglo XIX la Física se encontraba en una difícil situación. Parecía imposible acoplar dentro del marco newto-niano, sin romper su coherencia, aquellos supuestos que se precisaban paraproporcionar una adecuada explicaciónde los fenómenos de campo. Uno de los
aspectos más conflictivos giraba en torno al hecho deque la teoría clásica, que proporcionaba descripcionesadecuadas del movimiento de los planetas o de las interacciones entre «fluidos» eléctricos —basándose para elloen el postulado de que las fuerzas variaban según el cuadrado de la distancia que separaba a la sustancias y estaban sobre la l ínea de unión de éstas—, era incapaz de incorporar a este esquema experiencias como las de Oersted, Faraday o Rowland sin sufrir , al mismo tiempo, profundas transformaciones, ya que éstas experiencias parecían sugerir la presencia de fuerzas perpendiculares a las
líneas de unión de los fluidos y dependientes ademas dela velocidad de éstos (Rowland). Se abría así una grietaen el cuerpo de la Física cuya consecuencia más inmediata era que ésta proporcionaba ahora dos imágenes de larealidad no conciliables: la que se desprendía de la Físicade Newton y aquella otra que sugerían los nuevos fenómenos de campo. Grieta que fue imposible cerrar y que,por el contrario, se hizo cada vez más insalvable a medida que se desarrollaba la teoría electromagnética. La visión unitaria inicial se escindió de este modo en dos.Una afectaba a los fenómenos mecánicos y la otra a loselectromagnéticos y a la óptica. La primera contenía acciones instantáneas a distancia y en la segunda éstas se
transmitían con velocidad finita de un punto a otro contiguo. Las leyes de una eran invariantes respecto a lastransformaciones de Galileo, las de la otra no. Y en ambas había dificultades internas que hacían muy difícil sudesarrollo posterior. La dualidad de imágenes era pertur
badora y se deseaba una reducción. Pero, ¿cómo explicardesde las ideas de campo el movimiento de los planetas.' ',o ¿cómo explicar con la teoría de Newton las experienc ias de Oers ted? .
El edificio, construido con tanto trabajo y esfuerzo—y en opinión de muchos científicos, ya casi concluid o — amenazaba con derrumbarse. ¿Cómo proceder. '*.¿Sugería la situación que las dificultades posiblementefuesen la consecuencia inevitable de la inadecuación delos principios de los que se había partido?. De ser asíhabría que proceder a una crítica exhaustiva de los conceptos tradicionales que, de modo sutil e inapreciable,impregnaban el ambiente y con los que se entretejíancasi inconscientemente los parámetros de comprensión.Y entonces ya no se trataría sólo de examinar todo el esquema de interpretación de la realidad para buscar aquellos conceptos y aquellos axiomas de los que era preciso
"desprenderse para formular, en su lugar, otros nuevos yadecuados sino que habría que proceder, más profundamente, a la sustitución del mismo esquema. Entonces nosería tampoco sólo cuestión de modificar las ideas sobreel espacio, el t iempo, los sistemas de coordenadas, lamasa, la cantidad de movimiento, la fuerza, etc., s inoque, aquí también, habría que proceder al análisis delsignificado que se estaba dando a los instrumentos demedida, a la propia medida, a los experimentos, a lashipótesis, a la contrastación, etc., construyendo ademásde una nueva teoría científica, con todo lo que esto suponía, una teoría de la ciencia que estuviese vinculada aella.
De es tudiar cómo se produjo és to, qué génes ishistórica tuvo, cómo se desarrolló y cómo lo recibió lacom un ida d científica se encarga J.M . Sánchez Ron en sulibro <'Relatividad Especial, Relatividad General (1905-
EL BASILISCO 87
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 88/100
1923)». En él puede verse con claridad, sobre todo, lalínea conductora del pensamiento de Einstein desde lagestación de la Relatividad Especial hasta el intento deuna generalización que pudiese llevarle al establecimiento d e u na teoría de campo s, y esto tanto en el plano dela Física como en el de la gnoseología. Es pues un libroque se refiere a Einstein y a las ideas de Einstein y en elcual se analiza con rigor, demostrando un profundo conocimiento de l tema, cómo és te pos tula :— 1° qu e la velocidad d e la luz en el vacío es la mismaen todos los sistemas de coordenadas en movimientouniforme re la t ivo y
— 2 ° qu e las leyes de la naturaleza son las mismas entodos ios sistemas de coordenadas en movimiento uniforme relativo,para proceder a continuación, desde ahí, a una crítica estricta (quizá animado por los trabajos previos de Hume yMach) del concepto clásico de tiempo, concepto que suponía un único reloj y un único «fluir» para todo el universo. Porque si dos sucesos simultáneos en un sistemade coordenadas pueden no ser lo en otro ¿cómo decir lo
que tiene lugar «antes» y lo que tiene lugar «después».Y, entonces, ¿por qué creer en un flujo absoluto deltiempo.'', ¿por qué creer en distancias inalterables.' ', ¿porq ué no explicar la _pertinaz constancia de la velocidad dela luz por cambios en los ritmos de los relojes y en laslongitudes de las barras cuando están en movimiento. ' ' . Elpunto de partida es pues, como se sabe, el establecimiento de la imposibilidad operacional de determinar lasimultaneidad de dos sucesos cuando éstos tienen lugaren dos sistemas que están en movimiento relativo. «Apartir de este momento Einstein obtiene todos los resultados de su artículo de una manera estrictamente lógicautilizando como base los dos postulados y la definición
de simultaneidad» (pág. 79).
La discutida cuestión de la influencia que los experimentos de Michelson pudieron tener en la relatividadeinsteniana, los enfoques diversos que se hacen de laproblemática de Lorentz, Poincare y Einstein, el análisisminucioso del documento relativista de Einstein de 1905sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento yel rastreo de su génesis histórica son, como allí se dice,algunos de los momentos en los que el autor manifiestauna posición más original y a través de los cuales es fácilimaginarse el ingente trabajo realizado que ahora se nosofrece en un libro, salpicado de términos lakatianos, que
cabría calificar de apasionante desde el principio hasta elfinal.
Parece sorprendente en c ier to modo que , a pesardel impacto y de la influencia que la teoría de la relatividad llegó a tener, y no sólo en la comunidad científica,s ino también a nive l popular , en un pr imer momentofuese recibida —como se sabe— con el escepticismo ycon el silencio. Sánchez Ron estudia allí como en Estados Unidos y en Inglaterra apenas tuvo respuesta ycomo en Francia esta fue el silencio más absoluto: «esextremadamente difícil encontrar, dice S. Ron, menciónalguna al nombre de Einstein, en lo que al contexto de la
relatividad especial se refiere, antes de la visita que realizó a Francia en 1910» (pág. 96). Sólo en un país, Alemania, la teoría fue, entre 1905 y 1911 'discutida, analizaday desarrollada en mayor o menor grado'. . .y . . . 's in el esfuerzo y la colaboración de Max Planck principalmente y
de Max von Laue y Jak ob Laub es muy posible que e lestablecimiento definitivo de la relatividad especial sehubiese demorado un buen número de años» (pág. 101) .
Por lo que a la interpretación física respecta Sánchez
Ron diferencia tres corrientes:
— P la de aquéllos qu e captaron su significado de teoríade principios (utilizando la expresión de Einstein), de cinemática previa a cualquier dinámica específica —y aquíhay que incluir a Planck, a Klein, a Minkowski y sobretodo a l propio Eins te in.
— 2 ^ la de aquéllos que vieron en ella una mera parte dela e lec trodinámica como por e jemplo Abraham, Wit takery ya con pos ter ior idad Bunge, y
— 3 ^ la de los que creyeron que se trataba de una teoríamecanic is ta (Sommerfe ld) .
Consideración aparte le merece al autor el hecho desi el primer postulado, el de la constancia de la velocidadde la luz, es o no imprescindible para obtener las transformaciones de Lorentz. La contestación a esta preguntaes, como Woidemar von Ignatowsky demostró en 1909y en 1910, que en efecto se pueden obtener sin hacerninguna referencia a la teoría electromagnética o a lapropagación de la luz si uno parte de la teoría de gruposcont inuos de Lie . Es to lo_ presenta Sánchez Ron como unéxito de los positivistas (P. Frank, J. Petzold, A. Lanripa)empeñados en compatibilizar la teoría de Einstein con larelatividad episteniológica de Mach, que conseguirían asíeliminar «o trivializar al menos este absoluto de la teo
ría. . . poniendo de manifiesto cómo la Filosofía puede llegar a ser operativa en el desarrollo aparentemente interno de las teorías físicas» (pág. 124). Como resultado delo anterior «la relatividad especial puede considerarseperfec tamente como una consecuencia de la es t ruc turageométrica del espacio-tiempo» (pág. 119).
El párrafo anterior contiene una referencia explícitaa una persona que, como muy bien se encarga de relatarS. Ron, tuvo, gracias a su prodigiosa mente geométrica,una importancia decisiva en la interpretación final de lateoría. Nos referimos a Minkowski. Partiendo de un famoso artículo que Poincare había publicado en 1906 en
el Rendiconti del Círculo Matemático di Palermo, dice elautor, Minkowski percibe que «las transformaciones deLorentz pueden interpre tarse como rotac iones en e l espa-cio (x, y, z , ict) y que los invariantes se pueden interpretar ahí como distancias» (pág. 141)... «llegando así a laidea de un espacio cuadridimensional que llena el mundoabsoluto espacio-temporal».. . «¿Qué estatus ontológicodebería otorgársele a ese espacio. '». Minkowski concluyeque «en cierto sentido.. . el mundo es una variedad eucli-deana cuadridimensional y en consecuencia adjudica a lageometría un estatus de realidad física que la sitúa en unaposición prioritaria por respecto a la física, tomando portanto ese espacio cuadridimensional su fuerza no de la física experimental sino de las matemáticas.
A partir del capítulo 6 comienza Sánchez Ron unapresentación detallada de «los caminos tortuosos por losque Einstein transitó cuando elaboró la relatividad gene-
EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 89/100
ral y comienza quizás también la parte del l ibro más difícil para el lector no demasiado introducido en el tema.La complicada transición desde la relatividad especial a lageneral la presenta el autor en dos planos diferentes;
— uno gnoseológico, provocado por la evolución personal del propio Einstein que pasa de intentar reducir toda
la física a la mecánica (con el fin de solucionar los problemas a los que hacíamos referencia al comienzo de estareseña) y en «este sentido el concepto de campo deberíaser eliminado de la ciencia» a una posición que defiendeen la relatividad general y que se podría resumir diciendo que ahora el concepto de campo «es el concepto fundamental de la física» (pág. 152). Y
—el otro genético. La relatividad general sería así elresultado de un febril trabajo realizado «en el períodoaprox imad o en tre 1880 y 1911 en torno a los problemassuscitados por el tratamiento cuantitativo de los fenómenos gravitacionales, actividad encaminada incluso hacia la
refo rm ula ció n de la ley de la gravitación universal deN ew to n» (pág. 177) . .
¿Cuál era la razón de tanto esfuerzo?. Resumiendomucho la situación, y aún corriendo el riesgo que todasimplificación entraña, podríamos decir que después dela relatividad especial muchos de los problemas habíansido satisfactoriamente resueltos. El éter ya no era unadificultad y tanto las leyes mecánicas como las electromag néticas eran invariantes respecto a la transformaciónde Lorentz en los sistemas inerciales. ¿Pero dónde estánestos sistemas. ' ' . Desde un punto de vista operatorio lacontestación nos devuelve a la situación de partida: un
sistema será inercial si en él se cumplen las leyes de lanatur aleza. N o parece posible la determinación de unsistema semejante. Tenemos unas leyes válidas para todosistema inercial pero no sabemos cómo hallar ese sistema. Se puede avanzar una salida a esta situación por medio de la siguiente pregunta: ¿no es posible formular lasleyes de tal modo que se cumplan en cualquier sistemade coordenadas.-*. La clave que permitiría a Einstein unaadecuada contestación estaba, según él mismo confesórepetidamente, en el principio de equivalencia: es imposible distinguir un sistema inercial en un campo gravita-torio de un sistema inercial acelerado en un espacio«libre de gravedad». Y es aquí, en este contexto, donde
la proporcionalidad entre las masas gravitacional e inercial juega su papel esencial. Un aspecto que para la Física clásica había pasado desapercibido fue para Einstein elhilo conductor irrenunciable que le permitiría finalmentecoronar con éxito su «programa de investigación». ¿Cóm o llegó Einstein a deducir qu e la gravitación curva elespacio-tiempo.'* ¿A qué conclusiones llegó cuando seplanteó e l problema del disco que gira uniformemente? .A través de éstas y de otras preguntas semejantes,Sánchez Ron recorre los caminos que llevaron a Einsteindesde la teoría que en 1913 elaborara con Grossmannhasta noviembre de 1915 «mes decisivo en el desarrollode la relatividad general... y en el cual, en tres sesiones
consecutivas de la Academia Prusiana de Ciencias —losdías 4, 11 y 18—Einstein presenta dos nuevas teorías.. .qu e le cond ucirían casi inmed iatamente a la relatividadgeneral que comunicaba a la Academia en la sesión deld ía 25» .
Es sin duda el l ibro de Sánchez Ron un libro inteligente que viene a cubrir en parte el hueco que existe ennuestra bibliografía, muy escasa en trabajos que expliquen de manera satisfactoria y documentada, como aquíse hace, el proceso de gestación de una de las grandesteoría s d e n uestro siglo. Por esta ' razón sería ya unabuena contr ibución. Pero lo es también porque , con respecto a los libros que sobre esta materia están publica
dos en lengua castellana, presenta bastantes aspectos originales. Entre éstos se podrían considerar (aparte de losque hemos ido recogiendo ya a lo largo de la reseña):
— las observaciones que se hacen sobre la influencia quelas enseñanzas epistemológicas y metodológicas derivadasde la relatividad tuvieron en los miembros del Círculode Viena , en e l operac ionismo y en Popper .
— las referencias a las posibles influencias de otros autores en Einstein. Aquí se incorpora, a las clásicas de Hume y Mach, como digno de considerac ión a Helmholtz«que dedicaba la mitad del volumen introductorio de susLecciones de Física Teórica a temas tales como: Filosofíay ciencia, crítica de la antigua lógica, conceptos y su expresión, hipótesis como bases para las leyes, . . .un enfoque de marcado cariz epistemológico.. . prestando muypoca atención a la experimentación.. . s in prácticamentenin gu na referencia a los experime ntos» (pág. 60). Laobra de Einstein, no experimental, parece en efecto afirmar es te supues to.
— la inclusión de artículos y cartas de la época no traduc idos has ta ahora , e tc . .
Estamos pues ante un trabajo importante, de síntesisen algunas partes y de creación en otras, referencia yaimprescindible para todo aquel que quiera avanzar o profundizar en los temas que trata.
De sus aspectos externos habría que decir que supropia génesis —nació como una versión ampliada deunos cursos de doctorado— ha condic ionado su es truc tura y que a pesar del «esfuerzo de redacción ulterior» lalectura de ciertos pasajes, que cuantificamos como mínimos en el conjunto total del libro, resulta algo difícil ypesada. Por lo demás parece necesario felicitar al Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma
de Barce lona —y en concre to a Manuel Garc ía Doncel ,profesor de Historia y Epistemología de la Física— poresta iniciativa de intentar difundir aquellos documentos ytrabajos que como en el caso que nos ocupa «son deenorme interés tanto para los científicos que realizan inves t igac ión de punta como para todos aquel los docentes ,filósofos y hom bres cultos qu e deseen captar en su germen ciertas revoluciones culturales de su tiempo». Participamos con ellos en la idea de que los estudios y las reflexiones so bre las ciencias en su géne sis histórica ysobre todos aquellos aspectos que se podrían englobarbajo la denominación, en sentido amplio, de teoría de laciencia son hoy día imprescindibles tanto para los cientí
ficos teóricos como para los experimentales porque yano se puede participar ingenuamente de la idea de que laexistencia de las leyes físicas y la verdad de las teoríasson a lgo evidente , como permanentemente se propondea hacernos creer , s ino a lgo problemático.
EL B ASILISCO 89
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 90/100
C O N G R E S I
T E N T HH U M E
C O N F E R E N C E
Trini ty CollegeUniversity of DublinAugust 25-28,1981
Décima conferenciasobreHume
En los últimos quince años se
han publ icado más es tudios sobreH u m e que en todo el pe r íodo pre cedente . Como consecuencia de esteinterés c rec iente por la obra de Hu
m e se fundó en oc tubre de 1974 y
en el seno de la Northern I l l inoisUnivers i ty, la Sociedad Hume. The
Hume Society es una organización in
te rnac ional que celebra anualmenteencuent ros en distintos lugares. La
mayor pa r te de estas reuniones han
tenido lugar en Estados Unidos yCanadá , y sólo dos se celebraron en
E u r o p a : en Pisa en 1979 y ésta Décima Conferencia que comentamos , en
el marco del Trinity College de la
Univers idad de Dublin (25-28 de
agos to de 1981) .
Asistieron a esta reunión setenta y cinco estudiosos de la obra de
H u m e , p r o c e d e n t e s de Estados Unid o s , Gran Bretaña, Canadá, Italia,
Irlanda, Brasil e incluso Singapur.Por cont ra , no es tuvo presente ningún español. Donald Livingston,p r e s i d e n t e de la Sociedad, invita, a
t ravés de EL BASILISCO, a todoscuantos muestren interés por la filosofía de David Hume en España, a
tomar contac to con la Hume Society.
Las consideraciones que siguenes tán tomadas de la reseña de la
Conferencia e laborada por la propiaSoc iedad Hume .
Hasta mediado es te s iglo, se in
t e rpre taba a H u m e c o m o un escépti-co que tenía interés principalmentep o r su crítica a las doctrinas filosóficas establecidas. La lectura escépticafué s iendo reemplazada gradualmente por otras más positivas que veíana Hume sobre todo como un episte-mólogo preocupado por los proble m as del significado, las creencias y
e l conoc imiento . Se le vio como un
p r e c u r s o r de la moderna ep i s temo
logía empírica del fenomenal ismo,pragmar t i smo y empirismo lógico.Esta interpretación de H u m e c o m oepis temólogó hizo que la atencións o b r e su obra se limitara al libro I
d e l Tratado y al Ensayo sobre el entendimiento humano. Los trabajos de'
H u m e en ética, estética, y los más
impor tan te s en historia y cienciassociales fueron o ignorados o vistosc o m o más o menos desconectadosd e su epis temología . Hume, por
cont ra , se consideraba a sí mismo
c o m o un filósofo moral. El trabajoepis temológico debía preparar el
campo para hacer inteligible la filosof ía mora l . Hume nos ha dejadoimportantes t rabajos sobre mora l ,es té t ica y filosofía política, y más de
la mitad de su producción como es
c r i to r lo fué en historia y cienciassociales. Desde hace diez años apro-• x i m a d a m e n t e . H u m e ha comenzadoa ser visto como el filósofo moralque inte i i tó ser y hay una incipiente,pero crec iente corr iente que t iendea considerar sus escritos como un
c o n j u n t o y a expresar una interesante interpretación filosófica unificada,q u e en es te momento es susceptiblede ul te r iores desarrol los .
El interés filosófico de H u m eestuvo bien representado en la Conferencia , que se abrió con un coloquio sobre la obra Hume and the
Problem of Causation (Oxford 1981)
d e T. Beauchamp y A.. Rosenberg.Algunas de las sesiones que siguieron es tuvieron dedicadas a la explo
rac ión en las distintas facetas de la
filosofía de Hume: ontología , escept i c i smo, el concepto de razón, filosofía de la religión, filosofía política,t eor ía de lá imaginación, naturalism o , conexión necesaria e identidad.
D e b i d o a las especiales dificult ades que hay a la hora de interpreta r a H u m e , es importante conocerel trasfondo histórico de su pensamiento. Esta clase de trabajos se es
tá prodigando rec ientemente : el me
jo r e jemplo puede ser la obra deDuncan Forbe r , Hume's PhilosophicalPolitics (Cambridge, 1975). La mitadd e los trabajos presentados en la
Conferencia , se dedicaron al estudiodel contexto his tór ico. La DécimaConfe renc ia sobre Hume se cerróco n la exposición de un trabajo de
David Yalden-Thomson sobre la bi
bliograf ía humeana durante los añosse ten ta (1969-1979) .
La relación de ponencias presentadas ante esta Tenth Hume Con-
ference, es la siguiente: John WiUiam-son , Hume's Deviant Set Theory; A.E.
Pi t son , Hume on Primary and Secon-dary Qualities; Wade Robinson , One
consequence of Humes Nominalism; Ja
mes Forcé , Humes Religious Scepti-cism and the «Ttuo» Toyal Societies;M.A. Stevt'art, The Insignificance of ALetter from a Gentleman; David Nort o n , Descartes and Hume on Belief;
Terence Pene lhum, Natural Beliefand Religious Belief in Hume's Philo-
sophy; Keith Yandel l , Hume's Concep-tion of Religious Belief; ¥a\!i Ardal,Promise, Intention and Obligation;D . A . Me N a u g h t o n , Right, Reasonand Relations; Fred Wilson, «Must»Implies «Ought»; George Panichas ,Hume on Prívate Property; MarioCors i , Nature and Politics in the Es-
says; James N o x o n , Hume's CopyPrincipie and His Use ofPictions; An-
net te Baier , Hume on Mental and
Cultural Representation; Joao PauloM o n t e i r o , Hume, Survival and the
Fancy; Stanley Tweym an, An «incon-venience» of Anthropomorphism; Giu-
seppe Semarar i , The epistemologicalmeaning of «Human Nature» in Hu
mes Cryptocriticism; John Watl ing,
9 0 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 91/100
Humes Naturalism; Antony Flew, 0 /the (Other) Idea of Necessary Connec-tion; Robert Stecker , Hume on theIdentity of Conn ected Objects; AlanH a u s m a n , / / Aint Necessity, so...;Nicholas Capaldi , Hume's CopernicanRevolution in Philosophy; ChristineBa t te r sby , Against Humean Philoso-
phical and Psychological apartheid: Acritique of Noxon ; John Davis , Humeon Analogy; Reinhard Brandt , Identity an d Freedom in Hum e; ThomasL e n n o n , Humes Analysis ofTime andCausation; James Moore , «The HalfPhilosophers of the Nation»: Hume's
• Critique of Locke and Scottish Theo-rists of the Original Contract; IstvanH o n t , David Hume and the Prohlemof Paper Money; Edward Becker, Hume's Argum ent for the Unjustifiabilityof Induction; David Behan, Humes
Double-Edged Principies.
G . B . S .
Kant y la
FenomenologíaEntre los actos organizados para
conmemorar e l bicentenar io de laCrítica de la Razón Pura de Kant,hay que incluir la Conferencia quebajo e l t í tulo genera l de «K AN TA N D P H E N O M E N O L O G Y » , yorganizada por e l Depar tamento deFilosofía de la Pennsylvania StateUniversity se celebró los días 24-25-26 d e Agosto de 198 1. Asis tie ron
unos cincuenta participantes y las actas serán publicadas por Thomas M.Seebo hm y J J . Kocke lmans en laser ie «C urrent Co nt inenta l Research»que coedi ta e l Center for advancedResearch in Phenomenology y la Uni-í/ersity Press of América. Entre las ponencias que se discutieron en la reunión, hay que c i ta r : E.W. ORTH(Univ. de Tr ier) , The Term Phenomenology in Kant: Canit be Connectedwith the H usserlian Phenomenology;D . SINHA (Univ . de Brock) , Sub-
jectivity and Freedon: A M etacritiquein the kantian-phenom enological Pers-pective; H E R B E R T S F I E G E L B E R G(Univ. de Washington) , The conceptof the Given in Kant and Husserl;
F R A N K K I R K L A N D ( U ni v. d eO k l a h o m a ) Husserl and Kant: TheProblem of Pre-Scientific Nature andTranscendental Aesthetics; ALGISM I C K U N A S ( U n i v . d e O h i o ) , Husserl's Critique of Kanfs Dialectics;H A N S - M A R T I N S A SS ( U ni v. d elRuhr , Bochum) , Kant's Concep t of A
Priori and Scheler's Theory of Valúes;C H A R L E S S H E R O V E R ( H u n t e rCollege) Heidegger's Use of Kant inBeing and Time; J O H N C A P U T O(Univ. de Vilanova) , Kant's Ethics inPhenomenological Perspective; E U G E -NE GENDLIN (Univ . de Chicago) ,The Génesis of Time in Kant and Hei-degger; M A R T I N D I L L O N ( U n i v .de Nueva York , B inghamton) , Aprio-rity in Kant and Merleau-Ponty; yG E R H A R D F U N K E ( U n i v . d eMainz ) , Practical Philosophy in Kant
and Husserl.
(G .B .S . )
KANTAND
PHENOMENOLOGY
August 24, 25, 26,198 1
Faculty Building(Keller Conference Center)
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY
Primer symposiuminternacional sobreWhitehead
Organizado por la Westfálische Wil-he lms-Univers i tá t de Münster y laUnivers idad de Bonn, tuvo lugar de l25 al 28 de Agosto de 1981 enB o n n , e l Primer Symposium Internacional sobre Whitehead. El hecho deque filósofos, teólogos y científicosnaturales se reunieran ante una convocatoria de este tipo no fué sólouna señal de tributo al gran lógico yfilósofo, sino que , a juicio de Erne stW olf-G azo, responsab le de la edición de los resúmenes de las ponen
cias (publicados en junio de 1981),demostración de lo frutífero de sumétodo en distintas discipUnas (particularmente las biológicas) y de lagran extensión, altamente significativa, que la filosofía del organismo deWhitehead ha a lcanzado.
Entre las numerosas ponenciaspresentadas a esta reunión citarem o s : LEWIS S. FO RD (Norfolk,Virginia) Whiteheads development ofthe term 'process'; IVOR LECLERC
(Atlanta , , Georgia) , Process and orderin nature; J O H N B . C O B B J R .(Claremont, California), Whiteheadand Natural Philosophy; D O R O T H YEMMET (Cambr idge ) , Whitehead'sview of causal efficacy; G E O R G E L .KLINE (Bryn Mav/r , Penn.) The sys-tematic ambiguity of some key white-headian terms; H U B E R T H E N -DRICHS (Bie le fe ld) Bemerkungen zueiner M oglichen B edeutung der Orga-nismisch en Philosophie Whiteheadsfür die Theoretische Biologie; R E T O
LUZIUS FETZ (Genf ) , Whiteheadskritik der Traditionallen Metap hysik;H A R A L D H O L Z ( M ü n s t e r ) , Theconcept of potentiality: Aristotle, Sche-lling and Whitehead; H U B E R T U SG . H U B B E L I N G , Whitehead andSpinoza; W I L L I B R O R D W L T E NS.J . (Amsterdam-Roma), Whiteheadon H ume's Analysis of experience;F R I E D R I C H R A P P ( B e r l í n ) , Diekategoriensysteme von Whitehead, He-gel und Heidegger; MICHAEL WEL-KER (Tübingen) , Whiteheads Vergot-tung der Welt; J A N V A N D E R V E -KEN (Lovaina) , Whiteheads God isnot «whiteheadian» enough.
(G .B .S . )
EL BASILISCO 9 1
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 92/100
Conferencia sobre
la racionalidad enla tradicióncalvinista
D e l 3 a l 8 d e A g o s to d e 1 9 8 1 s e c e
l e b r ó e n T o r o n t o ( O n t a r i o , C a n a d á )
la Conferencia on Rationality in the
D e l 3 a l 8 d e A g o s to d e 1 9 8 1
s e c e l e b r ó e n T o r o n t o ( O n t a r i o , C a
n a d á ) l a Conferencia on Rationality in
the Calvinian Tradition. E s t e e n
c u e n t r o , e n e l q u e p a r t i c i p a r o n u n
c e n t e n a r d e e s p e c i a l i s t a s , e s t u v o p a
t r o c i n a d o p o r e l Calvin College d e
G r a n R a p i d s , M i c h i g a n , la Free Uni-
versity d e A m s t e r d a n y e l Institute
for Christian Studies d e T o r o n t o .
C o m o a f i rm a n l o s o r g a n i z a d o r e s e n
l a p r e s e n t a c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a , e l
c a l v i n i s m o s i e m p r e h a s i d o u n m o v i
m i e n t o q u e h a t e n i d o m u c h a s m á s
r e p e r c u s i o n e s q u e la s q u e s e r e d u
c e n a l d e s a r r o l l o d e u n a t e o lo g í a o
u n m o d o d e v i d a d i f e r e n t e . D e s d e
s u s c o m ie n z o s h a i n f l u id o e n la s t e o r í a s s o b r e l a r a c io n a l i d a d h u m a n a y
so br e la na t ura leza de la f ilosof ía ,
c o m o s e ma n i f i e s t a e n d o s t r a d i c io
ne s f ilosóf icas d i f e re n te s : la do c t r i na
de l <<common sen se» e sc oce sa y e l
p e n s a m i e n t o < ' re f or m a t io n a l» h o l a n
d é s . A l e s tu d io d e e s t a s c u e s t i o n e s
e s t a b a p u e s c o n s a g r a d a l a r e u n i ó n .
L a s p o n e n c i a s , p u b l i c a d a s e n u n v o
l u m e n , s e a g r u p a n e n d o s g r u p o s .
A q u e l l a s q u e t r a ta n l a c u e s t i ó n d e s
d e e l p u n to d e v i s t a h i s t ó r i c o , y l a s
q u e s u p o n e n p o s i c i o n e s a c t u a l e s s o
b r e p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s . L a s
p r i m e r a s f u e r o n l as s i g u i e n t e s : C h a r
l e s P a r t e e , Calvin, Calvinism, and
Rationality; D e w e y J . H o i t e n g a J r .,
Calvin s Doctrine of the knowledge of
God; N i c h o l a s Wolterstorff, Thomas
Reid on Rationality; P a u l H e l m , Tho
mas Reid, common -sense and calvinism;
A l W o l t e r s , Dutch Neocalvinism:
worlview, philosophy and rationality;
J a c o b K l a p w i j k , The Dutch Neo-Cal-
vinistic Tradition and Rationality.
L a s s e g u n d a s : W i l l i a m P . A l s -
t o n , The P lace ofReason in the regula-
tion of belief; P e t e r A . S c h o u l s , Onthe Nature and Limits of Rationality;
H e n d r i k H a r t , Rationality and Com-
mitment, Sketch of a framework; A r -
t h u r F . H o l m e s , Commitment and
Rationality; D . F . M . S t r a u s s , The na
ture of Philosophy; H e n r y P i e t e r s m a ,
The nature of Philosophy; J o h n M .
F r a m e , Rationality and Scripture;
N . T . v a n d e r M e r w e , Rationality
and Scripture; A lv in P l a n t i n g a , Is be
lief in God Properly hasis?; R o y
C l o u s e r , Religious language: a new
look at an oíd problem.
( G . B . S . )
, CONGRESODEJJBORIAY
MEWDOWGIADE LAS CIENCIAS Sociedad Asturiana de Filosofía
El o bje to de este Congreso de T eoría y Meto dología de las Ciencias es e l de propiciar en cuentros interdisci-plinares sobre cuestiones metodológicas y fomentar los estudios e investigaciones sobre filosofía de la ciencia .
N o se tra ta de un a reunión f ilosóñcapara f ílósofos, s ino de un intercambio de planteam ientos e informaciónentre especialistas (en este caso en Física, Geografía y Psicología) y estudiosos de los métodos, estructura yvalid ez d e las c iencias. El propós ito de los organizadores es inst i tucionalizar este t ipo de en ctientros cara a l
f u tu r o .
SUM AR IO DEL V OLUM EN DE AC TAS (Ponencias, comi in icac iones, co loquios)
M A R I O B U N G £ "Epistemología de las ciencias naturales: La Psicología com o ciencia natural»CARLOS PARÍS < Posición de la ciencia en el complejo cultural»MAN UEL GARCÍA VELARDE -Estructuración y cooperatividada partir del desorden»G USTAVO BUENO -El cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas» ^LEÓN GARZÓN "Evolución histórica dé la metodología en el estudio d e la física nuclear»ALBERTO HIDALGO -Teo ría de ia organización y teoría de sistemas» .JUAN RAMÓN ALVAREZ - Sistemas, esquemas y organismos»MIGUEL PERRERO MELGAR -El problema de la realidad en lamecánica cuántica»HORACIO CAPEL -Problemas teóricos y eetodológicos en el desarrollo histórico de lageografía: siglos XIX, XX»G U S T A V O B U E N O
- Gnoseología de las ciencias humanas»MARIO BUNGE, MANUEL GARCÍA DONCEL, ANTONIO
Fecha de aparición: 30 Jun io 1982Prec io d e Suscripción (hasta 30 Junio): 1.000 Ptas.
F ERNANDEZ RANADA "Significado de la Física cuántica»EMILIO MURCIA "Hacia una metodología sistémica en el análisisgeográfico»SANT IAGO LÓPEZ ESCUDERO « Anticiencia en Epicuro»JULI O SEO ANE «Panorama actual de la psicología científica»MARI O BUNG E -Teoría económica y realidad económica»M. A. QUINTANILLA "Verosimilitud de las teorías»JULIÁN VELARDE LOMBRAÑA -Caramuel y la ciencia moderna»TOMAS R. FERNANDEZ «Sobre el ircesto»IGNACIO IZUZQUIZA -La actividad científica como libro: Her-meneútif^a y teoría de la ciencia»ANTOI^IO FERNANDEZ RANADA «Azar y determinismo:nuevas ideas» . . .EMILIO LLEDO «Lenguaje de la ciencia y lenguaje de la filosofía»GUSTAVO BUENO, ALBERTO DOU, MANUEL GARCÍADONCEL, LEÓN GARZÓN, EMILIO LLEDO, ANTONIO F.RA NA DA , JULIO SEOANE «Relaciones entre Filosofía y Ciencia»
Solicite SU ejemplar a:SOC IEDAD A STURIANA DE FILOSOHAApartado 952 • O V I E D O
92 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 93/100
CressweII
VI. Godelier
útiles de encuestiy de análisis
antropológico!E DI T O RI A L F UNDA ME NT O
R. CressweII yG o d e l i e r
Ú t i l e s de encuestay de análisisa n tr o p o ló g ic o s .
Ed . Fundam en tos ,1 9 8 1 .
Un con jun to de exposiciones metodológicasd e muy diverso in terés (desde un capítulo de-d icado a indicar como se hace una ficha bi-bliográfica a cargo de R. Cressewel l , en dond e se en t r a en detalles que algún psiquiatrallamaría oligofrénicos) doce «antropólogos»t i e n e n la caridad de m os t r a rnos los instrum e n t o s de su polimórfico trabajo: técnicas decr ía , métodos de registro históricos etc.
PAPERSRÍVBIADH S O C I O L O G Í A
PUBUCAI» I'I»U 1,'NrV.IiRSITM'j\l;T<>MOMi\ DE BAKCfJ.C3NA
P a p e r s
R e v i s t a de
S o c io lo g ía
Unive r s idad deBarce lona 1981.
P e n í n s u l a . N ú m e r omonográf ico sobreA nda luc í a ( 1 6 ) .
U n o de los finitos que han producido las
au tonom ías es el interés por el planteamientoy análisis de las cuestiones metafísicas mást radic ionales , muyeq>ecialmente las cuestiones re la t ivas alpr incipio de ident idad. En es ten ú m e r o de Papers se aborda el problema dela identidad andalu2a y se aplican herramienta s tan poderosas como puedan ser lo la An-tropología científica para resolverlo. Nos que d a sin em bargo la duda de si es t e pode r -esmás bien el de una droga alucinógena queeld e unaverdadera herramienta .
Juan A ntonio Llórente
' Historia crítica
la Incjiíisició» en Espa
J u a n A n t o n i o
L l ó r e n t e
H is to r ia delaIn q u i s i c ió n enE sp a ñ a
H i p e r i ó n , 1980.
4 vols .
L ib ros Hipe r ión , ha tenido la buena idea dereeditar esta obia clásica prácticamente inacces ible pero insdispensable , aún cuando seamuy discut ida , para todo aquel que esté inter e sado en la Histor ia de esta famosa insti tuc ión . Se echa de m enos eri esta edición unaIn t roducc ión en laque seexpusiese el estadoactual de la cuestión en relación con la obrad e l que fue Secre tar io de la Inquisición dec o r t e de M adr id .
I ft C ,
Ít
• J e s ú s M^Vázquez ye q u i p o
Los g itanos enM u r c i a , hoy, 1980
D e p a r t a m e n t o deEtica y Sociologíad e la Univers idadde M urc i a . 1981
«El contenido de este trabajo se polariza enel análisis, capítulo por capítulo de los anteceden tes his toriográficos , del cuadro demográfico ac tual , de la realidad de la familia gitana,d e la problemát ica habi tac ional , de lo profes ional y socioeconómico, de lo educacional,d e lo social cívico, del aspecto de sanidad eh ig i ene , del de lo religioso y ético y, en fin,d e la imagen que de los gitanos cabe apreciaren la sociedad murciana» Es un trabajo serioe i n t e r e san t e .
Un pequeño m anua l o r i en t ado a presentar
c ier tos conceptos y experiencias relativas a lasre l ig iones desde el p u n t o de vista de la An-
t ropología cul tura l , quese lee congusto, aunq u e el l ibro no tenga mayor importancia.Unas breve relaciones bibliográficas acompañan a sus dos capítulos.
H.S. EyscnckLa desigualdad del hombre
m<^
Eysenck
La desigua ldad delh o m b r e
A l ianza Edi toria l ,1 9 8 1 .
Colecc ión de Ensayos, yaconocida , que ofrece t raducida A l ianza Univers idad en los queEysenck desarrol la puntos muy impor tantesdiscut idos por laPsicología y la A ntropología:las polémicas entire ambientalistas y geneticis-tas, el análisis del significado de los tests dein te l igencia , desde un p u n t o de vista opera-cionalista etc. Es im l ibro impor tante .
José Fcrrater MoraPriscilla CohnEtica aplicadaDel a b o r t o í ^ j E T O t e n c i a
José Fe r r a t e r M oray Pr isc i la Cohn
Etica apl icadaA l ianza Edi tor ia l ,1 9 8 1 .
Sie te cues t iones con un P re lud io sob re elc o n c e p t o de Etica en las que se susci tan prob l em as de lamás urgente actualidad: desde elabor to ha s t a lapornografía, desde la eutanasiahas ta los derechos de los animales. El l ibrop r e s e n t a una originalidad en el desarrollo delos temas: cada capítulo ofrece los pun tos devista de cada uno de los autores desde dosperspect ivas di ferentes . En un próximo nú-m e r o de esta revista aparecerá una reseñam ás am püa .
Erik Schwimmer
Religión y Cultura
Ed. Anagrama,Barcelona 1982.Traducción: AlbertoCardín.
La polémica
Leibniz-Clurke
íidiáíhj
deEloy Rculti
T
Eloy Rada
La polémica deLeibniz-Clarke
Taurus, 1980.
Eloy Rada nos ofrece una traducción de las
car tas de Leibniz-Clarke; muy opor tunamenteapa ren t e en es te país dado que la vieja traducc ión de A zcá ra t e es prácticamente inacces ible para el gran públ ico. La traducción es,según nos t iene acostumbrados el traductor,muy cuidada, y la Int roducción que anteponea las Cartas, en laque trata de las raíces de lapo lém ica , esmuy formativa e interesante.
JaniesA.,
' SchellenbergLos lundadores
delapsicólogíá...cr' social „ _ J a m e s A.
Sche l l enbe rg
Los fundadores dela Psico log ía soc ia l
A l i anza Ed . 1981.
Una in t roducc ión , sinmayores pre tens iones ,a la o b r a de lo que el autor considera los pa-dres fundadores de la Psicología social: S.F r e u d , G.H. M e a d , K.L ewin y B.F. Skinner .A ú n c u an d o sea muy discutible y «corporati-vista» esta globalización, las exposiciones es-t án docum en tadas y son in teresantes . A comp a ñ a el t ex to del l ibro una bibliografía selecta .
E L B A S IL IS C O 93
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 94/100
•M, Teresa Suero Roc a
Militares republicanos
de la guerra de España
^tW^^^
--•^^€
M. Teresa Suero Roca
M i l i t a n t e sr e p u b l i c a n o sd e l a g u e r r ad e E s p a ñ a
•Península,Barce lona 1981 .
Ira Buchle r
E s t u d i o sd e P a r e n t e s c o
Anagrama,Barce lona 1982 .
F . Pi y Margall
L a R e a c c i ó ny l a r e v o lu c ió n
A n t h r o p o s ,Barce lona 1982 .
Franco C-; "• i
M5qia,ta!j«ría
Franco Card in i
M a g i a ,b r u j e r í ay s u p e r s t i c ió ne n e l O c c i d e n t em e d i e v a l
Penínsu la ,
Barce lona 1982 .
F e r n a n d oSoria Hered iay Juan Manue lAlmarza-Meñica (Dir)
A r t e c o n t e m p o r á n e oy S o c ie d a d
San Es teban ,
Salamanca 1982.
E.J . Hobsbawn
L a E r ad e l c a p i t a l i s m o
G u a d a r ra ma ,
Barce lona 1981 .
José Luis Gallardo
B a b e l - in - s u la r i a ,e n s a y o s d es e mió t i c a l a c a n ia n a
S e min a r io<• Mil la res Carió» .Las Palmas, 1981.
^ J L A N I \ l < ( í V, V ic t inu i i J> iiii.r|.VrKIugí» ilf h i n
Juan Larra
V í c t i m a s d e a y e r ,v e r d u g o s d e h o y
F u n d a m e n t o s ,Madrid 1981 .
Los ahógalosybsoeiediíi
i i i iustr ialÁngel SCaraga/a
Ánge l Zaragoza
L o s a b o g a d o sy l a s o c ie d a di n d u s t r i a l
Pen ínsu la ,Barce lona 1982 .
.4 M iz iSstvsx í l; DatfldDickson
Tecnologíaalternativa
X I' i^ fe Mo-Kfcs 'w
David Dickson
T e c n o l o g í aa l t e r n a t i v a
H . B lu me ,Madrid 1980 .
Hem Wdlm
PstcGÍcgíif y educaciónLas ^Mjnx^OKS d;
Es pocAk!^ a ií: Txm-tsixiH e n r i Wa l lo n
P s i c o l o g í ay e d u c a c i ó n
Pablo de l Río ,Ma d r id 1 9 8 1 .
pipliiPlG a s p a r Me lc h o rde Jove l lanos
C a r t a s d e l V ia j ed e A s t u r i a s
E d . d e J . M. C a s o -G Ie zAyalga ,Salinas 1981.
Frangoise Castel /Robert Cas te l /
Anne Love l l
L a S o c ie d a dP s i q u i á t r i c aa v a n z a d a
A n a g ra ma ,Barce lona 1981 .
A lb e r to C a rd ín
L o m e j o re s lo p e o r
Laertes ,Barce lona 1981 .
roSl! MAIltV .VSJOIXZ
VALORES
José María Méndez
V a lo re s É t i c o s
Estudios de AxiologíaMa d r id .
FRIEDRKH StETZCBQ100T.SftU>M£
DOCVMEÜTOSBE VN
ENCUEimtO
\kr
Friedr ich Nie tzsche /L o u A lo me /P a u l R e e
D o c u m e n t o sd e u n e n c u e n t r o
Laertes ,Barce lona 1982 .
L a i n f r o d u i Á - i i
I - « •« I C
P - R--
\^* ' <
P e d ro R ib a s
L a i n t r o d u c c i ó n
d e l m a r x i s m oe n E s p a ñ a
Ed. de La Torre ,Ma d r id 1 9 8 1 .
(•"Eiiu; te E mi le D u rk h e im
H i s t o r i ad e l a e d u c a c ió ny d e l a s d o c t r in a sp e d a g ó g i c a s
La P ique ta ,Madrid 1982 .
9 4 E L B A S I L I S C O
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 95/100
T H E O R I Á , Revista de teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia, sepublicó entre 1952 y1955, gracias al entusiasmo de su fundador y director, el profesor MIGUEL SÁNCHEZ MAZAS. Larevista THEORIA es un punto de referencia inexcusable para conocer el desarrollo y la posteriorevolución de la lógica, la teoría de la ciencia y las modernas corrientes defilosofía en España.Treinta años después de su aparición, PENTALFA quiere rendir un homenaje a quienes hicieronpos ib le la existencia de un pensamiento renovador en la España de los años 50, poniendo alalcance del públ ico la reedición facsimilar integra de la revista.
R E E DICIÓN FACSIMILAR INTEGRA, ACO MPAÑA DA DE UN ESTUDIO PRELIMINAR YDENUMEROSOS Í N D I C E S .
2 Volúnnenes. Más de 900 páginas (tannaño 29x21). Edición Limitada. 'Fec ho de apar ic ión; 1° de dic iembre de 1982.Precio de Suscripción (Hosto el 15 de noviembre): 3.000 pts.R E S É R V E S E S U E J E M P L A R . PENTALFA EDICIONES. Apartado 360. OVIEDO
A lo largo de los nueve númerosque aparecieron de lo revista THEORIA (1952-1955) , se publicaronartículos de números autores entrelos que cabría destacan
ALVAREZ DE LINEA, AntonioBARRACLOUGH, NormanBELGRANO, JuanBERNAYS, PaulBU\ZQUEZ MARTÍNEZ, José iVIaríoBOHR, NielsBRAITHWAITE, R.B.BUENO, GustavoCABA, PedroCHRISTIAN, CurtCÓRDOBA, JoséCRESPO, RamónCRUZ HERNÁNDEZ, ÍVliguelDE KONINCK, CtiarlesDIEZ ALEGRÍA, José iVlaríaDIEZ BLANCO, AlejandroD'ORS, EugenioDRUDIS BALDRICH, Raimundo
ECHARRI,-JaimeEINSTEIN, AlbertFERRAN, JaimeFERRATER IVIORA, JoséFEYS, Robert .FRANKEL, CharlesGALIANA, Gregorio RafaelGARCÍA BACCA, Juan DavidJAPERS, KarlLAIN ENTRALGO, PedroLASCARIS COMNENO, ConstantinoIVIARTIN-SANTOa LuisMILLAN PUELLES, Antonio
•OPPENHE IMER,J. RobertPALACIOS, JulioPAR ÍS , Carlos
PEIVIARTIN, JoséPÉREZ BALLESTAR, Jorge
PÉREZ NAVARRO, FranciscoPINILLOS, José LuisREY PASTOR, JulioRODRÍGUEZ HUESGAR, AntonioRUSSELL, BertrandSÁNCHEZ MAZAS, MiguelSÁNCHEZ DE ZAVALA, VíctorSCIACCA, Michele F.SPENCER JONES, SirHarold
URMENETA, Fermín deVON WEIZSAECKER, C.F.WHITE, LL.ZARAGUETA, Juan
EL BASILISCO 95
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 96/100
^
AZCARATE \ CORRAL, Patricio de (1861)Expo sición histórico-.crítica de los sistemas filosóficosmodernos y principios de la ciencia ISBN 84-85422-10-4
' Pentálta Micíücdíciones'Apartado 360OVIEDO (España)
r d e 4L - 1
PENTALFA
11
fflm
m
a
O Ü
Q S
Üü
tí
n
ü Q
O D
• & n i í i S@K
IDÜDo yQ ¿
Q D
ü &
a
zB O
m
Ü
J Q
n! r
E Z ]
R
Ü J
E
B C
lu .
X
^ P e n t a l f aMicroedíc ionesTÍTULOS PUBLICADOS
(Mayo 1982)
Serie Revistas
R-1 EL BAS ILISCO, n° 1-6 (3microfichas) ISSN 0210-0088.
Serie Libros
L-1 PATRICIO DE AZCAR ATE Y COR RAL, «Exposición histórico-crítica delos sistemas filosóficosmodernos y principiosde la ciencia» 4 volúmenes (1861) (4 microfichas) ISBN 84-85422-10-4.
Serie tesis Doctorales en Mícrofi-
cha ISSN 0211-6278
TDM-1 JULIÁN VELARDE LOM-BRAÑA, «Gnoseologíade la Gramática Generativa» 325 págs. (1 micro-ficha) ISBN 84-85422-06-6.
TDM-2 JOSÉ MARÍA FERNANDEZ CARD O, «El,funcionamiento de los personajes en las tres primeras novelas de Robbe-
Grillet» 479 págs. (2 microfichas) ISBN 84-85422-07-4.
TDM-3 MARÍA LUISA DONAIREFERNANDEZ, «Estructu-
^
P E N T A L F A
M I G R O E D I C I O N E SBOLETÍN P EDIDO DE M ICROFICHAS
Nombre
Dirección^
Población . „_„
Desea recibir las siguien tes publicac iones e n Microfícha:
E je mp. Titulo, número o ISBN
FORMA DE PAGO
• Giro Postal n** dirigido a la Cuenta
Corriente P ostal n.** 2355422 de la Caja Postal de Ahorros.• Envió contra reembolso (80 ptas. de gastos, en envíosinferiores a 1500 pesetas).
• Adjunto talón bancario. n.' _ (añadir100 ptas. para gastos bancarios).
PRECIOS
N. "m c f c h
12345678
910
P a r t i
c u l a r e s
20 030 04iH»
50 060 070 080 090 0
lOOO1100
LibreríasInstituc .
40 060 080 0
10001 2 0 0 '14001600IfiOO
2 0 0 02 2 0 0
E x t j r o( O O I O I M
51015202530854 0
4550
Las librerías disfrutan de un 25 */o de descuento.
PENTALFA EDICIONES - Apattado 360- Oviedo (Espoño)
TDM-7
ra de la Épica francesa yfuncionamiento de lospersonajes femeninos»538 págs. (2 m.) ISBN84-85422-08-2.TDM-4LUIS TASCON ALVAREZ,«Aportaciones al conoci
miento d e las comunidades silicícolas de PoaBulbosa en la provinciade León» 380 págs. (3microfichas) . ISBN 84-85422-11-2.TDM-5EMILIO LÓPEZ MEDINA«Fundamentos de unalógica simbólica de: lacontradicción», 136 pgs.(1 microficha) ISBN 84-85422-12-0.
TDM-6MARÍA AURORA ARAGÓN FERNANDEZ, «Launidad estructural de losLais de Marie de Fran-ce», 530 págs. (2 micro-fichas) ISBN '84-85422-13-9.PAULINO GUTIÉRREZALONSO, «Utilización deThB y descendientes deradon en el estudio delas propiedades difuso-ras de la Baja atmósferaen un núcleo urbano».219 págs. (1 microficha)ISBN 84-85422-14-7.
CARLOS GONZÁLEZFERNANDEZ, «Contr ibución al estudio de la estabilidad vertical de laatmósfera de un n úcleourbano empleando el radon como trazador» 188págs. (1 microf.) ISBN:84-85-422-15-5. .
TDM-9 JOSÉ MANUEL PÉREZIGLESIA, «Contribuciónal estudio de la fuentede iones grandes positivos en el núcleo urbanode .Oviedo», 284 págs.(1 microficha) ISBN : 84-85422-16-3.
TDM-10 URBANO VIÑUELA ÁNGULO, «El pensamientopolítico y social de James Fenimore Cooper:
características y funciones del gentleman y eldemagogo», 321 págs.(1 microficha) ISBN: 84-85422-17-1.
TDM-8
96 EL BASILISCO
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 97/100
L E f f i N E
EDia ON TRILINGÜEJNTRODUCaON DE GUSTAVO BUENO•niADUCaON DE JULIÁN VELASDE
CLASICOS EL BASILISCO
La Monadohgía es la ob ia madura de Leib-niz (1646-1716), en la cual (jieda expaeSOi, enbrevísimas síntesis, su concepción global del universo, la concqx»5n d e uno d e los más genialespensadores de todos los tíoifios. En la AfatKKÍ>-hgia resuenan todos los motivos que Leibniz hatocado a to laigo de su riquísima > ^ intelectual—Leibniz es el inventor de la primeía máquinaanalógica de ca kular, p eto también el promotorde la unión de las Iglesias, es el creador delcálculo infinitesnnal, peto tanbién uno de lospbneros de la lógica simbólica, eooocmista yteólogo, d^)lcmático,...—.
En cualquier caso, la Monadohgía nos ofrecelas líneas maestras de un sistema ülosóGco queno se ago ta en Leibniz, porque desarrolla una delas pocas alternativas entre las cuales es precisoescoger, po r tanto, unb d e los esquemas generales con los cuales es-preciso contar. La concepción monadológica del Mundo antecede y sucedea Leibniz: -Le^niz es quien la bajbnnulado deun m odo característico y, por asi decir, clásico.Por esto, la Monadología, se convierte en la exposición de uno de los grandes patadi^nas, tantode la concepción del mundo con » de la propia investigación cénttGcá en los más diversos cam p»(biológicos, físicos, económicos, lingüísticos).
La presente edición no sólo nsproduce en&cssnil el boirador del propio Leimiz, sino también las ediciones ot^jiáles en fiancés y en latm,acompañadas de una tiaducdón emanóla muyescnqxilosa del Dr. D. Julián Velaide Lombraña.La traducción va anotada cuidadosamente p or elpropio traductor. Una intioduccióh de GustavoBueno Martínez pretende estableceer las coordenadas mniimas para una lectura de la Mon<KÍ>/r>gía desde nuestro presente.
Esta edición, que presenta Clásicos El Basilis-co es ia primera edición ttiliiSLie q ue se publicaen España o fiíera de ella.
160 Págs. P.V .P. 450 P tas.(Suscriptores de EL BASILISCO, 360 Ptas.)En su librería o pidiéndolo a:
Pentalfa Ediciones / Apartado 360 / OV IED O
Miguel Perrero
CINÉTICA DEL REVELADODE LAS TEIAZAS
DE FISIÓN EN VIDRIOS
COLECCIÓN EL BASILISCOPENTAU-A
• La Editorial Peiitalja ofrece el estudio de Miguel Feírero
sobre la Cinética del Revelado de las Trazas de Fi-
sión en Vidrios, realizado en el Departamento de Física
Nuclear d^ la U niversidad de Oviedo, que dirige el Dr.
León Garzíin.
En la in vestigación que publicamos se ponen en juego los
principales mecanismos gnoseológicos de una construcción
cietitijica. N o se trata m eramente de describir los hechos,
ni tampoco de aplicarles modelos, sino, no s parece, de poner
en conexión unos materiales ¡recogidos mediante dispositi-
vos artificiosos: con otros convergentes a fin de obtener si es
posible ajustes numéricos (identidades sintéticas) no ya po rtanto entre el modelo y la realidad, sino entre las diferen-
tes partes d e la realidad que aparece en el marco de análi-
sis.
7 5 p á gs . P . V . P . : 3 0 0 P t a s .
Otros'títulos
' Gustavo Bueno , «La Metafísica
Presocrdtica» (Historia de la Filosofía 1) P.V.P. 850 Ptas.
José Peano «Los Principios de laAritmética» (Clásicos EL BASILISCO) P.V.P. 400 Ptas.
Platón, «Protágoras» (Clásicos ElBasil isco). Edición bil ingüe. Trad.de Jul ián Velarde. Comentar io deGustavo Bueno. P .V.P. 550 Ptas.
(Suscriptores deEL BASILISCO:disfrutan dé un 20%de descuen to )
ELDirección ; . . .Población .....;.;.
Forma de pago:
PENTALFA El
BASILISCOBoletín de Suscripción
Se suscribe a EL BASILISCO por seis números (un año)Tarifa die suscripción: España: .L 50 0 pt s.
Extranjero: 2.000 pts.
A partir del núm ero .;; inclusive
• G i r o postal n° Fecha ;dirigido a «El Basilisco, cuenta corriente postal,
n» 2355422 de Oviedo»• Ad junto talón bancario n''MCIONES - APA RTAD O 360 OVIEDO (ESPAÑA)
EL BASILISCO 97
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 98/100
T E S I S D O C T O R A L E S E N M I C R O F I C H AI .S.S.N. 0211-6278
Una de las tareas que se ha propuesto Pentalfa Microedi-Ciones desde et comienzo de sus actividades en él campo de lmic ro f i lm , es la de formar una Colección de Tesis Doctoralese n MÍ Gr o f i Gh a . Lo s elevados costes de las ediciones tradicionales y la especiolizoción que frecuentemente alcanzan trabajos de este tipo ( lo cual tiace disminuir su demanda), han c on denado a muchas tesis doctorales a una pequeña difusión eincluso, en gran número de casos, a permanecer inéditas. Lo grar , p o r otro parte, copias de tesis doctorales,, no necesariamente muy antiguas en el t iempo, se hace para el investigadortarea sumamente difíc i l; e imposible cuando lo que ocurre,m á s de lo que fuera de desear, es que multitud de tesis doctorales permanecen ignoradas por la comunidad investigadora. Ysi otros países ha n frotado de resolver estos problemas m ediante la con jugac ión de las técnicas de la informática aplicada s a la documentac ión y los sistemas de microf i lmaclón, o b
teniendo óptimos resultados, en e L ámbi to de la ciencia hispan a , la situación se mantiene en toda sü crudeza.
Para intentar paliar, a l menos en paité, este lamentable estado de cosas, surge la Colección d e Tesis Doctorales e n M i -crof icha . Se considerarán para su edición Tesis Doctorales yM em o r i a s de Licenciatura, de cualquier disciplina, independientemente de la fecha de su elaboración o Universidad en
que hayan sido presentadas, sean o no inéditas y que preferentemente estén escritas en lengua española o que, en todo caso,hagan referencia a la cultura hispánica^
Si desea que su Tesis Doctoral sed publicada en la serieTesis Doctorales en Microf ícha, solicite información detalladoa : " • •
P E N T A L F A • A p a r t a d o 3 6 0 - O V IE D O ( E s p a ñ a ) .
CENTRO DE INVESTIGACIONESSOCIOLÓGICAS
Calle Pedr o Teixeira, 8 - 4°Madrid, 20 (España)Teléfono 456 1261
REVISTA ESPAÑOLADE INVESTIGACIONES
Direc to t : Rafael LÓPEZ PINTORConsejo Asesor:
Carlos Alba Tercerdor, Isidoro Alonso Hinojal, Francisco Alvira Martín, Osear Al-zaga Villaamil, Julio Ca ro Baro ja, Jua n José Castil lo^ Jos é C azorla Pérez, Juan DiezNic olás , María Angeles Du ran H eras , Jorg e de Esteban, Man uel García Ferrando,José A. Garmendia Mart ínez , Sa lvador Giner de Sanjul iá r i , Manuel Gómez Reino yCarnota , Juan González Anleo, Pedro González Blasco, Luis González Seára , JoséJ iménez Blanco, Emil io Lamo de Espinosa , Jesús Leal Maldonado, Juan J . LinzStorch de Grac ia , Carmelo Lisón Tolosana , Luis López Guerra , Antonio López Pina , Enr ique Mart ín López , José Luis Mart ín Mart ínez , Manuel Mart ín Serrano,Amando de Miguel Rodr íguez , Jesús M. de Miguel Rodr íguez , Car los Moya Val-gañón, Ale jandro Muñoz Alonso, Francisco MunUó Ferrol^ Benjamín Oltra y Martín de los Santos, Alfonso Ortí Benlloch, Víctor Pérez Díaz, Esteban Pinillá de lasHeras , Juan de l Pino Artacho, Manuel Ramírez J iménez , Luis Rodríguez Zúñiga ,Jul ián S^tamaría Osor io, Eduardo Sevi l la Guzmán, Car lota Solé , Ignac io Sóte ló,Jo sé F. Tezanos T or ta jada , José R. Torregrosa P er is , Jose p Val les , José Ver ica t yJosé V ida l Beneyto .
Centro de Im ^ig ad cries Sodd<%icas
EL BASILISCO 98
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 99/100
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/bas113 100/100
CARÍSIMO EN CRISTO:
AQUÍ TE ENVÍO UNA MENTIRA PIADOSA:
DOS COSAS IGUALES
A UNA TERCERA SON IGUALES ENTRE SI
EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es