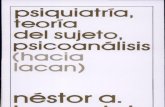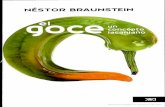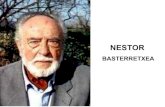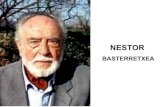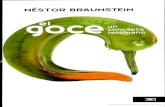Braunstein Nestor a, Lacan, El Lenguaje y La Linguisteria.
-
Upload
davidtellezlandin -
Category
Documents
-
view
135 -
download
4
Transcript of Braunstein Nestor a, Lacan, El Lenguaje y La Linguisteria.

LAC AN, EL LENGUAJE Y LA LINGÜISTICA: LINGUISTERIA
|141]
Néstor A. Braunstein*
En su artículo Sobre el sueño de 1901 Freud escribía: “ Ahora bien, si prosigo para mí mismo el análisis, sin preocuparme por los otros (a quienes, en verdad, una vivencia tan personal como mi sueño no puede en modo alguno estarles destinada), llego a pensamientos que me sorprenden, que yo no había advertido en el interior de mí mismo, que no sólo me son ajenos sino también desagradables, y que por eso yo querría im pugnar enérgicamente mientras que la cadena de pensamientos que discurre por el análisis se me impone de manera inexorable” (V: 654).
Este párrafo octogenario será un punto de partida, tan bueno, tan arbitrario y tan insuficiente como cualquier otro, para empezar a des-pedir un discurso sobre las entreveradas relaciones del pensamiento lacaniano con el lingüístico. Un discurso que, bueno es aclararlo desde ya, no proviene de un lingüista sino de un psicoanalista que se acerca desde afuera a un cam po que le es ajeno con la intención confesada de extraer de allí elementos conceptuales capaces de fecundar su propia práctica y, nutrir su teoría del inconsciente, que se
• AVr/or Brnumtrm. (Argentina). psicoanalista. coautor de Piitolofin létohgfa t rim tia .
pub licado orig inalm ente en la A rgentina (1974) v luego en M é x ico (19751: autor d r
P i iqumlrirt. Irorin tir! i virio. p iH o nn áh m (1980) Se dedica tam bién a la docencia

[142]
acesca para aprender y debe estar a ten to a intenciones menos confesables, sibilinas, las de enseñar, las de anexar. Y con otra salvedad más, la última antes de la siguiente: que la visión que se abordará de la lingüística es parcial, unilateral, en tanto que sólo se considerará a la lingüística de raigambre saussuriana dejando para o tra opo rtun idad la reflexión teórica sobre las no menos conflictivas relaciones del pensamiento lacaniano con la g ram ática generativa.
Y es hora de volver al párrafo de Freud: los pensamientos se encadenan unos a otros y ellos “d iscu rren” , hacen discurso, son discurso. El yo asiste sorprendido al despliegue del discurso. No reconoce allí lo propio; el discurso que tiene que escuchar, es Freud mismo quien lo subraya, es ajeno, por lo tanto es de otro, y es desagradable, el yo querría apartarse de ese encadenamiento, no saber nada de él. Pero el deseo del analista se sobrepone al deseo del yo. Deseo del analista que no es otra cosa que deseo de escuchar a ese otro que habla contra el yo y que así se im pone de m anera inexorable. La experiencia de asociar libremente, es decir, sin imponer ninguna coacción ni censura sobre lo que llega a la superficie de la conciencia, fuerza a Freud a adm itir una división interior en el hablante. Por un lado está la cadena de pensamientos que discurre, y por el otro está el yo que encuentra que estos pensamientos le son ajenos y desagradables. De esta puesta a prueba del discurso Freud extrae la hipótesis de la represión como “ un estado de cosas totalmente universal” (id.). El discurso del yo, el discurso cotidiano, el discurso organizado según las convenciones de la comunicación, pasa a ser sospechado y convicto de ocultamiento y disfraz de otro discurso: el del deseo inconsciente que es el que se manifiesta en aquellos puntos que para el discurso del yo constituyen accidente, anom alía. C oncretam ente, el sueño, el síntoma neurótico, el lapsus, el olvido de la palabra que se tiene “en la pun ta de la lengua” (piénsense las dos acepciones), el efecto cómico, y la risa del chiste Y del albur.
Si el discurso cotidiano es pantalla que oculta y cercena al otro y, fundam ental discurso del inconsciente, podrán y

[143)
deberán crearse las condiciones más favorables para que la pa labra sofocada pueda hacerse escuchar, para burlar la a rm ad u ra defensiva y represiva que es la estructuración convencional de la comunicación. La situación analítica está organizada hasta en sus más íntimos detalles para posibilitar el despliegue de la palabra y ese es el único norte que gula a la técnica del análisis. Psicoanalizar es levantar el ancla de la palabra, hacerla derivar, dejarse llevar por ella. Esta operación está preñada de consecuencias. El sujeto que se creía au to r de un discurso que representaba su verdad ante los otros, el yo, queda desenmascarado, como un simulador. Lo que se creía relato objetivo de una experiencia vivida pasa a ser ficción, novela familiar, mito individual elaborado por alquien que no sabe lo que dice. El sujeto está escindido y su homogénea superficie se ha transformado en campo de batalla de fuerzas contrapuestas. Allí no hay otra realidad que el discurso, y el análisis es análisis del discurso que, en el decir de Freud, deberá ser tratado como un “ texto sagrado” en el que no caben interpolaciones ni tachaduras. Es éste un postulado metodológico fundamental: toda la experiencia del análisis pasa en el cam po del lenguaje. Incitado a hablar, a u n q u e sean tonterías, aunque lo que dij?a sea trivial, incoherente o impertinente, decir, y sólo decir, todo lo que se le pasa por la cabeza (aún sabiendo muy bien que nunca podrá decirlo todo) el yo toma el timón del discurso y comienza a presentar esa superficie novelesca y mística que es la versión (la aversión) que ese yo tiene del sujeto. Arrogándose la jurisdicción de la totalidad de la experiencia del sujeto, desconociendo que su hablar es sólo parcial, que lo que él diga es obliteración de la verdad de su ser. Pero, ¿dónde podrá encontrarse esa verdad:* Obviamente no podría estar en algún lugar inaccesible e inefable de sí mismo ni tampoco en la intuición sobrenatural de quien lo escucha. Esa verdad se materializa, tiene existencia material en el discurso mismo. Pero no donde el yo cree que esa verdad está, sino en lo que despunta en el discurso cuando el yo se descuida. En los

[144]
momentos en que el discurso ve in te rrum pida su continuidad por un pensam iento considerado com o impertinente o molesto. C uando se produce una equivocación que la convención ha querido bautizar como “acto fallido” y, que es el más exitoso de los m omentos del h a b la r porque es en el que se manifiesta la verdad, una verdad sorprendente y desagradable, que es ráp idam ente acallada con una aclaración: “ perdón, quise decir. . . ” ¿A quién se le pide perdón? en tal caso, ¿quién ha sido burlado o tra icionado por la palabra insólita que se coló en la a rm ad u ra discursiva? ¿A quién “ traiciona el inconsciente”? ¿cuándo el inconsciente, según sabia expresión hoy popular, traiciona? ¿Es que el inconsciente está ahí para servir al yo o puede suceder que sea el yo el que siempre, y es su oficio, está tra icionando al inconsciente, vasto continente que Freud abriera a la reflexión contemporánea?.
Así se a rm a el encuentro psicoanalítico. Creando, tanto para el que habla como para el que escucha, las condiciones más próximas que sean posibles a las del dormir. Herencia, sí, del método hipnótico. Porque es en el do rm ir que se produce el soñar y, es el sueño el m om ento de la experiencia subjetiva en que esa función de resistencia al paso de la palabra que se llama yo está más desprotegida y debilitada. M omento en que son más perceptibles los llamados procesos primarios, cuando las representaciones se ligan unas con otras desdeñando la lógica y la organización cotid iana de su movimiento y, lo hacen en obediencia al principio del placer, guiándose hacia la realización del deseo. Pero como el sujeto no duerme puede hablar. Se posibilita así el acceso a estos procesos primarios eludiendo ese miram iento por la f igurabilidad que hace del sueño una experiencia que el sujeto vive como una sucesión de imágenes y no de palabras. Pues el sueño es, para el psicoanalista, un relato que el paciente le hace en el seno de la situación analítica. El método del análisis no se aplica sobre imágenes visuales sino sobre un texto hablado, y se llama “sueño” al relato con el agregado de todas las asociaciones que el soñante tiene con relación a cada una de
x

[145]
las partes, momentos o imágenes de ese discurso, que tiene como referente a la experiencia llamada onírica, que tuvo mientras dormía. Y los procesos primarios aparecen expresándose en un discurso. No es que estén presentes en el encadenam iento de imágenes de la experiencia onírica y de allí pasen a “ reflejarse” en el discurso hablado. Es que están presentes en la organización del sueño como imaginarización de un discurso, y de las imágenes curiosas e incomprensibles del sueño pasan al relato que se hace durante la sesión. Soñar es im aginarizar el símbolo. Contar el sueño es simbolizar la imagen. Los procesos primarios, la condensación y el desplazamiento, son los procesos inconscientes del trabajo del sueño, que permiten esta doble transformación. Así es cómo, según Freud, está construido un sueño: del símbolo a la imagen y de la imagen al símbolo. El trabajo de la interpretación psicoanalítica es el trabajo que desanda ese camino, para alcanzar la simbolización originaría, ésa que debió sufrir la erosión de la deformación onírica para que el mensaje del deseo inconsciente pudiese, disfrazándose, superar la censura de resistencia que el yo le opone durante el tiempo del dormir, de su momentánea debilidad.
Condensación: una representación ocupa el lugar, sustituye, reemplaza a muchas otras.
Desplazamiento: el acento y el interés que corresponden a una determ inada representación se deslizan sobre otras representaciones próximas a la primera. Condensación y desplazamiento son para Freud los dos modos de funcionamiento del inconsciente. Así se hace el trabajo del sueño y también, de todas las llamadas por Freud formaciones del inconsciente: lapsus, chistes, síntomas neuróticos. Pero no sólo al inconsciente se aplica esta distinción. Pues, “el carácter doble del lenguaje” es el título del segundo capítulo del conocido trabajo de Román Jakobson sobre las afasias, que comienza con estas palabras: “ Hablar supone seleccionar determ inadas entidades lingüísticas y combmarias en unidades de un nivel de complejidad más elevado”.

Es decir, que lo que hace el inconsciente y lo que hace el hablante tienen la misma estructura. Q ue el sueño y el habla operan en una dimensión parad igm ática y en una dimensión sintagmática. Que el inconsciente habla y que, sin forzar mucho la marcha, en el habla se sueña. Q ue hablar y soñar son la puesta en acción de esos procesos clásicamente descriptos por la retórica, que son la m etáfora (sustitución) y la metonimia (contigüidad).
Así puede definirse el proceso iniciado por Freud: aprendió y enseñó a escuchar el sueño como un discurso y, al hacerlo, permitió que se escuchase al discurso como un sueño. El inconsciente habla y habla siempre, habla siempre que se habla y también cuando se duerme. Es cuestión de permitirse escucharlo, de no sofocarlo. Definiéndose así la ética del psicoanálisis, motivo de otro discurso. Porque lo que hoy interesa es la relación del psicoanálisis con la lingüística a partir de la obra de Lacan, tema que no podía empezar a tratarse sin esta doble referencia previa a Freud y a un Jakobson que integra, superando, a De Saussure. El primer aporte lacaniano al tema retoma, precisamente, el descubrimiento de Jakobson de que el doble carácter del lenguaje se corresponde con los dos modos del funcionam iento psíquico inconsciente, a partir de lo cual puede formularse que “el inconsciente está estructurado como un lenguaje” .
Emplazado en esa situación experimental de la enunciación, que es la situación analítica, situación en la que se controlan todas las variables del discurso, de modo que sólo queda o debería quedar libre una variable que es el enunciado del analizando, material sobre el que operará el análisis, el analizado, desde su diván, pasa a elaborar un discurso que, como todo discurso hablado, está organizado desde el lugar del que escucha. O sea, que no se habla desde una pretendida interioridad de sí mismo, sino desde una situación en la que es necesario hacerse reconocer por el otro, por el alocutario. Interlocutor silencioso de quien el paciente tiene una borrosa imagen, a quien no puede ver, de quien no
(146]

1147]
debería conocer nada o casi nada de sus circunstancias. Un otro desconocido y taciturno, al que sólo se puede hablar suponiendo en él determinadas intenciones puesto que él no ha manifestado ninguna, fuera de la de escuchar lo que pase por la cabeza del hablante. Un deseo de saber y un saber del deseo es lo que el analizado supone que hay en el analista y hacia ese lugar de sus propias proyecciones es que él dirige su locución. Habla con él porque supone que él, el otro, sabe lo que él mismo ignora sobre su deseo. Y el otro, el analista, escucha, sabiendo que no sabe y que si algo va a aprender sólo podrá aprenderlo del que verdaderamente sabe, del inconsciente de su paciente, desconocido por ambos a la vez, y por igual. El analista, definirá Lacan, es un sujeto supuesto saber, dueño de un saber que no tiene y, que le es transferido por un sujeto supuesto ignorar, compuesto, a su vez, por una palabra que aspira a hacerse escuchar, la del inconsciente, y por una arm adura de resistencias que es el yo de las conversaciones cotidianas. Es así que tanto la transferencia como la resistencia, ejes del proceso analítico, quedan definidas materialmente como integrantes del discurso, como fenómenos pertenecientes al campo de la palabra.
El paciente habla a una imagen hecha en función de su propia subjetividad. Debido a que el psicoanalista calla, él habla a una persona que él mismo ha inventado en función de ciertos modos permanentes en que habitualmente constituye a sus interlocutores. Se proyecta y se refleja especularmente en ese otro. Llega a reconocer su propio deseo, anim ándolo en la persona imaginaria del analista. Es la transferencia. Espera y demanda del otro la fijación de metas, el otorgamiento de señales de aprobación o desaprobación, premios y castigos, reconocimiento, manifestaciones de amor, consideración y preferencia. Pero algo falla en este intento de repetición, re-petición, repetición de una petición anterior, y es que el otro no juega como todos los otros con los que se ha topado en su vida. El analista está allí, siempre neutro, como no otro, sin juzgar de nada de lo que oye. Induciendo así un

[148]
rebote de la pa lab ra que lleva al cuestionam iento del propio sujeto: ¿quién soy yo que así me expreso y por qué le estoy pidiendo al otro lo que le pido?
Al hab lar pide, y al pedir repide, repite, actualiza en la cadena significante una d e m a n d a an te rio r dirigida a alguien que supuestam ente podía responder a ella y que no lo hizo, produciendo una detención, una cierta fijación de la demanda a un cierto significante. La repetición analítica permite, de este modo, un retorno al pasado y a la m anera en que ese pasado ha sido significado por el sujeto. Debe trasmutarse la novela familiar y personal. D eberá resignificarse, rescribirse la historia. No se tra ta de volver al pasado, de una regresión, como se dice por ahí, sino de un a reactualización del pasado en el presente, en la línea de algo que será, merced al análisis, un progreso en lo simbólico. P orque la historia es esa totalización de una experiencia subjetiva que no está en el pasado, inerte ya, sino v irtua lm en te en una integración por venir. Es la forma en que el pasado q u ed a rá inscripto en el futuro. Un futuro que es de discurso pero que acabará por modificar rad icalm ente las relaciones del sujeto con su mundo.
Merced a esta experiencia de restitución de la continuidad de la historia repetida en cada caso es que el psicoanálisis ha podido elaborar una teoría de la constitución del sujeto, que es de fundam ental im portancia por sus consecuencias para muchas disciplinas, para todas tal vez, pero m uy particularmente para la lingüística. Pues h a b rá que pa rtir de la conclusión y luego rehacer el desarrollo para que este alcance se haga evidente desde ya: el hab lan te , t i habiente como probablem ente preferiría decir Lacan si fuese él hispano- hablente, el habiente, considerado trad ic ionalm ente como un operador de la lengua que emite de te rm in ado mensaje, lejos de ser el au to r constituyente de ese mensaje, está a su vez constituido por el lenguaje. El sujeto es un efecto del significante y está ubicado en tre el significante que lo constituye y el significante que em ite y que lo representa ante

[149]
otro. Unica definición propuesta por Lacan para el significante: es lo que representa el sujeto ante otro significante. Es hora de rehacer muy sintéticamente el desarrollo que impone esta conclusión.
El sujeto, psicoanalíticamente hablando, no tiene origen. Antes de nacer a la vida, antes de hablar, antes de la fecundación, es ya el objeto del discurso, del deseo y de la fantasía de los otros. Su concepción está ya regulada por el lenguaje que impone las relaciones de parentesco y define a las alianzas como posibles e imposibles según la ley, ley universal de la prohibición del incesto. Su advenimiento se hace relación, a favor o en contra, del deseo de los progenitores, estructurados ellos a su vez de la misma manera, con la misma relación de excentricidad respecto de la ley, efectos contradictorios, también ellos, del deseo de sus padres, abuelos del nuevo sujeto. El orden de la ley preside la vida del sujeto, preexiste a él y ordena su desenvolvimiento. Es la voz de Sócrates en el Cntón: las leyes son responsables del nacimiento, la alimentación, el sustento y la educación de los hombres así como de la distribución/privación de los bienes de la comunidad. El ser hum ano, su vida y su muerte, son hechos de legislación, hechos del lenguaje, antes y más allá de su ser empírico. Desde que nace el sujeto hum ano es, al igual que los organismos animales, sujeto de la necesidad. Pero la satisfacción de la necesidad hum ana es imposible, por el doble hecho de la inermidad biológica y de la organización cultural, sin el auxilio de un otro humano, regulado a su vez por el lenguaje. El recién nacido, sujeto de la necesidad, expresa su estado por medio del grito. Es el otro hum ano -llam ado m adre- el que responde al grito no intencional del niño, aportando el objeto especifico que satisface el requerimiento biológico y que, al hacerlo, permite resignificar ese grito como dem anda. La reaparición de la necesidad conduce a la repetición del grito pero cargado ahora de esta significación de dem anda de la reaparición del otro como soporte de la satisfacción anhelada. El grito ha devenido significante de

una dem anda todavía inarticulable com o palabra. La condición de este proceso es que haya un otro capaz de interpretar el grito como dem anda. Dispuesto, preparado, para responder a la dem anda sin estar obligado a ello por otra cosa más que por el orden de la ley. Pudiendo even tualm ente decir que no. Demostrando así, cuando acude en auxilio del recién nacido que, por renuentem ente que sea, quiere que el niño sobreviva, que quiere al niño. La dem anda es así de doble entrada: del niño por el a lim ento, p ron tam en te transformado en significante de la respuesta del otro a su dem anda: del adulto, de que el niño venga a satisfacer su propio deseo, que el niño desee ser deseado y nu trido por ese adulto. Sería ingenuo y contrario a la experiencia pre tender que el intercambio entre el niño y su m adre (térm ino con el que se designa aquí al adulto encargado de satisfacer su necesidad independientemente del sexo y del parentesco biológico) es intercambio de sustancias alimenticias y excrementicias. Ciertamente ese toma y daca de leche y caca existe, pero su función en el desarrollo hum ano está d a d a por el carácter que tales sustancias prontam ente asum an de ser significantes del deseo que es, como se sabe desde Hegel, deseo del deseo del otro, es decir, de los significantes del deseo del otro.
El comienzo del sujeto en la vida está m arcado, pues, por una experiencia originaria, la experiencia de satisfacción, en la que la dem anda es absoluta y recibe una satisfacción también absoluta, no em pañada por n inguna comparación con una gratificación anterior. Es el mito propuesto por Freud de una experiencia de satisfacción que deja inscripta en la estructura del sujeto una huella mném ica, que lo es de una reducción completa de la dem anda por el ofrecimiento del otro. A partir de entonces, el deseo del sujeto se canaliza hacia la repetición de esa satisfacción incondicional. Satisfacción que podrá producirse por dos caminos: a) por la alucinación que resulta de la reactivación de las huellas de esa experiencia de satisfacción, en el cam po de la realidad psíquica tal como es ilustrada por la a lucinación onírica; o
[150]

(151]
b) por la repetición de la dem anda, como grito primeramente y como palabra articulada después que se dirige al otro que es ese O tro motivo y ya para siempre desaparecido de la reducción absoluta de la demanda. La realidad psíquica aparece asi com andada por el principio del placer y el sujeto se encuentra tendido, extendido hacia la realización del deseo, que es deseo del reencuentro de una percepción, real o alucinatoria, que corresponda a la huella mnémica de la experiencia de satisfacción. Lo que quiere decir que el deseo se ubica, de entrada, en el campo del significante. Como hablante, como habiente, el sujeto articula la cadena significante como dem anda, como re-petición del objeto perdido. Sea cual fuere el objeto que se ofrezca para satisfacer la dem anda, estará siempre marcado por un menos, por una carencia que lo distingue y lo separa del objeto del deseo, orientando para siempre la imposible reaparición del objeto de la experiencia de satisfacción. El norte del sujeto, que lo lanza hacia la realidad, es un objeto inexistente que se em peña en alcanzar a través de los objetos que puede nom brar en el proceso de la demanda y que lo dejarán siempre relativamente insatisfecho, consagrado a una fuga metonímica que es la estructura del deseo hum ano en tanto que debe pasar por los significantes articulables en la dem anda. T an to es así que el deseo puede ser definido como la diferencia que queda entre lo que el sujeto demanda y el objeto ofrecido a su satisfacción. Un resto de insatisfacción, efecto del significante, que hace del habiente un ser básicamente incompleto, empujado siempre hacia otra cosa que pretende encontrar y que, al no poderlo encontrar, intenta crear en la realidad. Creación que sólo puede hacerse en el cam po del significante, de las prácticas discursivas, de un cierto trabajo sobre la materia natural previamente obrada por la práctica de los hombres, Wirklichkeit, sobre el orden simbólico, presupuesto y condición del trabajo.
Claro está que el objeto de este deseo es innombrable. Es condición del discurso a la vez que inarticulable en él. Está

[152]
sometido a una represión que es anterior a la función del lenguaje, represión originaria, que es efecto del lenguaje como estructura. C laram ente: el lenguaje como función del sujeto es secundario al funcionam iento del lenguaje como estructura anterior a toda experiencia y es efecto de esa integración de un cuerpo inerme y necesitado al orden de la cultura. El sujeto es objeto del discurso del O tro antes de ser au tor de un discurso que lo representa an te el Otro. Lacan expresa esto en fórmulas rutilantes, más frecuentemente repetidas que comprendidas: “el inconsciente es el discurso del O tro” , “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, “ lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia”, “el inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuan to transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente” y “el hom bre habla pues, pero es porque el símbolo lo ha hecho hom bre”.
Con lo que se encuentra y se restituye el sentido dado desde siempre por Freud a la experiencia del Edipo como estructurante de la subjetividad. Expresión mítica de esta inclusión del hombre en las redes del significante con renuncia al objeto originario del deseo. Aceptación de la castración con respecto a una mujer que incluye una dimensión de promesa de realización genital con otra mujer exterior a la prohibición. Y también marca de la m ujer posible por la sombra que sobre ella cae de la interdicción original haciendo que en la pulsión sexual quede siempre algo de inalcanzable e irreductible. Es Freud quien habla: “ A mi juicio y por extraño que parezca, habremos de sospechar que en la naturaleza misma de la pulsión sexual existe algo desfavorable a la emergencia de una plena satisfacción. . . Debemos pues familiarizarnos con la idea de que no es posible a rm onizar las exigencias de la pulsión sexual con las de la cu ltura . . Ahora bien, esta misma incapacidad de proporcionar una plena satisfacción, que la pulsión sexual adquiere en cuan to es sometida a las primeras normas de la civilización es, por otro lado, fuente de

[153)
máximos rendimientos culturales, conseguidos mediante una sublimación progresiva de sus componentes pulsionales. Pues, ¿qué motivo tendrían los hombres para dar empleo distinto a sus energías pulsionales sexuales si tales energías, cualquiera que fuese su distribución, proporcionasen una plena satisfacción placientei'” (XIII: 79-80).
Así, por su insatisfacción, efecto del lenguaje, el hombre habla, eslabona una secuencia discursiva, se aboca a la creación significante; él, que es creación significante y que lleva sus marcas en cada punto sensible de su piel; que con su hablar evoca un goce imposible; él, que con el placer originario y buscando repetirlo hace la realidad; él, que nace con su cuerpo entregado a un orden simbólico que lo requiere; él, que busca su placer jugando con el significante, sublimando, haciendo chistes, representando y haciéndose representar en el teatro en esa búsqueda de purificación que los griegos llam aban catarsis y que como método catártico Freud pretendió articular en los albores de su obra psicoana* • lítica. Pues el hablar, el poner en juego el significante no es una actividad intrascendente ni gratuita. Al hablar se incluye el hombre, no puede dejar de incluirse, en el orden de la verdad. Pues esa cosa que sale del hablante no es nada, es más que aire en movimiento, es representante del sujeto que exige ser reconocida como verdad. Precisamente porque pudiera no serlo, porque existe la posibilidad del engaño y de la mentira. Y también porque, necesariamente, es verdad parcial en tanto que el sujeto está partido por el significante en consciente e inconsciente. Es precisamente esa verdad del inconsciente la que el psicoanalista acecha cuando invita al sujeto a decirlo todo. Lo incita a hablar desde su lugar de reconocimiento/desconocimiento, desde su lugar de identificación especular de sí mismo, creyente y convencido de que el sabe lo que dice y que sus palabras transmiten y hacen trasparente un sentido que reside en alguna parte de él mismo y que el lenguaje, ilusión compartida por no pocos incluso entre los especialistas, está ahí para comunicar el

[154]
pensamiento. Por eso la experiencia psicoanaiítica no puede prescindir en ningún casc de una reflexión sobre el ienguaje. Porque, como ya se dijo, la verdad circula en el discurso. Pero no allí donde el hab lan te cree que está. La tarea del psicoanalista no es otra que la de favorecer su emergencia. Para lo que necesita oír pero no de cualquier manera. Debe prestar atención a las suspensiones en el fluir discursivo, a las lagunas, a lo que el sujeto considera irrupción inesperada de asociaciones que m uchas veces llevan el sello de lo desagradable, a la incoherencia de los relatos de sueño, a las homofo- nias en las que el sujeto está diciendo otra cosa que lo que cree decir, a los efectos, m uchas veces cómicos, que resultan de la fragmentación del significante, a los juegos habilitados por la polisemia. Buscando en el discurso esos efectos de condensación y desplazamiento, de metáfora y metonimia, que marcan la irrupción de ese otro discurso que es el discurso del Otro, el discurso del inconsciente, gran retórico. Pues el que habla, por efecto del inconsciente, no sabe lo que dice y dice más, siempre más, que lo que cree decir aun cuando y especialmente si pretende hab la r para no decir nada. Y porque el inconsciente intenciona siempre la realización del deseo a través del significante, eso que se expresa más claramente que nunca en la experiencia del chiste, articulación nada anecdótica del goce y la palabra.
Y la emergencia inesperada de la verdad del goce en las lagunas del discurso es lo que permite pasar de la objetivación del ser en la imagen especular (ese soy yo, dice uno y señala la superficie azogada de un cristal o un pedacito de papel llamado fotografía) a la subjetivación del ser como historia materializada en un discurso, como resignificación del pasado en que se escenificaba el deseo sin que nadie lo supiese y sin que nadie lo supiese por efecto de la censura, del Superyó, heredero del complejo de Edipo, representante de la autoridad de los padres, de la cultura , de la tradición, que se ha entronizado en el interior del sujeto y desde allí manipula las palancas de la represión y com anda el deber ser del

|155|
hom bre como ideal del yo, promesa de una gratificación futura , plena y ultraterrenal. Censura que sólo puede en tenderse en tan to que identificación con el otro como censor y como límite de lo que es, en el discurso, articulable. Pues la represión no tiene otro soporte que el discurso y por eso es que hay “ malas pa lab ras” , palabras prohibidas, transgresoras y por eso tam bién es que la transgresión está comprometida con el goce, es destrucción de un ordenam iento anterior, im pugnación de la ley, parricidio, en una palabra, poiesis, poesía. Es subversión de la ley tal como se expresa en las reglas que gobiernan el buen decir, la articulación significante, la sintaxis. Por donde se comprueba que todo buen poeta es maldito, no tanto porque se lo maldiga, lo que no deja de pasar, sino porque se lo maldice porque es buen mal decidor, saboteador de los modos estructurados del decir, evocador de un goce maldecido.
El orden simbólico preexiste, configura y coacciona al sujeto. Le ofrece también caminos para una realización posible y delimita los imposibles. El hom bre deberá tomar en él su lugar, un lugar que le es asignado en el momento del bautism o, de la imposición de un nombre propio que, antes de que él pueda hablar e independientemente de su ser, lo ubica en el p lano de la diferencia de los sexos y en la sucesión generacional. El nom bre confiere al sujeto su identidad. C u an d o hable podrá decir: “ Yo soy Ju a n Pérez”. Hay que reflexionar en el verbo. Yo soy, tú eres, él es, eso que se impuso desde el O tro en el m omento del bautismo. La identidad es lingüística. Para retomar un ejemplo célebre: el expreso Ginebra-París de las 8:45, es ése, independientemente de la locomotora, de los vagones y del personal que lo maneje y del pasaje que conduzca. Pues bien, cada habiente es para el m undo lo que el expreso de las 8:45. Nornen est ornen. Desde ese significante entregado por el Otro es que cada uno quiere hacerse reconocer. Cabe observar acá un fenómeno que constituye excepción para las tesis fundamentales de la lingüística en cuan to a la arb itrariedad del signo como

[156]
correlato de un dualism o en tre el orden de las cosas y el de las palabras. Porque el nom bre propio no representa al ser sino que lo hace. Nadie es J u a n Pérez independientem ente del nom bre que se le asigna. Ser es ser n o m b rad o por el Otro. Y ese mismo esta tu to tendrá posteriorm ente el pronombre personal “ vo” que J u a n Pérez h ab rá de utilizar para hacerse representar y reconocer a n te los demás. No hay “yo” de nadie fuera del enunc iado en que ese yo es constituido. El ser del sujeto es asim ilable así al de esas figuras que constituyen irregularidad para la lingüística: los performativos que hacm eso de que se hab la y que no existen en tan to la palabra no sea dicha. Está abo lida toda d istancia entre el signo y el referente; es más, el referente se desvanece al desaparecer su signo. El ser es un ser de lenguaje.
Y el hom bre, creado por el símbolo, habla , arma un discurso y obedece sin saberlo, com o lo dem uestra la gramática generativa chom skvana a ciertas norm as que no son, según allí se dice, inconscientes sino preconscienies en tanto que pueden ser hechas conscientes sin levan ta r n inguna represión por el sujeto de la m etalengua. Es éste el pun to preciso en que se ponen en contac to la reflexión psicoanalítica y la reflexión lingüística. La experiencia psicoanalítica transcurre íntegramente, y es ésta la ú ltim a vez en que aqu í se lo formula, en el medio de la pa labra . En el m edio en un triple sentido,
pollsemicamente. £ n el medio, com o quien dice “ medio am b ien te” , rodeada por la pa lab ra , sumergida en ella, incapacitada pa ra estar en o tro lugar que no sea en el medio de la palabra . En el m edio tam bién porque está ubicada entre la pa lab ra constituyen te del ser y la pa lab ra constituida y eslabonada por el ser del sujeto; en tre un significante y otro recordando que el significante es eso que representa el sujeto para o tro significante. Y es el m edio, finalm ente , porque no tiene otro medio que el de la p a la b ra p a ra la realización de su acción; el instrum ento , único al a lcance del analista, es la palabra. Por lo que más le vale conocer su estructura. Y saber cómo es que la p a lab ra hace no pa ra encontrar ni para

(157)
reflejar un sentido sino para crearlo por medio de su encadenam iento ya que no hay el sentido fuera de la cadena discursiva. Con lo que se llega a un pun to fundam ental de la reflexión lacaniana, nada menos que la impugnación de la noción de significación.
El trayecto puede detectarse hoy en la sucesión de los escritos de Lacan. Tom o ésta como punto de partida al diálogo Df magistro de San Agustín de donde I^ c a n extrajo la noción de que toda significación remite a otra significación y que nada significa n inguna cosa sino es en el orden del lenguaje y, en este caso, de la lengua como sistema de las diferencias entre los signos y como sistema de clasificación de esas diferencias. Si la significación remite siempre a otra significación y si esa significación sólo puede establecerse en la cadena significante, resulta claro que el signo saussuriano está irremisiblemente mal construido. Porque el significado no corresponde pun tua lm en te al significante estando ambos englobados por un óvalo y separados por una barra que se franquea en uno y otro sentido, sino la significación debe buscarse en una unidad superior al signo lingüístico que es la frase. Pero a su vez la frase va modificando la significación a medida que se agrega cada término, de modo tal que la significación depende del pun to en que se produzca la escansión, la interrupción del encadenamiento. Esto quiere decir que la asimetría del signo saussuriano inclina todo el peso de su Valor sobre la vertiente del significante y su encadenam iento mientras que el significado va fluctuando bajo el peso de la cadena significante. Y que es el último término de la frase el que confiere su valor a cada uno de los significantes que en ella entraron y que quedan así resignificados. La estructura de la frase se hace así asimilable a la del cuento según la propuesta de Poe. Todas las palabras son una preparación para un sentido definitivo y muchas veces sorprendente que estará dado por la última. I^acan llama a esto el pun to de capitonado. Punto que se encarga él de aclarar es mítico, puesto que siempre es posible agregar un

término más a la frase lo que cam biará la significación de todos los términos que en traron en su constitución. Podrá decirse: hasta que la muerte sobrevenga, cuando ya no sea posible agregar nada, cuando se cierre el ciclo de las resignificaciones y la experiencia y la historia quedan selladas, finadas. Con lo que la muerte será el Gran C apitán de la vida. Con lo que podría explicarse la im portancia que el mito ha concedido siempre a las últimas palabras de los grandes hombres y a los testamentos.
Cabe entonces preguntarse si esta prim acía del significante deja algún lugar para el significado. Esquemáticamente podría contestarse -y son muchos los que así lo han hecho- que el significado es un cero que hab rá de constituirse como un uno por efecto del juego del significante. Pero cabe llevar un poco más allá la interrogación. Si se im pugna la psicología de la conciencia que hace aparecer al significado como una realidad psicológica que es el concepto de la cosa evocada por el significante y si uno se pregunta cuál podría ser el estatuto material de ese concepto cabe una respuesta: el concepto es una huella mnémica, el rastro dejado por una experiencia anterior en la que se produjo tal “concepto” como precipitado. Es decir que la audición de un cierto significante es una cierta cadena discursiva y sólo puede evocar un concepto en la medida en que este concepto esté previamente inscripto, como huella mnémica, en el apara to psíquico. Y esa inscripción no puede existir sino es como inscripción de una diferencia, diferencia entre ese concepto y todos los demás conceptos o sistema de las huellas mnémicas. Pero, ¿no equivale esto a decir que el concepto es escritura y por lo tanto significante, significante escrito y no auditivo, grama* Y con eso la relación significante/significado pasa a ser la relación entre un significante fónico y un significante gráfico, inscrito como huella que es primordial por cuanto el significante fónico acabará recibiendo su significación por su identidad o su diferencia con el significante previamante registrado. Con lo que se abre la puerta para la pregunta
í 158]

[159]
sobre la relación de cada uno de los dos significantes con el cuerpo y con el goce. Al hab la r y al escuchar -y no hay habla sin escucha- se produce espontáneam ente un proceso de com paración entre el significante fónico producido y el preinscripto; es un proceso que podría compararse al de corregir galeras donde el texto original es un significante que ha pasado a la categoría de significado respecto del texto de las galeras que operan aquí como significante.
Es así cómo desde un comienzo, desde la carta a Fliess conocida ahora como carta 52 de diciembre de 1896, Freud consideró al a p a ra to psíquico: como una sucesión de sistemas aislados de inscripción de la experiencia más o menos accesibles a la actividad de la conciencia y que requieren para llegar a ella de una traducción, siendo el último sistema, el preconsciente, aquel en que las representaciones son representaciones verbales integrables en un discurso coherente. Y señalaba ya entonces que entre unos y otros sistemas había procesos de resistencia y /o de facilitación de la traducción. Es decir que el apara to psíquico, objeto teórico producido por Freud para d a r cuenta de la experiencia psicoanalítica, está constituido por distintos modos de encadenam ien to significante. Y sería vano buscar allí, en ese apara to , los significados; sólo pueden existir como efectos de la variable estructuración del significante. Por eso es que el trabajo analítico es trabajo sobre el significante siendo el trabajo sobre el sentido de la experiencia lo que caracteriza a las psicoterapias. Y es en esa dimensión pura del significante, estruc tu rada en la búsqueda del objeto perdido de la satisfacción originaria, que se producen los encuentros evocadores del goce. Porque nada del orden natura l consagra a los objetos del m undo real a ser fuentes de placer sino es por el cam ino de su relación, en tan to significantes, con los signifí- cates del deseo. Piénsese que los caminos de Swann y de G uerm antes no están hechos de adoquines sino de aromas, de sabores de m agdalenas, de rastros dejados en la imaginación del joven Marcel por las m iradas fugitivas de muchachas en

|160]
flor. Piénsese en el valor de la B de Balbec, Bergotte, Berna, Biabante y lo que pueden significar los nombres de personas, lugares y cosas en la estructuración de la realidad subjetiva independientemente de sus cualidades y de los efectos de satisfacción o decepción que pueden provocar. Es asi como se establecen las equivalencias y las ecuaciones significantes, creándose para cada quien la personal red de representaciones que conocemos con los nombres de sistemas preconsciente e inconsciente. Y para dar cuenta de tales equivalencias y diferencias, de tales sistemas de oposiciones significantes, es que Freud propone el concepto de libido, ancla del goce del significante en el cuerpo. No como cuerpo biológico, ese que interesa a anatomistas e histólogos, sino en el cuerpo cultivado por la palabra, en el cuerpo como soporte de la unidad imaginaria del yo, en el cuerpo que, sin preocuparse por las raíces nerviosas, se paraliza o entra en erección en las histéricas, en el cuerpo del que se enam ora el ingenuo de Narciso que no sabe que la imagen de sí la encontrará tan nítida en un brillo de m irada ajena como en todos los estanques de la tierra. Con efectos no menos trágicos pero, eso sí, más divertidos. Se trata del cuerpo de la sexualidad pero en sentido psicoanalítico, lugar que aspira a ser causa del deseo del Otro y que termina fatalmente encontrándose con lo que al Otro le falta para proporcionar ese goce.Y eso es la pulsión: empuje que conduce al sujeto hacia un significante de algo que le falta y que espera que el Otro se lo dé. “-Y dicen que usted lo tiene”-¿Yo, señor? No, señor. -Y entonces, ¿quién lo podrá tener? -E l gran Bonete”. El objeto de la pulsión no puede ser encontrado porque encontrarlo sería reencontrarlo y el reencuentro sólo podría tener lugar bajo el signo de una diferencia. El sujeto corre tras la Cosa, pero como la Cosa no hay, encuentra las múltiples cosas de este mundo. Con las que debe, a regañadientes y nunca del todo, conformarse. Es esta búsqueda del objeto regulada por el principio del placer la que comanda la actividad del pensamiento. Todo pensamiento, enseñaba Frrud, comienza por ser inconsciente v tiende a producir una

[161]
identidad con el objeto anhelado, cosa imposible, que conduce a la transformación de la realidad para que en ella se produzca, ahora como percepción, el reencuentro con el objeto. Es así que tanto pensar como hablar -no hay básicamente diferencia entre las dos actividades- son intentos de elaborar una pérdida, reparaciones, intentos de restitución en la red del significante agujereada por la falta del objeto y rem endada por medio de la metáfora y la metonimia, obras ambas del Gran Retórico. Todo esto puede ejemplificarse con el maravilloso ejemplo princeps sugerido a Freud por la observación del juego de su nietito de 18 meses con un carrete que ap a r tab a y reconducía hasta su campo visual al tiempo que expresaba su júbilo por la reaparición del mismo, significante de la madre, con los fonemas opositivos o y a que remitían a la oposición paradigm ática entre fort y da de la lengua alemana.
Se ve en el ejemplo del nieto de Freud el momento de la inclusión del sujeto en la lengua mal llamada natural y mejor llamada nacional o, mejor aún, materna, que ofrece los significantes a través de los cuales podrá él significarse, jugando con los fonemas para elaborar la separación de la madre y separando del saber de que es él el juzgado por las leyes de un significante que fatalmente lo condenan a la separación de la madre. La palabra es la consolación ofrecida a su desamparo por un estado de derelicción que es efecto del lenguaje.
Debe quedar claro en este punto que el sujeto está incluido en el lenguaje desde antes y para siempre y que, al hablar, se desvanece como sujeto quedando representado por su decir. Pero no por esto se puede prescindir de la consideración del sujeto como efecto de y como operante en la estructura. Pues es su deseo y no el deseo del lenguaje -que no lo hay- el que anim a todos los procesos de combinación y sustitución, desplazamiento y condensación que se materializan como discurso que llega a tener un sentido como efecto de la vuelta del término final de la cadena sobre dos términos iniciales. Y

(162)
el sujeto mismo es un efecto de esta pasión del significante capaz de conferirle su identidad im aginaria a la vez que de bloquearle el camino hacia el objeto de su deseo.
Con todo lo que se lleva dicho sobre el tema de la significación en la obra de Lacan, resulta evidente que el concepto mismo de significación, para el pun to de vista que adopta el psicoanalista en materia de lenguaje, resulta insuficiente y hasta superfluo. Lo absoluto de la primacía del significante conduce a la postulación de un concepto alternativo, el de significancia, para da r cuenta de esta actividad del significante en la creación del significado, connotado de pasividad en su designación misma. El concepto de significancia implica tam bién la conexión necesaria y de mutua determinación que existe entre los significantes y afecta al necesario punto de partida de la lingüística m oderna que es el principio de la arbitrariedad del signo más allá aún de la pertinente crítica de Benveniste que a p u n tab a que la arbitrariedad no existía entre significante y significado -allí la relación no es arbitraria sino necesaria- sino entre el signo saussuriano y el referente. En efecto, los significantes no se relacionan arbitrariam ente entre sí, sino en función de ciertos efectos de sentido producidos por su combinación. En este punto la reflexión iacaniana reencuentra lo más antiguo del pensamiento sobre el lenguaje, nada menos que a Platón, al Craiilo, con sus propuestas de etimologías fantásticas y absurdas para todo sano juicio filológico. El paciente relata un sueño donde aparece el diablo. El analista lo insta a asociar. “-¿Diablo?, dice él, diablo es esto: Usted me dice: Di y yo hablo”. El efecto de sorpresa en el analista y la risa en él mismo vienen a subrayar el efecto de sentido producido por el juego del significante. Aparición de la significancia como esas “relaciones diagramáticas” (Todorov), como las etimologías “absurdas” del Crattlo, como los giros inesperados del sentido que se producen en cada sesión de análisis, como la impugnación que amenaza al más serio y al más solemne de lo« discursos. El profesor de filosofía se sube a la tarima y

[163]
comienza a perorar sobre la cosa y el ser y 1̂ nada. Ejemplifica su discurso con el prim er objeto que se ofrece a su percepción: la mesa, la mesa por aquí y la mesa por allá. Y el estudiante chusco podrá desbaratar su discurso con sólo preguntar -¿L a m e esa? La risa del in terrup tor y el colérico desconcierto del in terrum pido sancionarán este encuentro de la palabra con el goce en la creación significante. ¿Y cuántos saben lo que ’e n an o ’ quiere decir? Blancanieves tenía siete.
El pensam iento lingüístico ha establecido que la significación de cada térm ino es variable y que para cada uno la significación depende de la sum a de los usos. Cosa poco fácil de resolver porque los usos son infinitos, porque la significación remite siempre a o tra significación y entre todas hacen un sistema que es la lengua y que determ ina el valor de cada término en relación con la ausencia en cada pun to del enunciado de todos los demás. Se dice entonces que la significación depende del contexto lingüístico, de los enlaces en el eje sintagm ático, y del contexto de la enunciación tal como el mismo es representado por determ inados shtflers en el enuhciado. Para la lingüística, se tra ta de reducir la am bigüedad semántica; para el psicoanálisis, de hacerla aflorar.
Dtd you say pig 01 fig? Ejemplifica algo más que una oposición fonemàtica entre una oclusiva y una fricativa, muestra la posibilidad constante de que el otro, al in terpretar ai locutor, en tienda otra cosa que aquello que se ha dicho. Muestra que, al hablar, el sujeto se diluye y se hace representar por su decir sin saber lo que se dice, sin saber cómo y con qué será ligado su enunciado por parte de esc receptor que habrá de sancionarlo con su respuesta y que es en el otro donde habrá que leer el resultado de su decir: “ El emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida” es la fórmula acuñ ad a por Lacan para da r cuenta del fenómeno de la comunicación.
‘Mine is a long and a sad tale\ dijo el Ratón, suspirando.7/ is a long tail, certainly\ respondió Alicia, m irando
m aravillada la cola del R atón; 'bul why do you cali ti sad?'.

Í164J¿Es esto ejemplo de un accidente de la comunicación?
¿Cómo podría Alicia decidirse para saber si debía atender al tono quejumbroso V al suspiro que acom pañaba a la lamentación del Ratón o si debía a tender a la larga y maravillosa cola que se extendía ante su vista? Podría argüirse que las historias y las colas pueden ser largas pero que sólo las historias pueden ser tristes mientras que sólo las colas pueden ser, por ejemplo, peludas. Sin embargo, en ese mismo momento, Alicia deja de a tender al R atón e imagina a la cola como un poema que narra una triste historia en que un Ratón fue condenado a muerte por Furia. El poema está dispuesto en la hoja de papel en forma de una larga y sinuosa cola con tipos de letra que se van achicando hasta el final puntiformc de la palabra ‘death M om ento en que el Ratón se enfada y amonesta severamente a Alicia por no prestar atención a su relato, es decir, por no estar ligando su relato con lo que él esperaba que Alicia hiciese y pensase.
Alicia interpretó la expresión del R atón, tomó ‘a sad tai/’ al pie de la letra y, mediante una cierta disposición tipográfica confirió sentido a la expresión aparen tem ente 'nonsensicaT del Ratón. Esto no es accidente de la comunicación. Es más, esto pasa cotidianamente, infinitas veces cada día, en el proceso del hablar. Debieran saberlo mejor que nadie quienes más lo ignoran por lo general: los maestros, ellos, que pretenden reducir la am bigüedad de su decir y que aspiran a la univocidad, a la eliminación de la polisemia. La ambigüedad, la polisemia, el equívoco, son la ley de la palabra. Ningún mensaje hablado, p ronunciado efectivamente por una voz, podrá jam ás eludirlo. Resulta imposible legislar el sentido en el uso de la palabra. Todo significante se define por poder significar cualquier cosa si la frase es lo suficientemente larga. A lo que se podría responder que la pretensión de hacer significar cualquier cosa a un significante podría ser refutada demostrando la incongruencia en la definición y en el uso. Pero, en este punto, deberá tomarse en cuenta que nadie tiene jurisdicción sobre las definiciones y los usos, que

[ I® ]
nadie puede legislar en cuan to a los contextos lingüísticos de la selección y combinación de los términos empleados. Esa, en última instancia, es más una cuestión de poder que una cuestión teórica.
‘The que i t ion is \ dijo .Alicia, 'whether you con make words mean so different things
‘The question is \ replicó H um pty D um pty, 'tvhich is tobe master - that’s alT.
Así, ningún diccionario de la lengua podrá acabar con la cuestión de los múltiples sentidos posibles para cada expresión y nunca se podrá constituir una lengua hablable que reduzca o formalice esta cuestión del equívoco. La semántica termina siempre tropezando con la cuestión del sujeto de la enunciación y de las circunstancias de la enunciación. Ese sujeto de la enunciación está an im ado por otros deseos adem ás del deseo de enunciar y de esos otros deseos, de su estructura pulsional, es de lo que se ocupa el psicoanálisis. Y en cuan to a las condiciones de la enunciación, habrá que tener siempre en cuenta el ser social de los interlocutores, su ubicación respectiva en tanto que sujetos históricos, algo que está más allá de los enunciados efectivamente pronunciados que es objeto del discurso de la teoría de las ideologías en el seno del materialismo histórico.
Es decir, la cuestión de lo que significa el significante no puede agotarse en términos de “significación’, y el concepto de ‘significancia’ no viene a llenar este hueco sino precisamente a señalarlo como imposible de ser llenado. La significancia es este funcionam iento propio, este juego formal del significante que puede ser pensable como un conjunto de leyes com binatorias pero que es irreductible a leyes de contenido o de sentido. Se trata de leyes sin sentido que rigen la producción del sentido y que evidencian la multiplicación y la dispersión del sentido que se opera fragm entando, seccionando, m odulando, in terrum piendo, com binando m omentos temporales separados en la cadena discursiva. Esta es
i

(166)
precisamente la función del analista d u ra n te la sesión. Su trabajo no consiste en, -consiste en no- in te rponer un discurso propio en el medio de las asociaciones del analizando. Su trabajo consiste precisamente en hacer ju g a r la polisemia, en cortar la cadena asociativa de m odo que ella revele su compleja estructuración, en perm itir que el habien te cuestione el m undo del sentido, del sentido com ún, en el que ha vivido sumergido, que pueda interrogarse acerca de su peculiar inserción en el m undo simbólico, que replantee su posición ante los significantes más o menos estables, más o menos inmutables, de su destino. Lo que lo llevará ineluctablemente a resignificdr su historia y a ub icar el lugar de su deseo como realidad fundam ental y estruc turan te en esa historia a partir de la reanim ación de tal deseo en la transferencia. Aquí es donde se revelará tam bién que el ser del sujeto es un efecto de la significancia y que el nombre propio y el pronombre personal “yo” con los que se hace representar en el m undo y a través de los cuales espera ser reconocido son constituyentes a la vez que obturadores de la realidad de su ser. Constituyentes porque sería impensable un sujeto que no exista como ‘yo’ en el m undo de los yoes, un sujeto carente de identidad especular, un sujeto que no hablase desde el reconocimiento de su propia imagen como punto desde el cual brota su discurso. Obturadores porque esta identificación del yo como representación im aginaria necesariamente es am pu tado ra de o tra realidad, la del inconsciente, la de todos esos enunciados que , por ser inconciliables con la estructura discursiva de ese yo,.no pueden ser asumidos en la cadena significante, que se encuen tran sometidos a la represión. l>a representación reprim ida, no susceptible de ser integrada en el discurso existe en el inconsciente como representación-cosa, como significante no ligado por la sintaxis, sometido a un perm anente e ilim itado vaivén, siguiendo las leyes del proceso prim ario y del principio del placer. La representación-cosa es Ello y, com o dice Lacan. hilo habla de una m anera que es ininteligible para la lógica

(167]
convencional. H ab la , precisam ente en las formaciones del inconsciente que ya fueron tra tadas en las primeras páginas de este escrito. La m eta del análisis es in tegrar esas representaciones-cosa, bajo la forma de representaciones- palabra en un discurso am plio y coherente, es decir, en la historia. Historia que trasciende en exceso los límites de la experiencia singular puesto que tendrá que d a r cuenta tam bién de los modos de sujetación del habien te en el deseo y en el discurso del O tro. Historia que, para poder ser subjetiva sin ser mistificadora com o aquella o tra historia o novela a la que viene a reem plazar, deberá ser trans-subjetiva. Sobrein- vestir a la representación-cosa con la representación-palabra que le corresponde, hacer consciente lo inconsciente, que Yo advenga allí donde Ello estaba, restituir la historia, llenar las lagunas mnémicas, son otras tan tas formas de expresar lo mismo, la m eta del análisis. En el medio de la pa labra , según bien se ve.
R ecap itu lando, para im pulsar el desarrollo de este rollo: el lenguaje, el orden simbólico, es condición de existencia del inconsciente. La separación de los sistemas consciente e inconsciente constituye la subjetividad como subjetividad escindida de un ser separado para siempre del objeto de su deseo. De modo taxativo: el lenguaje es estructura es truc tu rante y el sujeto es estructura es tructurada. Posteriormente, como efecto de esta escisión subjetiva y d an d o por presupuesta la m adurac ión de las correspondientes funciones neurológi- cas, aparece el lenguaje como función, es decir el sujeto habla, aparece como habiente , como articu lador del lenguaje que lo constituyó. Juega , tal el nieto de Freud, con el significante que lo juega. Se integra en el sistema fonológico, sintáctico y semántico de la lengua. Se constituye como ‘yo’ de la enunciación, creándose a sí mismo como habiente en el m om ento de la enunciación. Por el hecho de hab la r define un lugar en el orden simbólico. La cadena significante que él eslabona lo representa an te el O tro que le ofrece el código para su expresión. Pero él no está ahí donde cree estar.

1168)
Ex-siste excén tricam ente respecto de la cadena . Y cree ser él, su subje tiv idad, el centro . Esta excen tric idad del sujeto respecto de la cad en a significante es la condición de posibilidad de ese efecto que es el su jeto ideológico tal com o se define en la teoría de las ideologías. En o tra p a r te se ha señalado la inadecuación relativa de la fó rm u la a lth u sse r ian a qu e postula que “ la Ideología consituye a los ind iv iduos en sujetos” y se propuso reem plazarla por esta: “ la Ideología constituye a los yo-dividuos, sujetos del deseo inconsciente , com o sujetos ideológicos” . Lo que vale ta n to com o decir q u e el sujeto en sentido psicoanalítico es la cond ic ión de posibilidad y el presupuesto ineludible del su jeto de la lengua y del sujeto de la historia. Porque, según ya se vio en o tra p a r te (Hacia Lacan, Cap. V-D. “ El sujeto en la l ingü is tica” ), la lingüística se ve pe r tu rb a d a por la cuestión del su jeto de la lengua, soporte necesario de la operación de la e s tru c tu ra a la vez que imposible de a r t icu la r teó ricam en te en el a p a ra to formal de la enunciación. En la lingüística se opera una selección entre dos formas de expulsar al su jeto del cam p o : derivarlo hacia una psicología general siem pre po r constitu irse o forcluirlo en una consideración form alis ta que h aga de él un pun to inextenso, sin cuerpo ni deseo, idéntico a los otros puntos- sujeto que intervienen en el proceso de la com unicac ión e idéntico, adem ás, a sí mismo. En el psicoanálisis lacaniano, por el contrario , el sujeto, a u n q u e desvaneciéndose en la cadena significante en el proceso de la enunc iac ión , es m an ten ido porque en el m o to r del deseo inconsciente y el fan tasm a del goce im posible a c tú a com o el o p e rad o r de la estructura . El ex-siste a la cadena y desde esa exterioridad in-siste, su tu rad o a la c ad e n a significante , a la búsq u ed a en ella del mítico reencuen tro con el ob je to del deseo. Satisfaciéndose su deseo, com o q u e d a ilustrado en el sueño, con el significante, con un sím bolo que rep resen ta al ob jeto sin serlo. I^acan ve, en esta es truc tu ración del sujeto con respecto del lenguaje, la aparic ión de un a tercera sustancia im prevista por Descartes. Un algo esencial del h om bre que no es ni extenso

[169]
ni pensante sino gozante y que se satisface, según se termina de decir, con el significante. Bisagra de articulación, quizá, del cuerpo y el pensamiento.
Esta distinción entre el sujeto formal o psicológico de la lingüística, tom ado como un pun to que opera de modo simétrico en la emisión y en la recepción de los mensajes y el sujeto escindido o clivado por el significante que plantea el psicoanálisis ubica a las dos disciplinas en cam pos diferenciados.
El sujeto de la lingüística, operador de la estructura de la lengua, el hablante , es un sujeto formalizable, calculable, equivalente al sujeto de la teoría de los juegos, capaz potencialmente de decir todo lo decible, repetible y replica- ble, predecible. Se tra ta de reducir lo anóm alo y de incluir al sujeto de la lógica formal, exento de contradicciones e idéntico a sí mismo: un sujeto del bien-decir.
Y el psicoanálisis, a partir de la experiencia psicoanalítica, no puede reconocer a ese sujeto sino como una creación artificial e imposible del discurso lingüístico. Porque en la sesión de análisis, liberado en su decir, el sujeto se presenta como una pura anom alía , no susceptible de legislación, rebelde a la formalización y al cálculo, irrepetible, nunca idéntico a sí mismo porque la repetición del significante se hace siempre sobre el fondo de una diferencia con el decir original de ese mismo significante como consecuencia de la huella mném ica que queda de la vez anterior en que fuera pronunciado. La repetición no es nunca la reproducción del significante y por ello no hay dos decires idénticos de la m anera en que dos copias fotostáticas de un mismo original son idénticas entre sí. El hablante, objeto de la reflexión psicoanalítica, sólo muestra diferencias y cambios de un m omento a otro de su discurso por efecto de su deseo inconsciente, de la acción constante de la condensación y el desplazamiento, im pulsado siempre por la fuga metonímica del objeto del deseo.

De esta dispar concepción del sujeto surge una consecuencia sorprendente a la vez que necesaria. Si el hablante y el habiente son tan diferentes, ¿puede coherentem ente sostenerse que ambos hablan lo mismo? El hablan te , indudablem ente, opera con el material significante que extrae del tesoro de la lengua y de sus reglas fonológicas, sintácticas y semánticas. Su acción que opera selecciones y combinaciones con el material lingüístico es lo que pretende formalizar la gram ática generativa chomskyana que parte de la intuición innata y preconsciente del hablante. Pero es precisamente contra este sujeto formalizable que se erige la reflexión sobre el habiente. La diferencia no puede conceptualizarse diciendo que ambos hablan la lengua sólo que de distinta manera puesto que la lengua legisla y hay una sola m anera de hablarla dentro del terreno que ella misma delinea. Queda asi un vacío nocional: ¿Qué habla el habiente? Para responder a esta pregunta debió Lacan acuñ ar un nuevo concepto que es, a la vez, concepto de esa diferencia. La respuesta lacaniana es que el habiente no habla la lengua, que él habla lalmgua. Porque lalmgua se define precisamente como equívoco, producido por la homofonía, respecto de la lengua. La lengua de los lingüistas tiene como referente a un cierto real, un sistema que existe antes e independientem ente de los hablantes. Una constelación fija de relaciones entre elementos definidos cada uno en su negatividad y por una serie de remisiones a los demás elementos no convocados en ese acto individual de voluntad e inteligencia que es el habla. Mientras que lalmgua lacaniana es precisamente todo aquello que la lengua no es. El concepto de lalmgua es el corolario inevitable de los de significancia como opuesto a significación y de hablante como opuesto a hablmte.
lalmgua excluye todo metalenguaje y por lo tan to no es un objeto propuesto a la elaboración científica. Todo en ella es irregularidad, contingencia. Y desde los tiempos del estagirita se sabe que, si bien puede haber ciencia de lo singular, no puede haber ciencia de lo contingente. Y contingente es
[170]

[171]
precisamente en lalengua la relación del significante con el significado como consecuencia de la significancia. Contingente, es decir, no arbitraria como es definida por Saussure y que se carga forzosamente con el com plem ento de necesaria a partir de la reflexión de Benveniste sobre la a rb itrariedad del signo lingüístico. Y esa contingencia, efecto de la significancia, donde la significación depende del m om ento de corte de la cadena, viene a m arcar al sujeto, al sujeto de lalengua, como efecto contingente del corte.
Lo que se corresponde con la conceptualización freudiana del clivaje (Spaltung) del sujeto en su relación con y por efecto del lenguaje. Ya se dijo que el inconsciente es un efecto derivado de la estructura del lenguaje que impone un corte en la estructuración subjetiva. Y se dijo tam bién que el sujeto escindido por el significante, en la notación lacaniana, es el sujeto que habla. Ahora bien, de lo que ese sujeto ya clivado puede hab la r es de lo que se extrae el material para la reflexión lingüística. Se estructura así una cadena de derivaciones de términos sucesivos:
lenguaje-inconscien te-habla-lingüística-lengua donde c a da uno es efecto del anterior y condición de posibilidad del siguiente.
La lengua se ubica precisamente en la prim era de lasjunturas-disyunciones. Lalengua puede ser definida como aquello que de lo simbólico es estructurante del sujeto, como la forma en que el lenguaje se encarna en un cuerpo y se hace cuerpo. Lalengua constituye £ l sujeto del deseo. Es lalengua m aterna, in terpre tante universal de todos los signos, siempre única, irrepetible e inconsistente, definidora del habiente como S- Lalengua es la sustancia de la que está hecho el inconsciente freudiano y es ella y no el sujeto la que habla en cada formación del inconsciente; es ella, es Ello, que invade todo en el decir; es en ella que se inscribe el deseo y es por ella que el sujeto tiene un vislumbre del goce en ese pun to del

[172]
anudamiento de los significantes a! que se apun ta por el principio del placer. iMÍmgua es la carne del fantasma.
Respecto de lalme.ua, la lengua, objeto real delimitado por la práctica teórica de la lingüística, se define como una elucubricación, como un intento de contornear y de regularizar a un objeto escurridizo, paradigm a de irregularidad en el que impera la contingencia. T rab a jand o sobre lalmgua se edifican la lengua y sus categorías y se definen los distintos campos de la lingüística: fonología, sintaxis, gramática, semántica, retórica, etc. Puede suceder que la ignorancia, la forclustón quizá, de la fundam entación de la lengua en lalmgua se manifieste como esa imposibilidad en que se ha visto siempre la lingüistica de fundar una técnica eficaz. Si así fuese, la imposibilidad sería definitiva porque la lingüística estaría avocada a un proyecto que es de desconocimiento y de denegación de la realidad de lalmgua.
Y lalmgua sería la condición de toda verdad en la medida en que no hay verdad que no se apunta le en la palabra. Pero, a su vez, la verdad no podría fijarse ni definirse en ella. La verdad aparece en lalmgua como articulación de la palabra con el cuerpo del habiente bajo las formas del goce y de la angustia. Goce y angustia que son efectos de la significancia y rubrican la emergencia de la verdad en el discurso. Se toca acá el verdadero sentido de la regla fundam ental del análisis, esa que incita al habiente a la incontinencia en el decir: no es otra cosa que la zambullida del sujeto en lalmgua, en aquello que, como se dijo, es lo simbólico como elaborador de su subjetividad definida como encam ación de una lalmgua en un cuerpo.
Y éste sería el punto que viene a aporta r el psicoanálisis a la reflexión sobre el lenguaje sin que corresponda a este discurso valorar la importancia de la propuesta. Al desembocar en la noción de lalmgua, objeto de n inguna ciencia posible, el psicoanálisis puede resignificarse retroactivamente todo su desarrollo desde Freud hasta el día de hoy y esclarecer el proceso de producción del sujeto del deseo

[173]
inconsciente, efecto de su pasaje por el complejo de »^aipo, marcado en ese tránsito por la castración, criatura del lenguaje, articulador y redistribuidor de los elementos que a él lo articulan, habiente, productor de proposiciones sobre las cuales la lingüística aspira a sentar un saber.
Significancia, subjetividad clivada por el significante, habiente y lalengua son algunos de los objetos convocados por el itinerario discursivo de Lacan en su diálogo permanente con interlocutores lingüistas. El propio Lacan se encarga de advertir que estas nociones no podrían ser incorporadas im punem ente al saber lingüístico. Pero, sin embargo, esta batería de nociones que vienen impuestas por una cierta práctica del psicoanálisis son todas ellas pertinentes para la reflexión sobre el lenguaje. Vale decir que, tomando distancia respecto de cierta afirmación de Jakobson, no todo lo que pertenece al campo del lenguaje está dentro del terreno de la lingüistica y corresponde a la jurisdicción del lingüista. A éste, lalengua se le escapa. Y sobre ella, sobre lalengua, no hay ciencia posible. Por eso sostiene Lacan que él no hace lingüística, que él hace lingüisUria que esa es la relación necesaria que guarda el psicoanalista con el lenguaje. La lingüistería tiene que ver con esta realidad contingente y repelente de todo cálculo y formalización que es lalengua en tanto que fundante del sujeto. Decir, por ejemplo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es formular una proposición que se incluye en el cam po del lenguaje pero que no pertenece a la lingüística y que ella no podría encontrar ningún sentido ni autorizar n inguna operación a partir de tal proposición. Porque el sujeto de la lingüística es excéntrico respecto del sujeto del deseo inconsciente. El sujeto de la lingüística es subsidiario de una psicología del pensamiento y de la consciencia (lingüística cartesiana) o de una psicología con- ductista (lingüística empírica o de la comunicación) o de un formulismo asubjetivo (lingüística estructural). Mientras que la lingüistería considera al sujeto como siempre incompleto y separado de un cierto decir imposible, sabiendo siempre
A

(174]
menos que lo que dice, diciendo siempre más que lo que se sabe, ignorante siempre de lo que se escucha y lo que se entiende de lo que él dice, desapareciendo com o sujeto en cada momento de su decir para ser reem plazado por ese decir.