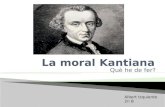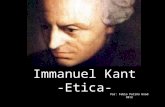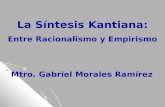CAMILO JOSÉ CELA Y LAS MÁSCARAS DE LA HISTORIA · sión de los principios del humanismo clásico...
Transcript of CAMILO JOSÉ CELA Y LAS MÁSCARAS DE LA HISTORIA · sión de los principios del humanismo clásico...
ANUARIO DE ESTUDIOS CELIANOS, 2010
CAMILO JOSÉ CELA Y LAS MÁSCARAS DE LA HISTORIA
GONZALO NAVAJASUniversidad de California, Irvine
Resumen: La obra de C. J. Cela ofrece una reconsideración de la aproximación con-vencional a la historia intelectual española en su relación con el proyecto de lamodernidad. Cela aporta una visión de la nación española como una sociedad des-conectada de los fines de la modernidad y ese estudio le permite, a su vez, una revi-sión de los principios del humanismo clásico de raíz kantiana y del pensamiento utó-pico de los siglos XIX y XX. La Guerra Civil emerge como el punto central de la tor-tuosa historia española y, a partir de la presentación de los excesos "premodernos" deesa guerra, la narración abre indirectamente las puertas a una nueva visión más inte-gradora y cívica de la sociedad española y de su historia.
Abstract: C.J. Cela's work offers a reconsideration of the conventional approach toSpanish intellectual history in relation to the modern project. Cela contributes avision of the Spanish nation as a society that is disconnected from the goals ofmodernity and that vision allows him, in turn, to advance a revision of the principlesof the Kantian classical humanism and of the utopian thought of the 19th and 20thcenturies. The Spanish Civil War appears as the central point of the tortuous Spanishhistory and, based on the presentation of the "pre-modern" excesses of that war, thenarrative discourse opens indirectly the option for a new and more integrative andcivic view of Spanish society and its history.
Palabras clave: Nación, modernidad, España, primitivismo, Guerra Civil, desenmasca-ramiento, humanismo, violencia, catarsis.
Key words: Nation, modernity, Spain, primitivism, Civil War, unmasking, humanism,violence, catharsis.
13
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 13
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
I. LA NACIÓN COMO PROCESO TRAUMÁTICO
La historia ha sido concebida de diversas maneras dentro de la forma literaria másconsustancial con la modernidad que es la novela. La metodología más común parala captación de los hechos históricos en la narración novelística ha sido la que secorresponde con la versión normativa de la novela que se identifica con la represen-tacionalidad de un tiempo objetivo e inalterable que la novela supuestamente apre-hendería de modo fiel y preciso. Este modelo ya no es el prioritario, pero sigue toda-vía activo incluso en aquellos textos en que es considerado como secundario al juz-garse que funciona solamente como un referente contrastivo con formas narrativas yestéticas más actuales e innovadoras.
La representacionalidad en la novela —sobre todo en su versión realista— tiene unaascendencia que viene avalada por el prestigio de algunos de los grandes textos icó-nicos del canon literario moderno, desde Eugénie Grandet de Balzac y La Regenta deClarín a El árbol de la ciencia de Pío Baroja y Las uvas de la ira de John Steinbeck. Eseconcepto representacional de la historia se apoya en una confianza y optimismo epis-temológicos que se vinculan con la seguridad y la certeza que la modernidad tienepara descifrar el mundo con el instrumento del análisis crítico. Una confianza que cul-mina con el edificio racional perfecto de Hegel para explicar la temporalidad comouna categoría absoluta en la que todos los hechos y acontecimientos colectivosalcanzan una elucidación y significados últimos. En ese caso, la razón, la historia y laconciencia del sujeto individual coinciden y se fusionan de manera completa.
Esa confianza se disuelve progresivamente con el fracaso de los grandes paradigmasutópicos gestados en el siglo XIX y llevados a la práctica en la primera mitad del sigloXX. La obra de C. J. Cela concretiza y desarrolla en la narración una de las versionesmás radicales de la pérdida de fiabilidad del optimismo histórico moderno. En la obrade Cela emerge un concepto de la historia en el que se han desacreditado los recur-sos de la razón moderna. No es, claro está, su obra la única en poner de manifiesto estaposición de desconfianza. Los diferentes movimientos en torno a la nada y el Angstexistenciales de los años cuarenta y cincuenta son una derivación de los escombrosdel proyecto moderno que, desde esta perspectiva, concluye en Auschwitz e Hiroshi-ma. La especificidad de Cela consiste en que su descalificación de los principios de lamodernidad es tan absoluta que cuestiona los principios del proyecto moderno y elconcepto mismo de civilización asociado con él y trata de reconectar su obra con lafase premoderna de la historia en un proceso de desenmascaramiento de las falsaspretensiones de la modernidad.
Esta orientación se manifiesta ya en su primera obra, La familia de Pascual Duarte, peroes sobre todo evidente en su tratamiento de la Guerra Civil española que, en la ver-
14
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 14
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
sión narrativa de Cela, asume los rasgos de la concepción premoderna de la historia ypone de manifiesto en particular un concepto de la nación como un organismo enfer-mo y sometido a una patología colectiva de brutalidad y desacuerdo para la que noexiste ninguna terapia o remedio efectivos.
En Cela, la nación española es la ilustración más apropiada de una condición humanade la que se han elidido las compensaciones de la civilización. De la narración nove-lística como representación crítica propia del realismo y como alegoría y parodia enla versión del alto modernismo europeo (Kafka, Joyce, Pérez de Ayala) se pasa a la rup-tura total del desenmascaramiento inapelable de Cela.
El proceso convencional de la emergencia de la nación es en sus principios traumáti-co pero, como afirma Ernest Renan en un ensayo capital en torno al tema (Qu'est-cequ'une nation?), el dolor y pathos iniciales se transforman gradualmente en un impul-so motivador de la cohesión de los miembros de la nueva nación. El primer periodode la historia nacional, fundado en el dolor, promueve un sentimiento hacia la unidadcolectiva a partir de la identificación con esos inicios dolorosos que son asumidos concarácter general. La comunidad nacional se unifica frente a un antagonista o fuerzaenemiga externos que se perciben como una amenaza para la integridad y la super-vivencia de la nación. En Cela, se destaca el primer componente de esa fase de laemergencia de la nación que aparece como final y definitivo. La otra parte quedaabrumada por la conflictividad y el enfrentamiento entre los miembros de la naciónque son incapaces de encontrar un proyecto en común que asumir y defender. Lanación y la historia españolas son una ilustración apropiada de este concepto de lanación y la obra de Cela se concentra en el análisis de esta incapacidad para la convi-vencia y el acuerdos propios de la comunidad española en la que el dolor y la violen-cia aparecen como perpetuos e insuperables, sometidos a un determinismo aparen-temente inexorable. En el concepto de la nación española según Cela quedan ausen-tes los impulsos compensatorios de otras comunidades nacionales como EstadosUnidos, Francia o Alemania.
La violencia contra el otro es el rasgo determinante de este concepto conflictivo de lahistoria colectiva que se retrotrae hasta los orígenes mismos de la nación (San Cami-lo, 1936). El texto seminal de Cela, La familia de Pascual Duarte, hace de este hecho elfoco tanto de la cosmovisión como de la progresión narrativa de la novela. La con-ducta del protagonista obedece a una ley ciega e implacable que no queda controla-da por él mismo sino que responde a motivaciones supraindividuales ancestrales yarquetípicas. Pascual Duarte es, desde ese punto de vista, una derivación o apéndicede la historia colectiva al margen y por encima de su libertad personal.
En la obra de Cela, la nación española opera como una comunidad cuya orientaciónestá regida por los principios que definen la naturaleza humana, que se define por la
15
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 15
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
violencia hacia el otro. En otras entidades nacionales, ese impulso se halla reprimidoo está canalizdo y regulado por los mecanismos de organización y defensa de lanación. En el caso español, esos mecanismos no existen o están inhabilitados porimpulsos primarios que contravienen los intereses de la comunidad y promueven losde un grupo o un individuo. España es una sociedad que históricamente no ha sidocapaz de hallar signos consensuales compartidos por sus miembros. Ese desacuerdoy discordia fundamentales concluyen en el enfrentamiento último y definitivo de laGuerra Civil que en Cela adquiere la categoría de movimiento definidor de la trayec-toria histórica del país.
Ha de notarse que la violencia propia de la historia española no es consustancial sólocon el carácter español. Esa es una característica general de la condición humana ysus consecuencias se aplican a la historia de la humanidad y en particular a la del sigloXX, que ha sido el periodo más sangriento de toda la historia humana. La sangre es lafuerza primordial de esa historia: "La sangre llama a la sangre, la sangre es el eco de lasangre, la sombra de la sangre y su rastro, jamás ha habido un criminal que se sintie-se satisfecho con un solo crimen (…), pregunta por el sabor de la sangre, nadie te res-ponderá, el sabor de la sangre es una sensación que se guarda tan celosamente comoun secreto de alcoba (…), para un hombre es más fácil envenenar a una mujer quepide un vaso de agua que convencerla de que no tiene sed (…), es fácil fabricar asesi-nos basta con vaciarles la cabeza de recuerdos y llenársela de aire ilusionado, de airehistórico" (San Camilo: 76).
Es evidente que en este discurso monológico de la voz de la narración, la fuerzamotriz tanto de los acontecimientos individuales como de los colectivos de la huma-nidad es la irracionalidad e instintividad que van asociadas con la sangre, que en estecaso aparece como la metáfora más comprensiva de la dialéctica histórica. La versiónde la historia española que Cela presenta concuerda con esta visión. Ocurre, sinembargo, que esos rasgos comunes a toda la historia de la humanidad se incremen-tan y magnifican en la nación española. De ella se han eliminado los hechos quepudieran presentar un panorama menos doloroso pero también menos genuino dela historia de la realidad nacional. Un ejemplo de esta visión inequívocamente críticade la historia española es la versión de la Guerra Civil.
Cela no adopta una perspectiva ideológica en la presentación de la guerra, que es laposición convencional de las aproximaciones a la Guerra Civil española y que condu-ce a una evaluación del conflicto a partir de una posición definida y concreta. Demodo diferente, Cela adopta una posición, diferencial y en su momento minoritaria,que, sin embargo, ha ido prevaleciendo gradualmente en el acercamiento a este acon-tecimiento capital de la historia nacional del siglo XX. Cela no se concentra en el enjui-ciamiento ideológico de la guerra y en el ensalzamiento o condena de uno de los gru-
16
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 16
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
pos en conflicto en detrimento de los otros. No le interesa tanto la asignación de cul-pabilidad en el origen del conflicto como el análisis del significado de la guerra parael país en general. Desde este punto de vista, se destaca el hecho de que la GuerraCivil ha significado una pérdida extraordinaria para todos los españoles, tanto los queparticiparon en ella como los que sufrieron posteriormente las consecuencias.
Además, en el análisis de la guerra, Cela prescinde de los suplementos morales conque suele tratarse el conflicto. Para Cela todos son parcialmente culpables y víctimasde un hecho que fue catastrófico para la historia nacional y que perjudicó la convi-vencia y la imagen del país de manera profunda y prolongada. La textualidad nove-lística tiene para Cela como una de sus funciones poner de relieve esta orientacióndeterminante de la historia española y, al hacerlo, introducir indirectamente un ele-mento de posible transformación y cambio en el discurso nacional. Todos los miem-bros de la sociedad y no sólo los que pertenecen a un grupo ideológico específicodeben ser conscientes de su responsabilidad en la trayectoria de la historia españolay deben hacer una aportación a su cambio. Esta posición de evaluación de la historianacional y en particular del episodio emblemático de la guerra civil desde una pers-pectiva colectiva en la que se adjudica la responsabilidad de la Guerra Civil no sólo aun grupo, sino a la totalidad de la comunidad nacional, anticipa la visión de la GuerraCivil que es preferente en obras posteriores, como Soldados de Salamina de JavierCercas o Enterrar a los muertos de Ignacio Martínez de Pisón, en las que la Guerra Civilse examina como un acontecimiento que trasciende las divisiones ideológicas y afec-ta in toto las vidas individuales de los españoles y el perfil de la historia nacional. Celase anticipa así a la orientación que se ha ido abriendo paso dificultosamente en laconsideración de la Guerra Civil como un hecho cuyo origen último está en la inca-pacidad de todos para hallar fórmulas de compromiso y acomodo que faciliten laconvivencia colectiva y sirvan de prevención para el enfrentamiento y la oposiciónconstantes que han predominado en la historia nacional.
Este intento de ubicar la Guerra Civil dentro de los parámetros definitorios de la evo-lución nacional por encima de las divisorias ideológicas características de los añostreinta es la motivación de la dedicatoria de San Camilo, 1936: "A los mozos del reem-plazo del 37, todos perdedores de algo: de la vida, de la libertad, de la ilusión, de laesperanza, de la decencia.Y no a los aventureros foráneos, fascistas y marxistas, que sehartaron de matar españoles como conejos y a quienes nadie había dado vela ennuestro propio entierro" (San Camilo: 9). El "entierro" colectivo que significó la GuerraCivil está inserto de manera central en la historia española, aunque estuviera vincula-do a las divisiones de la época. Esa división ideológica afectó a otros países europeos,pero no desencadenó el enfrentamiento fratricida propio de la Guerra Civil española.Las palabras de Manuel Azaña en las postrimerías de la guerra incitando a los espa-ñoles de toda naturaleza ideológica al perdón y la concordia fueron desoídas en su
17
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 17
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
tiempo, pero se han ido configurando progresivamente como la posición más pro-ductiva y eficaz para enfrentarse con un pasado penoso y traumatizante que siguedeterminando el presente. La obra de Cela ofrece avant la lettre una opción interpre-tativa poco frecuente que es preciso incluir en el repertorio de referencias de ese epi-sodio capital de la historia española.
18
Portada de la primera edición de San Camilo, 1936, de Camilo José Cela
Mazurca para dos muertos incide de nuevo en el tratamiento de la Guerra Civil y lohace extremando los rasgos de primitivismo y conflictividad en la visión de la naciónque caracterizan a San Camilo, 1936. Como en esa novela, Mazurca para dos muertosdestaca la agresividad hacia el otro más que las motivaciones políticas o ideológicasde los actos cometidos en ese episodio histórico. La narración mantiene un distancia-miento explícito frente a unos hechos que presenta desde una exposición neutra, porencima del juicio o la condena morales: "Fabián Minguela, Moucho, no va a sacar desus casas ni a Cidrán Segade ni a Baldomero Afouto, no se atreve… Cidrán Segade losrecibió a tiros, se entregó cuando le quemaron la casa… Baldomero Afouto tambiéntiró de escopeta y tuvo mejor puntería porque mató a uno… se entregó cuandocogieron a Loliña, su mujer, y a sus cinco hijos, les tuvieron que tapar la boca con unsaco porque mordían" (Mazurca para dos muertos: 164).
Los componentes deshumanizadores del pasaje son aparentes: Loliña y sus hijosmuerden como animales y los hombres actúan con completa brutalidad contra losdemás. No hay redención o matización posibles frente a esta brutalidad y el narrador
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 18
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
no trata de justificar estas conductas contextualizándolas en una causa colectiva quepudiera darles, si no legitimidad, al menos una explicación racional. Los actos de estoshombres y mujeres están originados en motivaciones vinculadas con la naturalezahumana más primaria al margen de toda conceptualización o creencia. Cidrán, Baldo-mero, Loliña y las otras figuras que habitan el mundo hostil y feroz de Mazurca parados muertos operan movidos por impulsos ancestrales y primarios de los que se ha eli-dido la influencia benéfica de la civilización.
La descripción de los cadáveres de los dos muertos, Baldomero y Cidrán, extrema losrasgos especialmente mórbidos y deshumanizantes de la muerte violenta que tuvie-ron que sufrir a manos de sus enemigos. Las suyas son muertes que destacan la faltade compasión de los homicidas así como la neutralidad y la distancia emotiva de lanarración frente a unos hechos especialmente perturbadores: "El cadáver de Baldo-mero Afouto quedó en la curva de Canices, está tendido de bruces, con sangre en laespalda y en la cabeza, también tiene sangre en la boca, …los gusanos pronto empe-zarán a comerse a la mujer" (Mazurca: 167). Como el de Baldomero, el cuerpo yerto deCidrán es sometido a una operación similar de deshumanización y negación de todaempatía hacia un hombre que ha sido tratado de manera despiadada: "El cadáver deCidrán Segade… tenía los ojos abiertos y un tiro en la espalda y otro en la cabeza, seconoce que era la costumbre, y estaba aún recién frío" (Mazurca: 169).
En estos pasajes se pone de relieve no sólo el hecho material de los dos homicidiossino el que ocurran como actos rutinarios en un contexto social y político en el que lamuerte violenta no es un hecho excepcional sino que se ha convertido en un aconte-cimiento consuetudinario y habitual. Morir violentamente y el que esa muerte no seasometida a la ley de la justicia y reciba el castigo apropiado aparece como la normaen la España caótica y cruel que constituye el modelo de Mazurca para dos muertos.
La nación española se estructura como un espacio restrictivo del que se han elimina-do las opciones de la libertad y la creatividad. El determinismo social y genético defi-ne el país y la vida de los que lo habitan. No es posible eludir ese ciclo fatal al quequeda subordinada la experiencia vital de todos los españoles: "España es un cadá-ver… lo que no sé es el tiempo que tardaremos en enterrarlo… España es un hermo-so país que salió mal… los españoles tenemos que gastar muchas energías para queevitar que nos maten los otros españoles" (Mazurca: 207).
La nación queda asentada así sobre fundamentos que no promueven el consenso yla cooperación sino el antagonismo y la imposibilidad de concordia. El determinismopropio de la condición humana que Cela suscribe se incrementa exponencialmenteen la situación española concreta sin que lo modere ninguno de los atenuantes pro-pios de otros países.
19
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 19
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
Cabe preguntarse sobre la motivación de esta versión de la historia nacional de la quese han elidido los componentes compensatorios. No hay duda de que la historia espa-ñola incluye episodios y conductas que no se corresponden con esta visión antagó-nica y destructiva de las relaciones entre los miembros de la comunidad. Las manifes-taciones del arte, la literatura y el pensamiento en particular ponen de manifiesto queel discurso cultural español es capaz de la creación de grandes logros de alcance uni-versal. La obra de Cela opta por no promover o favorecer esta orientación de la histo-ria española. En su lugar, su visión crítica tiene el propósito de provocar una reacciónen el lector. Verse confrontado con la realidad de una sociedad hostil puede ser unaincitación a la transformación y el cambio: las consecuencias de la naturaleza des-tructiva de la historia nacional han sido tan nefastas que se imponen aproximacionesdistintas que conduzcan a propuestas y alternativas más productivas y eficaces.
Esa es la razón de la versión contrapuesta en San Camilo, 1936 de dos asesinatos polí-ticos en los días previos al desencadenamiento de la Guerra Civil. Los asesinatos delteniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, el 12 de julio de 1936 y de José CalvoSotelo, unas horas después, son percibidos en la narración desde una perspectiva queno privilegia la superioridad de un programa político sobre otro sino que visualizaesos casos de violencia política como hechos históricos que revelan la naturaleza delpaís y su incapacidad para el intercambio de ideas distintas con un propósito cons-tructivo que pudiera contribuir al progreso de toda la sociedad.
Tanto la muerte de un representante de los grupos de izquierdas, el teniente Castillo,como la de una figura asociada con los partidos conservadores, Calvo Sotelo, se pre-sentan como la consecuencia de la realidad cultural y social nacional propia de losúltimos meses de la II República que no daba cabida a las diferencias ideológicas sinoque procuraba la eliminación del contrario por métodos violentos.
Desde esa posición, los asesinatos de dos figuras políticas de signo ideológico con-trario tienen un significado similar, cuando lo que se enjuicia es el entorno moral enque esos actos están ubicados y los efectos deletéreos que acarrean para el país. Almargen de la filiación política de ambas figuras, lo que le interesa al discurso narrati-vo es poner de manifiesto que una sociedad no puede ser funcional si no se adhierea un principio colectivo compartido que es el respeto hacia la vida del oponente polí-tico e ideológico. San Camilo, 1936 y Mazurca para dos muertos hacen una aportaciónnotable a una relectura de la dimensiones de la historia española tanto pasada comopresente, al mismo tiempo que de manera implícita e indirecta contribuyen con datosesenciales a una reconfiguración de los principios del intercambio social, político ycultural en el futuro del país. Paradójicamente, es a partir de la exposición de la vio-lencia descarnada y sin reservas sobre los aspectos más violentos de la historia comola narración en Cela abre el camino hacia la posibilidad y la visualización de unas rela-ciones humanas más pacíficas y benevolentes.
20
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 20
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
No es España el único país que en la década de los años treinta sufrió divisiones inter-nas a nivel ideológico y político. La Francia del Frente Popular de Leon Blum o la Italiay Alemania fascistas son ejemplos de la turbulencia generalizada del periodo, pero enninguno de esos países la división interna condujo a la destrucción de todos los prin-cipios que mantenían la cohesión del país produciendo la implosión de la violencia yla ruptura absoluta y completa de los lazos internos de convivencia. Una de la vocesde la narración en San Camilo, 1936 que se hace eco de la visión fatalista en torno a lahistoria española lo formula inequívocamente: "aquí las revoluciones siempre quedanen matanza, se matan curas, se matan campesinos andaluces, o se matan maestros deescuela, depende de quien se mate, pero al final no se revoluciona nada, todo quedalo mismo solo que con más muertos" (San Camilo: 85).
A partir de esta posición, es comprensible que las muertes del teniente Castillo yCalvo Sotelo sean percibidas como signos comparables de la trayectoria autodes-tructiva del país por encima de las filiaciones ideológicas diferenciales con las que lasdos figuras son identificadas. La propuesta de Cela en el año en que apareció la nove-la, 1969, era arriesgada ya que implicaba la focalización narrativa en este episodio dela historia española como un componente devastador de la sociedad nacional porencima de la asignación de responsabilidades de culpas exclusivas. Para Cela, la res-ponsabilidad de la trayectoria destructiva de la historia española y en particular la dela Guerra Civil corresponde a la colectividad nacional por encima de sus divisionesideológicas. Este concepto capital puede ser utilizado no sólo para la comprensión dela historia española de una manera más productiva, sino sobre todo para la rectifica-ción de la orientación de esa historia centrándola en la asunción de una responsabi-lidad común por la incapacidad para adoptar una posición colectiva consensuada entemas fundamentales por encima de las diferencias: "todos los españoles debiéramospasarnos horas y horas ante el espejo, todos los españoles somos culpables, los vivos,los muertos y los que vamos a morir, no disfraces tu dolor de ira ni de miedo… la iray el miedo tienen más fuerza que tú… escupe de tu boca las palabras… lávate depalabras, que todas quieren decir lo mismo, sangre y estupidez, insomnio, odio y has-tío, las palabras son como el arsénico, perdónate a ti mismo las pocas palabras quepronuncias y guarda silencio, ya sabes la palabra llama a la sangre, es su espoleta "(San Camilo: 83).
Son varios los conceptos capitales que se enuncian en este pasaje, que es una invita-ción a los españoles a reflexionar sobre la aproximación convencional a su historia. Enprimer lugar, se destaca la inutilidad de la retórica intelectual en torno a la historianacional porque las llamadas a la división no son el vehículo para una reinterpreta-ción y reasimilación más productivas del pasado nacional. En lugar de la mirada haciael otro para señalar en él toda la carga de culpabilidad sobre los errores del país, esamirada debe reorientarse hacia la imagen propia y reconocer en ella la propia culpa.
21
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 21
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
De manera paradójica, es el propio texto de la novela el que destaca la necesidadimperativa de cerrar la superabundancia de discurso para justificar posiciones propiasen torno a la Guerra Civil y concentrarse en el necesario cambio de actitud colectivafrente a la situación del país. El enfrentamiento y la conflictividad deben ser reempla-zados por otras posiciones más abiertas al compromiso y la posibilidad de la clausu-ra de un pasado lacerante y tortuoso que no debe olvidarse, como no lo olvida el pro-pio Cela en su escritura, pero que debe replantearse como un discurso no activo ya enel presente. La incitación a "guardar silencio" equivale no tanto a callarse como aabandonar el lenguaje de la acusación y la discordia para adoptar otro tipo de dis-curso más renovador.
De acuerdo con esta orientación, San Camilo, 1936 y Mazurca para dos muertos incidenextensamente en la consideración de la conflictividad y la confrontación más extre-mas y las reflexiones en torno a otras dimensiones más halagüeñas de la historianacional son esporádicas. El lector va a deducir de la intensidad dramática de lo pre-sentado las conclusiones adecuadas de que esa historia no debe repetirse y que lasociedad española debe desestimar para siempre la opción del enfrentamiento civilque insistentemente ha definido la evolución del país. La ejemplaridad en Cela operapor modo negativo y procede no por emulación de lo presentado —que es inequí-vocamente sombrío y negativo— sino como proyección hacia una realidad nuevadeslegitimizando una versión de la historia que se ha manifestado como inviable.
La "ley del monte" es el principio último que regula las relaciones históricas de la vidanacional y, en lugar de la justicia, son la venganza y la retribución las que se aplicanen las relaciones sociales y humanas. En Mazurca para dos muertos hallamos una ilus-tración de la instintividad primaria que determina el modo social español. De acuer-do con ese principio, el Moucho muere a manos de Tanis precisamente porque estásometido a la violencia de la vida del país sin que él aparentemente pueda hacernada para reprimirse y evitarlo: "El Moucho tira de pistola y Tanis lo desarma de unpalo, el Moucho se pone de rodillas y llora y suplica, Tanis Gamuzo le dice, 'No soy yoquien te mata, es la ley del monte, yo no me puedo echar atrás de la ley del monte'"(Mazurca: 249).
Tanis Gamuzo se exime de la responsabilidad de su acto violento amparándose enun imperativo condicionante que queda más allá de su voluntad. La violencia es ellenguaje que se emplea de manera general menospreciando las normas civilizado-ras y retrotrayendo al individuo a las reglas tribales previas a la sociedad moderna. Laley del monte, vinculada a la instintividad y la impulsividad, se impone sobre todas lasotras opciones en la convivencia colectiva y moviliza y dinamiza la repetición cíclicade la historia española. Tanis Gamuzo no hace sino mimetizar el movimiento y ges-tos característicos del pasado. La crueldad de la Guerra Civil es la realización magni-
22
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 22
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
ficada del modelo tribal que ha imperado como referente de conducta colectiva enel país. San Camilo, 1936 se inicia con una cita de Fortunata y Jacinta de Galdós entorno a la inseguridad como rasgo omnicomprensivo de la vida de los españoles.Además de esa inseguridad que corrobora la narrativa de Cela, hay que añadir, porotro lado, la instintividad primaria e implacable. Al final de esa trayectoria históricasólo queda como opción viable en el presente un cambio absoluto y radical ya quela ley del monte no puede producir más que la prolongación del enfrentamiento y ladestrucción.
II. EL CONTRAHUMANISMO PRECIVILIZADOR
Aparentemente, esta visión de la historia nacional y de la condición humana en gene-ral tiene ramificaciones para la definición de la naturaleza del ser humano que emer-ge de los textos de Cela que están directamente vinculados con la España del sigloXX. Esa definición deriva hacia un cuestionamiento del concepto del humanismo queha prevalecido en la historia intelectual de la modernidad hasta su cuestionamiento,primero con la filosofía existencialista, en su modulación sartriana en particular, y pos-teriormente con su expansión y desarrollo en contra de la identidad del yo unitario enFoucault y la posmodernidad. El humanismo moderno que promueve y defiende unacondición humana universal en la que todos los seres humanos comparten unamisma identidad por encima de las diferencias circunstanciales de la nación y la len-gua se rompe definitivamente con la disolución del yo en el Angst del marco destruc-tivo y apocalíptico de la II Guerra Mundial y los enfrentamientos ideológicos deriva-dos de ella. En su lugar emerge la disolución del yo personal y del autor y la indefini-ción axiológica y moral.
No existe en Cela una referencia explícita y concreta a estas fuentes teóricas mencio-nadas, pero el novelista no sólo se identifica con ellas sino que, en un giro conceptualhabitual, las concretiza ficcional y literariamente llevándolas a las últimas consecuen-cias. La exposición del contexto de la Guerra Civil española hace visible y abierta-mente verificable la ruptura de los principios y signos consensuados del humanismokantiano moderno. En su lugar, la novela propone la reconsideración del estado pre-moderno y pre-civilizado de la humanidad en el que predomina la instintividad y laviolencia colectivas más allá de la regulación de la conducta. San Camilo, 1936 yMazurca para dos muertos magnifican la deshumanización que se hace aparente ya enLa familia de Pascual Duarte sin los atenuantes de compasión y de identificación emo-tiva que son visibles en esa obra. La Guerra Civil presenta a los españoles, y por exten-sión a los seres humanos en general, cuando se hallan implicados en una confronta-ción motivada por una visión destructiva del yo que carece de cualquier paliativo
23
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 23
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
humanizante. El otro se percibe como un enemigo para ser destruido y eliminado deacuerdo con una ley del monte implacable de la que se han elidido el perdón y la gra-cia para las culpas y debilidades de los demás.
La consecuencia es un cosmos humano en el que las situaciones límite, como la gue-rra y las privaciones o catástrofes colectivas, ponen a prueba no las mejores cualida-des de los seres humanos sino su capacidad para la destrucción. La textualidad seconcentra en los rasgos particularmente siniestros de la humanidad y de ese cuadronarrativo emerge un perfil altamente desfavorable de la condición humana que, aun-que parcial e incompleto, revela el carácter de un siglo, el XX, en el que han predomi-nado los rasgos negativos. La historia del siglo XX, tanto en los acontecimientos pro-pios de la historia española como de la universal, se aleja por completo del ser huma-no equilibrado e integrado que ha movido el proyecto moderno hasta su destrucciónen Auschwitz e Hiroshima. La posición que se deriva de estos textos capitales de Celaes que ese humanismo clásico es inviable a la vista de los horrores de la historia delsiglo XX. La narración en Cela elide deliberadamente los rasgos compensatorios queciertamente se hallan en ese siglo. El narrador no menciona los casos de sacrificio yentrega que las situaciones límite pueden provocar y que condujeron a conductasheroicas y ejemplares tanto en la Guerra Civil española como en otros episodios trá-gicos del siglo XX. No obstante, esa omisión es narrativamente productiva ya que loque se intenta es exponer y desenmascarar sin reservas la capacidad humana para ladestrucción por encima de cualquier cualidad redentora.
En San Camilo (p. 32), por ejemplo, la situación límite que provoca la pandemia de lagripe de 1918 desencadena, más que la solidaridad, la brutalidad frente a unos hechosque aparecen como ontológicamente inadmisibles: "el hombre es un animal muy his-triónico y trágico, muy poco prudente y previsor, el hombre es bestia avara, es comouna garduña hinchada de aire maloliente, de aire delator y acosada por los mastinesque anidan en su propia conciencia" (San Camilo: 206). Frente a esta instintividad pri-mordial y permanente es imposible realizar el proyecto ideal de una humanidad uni-versal que ha motivado, de manera utópica y tal vez ingenua, los numerosos intentoshumanizadores de la historia moderna. La narración en Cela asesta un golpe contun-dente a esa superestructura ideal y omnicomprensiva y revela que puede estarcimentada en unos principios vulnerables.
A diferencia de otras posiciones antihumanísticas o críticas del humanismo clásicoque hallan rousseaunianamente refugio en la evasión hacia la naturaleza, lejos delmedio corrompido y contaminado de la cultura urbana, Cela presenta una versión delmedio natural que comparte la devaluación de la cultura civilizada asociada con laciudad. El bon sauvage natural, que debe ser preservado por encima de los efectosdevastadores de la civilización, aparece ahora como una ficción artificial construida
24
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 24
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
por la modernidad como fundamento para su concepto de la igualdad y comunidaduniversales de todos los seres humanos por encima de sus profundas diferenciassociales y económicas. La humanidad kantiana se percibe, por tanto, como un espe-jismo absurdo.
La narración celiana insiste con frecuencia en poner de relieve los aspectos más durosde la vida natural, destacando la impulsividad y primitivismo que la caracterizan y queson incompatibles con una comunidad organizada según principios cívicos y urba-nos. El medio natural presenta la instintividad en estado bruto sin ninguna de lasmodificaciones que conlleva la educación civilizadora. La sexualidad, en particular,carece de los atributos complementarios de la afectividad o el amor. Es pura materia-lidad física y animal, sin los refinamientos o enaltecimiento que la literatura y la cultu-ra le han agregado a lo largo de la historia. Esa característica, además, se hace exten-siva tanto a los hombres como a las mujeres y se aplica tanto al pasado como al pre-sente: "Todas las mujeres hemos hecho las marranadas alguna vez con un perro… ocon un inocente, si es baboso, mejor, cuando se tiene a mano y no hace demasiado fríoni se echa a llorar" (Mazurca: 22).
En Cela, lo grotesco se impone por encima de las vías de la racionalidad y el equilibrioemotivo y formal. España se proyecta como un erial desértico de la modernidad delque no es posible evadirse porque las posibles cualidades redentoras se ven abruma-das por los impulsos de autodestrucción. Al mismo tiempo, la virulencia de lo presen-tado de manera deformante y caricaturesca origina en el lector u observador unimpulso contrario de rechazo y repulsión de una realidad tan hostil que no tiene otra
25
Camilo José Cela a finales de los años sesenta
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 25
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
vía alternativa que su disolución. La paradoja del mundo premoderno celiano y sudesenmascaramiento de las coartadas del humanismo moderno es que hace másaparente el imperativo de una comunidad cívica y consensuada ya que la opción pre-moderna es, en última instancia, impracticable. La modernidad contiene falacias yproduce excesos, pero es el paradigma cognitivo y hermenéutico preferente en cuan-to que ofrece un horizonte de expectativas en el que la nación y la humanidad pue-den integrarse. La lección de la crítica celiana del humanismo es especialmente rele-vante porque hace aparente la necesidad de una modernidad liberada de las siste-matizaciones utópicas e impositivas que han contribuido a su descrédito.
III. PATHOS Y CATARSIS
A partir de los presupuestos teóricos planteados, la nación se define como una repro-ducción magnificada del carácter traumatizado y enfermo de los miembros de esanación y, en el caso específico español, la nación, además, se presenta como una cari-catura ridiculizada de una Europa que, más allá de sus insuficiencias constitutivas,aparece como un emblema de opciones más favorables y positivas de la organizaciónde una colectividad social y cultural. Esa es la razón de que las grandes orientacionesy tendencias históricas que emergen en el continente no alcancen en el caso españolmás que la categoría de simulacros de la grandeza y las dimensiones de lo que ocu-rre en el resto de Europa. Las ideas, la ciencia, la tecnología y los movimientos históri-cos, que en Europa son vanguardistas y pioneros, en España alcanzan solamente unapobre realización sin mayor trascendencia. Lo que es realmente definidor del carácternacional es la destrucción, el impulso hacia la eliminación y la extinción de las líneasde continuidad de la historia nacional y, en particular, la obstaculización de la identi-ficación con unas aportaciones culturales fundamentales que pueden crear un con-senso colectivo. Esa sería la naturaleza auténticamente determinante de España y losespañoles: "el español es pirómano porque quiere borrar todo vestigio de su pasado,toda crónica de su presente y toda esperanza de su porvenir… el español no cree enDios, cree en el fuego, en Dios no cree más que en tanto en cuanto le da argumentosy licencias para prender la hoguera" (San Camilo: 326).
Las justificaciones religiosas y morales para este impulso destructivo no son más queun encubrimiento para enaltecer una orientación de la historia española que está enrealidad definida por la absoluta destrucción del fuego. Es aparente que esta carac-terización es objetivamente insuficiente, como lo demuestran, por ejemplo, las apor-taciones significativas de la cultura nacional al acervo de la humanidad. No obstan-te, es innegable que la historia española ha tenido un número elevado de casos enlos que se ha impuesto la oposición y el enfrentamiento a la concordia y el consen-
26
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 26
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
so. La Guerra Civil en la obra de Cela proyecta y realiza de manera prominente esterasgo de la cultura del país. España y Europa son dos entidades que han estado des-tinadas a la separación y el desentendimiento y ese ha sido el modelo de la dialécti-ca entre las dos partes hasta la llegada del posfranquismo y la integración del país enel marco europeo.
La dicotomía España/Europa ha constituido un paradigma central de análisis y com-prensión de la historia y la cultura españolas. Las relaciones entre los componentes deesa dicotomía han sido desfavorables a España, que ha sido percibida como un apén-dice o una deformación de las premisas de lo que constituye la entidad cultural euro-pea. Las excepciones las ha constituido el pensamiento tradicionalista y conservadorcuyo ejemplo emblemático es Menéndez y Pelayo o la posición idiosincrática y sin-gular de Unamuno que propone una asimilación estética y ética de España por partede Europa, lo que él denomina la quijotización de Europa. Cela lleva la oposición a lasúltimas consecuencias sin dejar espacio para la apertura hacia otras opciones másequilibradas, como la historia más reciente ha hecho aparente. No obstante, no seríaapropiado interpretar esta visión de Cela como negatividad hacia las posibilidades desuperación de la sociedad y la historia nacionales. La concentración en estos aspectosnegativos de la historia del país debería ser interpretada como un intento de crear uncuadro lo suficientemente execrable de la historia del país como para provocar unmovimiento contrario de compensación hacia un concepto y proyecto distintos depaís. La historia durante el posfranquismo es una realización concreta de ese intento.No es necesario trazar una concatenación causal entre la obra de Cela y la transfor-mación del país ya que los movimientos culturales operan de manera indirecta ysubliminal. Es obvio, sin embargo, que el marco humano y cultural de la obra de Celaposee la intensidad y el dramatismo suficientes para provocar el rechazo del modelode colectividad histórica y social que Cela pone de relieve.
Además de esta exposición acerba de la historia del país y de la condición humanaen general en la que el pesimismo social de Hobbes se impone sobre otras posicio-nes alternativas, existen en Cela otros registros narrativos en los que la empatía y lacompasión hacia la difícil encrucijada ontológica y moral de la humanidad contem-poránea prevalecen sobre la crudeza y la condenación de España y la condiciónactual. Entre las primeras obras de Cela, La colmena es un ejemplo. En ella, la medio-cridad y mezquindad de la España del posfranquismo quedan envueltas en unaatmósfera más benévola de humor e ironía. Madera de boj es una ilustración entre lasobras más recientes.
En esa obra se da relieve al folklore gallego y el narrador muestra su saber enciclopé-dico con relación a la cultura popular de Galicia desplegando un conocimiento vastoy profundo de la geografía local y de las costumbres asociadas con el mar y los hom-
27
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 27
A N U A R I O D E E S T U D I O S C E L I A N O S , 2 0 1 0
bres que le dedican su trabajo y sus vidas. Esta obra última de Cela aporta una sínte-sis final para su larga trayectoria narrativa que en este caso se eleva a un nivel épicoal presentar el enfrentamiento desigual de los pescadores gallegos con un mar tur-bulento y peligroso que justamente está asociado con el nombre de "Costa da morte."Al margen de los enfrentamientos de la historia española y de su obtusa fascinaciónpor la sangre y la destrucción, la narración propone que es posible la creación de unmodelo de una comunidad humana regida por la colaboración y en la que la violen-cia no tiene el papel preponderante. El narrador pone de manifiesto que las causasideológicas absolutizadas y el excesivo apego a las creencias de naturaleza utópicahan conducido a las decepciones máximas de la historia y en particular a la parálisis yel caos de sociedades, como la española, que podrían haber seguido una trayectoriacolectiva más favorable: "hay dos clases de hombres: quienes al despertar creen quesus sueños fueron pura y vana ilusión y quienes sueñan despiertos, estos son los máspeligrosos porque se sienten capaces de todo y se dejarían matar por una idea eincluso por un capricho" (Madera: 94). De este modo, el descrédito de las figuracionesutópicas es contrastado con el escepticismo y el pragmatismo que en este caso con-sisten en reconocer las dimensiones reales de las ideas y de sus posibilidades para serpuestas en práctica en combinación con las ideas diversas de los otros.
Es un movimiento discursivo e intelectual notable el que lleva a la evolución de lanarrativa celiana que concluye con un homenaje a los hombres que entregan su vidaen un combate grandioso con una naturaleza todopoderosa. En el mar, la visión antro-pológica de Cela halla la medida precisa de sus posibilidades últimas. La muerte delmarinero y el pescador frente a un antagonista superior es considerada con admira-ción y produce, más allá de la compasión que es típica del narrador celiano frente a lamezquindad de los otros, la auténtica empatía con un otro en el que podemos sentir-nos representados de manera genuina. La trayectoria de Cela termina con la presen-tación y la descripción de un camino humano noble y excepcional en el que es posi-ble realizar los avances de una humanidad y una nación finalmente solidarias. El cami-no de oro de los hombres del mar conduce a la muerte y el cementerio anónimo delas profundidades del océano, pero al mismo tiempo produce una potenciación de losmejores atributos de la condición humana que en otros momentos de la narrativaceliana quedaban abrumados por el examen del componente más negativo de losseres humanos: "el vientre de todos estos horizontes es de oro, no encierra oro, rapo-sos de oro, rorcuales de oro, gaviotas de oro, sino que está tupido por el oro que nodeja lugar para los raposos, ni los rorcuales ni las gaviotas, por Cornualles, Bretaña yGalicia pasa un camino sembrado de cruces y de pepitas de oro que termina en elcielo de los marineros muertos en la mar" (Madera: 303).
El paraíso no queda identificado aquí con una gran idea o causa excepcional e irreali-zable como las muchas que han poblado la modernidad con resultados y consecuen-
28
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 28
C A M I L O J O S É C E L A Y L A S M Á S C A R A S D E L A H I S T O R I A - G O N Z A L O N A V A J A S
cias en general nefastas para la humanidad. La epifanía de la obra conclusiva de Celareconecta con el mundo del Olimpo clásico, si bien ahora los dioses no son ficcionessuperiores y eternas, sino hombres que han aceptado un destino trágico pero ejem-plar. Las ramificaciones de este final pueden reverberar no sólo en la relectura y rein-terpretación de la historia nacional sino también en la reconfiguración de las relacio-nes humanas de manera más productiva y favorable para la colectividad.
OBRAS CITADAS
CELA, Camilo José (1960). La familia de Pascual Duarte. Barcelona: Destino.
——— (1962). La colmena. Barcelona: Noguer.
——— (1984). Mazurca para dos muertos. Madrid: Espasa-Calpe.
——— (1995). San Camilo, 1936. Madrid: Alianza Editorial.
——— (1999). Madera de boj. Madrid: Espasa-Calpe.
CERCAS, Javier (2001). Soldados de Salamina. Barcelona: Tusquets.
MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio (2006). Enterrar a los muertos. Barcelona: Seix Barral.
RENAN, Ernest (1947-1961). "Qu'est-ce qu’une nation?" en Oeuvres complètes, vol. I.París: Calmann-Lévy, págs. 887-907.
29
Anuario 10-2 25/7/11 13:28 Página 29