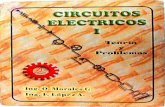capitulo1
-
Upload
jonathan-gutierrez -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of capitulo1

LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEAY EL CONCEPTO PARTICIPACIÓN
AL INTERIOR DEL URBANISMO
Arq. HERNANDO CARVAJALINO BAYONAE-mail: [email protected]
Tesis para optar al título de maestría en urbanismo 1999
____________________________
INTRODUCCION
A continuación, se expondrán los argumentos preliminares que respaldan la tesis. Estos se sustentarán, tanto en la experiencia vivencial del autor en diversos barrios populares de la ciudad, como también, en las razones e ideas que fundamentan el tema, entendido éste, como la necesidad de tender los hilos que conecten una nueva relación entre el urbanismo, la arquitectura y la participación popular, como estrategia para intervenir en la periferia de nuestras ciudades.
Así mismo, se explicará la estructura adoptada para desarrollar el trabajo de investigación y una síntesis de cada uno de los capítulos, los cuales necesariamente, atenderán los planteamientos teóricos propuestos en las hipótesis de la tesis y en cada uno de los objetivos señalados en la misma.
“Se debería esperar y saquear toda una vida, a ser posible una larga vida, y después, por fin, mas tarde, quizá se sabrían escribir las diez líneas que serían buenas”. Rainer María Rilke.
1

A. Inicialmente, un sesgo desde lo vivencial...
La ciudad en el contexto de su periferia, de sus barrios, ha sido el escenario en el que he
desarrollado mi práctica como arquitecto en estrecha relación con el tema del hábitat popular,
tanto a nivel de estudios e investigaciones, como también, en el diseño, planeación, gestión y
ejecución de proyectos con pobladores urbanos. En este escenario, desconocido para un
arquitecto que la universidad formó para desarrollar otro tipo de proyectos, atender una población
distinta, y a quien entregó unos conocimientos académicos muy distantes de este nuevo
escenario, van surgiendo en un principio diversos conflictos entre lo académico y lo popular,
entre lo puramente técnico y la complejidad social y urbana de la ciudad periférica, conflictos que
necesariamente, obligaron a repensar mi papel como arquitecto y como asesor de procesos
habitacionales populares, a redefinirlo a partir de la experiencia cotidiana en diversos barrios y
asentamientos, y mediante una búsqueda conceptual que le permitiera a la arquitectura abrirse
otros caminos en este contexto, recorrido planteado como proyecto de vida personal durante
varios años de ejercicio profesional (1983 - 1998), en los cuales uno de los replanteamientos
fundamentales - y objeto de estudio de la tesis - fue la necesaria aproximación y participación de
los pobladores urbanos en la concepción de sus propios proyectos espaciales - tanto
arquitectónicos, como urbanísticos -, campos asignados por la academia, como territorios casi
exclusivos de arquitectos y urbanistas.
Esta proximidad al tema del hábitat popular y al de la ciudad en su periferia, y la imprescindible
búsqueda de propuestas participativas a la crisis de alojamiento en nuestras ciudades
latinoamericanas, resultan ser ejes fundamentales que me motivan a proponer el presente tema de
tesis, Urbanismo, arquitectura y participación popular, como estrategia para intervenir en la
ciudad periférica.
No obstante, estas precisiones preliminares a partir de lo puramente personal y vivencial frente al
tema, también serán planteadas, las necesarias justificaciones académicas que deben formar parte
de una propuesta estructurada de tesis al interior de una Maestría en Urbanismo.
2

B. Y una idea a partir de la arquitectura y el urbanismo.
Para la arquitectura y el urbanismo se debe plantear la ciudad periférica y el barrio popular,
como un escenario que requiere de diversos análisis sobre su propia complejidad, de múltiples
miradas, de nuevas herramientas y propuestas metodológicas, y de otras maneras, desde las
cuales asumir programas y/o proyectos que se conciban para abordar la problemática del déficit
habitacional de carácter cualitativo, habitualmente dejado a la deriva por las Políticas de
Vivienda del Estado.
El tradicional énfasis tecnocrático - o técnico - en la planeación del territorio, ha sesgado la
producción espacial hacia la mirada exclusiva del urbanista y el arquitecto, desconociendo al
futuro grupo de usuarios, quienes habitualmente no son tenidos en cuenta en la concepción del
futuro espacio que van a habitar. Para el caso de los pobladores de los barrios populares ubicados
en la periferia de la ciudad, si bien desde lo urbano no tienen la posibilidad de escoger el mejor
sitio en el cual les gustaría vivir y tampoco la idea de concebir espacialmente su propio barrio - el
primero se los predetermina la aguda segregación socio - espacial de la ciudad capitalista y sus
limitados recursos económicos, y la segunda, se las asigna el urbanizador pirata, a quien se le
compra un terreno en el contexto del mercado informal de la vivienda -, en la parte arquitectónica
la casa es concebida a su manera, y las difíciles condiciones de supervivencia lo obligan también
a vincularse a redes de apoyo mutuo al interior de su barrio, y así sacar adelante el derecho a un
cobijo propio en algún lugar de la periferia urbana.
A diferencia de otras capas sociales, en este contexto los pobladores no son ajenos al desarrollo
urbano de su territorio, y se ven obligados individual y colectivamente, a involucrarse en los
procesos de legalización urbana y predial, en la gestión de los servicios públicos, en el trazo y
apertura de vías, y paralelamente, en la concepción y autoconstrucción de su propia casa. En fin,
participan activamente en la conformación de un entorno urbano bastante precario en el cual
sobreviven.
La tesis apunta entonces, a insertarse en este contexto, y desde allí profundizar en la relación
3

urbanismo, arquitectura y participación popular, como estrategia de intervención urbana
en la ciudad periférica y como posible línea de investigación a formular al interior de una
Maestría en Urbanismo. Tal propósito, nos exige tanto una profundización teórica en la
evolución histórica y conceptual del tema, como también, definir sus alcances prácticos en
algunas experiencias locales - estudios de caso - que se tendrán como referente, para llegar
finalmente a formular una serie de ideas y recomendaciones, en torno a la perspectiva y vigencia
del concepto al interior de las disciplinas.
Con el objeto de precisar los alcances y el contexto en el que se desarrolla la tesis, a
continuación, se formulan unas precisiones preliminares que hacen referencia a los conceptos
mas utilizados a lo largo del documento.
Al referirnos al urbanismo y a la arquitectura, lo hacemos desde el rol participante que estas
disciplinas deben jugar en los diversos procesos de intervención urbana y arquitectónica en los
contextos que estamos estudiando, entendiendo de antemano las relaciones que estas deben tejer
con otras disciplinas del conocimiento humano y con el saber popular que está inmerso en los
territorios de periferia. Los planes de desarrollo local, los programas de rehabilitación y
mejoramiento urbano, como también, los proyectos arquitectónicos específicos relacionados con
vivienda, espacio público y servicios complementarios, entre otros temas, precisan de arquitectos
y urbanistas que entiendan nuevas dimensiones de la complejidad urbana – entre otras la de la
participación popular -, que nos exige conceptos, instrumentos y metodologías renovadas, más
acordes con los tiempos que hoy vivimos y con los espacios en que pretendemos intervenir.
La participación popular, se propone a nivel de los espacios que debemos generar desde estas
disciplinas, en los cuales los pobladores urbanos y sus organizaciones comunitarias puedan
incidir en la formulación, concepción y toma de decisiones de los distintos programas y proyectos
urbanos desarrollados en su territorio. Espacios relacionados con la planeación y el diseño, la
gestión y la construcción, el presupuesto y las veedurías, en los cuales se deben concebir diálogos
permanentes entre diversos saberes, entre otros, el académico y el popular, el técnico y el social,
y en esa perspectiva abrirse a la complejidad de lo urbano.
4

Situación que propone una doble vía participativa, la aproximación de los pobladores a los
programas y proyectos urbanos, pero también, la de arquitectos y urbanistas a estos contextos de
periferia, habitualmente desconocidos, territorios que exigen profesionales muy estructurados
conceptual y operativamente, especializados en una espacialidad que es distinta a la de otros
fragmentos de ciudad.
Ciudad periférica, mas que una categoría conceptual debidamente argumentada, es un término
que se escogió para referirnos a aquellos territorios urbanos conformados por innumerables
barrios populares en proceso de consolidación y de distinto origen, que en el caso bogotano están
localizados en la periferia de la ciudad y son habitados por núcleos familiares económicamente
pobres.
C. Acerca de los objetivos de la tesis.
Finalmente, es importante reiterar que la tesis tiene un énfasis teórico y exploratorio, por
cuanto pretende dar una visión aproximativa respecto a la relación entre las disciplinas antes
mencionadas y la participación popular, superando la dificultad de no contar con experiencias
investigativas previas sobre el tema al interior de la Maestría. De allí, la intensión de abrir
caminos, de posibilitar la generación de una nueva línea de investigación en este campo.
Con el objeto de evitar ciertas prevenciones que en el ambiente del urbanismo y la arquitectura
surgen en relación con lo participativo - tema central de la tesis -, es necesario aclarar
previamente lo que no se quiere, y posteriormente, plantear algunos de los objetivos que se
pretenden alcanzar.
Los alcances de la relación urbanismo, arquitectura y participación popular, no pretenden
siquiera insinuarse en esta tesis como una panacea - la participación lo resuelve todo? -; tampoco
que ésta pueda ser entendida, como un discurso demagógico y populista - en el que se ha caído en
muchas ocasiones -. Así mismo, las conclusiones o recomendaciones finales, que surgen de este
estudio, mas que un catálogo de buenas intenciones, respuesta del posible memorial de agravios –
5

que así puede ser entendido por algunos -, planteado inicialmente a la postura tecnocrática de la
disciplina; busca por el contrario, la formulación de una serie de ideas - posibles de
llevar a la práctica -, con las cuales abrir ventanas que permitan nuevas miradas a la
imprescindible relación entre urbanistas, arquitectos y pobladores.
En tal sentido, se formulan como hipótesis centrales de la tesis las siguientes ideas:
A. Una relación mas estructurada entre el urbanismo, la arquitectura y la participación
popular, permitirá el diseño de estrategias de intervención urbana más coherentes con el
contexto de la ciudad periférica.
B. Esta relación no ha sido relevante en el caso colombiano, requiriéndose la formulación de
planteamientos conceptuales e instrumentales participativos, desde los cuales elevar la
calidad espacial de nuestras ciudades.
A continuación, se describen los objetivos a alcanzar:
* Precisar la pertinencia del concepto participación popular, sus limitaciones, posibilidades y
perspectivas, al interior del urbanismo y la arquitectura, en el contexto de la periferia de nuestras
ciudades.
* Discutir una serie de discursos teóricos acerca de la crítica al sesgo tecnocrático de las
disciplinas, y en torno, a los planteamientos participativos que se han venido aplicando en
diversos procesos de planeación y diseño de la espacialidad urbana.
* Determinar los alcances y limitaciones del concepto y su aplicación, al interior del
urbanismo y la arquitectura en Colombia, en particular, en experiencias relacionadas con el
hábitat popular.
6

* Evaluar algunas experiencias recientes de desarrollo local en Santa Fe de Bogotá, D.C., en
las que uno de cuyos ejes estructurantes haya sido la participación de los pobladores en la
gestión, diseño y planeación del territorio.
* Formular una serie de recomendaciones e ideas a partir de las cuales repensar la relación
urbanismo, arquitectura y participación popular, en la perspectiva de una posible línea de
investigación al interior de la Maestría en Urbanismo.
D. Una síntesis del contenido de cada capítulo.
Para precisar el desarrollo de la misma, ésta estará conformada por tres partes gruesas que a
su vez se subdividirán en capítulos, que nos permiten ir de la teoría a la práctica, del aporte
conceptual a la experiencia, y de lo general a lo específico; de esta manera se le pretende brindar
un marco global al análisis de los proyectos locales, los cuales están necesariamente conectados.
Un primer recorrido histórico y conceptual de la relación urbanismo, arquitectura y participación
popular en este siglo, nos ubicará en los distintos discursos formulados sobre el tema; a
continuación, el análisis de la realidad local y de los estudios de caso específicos, a partir de
experiencias recientes con énfasis participativos en los procesos de conformación del territorio,
nos aproximarán al problema urbano real que se vive en la periferia en torno a lo participativo; y
finalmente, se formularán desde la tesis las ideas, recomendaciones y preguntas que surgen de
cada capítulo, encaminadas estas a abrir caminos a un tema que resulta novedoso para la
disciplina, y necesario para el desarrollo de la ciudad informal.
Una vez desarrolladas en la introducción, las motivaciones e intensiones personales – tanto
vivenciales, como académicas -, con las cuales se asume el tema de tesis y una breve descripción
de los diversos contenidos a desarrollar; en el primer capítulo, precisaremos algunos de los
discursos críticos que se anteponen a las maneras como se produce habitualmente el espacio
urbano en la ciudad contemporánea, discutiendo el producto (el problema del espacio como
producto y sus implicaciones para la vida social urbana), las formas de producción, y en
especial, el papel del urbanismo y la arquitectura, en los procesos de planeación y diseño del
7

territorio urbano.
Así mismo, revisaremos el concepto participación al interior del urbanismo, a partir de los
enfoques establecidos por diversos autores, como una de las respuestas a la crisis de legitimidad
e incapacidad técnica y conceptual de la disciplina frente a la complejidad urbana. El análisis de
las distintas formas como es aplicado el concepto, sus escenarios, la pertinencia y los resultados
desde cada uno de los enfoques, permitirán evidenciar lo que los urbanistas han pensado y el
alcance de sus planteamientos; en tal sentido, nos centraremos inicialmente, en autores de la
década de los setenta - Goodman, Turner y Alexander, entre otros -, para posteriormente,
aproximarnos a nuestros días en torno a corrientes de pensamiento mas contemporáneas, que
proponen una nueva lectura sobre lo participativo, al interior del urbanismo y la arquitectura.
Profundizaremos en el caso colombiano en el segundo capítulo, en el que se estudiará la
producción espacial de la ciudad periférica - Caso Santa Fe de Bogotá, D.C. -. Se planteará una
crítica a la ciudad colombiana y a la periferia en particular, para centrarse de nuevo en la
identificación de los agentes sociales productores del espacio urbano y las implicaciones para sus
habitantes, a partir del análisis de la forma en que se toman las decisiones sobre su diseño y
posterior formalización. Referenciaremos brevemente, el papel jugado por las Organizaciones
Populares Urbanas (OPU) en los últimos años en el desarrollo de nuestras ciudades, como gestión
propia de los pobladores y de sus instancias de organización comunitaria.
Así mismo, se harán diversas lecturas en torno a la manera como en el contexto local, se han
adelantado en las últimas dos décadas, experiencias con énfasis participativos en el diseño y la
planeación del espacio urbano, desde la arquitectura y el urbanismo. Una discusión crítica a los
distintos enfoques y al marco jurídico - político actual, dentro del cual se inserta el concepto en la
planeación del territorio, nos permitirá determinar los avances y limitaciones de la participación
al interior de la disciplina.
Los estudios de caso en torno a experiencias urbanas locales recientes, uno de cuyos ejes haya
sido la participación, será el centro de interés del tercer capítulo. En principio, se definirá una
estrategia metodológica y se explicarán las correspondientes fichas técnicas relacionadas con el
8

análisis de cada caso y los resultados a alcanzar (Contexto en el que se desarrolla; objetivos,
motivaciones e intereses de los usuarios en cada proyecto; cómo se introduce el concepto
participación al interior del proceso: quienes participaron, en qué instancias, de qué manera,
cuáles los resultados sobre el diseño y la planeación del territorio en cuestión? ; qué nivel de
satisfacción se alcanzó; cómo se enfocó el concepto participación en el proceso; qué
contribuciones hizo dicha modalidad a cada proyecto).
En el cuarto capítulo, profundizaremos en la revisión crítica de las experiencias - estudios
de caso -, y desde allí, precisar los alcances y limitaciones de los procesos y resultados
obtenidos. Se analizarán los enfoques con los que se abordó la relación urbanismo, arquitectura y
participación popular, y el nivel de satisfacción de los pobladores, para llegar a establecer un
ambiente favorable o desfavorable al tema, sus efectos y sus implicaciones. Dentro del contexto
de las experiencias estudiadas, se hará una discusión crítica del concepto a partir de las hipótesis
formuladas en la tesis y de las consideraciones preliminares planteadas por el autor.
El análisis de lo participativo a nivel del primer recorrido histórico y conceptual, además de la
mirada sobre las experiencias y los enfoques aplicados en el contexto local, permitirán en el
capítulo quinto, la formulación de una serie de consideraciones preliminares propias, una
especie de declaración de principios: Lo que en nuestra opinión, es necesario aclarar y/o redefinir
en torno al concepto y al tipo de participación con el cual intervenir la ciudad periférica (Para
qué la participación de los pobladores urbanos?), consideraciones que se desarrollarán alrededor
de cinco ejes: La disciplina, el contexto, la participación, la calidad espacial y referentes más allá
de lo espacial, en los cuales el autor, aportará lo que a su juicio, son los argumentos
fundamentales a tener en cuenta en la relación urbanismo, arquitectura y participación popular.
Finalmente, en el capítulo sexto se establecerá - como resultado de la tesis -, la pertinencia real y
las perspectivas del concepto participación los procesos de diseño y planeación del espacio
urbano, y la manera como éste debe ser abordado por parte del urbanismo y la arquitectura, con
miras a pensar y construir ciudades mejores y/o formular diversas posibilidades para la ciudad
construida, en particular en la periferia urbana, que requiere de propuestas que permitan superar
la precariedad espacial y ambiental en la que conviven miles de pobladores de las ciudades
9

latinoamericanas.
Así mismo, como complemento de los aspectos conceptuales planteados en este capítulo, es
preciso formular algunas ideas y recomendaciones que puedan abrir nuevos caminos, nuevas
perspectivas a líneas futuras de investigación sobre el tema, impulsando espacios a la pregunta
que surge de problematizar el quehacer de las disciplinas en el contexto del hábitat popular,
dando prioridad a los retos a asumir en torno a los asentamientos humanos de la periferia.
....................…………………………...……………..……..….URBANISMO, ARQUITECTURA Y PARTICIPACION POPULAR
CAPITULO I
10

LA CIUDAD CONTEMPORANEA LA CIUDAD CONTEMPORANEA Y EL CONCEPTO PARTICIPACION AL INTERIOR DEL URBANISMO Y EL CONCEPTO PARTICIPACION AL INTERIOR DEL URBANISMO
Entendiendo los procesos de producción a partir de los cuales se concibe la ciudad contemporánea, - dentro del marco del capitalismo y las reglas del libre mercado -, se exploran los enfoques y consecuencias de este modo de producción, en el que tradicionalmente no se han posibilitado opciones participativas a los futuros usuarios, quienes pasivamente consumen el espacio planeado y construido por los expertos, o en otros casos, lo terminan transformando y/o destruyendo con elevados costos económicos y sociales. Un breve repaso histórico, permitirá precisar los puntos de vista críticos al rol del urbanismo y la arquitectura, desde una perspectiva sesgadamente técnocrática.
Así mismo, en este capítulo se busca entender la manera como surge el concepto participación al interior de la disciplina y en la producción del espacio urbano, tanto en una perspectiva histórica desde la discusión crítica de diversos autores, como también, desde la construcción conceptual de la participación, mas allá de la posición contestataria inicial. Se aportarán evidencias de lo que los urbanistas han pensado y el alcance de dichos enfoques, justificando a partir de ello la necesidad de construir un nuevo enfoque que logre superar las limitaciones que estos encierran.
“ Si hay ciudades horrorosas que se han hecho siguiendo un Plan, ello es debido a que el Plan era horroroso y no a que hubiera un Plan”. B. Brecht 1
1.1. Ciudad contemporánea, urbanismo y tecnocracia: Crisis técnica y de legitimidad.
“La sociedad industrial es urbana. La ciudad es su horizonte. A partir de ella surgen las
metrópolis, las conurbaciones, los grandes conjuntos de vivienda. Sin embargo, esa misma
sociedad fracasa a la hora de ordenar tales lugares. La sociedad industrial dispone de
especialistas de la implantación urbana. Y a pesar de todo, las creaciones del urbanismo, a
medida que aparecen, son objeto de controversia y puestas en tela de juicio”, con este
párrafo, Francoise Choay comienza su libro: El Urbanismo: Utopías y Realidades,2 el cual nos
1
? Mencionado por Borja Jordi y Castells Manuel en “Local y Global”, La gestión de las ciudades en la era de la información. Taurus Pensamiento. Grupo Santillana de Ediciones. Madrid, 1.997.
2 Choay, Francoise. El Urbanismo, Utopías y Realidades. Editorial Lumen, Barcelona, 1976. “ El Diccionario Larousse define al urbanismo, como < ciencia y teoría del establecimiento humano>. Este neologismo corresponde a la presencia de una realidad nueva: hacia finales del siglo XIX, la expansión de la sociedad industrial produce el
11

sirve de preludio para comenzar a precisar la estrecha relación entre la disciplina del urbanismo,
el rol asignado en la ciudad moderna y su responsabilidad en la crisis técnica y de legitimidad que
se le reclama, a partir, de sus posturas eminentemente tecnocráticas3.
La ciudad moderna – capitalista y/o industrial -, le entrega al urbanismo la tarea de ordenar
desde la razón y desde el “punto de vista verdadero”4, que según Le Corbusier (1959, p.13)
debería guiar de aquí en adelante, el papel de arquitectos y urbanistas, encaminado a “ La tarea
de arrancar a la sociedad moderna, de la incoherencia: Llevarla hacia la armonía. El mundo
tiene necesidad de armonía y de hacerse guiar por los armonizadores” (p.10). A estos últimos,
los especialistas – a los que se refería Francoise Choay -, arquitectos y urbanistas, se les
encomendaría, de aquí en adelante, la tarea de ordenar y armonizar la ciudad futura, con sus
refinados instrumentos y conceptos técnicos sobre lo urbano, los cuales consolidarían además, la
idea de progreso, paradigma del Movimiento Moderno.
Y si bien se plantean conceptos de armonía y bienestar colectivo, es claro que se debía ordenar
una ciudad para el mercado capitalista, la idea de modernidad y de progreso, necesariamente
debía estar ligada, a organizar racionalmente el espacio urbano, zonificarlo, estandarizarlo,
volverlo mas productivo y funcional, eficiente y adecuado al avance industrial y tecnológico que
se venía acelerando permanentemente. Según la Choay, “ Para el Urbanismo Progresista, la
ciudad industrial es también industriosa, es decir, una herramienta de trabajo. Para que la
ciudad pueda cumplir esta función instrumental, debe ser clasificada, analizada; cada función
ha de ocupar en ella un área especial”. (p. 46)
En tal sentido, los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, realizados entre
1928 – La Sarraz- y 1956 – Dubrovnik- ), y en particular, la Carta de Atenas (CIAM IV- 1933),
nacimiento de una disciplina que se distingue de las artes urbanas anteriores por su carácter reflexivo y crítico, y por su pretensión científica” (p. 11)
3 “Ellos toman las decisiones tecnológicas por cuenta de la sociedad, ante la que en última instancia, son responsables. Este modelo de control social se basa así en la responsabilidad de los expertos o <tecnócratas> ante el público, y esta forma de organización ha sido llamada <tecnocracia> - una sociedad controlada por el experto, en virtud de sus conocimientos técnicos”. (p.22). En Elliott David y Nigel Cross “Diseño, Tecnología y participación”. Editorial Gustavo Gili Barcelona, 1980. 4 Le Corbusier. Cómo concebir el urbanismo. Ediciones Infinito, Buenos Aires (Argentina), 1959.
12

determinan al urbanismo rumbos precisos en torno a conceptos que buscan alcanzar aquella
idea de progreso, desarrollo y armonía, la cual anteponen, a la idea de caos y desorden, que
criticaban a la ciudad de finales del siglo anterior.5
Alrededor de esos planteamientos, es fundamental el rol asignado a arquitectos y urbanistas, que
al proponerse planear y diseñar una “ ciudad – herramienta” (Choay, p.46), asumen el papel de
especialistas de tal empresa, quienes con sus propios conocimientos técnicos, se consideran
capaces de armar ese “ artefacto ” funcional, para lo cual, pueden acudir a otras disciplinas del
conocimiento6, prescindiendo del futuro habitante, el cual se tipifica, se abstrae, y por tanto se
desconoce de paso, su ciudad como propiedad exclusiva de urbanistas y arquitectos, pensamiento
que se validará de aquí en adelante.
A estos planteamientos, le surgen miradas críticas que comienzan a señalar la crisis técnica y de
legitimidad, - objeto de análisis de este capítulo - que se acentúa entre otros aspectos, en una
radical separación entre lo racional y lo espiritual, entre lo técnico y lo humano, crítica que
inicialmente se esboza desde los arquitectos que conformaron el TEAM X (1956), y desde las
tendencias culturalistas7, planteadas por Francoise Choay.
El análisis de la crítica al sesgo tecnocrático de la disciplina, dentro del contexto esbozado
anteriormente, y del énfasis físico - territorial, que desconoce la ciudad como construcción social,
y por tanto, colectiva, tendrá más adelante, el discurso político e ideológico de otros autores,
como también, la formulación crítica al rol de la disciplina en la propuesta de ciudad capitalista,
que plantea como resultado que ni el mercado, ni las regulaciones normativas, ni de
5 En tal sentido, la Carta de Atenas define el urbanismo como “la ordenación de los lugares y de los locales diversos que deben abrigar el desarrollo de la vida material, sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas. Abarcando tanto las aglomeraciones urbanas como los agrupamientos rurales. El urbanismo ya no puede estar sometido exclusivamente a las reglas de un esteticismo gratuito . Es por su esencia misma, de orden funcional”. Le Corbusier, Principios de urbanismo (La carta de Atenas), Editorial Planeta – De Agostini S.A. Barcelona, 1993. 6 Refiriéndose a las Unidades de Habitación, Le Corbusier, Op.cit.p..67, define parte del rol de otras disciplinas del conocimiento en función de “Constantes psico fisiológicas” del ser humano que deben ser “reconocidas e inventariadas por personas competentes”.7 Para Francoise Choay, Op.cit.p.29, en las tendencias culturalistas, la clave de ese modelo no es ya el concepto de progreso, sino el de cultura (…) la preeminencia de las necesidades materiales desaparece ante la de las necesidades espirituales.
13

“planificación”, producen una forma urbana satisfactoria para los usuarios y los
pobladores, en parte, por desconocer sus intereses, y ser estos, ajenos a la toma de decisiones
cruciales en el momento de la organización y planeación del espacio urbano.
La ciudad capitalista debidamente regulada por el libre mercado, y por tanto, con un énfasis
acentuado en el ánimo de lucro, la propiedad individual y en una radical división público -
privado, ha conllevado una serie de consecuencias e implicaciones sobre el espacio urbano
construido, acentuándose el desequilibrio y la segregación social en el territorio, como también,
una incoherente propuesta espacial, sustentada en conceptos tales como la homogeneización, el
funcionalismo, la zonificación8, la estandarización y en los modelos de organización territorial,
implementados desde la tecnocracia urbanística. Esta tendencia la percibe Francoise Choay,
desde el mismo preurbanismo9 progresista, a quien le formula una fuerte crítica, rotulando
entre otros, a Proudhon como “ campeón del funcionalismo” y a Fourier como “
promotor de las ciudades estándar”, y precisando su crítica en los siguientes aspectos: “ Sin
embargo, todos ellos imaginan la ciudad del porvenir en términos de modelo. En todos los
casos, la ciudad, en lugar de ser pensada como proceso o como problema, es siempre planteada
como una cosa, como un objeto reproducible” (p.32), conceptos e ideas preliminares que serán
retomadas y profundizadas posteriormente, por el Movimiento Moderno o urbanismo progresista,
como categoría de la Choay, a partir de las cuales, éste formulará sus propios principios urbanos.
Ya desde 1967, también el Simposio de Portsmouth10, realizado en la Escuela de Arquitectura
del Portsmouth College of Technology, al cual asistieron arquitectos de varios
8 En este sentido, La carta de Atenas, Op.Cit.p.45, plantea que “ la zonificación, concepto que guiaba la planeación, como la operación que se realiza sobre un plano urbano con el objeto de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado”. En el mismo texto (p.128) se asegura que “la ciudad cobrará el carácter de una empresa estudiada de antemano y sometida al rigor de un plan general. Sabias previsiones habrán esbozado su futuro, descrito su carácter, previsto la amplitud de su desarrollo y limitado de antemano sus excesos”. 9 “El urbanismo difiere del preurbanismo en dos puntos importantes. En lugar de ser obra de generalizadores (historiadores, economistas o políticos), es, bajo sus dos formas, teórica y practica, patrimonio de especialistas, generalmente arquitectos”. Choay, Op.cit.p.39.
10 J. Christopher Jones et al. El Simposio de Portsmouth. (Problemas de metodología del diseño arquitectónico) Temas de Eudeba, Arquitectura. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Serie El proceso de diseño. Buenos Aires (Argentina), 1969. En este texto, se refieren a la crisis técnica del diseño en los siguientes términos: “La súbita aparición de estos métodos en diversas partes del mundo constituye de por sí una llamativa evidencia de que los problemas de diseño han crecido hasta tal punto que ya son demasiado grandes y complejos para ser confiados al juicio privado del diseñador, aun del mas experimentado”.
14

países con el objeto de analizar los diversos problemas en torno a la metodología del diseño,
empezaba a cuestionarse como una de las ideas centrales del evento académico la de “cómo
tornar público lo que hasta ahora era pensamiento privado de los diseñadores: externalizar
el proceso de diseño…”; agregando, uno de los conferencistas que: “ Sin duda, el propósito
es traer a la luz el acto de diseño, para poder ver su funcionamiento y agregarle
información e intuiciones ajenas al conocimiento y a la experiencia del diseñador” (p.1).
De esa manera J. Christopher Jones, profesor del Manchester Institute of Science and
Technology, dejaba planteada la necesidad de espacios abiertos y complejos, mas allá de la
racionalidad y de los campos exclusivos del diseñador, los cuales serían argumentados y
reforzados en el mismo simposio, y en otros sentidos, por Amos Rapoport y Ian Moore, quienes
proponían desde esa época el “ conferir al entorno cierta complejidad y ambigüedad, que
permitiese a la gente elegir cómo adaptarse a él…”,(p.36) en momentos en los que
paradójicamente, Christopher Alexander – mas adelante, con planteamientos propios sobre lo
participativo- era discutido por su propuesta de diseño fundamentada en la claridad geométrica,
en redes matemáticas, sistemáticas y racionales, de su libro Ensayo sobre la síntesis de la forma,
publicado por primera vez en 1966, por Harvard University Press.
Rapoport años mas tarde, ahondaría de una manera más radical en el rol del urbanista y del
arquitecto11 en torno al diseño: “ …toda la evidencia acumulada apunta hacia la misma
conclusión: el medio ambiente ha de ser capaz de absorber las variaciones que no pueden ser
previstas o diseñadas. No se trata de algunos cambios posibles concretos: se trata de la
potencia al cambio de todo el sistema para mucha gente. Por tanto, está también claro que los
diseñadores diseñan demasiado” (p.309)12.
Estos planteamientos, confrontan abiertamente las ideas planteadas desde el Movimiento
Moderno, en las cuales las nociones de diseños tipo y estandarización, “ se proponen, según
Choay, como objetivo un hombre perfecto, lo hacen en nombre de una concepción del
individuo humano como tipo, independiente de todas las contingencias y de todas las
11 Para Le Corbusier, (Op. Cit.p17) arquitecto y urbanista es lo mismo: “El urbanista no es otro que el arquitecto (…) En el plano del acto creador, arquitecto y urbanista son sólo uno” 12
? Rapoport, Amos. Aspectos humanos de la forma urbana. Editorial Gustavo Gili. Barcelona (1978).
15

diferencias de lugares y de tiempos, y que se puede definir por unas necesidades – tipo,
científicamente deducibles “ (p. 21)13.
A partir de este análisis preliminar a la ciudad moderna, al papel de la disciplina del urbanismo y
a su sesgo tecnocrático, es pertinente, complementar una serie de lecturas a la crítica que se le
hace a la disciplina y a la planificación urbana en los años sesenta y setenta. En esta perspectiva,
se encontrarán en diversos autores las ideas que empezaban a transformar la tendencia
tecnocrática de ese entonces, en la búsqueda de un urbanismo más cercano a los futuros usuarios,
más contestatario frente al poder y el Estado, muy próximo a las situaciones de sectores
marginales urbanos, y fundamentalmente, mas participativo, en la medida en que desde sus
discursos, pretende abrir espacios y miradas, mas allá de la del especialista en temas urbanos.
Discursos con un profundo sentido político, que en algunos casos caían en producciones
panfletarias, comprometidos socialmente con sectores populares de Europa y
Norteamérica, y con intenciones de transformar el planteamiento y la concepción del urbanismo,
se encuentran en autores, tales como Robert Goodman, John Turner, Giancarlo de Carlo y
Giuseppe Campos Venuti, entre otros. Se hace necesario, buscar los hilos conductores que
conecten la pura reacción contestataria inicial, con tintes políticos bastante
acentuados especialmente en Goodman y Campos Venuti-, y la posterior construcción
conceptual y metodológica de la participación al interior del urbanismo. Con diferentes sesgos y
matices, cada uno aborda una postura crítica, propia de una época convulsionada, que se
encamina a la búsqueda de nuevas opciones, mas allá del capitalismo y del socialismo
burocratizado, pensando el urbanismo y la arquitectura desde una encrucijada entre lo político y
lo urbano.
Es una época en la que se cuestiona profundamente el papel de las disciplinas, frente a una
problemática urbana cada vez mas compleja, en un momento histórico en el que se buscan
múltiples contrapropuestas frente al Estado y la empresa privada. Complejidad urbana que no se
resuelve exclusivamente con los refinados instrumentos de la tecnocracia urbanística, ni con la
13 Pezeu- Massabuau, “La vivienda como espacio social”. Fondo de Cultura Económica, México, 1988. Al respecto plantea lo siguiente: “…es el arquitecto quien decide la forma de construir y aplica a las necesidades individuales a las que le son sometidas el vocabulario abstracto del cual es el misterioso poseedor. En la fluida diversidad de las necesidades y de los gustos, el arquitecto propone los tipos - esa abstracción de propiedades espaciales comunes a una clase de edificios - de los cuales sus manuales y normas le dictan el enunciado”.
16

mirada homogeneizante y tipologizada que se le hace a la ciudad y a la sociedad en general. La
ciudad como construcción socio-cultural, como hecho colectivo que involucra a los grupos
sociales que la habitan, supera aquella otra, en la que los pobladores urbanos, son concebidos
como actores pasivos en escenarios en los que supuestamente no intervienen, ni transforman,
pues estos son transformados e intervenidos exclusivamente por especialistas.
Esta primera fase de los años sesenta, estará matizada por conceptos radicales de autores como
Robert Goodman14, en los que se manifiesta la necesidad de repensar la disciplina desde una
opción fundamentalmente contestataria, y también, de forma paralela, transformar el sistema
político y las relaciones de poder implícitas en un modelo capitalista, mucho mas evidentes en
una sociedad como la norteamericana. En palabras de Goodman, éste describe a continuación, lo
que según su criterio era el rol de los urbanistas:
“Somos algo mas sofisticado, mas educado, socialmente más consciente que los generales - somos la poli blanda. Los urbanistas quieren el <cambio social>; manejan palabras, dibujos, programas y edificación, no fusiles y napalm. Pero, por lo común, el tipo de <cambio social> del que se trata, lo reconozcan o no, consiste en organizar a los oprimidos dentro de un sistema incapaz de asegurarles una existencia humana, pacificándolos con las exiguas concesiones de la asistencia social, destinadas a mantener el statu quo”. (p. 38)
Y en relación con la mirada aguda y crítica este autor, además de abordar el rol del urbanista,
analiza la disciplina misma, no solo como postura tecnocrática de esa época, sino también, la
manera como la ciudad era pensada desde el urbanismo. Veamos:
“Extirpar, injertar - en eso consistía la pseudociencia de los urbanistas, al servicio de los prejuicios culturales y económicos de los que controlaban la renovación urbana. Al racionalizar un programa consistente en la expulsión de los pobres en beneficio del mundo de los negocios, la metáfora fue puesta en circulación: La ciudad estaba enferma y era necesario curarla. El usar metáforas médicas de este tipo era como si se estuviese hablando de fenómenos orgánicos. La ciudad como cuerpo funciona bien, pero, aquí y allá, padece de alguna aberración - de un cáncer. Extirpa el cáncer, así se argumenta, y el cuerpo continuará funcionando adecuadamente”. (p.88)
14 Goodman, Robert. Después de los urbanistas qué? Serie Arquitectura, urbanismo y sociedad. H.Blume Ediciones. Madrid, 1977.
17

A pesar de las fundamentadas razones de carácter estructural que se pueden encontrar en el
discurso de Goodman, no es claro el aporte propositivo – mas allá de lo puramente contestatario –
a la disciplina del urbanismo y a una propuesta coherente de ciudad. La transformación del
sistema político, como premisa ineludible para la transformación urbana, - recordándonos la
dicotomía clasista planteada por Federico Engels15 en torno al problema urbano, para quien junto
con Carlos Marx, “ antes de cualquier toma de poder revolucionario, es imposible e inútil
tratar de prever el ordenamiento futuro” (Choay, 1970, p.34) - impide la formulación de
propuestas a la cuestión urbana, de las cuales pudiésemos retomar sus ideas hoy en día, mas allá
de la razonable crítica a la tecnocracia del urbanismo.
Desde otra orilla, la Italia de los setenta, Giusepe Campos Venuti (1981) plantea la crisis
urbanística también a partir de lo político, pero en contextos distintos. Mientras Goodman
participa en movimientos contestatarios estadounidenses, en favor de los slums, ghetos y
sectores marginales urbanos, al interior de la < advocacy planning > (Intercesión urbanística),
tendencia que criticaría posteriormente; en el caso de Campos Venuti, a mediados de la década de
los setenta, en Italia la izquierda tiene una gran influencia en el espectro político del país,
posibilitando un discurso mas propositivo que contestatario, aunque igualmente crítico frente al
sistema capitalista y al rol del urbanismo, éste se centra en la necesidad de un discurso de
austeridad desde el urbanismo, austeridad frente al despilfarro del suelo urbano y del patrimonio
edificado, sentando una posición fuerte en favor de la clase trabajadora, la cual consideraba al
margen de las decisiones urbanísticas:
“Austeridad popular que no puede ser sinónimo de una simple restauración del mecanismo capitalista en crisis, a fin de extraer ventajas marginales para los trabajadores, sino que, por el contrario, ha de significar la transformación radical de estructuras económicas enfermas, atrasadas e injustas que son las causantes de la crisis que hay que combatir”16. (p.4)
Unos y otros acentúan su crítica al rol del urbanismo, su sesgo altamente tecnocrático amarrado
al poder del Estado y del capital privado, y alejado de los sectores marginales urbanos, serán
lugar común, en estas lecturas. Como también, van surgiendo las posiciones políticas radicales en
15 Engels, Federico. El problema de la vivienda y las grandes ciudades. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1974. “No es la solución de la vivienda la que resuelve al mismo tiempo el problema social, es decir, la abolición del modo de producción capitalista, la que hará posible la del problema de la vivienda”. (p. 47)
16 Campos Venuti, Giuseppe. Urbanismo y austeridad. Siglo XXI Editores. Madrid 1981.
18

favor de transformaciones profundas del sistema y de la sociedad, asumiendo que para
transformar la ciudad, no basta con transformar la disciplina del urbanismo, ni el rol del
urbanista.
En este capítulo, se puede concluir que la crítica central al urbanismo tiene que ver con su énfasis
técnico, con su aislamiento de la realidad socio – cultural y del contexto, y el desconocimiento
de la ciudad como construcción colectiva, que va mas allá de unos planteamientos de
exclusividad de especialistas del urbanismo y la arquitectura17. La técnica y la razón se
imponen a la complejidad urbana, con propuestas bien distantes, a los que románticamente
son descritas por el mismo Le Corbusier, en su libro Cómo concebir el urbanismo (1959):
“ Las técnicas han ensanchado el campo de la poesía; de ningún modo han reducido los horizontes, matando los espacios y metiendo los poetas en calabozos. Con la precisión de los instrumentos de medición han abierto fantásticamente los espacios ante nosotros y por consiguiente el sueño: Los mundos estelares y las profundidades vertiginosas de la vida en nuestra tierra. Sueño y poesía brotan a cada instante de esta progresión técnica” (p. 22).
No obstante, los cuestionamientos que se fueron formulando desde distintas vertientes, abrieron
fisuras a una verdad establecida como dogma, a un Movimiento Moderno que fue haciendo
presencia en cada rincón del planeta, y se empezó a plantear la necesidad de involucrarle al
urbanismo y a la arquitectura, argumentos e ideas mas allá de la razón pura, la necesidad de
buscar espacios de participación y concertación en los que tuviesen posibilidad de opinar
los no–especialistas, y ampliar, de forma paralela la mirada socio - cultural que requiere la
dimensión urbana, y por tanto, la participación de múltiples saberes y conocimientos que
superaran la mirada técnica que sesgó el pensamiento urbano durante muchos años.
1.2. La participación en el urbanismo y la arquitectura: De la propuesta contestataria
inicial a la construcción conceptual.
17 En relación con la ausencia de una correspondencia entre proyecto y contexto, Francoise Choay, Op.cit.p.22, anota críticamente que “ el análisis racional va a permitir la determinación de un orden - tipo, susceptible de aplicarse a cualquier grupo humano, en cualquier tiempo, en cualquier lugar”.
19

Superando la actitud contestataria inicial desde la que se formula la crítica tecnocrática al
urbanismo y a la arquitectura, al interior de las disciplinas, se van construyendo nuevos conceptos
alternativos a los planteados por el Movimiento Moderno, entre otros, el de la participación,
entendida como propuesta en la que los procesos de planeación del territorio y de diseño del
espacio urbano, incluyan como protagonistas de los proyectos a sus propios habitantes, en
trabajos conjuntos con urbanistas y arquitectos.
“ Quién decide qué y para quién en el terreno de la vivienda y de los asentamientos
humanos”18 (p. 29), es una de las preguntas centrales que se hace Jonh Turner (1977), desde una
perspectiva en la que la ciudad es concebida, planeada y construida por especialistas.
Cuestionándose además, acerca de cómo en dicho proceso, se toman las decisiones sobre la
planeación del territorio, de una manera tan ajena a quienes posteriormente van a habitarlo.
Entonces, frente a la posición tecnocrática del urbanismo, esbozada anteriormente, en la cual los
especialistas son los que tienen en sus manos el poder del conocimiento, la planeación y la
concepción de los espacios urbanos, es necesario encontrar qué otras corrientes o pensamientos
se situaron en posiciones contrarias, asumiendo el papel participante que la sociedad tiene o debe
asumir, en la conformación de sus territorios, y la apertura de espacios que la disciplina del
urbanismo tiene que concebir para estos nuevos protagonistas o actores en el escenario urbano
contemporáneo: La sociedad civil y/o comunidad, los habitantes de la ciudad, los ciudadanos y/o
pobladores urbanos de la periferia.
En tal sentido, es claro que en la actitud contestataria y propositiva que desde distintos
autores se fue generando hacia el Movimiento Moderno, no fue exclusivamente lo participativo la
única contrapropuesta al sesgo tecnocrático que éste formulaba, pero sí el centro de interés que
se ha escogido para la presente investigación, por lo cual el subtítulo de este texto, y el énfasis a
profundizar en cada autor.
Inicialmente, se tomarán cinco autores que consideramos relevantes, tanto por la mirada crítica a
la crisis urbana, como también, por el interés que desde sus propuestas le hacen al concepto
18 Turner, John F.C. Vivienda, todo el poder para los usuarios. H.Blume Ediciones, Madrid (1977).
20

participación al interior del urbanismo, son ellos: Patrick Geddes (1915), cuyas ideas son
planteadas a comienzos del presente siglo; y por otra parte, Robert Goodman (1977), Cristopher
Alexander (1978), Amos Rapoport (1978) y John Turner (1977), con planteamientos formulados
en la convulsionada década de los setenta. De cada uno de ellos, se hará una breve referencia de
su pensamiento sobre el tema, y posteriormente, unos comentarios críticos sobre los discursos
propuestos.
Referenciado por Francoise Choay19, destacamos a Patrick Geddes (1854 - 1932), biólogo de
formación, quien se dedicó posteriormente a la historia, la sociología y al estudio de las
ciudades; y que según la autora, quedaría marcado “con la idea darwiniana de la evolución y
por la imagen de organismo vivo, en la doble correlación de sus funciones entre sí y con el
conjunto del medio” (p.76). A pesar de las ideas tan tempranas de parte de Geddes, formuladas
hacia los años veinte del presente siglo, cuando apenas comenzaban a crecer los embriones del
Movimiento Moderno, en sus textos - posteriormente retomados por John Turner y referenciados
por Goodman - afirma la necesidad absoluta de reintegrar “al hombre concreto y completo”
(p.76) a la formación de la planificación urbana, tal como lo formula en “Ciudades en
evolución”, (Edimburgo, 1915). Del cual Colin Ward (1976), en la introducción al libro
“Vivienda, todo el poder para los usuarios” de John Turner, identifica como “un verdadero
manual de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el medio”(p.21); no obstante
haber sido escrito en años previos a la primera guerra mundial, Geddes agudiza su crítica al
urbanismo en los siguientes términos:
“Los urbanistas están acostumbrados a pensar en el urbanismo en términos de regla y de compás, como una materia que debe ser elaborada únicamente por los ingenieros y por los arquitectos, y destinada a los ayuntamientos. Pero el verdadero Plan... es la resultante y la flor de toda civilización, de una comunidad y de una época”. (p.76)
Planteándose además, en la posición Geddesiana, posteriormente ampliada y desarrollada por
19 En Choay, Francoise, Op.cit.p.75, A Geddes lo ubica junto a Mumford, Jacobs y Lynch, en la Antropópolis, - Hacia una ordenación humanista -, crítica que se podría catalogar de humanista, desarrollada fuera del marco especializado de los urbanistas y de los constructores. Es mas bien, obra de un conjunto de sociólogos, economistas, juristas y psicólogos, pertenecientes por lo general a países anglosajones.
21

Lewis Mumford, una fuerte crítica al papel mutilador y alienador de lo que Francoise Choay,
llamó urbanismo progresista20, que pone en juego un proceso de ruptura y discontinuidad,
antítesis del método de intuición de Geddes “ solidario de una concepción de tiempo y de la
historia como creación permanente y como continuidad”. (p.82)
Desde otra visión del urbanismo y la arquitectura, y en una época más reciente -
década de los setenta -, Cristopher Alexander21, critica la rigidez del Plan General, señalando
que al concebirlo corrientemente, éste “…no puede crear un todo. Puede crear una totalidad,
pero no un todo. Puede crear un orden totalitarista, pero no un orden orgánico”, podrá mas
bien, “…crear un conjunto nuevo de problemas, mucho mas devastadores en términos
humanos que el caos que intentaba gobernar” (p.15). Plan General, que según Alexander,
impide la participación de los miembros de una comunidad, y que los obliga a un “futuro
congelado, que solo puede ser modificado en sus detalles más triviales” (p.23)
A partir de esta crítica, el concepto participación lo empieza a integrar en sus propuestas
posteriores a los esquemas lógico – matemáticos expuestos en el Ensayo sobre la síntesis de la
forma (1966), en la trilogía de libros, en los que desarrolla éste y otros conceptos sobre lo
urbano, son estos: Urbanismo y participación. El caso de la Universidad de Oregón (1975), El
modo intemporal de construir (1979) y Un lenguaje de patrones (1977), en los que
pretende, según sus palabras, “ permitir a la comunidad fijar su futuro no a partir de un
mapa, sino, a partir de un lenguaje común, el de los patrones ( Patterns ).”
Para Alexander, el “principio de participación”, se sustenta en que todas las decisiones sobre lo
que se ha de construir y cómo hacerlo deben estar en manos de los usuarios, acompañando dicho
principio de otros cinco que lo complementan: Principio del orden orgánico, del crecimiento a
pequeñas dosis, de los patrones, de diagnósis y de coordinación. Y argumenta dicho principio,
20 Por Preurbanismo Progresista, Francoise Choay, Op.cit.p.21, se refiere al modelo racionalista que considera que “la ciencia y la técnica deben permitir resolver los problemas planteados por la relación de los hombres con el mundo y de los hombres entre sí. Este pensamiento optimista se orienta hacia el porvenir y está dominado por la idea de progreso”.
21 Alexander Christopher, et alt. Urbanismo y participación (El caso de la Universidad de Oregón). Colección Punto y Línea, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1978.
22

el de la participación, en dos razones:
“ En primer lugar, participar es algo bueno en sí mismo; ayuda a la gente a relacionarse entre sí y a relacionarse con el medio ambiente, crea un sentimiento de enraizamiento entre la gente y el mundo, ya que es un mundo hecho por ellos mismos. En segundo lugar, los usuarios del territorio conocen como nadie las necesidades reales por lo que los lugares creados a través de un proceso de participación tienden a estar mucho más adaptados a las funciones humanas que los creados desde una administración central”. (p. 31)
Para el caso de Alexander, el principio de participación está relacionado a nivel de los procesos
de diseño, con el principio de los patrones, por cuánto estos se conciben colectivamente por el
grupo de futuros usuarios y sirven de brújula, de guía en el proceso de creación colectiva. Como
lo señala Josep Muntañola en el prólogo de “Urbanismo y participación”, se “ pretende
recuperar la capacidad individual y colectiva del hombre para diseñar su medio ambiente
armónicamente consigo mismo, y con la naturaleza circundante” (p.9). Un ejemplo de su
propuesta metodológica, es la aplicación en el Plan General de la Universidad de Oregón, en
Estados Unidos. Así mismo, aborda experiencias posteriores, en países latinoamericanos, entre
otros Perú y Colombia, como también, en el caso dominicano22 y otros tantos, en los que
urbanistas y arquitectos retoman sus ideas y aplican su propuesta metodológica, en la que según
Alexander, “la esencia del diseño, es un producto de los usuarios”. (p.30).
En Robert Goodman, (Después de los urbanistas qué?, 1977), la participación planteaba un sesgo
más radical y político:
“ El problema por lo tanto, no consiste en cómo acercar los urbanistas a la gente, como se viene diciendo, sino en cómo crear ese tipo de cambio cultural por el cual la gente se libere de su dependencia frente a tales expertos. Eso significa la creación de situaciones de diseño en las que la gente ya no se vea obligada a emular los valores estéticos enunciados por los mas recientes árbitros del buen gusto arquitectónico, sino, que se sienta en libertad de descubrir por ella misma sus propias necesidades rededoristas ”.
22 Referencia al caso Plan CIGUA, de Ciudad Alternativa en Santo Domingo (R. Dominicana). En Revista Pobreza Urbana y Desarrollo, número 18, Buenos Aires, 1998.
23

La crítica a una “aproximación” de los urbanistas a la gente y a la liberación frente a “tales
expertos”, puede ser leída desde Goodman a la Planificación Mediadora (Advocacy Planning)23,
en la cual él participó directamente en Estados Unidos, con “la gente de los barrios, pobre por lo
general y, a veces negra”, tal como anotaba en uno de sus escritos. Si bien, ésta se planteaba
como movimiento contestatario a las formas tradicionales con que el urbanismo abordaba el
problema de las ciudades, para el autor, tal estrategia no era suficiente, por cuanto, si bien se
lograba involucrar participativamente a los pobladores urbanos, no se podía incidir en las
decisiones más importantes sobre lo urbano, las cuales seguían en manos de niveles de poder
muy elevados, - tanto económicos, como políticos -, frente a los cuales el urbanismo no
dejaba de ser la “poli blanda” que siempre criticó, concepto al cual nos referimos en páginas
anteriores.
En tal sentido, lo participativo, debía ser entendido como un componente profundamente
político, que sirviera no sólo para democratizar los proyectos urbanos, sino, para apuntalar,
cambios en la estructura social y política, mas allá del socialismo burocrático de la antigua Unión
Soviética y del capitalismo rapaz de Estados Unidos y Europa, a los que criticó simultáneamente.
Encaminando sus ideas y propuestas, hacia un socialismo comunitario, el cual formaba parte del
conjunto de utopías que rondaban en los setenta, del que apuntaba lo siguiente:
“ Desde mi punto de vista, no podemos esperar a que los que hoy nos rigen satisfagan esas necesidades de cambio, simplemente, tienen mucho que perder con solo intentarlo.Lo que la gente puede hacer es empezar el proceso de cambio ella misma. Es un proceso en el que, al mismo tiempo, necesita analizar las causas de la situación actual y plantear nuevas vías para la construcción de lugares para vivir mas humanos”. (p.42).
Retomando a Amos Rapoport, ya referenciado en páginas iniciales, quien planteaba la idea de
que los “diseñadores diseñan demasiado” (p.309); en su propuesta encaminada a establecer
nuevos conceptos alternativos a esa especie de monopolio que urbanistas y arquitectos han
23 Elliott, David et al. Op.cit.p.61, definen Advocacy Planning (Planificación mediadora), como un sistema en el que el profano y el grupo desfavorecido, pueden influir indirectamente sobre la estrategia. Esto no es tanto participación, como representación. “La idea básica es designar un especialista para cada grupo de intereses y permitirle actuar como portavoz del grupo, es decir, como abogado del grupo.”
24

institucionalizado sobre la espacialidad urbana, destaca conceptos como la flexibilidad, la
complejidad y la participación en los procesos de diseño, ganando para el usuario lo que para él
significa “dejar la propia huella” (p. 316), y así sentirse poseedor del territorio, de un territorio
que no le es ajeno en la medida en que lo ha ayudado a concebir y a construir, dejando de ser, lo
que según sus propias palabras, “…hasta hoy, en la mayoría de estudios la gente ha sido un
mero consumidor” (p.316). Amos Rapoport24 señala en torno a lo participativo que:
“ La congruencia entre los diseñadores y los usuarios no es nunca perfecta. Los conflictos que se producen pueden ser conscientes o inconscientes, pasivos o activos. La gente se adapta al medio a través de las mismas estructuras, y la mejor forma de resolver estos problemas parece ser la participación, consciente, activa y creativa (De lauwe 1965b, p.164). Todo ello parece aplicable no sólo a la vivienda, sino, en menor escala, a todo el proceso de planificación” (p.316)
De esta manera, señala aspectos habitualmente ignorados por el urbanismo y la arquitectura, en
el campo de las relaciones entre las estructuras sociales y las infraestructuras físicas, auxiliándose
en su análisis, de la psicología antropológica, reiterando en la necesidad de resolver los “ dos
universos del discurso.” (Rapoport. 1970a) entre diseñadores y usuarios, para lo cual sugiere:
“ De ahí que las presunciones que los diseñadores y planificadores realizan son falsas. Parte de la solución está involucrada en un proceso participativo de diseño flexible, ya que no solo permite la variación, y la experiencia cultural diferenciada y evolutiva en el tiempo, sino que dé el máximo de opción en un momento dado. En él, cambio y adaptación son congruentes el uno con el otro” (p. 309)
Finalmente, a la pregunta planteada por John Turner, en páginas anteriores, Fernando Román
(1977), en la introducción de “Vivienda, todo el poder para los usuarios” del mismo Turner,
responde, diciendo que “Hoy en las sociedades mas desarrolladas, la gente no se aloja, es
alojada, en un proceso según el cual, en la mayoría de los casos, toda participación le está
vedada” (p.8). Para Turner, catalogado según Colin Ward, como el “abogado mas autorizado y
persuasivo a favor del alojamiento de la gente por sí misma” (p.10), la participación la concibe
de la siguiente manera:
24 Rapoport, Amos. Op.cit. p.316.
25

“Cuando los usuarios controlan las decisiones mas importantes y son libres para aportar su propia contribución al diseño, construcción o administración de su vivienda, ambos, proceso y medio ambiente producidos, estimulan el bienestar individual y social. Cuando los usuarios no tienen control sobre las decisiones clave ni son responsables de ellas, el rededor de alojamiento puede convertirse en un impedimento para la realización personal y una carga para la economía”25
En su planteamiento general, Turner determina una serie de principios, en cada uno de los cuales
se inserta la participación de los usuarios, mas allá de la autoconstrucción, con la que algunos
críticos, mal entendieron y sesgaron sus propuestas, las cuales se sintetizan a continuación:
Principio de autogobierno en la vivienda, pretende que “únicamente se puede lograr la
diversidad necesaria en los rededores, cuando la vivienda venga determinada por los
mismos usuarios y las instituciones locales”.
Principio de las tecnologías apropiadas para la vivienda, que entiende que “la economía es
mas una cuestión de ingenio personal y local, que de productividad industrial concentrada
centralmente”
Principio del planeamiento de la vivienda por medio de límites, según el cual se recomienda
que “el usuario posea la autoridad última sobre su vivienda, pues la inversión en
alojamiento y su posterior cuidado dependen de recursos que solo él es capaz de aplicar
económicamente”(p.115).
Si bien esta serie de autores no trascienden aquella estructura sólida que impuso el Movimiento
Moderno a la arquitectura y al urbanismo, si proponen una serie de discursos y planteamientos
que abren la discusión y nuevos caminos, desde los cuales abordar experiencias con sectores
urbanos marginados social y económicamente. Desde la década de los setenta, trascendieron
estos discursos, que sin duda servirán de referente en diversos países, en los cuales, se
emprendería la tarea de construir colectivamente proyectos habitacionales urbanos, en los que se
aplicarán estas nuevas propuestas y metodologías con énfasis en la participación popular.
25 Turner, John F.C. y Fichter, Robert (Eds), “Libertad para construir”, Editorial Siglo XXI, México, 1976.
26

1.3. El concepto en las nuevas tendencias contemporáneas.
Mas allá de la visión de los autores antes mencionados y de la lectura del discurso
contestatario de los setenta, queda por preguntarse, en torno a la vigencia y perspectivas del
concepto, y de la relación urbanismo, arquitectura y participación popular en el contexto actual
de la ciudad contemporánea. De hecho el contexto internacional es distinto, la lucha ideológica y
política ha cambiado, la problemática urbana se ha acrecentado y adquiere dimensiones mas
complejas, nuevos desarrollos de pensamiento se han venido planteando; y en este escenario, el
concepto participativo posiblemente ha ganado un mayor protagonismo, se han ampliado sus
estrechos marcos jurídicos y políticos, y desde las mismas disciplinas, se escuchan voces que
acogen el concepto, y lo plantean como posibilidad para intervenir y planear la ciudad futura.
En últimas, nos encontramos en un contexto global distinto, en donde las economías de mercado
se imponen y las ideologías prácticamente desaparecen, pero también, en una situación en la que
conceptos como participación, concertación, descentralización, cultura ciudadana y democracia
local, entre otros, han cobrado una mayor vigencia, y forman parte de la agenda urbana para el
próximo milenio.
Retomando el hilo del capítulo anterior, es a partir de mediados de los setenta y a lo largo de la
década de los ochenta, - como continuidad de los nuevos planteamientos que se proponen desde
diversas orillas del urbanismo, y desde las disciplinas sociales -, cuando surgen experiencias
urbanas alternativas, especialmente al interior de la arquitectura europea, y a nivel de
experiencias de ONGs latinoamericanas que se insertan en sectores periféricos urbanos y barrios
populares, en los cuales, se proponen aplicar diversos programas y proyectos de desarrollo con
comunidades y/o pobladores económicamente pobres.
Desde la arquitectura, son relevantes experiencias que especialmente en Europa, desarrollan
algunos arquitectos, que comienzan a considerar como eje estructural de sus propuestas, -
novedoso para la disciplina -, la participación de los usuarios en los procesos de diseño. Y que si
bien, estos no trascienden conceptualmente, en lo referente a la relación urbanismo, arquitectura
y participación popular, sí avanzan en la concreción de proyectos con una visión participativa
27

del diseño, como respuesta a las formulaciones conceptuales, que ya habíamos descrito en la
década de los setenta.
Lucien Krol en Belgica, Ralph Erskine en Inglaterra, Hassan Fathy en Egipto, Roger Katan en
Francia y Christopher Alexander en Estados Unidos, son algunos de los arquitectos mas
destacados en establecer la relación participativa en los procesos de diseño, con los futuros
usuarios de sus proyectos26. En este sentido, se destacan los ejercicios de diseño y las obras
arquitectónicas, en las que se aplicaron propuestas metodológicas participativas, mas allá, del
discurso puramente contestatario de los setenta. No obstante, arquitectos como Aldo Van Eyck y
Giancarlo De Carlo, que también desarrollan experiencias semejantes en Holanda e Italia, ya
habían sido protagonistas importantes del TEAM X, desde donde establecieron una crítica
radical y profunda al Movimiento Moderno y a los CIAM. En el caso de Katan, éste proviene de
experiencias de Planificación Mediadora (Advocacy Planning), y una larga trayectoria en países
africanos y de América Latina.
Las experiencias de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en América Latina, en el
período comprendido entre 1975 y 1990, son innumerables los proyectos y programas
impulsados por estas, en los que la participación era eje fundamental de desarrollo, - quizás a
diferencia de la experiencia europea -, además de los alcances territoriales y espaciales de los
proyectos, toman como propios, o por lo menos coinciden, con algunos de los principios del
“contra – urbanismo”, planteado entre otros por Goodman; haciendo suya, la opción política
encaminada a la transformación de la sociedad y a la toma de consciencia de los pobladores,
como nuevos actores urbanos, intensiones que se ven enriquecidas desde las disciplinas sociales,
por la Educación Popular y la Investigación Acción Participativa, que de forma paralela se
desarrollan en las barriadas de las principales urbes latinoamericanas.
“ Fortalecer las organizaciones territoriales de base para impulsar un desarrollo local
gestionado por los pobladores dentro del ámbito comunal”27, era uno de los objetivos de una
experiencia chilena (1986) de planificación desde la comunidad (p. 8); otra ONG colombiana, se
26 Al respecto, es posible conseguir material bibliográfico referido a las experiencias de Fathy en el pueblo egipcio de Gourna, de Lucien Krol en Lovaina (Belgica), de Katan en países africanos, de Erskine en Newcastle y de Alexander en la Universidad de Oregón en Estados Unidos.
28

proponía como uno de los objetivos de la participación en ejercicios de planeación zonal y de
autodiagnósticos comunitarios “una concepción esencialmente política de la participación,
como parte fundamental de un proceso político de transformación de la sociedad, en el cual los
sectores populares son sujetos de una relación participativa que busca acrecentar su poder y
sus capacidades. para mejorar las condiciones de vida”28(p. 46).
Estos dos ejemplos, nos precisan el lugar común que al interior de las experiencias de ONGs
latinoamericanas, tenían – y aun tienen en muchos casos – un énfasis social y político, de
capacitación y conscientización de los pobladores urbanos y sus organizaciones comunitarias, en
torno a cambios estructurales de la sociedad, como objetivo paralelo, a los procesos de
planeación del territorio.
En este último período que estamos analizando, es importante también, tener presente el viraje
que en torno a la participación, tienen organismos internacionales que financian proyectos para el
desarrollo en países del tercer mundo, nos referimos a organismos como el Banco Mundial o el
Banco Interamericano de Desarrollo. Así mismo, se hace necesario revisar la perspectiva
planteada a la cuestión urbana desde la reciente Cumbre de las ciudades (Hábitat II, Estambul
1996) y los retos que nos exige el actual proceso de globalización mundial.
Los organismos internacionales de crédito, para quienes hasta hace pocos años el tema de la
participación estaba rodeado de innumerables prevenciones políticas y que era etiquetado con
rótulos ideológicos, al día de hoy, paradójicamente, instituciones de la dimensión del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Fundación Interamericana, ven con
buenos ojos, la participación comunitaria en los proyectos de desarrollo urbano y social.
Hasta el punto de llegar a publicar sus propios manuales que favorecen los espacios de
participación, e incluso, en algunos casos la adoptan como política oficial para los programas de
cooperación técnica en el campo económico y social29. No obstante, desde hace mas de una
27 Walker, Eduardo et al. “Planificando desde la comunidad”. Ampliando el campo de lo posible. CIPMA (Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente), Santiago de Chile, 1987.
28 HABINET, Tercer Seminario Internacional : Participación comunitaria. En el artículo: “La planeación zonal, los autodiagnósticos y la concertación” de Luis Fernando Correal. CEHAP, Universidad Nacional de Medellín, 1993.
29 El BID editó en 1997 un Libro de consultas sobre participación, en el que señala que “La participación no es
29

década, este tipo de políticas ya había sido adoptada por Agencias Internacionales para el
Desarrollo, especialmente europeas, que apoyaban y financiaban, proyectos de desarrollo
comunitario, con el acompañamiento de ONGs.
El documento final de Hábitat II (La cumbre de las ciudades, Estambul 1996), que establece
como prioridades la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos en un mundo en proceso de urbanización, sugiere en los artículos 30 y 31 que “la
necesidad de pertenecer a una comunidad y la aspiración a vecindarios y asentamientos más
habitables por parte de la población, deberían orientar el proceso de diseño, ordenación y
mantenimiento de los asentamientos humanos” hacia un papel más participante de la
población, recomendando que “al planificar los asentamientos humanos se debe tener presente
el papel constructivo de la familia en el diseño, el desarrollo y la ordenación de esos
asentamientos”.
El proceso de globalización mundial, que se vive en este fin de milenio, globalización no solo
económica y de mercados, también cultural e informática, ha conllevado a que en casi todos los
países se determinen cambios internos, para acomodarse a tal fenómeno, entre otros, los
acelerados procesos de descentralización política y presupuestal, que según Marcelo Balbo,
Profesor de la Universidad de Venecia en Italia30, son procesos que tienen estrecha relación y se
conectan con el proceso global, por cuanto la descentralización busca volver más eficiente, el
pesado lastre de las decisiones y la planificación centralizada de años anteriores, facilitando de
paso, la eficiencia y competitividad de la ciudad futura.
Y en este contexto, los espacios de participación ciudadana, resultan ser los mejores aliados
para los nuevos procesos descentralizadores que de alguna manera vinculan lo global y
simplemente una idea sino una nueva forma de cooperación para el desarrollo de la década de los noventa…”; el Banco Mundial publicó en 1996 un libro “maestro sobre participación”, en el que resalta “la nueva dirección que el Banco está tomando en apoyo de la participación” y señala que “ la gente afectada por intervenciones para el desarrollo debe ser incluida en los procesos de decisión”. Referencia de Bernard Kliksberg, en “Seis tesis no convencionales sobre participación”, publicado por la Revista Pobreza Urbana y Desarrollo, número 18, página 72, Buenos Aires (1998).
30 Conferencia del Profesor Marcelo Balbo, en la Universidad Nacional de Colombia, Seminario Gestión Urbana, Maestría de Urbanismo, Santa Fe de Bogotá, D.C. Abril de 1999.
30

lo local31 como procesos complementarios. Lo cual, para Jordi Borja y Manuel Castells (1997),
conlleva “responder a la globalización del sistema mediante la localización de instituciones de
gestión y representación, que aúnen democracia participativa y desarrollo informacional, con
descentralización administrativa e integración cultural” (p.20), escenario en el cual el
urbanismo debe cumplir trascendentales tareas en la búsqueda de proyectos estratégicos de
ciudad futura.
Finalmente, revisaremos los planteamientos de la Planeación Estratégica y los ejes de
concertación y participación ciudadana que ésta plantea, como propuesta de intervención urbana
en el contexto de la globalización.
La planeación estratégica, que concibe como proyecto de ciudad futura, la acción concertada
entre sectores públicos y privados, experimentada en varias ciudades del mundo – entre otras,
Santa Fe de Bogotá, D.C. -, se propone dar respuestas a la internacionalización de la economía, a
los cambios introducidos por la aceleración de las innovaciones tecnológicas y a la globalización
en su conjunto, la cual ha puesto en evidencia que no queda otra posibilidad, sino la de competir
como ciudades en el nuevo circuito global, para lo cual se debe definir un conjunto de estrategias
que respondan a cinco retos: nueva base económica, infraestructura urbana, calidad de vida,
integración social y gobernabilidad, según lo planteado por Castells y Borja, en su reciente libro
“Local y global” (p.144).
En la propuesta de planeación estratégica, volviendo al tema central de la tesis, se manejan entre
otros, tres conceptos, novedosos para la planeación urbana: concertación, participación y
consenso; que a criterio de quienes la concibieron teórica y metodológicamente, resultan
fundamentales en la apuesta de un proyecto de ciudad común, que movilice al conjunto de
organizaciones urbanas y a los ciudadanos como colectivo. En tal sentido, el Plan Estratégico no
se plantea como una norma, ni como un conjunto de estas o un programa de gobierno, sino más
bien, como “un contrato político entre las instituciones públicas y la sociedad civil” (p.165).
31 Borja, Jordi y Castells, Manuel. Op.cit.p.33. “ Sin un anclaje sólido en los ciudadanos, los gobiernos de las ciudades no tendrán la fuerza necesaria para navegar los circuitos globales. En ese sentido, lo local y lo global, son complementarios, no antagónicos. Esa integración social requiere mecanismos políticos democratizados, basados en la descentralización administrativa y en la participación ciudadana en la gestión municipal”.
31

Para Borja y Castells, el planeamiento estratégico es una forma de conducción al cambio, basada
en un análisis participativo de la situación urbana y de definición de consensos sociales,
distinguiéndolo de otras formas de planeamiento, entre otras, por la participación de los agentes
públicos y privados como condición indispensable para su realización.
Planteándole al urbanismo, nuevos retos en el sentido de una mayor apertura a otros
conocimientos, “Nadie tiene el monopolio del saber urbano, pero todos tienen fragmentos
necesarios para construir la ciudad. No se trata de colocar un fragmento al lado del otro, sino
de combinarlos según las posibilidades de cada momento y de cada espacio”; exigiendo de
paso, una mayor aproximación a la realidad urbana, como lo plantea Jordi Borja:
“Para transformar la ciudad hay que conocerla. Las ciudades se conocen con los pies. Para proponer programas viales y sistemas de transporte hay que andar la ciudad y mezclarse con sus gentes. El urbanismo no trabaja en un laboratorio sino en la calle, no se traslada todo el tiempo en coche sino que salta de un medio a otro, no habla solamente con colegas y profesionales, sino con las diversas personas que viven la ciudad. Hay que pisar en algún momento cada barrio y cada obra y entrar en las casas y hablar con la gente. Transformar la ciudad supone un estilo de vida.”. (p. 265)
Hasta aquí una síntesis de planteamientos contemporáneos en torno a pensar y concebir un
proyecto de ciudad futura, en los cuales es posible observar, la relevancia que se le propone a la
relación urbanismo, arquitectura y participación popular, como campo por explorar, mas allá de
la simple cooptación negativa32 de lo participativo, a la cual se puede tender, si ésta no es
asumida de una manera coherente, seria y sistemática que posibilite caminos distintos para la
ciudad latinoamericana, y en particular, para los amplios territorios de ciudad periférica en los
cuales se plantea una tarea quijotesca que evite una mayor marginalización, frente a la
nuevas dinámicas de globalización mundial.
32 Concepto utilizado en las conclusiones del Congreso Mundial de Convergencia Participativa en Conocimiento, Espacio y Tiempo, realizado en Cartagena de Indias, en Junio de 1997. “Participación popular: Retos del futuro” Compilación y análisis de Orlando Fals Borda. ICFES, IEPRI y Colciencias, Santa Fe de Bogotá, D.C. 1997 (p.203).
32

Consideraciones finales del primer capítulo...
En el recorrido histórico expuesto en este primer capítulo, es evidente que al interior del urbanismo y la arquitectura, se han desarrollado discursos alrededor de la participación en los procesos de diseño y planeación urbana. En este sentido, las disciplinas no han estado ausentes de voces que de manera contestataria inicialmente, como respue--sta al sesgo tecnocrático, y más estructurada conceptualmente en años posteriores, hayan formulado propuestas participativas, a partir de experiencias que diversos autores tuvieron con sectores marginales urbanos de otras latitudes, especialmente de Europa y Norteamérica, en los años sesenta y setenta.
Si bien, este grupo de autores le formulan nuevas aperturas a un posible y necesario trabajo colectivo de los especialistas con los pobladores urbanos, estos no logran trascender, ni movilizar estructuralmente a las disciplinas, las cuales se mantienen en una posición vertical bajo los principios que le señala el Movimiento Moderno.
No obstante, estas novedosas propuestas son replicadas de diversas maneras, en países en desarrollo, al interior de los cuales se viene impulsando una búsqueda de alternativas a la problemática creciente de los asentamientos humanos de la periferia de las ciudades, especialmente las latinoamericanas.
En tal sentido, las experiencias de ONG’s y de grupos asesores de procesos habitacionales populares, ha enriquecido esta perspectiva de vincular a los pobladores y a las organizaciones comunitarias, a procesos de diseño y planeación participativa. Sin embargo, han sido en su mayoría, experiencias micro, atomizadas, difícilmente replicables, y sin una mayor rigurosidad, en su sistematización y posterior conceptualización.
Al finalizar este milenio, paradójicamente, aquellas voces que en los setenta planteaban tales esquemas participativos, y que se miraban hasta hace poco tiempo de una manera despectiva al interior de la arquitectura y el urbanismo, al día de hoy, parecen haber recuperado su importancia y son consideradas relevantes, no solo a partir de voces alternativas al interior de las disciplinas, sino también, desde organismos internacionales para el desarrollo, o de políticas urbanas recientes, e incluso, desde nuevas corrientes de planeación urbana, entre otras, la de la planeación estratégica que pretenden recuperar la idea de construcción colectiva de un proyecto de ciudad futura.
_____________________________
Hernando Carvajalino BayonaArquitecto – Urbanista
33

[email protected]_____________________________
B A R R I O T A L L E RB A R R I O T A L L E RTemas de DebateTemas de Debate
www.barriotaller.org.co
34