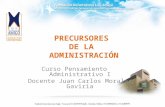Carlos Gaviria, su agnosticismo-
Transcript of Carlos Gaviria, su agnosticismo-
Decía Carlos Gaviria que su agnosticismo derivaba del hecho de que sólo
reconocía a la experiencia y a la razón como fuentes del conocimiento. Aquí,
su explicación.
Publicado originalmente en Revista Diners No. 501, diciembre de 2011
Llamo ateo al que niega la existencia de Dios y cree estar en condiciones de demostrarlo. Como esa demostración es imposible, su actitud es igual, aunque antagónica, a la de quien afirma que Dios existe y que su aserto es demostrable por medios racionales o empíricos.
Agnóstico es quien, convencido de que ni lo uno ni lo otro pueden ser objeto de demostración, organiza su vida y su mente prescindiendo de esa instancia trascendental.
Heráclito explicaba la sucesión regular del día y la noche, de la siguiente manera: “El sol no sobrepasará su medida, pero si lo hiciera, las Erinias, las auxiliadoras de Diké, sabrían sujetarlo”. Las Erinias son espíritus invisibles que sirven a la diosa de la justicia retributiva. Nadie ha podido verificar su existencia, ¿pero hay alguien en condiciones de demostrar que no existen? La afirmación heraclítea no es ni verdadera ni falsa. Es un simple nonsense, es decir, un sinsentido. E idéntico estatus tienen las proposiciones que afirman o niegan la existencia de Dios.
Mi agnosticismo deriva, pues, del hecho de que sólo reconozco a la experiencia y a la razón como fuentes del conocimiento intersubjetivo. Descreo entonces de la tesis, muy generalizada, de que las ideas y las convicciones deben de alterarse por motivos de conveniencia práctica, aunque esa deliberada distorsión sea contradicha por la experiencia o repugne a la razón. Por ejemplo: si de aceptar la existencia del infierno se sigue que mi comportamiento va a ser el que de mí espera la sociedad en que me muevo, y lo acepto aunque la lógica y la experiencia nieguen respaldo a mi impostura, es factible que esté haciendo algo socialmente provechoso, pero sin duda lógicamente descabellado.
Es el caso de quienes creen prestar un gran servicio a la democracia afirmando que los Estados totalitarios no son Estados. Hay almas piadosas que claman: “Eso puede ser cierto, pero es peligroso decirlo.
Hay que sacrificar la verdad a la conveniencia presentando lo conveniente como si fuera verdadero”. Para bien o para mal no está en mi temple hacer esas concesiones. A esos motivos, tan apretadamente expuestos en defensa de mi actitud teórica y vital, los llamo racionales.
Pero puedo señalar otros de índole diferente –emotivos– gratamente armónicos con los primeros. Voy a llamarlos éticos y los abrevio así: La existencia humana discurre, y a todo ser consciente lo acosa una pregunta: ¿Por dónde y hacia adónde he de encauzarla? A ese interrogante lo llamo el problema ético fundamental. Reduzco a dos las posibles respuestas: 1. Un Ser Superior (el Creador y Legislador Supremo) lo ha mandado, y lo bueno consiste en acatar su mandato. 2. Es mi responsabilidad decidir qué debo hacer con mi vida. En eso consiste mi autonomía, que me distingue de todos los demás seres (no humanos) y en ella se cifra mi dignidad. Las imposiciones heterónomas (provenientes de otros) restan todo significado moral a mi conducta.
En palabras de Pico della Mirandola solo al hombre le es dado “ser lo que escoge, ser lo que desea ser…, es juez y dueño de su propio ser”. No endoso a nadie esa pesada carga sino que la asumo, afirmándome como ser responsable, es decir, libre y autónomo como no pueden serlo sino los humanos.
El no poder endosar a nadie la pesada carga de la decisión sin desdecir de la humana condición lo expresa Sartre de esta manera perturbadora y contundente: “El hombre es la criatura condenada a ser libre”. Porque está abocada a tomar decisiones y éstas, aun las más frívolas, son agobiantes. Ni qué decir de la que está anclada en la raíz de nuestra condición: ¿qué hacer con mi existencia?, y no puedo (ontológicamente) ni debo (moralmente) trasladársela a nadie, ni siquiera a un Dios. Tienen que ver, pues, esas razones con la idea que tengo de persona (perspectiva antropológica) asimilable a ser moral, libre y por ende responsable.
Es corriente que a quien prescinde de Dios en la dirección de su vida y en la construcción de su conducta se le juzgue inmoral pero, desde mi perspectiva, es ésa la única posibilidad de moralidad auténtica. Hay quienes se abstienen de matar por temor a la cárcel (el infierno en la tierra) o al fuego eterno, y no niego que puedan ser considerados
buenos ciudadanos. Pero hay quienes no lo harían aunque no hubiera cárceles y asumieran como cosa risible la existencia de un castigo escatológico sin término. A mí, la actitud de los segundos me parece más consistente, más confiable y más bella, y a esa razón la llamo estética. Quizás, al fin de cuentas, sea ése el motivo más poderoso de mi agnosticismo.
Debo anotar finalmente que mi posición, llamémosla filosófica, no comporta censura o desdén hacia quienes, con sinceridad y fe profunda, se abrazan a una creencia religiosa y conforme a ella eligen el rumbo de su vida y dan sentido coherente a su conducta sin el dañino fanatismo de quienes se proclaman depositarios de “verdades absolutas” y anatematizan a quienes no las aceptan. Aprecio como hermosa la vivencia mística, amorosa, de Francisco de Asís, pero me causa espanto el ímpetu ciego y fanático de Savonarola.