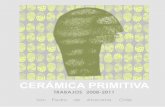Ceramica Valenciana Cap05
-
Upload
keramiconnecronomicon -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of Ceramica Valenciana Cap05

7/31/2019 Ceramica Valenciana Cap05
http://slidepdf.com/reader/full/ceramica-valenciana-cap05 1/6
La Cerámica Valenciana - 5. La Cerámica en época romana H27
En el tratado del 226 a. C. Roma había esta-blecido en el río Ebro su frontera con el área deinfluencia de Cartago. Poco después estalló laSegund a Guerr a P única (219-202 a. C. ), iniciada conel sitio de Sagunt o, aliada de Roma, por Aníbal. El finde la guerr a significó la adscr ipción d e la costa penin-sular a la metrópolis desde el 197 a. C. Sin embargo,las acciones directas de los romanos sobre el territo-rio no se manifestaron hasta el último tercio del sigloII a. C., con hechos como la fundación de Valentia(138 a. C.) y el asentamiento de veteranos del ejérci-to. Los colonos que paulatinamente fueron llegandoen un largo proceso, articularon el espacio de la urbsromana con estatus de colonia y de su territorio. Elsistema agrar io romano se fundamentaba en el cultivodel olivo, la vid y el trigo. Su explotación exigía lacomercialización de los productos derivados -esen-cialmente aceite y vino- desde los pr edios o fun dus. La
finca rústica, como unidad de producción básica, nosólo debía poseer las instalaciones esenciales para lostrabajos agrícolas, el procesado del producto y suconver sión en un bien monetizable, sino qu e además,debía disponer de las instalaciones auxiliares parafabricar los contenedores que facilitaban su comer-cialización y conservación. En sus talleres alfareros(officinae figulariae, officinae figliniae) se fabricabanlas cerámicas necesarias para el uso cotidiano -ánfo-ras, tinajas, ladrillos, tejas, ollas, cántaros, lebrillos,cazuelas, etc-. Sin embargo, en los primeros siglos dela romanización, se percibe una clara pervivencia de
las producciones ibéricas en técnicas y tipologías encentros como Ilici o Edeta hasta bien entrado elImperio.
Se instalaron también centros de produccióncerámica en pesquerías que explotaban la riquezamarina par a la fabr icación de salazones o las conoci-das salsas de pescado o garum, y en los predios de
grandes comerciantes (mercatores, negotiatores)dedicados a la distribución mayorista. La propiacerámica fue un bien de comercio esencial por la espe-cialización en producciones de calidad reconocida(opus figlinum), que eran destinadas a un consumo
masivo. Los talleres buscaban también los lugaresdonde las arcillas tenían las propiedades requeridaspara confeccionar determinados productos, como lanaturaleza calcáreo-ferruginosa necesaria para laconfección de la terra sigillata, barros refractariospara la cerámica de cocina, etc. o donde el mercadorequería un producto concreto como en las cercaníasde santu ar ios o lugares de culto, especializadas en laproducción de los exvotos o de vasos utilizados en losdiversos ritua les.
La cerámica r omana er a económica y se encon-traba disponible para todas las capas de la sociedad(fig. 43), integr and o por ello en su fabr icación siste-mas de organización y producción muy rentables,diferenciados en diversos modelos que incluían desdeindustrias domésticas a grandes talleres especializa-dos o incluso establecimientos dependientes de laadministración estatal. La mano de obra de los gran-
des talleres estaba constituida básicamente por escla-vos, altamente especializados en todos los niveles dela jerarquía del taller. A pesar de que la propiedadpertenecía siempre a hombres libres (civis o liberti)posesores del t err eno (domini pr aedii), el oficio podíaser ejercido por empresarios (officinatores) con laautorización del primero si no lo ejercía aquel direc-tamente. La industria de la cerámica fue tan impor-tante que formó parte de la base de la riqueza econó-mica de algunos miembros de la dinastías de losAntoninos y d e los Sever os.
TECNOLOGÍA BÁSICA DE LA PRODUCCIÓN CERÁMICAROMANA.
La cerámica romana representaba en muchospr ocesos un continuu m con la técnica ibérica. Se pr e-paraba el barro por molturación de la arcilla y sebatía en balsas, o se levigaba para conseguir barroscon difer entes tamaños de part ícula que se destinabana productos diferenciados. La conformación se reali-zaba mediante el torno rápido de inercia movido porun auxiliar, a veces combinado con un molde (fig. 44)que se rellenaba interiormente, así como con otrosestáticos -estampillas, p unzones-, y moldes par a p ie-
5. LA CERÁMICA EN ÉPOCA ROMANA (SS. II A.C. - III D.C.)
( f ig. 43) Foto con cerámica común romana hallada en Lir ia. Museo de Lir ia.
( f ig . 44 ) P ieza de Sigi lla ta hispánica y molde .Museos de Prehistoria y de Sagunto.

7/31/2019 Ceramica Valenciana Cap05
http://slidepdf.com/reader/full/ceramica-valenciana-cap05 2/6
La Cerámica Valenciana - 5. La Cerámica en época romanaH28
zas no realizadas por revolución como figurillas (sigi-lla). La cerámica romana extendió el uso de los engo-bes brillantes -también llamados barnices antiguos-,que se aplicaban sobre pr oducciones como la cerá mi-
ca de barniz negro o la terra sigillata (vasa samia)(fig. 45), cerámica cubierta de un lustroso engoberojo, a veces con elementos en relieve (emblemata), olas llamada s cerámicas lucent es, en ese caso con engo-be irisado de brillo metálico. Roma extendió los pri-meros vidriados de plomo de color melado, verde opar do, t eñidos con óxidos metálicos. Esta s pr oduccio-nes se realizaban en talleres dispersos por todo elImperio y no se ha demostrado que se fabricaran enlos territorios de Valencia.
La cocción se hacía de forma generalizada enhornos de convección y tiro directo (fig. 46), ya cono-
cidos con anterioridad. El horno (furnus) más exten-dido era de planta circular o cuadrangular, de tirovertical, donde la cámara de combustión, u hogar, seseparaba de la cámara de cocción, o laboratorio,mediante un piso perforado (parrilla). La cúpula obóveda que cerra ba la cámara de cocción por arr ibasolía no ser fija, construyéndose con cascotes, vasos
en forma de tinajillas que se encajab an u nos en otr osy tierr a. En las zonas de fronteras, se ensayaron hor-nos de convección hor izontales, horn os de doble bocacon evacuación vertical de humos en el centro, eincluso horn os móviles, construidos con par tes tr ans-
portables, como los soportes o las piezas que forma-ban la par r illa. Sin embar go, en las villas y en los cen-tros de producción los hornos solían ser estables yduraban varios años, incluso décadas. Existían hor-nos de pequeño tamañ o -de uno a dos metros cúbicosde capacidad- pa r a la cocción de cerá mica común o demesa, y otros mayores, de hasta cuarenta metroscúbicos, para ánforas, tinajas, ladrillos y tejas. Lacámara de combustión se excavaba en el suelo, pr ece-dida por la boca de alimentación del combustible(pr aefurn ium) que comunicaba con un espacio r ehun-dido, desde donde se alimentaba el combustibledurante la cocción. En las grandes instalaciones éstallegaba a tener el aspecto de una gran habitaciónsemisubterránea, abriéndose en ella las bocas devar ios hor nos. Fr ente al pilar o muro de soporte de lapar rilla, ya conocidos en época an terior, en el modeloromano clásico sostenían aquella arcos transversalesa la boca de car ga. Algunos hor nos poseían dos bocasparalelas, pero lo corriente era que tuvieran sólo una
con un largo túnel, de uno o dos metros, por dond e seintr oducía la madera usada como combustible. En loshor nos pequeños con tú nel la combustión se realizabaen él, por lo que al labor ator io -donde se depositabanlas piezas a cocer- llegaban únicamente gases calien-tes. Esta separación permitía un mayor control de lacocción en las fases críticas. Sin embargo, en los hor-nos mayores destinados a ánforas o tinajas, se suplíaun corr edor corto con una mayor altura de la cámarade combustión. Las par edes y los arcos se constru íancon adobes, tapial o ladrillos, resultando más econó-micos y fiables los pr imer os. La cubiert a podía ser fija
con unas t inajillas realizadas ex-pr ofeso u otr o mate-r ial en los hor nos de ladr illo o en los de adobe o ta pialcon muro exterior de piedra, aunque en general sebuscaba la economía constructiva por lo que eracorriente que la bóveda fuera efímera, hecha confragmentos de piezas fallidas, tegulas y tierra. Porotra parte los hornos para ladrillos o material deconstrucción podían no tener laboratorio construido,ya que éste se se conformaba con el mismo material acocer.
Los romanos introdujeron procedimientospara mejorar las condiciones de cocción desarrollan-do la trasmisión del calor por radiación. Ello era
esencial en los hornos para la terra sigillata, ya queésta debía cocerse en atmósfera oxidante y de formauniforme, por lo que idearon un sistema de tubosinternos que cruzaban el laboratorio en vertical pordonde circulaban los gases y el calor, dejando espa-cios para colocar las pilas de platos o vasos y cocien-do éstos con el calor ir r adiado por los pr opios tubu li.Para la cerámica vidriada usaron también cobijascerámicas, técnica básica par a cocer la loza de épocasposteriores hasta hoy.
TESTIMONIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL TERRITORIO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA.P linio el Viejo destaca en su Historia Natur al(XXXV, cap. 12) la calidad de los cálices de Saguntoen Hispania (fig. 47), vasos cerámicos que D.Valcárcel, conde de Lumiares, asoció de forma erró-
( f ig. 45) Vaso de Terra Sigil lata sudgálica con f iguras en re l ieve . S IP.MPCV. Según Ma r t í , 1 99 5 .
( f ig . 46 ) Hornos de la A lmadrava .Museo de Denia . Según J. A . G isber t , 199 5 .

7/31/2019 Ceramica Valenciana Cap05
http://slidepdf.com/reader/full/ceramica-valenciana-cap05 3/6

7/31/2019 Ceramica Valenciana Cap05
http://slidepdf.com/reader/full/ceramica-valenciana-cap05 4/6
La Cerámica Valenciana - 5. La Cerámica en época romanaH30
rería de la Almadrava de Denia excavada por J. A.Gisbert , dond e se han hallado un conjunt o notable deestampillas sobr e la pr oducción anfór ica (PH. I; SAT;PL.CIS; CAL.CIS; FI; C.C.V.LM.F.S.) que nos per-mitirán identificar su destino y conocer la distribu-ción comercial que tuvieron los productos elabora dosen Dianium. Posiblemente existieron también alfaresen Estivella (estampilla MPM), mientr as en E l P uig deSanta Maria han aparecido sellos con las inscripcio-nes BC Mater ni Sacynt o, SALVI, GE MINI y MARINI(Aranegui, 1987). Las producciones de esos centros
eran muy variadas, aunque entre ellas destaca por suinterés comercial la general especialización en ánfora svinarias del llamado tipo Oliva (Dressel 2/4) e imita-ciones de ánforas sudgálicas, típicas de los primerossiglos de la Era.
Ya hemos destacado que durante la Repúblicala mayoría de las cerámicas finas importad as era n lasde bar niz negr o, de los gr upos Campaniense A, B y C.
Éstas fueron substituidas en los inicios de la épocaimperial por la cerámica de barniz rojo coralino oterr a sigillata ar etina o itálica, fab r icada en los talle-res de la Toscana de Arezzo o Puzoli, según han evi-denciado los estudios de Montesinos y Ribera.
Posteriormente se introdujo la terrasigillata sudgálica de la Graufesenque,de Montans o de Bannasac, la cual seimportó en notables cantidades en ladinastía Julio-Claudia, aunque muchomás numerosas fueron sin embargo lassigillatas hispánicas procedentes de lostalleres del valle del Ebro de Tricio,Navarr ete o Calahorr a, o las ar agonesasde Bronchales, según nos han reveladolos trabajos de Escrivà, Montesinos,López Piñol y Pradales. Estos talleressurtían de platos, copas, tazas, cantim-ploras, jarros, etc., siendo reconociblessus procedencias por sus calidades, losmotivos decorativos en relieve quemuchas presentan y por las estampillasque identifican al fabricante. Junto aesto, una cerámica de cocina de especialcalidad con la que se fabricaban mayo-
ritariamente cazuelas, ollas y tapaderasllegaba de la zona de Cartago -cerámica africana decocina-, cuyos hallazgos han sido estudiados por
Escrivà y Marín, acompañada de sigillatas anaranja-das que marcarían los nuevos productos desde fines
del siglo I hast a el Bajo Imp erio, como nos r evelan lostrabajos de López Piñol. Junto a estos productos sonde destacar las lucer nas o lámpar as de aceite (fig. 52),objetos de absoluto uso cotidiano y de gra n consumo,
( f ig .51) Tegula inscrita de Gandía.Según Aranegui , 1987 .
(f ig. 52) Lucernas o candiles de aceite hallados en Elche.Museo Monográ f ico de la A lcudia . Según Ramos, 198 9 .
( f ig . 49 ) Tipología bás ica d e la p roducción anfór ica de la A lmadra va . M useo de Denia. Según J. A. Gisbert .
( f ig . 50 ) M arcas de ánfora s de l Museo de Sagunto.Según Aranegui , 1987 .

7/31/2019 Ceramica Valenciana Cap05
http://slidepdf.com/reader/full/ceramica-valenciana-cap05 5/6
La Cerámica Valenciana - 5. La Cerámica en época romana H31
CERÁMICA ROMANA
Bibliografía (Capítulo 5)
- Alcina F ra nch, J . "El horno romano de Vall d'Uxóy su cerámica". Saita bi, VII, nº 31-32, 1949, p. 12.
- Aranegui, C. "La pr oducción de ánfor as romana sen el P aís Valenciano: estado de la cuestión". Archivo dePrehistoria Levantina, XVI, 1981, pp. 531 ss.
- Aranegui Gascó, C. Historia d e la cerámica valen-ciana. La Antigüedad . Vicent García Ed. Valencia, 1987.
- Aranegui Gascó, C."El taller de ánforas romanasde Oliva". Saguntum y El Mar, Generalitat Valenciana,
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia,1991, pp. 110-111.- Coll Conesa, J. "Hornos romanos y producción
cerámica". Catálogo de las Salas de época Romana delMuseo de Pr ehistoria, Valencia, (2003), en pr ensa.
- Enguix, R.; Aranegui, C. "Taller de ánforasromanas de Oliva (Valencia)". Trabajos var ios del SIP, 54,1977.
- Escrivà Torres, V. La terra sigillata hispánica deValentia, Tesis de licenciatura, Universitat de València,Faculta t de Geografia i Història, Valencia, 1990, 224 pp.
- Escrivà Torr es, V. Cerámica común r omanadel Municipium Liria Edetanorum. Nuevas aportacio-nes al estudio de la cerámica de época alto-imperial en
la Hispania Tar r aconensis". Cerà mica comuna r omanad'època alto-imperial a la península ibèr ica. Estat de laqüestió. Monografies Emporitanes VIII, Museud'Arqueologia de Catalunya-Empúries, Ampurias,1994, pp. 167-186.
traídas de diferentesfocos productivos co-mo Cartago, el Afri-a P roconsular o el La-cio romano.
Los estudiosde Ribera, Fernán-dez, Aranegui yMolina nos ilustranque las ánfora s ro-manas llegadas a lastierras valencianasmanifiestan cinco si-glos de comercio devino griego, itálico,norteafricano o gáli-co, así como de acei-te bético o africano,esenciales para elabastecimiento de las
ciudades. El uso intensivo de las ánforas para su trans-porte provocó en Roma su acumulación en el llamadomonte testaccio, formado con los desechos de millones deenvases.
Junto a las producciones de uso cotidiano se fabr i-caron objetos d e culto, como pequeña s figur illas (fig. 53),máscaras o pebeteros para los altares domésticos, que sehan encontrado en Alcoi, el Tossal de Manises (Alicante),La Alcudia (Elche), Sagunto o Valencia. Más escasas sonlas terracotas arquitectónicas, generalmente placas deco-radas con relieves de temas vegetales o mitológicos, mera-mente decorat ivas (fig. 54) aunqu e en ocasiones se les atr i-
buía la función de pr otección de la casa, como ocur re conlas antefijas de las tejas curvas (fig. 55), halladas ocasio-nalmente en excavaciones ur banas de Valencia o en el fororomano de Sagunto. Otros objetos ilustran usos no habi-tuales de la cerámica, como vemos en un molde de paste-lero en terr acota que representa una calle por la que tr an-sita un rebaño, procedente de la Alcudia de Elche.
( f ig. 54) Terracota arquitectónica hallada en Valencia. Servicio de
Investigación Arqueológica de Valencia.Según Ribera , 2002 .
( f ig . 55 ) Ante f i ja cerámica . Foro de Saguntum.Museo de Sagunto. Según Aranegui , 1987 .
( f ig . 53) Cabeza de escultura de
terracota del Tossal de Manises.
Museo Provincial de Arqueología de
A l ican te . Según Aranegu i , 19 87 .

7/31/2019 Ceramica Valenciana Cap05
http://slidepdf.com/reader/full/ceramica-valenciana-cap05 6/6
La Cerámica Valenciana - 5. La Cerámica en época romanaH32
- Escrivà, V.; Martínez Camps, C.; Vidal, X."Edetakai Leiria. La ciutat romana d'Edeta de l'èpocaromana a l'antiguitat ta rd ana". Lauro, 9, 2001, pp. 11-91.
- Fernández Izquierdo, A. Las ánfora s romanas deValentia y de su entorno marítimo. Valencia, 1984.
- Fernández Izquierdo, A. "Una producción deánforas de base plana en los hornos romanos del Masd'Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón)". Quaderns dePrehistòria i Arqueologia de Castelló, 16, 1995, pp. 211-219.
- Fletcher, D. "Tipología de los hornos cerámicosromanos en España". Archivo Español de Arqueología,XXXVIII, nos. 111-112, 1965, pp. 170-174.
- Gisbert Santonja, J. A. "El alfar romano del'Almadrava (Setla-Mira rosa-Miraflor) y la pr oducción deánforas en el territorio de Dianium". Saguntum y El Mar,Generalitat Valenciana, Valencia, 1991, pp. 114-116.
- Gisbert Santonja, J. A. "El Alfar de lal'Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor)-Dianium-. Materiales de construcción cerámicos. Producción y aproxi-
mación a su funcionalidad en la arquitectura del comple- jo ar tesana l". Bendala Galán, M. et alii, El ladr illo y susderivados en la época romana, Monografía deArquitectura Romana nº 4, 1999, pp. 65-102.
- Gisbert Santonja, J. A. "Àmfores i vi al territo-rium de Dianium (Dénia). Dades per a la sistematitzacióde la producció amforal al País Valencià". El vi al'Antiguitat. Economia, producció i comerç al MediterraniOccidental, Actes del 2on Col.loqui Internacionald'Arqueologia Romana. Col.leció Monografies Badalonines,nº 14, Museu de Badalona, 1998, pp. 383-417.
- Já r rega Domínguez, R. "Estud io de los materiales
en "El yacimiento romano de El Campillo (Altura).Nuevos datos para el estudio de la romanización en lacomarca del Alto Palancia (Castellón)". Quaderns dePrehistòria i Arqueologia de Castelló, 17,1996, pp. 367-381.
- López Piñol, M. "Terra Sigillata itálica, gálica ehispánica". Saguntum y El Mar, Generalitat Valenciana,1991, pp. 98-102.
- Llobregat, E. "Datos para el estudio de las cerá-micas ibéricas de época imperial romana". X CongresoNacional de Arqueología, Mahón, 1967, p . 366.
- Mantilla, A. "Las ánforas de época romana deSaguntum". Arse, 21, 1986, pp . 31-54.
- Mar ín Jor dà, C. "La cerámica de cocina afr icana:consideraciones en torno a la evidencia valenciana enCeràmica comuna romana d'època alto-imperial a la
península ibèrica. Estat de la qüestió". MonografiesEmpor itanes VIII , 1994, pp . 155-165.
- Montesinos i Martínez, J. "Terra Sigillata Itálicadecorada de la P enínsula Ibér ica. Valentia e Ilici". Boletíndel Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LIV,1988, pp. 253-266.
- Montesinos i Martínez, J. "Terra Sigillata enValentia: Pr oductos gálicos". Archivo de Prehistor iaLevantina, Homenaje a D. Domingo Fletcher, t. II, volXIX, S.I. P., Valencia, 1989, pp. 213-263.
- Montesinos i Martínez, J. "Terra sigillata enValentia: p roductos hispánicos". Estud ios de ArqueologíaIbérica y Romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester,Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de trab ajosvar ios, nº 89, 1992, pp. 469-539.
- Montesinos i Martínez, J. Comercialización deTerra Sigillata en Ilici (Elche. Comunidad Valenciana.España), Real Academia de Cultura Valenciana, Secciónde Prehistoria y Arqueología, Serie Arqueológica, nº 16,Valencia, 1998, 204 pp.
- Montesinos i Martínez, J. "Noticias de cerámicasigillata en tierras valencianas (II)". Arse, nº 28-29,Centro Arqueológico Saguntino, Sagunto (Valencia),1994-1995, pp. 61-82.
- Olcina, M.; Reginard, H.; Sánchez, M. J. Tossalde Manises (Albufereta, Alicante). Fondos antiguos:Lucernas y Sigillatas. Catálogo de fondos del MuseoArqueológico III. Diputación Provincial de Alicante,Alicante, 1990, 140 pp.
- Pascual Buye, I. "La cerámica de cocina deSagunto. Desde la fundación hasta el cambio de Era". EnHomenatge a Chabr et 1888-1988, Valencia, 1989, pp . 93-
142. - Pascual Buyé, I. "La cerámica de barniz negro".Saguntum y El Mar, Generalitat Valenciana, Valencia,1991, pp. 93-97.
- Pr ada les Ciprés, D. "El comercio de terr a sigilla-ta en el país valenciano. Nuevos datos". Hispania AntiquaXIII, 1986-1989, pp. 71-96.
- Ribera Lacomba, A. "Mar cas de terr a sigillata deEl Tossal de Manises (Alicante)". Lucentum, nº 7-8,Anales Universidad de Alicante. Prehist. Arq. Ant.Alicante, 1988-1989, pp. 171-204.
- Rico, C. "Índex de les mar ques epigràfiques sobretegulae romanes de Catalunya i el País Valencià (antiga
Tarr aconensis)". Saguntum, nº 28, 1995, pp. 197.- Sánchez, M. J. "Cerámica com,ún romana del
Portus Ilicitanus". Lucentum II, 1983, pp. 285-317.