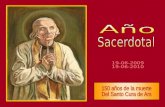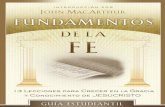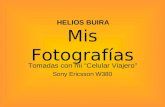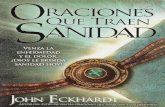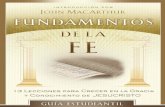Citas Tomadas Por Mi
-
Upload
javiercinta1970 -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
description
Transcript of Citas Tomadas Por Mi

El género de la memoria:Actualmente, existe un importante consenso entre quienes utilizan la historia oral
como metodología, acerca de algunas nociones que configuran el concepto de memoria. Básicamente se puede decir que la memoria, lejos de ser una reproducción exacta y fija de los hechos pasados o de la realidad social tal y como sucedió, es un proceso activo de construcción social de identidades colectivas e individuales, que implica una mediación simbólica y una elaboración de sentido sobre las acciones y acontecimientos vividos en el pasado163. La memoria es un “agente” creador de significados, es una forma de armar la trama de la experiencia vital individual y colectiva. De tal suerte, la memoria sobre el pasado nunca es el pasado, sino la traza construida del pasado en el presente. Es preciso remarcar que esa traza involucra tanto el “marco social” en el cual todo sujeto se encuentra inserto 164, como el presente de quien recuerda. Como podría desprenderse del caso del “mundo ypefeano”, el cómo y el qué se recuerda de una época no depende solamente de la época recordada o del impacto que la misma tuvo en la vida de una persona. Por un lado, esos recuerdos están mediados por los espacios de pertenencia política, social, etc., en los que las personas viven, espacios que se encuentran sujetos a contradicciones, disputas, cambios. Por el otro, la legitimación de la vida presente es esencial a la memoria, ya que el individuo o grupo social reconstruye al mismo tiempo su pasado como justificación y explicación de su agencia en la actualidad. De tal suerte, la memoria es la resultante de un proceso intersubjetivo anclado en relaciones sociales conflictivas determinadas por un contexto histórico y social. En síntesis, lo que se evoca o se silencia, lo que se recuerda y se olvida, se halla atravesado por un marco social presente, por las posiciones diferenciadas que los sujetos ocupan en la organización social de que se trate, y por los conceptos, nociones y juicios de valor que, no sin pugna, se imponen en cada época histórica.Esto último introduce otro aspecto que debe ser tenido en cuenta y que conforma el anverso de la memoria. Es el referido al olvido. Este consiste en la destrucción de ciertos elementos pretéritos que puede originarse tanto en la carencia de interés o significación para el grupo social de pertenencia o la persona que recuerda, como en la ausencia de la transmisión de la generación poseedora del pasado, la negativa de la historia profesional a elaborar interrogantes sobre algunos temas o problemáticas, o, de acuerdo a Luisa Passerini, la autocensura colectiva generada por las cicatrices dejadas por el pasado165. Pero, al igual que la memoria, el olvido no es fijo o inmutable: los alcances o límites de qué es lo que se olvida son difíciles de establecer puesto que, por ejemplo, la inducción al recuerdo de un/a testimoniante realizada por quien investiga un proceso histórico, puede provocar la irrupción de rememoraciones de hechos que se creían perdidos o que no habían sido evocados hasta ese momento. Asimismo, la necesidad sentida socialmente de volcar la experiencia vivida frente a una situación dada, también puede actuar como instigador de recuerdos cuya existencia se “desconocía”166.
163 Trevor Lumis. “La memoria”. En Dora Schwarzstein (comp.): La historia oral. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991; Philippe Joutard. Esas voces que nos llegan del pasado. México, FCE, 1986.164 Maurice Halbwachs. Les cadres sociaux de la mémoire. París, Albín Michel, 1994.165 Luisa Passerini. “Ideología del Trabajo y actitudes de la clase trabajadora hacia el fascismo”. En Schwarzstein (comp.), 1991.166 Una noción interesante, en esa dirección, es la que presenta Paul Ricoeur al referirse al olvido de conservación en reserva, que es más bien un recuerdo latente, para distinguirlo de aquel en el que se borra todo rastro de lo vivido. Paul Ricoeur. La memoria, la historia, el olvido. Madrid, Trotta, 2003
Andujar, Andrea. Historia, género y memoria: las mujeres en los cortes de ruta en la Argentina. Programa de Historia Oral. Historia Oral y militancia política en México y Argentina. 1ª ed. Buenos Aires: El Colectivo, 2008. Pág 112 – 113
SUBJETIVIDAD DEL HISTORIADOR
Por más decididamente que luchemos por evitar prejuicios asociados al calor, el credo, la clase social o el sexo, no podemos evitar mirar el pasado desde una perspectiva particular.
El relativismo cultural se aplica, como es obvio, tanto a la historiografía misma como a lo que se denominan objetos. Nuestras mentes no reflejan la realidad de manera directa. Percibimos el

mundo sólo a través de una red de convenciones, esquemas y estereotipos, red que varía de una cultura a otra.
BURKE, Peter. FORMAS DE HACER HISTORIA. OBERTURA: LA NUEVA HISTORIA, SU PASADO Y SU FUTURO. Segunda edición. Alianza Ensayo-Alianza Editorial. Madrid. 2003. Pág. 18.
HISTORIOGRAFIA ACTUAL
Hoy […] los modelos más atrayentes son los que hacen hincapié en la libertad de elección de la gente corriente, sus estrategias, su capacidad para sacar partido a las inconsecuencias en incoherencias de los sistemas sociales y políticos para descubrir rendijas por donde introducirse o intersticios donde sobrevivir.
BURKE, Peter. FORMAS DE HACER HISTORIA. OBERTURA: LA NUEVA HISTORIA, SU PASADO Y SU FUTURO. Segunda edición. Alianza Ensayo-Alianza Editorial. Madrid. 2003. Pág. 32.
La cuestión de la memoria constituye un campo amplio, de contornos imprecisos, donde las cuestiones cívicas y las académicas se confunden mucho más fácilmente que en otros terrenos y donde, sobre todo, las evidencias del saber riguroso son permanentemente confrontadas con las convicciones. Al respecto, conviene distinguir cuatro cuestiones: la difusión pública de las memorias y recuerdos de quienes participaron en los años en cuestión, así como la representación de esos episodios en distinto tipo de creaciones de ficción; los estudios académicos sobre los modos de constitución de la memoria; las propuestas políticas acerca de cómo debe conformarse la memoria pública y, finalmente, los estudios acerca de cómo se ha conformado la memoria social, incluidos como parte de una explicación más general del proceso político e ideológico. Una quinta cuestión incluye los trabajos historiográficos que portan una carga considerable de propuestas políticas de construcción de memoria, que han sido mencionados en secciones anteriores.Sobre el primer punto, cabe distinguir entre las memorias de militantes y partícipes y las obras ficcionales que se refieren a esos episodios, aunque entre ambos hay una zona de superposición no menor. Ambas son materia prima para el trabajo del historiador, y son también instrumentos de intervención política en la construcción social de la memoria.Por aparecer en Anne Pérotin-Dumon, ed., Historizar el pasado vivo en AméricaLatina. Publicación electrónica en línea (por aparecer).ROMERO, Luis Alberto. LA VIOLENCIA EN LA HISTORIA ARGENTINA RECIENTE: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN, en HISTORIZAR EL PASADO VIVO EN AMÉRICA LATINA. Ed. Anne Pérotin-Dumon. 2004. Pág 73. Una versión preliminar fue presentada en el taller “Historizando un pasado problemático y vivo en la memoria: Argentina, Chile, Peru”. Institute of Latin American Studies, London University, 16-17 Octubre, 2003.
Una de las raíces de la violencia política fue la conflictividad social, no canalizada en espacios de confrontación democráticos, y que finalmente desbordó los canales de la negociación corporativa construidos por el estado. La conflictividad social es menor que hace treinta años: las dramáticas transformaciones de la sociedad y la economía han reducido la capacidad de lucha de los actores corporativos más débiles. Ha surgido en cambio un nuevo tipo de conflictividad, que arraiga en los excluidos, los desocupados.Ciertamente, y más allá de los discursos de los dirigentes, los suyos no son reclamos que cuestionen el orden social y que postulen otro. Se trata de un reclamo al estado, por el reparto de lo poco que éste puede dar: su violencia es una cuestión de orden público. Pero su reclamo discurre por fuera de las instancias de negociación que la institucionalidad democrática aspiraba a construir: un torrente que corre por el exterior de la ciudadela, pero que puede eventualmente llegar a socavar sus muros.

ROMERO, Luis Alberto. LA VIOLENCIA EN LA HISTORIA ARGENTINA RECIENTE: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN, en HISTORIZAR EL PASADO VIVO EN AMÉRICA LATINA. Ed. Anne Pérotin-Dumon. 2004. Pág 79. Una versión preliminar fue presentada en el taller “Historizando un pasado problemático y vivo en la memoria: Argentina, Chile, Peru”. Institute of Latin American Studies, London University. 16-17 Octubre, 2003.
A pesar de que los indicadores de crecimiento y exportaciones se muestran como muy saludables, la modalidad de la competitividad se sustenta en la “reprimarización” y la “desindustrialización” de la economía provincial. Considerando los datos censales (1984-94) se confirma el decrecimiento de establecimientos industriales y de empleo, con más de 850 cerrados y más de 21.000 puestos de trabajo perdidos. Por su parte, un alto porcentaje de las exportaciones lo tienen las denominadas “commodities” los cual corrobora otra de las vulnerabilidades del modelo de crecimiento regional.
GAGO, Alberto Daniel. LA ECONOMÍA: DE LA ECONCOMIENDA A LA MODERNA INDUSTRIA MENDOCINA en MENDOZA, CULTURA Y ECONOMÍA. 1ª edición. CAVIAR BLEU. BUENOS AIRES. 2004.
"En 1991 Cavallo se hizo cargo de la situación y eligió el remedio más efectivo –escribió Rodolfo Terragno– convertibilidad, con cambio fijo y garantía legal. Ningún otro podía producir cambios más rápidos y seguros. Ninguno tenía, tampoco, efectos colaterales más indeseables. El cambio fijo (en un mundo de cambios móviles) cierra mercados externos a los productos nacionales, inunda el mercado interno de mercadería importada, provoca quiebras y destruye empleo.”LANATA, JORGE. ARGENTINOS-TOMO 2 SIGLO XX: DESDE YRIGOYEN HASTA LA CAÍDA DE DE LA RÚA. Ediciones B Grupo Zeta. Buenos Aires. 2003. Pág. 397.