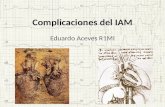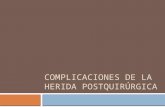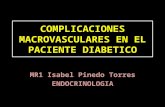Complicaciones posquirurgicas
-
Upload
karen-campos -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Complicaciones posquirurgicas

Rotación “Cirugía General”
2014

De la herida: infección, hematoma, serosa, dehiscencia
Infeccion
La infección quirúrgica puede originarse en una cirugía séptica o en una cirugía aséptica. Puede ser endoinfección o exoinfección, monobacteriana o polibacteriana, toxígena, micótica o mixta.
Las manifestaciones de infección de herida operatoria aparecen generalmente entre el tercero y décimo días del postoperatorio, aunque con menos frecuencia pueden aparecer antes o después. El tejido celular subcutáneo es el más frecuentemente comprometido. La manifestación más frecuente es la fiebre, puede haber aumento de dolor en la herida así como edema y eritema. Pueden existir de dos tipos:-Infeccion menor.: si no hay alteraciones sistémicas, y si la complicación se resuelve solo con el drenaje o la aspiración del pus.-Infeccion mayor. Es aquella que altera el estado general del paciente o retarda su altaClasificación de las Infecciones de las heridas.-Primarias: Cuando la acumulación inicial es de pus.-Secundaria: cuando un hematoma, seroma o una zona de necrosis grasa, resulta colonizada por bacterias de la sangre o por el medio ambiente.Prevenir la infección de la herida operatoria es uno de los aspectos más importantes en el cuidado del paciente, esto puede conseguirse reduciendo la contaminación, con técnica quirúrgica limpia y suave, sostén de las defensas del paciente y a veces antibióticos.
Dehiscencia de la heridaLa frecuencia de esta complicación varía mucho en función de cirujano, paciente y tipo de operación. En una herida abdominal, la dehiscencia total produce evisceración y la dehiscencia parcial profunda conduce a la eventración.
En la mayoría de casos de dehiscencia, se encuentra que los puntos han desgarrado el tejido. Posiblemente el error más frecuente que condiciona una dehiscencia sea el tensionar demasiado los puntos que van a estrangular los bordes suturados comprometiendo la circulación en esta zona, asimismo los puntos flojos o mal anudados, demasiados puntos, toma de muy poco tejido o material de sutura inapropiado, son otras causas de dehiscencia.
Hematoma
La Etiología es que exista una hemostasia inadecuada o por coagulopatías. El cuadro clínico se presenta con edema, dolor, drenaje oscuro. Variable según localización. El tratamiento es con inmovilización, compresión, drenaje. La prevención se efectúa al suspender anticoagulantes, una hemostasia cuidadosa y drenajes adecuados.
Seroma
La etiología se debe a que exista lesión de vasos linfáticos con acumulación de suero y linfa. El cuadro clínico es dolor, edema temprano o mediato. Tratamiento: aspiración con técnica estéril, vendaje compresivo. Prevención: drenaje aspirativo, hemovac.
Schwartz Principios de Cirugía 8ª 2005 Ed McGraw – Hill – Vol. 1 Cap 11: Seguridad del paciente, errores y complicaciones en cirugía pp 333 - 359

Genitourinario: retención urinaria, insuficiencia renal aguda
Retención urinaria
En el estrés, el dolor en la anestesia general y raquídea, la liberación de catecolaminas aumenta. Se cree que los receptores alfaadrenérgicos del músculo liso del cuello vesical y la uretra son estimulados por estas hormonas, aumentando su tono por este mecanismo para terminar produciendo retención urinaria, la que se presenta con más frecuencia en varones de edad avanzada.
La estimulación de noradrenalina en hipotensión reduce el flujo sanguíneo renal, al activarse el sistema renina angiotensina aldosterona se desvia la sangre de las arteriolas aferentes y causa isquemia de la corteza y disfunción renal
Para evitarla se requiere de liberación de receptores adrenergicos alfa en el músculo del cuello de la vejiga y uretra, contracción vesical por estimulación parasimpática. La Foley permanente resuelve el problema.
Insuficiencia Renal Aguda
Se identifica con Menos de 0.5 ml/kg/hr o 35 ml/hr
La isquemia renal produce lesión de la nefrona, la duración e intensidad de la isquemia van a determinar la gravedad de la lesión. La cantidad de sangre que llega a los riñones después de una hemorragia es desproporcionadamente menor a la disminución del gasto cardiaco. La caída a la mitad de los valores normales de la presión arterial por hemorragia aguda condiciona casi una suspensión del flujo renal sanguíneo. Después del restablecimiento del volumen circulatorio y del gasto cardiaco, la vasoconstricción renal persiste por un tiempo considerable.
La insuficiencia renal aguda según la causa primaria se clasifica en: prerenal, intrínseca y postrenal.
-Las prerenales están relacionadas con el gasto cardiaco y el riego renal.
-Las intrínsecas están condicionadas por la necrosis tubular aguda, la nefropatía por pigmento y nefrotoxicidad farmacológica.
La prevención es el mejor tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Es indispensable evitar hipotensión, hipovolemia e hipoxia y si ocurren corregirlas de inmediato.
Establecida la causa, iniciar rápidamente las medidas correctivas para reducir al mínimo la lesión renal y evitar complicaciones mayores.
Schwartz Principios de Cirugía 8ª 2005 Ed McGraw – Hill – Vol. 1 Cap 11: Seguridad del paciente, errores y complicaciones en cirugía pp 333 - 359

Respiratoria: atelectasia, edema pulmonar, TEP
Atelectasia
Es la complicación más frecuente en las operaciones que se realizan bajo anestesia general, se encuentran datos radiográficos hasta en el 70% de los pacientes que son sometidos a estos procedimientos.
La causa principal de las atelectasias agudas o crónicas es la obstrucción intraluminal bronquial, que se suele deber a tapones de exudado bronquial viscoso, tumores endobronquiales, granulomas o cuerpos extraños. Otras causas son las estenosis, la distorsión o el curvamiento de los bronquios, la compresión externa por un tumor, por ganglios hipertrofiados o un aneurisma, y la deficiencia de surfactante.
Las atelectasias agudas se pueden evitar. La bronquitis crónica previa y el tabaquismo intenso aumentan el riesgo de atelectasias posquirúrgicas, Se deben evitar los anestésicos de acción prolongada y emplear de manera razonable los narcóticos porque deprimen el reflejo de la tos.
Se da por el colapso de alveolos con mantenimiento de la perfusión y pérdida del factor tensoactivo. Las secreciones se acumulan en el alveolo colapsado, el crecimiento bacteriano se previene con antibióticos, drenaje postural, expectorantes, mucolíticos y broncodilatadores
Edema pulmonar
Se produce cuando la presión hidrostática capilar pulmonar excede la presión oncótica del plasma trasudando líquido hacia el alveolo, generalmente consecutivo a sobrecarga de líquidos e insuficiencia miocárdica.
El uso de heparina sola o asociada a Dihidroergotamina y Heparina de bajo peso molecular han demostrado ser lo más efectivo en reducir la incidencia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.
Schwartz Principios de Cirugía 8ª 2005 Ed McGraw – Hill – Vol. 1 Cap 11: Seguridad del paciente, errores y complicaciones en cirugía pp 333 - 359

Tubo digestivo: íleo, obstrucción, fugas, fistulas gastrointestinales, síndromes posgastrectomia
Íleo
Se considera un fenómeno normal dentro de los 3-4 primeros días después de una cirugía abdominal, como una respuesta fisiológica del organismo ante una agresión externa. El íleo paralítico en ocasiones se puede prolongar hasta 2 semanas sin revelar una implicación patológica.
Los síntomas más comunes son distensión abdominal, náuseas, vómitos, dolor abdominal y ausencia de emisión de gases y heces. A veces el posoperatorio comienza con normalidad, con recuperación de la emisión de gases y heces, pero posteriormente ésta desaparece tras la retirada de la aspiración nasogástrica y el comienzo de la ingesta oral.
El primer signo es en ocasiones la palpación de un asa intestinal distendida, que refleja acumulación de líquido intraluminal. Se deben auscultar los ruidos intestinales, principales factores diferenciadores de íleo paralítico y mecánico.Durante las primeras 24 a 48 horas posoperatorias, los ruidos hidroaéreos, reflejo del peristaltismo intestinal, pueden estar ausentes. La ausencia continuada de ruidos es indicativa de íleo paralítico; la desaparición de ruidos hidroaéreos una vez que éstos se habían restaurado debe hacer sospechar complicación séptica o vascular. La radiología de abdomen va a mostrar asas de intestino dilatadas, edematosas y con niveles hidroaéreos en las proyecciones en bipedestación. Una dilatación moderada y generalizada de asas de colon e intestino delgado orienta más a íleo paralítico. La tomografía computarizada abdominal es de gran ayuda ya que permite, en numerosas ocasiones, determinar y localizar la causa del íleo obstructivo.La neostigmina (2 mg dosis única) o el diatrizoato de meglumina a dosis de 50 ml/día hasta la recuperación del tránsito) parecen agentes procinéticos de utilidad contrastada en el tratamiento de íleo posoperatorio.Si el cuadro no revierte en 48 a 72 horas, el paciente presenta dolor abdominal con irritación peritoneal, fiebre, aumento de la leucocitosis o signos de sufrimiento de asas en las pruebas de imagen, está indicado realizar una LAPE.
Fístula-FugasSe define como la comunicación de la luz del colon con el exterior, bien quedando material fecal dentro del abdomen o saliendo a través de la piel, siendo preferible esto último, ya que la acumulación de contenido fecal intraabdominal desemboca en la formación de un absceso o en una peritonitis fecaloidea, con la consiguiente sepsis abdominal. La causa más frecuente de fístulas es la fuga anastomótica, seguida de la lesión iatrogénica de asas.Determinar la causa de la fístula es difícil, pero participan factores generales del paciente (malnutrición, hipoproteinemia), mala preparación del colon y mala técnica quirúrgica (mala vascularización de los cabos intestinales, anastomosis a tensión, procesos inflamatorios en los bordes de sección).Hay defensores y detractores del drenaje intraabdominal próximo a la anastomosis; se ha especulado con el posible factor etiológico de un drenaje aspirativo en la proximidad de la anastomosis, por succión o incluso por decúbito. Sin embargo, los defensores del drenaje opinan que permite detectar una fuga anastomótica en fases precoces y actuar sobre ella, además de proporcionar el drenaje de esa fuga de contenido fecaloideo, convirtiéndola en una fístula dirigida y evitando una peritonitis fecaloidea
Schwartz Principios de Cirugía 8ª 2005 Ed McGraw – Hill – Vol. 1 Cap 11: Seguridad del paciente, errores y complicaciones en cirugía pp 333 - 359

CIRUGÍA PEDIÁTRICA: ESTENOSIS PILORICA
Es la disminución de la luz intestinal a nivel del píloro debido a hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular de la porción antropilorica del estómago la cual se torna anormalmente engrosada y se manifiesta como obstrucción al vaciamiento gástrico. Se presenta entre las 2 y 8 semanas de edad, con un pico entre las 3 y las 5 semanas. Es 4 a 5 veces más común entre varones que en mujeres. No se conoce la causa exacta de este fenómeno aunque se han formulado varias teorías. Una propuesta es una descoordinación entre el peristaltismo gástrico y la relajación pilórica, lo que lleva a una contracción gástrica contra un píloro cerrado, que causaría hipertrofia en el músculo pilórico.15 Otras teorías proponen hipergastrinemia, debido a un aumento hereditario en el número de células parietales de la mucosa gástrica que llevan a un ciclo de aumento en la producción de ácido gástrico, contracciones cíclicas periódicas en el píloro y vaciamiento gástrico lento.
El síntoma cardinal es el vómito el cual inicia hacia la segunda semana de vida; empeora en forma progresiva, es en proyectil, no bilioso, pero puede ser sanguinolento por la presencia de gastritis o úlcera. Los niños comen con apetito a pesar del vómito. A medida que se desarrolla el desequilibrio hidroelectrolítico y aparece la alcalosis metabólica puede aparecer letargia. En niño pierde peso y adquiere una fascies característica y el cabello se hace prominente.
En las fases más avanzadas de la enfermedad aparece en el abdomen una onda en el área gástrica que se dirige de izquierda a derecha y de arriba abajo, que se ha denominado "onda de lucha peristáltica", y que puede hacerse evidente luego de administrar al paciente una toma de suero glucosado. Puede aparecer estreñimiento, como resultado del poco alimento que alcanza el intestino delgado. La ictericia indirecta que se observa en el 5 a 10% de los niños es consecuencia de una alteración en la circulación enterohepática de las sales biliares o de una alteración en la glucoroniltransferasa.
La EF puede mostrar la presencia de la onda peristáltica, y en manos expertas con frecuencia se palpa una masa epigástrica, ligeramente a la derecha de la línea media correspondiente al píloro hipertrófico, que se ha denominado oliva pilórica.
El vómito, la onda peristáltica, la oliva pilórica y el estreñimiento, son los signos cardinales para el diagnóstico. El método más utilizado para confirmar el diagnóstico clínico es el ultrasonido abdominal. Se logra evidenciar engrosamiento de la capa muscular del píloro mayor de 4 mm, aumento en la longitud del canal pilórico mayor de 15 mm y estrechamiento del canal; se logra visualizar también hipertrofia de la mucosa en grados variables. Es conveniente, si hay mucha distensión, colocar una sonda nasogástrica, para drenaje y aspiración, con lo que se descomprime el estómago y se visualiza mejor el píloro durante el ultrasonido; también esta maniobra facilita encontrar la oliva pilórica durante la exploración física.
El tratamiento actualmente es quirúrgico. Sin embargo se deben corregir los trastornos hidroelectrolíticos (alcalosis, hipocloremia, hipokalemia y deshidratación) antes de que el paciente sea llevado al quirófano. Se pueden suministrar bolos de solución de cloruro de sodio al 0,9 % (solución salina normal) a 20 mL/kg para restituir volumen y electrolitos. Luego se puede dejar una solución de mantenimiento, con dextrosa al 5 % y cloruro de sodio al 0,45 % o al 0,9 %, además se debe agregar cloruro de potasio a razón de 20 mEq/L, una vez asegurada la diuresis. La estabilización puede demorar unas 24 a 48 h.
Schwartz Principios de Cirugía 8ª 2005 Ed McGraw – Hill – Vol. 1 Cap 11: Seguridad del paciente, errores y complicaciones en cirugía pp 333 - 359