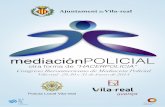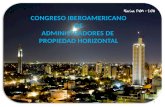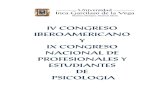Congreso Iberoamericano Cy C
-
Upload
solcitorama -
Category
Documents
-
view
101 -
download
2
description
Transcript of Congreso Iberoamericano Cy C

Una autopista de ida y vuelta
Las políticas culturales del Estado apuntan a fortalecer la participación popular mediante una autopista de doble sentido. Por un lado esta ruta lleva los programas públicos hacia
todo el país, convirtiéndose en un camino de tierra que alcanza los rincones más recónditos; pero también es una vía inversa que escucha y recibe a los movimientos
independientes y les da un espacio para desarrollarse.
Por Sol Peralta (desde Mar del Plata)
¿Qué función cumple un cuadro colgado en la pared de un museo? Si se piensa a la cultura desde esa perspectiva, puede parecer accesoria. Sin embargo, es la materia que define a una Nación. Nos representa ante el mundo y nos da algo que no se compra: orgullo por la identidad. Pero aun hoy se la sigue pensando como aquella obra de arte colgada, porque subsiste una concepción elitista, la que llenó de espacios culturales los sectores de alcurnia en las grandes ciudades.
Recién en 1984 se creó la secretaría de Cultura de la Nación. Desde los comienzos del siglo XX hasta los años setenta, la cultura creció enmarcada en diversos movimientos, vanguardias y debates estéticos, sin intervención de las instituciones más allá de las bibliotecas y los museos. Luego, alrededor de los ochenta comenzó la creación de los ministerios –el de Costa Rica tiene 40 años mientras que en Ecuador lo creó el presidente Rafael Correa por decreto recién en 2007–, con el diseño de políticas públicas y la utilización de presupuestos. “No hay que renegar del pasado, sino construir espacios que garanticen que la política repare las fallas. Entendemos a la cultura como algo popular que tiene que atender las necesidades y generar condiciones de igualdad”, consideró el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia. Bajo su gestión se realizó en la Argentina la cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Cultura (CIC), del que participaron 22 países. El lema de este encuentro fue precisamente “Cultura, política y participación popular”, un enfoque que se corresponde, por ejemplo, con el clima de los festejos del Bicentenario, donde la gente fue invitada a intervenir en las distintas actividades; o bien con la megamuestra de tecnología y ciencia Tecnópolis, que toma a la interacción como su principal herramienta para acercarles a los visitantes diversas novedades mediante simuladores, anteojos 3D y hasta palillos para hacer sonidos sobre una escultura musical. Esta mirada del Estado sobre la cultura marca un cambio de paradigma con respecto a la segmentación elitista del pasado. Y toma a la participación popular como una doble vía: por un lado está contemplada la inclusión del pueblo en las propuestas que hace la política y, por el otro, aparecen las instituciones como receptoras atentas del flujo creativo proveniente de los estratos más amplios. Este mismo camino está siendo transitado por la mayoría de los países de la región.
El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Ricardo Ehrlich, afirmó en su intervención durante el CIC que “a 20 años de iniciado el proceso de institucionalización de las políticas culturales, se aprecia su papel no sólo en la promoción y protección de los derechos, sino en la confección de organismos y leyes diseñados en una perspectiva democrática”. Su compatriota, la senadora Lucía Topolansky, quien también es la esposa del presidente Pepe Mujica, consideró que toda la región está yendo por ese camino.

“Nuestros países tuvieron un desarraigo de la cultura popular y ahora la están volviendo a aferrar. No es casual que hayan sido elegidos un presidente aimara en Bolivia (Evo Morales) y uno quechua en Perú (Ollanta Humala), eso muestra el cambio cultural”, dijo.
En coincidencia con Topolansky, Coscia destacó que el pueblo boliviano, mayoritariamente aimara, haya elegido a un presidente de ese origen: “Estamos viviendo un proceso de revoluciones culturales, y esto tiene sus colaterales artísticas” le dijo a Caras y Caretas. Como parte de estas colaterales, consideró que el CIC ubicó a la participación de los pueblos en el centro de la problemática popular iberoamericana. “La cultura es una parte imprescindible de la formación de una Nación. La explicación es tan simple como que un país sin cine carece de una noción de imagen propia. Desde la Secretaría pusimos en marcha distintas políticas de inclusión social, como, por ejemplo la apertura de las casas del Bicentenario. De estos 21 espacios culturales (hay 80 más en construcción) uno de las más importantes está situado en la villa 21”, agregó.
El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires también formó parte de la organización del CIC. Su presidente, Juan Carlos D’Amicco, resaltó que en los últimos años hubo un cambio en la concepción de la gestión cultural. “Se la toma como un factor de inserción, por un lado para los sectores carenciados, y también mediante programas especiales, como por ejemplo el de teatro en las cárceles. Los gestores que trabajamos para desarrollar a las industrias culturales tuvimos que convencer por una parte a la gente de la elite, que desdeñaba el término industria, y por el otro lado a la industria, que no entendía por qué le agregaban lo de ‘cultural’”, dijo.
En el marco del CIC, Caras y Caretas entrevistó a referentes de la cultura, que aportaron sus reflexiones sobre la participación popular en este campo. Víctor Vich, asesor en políticas culturales de la Municipalidad de Lima, Perú, aportó su visión. Coincide en que hay que posicionar a la cultura como agente de transformación política. “Perú está pasando un momento de estabilidad económica, sin embargo la sociedad no es más justa ni menos violenta. Vivimos en países profundamente heterogéneos donde todos los sectores no tienen los mismos derechos. Por eso, una gran tarea de las políticas culturales es hacer visible al arte subalterno y llamarlo a participar”, dijo. Por su parte, Patricio Rivas, coordinador general de la División de Cultura del ministerio de Educación de Chile, identifica el modelo que, a su criterio, está emergiendo en la región. Tras una primera etapa de movimientos aislados y una segunda de institucionalidad, afirma que ahora se vive un período social deliberante. “Se caracteriza por la emergencia de actores diversos, que ahora pueden estar por dentro del sistema si lo desean. Esto es importante porque cuanta mayor diversidad haya en el debate cultural, más gente va a estar interesada. Por otro lado, en muchos países se están desarrollando políticas concretas tendientes a fortalecer el acceso, como la edición de libros económicos o el subsidio a la entrada de cine. De este modo, están contenidas la elite y las clases más populares. Pero yo percibo que en toda la región se sigue observando con sospecha a la disidencia cultural que representa el nivel deliberativo: lo rupturista”, dijo.
“La convivencia de diversas voces es garantía de que habrá innovación. Las administraciones suelen ser muy conservadoras, por eso a veces no integran al pueblo, que supone el riesgo de darle lugar a lo desconocido”, dijo Eduardo Nivón, antropólogo social y presidente del Consejo de la Fundación Cultural de la Ciudad de México. Con un planteo completamente distinto al de nuestro país, los festejos por el bicentenario mexicano estuvieron pensados para que la gente los siguiera desde lejos, a través de la televisión. Por ejemplo, los desfiles no tenían continuidad física, sino una disposición lógica para la cámara. Incluso, a muchos sectores se accedía solamente bajo invitación, es decir que propositivamente el pueblo fue excluido. Nivón considera que la forma en que se está impulsando la participación popular en

la cultura dentro de México no parece estar dando resultados satisfactorios. “Esto ocurre porque la estructura de las instituciones de nivel nacional es muy verticalista. No obstante, hoy es posible pensar que un funcionario de cultura caiga por el reclamo del pueblo ante una mala gestión. Otra falla en el mecanismo de integración se da porque hay colectivos de artistas con cercanía al poder, que lo apoyan a cambio de un lugar en la escena, y terminan siendo excluyentes de otros sectores de la cultura y deslegitimizan su propia intervención. Y desde el punto de vista artístico y estético, esto atenta contra la diversidad”, dijo.
Una vía efectiva para garantizar la diversidad es el fomento a las pymes. Las pequeñas empresas contrarrestan la homogeneidad de los grandes capitales –editoriales, sellos musicales, grupos periodísticos, compañías discográficas o complejos teatrales– que apuestan sólo a lo seguro. Pero la macro herramienta de propagación cultural del siglo XXI es internet, la única capaz de hacer tambalear a antiguos elefantes. Proveniente “del país más desigual dentro del continente más desigual” de acuerdo a sus palabras, el brasileño Emir Sader, coincidió en que es fundamental que existan formas alternativas de reproducción cultural e informativa y remarcó que “Internet tiene sin dudas un potencial democratizante y, como la juventud se apropió de esa herramienta, su función es muy significativa”. Sader es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Jorge Melguizo, ex secretario de Cultura y secretario de Desarrollo Social de Medellín, Colombia, destacó la política de puntos de cultura, iniciada por Brasil: “Es una excelente medida para potenciar el trabajo de las comunidades dándoles apoyo con presupuestos públicos”. Argentina y Costa Rica ya comenzaron a implementar esta red de espacios culturales, que cuenta con soporte tecnológico y anidación de proyectos.
“Estamos percibiendo en la región que, así como la cultura lo pagamos todos por igual, el acceso debe ser equitativo en cualquier rincón del país. La cultura había estado concentrada en Costa Rica en una elite, tanto para su producción como para su disfrute, pero la creación del ministerio incorporó a un gran número de artistas en un proceso de democratización. Pienso que Argentina está marcando una pauta muy interesante en ese sentido. En Costa Rica la cultura atraviesa el plan nacional del gobierno en distintas áreas, incluso en la prevención del delito”, dijo Manuel Obregón López, el ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica.
(Publicada en Caras y Caretas, diciembre 2011)