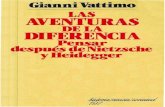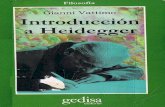Creer Que Se Cree (Gianni Vattimo)
Transcript of Creer Que Se Cree (Gianni Vattimo)
Creer que se creeGianni Vattimo
(1996)
1
INDICE Retorno ................................................................................................................................... 3 El retorno y la filosofa........................................................................................................... 7 Herencia cristiana y nihilismo ................................................................................................ 9 Encarnacin y secularizacin ............................................................................................... 12 Ms all de la violencia de la metafsica .............................................................................. 15 Secularizacin: una fe purificada?...................................................................................... 16 La revelacin contina ......................................................................................................... 17 Cristianismo y modernidad................................................................................................... 18 Desmitificacin contra paradoja: el sentido de la kenosis.................................................... 20 Desmitificar la moral ............................................................................................................ 21 Desmitificar los dogmas ....................................................................................................... 22 Secularizacin: el lmite de la caridad.................................................................................. 24 Ilustracin reencontrada ....................................................................................................... 26 Los contenidos de la fe ......................................................................................................... 27 Parntesis: la cuestin moral............................................................................................. 29 Retornar adnde? ................................................................................................................ 31 Una fe reducida ................................................................................................................. 32 Secularizacin contra pensamiento trgico .......................................................................... 34 La razn y el salto................................................................................................................. 36 Post scriptum ........................................................................................................................ 40
2
Retorno Durante mucho tiempo me he levantado pronto para ir a misa antes de la escuela, del despacho, de las clases en la universidad; podra por tanto comenzar este libro aadiendo, tambin, el fcil calembour de que se trata de una busca del templo perdido. Pero, me puedo permitir no ya el calembour, sino el discurso en primera persona? Caigo en la cuenta de que jams he escrito as, salvo cuando se trata de discusiones, polmicas, cartas al director; jams en ensayos y textos de carcter profesional, crtico o filosfico. Aqu se plantea la cuestin tanto porque las pginas que siguen retoman temas de una larga entrevista a dos voces, junto a Sergio Quinzio, recogida en La Stampa por Claudio Altarocca el ao pasado, y all se hablaba en primera persona, cuanto porque el tema de la religin y de la fe parece reclamar una escritura necesariamente personal y comprometida, aunque el discurso no ser principalmente narrativo y, tal vez, tampoco estar siempre tan netamente referido a un yo narrador-creyente. En segundo lugar, me parece que debo precisar desde el inicio que si me veo inducido a hablar y escribir de fe y de religin es porque pienso que esto no afecta slo a un renovado inters personal mo por este tema: lo decisivo es que advierto un renacer del inters religioso en el clima cultural en el que me muevo. Se trata, ciertamente, de una razn vaga, bastante subjetiva tambin, poco ms que de una impresin; pero al intentar justificarla y documentarla entro ya en le desarrollo del tema. La renovada sensibilidad religiosa que siento a mi alrededor, en su rigurosa imprecisin e indefinibilidad, corresponde bien al volver a creer en torno al que girar mi discurso. Una mezcla, pues, de hechos individuales y hechos colectivos (considerados individualmente!). Es verdad que he llegado a un punto de la vida en el que parece obvio, previsible, y tambin un poco banal, que uno se replantee la cuestin de la fe. Replantear: puesto que, al menos para m, se trata, desde luego, del retorno de una temtica (digmoslo as, tambin aqu un trmino que dice poco) a la que he estado ligado en el pasado. Entre parntesis, es posible que la cuestin de la fe no sea un replanteamiento? Es una buen pregunta, ya que, como se ver por lo que sigue, encuentro que es constitutivo de la problemtica religiosa precisamente el hecho de ser siempre la recuperacin de una experiencia hecha ya de algn modo. Ninguno de nosotros, en nuestra cultura occidental y quizs en todas las culturas-, comienza desde cero en el caso de la cuestin de la fe religiosa. La relacin con lo sagrado, Dios, las razones ltimas de la existencia que, en general, son el tema de la religin (advierto que, en adelante, me permitir usar estos trminos sin perseguir su definicin rigurosa, al menos en esta especie de conversacin en pblico) es algo que todos vivimos como el representarse de un ncleo de contenidos de conciencia que habamos olvidado, apartado, sepultado en una zona no exactamente inconsciente de nuestra mente, que habamos, a veces, rechazado violentamente tambin como un conjunto de ideas infantiles precisamente como cosas de otras pocas de nuestra vida, tal vez errores en los que habramos incurrido y de los que se tratara de liberarse. Insisto en este asunto de la recuperacin porque tiene que ver con uno de los temas del discurso que pretendo desarrollar al intentar individualizar la secularizacin como rasgo constitutivo de una autntica experiencia religiosa. Ahora bien, secularizacin significa precisamente, y ante todo, relacin de procedencia desde un ncleo de lo sagrado del que uno se ha alejado y, sin embargo, permanece activo, incluso en su versin decada, distorsionada, reducida a trminos puramente mundanos, etc. Los muy creyentes 3
pueden obviamente interpretar la idea de la recuperacin y del retorno como signo de que se trata slo de volver a encontrar un origen que es la misma dependencia de las criaturas con respecto a Dios; pero, por mi parte, considero que es igualmente significativo e importante no olvidar que este reencuentro es tambin el reconocimiento de una relacin necesariamente deyecta; como en el caso del olvido del ser del que habla Heidegger, tampoco aqu (analoga, alegora; una vez ms, secularizacin del mensaje religioso?) se trata tanto de recordar el origen olvidado, trayndolo al presente a todos los efectos, cuanto de recordar que ya siempre lo habamos olvidado, y que la rememoracin de este olvido y de esta distancia es lo que constituye la nica experiencia religiosa autntica. Pero entonces, cmo retorna si retorna, como creo- lo religioso en mi-nuestra experiencia actual? Por lo que a mi respecta, no me avergenza decir que en ello interviene la experiencia de la muerte de personas queridas con las que haba pensado recorrer un camino mucho ms largo, personas, en algunos casos, que haba imaginado, siempre, presentes a mi lado cuando me hubiese tocado a m irme y que, por otra parte, me parecan estimables tambin por su virtud (afectuosa irona respecto al mundo, aceptacin del lmite de todo ser vivo...) de hacer aceptable y vivible la misma muerte (como en un verso de Hlderlin: heilend, begeisternd wie du). Quiz ms all de estos accidentes, lo que en un cierto momento de la vida vuelve a poner en juego la cuestin de la religin tenga que ver tambin con la fisiologa de la madurez y del envejecimiento. La idea de hacer coincidir lo externo y lo interno, segn el sueo del idealismo alemn (era sta la definicin de la obra de arte de Hegel, pero tambin, en el fondo, el trabajo de la razn para Fichte), en otras palabras, a lo largo de la vida, la existencia de hecho con su significado adquiere nuevas dimensiones, en consecuencia se da cada vez ms relieve a la esperanza de que esa coincidencia, que no parece realizable en el tiempo histrico y en el marco de una vida humana media, se pueda realizar en un tiempo distinto. Los postulados de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios en Kant se justifican precisamente con un argumento de este tipo: hay que tener un sentido del esfuerzo por hacer el bien, por actuar de acuerdo a la ley moral, es necesario poder esperar razonablemente que el bien (es decir, la unin de virtud y felicidad) se realice en otro mundo, dado que en ste evidentemente no se da. No estoy, sin embargo, del todo convencido de que sea fisiolgica la renuncia a la coincidencia de existencia y significado en el ms ac. Tiendo a creer (como en el caso del retorno de la religin, que se me presenta como un hecho colectivo, adems de ligado a mi especfica experiencia de vida) que el abandono del sueo idealista (en el sentido usual y en el tcnico-filosfico del trmino) est ligado tambin, o sobre todo, a especficas circunstancias histricas: para alguien, cuya vida coincidiese perfectamente con un largo proceso revolucionario de renovacin y construccin entusiasta de un mundo (recuerdo lo que Sartre dice del grupo de fusin en la Crtica de la razn dialctica), la renuncia podra no ser tan inevitable. Si, con todo, una posibilidad as parece absurda cuando se piensa slo en la revolucin (y as sucede en Sartre, donde los momentos de plenitud del grupo en fusin recaen -fatalmente?- en lo prctico-inerte, en la routine, en la burocratizacin), podra no ser tan impensable en el caso, por ejemplo, de una vida de artista. Se resuelva como se resuelva este no banal problema, no consigo ver mi experiencia de la permanente discrepancia entre existencia y significado como un hecho exclusivamente fisiolgico; se me presenta tambin, francamente, como la consecuencia de un proceso histrico en el que se han quebrado, de forma totalmente contingente, proyectos, sueos de renovacin, esperanzas de rescate, tambin poltico, con los que me haba sentido 4
profundamente comprometido. Tal vez Pascal, el terico del divertissement, dira que, con todo, incluso quien consiguiese vivir toda la vida en un clima de ininterrumpida intensidad proyectiva no hara sino esconder de este modo la amenazante posibilidad de la muerte individual, para laque no hay a la vista ninguna esperanza razonable de rescate. Probablemente no hay solucin terica para este problema. Tal vez la promesa cristiana de la resurreccin de la carne invite precisamente a no resolverlo demasiado fcilmente, como ocurrira si uno se limitase a remitir todo posible cumplimiento al ms all. Que se trate de la carne y de su resurreccin parece querer decir que, entre los contenidos de la esperanza cristiana, est tambin la idea de que el cumplimiento de la redencin no est en discontinuidad total con nuestra historia y nuestros proyectos terrenos. Por estos ltimos pasajes debera ya resultar clara, al menos, una cosa: que el retorno de la religin y del problema de la fe no carece de relacin con la historia mundana y no se reduce a un mero trnsito de fases de la vida, pensada como un modelo permanente (todos, cuando envejecemos, comenzamos a pensar ms en el ms all, y por tanto en Dios). Las ocasiones histricas que reclaman el planteamiento del problema de la fe tienen tambin, sin embargo, un rasgo en comn con la fisiologa del envejecimiento: en uno y otro caso el problema de Dios se plantea en conexin con el encuentro de un lmite, con el darse de una derrota: creamos poder realizar la justicia en la tierra, vemos que no es posible, y recurrimos a la esperanza en Dios. Nos amenaza la muerte como acontecimiento ineludible y huimos de la desesperacin dirigindonos a Dios y a su promesa de acogernos en su reino eterno. Se descubrir, pues, a Dios slo all donde se choca con algo radicalmente desagradable? Por qu la costumbre de decir que sea lo que Dios quiera slo cuando algo va verdaderamente mal y no, por ejemplo, cuando se gana la lotera? El mismo fenmeno del retorno de la religin en nuestra cultura parece que est hoy ligado a la enormidad y aparente insolubilidad, para los instrumentos de la razn y de la tcnica, de muchos problemas planteados, finalmente, al hombre de la modernidad tarda: cuestiones referentes, sobre todo, a la biotica, desde la manipulacin gentica a las cuestiones ecolgicas, y adems todos los problemas ligados al prorrumpir de la violencia en las nuevas condiciones de existencia de la sociedad masificada. Contra esta idea de reconocer a Dios slo all donde se encuentran lmites insalvables y, por tanto, choques, derrotas, negatividad, se pueden levantar numerosas objeciones vlidas, incluso desde el punto de vista de los creyentes (recuerdo la polmica de Dietrich Bonhoeffer contra la idea de Dios como tapagujeros), pero, sobre todo, desde el punto de vista de la razn laica. Dios, si existe, no es, ciertamente, slo el responsable de nuestros problemas, y tampoco es slo alguien que se da a conocer principalmente en nuestros fracasos. Sin embargo, este modo de experimentarlo est profundamente ligado a una cierta concepcin de la trascendencia, sobre la que volver ms tarde. Es como si, efectivamente, los prejuicios de nuestra cultura, y an ms los hbitos mentales heredados de una especie de atvica religin natural aquella que ve a Dios en las potencias amenazadoras de la naturaleza, en los terremotos y huracanes de los que tenemos miedo y de los que, en una fase primitiva de la civilizacin, no sabemos defendernos si no es con creencias y prcticas mgicas y supersticiosas-, indujeren a concebir la trascendencia, ante todo, como lo opuesto a toda racionalidad, como una fuerza que manifiesta su alteridad a travs de la negacin de todo lo que nos aparece como razonable y bueno. Puede muy bien darse que, en el horizonte de estos prejuicios, la trascendencia divina aparezca sobre todo bajo esta luz, pero la experiencia de la fe tambin podra estar dirigida a consumar y disolver esta apariencia inicial siguiendo la mxima 5
evanglica no os llamo ya siervos, sino amigos- mientras cierta teologa y un cierto modo de vivir la religin, e incluso la autoridad de la Iglesia catlica, parecen querer fijarla como definitiva y verdadera. Que el retorno de Dios en la cultura y en la mentalidad contempornea tenga que ver con las condiciones de derrota en las que parece encontrarse la razn frente a muchos problemas que se han agrandado precisamente en la actualidad, no quiere decir en absoluto, por lo tanto, que se deba considerar insuperable la imagen de la trascendencia divina como potencia amenazadora y negativa, en cuanto que estos rasgos garantizaran mejor su efectiva alteridad respecto a lo simplemente humano. Por lo dems, la dramaticidad de estos problemas abiertos es slo uno de los factores que determinan hoy la renovada actualidad de la religin. Se pueden recordar, al menos, otros dos tipos de razones, unas ms especficamente polticas, otras, ligadas a las cuestiones filosficas. Por lo que se refiere a las razones polticas, stas remiten, ante todo, al decisivo papel que ha jugado el papado de Wojtyla en la erosin y despus en la autntica disolucin de los regmenes comunistas del Este de Europa. A esta presencia poltica del Papa se une, fuera de la Europa cristiana y catlica, la creciente importancia poltica de las jerarquas religiosas islmicas (con todas sus diferencias) en el mundo musulmn. Se podr decir que el nuevo y relevante peso poltico de las jerarquas religiosas no es causa, sino efecto de la renovada sensibilidad religiosa. Aunque naturalmente, es difcil zanjar claramente la cuestin, encuentro ms probable que la poltica, aqu, sea causa, aunque slo sea porque la explicacin que proporciona es mejor y ms determinada; desde la otra hiptesis habra que recurrir o, simplemente, a la Providencia que misteriosamente atrae hoy a los hombres hacia Dios, o a los discursos, demasiado genricos siempre, sobre la gravedad de la crisis de nuestro tiempo, que de acuerdo con el mecanismo al que he aludido antes- debera explicar por qu Dios es de nuevo un elemento tan central de nuestra cultura. Naturalmente, el peso poltico de las jerarquas religiosas tampoco nace de la nada. Por ejemplo, la atencin que, no slo por parte de los musulmanes en sus pases sino tambin por parte de los gobiernos y de la opinin pblica en Occidente, se reserva a los ayatollah de las distintas confesiones no sera tal si no hubiese existido la guerrilla petrolfera de los aos 60 y, despus, el terrorismo de los fundamentalismos islmicos de los decenios siguientes, que tiene mucho ms que ver con la poca del colonialismo que con el revival religioso. Un discurso anlogo es vlido, probablemente, para el mundo cristiano y el papado de Wojtyla. Su compromiso como polaco contra los regmenes soviticos se ha desplegado en un momento en el que, por razones que no eran ante todo religiosas, aquellos regmenes se resquebrajaban ya. Su hundimiento ha ampliado, finalmente, el alcance de la accin del Papa, contribuyendo a conferirle una nueva autoridad ante la opinin pblica. Por lo que se refiere especficamente a Italia, adems, parece decisivo otro hecho que no est ligado exclusivamente al pontificado del Papa polaco, pero que ha irrumpido visiblemente justo durante estos aos: el final del catolicismo poltico, en el sentido de que, para Italia, ste haba significado una estrecha relacin entre eleccin de fe y orientacin (y obligacin) electoral. La erosin de esta relacin entre fe y poltica que ha hecho atendible finalmente la enseanza de la Iglesia en Italia, tambin para quienes jams han sido democristianos, y ha dejado claramente fuera de juego el tradicional anticlericalismo de la cultura laica italiana- no ha sido, ante todo, consecuencia de una madurez religiosa, sino efecto de una configuracin distinta del panorama poltico: debilitamiento del comunismo, cada de los
6
bloques, final de la lucha entre el imperio del bien y el imperio del mal (como Reagan llam en cierta ocasin a la URSS). He aqu algunas posibles explicaciones externas, poltico-sociales, del renacer de la religin, bien como renovado inters por parte de muchos en la cuestin de la fe, bien como difusa disponibilidad a escuchar la enseanza de las iglesias y, en Italia, de la Iglesia catlica.
El retorno y la filosofa Pero junto a estas explicaciones, para el renacer de la religin han sido tambin determinantes una serie de transformaciones acaecidas en el mundo del pensamiento, en las cuestiones tericas. Si durante muchos decenios en nuestro siglo las religiones han aparecido, de acuerdo con la idea ilustrada y positivista, como formas de experiencia residual, destinadas a agotarse a medida que se impona la forma de vida moderna (racionalizacin tcnico-cientfica de la vida social, democracia poltica, etc.), hoy aparecen nuevamente como posibles guas para el futuro. El hecho es que el fin de la modernidad o, en todo caso, su crisis ha trado consigo tambin la disolucin de las principales teoras filosficas que pensaban haber liquidado la religin: el cientificismo positivista, el historicismo hegeliano y, despus, marxista. Hoy ya no hay razones filosficas fuertes y plausibles para ser ateo o, en todo caso, para rechazar la religin. El racionalismo ateo, en efecto, haba tomado en la modernidad dos formas: la creencia en la verdad exclusiva de la ciencia experimental de la naturaleza y la fe en el desarrollo de la historia hacia una situacin de plena emancipacin del hombre respecto a toda autoridad transcendente. Estos dos tipos de racionalismo se han mezclado con frecuencia, por ejemplo en la concepcin positivista del progreso. En ambas perspectivas el lugar de la religin no era sino provisional: un error destinado a ser desmentido por la racionalidad cientfica o un momento que deba ser superado por el desarrollo de la razn hacia formas de autoconsciencia ms plenas y verdaderas. Pero lo que hoy ha sucedido es que tanto la creencia en la verdad objetiva de las ciencias experimentales, como la fe en el progreso de la razn hacia su pleno esclarecimiento aparecen, precisamente, como creencias superadas. Todos estamos ya acostumbrados al hecho de que el desencanto del mundo haya producido tambin un radical desencanto respecto a la idea misma de desencanto; o, en otras palabras, que la desmitificacin se ha vuelto, finalmente, contra s misma, reconociendo como mito tambin el ideal de la liquidacin del mito. Naturalmente, no todos reconocen pacficamente este resultado del pensamiento moderno; pero, al menos, que es insostenible tanto el racionalismo cientificista como el historicista en su trminos ms rgidos aquellos, precisamente, que dejaban fuera de juego la posibilidad misma de la religin- es un dato, generalmente, bastante asumido de nuestra cultura. Es, pues, de aqu de donde parte mi discurso, que se inspira en las ideas de Nietzsche y de Heidegger sobre el nihilismo como punto de llegada de la modernidad y sobre la consiguiente tarea, para el pensamiento, de tomar en consideracin el final de la metafsica. Puesto que estas ideas marcan profundamente el modo en el que propongo interpretar el retorno de la religin, dar de ellas aqu, al menos, una descripcin sumaria. En las ideas nietzscheanas de nihilismo y voluntad de poder se anuncia la interpretacin de la modernidad como consumacin final de la creencia en el ser y en la realidad como 7
datos objetivos que el pensamiento se debera limitar a contemplar para conformarse a sus leyes. En una famosa pgina del Crepsculo de los dolos, bajo el ttulo Cmo el mundo verdadero acab convirtindose en fbula, Nietzsche recorre de nuevo las etapas de esta consumacin. En primer lugar, la filosofa griega crey colocar la verdad del mundo en un ms all metafsico el mundo de las ideas de Platn que, con su precisin y estabilidad, deban garantizar la posibilidad de conocer rigurosamente las cosas cambiantes y mutables de la experiencia cotidiana-; despus, mucho ms adelante en la misma historia filosfica de la idea de verdad, lleg el descubrimiento kantiano de que el mundo de la experiencia est co-constituido por la intervencin del sujeto humano (sin las formas a priori de la sensibilidad y del entendimiento no hay mundo, slo una cosa en s de la que no sabemos nada, salvo que no podemos negar que exista); finalmente, el pensamiento toma consciencia de que lo que es verdaderamente real, como dicen los positivistas, es el hecho positivo, esto es, el dato verificado por la ciencia; pero como la verificacin es, precisamente, una actividad del sujeto humano (aunque no del sujeto individual), la realidad del mundo del que hablamos se identifica con aquello que viene producido por la ciencia en sus experimentos y por la tecnologa con sus aparatos. No hay ya ningn mundo verdadero, o mejor, la verdad se reduce totalmente a lo puesto por el hombre, esto es, a la voluntad de poder. Heidegger toma de nuevo, sustancialmente, esta reconstruccin nietzscheana de la historia de la cultura occidental, slo que, para l, esto significa que, con el nihilismo (el tomar en consideracin explcitamente que el ser y la realidad son posicin, producto del sujeto), ha llegado a su fin la metafsica, es decir y ste es el sentido que el trmino adquiere en Heidegger- el pensamiento que identifica el ser con el dato objetivo, con la cosa ante m, frente a la cual slo puedo adoptar la actitud de contemplacin, de silencio admirado, etc. Esta identificacin, para Heidegger, es inaceptable; no porque se la pueda desvelar como un error, al que debera sustituir una visin ms verdadera, aunque siempre objetiva, de lo que es verdaderamente el ser: as estaramos an completamente dentro de la metafsica de la objetividad. Las razones para rechazar la metafsica son, para Heidegger, las mismas que valen para buena parte del pensamiento de vanguardia, no slo filosfica sino tambin literaria y artstica, de comienzos del siglo XX (recuerdo, como ejemplo, a Ernst Bloch y su Espritu de la utopa, publicado en 1918 y que es una especie de summa de la mentalidad expresionista de vanguardia): la metafsica de la objetividad concluye en un pensamiento que identifica la verdad del ser con la calculabilidad, mensurabilidad y, en definitiva, con lo manipulable del objeto de la ciencia-tcnica. Ahora bien, en esta concepcin del ser como objeto medible y manipulable se esconden las bases del mundo que Adorno llamar de la organizacin total, en el que, fatalmente, tambin el sujeto humano tender a devenir puro material, parte del engranaje general de la produccin y del consumo. A partir de esta crtica de la metafsica que, repito, no tiene principalmente bases tericas sino tico-polticas (no se trata de oponer a la visin del ser como objeto una concepcin ms adecuada y verdadera, que seguira siendo objetiva, sino de salir de un horizonte de pensamiento que, finalmente, se muestra enemigo de la libertad y de la historicidad del existir)- Heidegger construye una filosofa que se esfuerza en pensar el ser en otros trminos, distintos de los de la metafsica. Respecto a otros desarrollos del espritu de la vanguardia de comienzos del XX en la filosofa de nuestro siglo (el marxismo crtico de Lukcs, la teora crtica de la escuela de Frankfurt, las diversas corrientes existencialistas, etc.), la posicin de Heidegger me parece la ms radical y consecuente no 8
dir, obviamente, la ms verdadera, al menos no lo dir en el sentido de adecuacin descriptiva a un objeto, el ser, presente ante nosotros. El pensamiento de Heidegger encuentro que es radical y consecuente en relacin con la experiencia que he tenido y tengo de la condicin humana en el final de la modernidad, una experiencia en la que me parecen evidentes los caracteres nihilistas: la ciencia habla de objetos cada vez menos equiparables a los de la experiencia cotidiana, por lo que ya no s bien a qu debo llamar realidad a lo que veo y siento o a lo que encuentro descrito en los libros de fsica, de astrofsica; la tcnica y la produccin de mercancas configuran cada vez ms mi mundo como un mundo artificial, en el que las necesidades naturales, esenciales, no se distinguen ya de las inducidas y manipuladas por la publicidad, por lo que tampoco aqu tengo ningn parmetro para distinguir lo real de lo inventado; tampoco la historia, despus del fin del colonialismo y la disolucin de los prejuicios eurocntricos, tiene ya un sentido unitario, se ha disgregado en una pluralidad de historias irreductibles a un nico hilo conductor. El nihilismo en el que Nietzsche y Heidegger ven el resultado y, creo, el sentido de la historia de Occidente (por otra parte, Heidegger insiste tambin en la etimologa de la palabra Occidente: la tierra del ocaso, del declinar del ser) no aparece, desde su punto de vista, como un vagabundeo del espritu humano del que se podra salir corrigiendo la ruta, con el descubrimiento de que el ser, en realidad, no es slo voluntad de poder sino, tambin y sobre todo, otra cosa. Una correccin de este tipo, piensa Heidegger, no se sustraera a la trampa de la mentalidad objetivista. Quin y con qu instrumentos podra establecer experimentalmente que el ser no es producto, posicin, objeto de la voluntad de poder, dado que siempre deber establecer esta verdad con un procedimiento cientficamente atendible, con mtodos, con instrumentos y mediante clculos? Desde el punto de vista de Heidegger son tambin intiles los esfuerzos por encontrar de nuevo el ser en lo inmediatamente vivido, an sin enjaular en los esquemas del mtodo cientfico y que escapara a los mecanismos de la objetivacin. Naturalmente, estas posiciones alternativas al nihilismo niezscheano-heideggeriano merecen una atencin y deberan ser discutidas ms analticamente (en otra parte he intentado hacerlo). Aqu me limito a declarar que mi reflexin sobre el retorno de la religin parte de la idea de que Heidegger y Nietzsche tienen razn y de la constatacin de que, quiz, ms all de las motivaciones tericas, que tambin me parecen convincentes, mi preferencia por la solucin heideggeriana de los problemas de la filosofa de hoy est condicionada e inspirada, profundamente, por la herencia cristiana.
Herencia cristiana y nihilismo Hablo de herencia no slo porque, en mi caso personal, la adhesin al mensaje cristiano es, por supuesto, algo del pasado que, en un cierto momento de mi vida, se ha actualizado a travs de la reflexin sobre los hechos y las transformaciones tericas de los que he hablado hasta ahora. Creo que se debe hablar de herencia cristiana en un sentido mucho ms amplio y que atae a nuestra cultura en general, la cual ha llegado a ser lo que es, tambin y sobre todo, porque ha sido ntimamente trabajada y forjada por el mensaje cristiano o, ms en general, por la revelacin bblica (Antiguo y Nuevo Testamento). Intentar aclarar y simplificar: soy consciente de que, en una determinada interpretacin de su pensamiento, prefiero a Nietzsche y a Heidegger respecto a otras 9
propuestas filosficas, con las que he entrado en contacto, porque encuentro que sus tesis estn tambin (y quizs sobre todo) en armona con un sustrato religioso, especficamente cristiano, que ha permanecido vivo en m y se ha actualizado porque, al alejarme de l o al apartarlo (o al creer que lo haca), he frecuentado, sobre todo, los textos de estos autores y a su luz he vivido e interpretado mi condicin existencial en la sociedad de la modernidad tarda. En resumen: vuelvo a pensar seriamente el cristianismo porque me he construido una filosofa inspirada en Nietzsche y Heidegger, a cuya luz he interpretado mi experiencia en el mundo actual; pero muy probablemente me he construido esta filosofa, prefiriendo a estos autores, precisamente porque parta de aquella herencia cristiana que ahora creo encontrar de nuevo pero que, en realidad no he abandonado nunca verdaderamente. No insistira tanto en estos anlisis de la circularidad (escandalosa, desde un punto de vista lgico?) de mi situacin si, precisamente a partir de estas ideas (otra vez, slo a partir de estas ideas? otro crculo...), no considerase que he descubierto que este crculo es tambin el que caracteriza la relacin entre mi mundo, del final de la modernidad, con la herencia hebraico-cristiana. Pero intentemos proceder con orden. Ante todo, qu relacin puede haber entre mi personal herencia cristiana el hecho de haber crecido como catlico practicante, militante, generalmente tambin ferviente y empeado en el esfuerzo de corresponder a las enseanzas de Jesucristo- y el nihilismo nietzscheano-heideggeriano? Recordar aqu que no es casualidad que estas reflexiones hayan encontrado, finalmente, el valor para concretarse, para convertirse en un texto, con ocasin de un coloquio con Sergio Quinzio. Quinzio ha sido uno de los autores (junto a Ren Girard, del que hablar ms tarde) que ms han pesado en mi reencuentro nihilista del cristianismo, aunque su modo de entender el nexo entre cristianismo y nihilismo no coincide, en ltimo trmino, con el mo. Debo decir que donde creo que se deja sentir ms la inspiracin cristiana en mi lectura del pensamiento heideggeriano es en su caracterizacin en sentido dbil. Pensamiento dbil es una expresin que us en un ensayo de principios de los 80 que, despus, vino a ser el texto de introduccin a una recopilacin (con el mismo ttulo: Feltrinelli, 1983; tr. cast. de L. de Santiago, Ctedra, 1988) editada con Pier Aldo Rovatti y que ha acabado por parecer la etiqueta de una corriente, si no de una escuela, de confines todava inciertos y, sobre todo, que no est unida, en absoluto, en torno a un ncleo de tesis caractersticas. Para m, la expresin que acu inspirndome en algunas pginas de un ensayo de Carlo Augusto Viano, que fue despus uno de los crticos del pensamiento dbil ms speros y menos amistosos- significa no tanto, o no principalmente, una idea del pensamiento ms consciente de sus lmites y que abandona las pretensiones de las grandes visiones metafsicas totalizantes, etc., cuanto una teora del debilitamiento como carcter constitutivo del ser en la poca del final de la metafsica. Si, de hecho, no se puede proseguir la crtica heideggeriana a la metafsica objetivista sustituyndola por una concepcin ms adecuada del ser (pensado, pues, una vez ms como objeto), hay que conseguir pensar el ser como no identificado, en ningn sentido, con la presencia caracterstica del objeto. Pero esto, como creo que es fcil de argumentar, implica tambin que no se puede considerar la historia del nihilismo slo como historia de un error del pensamiento: como si la metafsica que identifica el ser con el objeto y, finalmente lo reduce a producto de la voluntad de poder- fuese algo que afecta precisamente slo a las ideas de los hombres, y especficamente de los filsofos y cientficos occidentales, mientras el ser sera algo que, en todo caso, est ms all de todo esto, en su objetiva independencia. Brevemente (y, una vez ms, he de remitir para una discusin ms detallada, y espero que 10
ms convincente tambin, a otros trabajos mos): si se quiere pensar el ser en trminos no metafsicos hay que pensar que la historia de la metafsica es la historia del ser y no slo la historia de los errores humanos. Pero esto quiere decir que el ser tiene una vocacin nihilista, que el reducirse, sustraerse, debilitarse es el rasgo de lo que se nos da en la poca del final de la metafsica y de la problematizacin de la objetividad. Aqu, espero, se empieza a ver un poco ms claramente por qu esta interpretacin del pensamiento heideggeriano como ontologa dbil o del debilitamiento se puede pensar como un reencuentro del cristianismo y como un resultado del permanente actuar de su herencia. No s bien en qu punto exacto del itinerario desde luego, no coincide inmediatamente con la primera formulacin de la interpretacin dbil de Heidegger en 1979; por el contrario, es posible que sea consecuencia de experiencias de dolor, enfermedad, muerte de personas queridas, algunos aos despus; ms verosmilmente, a partir de la reflexin sobre la obra de Ren Girar, al que me acerqu leyendo, en primer lugar, De las cosas escondidas desde la fundacin del mundo (de cuya traduccin italiana, publicada en Adelphi en 1983, escrib una recensin para una revista)- el hecho es que , en un cierto punto, me he encontrado pensando que la lectura dbil de Heidegger y la idea de que la historia del ser tenga como hilo conductor el debilitamiento de las estructuras fuertes, de la supuesta perentoriedad del dato real exterior, que sera como un muro contra el que se va a chocar y as se da a conocer como efectivamente real (es sta una imagen de la realidad del ser, y en el fondo de la transcendencia de Dios, que he odo a Umberto Eco en un debate en 1994), no son sino la transcripcin de la doctrina cristiana de la encarnacin del Hijo de Dios. S bien que el trmino transcripcin, que uso aqu a falta de otra palabra, oculta cantidad de problemas. Ante todo, la transcripcin es la verdad del texto original o es slo una copia desvada de sta, que en su redaccin original lograra ser restablecida? Espero que, pro el discurso que sigue, resulte menos oscuro el sentido de esta relacin entre filosofa (pensamiento dbil) y mensaje cristiano, que yo consigo pensar slo en trminos de secularizacin, esto es, en el fondo, en trminos de debilitamiento, o sea, de encarnacin... Pero, tiene sentido pensar la doctrina cristiana de la encarnacin del Hijo de Dios como anuncio de una ontologa del debilitamiento? Aqu entra en juego mi lectura (no necesariamente fiel a la letra del texto, aunque tenga razones para considerar que el autor, en lneas generales, no la rechazara) de la obra de Girard, que, antes del libro De las cosas escondidas.-.. haba publicado ya, entre otros, La violencia y lo sagrado (traducido tambin al italiano en Adelphi, 1980; al castellano en Anagrama, 1982), un texto de antropologa filosfica, si queremos decirlo as con el fin de subrayar que no se trata de una antropologa cultural en el sentido habitual del trmino: una teora sobre los orgenes y modos de desarrollo de la civilizacin humana, basada en la tesis de que lo que , desde el punto de vista puramente natural y humano, se llama sagrado est profundamente emparentado con la violencia. Las sociedades humanas, dice ms o menos Girard, se mantienen unidas por un poderoso impulso imitativo; pero este impulso es tambin la raz de las crisis que amenazan con disolverlas, cuando la necesidad de imitar a los otros irrumpe en la voluntad de apropiarse de las cosas del otro y da lugar a una guerra de todos contra todos. Entonces, sucede un poco como en los estadios de ftbol, en los que la ira de los aficionados tiende a descargarse unnimemente sobre el rbitro, la concordia slo se restablece encontrando un chivo expiatorio contra el que orientar la violencia. El chivo expiatorio, dado que funciona 11
verdaderamente al posibilitar el final de la guerra y al restablecer las bases de la convivencia- es investido con atributos sagrados y se convierte en un objeto de culto, aunque, fundamentalmente, como vctima sacrificial. Estos caracteres naturales de lo sagrado se conservan tambin en la Biblia: la teologa cristiana perpeta el mecanismo victimario concibiendo a Jesucristo como la vctima perfecta que, con su sacrificio de valor infinito, como es infinita la persona humano-divina de Jess, satisface plenamente la necesidad divina de justicia por el pecado de Adn. Girard sostiene, a mi juicio con buenas razones, que esta lectura victimaria de la Escritura es errnea. Jess no se encarna para proporcionar al Padre una vctima adecuada a su ira, sino que viene al mundo para desvelar y, por ello, tambin para liquidar el nexo entre la violencia y lo sagrado. Se le mata porque una revelacin tal resulta demasiado intolerable para una humanidad arraigada en la tradicin violenta de las religiones sacrificiales. Que las iglesias cristianas hayan seguido hablando de Jess como vctima sacrificial es slo testimonio de la pervivencia de fuertes residuos de religin natural en el corazn mismo del cristianismo. Por otra parte, la revelacin bblica, el Antiguo y Nuevo Testamento, es tambin un largo proceso educativo de Dios respecto a la humanidad, que tiende a un distanciamiento, cada vez ms claro, de la religin natural, del sacrificio. Este proceso an no est cumplido, y es ste el sentido de las pervivencias victimarias en la teologa cristiana.
Encarnacin y secularizacin Lo que encuentro decisivo en estos textos de Girard (que, repito, estn mucho ms articulados y son mucho ms ricos de como aqu aparecen y, sobre todo, tal vez se podran leer de otra forma), adems del no siempre explcito reconocimiento de que la pedagoga divina contina actuando, es decir, de que la revelacin no se ha cumplido del todo, es la idea de la encarnacin como disolucin de lo sagrado en cuanto violento. Girard recoge aqu tambin la herencia de buena parte de la teologa del siglo XX, que ha insistido en la radical diferencia entre fe cristiana y religin, entendida sta en el sentido de la natural propensin del hombre de pensarse dependiente de un ser supremo el cual, precisamente porque responde a esta propensin natural, acaba por ser sino una proyeccin de los deseos humanos, ofrecindose a la crtica enrgicamente inaugurada por Feuerbach y continuada despus por Marx. Para seguir por el camino de un reencuentro nihilista del cristianismo basta con ir un poco ms adelante que Girard, admitiendo que lo sagrado natural es violento no slo en cuanto que el mecanismo victimario supone una divinidad sedienta de venganza, sino tambin en cuanto que atribuye a esta divinidad todos los caracteres de omnipotencia, absolutidad, eternidad y transcendencia respecto al hombre, que son los atributos asignados a Dios por las teologas naturales y, tambin, los que se consideran prembulo de la fe cristiana. El Dios violento de Girard, en definitiva, es, en esta perspectiva, el Dios de la metafsica, el que la metafsica ha llamado tambin el ipsum esse subsistens, porque, tal como sta lo piensa, condensa en s, eminentemente, todos los caracteres del ser objetivo. La disolucin de la metafsica es tambin el final de esta imagen de Dios, la muerte de Dios de la que ha hablado Nietzsche. Pero el final del Dios metafsico no prepara el reencuentro del Dios cristiano slo en la medida en que despeja el campo de los prejuicios de la religin natural. Si el final de la 12
metafsica tiene el sentido de desvelar el ser en cuanto que caracterizado por una ntima tendencia a afirmar la propia verdad mediante el debilitamiento, la ontologa de la debilidad no ser slo una preparacin negativa para el retorno de la religin; esto es lo que sucede en las filosofas de la religin de planteamiento existencialista, que oponen a la teologa natural que cree demostrar la existencia de Dios directamente, como causa del mundo- una antropologa negativa, que demuestra la exigencia de Dios (siempre el Dios omnipotente y absoluto de la metafsica) a partir de la irresoluble problematicidad de la condicin humana. La encarnacin, es decir, el abajamiento de Dios al nivel del hombre, lo que el Nuevo Testamento llama kenosis de Dios, ser interpretada como signo de que el Dios no violento y no absoluto de la poca posmetafsica tiene como rasgo distintivo la misma vocacin al debilitamiento de la que habla la filosofa de inspiracin heideggeriana. Qu gana la filosofa, y tambin el pensamiento religioso cristiano, con el reconocimiento de esta cercana? Dado que aqu he decidido lanzarme a un discurso en primera persona, confieso que el esclarecimiento de estas ideas, sobre la ontologa dbil como transcripcin del mensaje cristiano, lo he vivido como un gran acontecimiento, como una suerte de descubrimiento decisivo; creo que, ante todo, porque me permita restablecer una continuidad con mi origen religioso personal, como si me permitiese un retorno a casa aunque esto significaba, ni significa tampoco ahora, un retorno a la Iglesia catlica, a su disciplina amenazadora y tranquilizante a la vez-. Era como volver a anudar un conjunto de hilos del discurso que haba dejado pendientes y que, ahora, parecan encontrar de nuevo una coherencia y una continuidad. Pero no se trata(ba) slo de una satisfaccin psicolgica. Descubrir el nexo entre historia de la revelacin cristiana e historia del nihilismo quiere decir tambin, ni ms ni menos, confirmar la validez del discurso heideggeriano sobre la metafsica y su final. Se ha sealado recientemente por un autor, Richard Rorty, que, pro otra parte, le es muy prximo, que una de las graves limitaciones de Heidegger consiste en llamar historia del ser a un asunto que se desarrolla en no ms de un centenar de libros de la tradicin occidental, que constituyen el canon de la filosofa en la que Heidegger creci, cuyos lmites y casualidad hara bien en reconocer, reduciendo sus pretensiones y considerando su ontologa como la reconstruccin privada de una historia de familia. De acuerdo, pero si la historia de Occidente fuese verdaderamente interpretable (razonablemente interpretable) como nihilismo, entonces Heidegger no sera slo el autor de una novela sustancialmente autobiogrfica. Y de la historia de Occidente no slo forma parte, sino que constituye tambin una suerte de hilo conductor, la historia de la religin cristiana. Lo que en la reflexin sobre Girard (y tambin sobre Quinzio, con sus anlisis de la historia de la civilizacin como prueba del fracaso del cristianismo si, dos mil aos despus de Jess, hemos podido an ver el Holocausto...) me ha abierto el camino es, brevemente, una concepcin de la secularizacin caracterstica de la historia del Occidente moderno como hecho interno al cristianismo, ligado positivamente al sentido del mensaje de Jess; y una concepcin de la historia de la modernidad como debilitamiento y disolucin del ser (de la metafsica). Me he dicho con frecuencia, y me lo repito continuamente, que este recomponerse de las piezas de mi personal puzzle filosficoreligioso es demasiado bonito para ser verdad. Pero desconfiar prejuiciosamente de lo que aparece como razonable y convincente sera an un modo de aceptar acrticamente una concepcin apocalptica, o al menos necesariamente fragmentaria, del ser, un tipo de teologa negativa que se contenta con reconocer que Dios no es adecuadamente nombrable por ninguno de los nombres que podamos darle. Por tanto, espero que, en vez de objetarme 13
slo que es demasiado bonito para ser verdad (o, lo que es lo mismo, que la modernidad, Occidente o la secularizacin son trminos demasiado generales para tener valor, precisamente, objetivo), quien no est de acuerdo me proponga otra hiptesis interpretativa ms convincente. La clave de todo este discurso es el trmino secularizacin. Con l, como se sabe, se indica el proceso de deriva que desliga la civilizacin laica moderna de sus orgenes sagrados. Pero, si lo sagrado natural es aquel mecanismo violento que Jess vino a desvelar y desmentir, es muy posible que la secularizacin que es tambin prdida de autoridad temporal por parte de la Iglesia, autonomizacin de la razn humana respecto a la dependencia de un Dios absoluto, juez amenazador, de tal modo transcendente en relacin a nuestras ideas del bien y del mal que parece un soberano caprichoso y extravagante- sea justamente un efecto positivo de la enseanza de Jess y no un modo de alejarse de ella. En resumen: quizs el mismo Voltaire es un efecto positivo de la cristianizacin (autntica) de la humanidad, y no un blasfemo enemigo de Cristo. No se trata, sin embargo, de buscar implicaciones paradjicas y pintorescas. El sentido positivo de la secularizacin, es decir, la idea de que la modernidad laica se constituye tambin y sobre todo como continuacin e interpretacin desacralizante del mensaje bblico, es claramente reconocible, por ejemplo, en los estudios de sociologa religiosa de Max Weber, de quien todos recordarn la tesis sobre el capitalismo moderno como efecto de la tica protestante y, ms en general, la idea de que la racionalizacin de la sociedad moderna es impensable fuera de la perspectiva del monotesmo hebraico-cristiano. Se puede hablar de la modernidad como secularizacin en otros muchos sentidos ligados siempre a la idea de desacralizacin de los sagrado violento, autoritario y absoluto de la religiosidad natural-: por ejemplo, la cuestin de la transformacin del poder estatal desde la monarqua de derecho divino a la monarqua constitucional y de sta a la actual democracia representativa se puede describir fcilmente tambin (si no slo) en trminos de secularizacin. Otro autor al que con frecuencia me he referido para hablar de secularizacin como esencia de la modernidad de Norbert Elias, cuyas obras se dirigen, generalmente, a ilustrar las transformaciones modernas del poder en el sentido de una formalizacin que lo priva progresivamente del carcter de absolutidad ligado a la soberana de una persona sagrada. En este proceso, entre otras cosas, se seculariza tambin la subjetividad moderna, en cuanto que , al entrar en un sistema de relaciones sociales y de poder ms complejo que el de la relacin con una persona soberana, debe necesariamente articularse de acuerdo con un sistema de mediaciones que la hacen menos perentoria, y que se dira que la predisponen a convertirse en el sujeto del psicoanlisis. ste, por lo dems, representa en s mismo un poderoso factor de secularizacin en la medida en que, por ejemplo, disuelve la ilusin de la ultimidad sagrada de la conciencia (la herida al narcisismo del yo, como la llam Freud). Se puede observar que, al extender la nocin de secularizacin a fenmenos tan diversos, se corre el riesgo de caer en lo arbitrario. De acuerdo. Por ello me parece ms adecuado hablar, ms en general, de debilitamiento, considerando la secularizacin como su caso ms eminente. El trmino secularizacin sigue siendo, sin embargo, central, a mi modo de ver, porque subraya el significado religioso de todo el proceso. Es esto lo que entiendo cuando digo que la ontologa dbil es una transcripcin del mensaje cristiano. Si, como se ha dicho, admito que el hecho de preferir la lectura dbil de Heidegger a otras perspectivas filosficas es una consecuencia de mi herencia cristiana, la visin de la modernidad como poca final de la metafsica que deriva de esta ontologa tambin podr 14
reconocerse marcada decisivamente en sentido religioso: la centralidad del concepto de secularizacin expresar, justamente, este reconocimiento. Pero consiguientemente, muy en general, creo que se puede razonablemente reconocer que no slo la economa capitalista (como mostr Weber), sino todos los rasgos principales de la civilizacin occidental, se estructuran en referencia a aquel texto base que fue, para esta civilizacin, la Escritura hebraico-cristiana. Que nuestra civilizacin ya no se profese explcitamente cristiana, e incluso que se considere generalmente una civilizacin laica, descristianizada, poscristiana, y que , sin embargo, est, en sus races, profundamente forjada por esta herencia, es la razn para hablar de secularizacin positiva como rasgo caracterstico de la modernidad.
Ms all de la violencia de la metafsica Poner en relacin la secularizacin como rasgo constitutivo de la modernidad con la ontologa del debilitamiento significa tambin, adems de proponer sugestivos desarrollos de filosofa de la historia, conferir al debilitamiento y a la secularizacin el significado de hilo conductor crtico, con implicaciones valorativas; y no porque sean rasgos objetivos del ser a los que se debe prestar asentimiento y a los que hay que conformarse, como dira una posicin metafsica, o tambin una metafsico-historicista. Por lo dems, el discurso heideggeriano, al que desde el principio he reconocido que me remita, naci precisamente como reaccin a las pretensiones de la objetividad metafsica y a sus implicaciones ticopolticas tambin. Hemos intentado pensar el ser fuera de la metafsica de la objetividad precisamente por razones ticas; por tanto, estas razones deben guiarnos en la elaboracin de las consecuencias de una concepcin no metafsica del ser como la ontologa del debilitamiento. En trminos ms claros: la herencia cristiana que retorna en el pensamiento dbil es tambin y sobre todo herencia del precepto cristiano de la caridad y de su rechazo de la violencia. De nuevo, otra vez, crculos: de la ontologa dbil, como ahora mostrar, deriva una tica de la no-violencia; pero a la ontologa dbil, desde sus orgenes en el discurso heideggeriano sobre los riesgos de la metafsica de la objetividad, nos vemos conducidos porque acta en nosotros la herencia cristiana del rechazo de la violencia... Slo reconocemos que la historia del ser tiene un sentido reductivo, nihilista, una tendencia a afirmar la verdad del ser a travs de la reduccin del imponerse de los entes (sean stos la autoridad poltica, el Dios amenazante y arbitrario de las religiones naturales, la ultimidad perentoria del sujeto moderno entendido como garanta de la verdad...) porque hemos sido educados por la tradicin cristiana para pensar a Dios no como dueo sino como amigo, para considerar que las cosas esenciales no han sido reveladas a los sabios sino a los pequeos, para creer que quien no pierde su alma no la salvar... y as sucesivamente. Si ahora digo que, al pensar la historia del ser en cuanto guiada por el hilo conductor de la reduccin de las estructuras fuertes, estoy orientado a una tica de la noviolencia, no estoy intentando legitimar objetivamente ciertas mximas de accin en base al hecho de que el ser est estructurado de una determinada manera; no hago sino reformular de otra forma una interpelacin, una llamada que me habla desde la tradicin en cuyo interior me encuentro situado y de la que, justamente, la ontologa dbil es (slo) una arriesgada interpretacin. Si alguien (pienso de nuevo en Rorty) me dijese que no tengo necesidad de hablar de la historia del ser para explicar la preferencia por un mundo en el que prevalezcan la solidaridad y el respeto a los otros por encima de la guerra de todos contra todos, siempre 15
podra objetarle que es importante y til, desde el punto de vista tambin del ejercicio de la solidaridad y el respeto, tomar conciencia de la raz de nuestras preferencias; de la relacin explcita con su procedencia (origen) es de donde una tica del respeto y de la solidaridad recava razonabilidad, precisin de contenidos, capacidad de hacerse valer en el dilogo con los otros. Ya que no estoy escribiendo un tratado filosfico, sino narrando cmo y por qu creo haber encontrado de nuevo la religin mediante mi trabajo de estudioso de la filosofa, me puedo permitir dejar huecos en el discurso, es decir, direcciones problemticas no desarrolladas hasta el fondo. ste es el caso de esta complicada relacin circular entre herencia cristiana, ontologa dbil y tica de la no-violencia. Concluir, pues, breve y provisionalmente con este punto: es verdad que fundar una tica de la no-violencia sobre una ontologa del debilitamiento puede parecer un ensimo retorno a la metafsica, segn la cual la moralidad coincida con el reconocimiento y el respeto a las esencias, a las leyes naturales, etc. Pero si la ontologa de la que se trata habla del ser como algo que, constitutivamente, se sustrae, y cuyo sustraerse se revela tambin en el hecho de que el pensamiento no puede ya considerarse como reflejo de estructuras objetivas, sino slo como arriesgada interpretacin de herencias, interpelaciones, procedencias entonces, este riesgo me parece completamente imaginario, un puro fantasma lgico-. Es como decir que tambin la tesis del debilitamiento es una filosofa de la historia que pretende decir la verdad (objetiva) del ser, cuando el nico contenido de esta filosofa de la historia es, justamente, la consumacin de toda filosofa objetiva de la historia; la paradoja me parece del todo aceptable incluso para una mentalidad atenta a no repetir los errores de la metafsica. Me doy cuenta de que todo este discurso puede parece huidizo: circularidad entre ontologa del debilitamiento y herencia cristiana: carcter paradjico de una filosofa no metafsica que, sin embargo, cree poder hablar an del ser y de una tendencia suya tendencia, por otra parte, a huir de toda definicin rigurosa, ley, regla, a travs de una consumacin indefinida de toda estructura fuerte, impositiva-. Es legtimo, sin embargo, sospechar de que la necesidad de ideas claras y distintas sea an un residuo metafsico y objetivista de nuestra mentalidad. No estoy pidiendo que se acepte cualquier enunciado, por vago y contradictorio que aparezca. Intento proponer argumentos que, aunque no pretendan valer como descripciones definitivas de las cosas tal como son, me parecen interpretaciones razonables de nuestra condicin, aqu y ahora. El rigor del discurso posmetafsico es slo de este tipo: busca una persuasin que no pretende valer desde un punto de vista universal esto es, desde ningn punto de vista-, pero que sabe que proviene y se dirige a alguien que est en el proceso y, por tanto, no tiene nunca de ello una visin neutral, sino que aventura siempre, solamente, una interpretacin. Una visin neutral, en este caso, no slo no es posible, sino que carecera literalmente de sentido: como pretender luchar para ver objetivamente las cosas.
Secularizacin: una fe purificada? En consecuencia, soy tambin consciente de que el cristianismo que reencuentro as como herencia y como texto base de la transcripcin que de l propone la ontologa dbiles slo el cristianismo como aparece (a m; pero, creo, a nosotros, a m y a mis contemporneos) en la poca del final de la metafsica. Pero el cristianismo, la enseanza 16
de Jess y su interpretacin de los profetas no es algo definitivo, una doctrina enseada con autoridad de una vez pro todas y que, precisamente como tal, se ofrece a nuestro redescubrimiento? Uno de los sentidos, o el sentido principal, de la centralidad de la idea de secularizacin como hecho positivo intrnseco a la tradicin cristiana es, precisamente, el de negar esta imagen objetivista del retorno. Secularizacin como hecho positivo significa que la disolucin de las estructuras sagradas de la sociedad cristiana, el paso a una tica de la autonoma, al carcter laico del Estado, a una literalidad menos rgida en la interpretacin de los dogmas y de los preceptos, no debe ser entendida como una disminucin o una despedida del cristianismo, sino como una realizacin ms plena de su verdad, que es, recordmoslo, la kenosis, el abajamiento de Dios, el desmentir los rasgos naturales de la divinidad. Un ejemplo particularmente evidente, para quien conozca la historia italiana, puede ser el de la destruccin del poder temporal de los papas en el siglo XIX que, al principio, apareci como un sacrilegio digno de excomunin, pero, ms tarde, se reconoci, al menos por parte de las conciencias religiosas ms avisadas, e implcitamente se acept tambin por parte de la jerarqua eclesistica, como liberacin del ncleo ms propiamente cristiano de la Iglesia, como una ms autntica afirmacin de su imagen esencial. Lo mismo, quiz, se podra decir, mirando siempre a la reciente historia italiana, del final de lo que se llam (aunque casi nadie recuerda ya la palabra) colateralismo de la Iglesia respecto a la Democracia Cristiana: entre los hechos que han permitido el final del anticlericalismo en Italia y han preparado las nuevas condiciones de atencin a la enseanza de la Iglesia catlica est tambin esta transformacin, que, en un primer momento, apareci como un abandono, una prdida, un empobrecimiento de la sensibilidad religiosa en el plano poltico. Pero stos son slo ejemplos muy contingentes y banales. La literatura teolgica del XX est llena de meditaciones sobre el significado purificador que la secularizacin tiene para la fe cristiana, en cuanto disolucin progresiva de los elementos de religiosidad natural a favor de un reconocimiento ms sincero de la esencia autntica de la fe. Es verdad que este reconocimiento frecuentemente se ha confundido con la afirmacin de la absoluta transcendencia de Dios respecto a toda expectativa humana, en el sentido de la teologa dialctica es decir, a mi juicio, en la direccin an de una imagen naturalista, absoluta, amenazadora y arbitraria, de lo divino. Por esto, a pesar de las analogas, el sentido en el que entiendo aqu la secularizacin como una va positiva de desarrollo del cristianismo en la historia es diametralmente opuesto al de los telogos dialcticos: la secularizacin no tiene como efecto el sacar a la luz, cada vez con ms plenitud, la transcendencia de Dios, purificando la fe de una relacin demasiado estrecha con el tiempo, las expectativas de perfeccionamiento humano, las ilusiones en torno a un progresivo esclarecimiento de la razn. Es, por el contrario, un modo en el que la kenosis, iniciada con la encarnacin de Cristo y antes ya con el pacto entre Dios y su pueblo- contina realizndose en trminos cada vez ms claros, al seguir la obra de educacin del hombre hacia la superacin de la originaria esencia violenta de lo sagrado y de la misma vida social.
La revelacin contina Desde este punto de vista no es en absoluto escandaloso pensar en la revelacin bblica como en una historia que contina, en la que estamos implicados y que, por tanto, 17
no se ofrece al redescubrimiento de un ncleo de la doctrina, dado de una vez por todas y permanente (disponible en la enseanza de una jerarqua sacerdotal autorizada para custodiarlo). La revelacin no revela una verdad-objeto; habla de una salvacin en curso. Esto se ve, por lo dems, desde la relacin que Jess establece con los profetas del Antiguo Testamente: l se presenta como la autntica interpretacin de las profecas, aunque, en el momento de dejar a los discpulos, les promete que les mandar el Espritu de Verdad que continuar ensendoles por tanto, que seguir la historia de la salvacin con la reinterpretacin del contenido de sus doctrinas-. Desde aqu se empieza a ver tambin en qu sentido el autoritarismo de la Iglesia catlica, acentuado sobre todo en las actitudes de algunos pontfices como Wojtyla, est ligado a la metafsica: no slo a una metafsica determinada, la que penetra toda la tradicin occidental en la forma del aristotelismo reelaborado por santo Toms, sino a la metafsica en sentido heideggeriano, a la idea de que haya una verdad objetiva del ser que, una vez conocida (por la razn iluminada por la fe) se convierte en la base estable de una enseanza dogmtica y, sobre todo, moral que pretende fundarse sobre la naturaleza eterna de las cosas. Historia de la salvacin e historia de la interpretacin estn mucho ms estrechamente ligadas de lo que la ortodoxia catlica quisiera admitir. No se trata slo del hecho de que para salvarse es necesario escuchar, entender y aplicar correctamente en la propia vida la enseanza evanglica. La salvacin se desarrolla en la historia a travs tambin de una interpretacin cada vez ms verdadera de las Escrituras, en la lnea de lo que sucede en la relacin entre Jess y el Antiguo Testamento: Habis odo que se dijo... pero Yo os digo. Y sobre todo: No os llamo ya siervos, sino amigos. El hilo conductor de la interpretacin que Jess da al Antiguo Testamento es la nueva y ms intensa relacin de caridad entre Dios y la humanidad y, en consecuencia, tambin de los hombres entre s. A esta luz de la salvacin como evento que realiza cada vez ms plenamente la kenosis, el abajamiento de Dios que, as, desmiente la sabidura del mundo, es decir, los sueos metafsicos de la religin natural que lo piensa como lo absoluto, omnipotente, transcendente: o sea como el ipsum esse (metaphysicum) subsistens- la secularizacin, esto es, la disolucin progresiva de toda sacralizacin naturalista, es la esencia misma del cristianismo.
Cristianismo y modernidad Una primera consecuencia del considerar la secularizacin como la esencia misma del cristianismo ser la de transformar la concepcin cristiana de la modernidad, reforzando tambin un transformacin paralela del punto de vista sobre la civilizacin moderna. Este ltimo, en efecto, ha estado dominado en nuestro siglo por los desarrollos apocalpticos de la crtica existencialista de comienzos de siglo que, como hemos visto, inspira tambin el inicio de la polmica heideggeriana contra la metafsica. Para la filosofa, de lo que se trata es de defender la libertad, la historicidad, la finitud tambin, de la existencia humana contra las consecuencias de una radical extensin, a todas las esferas de la vida, de la mentalidad metafsica, es decir, cientfico-tcnica. Pero, precisamente al reflexionar sobre las races de la mentalidad metafsica, Heidegger descubrir, en las obras que siguen a la llamada Kehre de su pensamiento, que esa subjetividad humana que se quiere defender contra la organizacin total, preparada e impulsada por la ciencia-tcnica, es profundamente cmplice de la metafsica, en la medida en que cree poder hacer valer los propios derechos 18
en nombre de una esencia estable, una vez ms objetiva, que es slo otro aspecto del mundo de las esencias del que proviene el objetivismo tcnico-cientfico. El sujeto humano, humanista, que se intentara preservar de los efectos nefastos de la organizacin total es slo, dice Heidegger, el sujeto del objeto podramos decir: el sujeto cristiano-burgus que ha construido el mundo de la voluntad de poder y que ahora se retrae, asustado, ante las consecuencias de su propia accin. En resumen, la enemistad de la filosofa de origen existencialista hacia el mundo tcnico-cientfico est inspirada por una idea de la esencia humana que en ella se defiende que ya no puede valer, una vez reconocida, precisamente en nombre de la libertad y la historicidad de la existencia, la necesidad de salir de la metafsica. En base a estas reflexiones, y mientras buena parte del pensamiento crtico del siglo XX sigue ligado a una visin estigmatizadora de la sociedad tecnolgica, Heidegger (al menos en algunas pginas de su obra) reconoce que, justamente a travs de la disolucin del sujeto que acontece en esta sociedad, es posible que se prepare la salida de la metafsica. Todo esto podemos traducirlo, sumariamente as: el pensamiento humanstico de comienzos del XX se ha preocupado, ciertamente, de oponerse a la incipiente organizacin total de la sociedad que se perfilaba como efecto del dominio de la ciencia-tcnica; precisamente en nombre de esta exigencia, Heidegger critic el objetivismo de la metafsica y reconoci en ello su resultado nihilista. Sin embargo, la crtica de la metafsica condujo a Heidegger a reconocer tambin la profunda complicidad del sujeto moderno (por ejemplo, para entendernos, del individuo que es propietario o tambin del sujeto que cree en su conciencia como ltima instancia de verificacin y valoracin) con la metafsica objetivista. Este reconocimiento le permite considerar las transformaciones sociales, que parecen amenazar a la subjetividad moderna, como posibles (lo subrayamos) chances de emancipacin respecto a la metafsica. Concretamente, todo esto significa preguntarse si esa indudable disolucin de la individualidad, que se realiza en la sociedad de la comunicacin generalizada, no es tambin ocasin de salvacin, en el sentido de la mxima evanglica: quien no pierde su alma no la salvar. Volvemos as a la secularizacin como esencia de la modernidad y del mismo cristianismo. La amenaza de la sociedad tcnico-cientfica sobre el sujeto es lo que, desde el punto de vista religioso, se ve como la disolucin de los valores sagrados por parte de un mundo cada vez ms materialista, consumista, bablico, en el que, por ejemplo, se cruzan y conviven diversos sistemas de valores, que parecen imposibilitar una verdadera moralidad, y donde el juego de las interpretaciones (una vez ms, en la Babel de los mass media, por ejemplo) parece imposibilitar cualquier acceso a la verdad. A todo esto se le aplica tambin el nombre de secularizacin; y, desde el punto de vista de la hiptesis que defiendo aqu, precisamente a esta experiencia de disolucin o, podramos decir tambin, de debilitamiento de estructuras fuertes se le reconoce el carcter de kenosis en la que se realiza la historia de la salvacin. Por supuesto, aqu la idea se presenta en trminos voluntariamente escandalosos y provocativos, necesarios, a mi juicio, para sacudir la costumbre, tanto religiosa como filosfica, de dar por descontado que la modernizacin amenaza los valores, la autenticidad, la libertad, etc. Por lo que respecta especficamente al cristianismo y, sobre todo, al catolicismo romano, se entiende el significado y la importancia de esto si se piensa que muchos de los conflictos que han caracterizado la vida de la Iglesia en la modernidad aunque quiz desde mucho antes- se han desarrollado en torno al problema de la defensa de la doctrina autntica, que es siempre la ms antigua, y, ms concretamente, de la defensa de 19
aspectos de la doctrina y de la prctica que, evidentemente, reflejaban la vinculacin a la cultura de un determinado mundo histrico, considerada errneamente como la nica adecuada a la enseanza evanglica. El asunto de la oposicin de la Iglesia a la democracia moderna, por no remontarnos a las cuestiones vinculadas a la condena de Galileo, muestra claramente que el problema recurrente en la historia de la Iglesia es esta absolutizacin de determinados horizontes histricos contingentes que se pretende que, por el contrario, sean inseparables de la verdad de la revelacin. Recordemos que Wilhelm Dilthey (en un libro que, entre otras cosas, Heidegger ciertamente conoci y, probablemente, influy en su visin de la historia de la filosofa) sugiri que la tendencia de la Iglesia a malinterpretar el sentido de la revelacin, a causa de sus vinculaciones a una realidad histrica determinada, nace con la actividad de suplencia que el cristianismo primitivo se encontr con que tena que ejercer en el ocaso del mundo antiguo, con la cada del Imperio Romano, cuando, ante el vaco de instituciones civiles, las nicas autoridades capaces de asegurar las bases mnimas de la convivencia eran el Papa y los obispos. Pero, una vez ms, la nocin de secularizacin que defiendo aqu no significa que la Iglesia deba ir hacia una separacin cada vez ms neta de su doctrina por el compromiso con la historia sta, como he dicho antes, creo que es la va que sigue una determinada teologa dialctica y, en general, toda teologa que, metafsicamente an, entiende la experiencia religiosa autntica como encuentro con una transcendencia totalmente otra, hasta el punto de resultar incomprensible, paradjica, absurda-. Es precisamente al contrario: si la secularizacin, es decir, la transformacin reductiva de lo sagrado metafsico-natural, en virtud de la relacin de amistad que Dios decide instaurar con el hombre y es el sentido de la encarnacin de Jess, es la esencia de la historia de la salvacin, lo que se debe oponer a la indebida vinculacin con esta o aquella realidad histrica determinada es la disponibilidad ms total a leer los signos de los tiempos, a identificarse, por tanto, siempre de nuevo con la historia, reconociendo con franqueza la propia historicidad. Repito: es esto lo que hace Jess en su lectura y realizacin (tambin sta histrica) de las profecas del Antiguo Testamento.
Desmitificacin contra paradoja: el sentido de la kenosis Sobre esta base no resultar tambin ms fcil acercarse, desde el punto de vista de la razn moderna generalmente considerada enemiga de la fe-, a los contenidos de la revelacin cristiana? Como se sabe, uno de los trminos ms populares en una determinada etologa del siglo XX obviamente, no tanto en la teologa catlica, al menos en la oficial- ha sido el de desmitificacin. No pretendo retomarlo aqu en su sentido originario, ni seguir su historia en los ltimos decenios. Pero es hasta demasiado obvio que, tanto en el plano de los dogmas como en el de la moral, lo que siempre ha obstaculizado la adhesin al cristianismo o, como dicen, la eleccin de la fe por parte del hombre moderno medio es, precisamente, la apariencia escandalosa de muchas doctrinas y posiciones morales. El texto evanglico, para hablar sensatamente al hombre medianamente culto de hoy, parece necesitar, precisamente , de una buena dosis de desmitificacin, de eliminacin del mito. S bien que, con mucha frecuencia, la fe cristiana se ha presentado tambin con buenas razones textuales (ciertos pasajes de san Pablo sobre el escndalo de Cristo; aunque era escndalo para los judos, tal vez porque no restauraba el reino de Israel...)- como esencialmente escandalosa, paradjica, de tal manera que exige un salto. 20
Pero tengo la sospecha creo que fundada- de que toda esta retrica est profundamente ligada, como ya he apuntado, a una concepcin todava metafsiconaturalista de Dios: la nica gran paradoja y escndalo de la revelacin cristiana es, justamente, la encarnacin de Dios, la kenosis, es decir, el haber puesto fuera de juego todos aquellos caracteres transcendentes, incomprensibles, misteriosos y, creo, tambin extravagantes que, por el contrario, conmueven tanto a los tericos del salto en la fe, en cuyo nombre, en consecuencia, es fcil dar paso tambin a la defensa del autoritarismo de la Iglesia y de muchas de sus posiciones dogmticas y morales ligadas a la absolutizacin de doctrinas y situaciones histricamente contingentes y, frecuentemente, superadas de hecho. Todos deberamos reivindicar el derecho a no ser alejados de la verdad del Evangelio en nombre de un sacrificio de la razn, requerido slo por una concepcin naturalista, -humana, demasiado humana y, en definitiva, no cristiana- de la transcendencia de Dios. Estoy intentando sustituir por un cristianismo demasiado fcil aquel, severo y paradjico, propuesto por los defensores del salto? Yo dira que intento slo atenerme ms fielmente que ellos a la paradjica afirmacin de Jess, de acuerdo con la cual no debemos ya considerarnos siervos de Dios, sino sus amigos. No es, pues, un cristianismo fcil, sino, en todo caso, amigable, justo como Cristo mismo nos lo ha predicado.
Desmitificar la moral Tal vez aqu resulte oportuno un parntesis que tiene que ver con un aspecto paradjico del actual retorno de la religin, y especficamente del cristianismo, en nuestra sociedad. Por las razones que he intentado desarrollar desde el comienzo, y quiz por muchas otras que se me escapan, la enseanza de la Iglesia catlica hoy, en pases como Italia, aunque no slo en stos, tiende a escucharse con ms atencin y respeto; desde hace un tiempo muchos valores cristianos parecen ms populares: hay una general reprobacin del racismo, se extiende un humanitarismo (a veces, tambin con rasgos de una desagradable retrica que lo hacen grotesco) que rechaza la idea de la guerra, que se conmueve con la miseria del tercer mundo, que invoca la paz y la solidaridad. Naturalmente, ni que decir tiene que todo esto no significa, en absoluto, que, en la prctica, nuestro mundo sea mucho mejor que el del pasado; pero, con todo, quiere decir algo: al menos, para volver a la especfica realidad italiana y occidental, que ha acabado el anticlericalismo moderno, fundado en la seguridad en s misma de una razn centifista e historicista que no vea lmites a la propia y cada vez ms completa afirmacin. En esta atmsfera, la predicacin de la Iglesia catlica, rgidamente alistada para defender una moral familiar y sexual que ni siquiera los catlicos practicantes toman ya, verdaderamente, en serio, parece justificarse, ms que con razones doctrinales (que con frecuencia aparecen, adems, como irrisorias, cuando, por ejemplo, parecen identificar la masturbacin con el genocidio), con la necesidad de defender una determinada imagen del verdadero creyente, que se debe distinguir de los cristianos tibios precisamente mediante el ejercicio de virtudes no exigidas por ninguna moral razonable, pero tiles para reforzar el carcter compacto de la Iglesia, concebida caso como un ejrcito en el que los soldados poco decididos no deben ser admitidos. Lo que estoy intentando decir es que la insistencia del Papa actual sobre determinados aspectos indefendibles de la moral sexual catlica (basta pensar en la prohibicin del uso de profilcticos en la poca del sida) no parece 21
motivada tanto por razones fundamentales (ni siquiera asumiendo como base la metafsica naturalista y esencialista preferida por el Papa), como por el propsito de evitar cualquier impresin de debilitamiento de la doctrina y de la moral cristiana. El cristianismo, en fin, debe abstenerse de adoptar una imagen demasiado amistosa respecto al hombre, a sus pasiones vividas incluso ilegtimamente-, y a las mismas exigencias de la vida sobre el planeta (pienso, obviamente, en la prohibicin de cualquier limitacin de la natalidad en una poca de explosin demogrfica). La facilitacin de la fe que puede derivar de la idea de secularizacin como esencia misma del mensaje cristiano de salvacin no se reduce, sin embargo, totalmente a aligerar la moral. Lo que es intilmente escandaloso en el mensaje cristiano no son slo, o ante todo, los aspectos particularmente incmodos de la moral eclesistica como con un supuesto realismo se tiende a pensar-. Por otra parte, al margen de los documentos oficiales del magisterio, la prctica pastoral hoy est mucho menos centrada en cuestiones de moral sexual. La misma centralidad del sexo en la vida aquella centralidad por la que todava hoy en el lenguaje corriente inmoralidad equivale a exceso y desorden en el comportamiento sexual- parece que est ahora desapareciendo ya bajo los golpes, quiz tambin providenciales, de la difusin de la pornografa. Se puede uno preguntar, siguiendo la lnea de la ltima obra de Michel Foucault, si el mismo psicoanlisis, tan centrado en la sexualidad, no es un fenmeno superado, que creci en una poca de moralismo sexfobo y, en todo caso, obsesionada por el sexo que, en la modernidad, acab por convertirse en el ltimo santuario de la consciencia individual, quizs a causa tambin de la cada vez ms intensa planificacin y nivelacin de todos los dems aspectos de la vida que no escapan ya al proceso general de racionalizacin. Pero es ste un desarrollo que aqu slo se puede apuntar; lo que encuentro digno de tomar en consideracin es la hiptesis de que tambin el papel de la sexualidad en la vida individual y social se encuentre implicado en el proceso de secularizacin. No slo, o principalmente, en cuanto que, con el debilitarse de la moral religiosa tradicional, el sexo deviene ms libre, sino, sobre todo, en cuanto que tiende a perder aquel aura sagrada paraso e infierno del burgus del XIX- que ha conservado tambin en el psicoanlisis.
Desmitificar los dogmas Por tanto, no slo es (o debe ser) objeto de secularizacin la moral religiosa tradicional; tambin la visin general cristiana de Dios y del hombre puede afrontar tranquilamente un proceso de desmitificacin sin temor a desfigurarse y a perder lo esencial, si es verdad que la totalidad de la relacin de Dios con el mundo es lo que debe ser mirado desde el punto de vista de la kenosis y, por tanto, de la reduccin, del debilitamiento, del desmentido de lo que la mentalidad religiosa natural crea que deba pensar de la divinidad. Ya no deberamos or en las homilas dominicales la expresin, favorita para ciertos prrocos cultos, aquel desgraciado de Kant (un nombre que, por otra parte, a muchos fieles no les dice absolutamente nada), por el hecho de que con su crtica a la razn ha hecho imposibles, o al menos filosficamente muy dudosas, las tradicionales pruebas de la existencia de Dios como causa del mundo. Es verdaderamente imposible escuchar la enseanza de Jess si no se admite que Dios sea, demostrablemente, la causa de la existencia del mundo fsico? Ciertamente, la Biblia llama a Dios creador y padre; pero, si es por eso, le llama tambin pastor; y tambin le atribuye muchas actitudes como Dios 22
guerrero y le hace compartir el odio de Israel por los enemigos, a los que, a veces, l manda exterminar. El lector se esperar ahora que yo desarrolle este discurso sobre los absurdos del texto bblico y de la enseanza tradicional de la Iglesia. Pero, al margen de cualquier otra consideracin (mi incompetencia exegtica, y otras diversas razones que dificultan una empresa as por lo dems ya abundantemente desarrollada por la crtica racionalista e ilustrada de las Escrituras...-), semejante propsito slo podra estar inspirado por la idea de que se puede cumplir de una vez por todas, y desde el punto de vista de la razn como criterio de verdad, una desmitificacin del cristianismo, aunque no sea para destruirlo, como han querido hacer muchos crticos racionalistas, sino slo para reconducirlo a su ncleo ineliminable de verdad. Pero la verdad del cristianismo es slo la que se produce cada vez, a travs de las autentificaciones que advienen en dilogo con la historia, y con la asistencia del Espritu como ha enseado Jess. Podemos pensar que la Iglesia del XVII se equivoc al condenar a Galileo; pero lo pensamos legtimamente slo desde nuestro punto de vista histricamente situado, en virtud de lo que, entre tanto, ha acontecido y hemos aprendido; no desde el punto de vista de la verdad eterna de las Escrituras o, tambin, slo de la Ciencia. No podemos, pues, ni siquiera imaginar la empresa de desmitificacin del mensaje cristiano de modo definitivo; quizs es ste otro de los sentidos de la estrechsima relacin entre la fe y las obras de la que habla frecuentemente la Biblia; slo en la historia de la salvacin, que avanza a travs de las pocas y los distintos momentos a lo largo de una lnea guiada por la Providencia (y, por tanto, de acuerdo con un ritmo cuyo sentido es el de un progreso hacia la madurez y el final de los tiempos), el significado mismo del mensaje evanglico se aclara o, mejor, adquiere sentidos cada vez menos comprometidos con la religiosidad naturalista de lo sagrado como violencia. Lo que sabemos, pues, y lo que vemos claro con la idea de secularizacin como rasgo esencial de la historia de la salvacin es que no podemos, y sobre todo no debemos, dejarnos alejar de la enseanza de Cristo por prejuicios metafsicos, sean los cultivados por la mentalidad cientifista o historicista que la consideran lgicamente inaceptable, sean los del autoritarismo eclesistico que fijan de una vez por todas el sentido de la revelacin en forma de mitos irracionales a loas que deberamos adherirnos en nombre de la absoluta metafsica y violenta- transcendencia de Dios. La religiosidad moderna la nica que nos es dada como vocacin, si queremos que sea autntica- no puede prescindir, por esto, de una de las enseanzas originarias de Lutero: la idea del libre examen de las Escrituras. Aunque, como dir dentro de poco, este examen no pueda dejar de lado la vinculacin con la comunidad de la Iglesia (que no se identifica, sin embargo, con la autoridad eclesistica), la verdad es que no podemos (ya) imaginar la salvacin como escucha y aplicacin de un mensaje que no necesita interpretacin. La actualidad de la hermenutica, que con buenas razones se piensa como la filosofa de la modernidad, significa desde el punto de vista de la experiencia religiosa que para nosotros, quizs mucho ms que en cualquier otra poca del pasado de la cristiandad, la salvacin pasa a travs de la interpretacin; no slo es necesario entender el texto evanglico para aplicarlo prcticamente a nuestra vida: antes, y con mayor generalidad que cualquier puesta en prctica, esta comprensin se identifica con la historia misma de (nuestra) salvacin, y la interpretacin personal de las Escrituras es el primer imperativo que las Escrituras mismas nos proponen. Qu es lo que vuelvo a encontrar si y cuando movido a ello por ciertas conclusiones alcanzadas en el plano filosfico, pero tambin por un conjunto de motivaciones culturales que comparto en mi mundo y, sobre todo, por una herencia que 23
no ha dejado de actuar en m- vuelvo a encontrar el cristianismo? No estoy ciertamente ante un patrimonio de doctrinas y de preceptos, claramente definidos, que resolveran todas mis dudas y me indicaran claramente qu hacer. Es verdad que la doctrina cristiana que me ha predicado la Iglesia catlica tiende a presentrseme con esta apariencia, de modo que, en el fondo, no quiero volver a encontrarla en su verdad. Pero este cristianismo dogmtico y disciplinario no tiene nada que ver con lo que mis contemporneos y yo reencontramos; no es sta la forma en la que la enseanza de Jess se muestra capaz de atraernos y de hablarnos. Es slo culpa nuestra? o no debera, este hecho, hacer reflexionar tambin a aquellos que se consideran los depositarios de la verdad de la fe y de la misin de predicarla al mundo? El cristianismo que yo encuentro de nuevo, o que los medio creyentes de hoy encontramos de nuevo, incluye, ciertamente, tambin a la Iglesia oficial, pero slo como parte de un acontecimiento ms complejo que comprende tambin la cuestin de la reinterpretacin continua del mensaje bblico. Ms claramente: lo que reencuentro es una doctrina que tiene su clave en la kenosis de Dios y, por tanto, en la salvacin entendida como disolucin de lo sagrado naturalviolento; esta doctrina se me ha transmitido por una institucin que, sin embargo, por lo que consigo entender, tiende a poner en segundo plano precisamente este ncleo kentico y secularizante, pero no hasta le punto de impedir que se manifieste (sobre todo en la experiencia religiosa concreta de los creyentes) y de substraerse al juicio que, en su nombre, se emite sobre la institucin misma. Por esto insisto tanto en el no dejarse alejar de la enseanza de Cristo a causa del escndalo de la enseanza oficial de la Iglesia. S bien, me lo han repetido muchos confesores y directores espirituales, que no hay que dejarse escandalizar por la Iglesia, o que este escndalo es tambin una prueba a la que Dios (pero no ser siempre el Dios paradjico, caprichoso e imprevisible de la religin natural?) me somete para verificar la pureza de mi fe. Puedo aceptar buenamente que es necesario que haya escndalos. Pero en este caso, su sentido es, justamente, advertirme de la necesidad de una interpretacin personal de las Escrituras, sin la cual Jess y la salvacin seguiran siendo inaccesibles para m.
Secularizacin: el lmite de la caridad Actualmente hay como un extrao movimiento de bsqueda y desilusin en la actitud de muchos hacia la Iglesia: se reencuentra (el inters por) el cristianismo y uno se vuelve a escuchar la enseanza del Papa y de los obispos; pero, muy pronto, uno se aleja de nuevo porque esta enseanza no dice palabras de vida eterna, cree cumplir con su misin al proponer de nuevo una visin rgida, y hoy ya tericamente insostenible, de la naturaleza del hombre y de la moral que de ella derivara. En trminos ms prximos a mi experiencia como estudioso de la filosofa: el reencuentro del cristianismo se ha hecho posible por la disolucin de la metafsica es decir, por el final de las filosofas objetivistas, dogmticas, y tambin de las pretensiones de una cultura, la europea, que crea haber descubierto y realizado la verdadera naturaleza del hombre-; a quien reencuentra el cristianismo a partir de estas experiencias que, repitmoslo, no son slo de los filsofos, sino de cualquiera que viva en la realidad pluralista de las sociedades tardo-industriales- no se le puede proponer una doctrina acartonada, capaz de corresponder slo, y con algunos perjuicios, a los impulsos reactivos, regresivos, que sustentan muchos de los fundamentalismos entre los que vivimos. 24
El cristianismo reencontrado como doctrina de la salvacin, es decir, de la kenosis y de la secularizacin, no es, pues, un patrimonio de doctrinas definidas de una vez por todas y a las que dirigirse para encontrar finalmente un terreno firme en el mar de la incertidumbre y en la Babel de lenguajes del mundo posmetafsico; proporciona, sin embargo, un principio crtico lo suficientemente claro como para orientarse en relacin a este mundo, en relacin, ante todo, a la Iglesia y en relacin, en fin, al proceso mismo de secularizacin. El principio crtico se aclara si se intenta responder a la pregunta por el lmite de la secularizacin. La kenosis, realmente, no se puede pensar como indefinida negacin de Dios, ni puede justificar cualquier interpretacin de las Sagradas Escrituras. De nuevo hay que referirse al paralelismo entre teologa de la secularizacin y ontologa del debilitamiento. En el caso de esta ltima, el largo adis a las estructuras fuertes del ser slo puede ser concebido como un proceso indefinido de consumacin y disolucin de estas estructuras, que no desemboca en la nada plenamente realizada (ya la expresin revela lo contradictorio de la idea). La nada finalmente alcanzada como conclusin de la historia del nihilismo sera tambin una presencia objetiva, desplegada como tal. El nihilismo slo puede ser una historia (Nietzsche, cuando habla de nihilismo cumplido, entiende slo el nihilismo vivido no ya, reactivamente, como prdida y lamento por el final de la metafsica, sino como chance de una nueva posicin del hombre en relacin al ser). Es slo un motivo lgico la contradiccin de pensar la nada, en lugar del ser, como nica presencia metafsica desplegada al final del proceso- lo que obliga a concebir el nihilismo como una historia infinita? O debemos considerar que es precisamente la inspiracin cristiana la que acta en la filosofa (en esta filosofa) orientando el pensamiento en este sentido? Es sta una pregunta que ya se ha presentado varias veces en estas pginas, y a la que no creo posible responder, al menos no en el sentido de que, una vez reconocido el parentesco o la autntica dependencia de la ontologa dbil respecto al mensaje cristiano, se deba remitir a su verdadero origen: pro ejemplo, admitir que aqu se est vendiendo por filosofa un discurso teolgico que pertenece a otro gnero y tiene otras reglas, y que no puede pretender valer como conjunto de enunciados filosficos. La relacin de la filosofa de esta filosofa- con la teologa cristiana se reconoce en el marco de una concepcin de la secularizacin que, de algn modo, prev precisamente una transcripcin filosfica, de este tipo, del mensaje bblico; pero no considera la transcripcin como un equvoco, un enmascaramiento, una apariencia que se tratara de disipara para encontrar la verdad originaria, sino como una interpretacin, legitimada por la doctrina de la encarnacin de Dios... Si se formula la idea del nihilismo como historia infinita en los trminos del texto religioso que, podemos admitir, la sustenta y la inspira, ste nos hablar de la kenosis como dirigida y, por tanto, tambin limitada y provista de sentido, por el amor de Dios. Dilige, et quod vis fac, un precepto que se encuentra en la obra de san Agustn, expresa bien el nico criterio en base al cual se debe ver la secularizacin. En otro contexto me he encontrado con que el trmino mismo de caridad ha reencontrado recientemente, de forma imprevista pero no por ello menos significativa, carta de ciudadana en filosofa. Pero, al margen de esto que podra ser otro sntoma del retorno del cristianismo- y ms all de cualquier preferencia sentimental por el amor antes que por la justicia, la severidad o la majestad de Dios, est bastante claro que todo el Nuevo Testamento orienta al reconocimiento de este nico criterio supremo. La interpretacin que Jesucristo da de las profecas del Antiguo Testamento, incluso esa interpretacin de las profecas que es l mismo, desvela su verdadero sentido que, 25
finalmente, es uno slo: el amor de Dios por sus criaturas. Este sentido ltimo, sin embargo, precisamente por el hecho de ser caritas, no es jams verdaderamente ltimo, no tiene la perentoriedad del principio metafsico, ms all del cual no se va y frente al cual cesa todo preguntar. La infinitud inagotable del nihilismo quizs est motivada