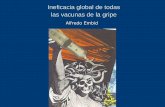Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.ppje.poderjudicialchiapas.gob.mx/pdfs/1994-5.pdf · V. La...
Transcript of Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.ppje.poderjudicialchiapas.gob.mx/pdfs/1994-5.pdf · V. La...
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
Sarazá Jimena, Rafael Magistrado LA NULIDAD EN LOS CONTRATOS DE ADHESION Ponencia Serie: Civil VOCES: CONTRATO MERCANTIL. CONTRATO DE ADHESION. NULIDAD. NULIDAD DEL CONTRATO. ÍNDICE I. Sentido y finalidad de la institución de la nulidad contractual aplicada a los contratos de adhesión A) La nulidad como sanción B) La crisis del concepto tradicional del contrato C) El fenómeno de las condiciones generales de los contratos como exponente de la crisis del Derecho privado codificado D) Evolución del tratamiento legal de las condiciones generales E) Evolución de la doctrina y de la legislación en nuestro país F) Conclusión: la nulidad de las condiciones generales es una de las técnicas para controlar que las condiciones generales se adecuen a las exigencias legales de claridad, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones II. La nulidad de las condiciones generales de los contratos regulada en el primer párrafo del artículo 10.4 de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios A) La solución de la nulidad parcial frente a la nulidad total del contrato B) Naturaleza jurídica de la nulidad parcial C) Posibilidad de apreciar de oficio la nulidad radical de las cláusulas abusivas D) Ambito de aplicación de la nulidad parcial III. La recomposición o integración del contrato declarado parcialmente nulo A) El salto de la nulidad parcial a la ineficacia total del contrato. Necesidad de interpretar y/o integrar el contrato. B) La interpretación integrativa o reconstructiva del contrato. Adecuación del contrato tal como ha quedado tras la declaración de nulidad de determinadas condiciones generales C) Innecesariedad de sustitución de la cláusula nula por ser suficiente la valoración como equilibrada de la conducta del predisponente
- 1 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
D) Insuficiencia de la parte del contrato subsistente. Recomposición del mismo. Aplicación de las normas legales desplazadas por la condición general abusiva E) Integración del contrato mediante los usos y los criterios de buena fe y justo equilibrio de las presta -ciones F) Las cláusulas sanatorias o de salvaguarda IV. La ineficacia total del contrato prevista en el segundo párrafo del artículo 10.4 de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios A) La ineficacia total como regla excepcional B) Naturaleza de la ineficacia total V. La ineficacia de las condiciones generales en los Anteproyectos de Ley de Condiciones Generales de la Contratación VI. La nulidad de las condiciones generales en el Derecho comunitario TEXTO I. SENTIDO Y FINALIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE LA NULIDAD CONTRACTUAL APLICADA A LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN A) La nulidad como sanción La ineficacia de los contratos de adhesión, cuando se trata de contratos integrados por condiciones generales concertados con consumidores y usuarios, tiene actualmente un régimen legal contenido en los dos párrafos del artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Asimismo, existe una Directiva de la Comunidad Económica Europea relativa a las cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores, en la que se contiene una previsión relativa a la ineficacia de dichas cláusulas, así como una serie de anteproyectos sobre condiciones generales de la contratación que regulan tal ineficacia sin reducirse al ámbito de la contratación con los consumidores y usuarios. Pero con carácter previo al análisis pormenorizado de este material legislativo y prelegislativo, entiendo que es preciso, para centrar correctamente la cuestión, examinar cuál sea el sentido de la institución. Las institu -ciones, como ya intuyó SAVIGNY, y no las normas, son las verdaderas unidades elementales de la vida jurídica. Así pues, estando destinada esta ponencia a analizar la nulidad en los contratos de adhesión, antes de examinar pormenorizadamente el régimen legal aplicable, va a procederse a estudiar el sentido y la finali -dad de la institución de la nulidad contractual aplicada concretamente a los contratos de adhesión. 0 más exactamente a las condiciones generales de los contratos, porque en los que aquí nos interesa, cuando hablamos de contratos de adhesión estamos hablando de contratos integrados por condiciones generales. La institución de la ineficacia contractual, y dentro de ella la nulidad, responde a la idea de sanción. El profesor Luis DIEZ-PICAZO (1) afirma que «la ineficacia del contrato es una sanción. Si por sanción noso -tros entendemos la consecuencia que el ordenamiento imputa a la infracción de sus preceptos, el carácter sancionador de la ineficacia es claro, Existe una desarmonía o desajuste entre el contrato tal y como ha sido previsto en el ordenamiento jurídico (tipo contractual hipotético) y el contrato tal y como ha sido llevado a cabo en la realidad». Para examinar el sentido y la finalidad de esta sanción que constituye el régimen de la ineficacia contractual han de analizarse en primer lugar las características del fenómeno de las condiciones generales de los contratos.
- 2 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
B) La crisis del concepto tradicional del contrato La regulación del contrato en los Códigos Civil y de Comercio, fruto del movimiento codificador del siglo XIX, parte de unos determinados presupuestos político-jurídicos y de un determinado modelo teórico. En cuanto a los presupuestos político-jurídicos de la regulación de la institución del contrato en los códigos decimonónicos, dice el profesor DIEZ-PICAZO (2): «El primero de estos presupuestos es el presupuesto económico de una economía liberal fundada en el lema del laissez Pire y en la idea de que las leyes del mercado y el egoísmo individual actuando en el propio interés son, como dice Adam Smith, los; mejores motores de la felicidad y de la prosperidad de las naciones. El segundo de los presupuestos ideológicos de la concepción moderna del contrato se encuentra en la idea de la sustancial igualdad de las partes contratantes. El contrato es el medio mejor de arreglo de los intereses privados porque es una obra común de dos contratantes, que se encuentran en igual situación y en un mismo plano económico. Es un arreglo entre iguales.» En cuanto al modelo teórico de contrato adoptado por el Derecho codificado, el mismo responde a lo que se ha venido a llamar «contrato por negociación», que es el acuerdo de voluntades al que, para coor -dinar sus intereses, llegan dos o más personas que se encuentran en un plano de igualdad y como resul -tado de una serie de tratos preliminares, conversaciones, discusiones y forcejeos. Este modelo positivizado en los Códigos del siglo XIX entra modernamente en crisis. Y entra en crisis porque no responde ni a postulados político-jurídicos modernos, ni técnicamente el modelo teórico responde a las nuevas categorías contractuales que se van imponiendo en la realidad del tráfico jurídico. En el aspecto político-jurídico, los postulados de liberalismo decimonónico de los que parte esta concepción tradicional del contrato han sido sustituidos por un nuevo orden público económico, parte del cual está incluso constitucionalizado en diversos preceptos de la Constitución de 1978. Y si bien un pilar fundamental de este orden público económico es el de la economía de mercado, este pilar se encuentra complementado por otra serie de principios que, dicho de modo simplificado, buscan garantizar un deter -minado nivel de calidad de vida a los ciudadanos, propio de lo que se ha llamado Estado del bienestar, y una mínima igualdad real de los ciudadanos. Se trata del orden público económico propio de lo que se ha venido en llamar el Estado social y democrático de Derecho. En el aspecto técnico-jurídico, tampoco el modelo ideal de «contrato por negociación» del Derecho codificado responde actualmente a la realidad. Porque este modelo resulta en buena parte eclipsado por nuevos fenómenos contractuales, como son los de la contratación en masa mediante condiciones genera -les predispuestas por los ofertantes de bienes y servicios, los contratos reglamentados e incluso forzosos, las relaciones contractuales de hecho, etc. Sospecho que los padres de los Códigos Civil y de Comercio no podían imaginar, por poner tan sólo un significativo ejemplo, que hoy en día algunas relaciones contrac -tuales no se entablan directamente con personas, sino con máquinas: si introduzco 200 pesetas en la máquina del bar, la máquina me suministrará un paquete de tabaco. C) El fenómeno de las condiciones generales de los contratos como exponente de la crisis del Derecho privado codificado Como he expresado antes, la generalización de las condiciones generales de los contratos es uno de los fenómenos jurídicos en que se plasma la crisis del Derecho privado codificado. Como ocurre con las instituciones del Derecho privado de la economía, este fenómeno responde a las
- 3 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
necesidades derivadas del tráfico económico, concretamente de la producción, suministro y venta de bienes y la prestación de servicios con carácter masificado, propios de las economías desarrolladas. En el mismo se aprecian dos aspectos básicos: de un lado, la racionalización de los procesos econó -micos mediante el empleo de fórmulas de contratación estereotipadas, que permiten la realización simul -tánea de numerosos negocios jurídicos; y de otro, el incremento de poder de quien impone las condiciones generales de los contratos frente a quien debe aceptarlas. Es clara la insuficiencia de los cuerpos legales tradicionales del Derecho privado para la regulación de este nuevo fenómeno jurídico. La regulación del contrato en el Código Civil está pensada para contratos individuales, poniendo el acento en la estructura, en los elementos del contrato, y muy particularmente en el consentimiento, partiendo de la premisa apriorística de la igualdad entre las partes. Por su parte, el Código de Comercio, aparte del desfase histórico consistente en ser poco menos que un Código de tienda y almacén, para comerciantes más próximos a tenderos, auxiliados de «factores, dependientes y mancebos» y sujetos a una contabilidad de «escritorio», desconocedor en suma de la producción industrial y de la intermediación comercial en masa, es desde el punto de vista de los objetivos de política económica y de jurisprudencia de los intereses un Código inhibido y permisivo, incentivador de una economía preindustrial aún no afianzada y acomodado a la realización, rápida y segura, de determi -nados intereses profesionales -los de los comerciantes-a través de unos concretos actos -los de comercio - y una específica actividad profesional -la comercial- (3). Es, en suma, una regulación que parte del sustrato político-jurídico del liberalismo decimonónico y que responde al modelo dogmático del «contrato por negociación». Esta normativa rectora de la institución del contrato contenida en tales Códigos es inadecuada para regular las condiciones generales tanto de índole político-jurídica como técnico-jurídica. En el aspecto político-jurídico, porque en la contratación en masa a la que responden los contratos de adhesión se observa una clara limitación en la libertad del consentimiento de una de las partes, el adhe -rente, que sólo se limita a adherirse al contrato; y asimismo, porque se entiende que el Estado tiene que garantizar ese standard de calidad de vida de los ciudadanos y esa cierta igualdad real entre los ciudada -nos, en este caso entre el predisponente y el adherente, situados en una posición económica desigual. En el aspecto puramente teórico, porque es claro que el modelo de «contrato por negociación» no sirve para el fenómeno de la contratación en masa. El contrato no es aquí fruto de un proceso de negociación de su contenido entre las partes, sino que una de las partes lo predispone y la otra limita su consentimiento a adherirse o no adherirse al mismo. Los tratos preliminares pierden su importancia, mientras que cobra una especial trascendencia lo referente a la publicidad y su eficacia vinculante. Esta inadecuación del Derecho privado tradicional para responder a los nuevos fenómenos contractua -les, y concretamente al constituido por las condiciones generales de los contratos, provoca una evolución en el tratamiento jurídico del contrato. Como dice Aníbal SANCHEZ (4), «se modifica así el centro de gravedad del sistema, que va desplazándose insensiblemente desde el plano de la voluntad individual hacia el significado típico del negocio e incluso -más radicalmente- hacia la propia función general que el contrato ha de satisfacer en un sistema de economía social de mercado, comprometida en el difícil equilibrio de asegurar una distribución más igualitaria y más justa sin mengua de la libertad necesaria para asegurar una amplia circulación de la riqueza». Esto es especialmente predicable cuando el contrato lo es de adhesión y está integrado por condiciones generales predispuestas por una de las partes. Se produce una evolución, primero doctrinal y luego legislativa, que supone una restricción de la efica -cia del principio clásico de la autonomía de la voluntad. Se constata que una parte, la adherente, tiene condicionado su consentimiento por la no posibilidad de discutir el contenido del contrato, a lo que se une la debilidad estructural derivada de la inferioridad de su posición económica frente al predisponente, así como
- 4 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
un menor asesoramiento técnico-jurídico. En el caso de que el adherente sea un consumidor, a ello ha de unirse que la suscripción del contrato supone para dicho adherente la satisfacción de una necesidad de consumo, siendo una de las funciones del Estado social y democrático de derecho la garantía de un cierto nivel de calidad de vida, como antes se vio. El resultado de esta evolución es la pérdida de la hegemonía que tradicionalmente se venía otorgando a la voluntad privada, como fuente privada, en la formación del contenido del contrato, y la complementa -ción de dicha fuente con una fuente legal. Tradicionalmente se consideraba que la única fuente del contenido del contrato era la fuente privada, formada por la voluntad de las partes, sin que la ley tuviera intervención alguna. Incluso desde una pers -pectiva tradicional, que sólo tenga en cuenta los códigos decimonónicos, esto no es del todo correcto. El artículo 1.258 del Código Civil establece que «los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». Y así, fuera cual fuera la regulación que las partes del contrato hubieran hecho de cuestiones como la renuncia a la acción para exigir la irresponsabilidad contractual procedente del dolo o la resolución del contrato de compraventa de inmueble por falta de pago del precio, por poner sólo dos ejemplos, la regulación legal contenida en los arts. 1.102 y 1.504 del Código Civil se impone a lo que las partes hubieran acordado. No obstante, es cierto que en esta regulación tradicional del contrato la preponderancia de la fuente privada en la conformación del contenido obligatorio del contrato es clara. Es el consentimiento de las partes el que integra de modo fundamental el contenido obligatorio del contrato, y éste, conforme al artículo 1.091 del Código Civil, tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Pero con la crisis del modelo contractual tradicional se produce una evolución en la que el contenido del contrato va a estar también determinado en ciertos aspectos y de modo necesario por la ley. Esto es particularmente cierto en las condiciones generales de los contratos. En cuanto a su justificación político-jurídica, la regulación legal de las condiciones generales se entiende por la generalidad de la doctrina como una exigencia de la cláusula de «Estado social» que viene a añadirse al Estado democrático liberal (5) Se trata de garantizar tanto una cierta libertad e igualdad real, y no sólo formal, de los ciudadanos cuando contratan, como asimismo la calidad de vida propia del Estado del bienestar, como se apuntó antes. Esta regulación legal restringe la vigencia en este campo del principio de autonomía de la voluntad y potencia la fuente legal como conformadora, junto con la fuente privada antes citada, del contenido de la relación contractual. Esta evolución lleva a que ya no corresponda a la fuente privada una competencia casi exclusiva para determinar el contenido del contrato y por tanto la reglamentación de las relaciones econó -micas entre las partes. Tal competencia es hoy compartida con la fuente legal, que establece una serie de contenidos necesarios del contrato - e incluso la obligación de contratar de una de las partes, como ocurre, por ejemplo, cuando se trata de empresas prestatarias de servicios públicos en régimen de concesión. Como dice Pietro BARCELLONA (6), «estructuralmente, el contrato se presenta como el resultado de una concurrencia de fuentes, de las que ninguna puede ser caracterizada como absolutamente prevalente. Y precisamente de ello derívase la idoneidad estructural del contrato para satisfacer, al mismo tiempo, inte -reses particulares e intereses sociales». En el campo de las condiciones generales, la fuente legal adquiere una especial trascendencia, pues la ley establece unos requisitos que han de cumplir las condiciones generales de los contratos, sancionando con la ineficacia a las condiciones generales que no se ajusten a este patrón legal. D) Evolución del tratamiento legal de las condiciones generales
- 5 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
¿Cómo se produjo esta evolución? La falta de una respuesta adecuada del ordenamiento jurídico al fenómeno de las condiciones generales de los contratos hizo que la doctrina se planteara la problemática de tales condiciones generales, al constatarse las consecuencias desfavorables que para los adherentes en particular traía consigo la aplicación en este campo de la teoría contractual tradicional, recogida en los textos legales de Derecho privado. Se inició un movimiento doctrinal que se vio traducido en una lenta evolución de la legislación, que empezó a fijar una serie de controles legales a las condiciones generales. Una primera fase de este control legal está representada por los artículos 1.341 y 1.342 del Código Civil italiano de 1942. Se declara que sólo son eficaces aquellas condiciones generales que impuestas por una de las partes, son conocidas por la otra o susceptible de serlo usando de la diligencia ordinaria, declarando ineficaces las llamadas; cláusulas vejatorias, tales como limitaciones de responsabilidad y el derecho a rescindir el contrato o a suspender su ejecución a favor del proponente, etc... siempre que no sean expre -samente suscritas por el adherente. De este modo, como indica Luis H. CLAVERIA GOSALBEZ (7), «la Ley protege o pretende proteger a la parte débil posibilitándole o facilitándole el conocimiento del contenido y del alcance de las cláusulas predispuestas especialmente de las que la Ley reputa más lesivas, implícita -mente, por tanto, reputadas válidas: lo que se obtiene mediante este sistema es, en todo caso, una mayor y mejor información de la víctima acerca de los abusos de que será objeto, sadismo jurídico que en modo alguno resulta compensado con la posibilidad real de discutir las cláusulas ... ». Constatada la clara insuficiencia de esa regulación, en una segunda fase se elaboran leyes en las que se protege al adherente no sólo informándole sobre las cláusulas predispuestas sino, sobre todo, exigiendo que las condiciones generales respondan a las exigencias de buena fe y justo equilibrio de las prestacio -nes, y estableciendo la ineficacia de determinados tipos de cláusulas que se consideran lesivas por ser contrarias a la buena fe o al equilibrio de las prestaciones, aunque el adherente las hubiese firmado cons -ciente e informadamente. En esta segunda fase, cabe destacar entre todas la Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschüftsbedingugen (AGB Gesetz), Ley alemana de 9 de diciembre de 1976, modelo de técnica legislativa en este campo, en la que un primer grupo de normas establece las exigencias para que las condiciones generales sean vinculantes, un segundo grupo de normas establecen qué condi -ciones son ineficaces, conteniendo una cláusula general y dos listas de supuestos concretos, una con las cláusulas nulas y otra con las anulables, y la última parte de la ley regula las cuestiones procedimentales, regulando la acción de cesación y revocación, la eficacia erga omnes de la sentencia judicial y estable -ciendo un Registro sobre procedimientos entablados y sentencias dictadas. E) Evolución de la doctrina y de la legislación en nuestro país En nuestro país, la doctrina se empezó a plantear desde hace tiempo el problema de la contratación en masa por medio de condiciones predispuestas por la parte fuerte. ROYO MARTINEZ (8) se planteaba ya los problemas básicos que conlleva este fenómeno: cuáles pueden ser los medios jurídicos para evitar o en su caso para reprimir los abusos a que pueden dar lugar la desproporción económica y la diferencia de preparación técnica existente entre las dos partes (defensa frente al abuso de monopolio o abuso de posi -ción dominante). Federico DE CASTRO (9) ya adelantaba algunas soluciones para los abusos a que el fenómeno daba lugar, como la nulidad de las cláusulas abusivas, adoptadas muy posteriormente por el legislador. Sin embargo, el legislador tardó mucho tiempo en trasladar a la legislación positiva lo que la doctrina venía elaborando desde hace tiempo. Ya con posterioridad a la Constitución de 1978, la Ley de 8 de octu -bre de 1980, del Contrato de Seguro, prohibe las cláusulas lesivas, si bien al no contener ninguna definición de lo que ha de entenderse por lesivo, la fórmula devino en la práctica de muy dudosa eficacia. Asimismo, establece una obligación de información al adherente siguiendo el modelo de sadismo jurídico, como decía
- 6 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
el profesor CLAVERIA GOSALBEZ, del Código Civil italiano de 1942. Y asimismo, establece en el párrafo 3º del artículo 3 un pretendido control de las condiciones generales de los contratos consistente en que la Administración pública habría de obligar a los aseguradores a modificar las condiciones generales cuya nulidad hubiera sido declarada por el Tribunal Supremo (no conozco que ello se haya producido en ninguna ocasión). Finalmente, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984 establece en su artículo 10 un control legal de las condiciones generales de los contratos, estableciendo, con una técnica legislativa que ha sido criticada por su carácter deficiente (10), una serie de requisitos que han de cumplir las condiciones generales de los contratos concertados con los consumidores y usuarios -básicamente claridad y sencillez, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones-, enumerando de forma no limitativa una. serie de supuestos en los que se entiende que no se cumplen dichos requisitos y estable -ciendo una sanción de nulidad para las condiciones que no se ajusten a los requisitos enunciados. La importancia de los preceptos de esta Ley ha sido puesta de relieve por el Tribunal Constitucional, que en su sentencia de 10 de febrero de 1992 dice que tales preceptos, «según lo dispuesto en los arts. 51.1 y 53.3 de la Constitución, no pueden ser considerados como meras declaraciones de buenos propó -sitos, sino como normas jurídicas cuyos mandatos deben informar la actuación judicial y pueden ser alegados por las partes en todo tipo de procesos». El legislador ha optado en nuestro país por una regulación de las condiciones generales de los contra -tos solamente cuando las mismas afectan a consumidores y usuarios. No ha llegado a ser enviado a las Cortes un Proyecto de Ley de Condiciones Generales de los Contratos, de ámbito general, aplicable también a los adherentes que no tengan la condición de consumidores. Un primer borrador de dicho Ante -proyecto fue ya elaborado en el año 1980, y se conocen una primera redacción de julio de 1983, una segunda de noviembre de 1987 y una tercera de noviembre de 1991, que llegó a ser incluso informada por el Consejo General del Poder Judicial, que al parecer duermen hoy el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de Justicia. Por ello, a la vista del estado de la legislación positiva, el análisis del tratamiento legal de las condiciones generales de los contratos ha de hacerse centrándose en aquellas que integran contratos de adhesión suscritos con consumidores y usuarios. F) Conclusión: la nulidad de las condiciones generales es una de las técnicas para controlar que las condiciones generales se adecuen a las exigencias legales de claridad, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones De todo lo expuesto resulta que la institución de la nulidad es una de las técnicas empleadas por el legislador en la regulación del fenómeno jurídico de las condiciones generales de los contratos. La ley regula unas determinadas exigencias que deben observar las condiciones generales, básicamente claridad, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones, y se establece la nulidad como sanción para el caso de que las condiciones generales no respeten estas exigencias legales. Dicha técnica responde a las finalidades buscadas por el legislador cuando regula dichas condiciones generales de los contratos. Estas finalidades son varias, pero responden a una idea primordial: no puede dejarse la regulación del contenido normativo del contrato de adhesión integrado de condiciones generales a la entera voluntad del predisponente, sin límite alguno a esta voluntad. Y ello tanto porque los contratos de adhesión suscritos con consumidores y usuarios, integrados por condiciones generales, afectan a la gran generalidad de los ciudadanos, como porque a través de tales contratos los ciudadanos satisfacen sus necesidades más elementales, adquiriendo los bienes y servicios de uso más general, algunos de ellos incluso de carácter esencial (alimentos, ropa, vivienda, etc.).
- 7 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
Es por ello que al interés individual que cada adherente tiene en el contrato, considerado aisladamente, trasciende un interés general o difuso: el interés de los ciudadanos en que la contratación de los bienes y servicios precisos para desarrollar su existencia en las; condiciones propias de una sociedad desarrollada, se realice en un plano de equilibrio que respete su libertad y su igualdad real, que esté presidida por la buena fe y que se le garantice una calidad de vida propia de un Estado desarrollado. La propia Constitución protege expresamente este interés difuso. Su artículo 5 1. 1 establece: «Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.» Varias son las líneas rectoras de la protección de este interés difuso, que se desprenden claramente del examen de los requisitos que el art. 10.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usua -rios establece para las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores y usuarios. En primer lugar, existe un interés en que el adquirente de bienes y servicios reciba una correcta infor -mación sobre el contenido del contrato, tanto sobre el bien o servicio que adquiere, como sobre el precio y las condiciones de su pago, y los demás aspectos esenciales o secundarios de la relación contractual. También existe un interés en proteger la buena fe como patrón de conducta contractual. El ordena -miento jurídico rechaza que el predisponente pueda aprovechar su situación de superioridad en la relación contractual para actuar con ausencia de buena fe. El ciudadano debe estar tranquilo en que podrá contra -tar los bienes y servicios sin tener que sortear continuas «trampas» contractuales, en las que se otorguen ventajas al predisponente o se impongan obligaciones al adherente que no sean razonablemente previsi -bles atendida la naturaleza del negocio, y que no le son fácilmente localizables por su general falta de formación jurídica. Lo contrario sería obligarle, cada vez que quiera contratar un bien o servicio, a realizar un recorrido general por todos los ofertantes de bienes y servicios no ya para encontrar la oferta más; ventajosa en cuanto a calidad y precio, sino incluso para encontrar aquel ofertante que ofreciera una regu -lación de la relación contractual respetuosa con los principios de buena fe contractual, lo que se considera a todas luces una carga injustificada. Se trata de proteger la seguridad del tráfico jurídico, tomada esta expresión desde un nuevo enfoque. Si hasta ahora con esta expresión se hacía referencia normalmente a la protección de ciertas instituciones que permitían a los operadores económicos la realización rápida y segura de sus intereses económicos -mediante la ejecución privilegiada de letras de cambio, pólizas de contratos mercantiles o escrituras públicas de préstamos hipotecarios, por poner sólo algunos ejemplos-, ahora se trata de que también quienes ocupan un lugar no privilegiado en estas relaciones económicas -por cuanto que no operan como intermediadores en la producción o suministro de bienes o servicios, obteniendo con ello un determinado beneficio, sino que simplemente adquieren tales bienes o servicios para satisfacer sus necesidades de consumo- puedan operar en el tráfico jurídico en la confianza de que sus legítimos intereses económicos no se verán defraudados por la suscripción de relaciones contractuales en las que no se respeten las exigencias de la buena fe. Y asimismo los contratos integrados por condiciones generales han de responder a un criterio de equi -librio de las prestaciones (11), siendo esencial en este punto evitar que la predisposición de condiciones generales provoque un desplazamiento de los riesgos del predisponente al adherente, otorgue injustifica -damente al predisponente facultades, o imponga obligaciones al adherente, apartándose de la regulación legal del contrato (12), evitando en suma la instauración de unas relaciones contractuales caracterizadas por la atribución al predisponente de una posición de poder jurídico superior al adherente (por ejemplo, mediante la atribución de la potestad de resolución o de modificación unilateral y arbitraria de la relación contractual si ésta es continuada, o por el otorgamiento de instrumentos jurídicos privilegiados, como la inversión de la carga de la prueba o la posibilidad de disponer de medios de prueba de eficacia plena).
- 8 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
La sanción de nulidad de las condiciones generales busca eliminar del contrato aquellas partes que no respetan las exigencias de claridad, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones y, por regla general, la pervivencia del resto del contrato, mediante el que el adherente-consumidor busca satisfacer una necesi -dad de consumo de un determinado bien o servicio. Este es el marco en el que ha de examinarse la concreta regulación de la nulidad de las condiciones generales de los contratos, atendiendo a la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico al regular esta institución. II. LA NULIDAD PARCIAL DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS REGULADA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10.4 DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS A) La solución de la nulidad parcial frente ala nulidad total del contrato Como expuse anteriormente, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una regulación general de las condiciones generales de los contratos, sino que solamente se han regulado tales condiciones generales cuando integran un contrato en el que ha sido parte como adherente un consumidor. El artículo 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usua -rios, establece en el primer párrafo de su número 2º el concepto legal de condiciones generales; en su nº 1 establece los requisitos que han de cumplir dichas condiciones generales, y en su nº 4 establece, como sanción legal al incumplimiento de tales requisitos, un peculiar régimen de ineficacia. Establece el citado art. 10-4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: «Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones o estipulaciones que incumplan los anteriores requisitos. No obstante, cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa de las posicio -nes de las partes en la relación contractual, será ineficaz el contrato mismo.» El párrafo 1º del precepto establece la nulidad parcial del contrato, en cuanto que limita la sanción de nulidad a las condiciones que no cumplan los requisitos legales establecidos en el art. 10. 1, mantenién -dose válido y eficaz el resto del contrato. Se trata de una solución que había sido propugnada ya por la doctrina (13) y que ha sido utilizada por la legislación comparada (14). Responde al aforismo clásico de «utile per inutile non vitiatur», y, según recuerda Jesús ALFARO AGUILA-REAL (15), esta figura de la nulidad parcial es la respuesta exigida por la finalidad de las normas protectoras de las partes débiles de las relaciones contractuales, como ocurre con el artículo 10.1 de la Ley del Contrato de Trabajo, cuando prevé que «si resultare nula sólo una parte del contrato de trabajo éste permanecerá válido en lo restante y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados a su legitimidad». Como apunta Federico DE CASTRO (16), el Código Civil no contiene una regla general admitiendo o regulando la nulidad parcial. En cambio, en casi todas sus instituciones pueden encontrarse casos en los que se imponga la validez parcial del negocio. Son muy numerosos los artículos en los que se establece que la nulidad de una determinada cláusula o parte del negocio no afectará a la validez del negocio jurídico, teniéndola por no escrita, o bien que declaradas nulas no hacen nulo el negocio («vitiatur sed non vitial»). Así ocurre en los artículos 641, 737, 767, 793, 794, 814, 865, 1.155, 1.260, 1.316, 1.317, 1.476, 1.608. En otros preceptos se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la prestación pactada exceda de los límites establecidos por la ley, sea en la cantidad (por ejemplo, arts. 636, 654, 817, 820, 1.795, 1.826) o en el
- 9 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
tiempo (arts. 400, 515, 1.508), y la ley, expresamente o según la interpretación de la doctrina, mantiene su validez, pero reduciendo la prestación conforme a lo establecido en la ley. Entiende Jesús ALFARO AGUILA-REAL (17) que la solución adoptada por el párrafo 1.2 del art. 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge la solución que ya había sido adoptada por el Tribunal Supremo, que había venido manteniendo la validez del contrato cuando se declaraba la ineficacia de alguna condición general, citando las sentencias de la Sala 1ª de 17 de abril de 1978, 20 de junio de 1985 y 5 de septiembre de 1985 (realmente sólo la primera de las sentencias citadas por este autor es anterior a la entrada en vigor de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). El primer párrafo del artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece como regla general la de la nulidad parcial del contrato. Son solamente las condiciones generales que incumplan los requisitos del artículo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (18) las que «serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas», conservándose el resto del contrato. DIEZ-PICAZO, coincidiendo en este punto con CLAVERIA GOSALBEZ (19), entiende que se trata de una «nulidad parcial coactiva», pues se mantiene la parcial eficacia del contrato aunque el predisponente no hubiera querido contratar sólo con las cláusulas que quedan en pie. Se aparta de lo que es regla gene -ral en las nulidades parciales, que se prevén en base a una supuesta «voluntad hipotética de las partes», es decir, porque se entiende que las partes habrían querido la pervivencia del resto del negocio pese a la nulidad de alguna de sus partes (20). Esta solución conservativa del resto del contrato, con carácter coactivo y no porque se presuma que las partes, y concretamente el predisponente, lo haya querido, está justificada por la finalidad protectora de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios a que responde la institución de la nulidad de las condi -ciones generales abusivas. El predisponente, en muchos casos, no habría celebrado el contrato si las cláusulas que determinaban una situación especialmente favorable fueran eliminadas del contrato, por lo que no puede invocarse su «voluntad hipotética» para mantener la subsistencia del contrato en la parte no afectada por la nulidad. Además, dado que el contrato ha sido concertado por el consumidor para adquirir un bien o servicio que precisa para el desenvolvimiento normal de su existencia, la nulidad total del contra -to, con la consiguiente obligación por su parte de restituir el bien suministrado, le provocaría un grave perjuicio. ALFARO AGUILA-REAL (21) afirma en este mismo sentido que «la razón de por qué la LCU (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) ordena el mantenimiento de la validez del resto del contrato cuando alguna o algunas condiciones generales son nulas, y no remite la cuestión a la volun -tad presumible de las partes se encuentra hoy suficientemente aclarada: se trata de evitar las consecuen -cias que la nulidad del contrato entero tendría para el adherente cuando es precisamente éste el sujeto para cuya protección se dieta la norma que provoca la nulidad». Y recuerda lo expresado en este sentido por la Exposición de Motivos de la Ley alemana de condiciones generales de los contratos, la AGB-Gesetz, que dice: «Se haría un flaco favor al adherente si cuando consiguiera que se declarase la nulidad de una cláusula que le perjudica injustamente, tuviera que contar que con ello, estaba poniendo en peligro la vali -dez de todo el contrato». Además, teniendo en cuenta que nos encontramos ante contratos cuya concreta redacción responde a la voluntad del predisponente, la búsqueda de la «voluntad hipotética de las partes» presentaría especiales problemas respecto del consumidor cuya voluntad ha quedado reducida a un simple acto de adhesión. Afirma al respecto ALFARO AGUILA-REAL, citando a la doctrina alemana (22), que «no cabe recurrir a la voluntad hipotética de las partes porque respecto a las condiciones generales no ha habido por parte del adherente una representación mental concreta del contenido de las mismas que le haya inducido a celebrar
- 10 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
el contrato». Pese a que aparentemente pudiera parecer lo contrario, la nulidad parcial no es un tipo de nulidad atenuada (por cuanto que no afecta a todo el contrato sino sólo a parte del mismo), sino una forma acen -tuada de la nulidad de pleno derecho, porque, aunque cuantitativamente se recorta en la extensión de sus efectos, consigue una mayor intensidad específica y propia: impide al gravado con la Ley sustitutiva el restablecimiento del «statu quo» anterior a la celebración del contrato y permite al protegido por la norma el logro de la finalidad que le llevó a contratar, aun en contra de la voluntad de la contraparte (23). B) Naturaleza jurídica de la nulidad parcial Aparte de lo ya apuntado acerca de la naturaleza de nulidad parcial y de su fundamento coactivo y no basado en la voluntad hipotética de las partes, se plantea el problema de la naturaleza jurídica de esta nulidad parcial. ¿Se trata de una nulidad radical, la Nichtigkeit pura y clásica, o de una simple anulabilidad, la Anferchtbarkeit? Examinando la dicción del precepto («serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas»), se observa que el legislador ha utilizado una expresión claramente significativa de que la sanción prevista para estas condiciones generales es la de nulidad radical. La significación de la expresión «nulidad de pleno derecho» es bastante pacífica entre la doctrina: se trata de la nulidad absoluta y radical. El legislador ha empleado expresiones de significado contundente, inequívoco, e incluso reiterativo (nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas), al igual que ha hecho en otras normas legales en las que ha querido dejar bien claro el carácter absoluto, radical y automático de la sanción de nulidad (como por ejemplo la expre -sión empleada por el art. 6º-1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuando dice «considerándose nula y sin valor ni efecto alguno»). Así lo entienden autores como CLAVERIA GOSALBEZ (24), DIEZPICAZO (25), GOMEZ LAPLAZA (26), etc. Miguel RUIZ MUÑOZ (27) justifica la naturaleza de nulidad radical y absoluta en base a que el carácter imperativo de esta nulidad parcial cumple una eficaz tutela de intereses generales y no sólo particulares, y además porque las normas sobre la materia no están pensadas exclusivamente para el caso concreto, sino que se va mucho más allá, se pretende reformar actitudes y malos modos jurídicos, entendiendo que se están protegiendo intereses generales desde el punto y hora que se crea un incentivo para que los predisponentes acomoden sus condiciones generales a los dictados de la norma, resaltando lo revelador en este sentido de la práctica alemana, en aplicación de la nulidad parcial prevista en el art. 6 de la Ley Alemana de Condiciones Generales de los Contratos, la AGB-Gesetz. C) Posibilidad de apreciar de oficio la nulidad radical de las cláusulas abusivas ¿Puede considerarse que la nulidad parcial de las condiciones generales prevista en el párrafo 1º artí -culo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios puede ser aplicada de oficio por el juez? La posibilidad de apreciación de oficio por el juez de la nulidad de ciertos actos jurídicos no es nueva, ni se plantea específicamente en el campo de las condiciones generales. El artículo 6.3º del Código Civil establece que «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno dere -cho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto en caso de contravención». Federico DE CASTRO (28) manifiesta sobre este particular: «Esta eficacia inmediata de la nulidad se manifiesta del modo más llamativo en el hecho de que los Tribunales de Justicia puedan apreciar "de oficio" la existencia de la nuli -dad; es decir, aunque la declaración de nulidad no haya sido pedida por ninguna de las partes contendien -
- 11 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
tes. Resultado a que se ha llegado, aunque para ello se haya tenido que superar el principio de justicia rogada, predominante en el procedimiento civil, y dejar de lado la exigencia de que la sentencia haya de ser congruente con la demanda (artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) -en este sentido opera también la regla "iura novit curia" -. Desviación del criterio general de la Ley Rituaria civil que se considera necesaria en obediencia a los principios generales de nuestro Derecho; porque (cita aquí a MANRESA) "sería inad -misible que el juez hubiera de ordenar por deficiencias o rebeldías de la parte demandada el cumplimiento de una obligación imposible, ¡lícita, manifiestamente inmoral o contraída por un niño"». José Luis LACRUZ BERDEJO (29) opina que «en nuestro Derecho las dos modalidades principales (de invalidez) son la nulidad y la anulabilidad, que por ser las únicas reguladas expresamente-aunque con las deficiencias que veremos - podemos considerar los "regímenes típicos" de la invalidez. Como criterio fundamental para su distinción sirve el del mecanismo a través del que se hace valer la invalidez: mientras que la nulidad de pleno derecho (también llamada radical, o absoluta) puede hacerla valer cualquier inte -resado, o incluso declararla de oficio el juez cuando consten en autos los hechos de que se deriva, la anulabilidad requiere que el sujeto señalado por la norma la invoque en el plazo predeterminado. Este sujeto legitimado puede también confirmar el contrato, si piensa que le conviene, con lo que el contrato se convalida y produce todos sus efectos. Este mecanismo de impugnación voluntaria por el interesado es el adecuado cuando la norma infringida tendía a su protección, es decir, a la protección de un interés privado individualizado; mientras que la nulidad de pleno derecho es más propia de las infracciones de normas de orden público o de interés colectivo». La jurisprudencia, invocando el antiguo aforismo de «quid nullum est, nullum producit effectum», ha admitido la posibilidad de declaración de oficio de la nulidad de estos actos contrarios a las normas prohibi -tivas o imperativas, cuando tal nulidad venga impuesta de modo terminante y específico en un precepto legal. La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1990, citando las sentencias de 26 de julio de 1986 y 17 de octubre de 1987, ha declarado que «... hay lugar a clasificar los actos contrarios a la Ley en tres distintos grupos: 1) Aquellos cuya nulidad se funda en un precepto específico y terminante de la ley que así lo imponga, siendo obvio que la nulidad ha de decretarse entonces, incluso de oficio ... ». Parece claro que en el caso que nos ocupa, el artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, norma que claramente puede calificarse como de Derecho imperativo y que persigue la protección de un interés colectivo o difuso, impone de modo terminante y específico la nulidad de las condiciones generales que no respeten las exigencias contenidas en el artículo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, básicamente de claridad y sencillez, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones. Y que siendo las condiciones generales que vulneran los requisitos del nº 1 del artículo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios actos jurídicos contrarios a una ley imperativa que prevé terminante y específico la nulidad como efecto del incumplimiento, es predicable la apreciación de oficio de tal nulidad. Pueden plantearse problemas en cuanto a la constitucionalidad de la apreciación de oficio de la nulidad de los actos jurídicos, y concretamente en este caso de las condiciones generales abusivas. Efectivamente, las exigencias de congruencia del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los principios de audiencia y contradicción tienen hoy en día trascendencia constitucional tras la consagración del derecho al proceso con todas las garantías que hace el artículo 24.2 de la Constitución. DIEZ-PICAZO es uno de los que plantea este problema, cuando afirma (30): «La doctrina y la jurisprudencia han entendido que los jueces pueden de oficio declarar la ineficacia del contrato, aunque ninguno de los litigantes lo haya alegado o discutido. El interés público que existe en la imposición de la sanción o, dicho en otras palabras, el necesario control social de la autonomía de la voluntad así lo impone. Esta tesis choca hoy con el derecho fundamental establecido en el art. 24 de la
- 12 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
Constitución, que, tal como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, significa que la sentencia debe recoger y decidir las pretensiones y excepciones, de las partes. La actuación de oficio puede suponer un grave recorte o limitación de los medios de defensa. Es concebible que el juez proponga de oficio la cues -tión de la validez y decida oír a las partes sobre ella, aunque esta solución no encuentre hoy una vía procesal clara.» Sin embargo, examinando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no veo tan claro lo afirmado por el profesor DIEZ-PICAZO sobre la inconstitucionalidad de la apreciación de oficio de esta nulidad. El Tribunal Constitucional ha sancionado que no causa indefensión la aplicación ope legis de las instituciones que el juez considere que son de carácter imperativo, las cuales no se encuentran sometidas a rogación de las partes. Por poner un ejemplo reciente, la STC 238/1993, de 12 de julio, declara en relación a una reso -lución judicial en la que se impusieron los intereses del 20% desde la fecha del siniestro, previstos en la Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 3/1989, sin que lo hubieran solicitado las partes: « ... el órgano judicial... ha estimado que éstos (los intereses del 20%) actúan ope legis y no se encuentran sometidos a la rogación de las partes. Siendo, pues, de aplicación por imperativo legal, en la consideración del órgano judicial, y siendo obligatorio el conocimiento de la Ley por parte de los órganos integrantes del poder judi -cial, ni hace falta pedir lo que la Ley manda, ni causa indefensión la resolución judicial que, pese a que nadie lo haya solicitado, contiene un pronunciamiento de esa naturaleza al no necesitar ser objeto de peti -ción los referidos intereses (STC 167/1985, FJ Único; AATC 572 y los 2/1986)». Entiendo que en estos casos, la única exigencia derivada del principio de congruencia es, como hacía constar LACRUZ BERDEJO en el pasaje transcrito, que consten en autos los hechos de que se deriva la nulidad radical. Lo cual ocurre en la generalidad de los casos, salvo que para apreciar la ausencia de buena fe o la falta de justo equilibrio de las prestaciones no resulte suficiente la exclusiva consideración de la redacción de la condición general, y sea preciso tener en cuenta otros hechos que no constan en autos, lo cual entiendo que es un supuesto excepcional, a la vista de la enumeración ejemplificativa contenida en el art. 10.1.c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Respecto a este problema de la congruencia, concluiría diciendo que cuando el juez desestima total o parcialmente la pretensión del empresario predisponente por apreciar de oficio la nulidad de una condición general, en aplicación del artículo 10.4 en relación al 10. 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no está incurriendo en el vicio de incongruencia prohibido en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y contrario a las exigencias de un proceso con todas las garantías que se deri -van del artículo 24.2 de la Constitución, por cuanto que ni está trayendo hechos nuevos al proceso, ni está estimando excepciones no planteadas. No trae hechos nuevos al proceso por cuanto que los hechos en que se basa su decisión ya están en él. La empresa predisponente ha ejercitado su acción contra el consumidor basándose en la existencia de un contrato en el que hay una determinada condición general, cuyo texto consta en la demanda o en el documento contractual aportado con la misma, de la que resultaría su derecho a obtener una determinada prestación del consumidor. Es precisamente el contenido de la condición general el hecho en el que el juez basa su decisión, y este hecho ha sido aportado al proceso por la empresa predisponente, que normal -mente es la parte actora. Y tampoco estima ninguna acción (en este caso excepción) que no haya sido planteada por las partes. Ello ocurriría si estimara una nulidad no radical, basada en una norma que protege solamente los intereses particulares de una parte, y que por tanto sólo puede ser declarada si es expresamente solicitada por la parte. Pero en este caso, no es preciso el planteamiento expreso de esta excepción, por cuanto que se trata de una nulidad radical, impuesta por una norma de Derecho imperativo que protege intereses gene -rales. Por tanto, cuando el juez desestima total o parcialmente la pretensión del empresario predisponente por
- 13 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
entender radicalmente nula la condición general en la que el empresario basaba, en todo o en parte, su pretensión, simplemente está aplicando a un hecho aportado por las partes al proceso una consecuencia exigida por una norma jurídica imperativa, que el juez puede aplicar en el proceso, aunque la misma no haya sido aludida por ninguna de las partes, en virtud del principio «iura novit curia», lo que resulta ajeno a las exigencias del principio de congruencia. Pese a que la apreciación de oficio de la nulidad de las condiciones generales abusivas es admitida sin problemas por la doctrina, bien porque consideran apreciable de oficio la nulidad radical y absoluta de los contratos en general (como ocurre con autores tan clásicos como DE CASTRO o MANRESA, citados algu -nas líneas más arriba), bien porque estiman la posibilidad de apreciación de oficio de la concreta nulidad parcial prevista en el primer párrafo del artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumido -res y Usuarios, como por ejemplo GOMEZ LAPLAZA (31), las veces que he planteado la posibilidad de apreciación de oficio de la nulidad radical de las condiciones generales abusivas me ha sorprendido la reacción tan negativa de algunos interlocutores. Digo que me ha sorprendido porque no estoy planteando nada nuevo ni original. Ya he hecho referen -cia a los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales que han venido aceptando sin problemas la posibili -dad de apreciar de oficio en ciertos casos la nulidad radical de los actos Jurídicos contrarios a las normas imperativas. Se consideraba normal, por ejemplo, que si en un contrato de arrendamiento urbano sometido al régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada por el Decreto 4.104/1964, de 24 de diciembre, existe una cláusula de renuncia a la prórroga forzosa, aunque el demandado esté en rebeldía, el juez no dé lugar al desahucio solicitado por apreciar de oficio la nulidad radical de dicha cláusula como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la referida Ley de Arrendamientos Urbanos. O, por poner un ejemplo más extremo, a ningún juez se le ocurriría estimar una reclamación por cumplimiento defectuoso basada en el comercio carnal, aunque el demandado o la demandada estuviera en rebeldía y no se hubiera excep -cionado la nulidad del contrato. ¿Qué problema hay entonces en considerar de oficio nulo y tener por no puesta en el contrato una condición general en la que, por ejemplo, se pretenda dar el valor de prueba tasada a las declaraciones escritas del predisponente (.32)? Si el demandado no plantea expresamente la nulidad de dicha condición general, ¿debo ignorar las normas de Derecho necesario que regulan la activi -dad probatoria y el valor de las pruebas y estar a lo que se prevé en dicha condición general, claramente abusiva en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1.c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, considerando probados los hechos de la demanda en virtud de la sola declaración escrita de la parte actora? La verdad, no me parece aceptable. Y en cuanto a lo improcedente de una actuación que no se atiene estrictamente al principio de rogación en un procedimiento civil, que es otro de los argumentos que se oponen a la tesis de la apreciación de oficio, ha de recordarse que este principio resulta atenuado cuando se trata de la aplicación de instituciones de Derecho necesario en virtud del principio iura novit curia, lo que ha sido reconocido no sólo por el Tribunal Supremo sino también por el Tribunal Constitucional a efectos de declarar la admisibilidad de esta tesis desde el punto de vista de su encaje con los principios que resultan del artículo 24.2 de la Constitución (por ejemplo, SSTC 167/1985, de 10 de diciembre, 238/1993, de 12 de julio). Los Tribunales están apre -ciando de oficio, por ejemplo, el litisconsorcio pasivo necesario; o la inadecuación de un procedimiento incluso cuando tal cuestión no haya sido suscitada por ninguna de las partes (33), sin que ello provoque extrañeza alguna, pese a que el procedimiento tiene una importancia instrumental, pues no es más que el cauce para debatir las cuestiones de fondo, y pese a que las partes no hayan cuestionado la idoneidad de ese cauce para discutir lo que de verdad importa, que es la cuestión de fondo. La tesis de la apreciación ex officio de la nulidad radical de tal condición general, superado el problema de la posible infracción del artículo 24.2 de la Constitución -bien porque se considere que no causa inde -
- 14 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
fensión la aplicación de oficio de las normas de Derecho imperativo en virtud del principio iura novit curia, bien porque el juez dé un trámite de audiencia a las partes para que puedan hacer alegaciones sobre la posible existencia de esa nulidad radical- entiendo que es, además, adecuada para la eficacia del principio constitucional de defensa de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios mediante «procedimientos eficaces» que impone a los poderes públicos, incluido por tanto el judicial, el art. 5 1.1 de la Constitución. Porque, aparte de todas las elaboraciones doctrinales sobre esta materia, no puede olvidarse cuál es la realidad en esta materia. En la mayoría de los litigios en los que entran en juego estas condiciones gene -rales, los consumidores se encuentran en rebeldía. Se trata de reclamaciones de cantidad-descubierto en una cuenta corriente bancaria, impago de parte de un préstamo, impago de la parte aplazada del precio de una vivienda, etc.- en los que efectivamente el consumidor es deudor de la parte actora; la existencia de una condición general lo único que suele suponer es un aumento indebido en la cuantía de esa deuda -porque se pretende incrementar el descubierto bancario con unas comisiones fijadas unilateral y arbitra -riamente por la entidad bancaria, o porque en la parte del precio pendiente de la vivienda pretenden incluirse los gastos de titulación que por su naturaleza corresponden al promotor -. El desconocimiento por parte del consumidor del carácter abusivo, y por tanto nulo, de determinadas condiciones generales, unido al hecho de que tiene conciencia de ser efectivamente deudor del predisponente, produce la rebeldía del demandado en el proceso. Pero es que incluso en el caso de que sea consciente de ese carácter abusivo, la declaración de nuli -dad (le la condición general sólo provocará una disminución de la cantidad reclamada, cuya cuantía en la mayoría de los casos no alcanza a cubrir los gastos que la personación en el litigio causan al consumidor. Todo esto, aparte de numerosas razones de orden cultural y psicológico que suelen provocar esta situación de rebeldía (34). Por todo ello entiendo que si bien esa falta de personación del consumidor en un determinado proce -dimiento judicial seguido en su contra supone que no podrá plantear excepciones, proponer prueba, etc., sin embargo el juez ha de utilizar los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para proteger los «legítimos ¡intereses económicos de los consumidores y usuarios» (por cuanto que se trata no de defender el concreto interés de la parte, sino el interés general o difuso del grupo social de los consu -midores y usuarios, que. la Constitución ha estimado digno de protección). No se trata, naturalmente, de adoptar una postura parcial en favor de una de las partes del proceso, sino de ejercer el papel institucional de protección de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios que le impone el art. 51-1º de la Constitución. Lo contrario implicaría que el poder judicial, como poder del Estado sometido al imperio de la ley y destinado a administrar justicia, dé cobijo a actuaciones contrarias a normas de Derecho necesario promulgadas para proteger un interés general que la propia Constitución - artículo 51.1- entiende digno de protección «mediante procedimientos eficaces». Y, además, teniendo en cuenta la realidad que puede apreciarse cotidianamente en los juzgados, sería reducir a la nada la eficacia de la legislación protectora de los consumidores y usuarios (eficacia que ya de por si está debilitada en la práctica, si atendemos al contenido de las condiciones generales más usuales). Personalmente, nunca he podido entender que existan leyes de mero adorno, sin trascendencia práctica alguna, y menos aún si tales leyes responden directamente a una previsión constitucional de protección de un interés general mediante «procedimientos eficaces». Distinto es que el uso de esta facultad anulatoria, sobre todo si se ejercita de oficio, haya de ser utili -zada con prudencia. Aunque la simple necesidad de hacer esta puntualización me parece un insulto a la inteligencia del interlocutor, es claro que la utilización de esta facultad no puede convertir al juez en una especie de justiciero que vaya imponiendo su caprichosa opinión, anulando injustificadamente las condi -
- 15 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
ciones generales que no le gusten o que le merezcan mala opinión (este tipo de interés es un robo, dos recibos impagados me parecen muy poco para resolver anticipadamente el préstamo de financiación, etc.). Pero es evidente que esta prudencia ha de caracterizar la actuación del juez no sólo en esta faceta, sino en toda su actividad profesional, y sobre todo si su actuación tiene algo de excepcional, como evidentemente ocurre aquí. D) Ambito de aplicación de la nulidad parcial Una vez sentado que las expresiones «cláusulas, condiciones o estipulaciones» empleadas en el artí -culo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios son, en lo que aquí interesan, perfectamente sinónimas, se plantea el problema de si la nulidad parcial ha de operar sobre una cláusula completa o si, por el contrario, puede operar sobre algunos extremos parciales de una determinada cláu -sula (35). En primer lugar, ha de precisarse que la expresión «cláusula» con la que va a operarse ha de ser entendida en un sentido material y no meramente formal. No se trata de cada una de las partes, numera -das o no, en que esté dividido el contenido del documento contractual, sino de cada una de las disposicio -nes, cada una de las «reglas de conducta», cada uno de los «preceptos negociales autónomos», cada uno de los contenidos de regulación de un contrato. En consecuencia, y siguiendo la fórmula utilizada por la jurisprudencia alemana, a efectos de aplicar la institución de la nulidad parcial, podemos considerar que estamos ante una cláusula cuando «el contenido de regulación material de una parte de unas condiciones generales es accesible a un control específico del contenido». Precisado este concepto, es preciso determinar si puede aceptarse que la nulidad afecte a partes aisladas de una cláusula, o si por el contrario ha de afectar a la totalidad de la cláusula abusiva. ALFARO AGUILA-REAL (36) rechaza la posibilidad de que pueda declararse la nulidad parcial de una cláusula. Entiende que con ello se estaría incurriendo en una incoherencia al definir el concepto de cláusula en un sentido sin extraer todas las consecuencias lógicas y prácticas del mismo en lo que hace al ámbito de la nulidad. Sin embargo, existe otro criterio conforme al cual podría limitarse el ámbito de la nulidad a una parte de la cláusula. Tal es el caso del llamado «blue pencil test», utilizado en el pasado por la jurisprudencia anglosajona, y también en algunas ocasiones por el Bundesgerichtshof, el Tribunal Supremo Federal Alemán. Este criterio, siguiendo a E. ROPPO (37), considera que «el contrato se considera divisible, y por ello, susceptible de ser "enforced in part" sólo si se halla formulado de tal manera que la parte nula pueda ser eliminada tachando con un bolígrafo azul algunas palabras del acuerdo mientras las restantes palabras queden de tal forma que constituyan en todo caso un contrato completo y válido». Un ejemplo del «blue pencil test» se encuentra en la sentencia de 28 de mayo de 1984 del Tribunal Supremo Federal Alemán. Una condición general establecía que «por la presente, la Caja de Ahorros recibe un mandato irrevocable para llevar a cabo a cargo del cliente las transferencias de fondos». El Tribunal Supremo Federal Alemán tachó únicamente la palabra «irrevocable». Algunos autores (38) criticaron esta decisión entendiendo que la cláusula no podía dividirse en dos, tina otorgando el mandato y otra que lo califica de irrevocable, afirmando que «el predisponente ha dispuesto una única regulación que el tribunal debe someter al control en su conjunto». En mi opinión, parece que la nulidad parcial del artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se refiere a la nulidad parcial del contrato mediante la declaración de nulidad de cláusulas abusivas, declaración que en principio habrá de afectar a toda la cláusula abusiva, eliminándola del contrato. Pero puede ocurrir que el carácter abusivo de una condición general resulte no de la condición general en su conjunto sino tan sólo de determinadas palabras o expresiones (39). Entiendo que en tal
- 16 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
caso es razonable que la declaración de nulidad se límite a la expresión o la frase en que se concreta la falta de buena fe o del justo equilibrio de las prestaciones, por conseguirse con ello una mayor conserva -ción de la función típica del contrato, en el sentido en que fue originariamente previsto, conjugándolo con las exigencias de buena fe y justo equilibrio de las prestaciones. Ello evita que tras la declaración de nulidad de una cláusula completa haya que recurrir a la integración del contrato para suplir el vacío dejado por la cláusula declarada nula en su totalidad. III LA RECOMPOSICIÓN O INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DECLARADO PARCIALMENTE NULO A) El salto de la nulidad parcial a la ineficacia total del contrato. Necesidad de interpretar y/o integrar el contrato Mientras el párrafo 1º del artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usua -rios opta por la nulidad parcial del contrato, en cuanto que limita la sanción de nulidad a las condiciones que no cumplan los requisitos legales establecidos en el art. 10. 1, manteniéndose válido y eficaz el resto del contrato, el párrafo 2.2 establece la ineficacia de todo el contrato en caso de que las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa de las posiciones de las partes en la relación contractual. Establece este segundo párrafo del precepto: «No obstante, cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa de las posi -ciones de las partes en la relación contractual, será ineficaz el contrato mismo.» Destaca la doctrina que ciertamente constituye una laguna importante del precepto el hecho de que la norma dé un salto de la nulidad parcial a la ineficacia total sin solución de continuidad. Pero también toda la doctrina (40) coincide en que ello no implica que una vez declarada la nulidad de aquellas condiciones generales que incumplan los requisitos exigidos por el artículo 10. 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se pase directamente a la aplicación de la ineficacia total prevista en el párrafo 2º del art. 10.4 si las condiciones generales subsistentes determinan una situación inequitativa. Antes de ello, ha de procederse en su caso a una integración o recomposición del contrato. Como dice RUIZ MUÑOZ (41), la conexión existente entre nulidad parcial e interpretación de los contratos exige necesariamente el recurso a determinados criterios objetivos que salven las lagunas autonormativas, crite -rios objetivos que vienen dados por la naturaleza y el objeto del contrato, como establece el art. 1.286 del Código Civil; por los usos y costumbres, art. 1.287 del Código Civil; por la interpretación equitativa, art. 1.289 del Código Civil, y por el principio de buena fe, arts. 1.258 del Código Civil y 57 del Código de Comercio. B) La interpretación integrativa o reconstructiva del contrato. Adecuación del contrato tal como ha quedado tras la declaración de nulidad de determinadas condiciones generales El primer paso, una vez amputadas del contrato las condiciones generales que contravienen el artículo 10. 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, consiste en realizar una inter -pretación dirigida a comprobar si el fin negocial puede cumplirse atendiendo a lo que resta de contrato. Se trata de lo que DE CASTRO llamaba la «interpretación en función reconstructiva» en la que se trata de investigar no ya la hipotética voluntad de las partes (que, como hemos visto en el Capítulo 11, apartado A),
- 17 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
no es relevante en la aplicación de la nulidad parcial del artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios], sino si el negocio cumple, del modo en que ha quedado tras la amputación de las cláusulas nulas, con su finalidad típica, acudiendo a la buena fe (arts. 1.258 del Código Civil y 10.1.c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) y a la mayor reciprocidad de intereses y justo equilibrio de las prestaciones (arts. 1.289-1º del Código Civil y 10.1.c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Puede ocurrir que de la declaración de nulidad de determinadas partes del contrato, de determinadas condiciones generales abusivas, resulte una regulación contractual adecuada para cumplir el fin típico del contrato. Es decir, que no sea preciso sustituir la cláusula declarada nula por ninguna otra regulación, pues el contrato «vale» tal como queda sin la cláusula ineficaz. Ello ocurre en supuestos como los siguientes: 1. En el caso de declararse la nulidad de una cláusula sorprendente, inesperada o insólita [cláusulas que modifican la prestación principal, que imponen obligaciones al adherente o atribuyen derechos al predisponente que no casan con la imagen que del contrato se había hecho legítimamente el adherente, o, como las ha definido el profesor Eduardo POLO (42), aquellas que puedan considerarse impropias en el contexto contractual y que sean perjudiciales para el adherente. Eliminada la cláusula, queda una regula -ción que no necesita ser completada. 2. Dentro del catálogo ejemplificativo de cláusulas abusivas contenidas en el artículo 10.1.c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, son varias las que no necesitan ser reemplaza -das por una regulación sustitutiva. Así ocurre con lo previsto en los apartados 1º in fine (cláusulas que facultan a la vendedora incrementar el precio aplazado del bien durante- la vigencia del contrato), 5º (incrementos de precio por servicios, accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales, susceptibles de ser aceptados o recha -zados en cada caso y expresados con la debida claridad y separación), 7º (repercusión sobre el consumi -dor de fallos, defectos o errores administrativos, bancarios o de domiciliación de pagos, que no le sean directamente imputables, así como el coste de los servicios que en su día y por un tiempo determinado ofrecieron gratuitamente) y 12º (obligada adquisición de bienes o mercancías complementarias o acceso -rios no solicitados). En estos casos, suprimida la cláusula abusiva, la parte de contrato que subsiste es suficiente y adecuada para cumplir el fin típico del contrato. C) Innecesariedad de sustitución de la cláusula nula por ser suficiente la valoración como equilibrada de la conducta del predisponente Existen ocasiones en las que el juez no ha de fijar exactamente la regulación contractual que haya de sustituir a la cláusula nula, pues es suficiente que realice un juicio ponderativo de la conducta de la parte predisponente, del que resulte la conformidad de dicha conducta con las exigencias de buena fe y justo equilibrio de las prestaciones. ALFARO AGUILA-REAL (43) pone algunos ejemplos muy ilustrativos, algunos sacados de la jurispru -dencia alemana. Por ejemplo, puede ocurrir que el predisponente se reserve un plazo excesivamente largo para aceptar una oferta contractual, pero en un determinado caso la aceptación se efectúa en un plazo corto y razonable. En el caso de que el asunto sea objeto de un litigio judicial en el que se cuestiona la validez de la cláusula previsora de dicho plazo, si el juez declara la nulidad de la cláusula no tiene por qué establecer con exactitud una regulación sustitutiva en la que se determine con precisión cual sería el plazo «justo» para aceptar la oferta contractual, pues basta que considere la corrección, desde el punto de vista de la buena fe, del plazo efectivamente utilizado por el predisponente en ese caso.
- 18 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
D) Insuficiencia de la parte del contrato subsistente. Recomposición del mismo. Aplicación de las normas legales desplazadas por la condición general abusiva Pero existen otros supuestos en que la nulidad de ciertas condiciones generales determinan un conte -nido subsistente del contrato que no es suficiente y necesita ser completado, sustituyendo la regulación contractual contenida en la cláusula nula por otra regulación. Es cuando se plantea la necesidad de realizar una operación de integración o recomposición del contrato. Esta operación ha de realizarse siguiendo las directrices que facilitan preceptos como los artículos 1.258 (consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley) y 1.289 del Código Civil (mayor reciprocidad de intereses o, utilizando la terminología de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, justo equili -brio de las prestaciones). En primer lugar, si la condición general declarada nula pretendía derogar el régimen legal previsto por normas de Derecho imperativo, o por normas de Derecho dispositivo (tanto las que regulan con carácter general las obligaciones y contratos, como las que regulan específicamente los diversos tipos contractua -les) que establecían una regulación equilibrada y que habían sido desplazadas sin justificación, la integra -ción o recomposición del contrato es relativamente sencilla. La regulación aplicable, en sustitución de la contenida en la condición general abusiva, será la de la norma derogada. Así por ejemplo, en el caso de inversión de la carga de la prueba (supuesto previsto como abusivo en el art. 10.1.c).8.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), la nulidad de esta condición general dará lugar a la aplicación de las normas legales que rigen la carga de la prueba (art. 1.214 del Código Civil y desarrollo jurisprudencial del mismo). En los supuestos de atribución al adherente de ciertos gastos de titulación que «por su naturaleza» correspondan al vendedor de primera vivienda, la nulidad de tal condición supone la aplicación de las normas legales y reglamentarias que regulan el pago de tales gastos, distribuyéndolos entre vendedor y comprador. Asimismo, en el caso de que se altere la distribución de riesgos propia de la regulación de Derecho dispositivo de determinados contratos (compraventa, arrendamiento, etc.), la nulidad de tales cláusulas implicará la aplicación de la regulación ole Derecho dispositivo. E) Integración del contrato mediante los usos y los criterios de buena fe y justo equilibrio de las presta -ciones En ocasiones, la regulación legal de determinados contratos es inexistente o insuficiente, o simplemente inadaptada por las diferencias existentes entre el tipo legal y el tipo usual del contrato. Numerosos contra -tos carecen de regulación legal específica (en el ámbito que afecta a los consumidores: contrato de tarjeta de crédito, abono a publicaciones periódicas, televisión codificada o por cable, teléfono, etc.). Asimismo, ocurre que la regulación legal de determinados contratos se refieren a una modalidad que no es la más usual en la práctica; tal ocurre, por ejemplo, con la compraventa civil, cuya regulación en el Código Civil está pensada para la compraventa de cosa específica, presuponiendo que se ha examinado la cosa y se ha aceptado tal como estaba. Se trata de una regulación propia de una época en la que no se había producido todavía la transformación de la producción artesanal a la producción industrial y en la que los objetos vendidos no tenían la complejidad técnica que en numerosas ocasiones tienen hoy en día y que afecta claramente a la posibilidad de comprobar en un determinado plazo el carácter defectuoso del objeto vendido.
- 19 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
En cuanto a los usos, existen contratos «clásicos» que sin embargo no fueron recogidos por los Códi -gos decimonónicos (entre ellos, por ejemplo, el de suministro). Ese carácter «clásico» del contrato lleva a que exista una regulación del mismo creada por la práctica y complementada por la doctrina y la jurispru -dencia, que puede suministrar la regulación supletoria de la condición general nula. Faltando incluso esos usos, el jaez ha de integrar el contrato acudiendo a los criterios de buena fe y justo equilibrio de las prestaciones, en lo que se ha venido a considerar como un supuesto de «desarrollo judicial del Derecho». Teniendo en cuenta la regulación general que de las obligaciones y contratos realizan las normas legales, aplicando analógicamente en su caso las normas legales en las que se aprecie una identidad de razón, analizando la naturaleza del concreto negocio jurídico y buscando cuál sea el correcto equilibrio de intereses en el mismo, conforme a la valoración que de tales intereses realiza el ordenamiento jurídico, el juez deberá buscar la regulación adecuada que sustituya a la condición general eliminada por su carácter abusivo. F) Las cláusulas sanatorias o de salvaguarda La doctrina observa con especial desconfianza las llamadas cláusulas sanatorias o de salvaguarda, es decir, aquellas que el predisponente incluye en el condicionado general para sustituir aquellas que puedan ser declaradas nulas por su carácter abusivo, negándole eficacia en la mayoría de los casos. Rodrigo BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (44) dice de ellas que «normalmente serán expresión de la mala fe del empresario al introducir determinadas condiciones generales, por lo que serán contrarias a los requisitos de buena fe del artículo 10. 1.c. Por ello, dichas cláusulas sanatorias no deben considerarse eficaces, sustituyendo la sanción de nulidad del artículo 10.4 de la Ley, salvo en los supuestos en que excepcionalmente se pueda demostrar como razonable la duda del empresario sobre la validez de deter -minadas condiciones generales, que le hayan inducido a complementar las condiciones generales impues -tas al consumidor con otras de carácter sanatorio y también impuesto al igual que las primeras. De lo contrario será un fraude del artículo 10.4». Parecidos recelos muestran GOMEZ LAPLAZA (45) y RUIZ MUÑOZ (46). ALFARO AGUILA-REAL (47) entiende que tales cláusulas «son nulas por contradecir la finalidad del control de contenido». IV. LA INEFICACIA TOTAL DEL CONTRATO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10.4 DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS A) La ineficacia total como regla excepcional Una vez declarada la nulidad de determinadas condiciones generales, y una vez realizada la labor interpretativa e integrativa del contrato que ha sido analizada en el anterior capítulo, es cuando entra en juego la previsión contenida en el párrafo 2º del art. 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consu -midores y Usuarios. Dice este precepto: «No obstante, cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa de las posi -ciones de las partes; en la relación contractual, será ineficaz el contrato mismo.» Este precepto, que fue introducido durante la tramitación parlamentaria del proyecto, tiene su origen en el parágrafo 6-3º de la AGB-Gesetz, que utiliza el criterio de la «dureza irrazonable» o «carga inexigible» (48) para delimitar los casos excepcionales en los que la consecuencia del control de las condiciones generales abusivas es la ineficacia total del contrato. La mayoría de la doctrina (49) ha criticado este precepto, al entender que pese a estar inspirado en el
- 20 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
precepto alemán, la redacción difiere notablemente, y no se habla de «dureza irrazonable» sino simple -mente «situación no equitativa», lo que supone una mayor facilidad de declarar la ineficacia total del contrato que la que resulta del precepto de la ley alemana. Además, al no precisarse que el carácter no equitativo lo sea en perjuicio del adherente, está facilitando que el propio predisponente, que ha provocado la situación al prerredactar condiciones generales que incumplen las exigencias del artículo 10. 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sea el que accione la ineficacia del contrato en caso de que se declare la nulidad parcial del mismo. Entienden por ello la mayoría de los autores que este carácter criticable del precepto ha de ser corre -gido mediante una interpretación restrictiva del mismo, reduciendo al máximo la posibilidad de que el predisponente pueda solicitar la declaración de ineficacia total del contrato, y ello en base a la interpreta -ción teleológica de dicho precepto, teniendo en cuenta la finalidad protectora de los consumidores y usua -rios que inspira la totalidad de la ley, promulgada en desarrollo del principio constitucional de protección de la salud, seguridad y legítimos intereses de los consumidores y usuarios. GOMEZ LAPLAZA (50) es de la opinión de que la valoración que ha de realizar el juez para decidir si la situación es no equitativa habrá de tener en cuenta, entre otros criterios, el de la previsibilidad de la inefi -cacia de las condiciones generales por parte del predisponente. Añade esta autora que «el viejo principio "nemo turpidinis..." o el de que nadie pueda alegar su propia torpeza, habrá de saltar a primer plano. Porque además, y como se ha puesto de relieve por CLAVERIA, los asesores jurídicos del empresario pueden, premeditadamente, estructurar el contenido contractual de tal forma que si alguna de las cláusulas abusivas es considerada nula se provoque automáticamente una situación no equitativa». Asimismo, resalta esta autora el contexto en el que se encuentra el precepto. Dice esta autora que «no hay que olvi -darse del contexto en que se sitúa: una Ley de protección de los consumidores precisamente porque el empresario ha predispuesto una serie de cláusulas abusivas o con otras connotaciones en que ahora no nos detenemos. Es cierto que esto no justificaría soluciones no equitativas en perjuicio del empresario. Pero sí medir mucho la aplicación de las que pudieran favorecerle». Sin embargo ALFARO AGUILA-REAL (51) es de la opinión contraria a la mayoría de la doctrina. Entiende que el precepto debe ser valorado positivamente, tanto en lo que se refiere a su existencia misma como en lo relativo al criterio aislado para determinar su supuesto de hecho. Es de la opinión de que la aplicación de este precepto ha de ser muy restrictiva, pues se refiere sólo a los supuestos excepcionales de situaciones inicuas. Pero, frente al resto de la doctrina, entiende que debe contradecirse la línea interpreta -tiva que considera que el ámbito de aplicación del precepto es más amplio, y no sólo referido a situaciones excepcionales, entendiendo dicho autor que el segundo párrafo del art. 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no es sustancialmente distinto al párrafo 6.3.º de la AGB-Gesetz. Entiende ALFARO que tanto la finalidad de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como el carácter de excepción a la regla de la nulidad parcial que tiene el párrafo 2º del artículo 10.4 impi -den extender más allá de los casos límites la consecuencia de ineficacia total prevista en dicho precepto. «La expresión "situación no equitativa" -dice este autor- significa situación contraria a la equidad, es decir, que sea contrario a la equidad considerar a cualquiera de las partes vinculada al contrato una vez realiza -dos el control y la integración del mismo. Obviamente, si la equidad no significa más que "Justicia natural" (GARCIA GOYENA), sólo será inequitativo seguir considerando vinculado al predisportente cuando ello le suponga un sacrificio desproporcionado o un perjuicio irrazonable, de modo que no hay en realidad dife -rencias sustanciales entre el art. 10.4-II LCU y el parágrafo 6.III AGB-G que utiliza el concepto de "dureza irrazonable" o "carga inexigible"». B) Naturaleza de la «ineficacia total» A diferencia del párrafo 1.º del artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores Ni
- 21 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
Usuarios, en que el legislador recurre a una categoría concreta de ineficacia, la nulidad de pleno derecho, en el segundo párrafo se utiliza el término genérico (le ineficacia: «... Será ineficaz el contrato mismo». Para averiguar qué tipo de ineficacia es la establecida en este segundo párrafo, dado el carácter gené -rico del término utilizado, habría que estar a la finalidad de la norma [habría que recordar en este punto lo afirmado por LACRUZ BERDEJO (52) respecto a que la nulidad de pleno derecho es propia de las infrac -ciones de normas de orden público o de interés colectivo]. Y en este sentido ha de decirse que la finalidad de este segundo párrafo no coincide con la del primero. Mientras que la nulidad parcial y de pleno derecho prevista en el párrafo 1.º para el supuesto de las cláusulas abusivas responde a la finalidad clara de proteger eficazmente los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios, evitando que los predisponentes puedan aprovecharse de condiciones generales abusivas o carentes de la necesaria buena fe, la ineficacia total del contrato puede darse cuando el contenido subsistente no sea equitativo para el consumidor pero también para el empresario predisponente. No hay, pues, una finalidad unívoca en este precepto. Y, en todo caso, no se está protegiendo necesariamente un interés general o difuso, sino que es posible que el precepto ampare solamente el interés de una parte en un determinado contrato. ALFARO AGUILA-REAL (53), tras descartar que estemos ante una nulidad de pleno derecho que requiera para su declaración la solicitud de la parte legitimada por el perjuicio inequitativo que se le infiere, y tras descartar también que se trate de una anulabilidad, se inclina por la tesis de la rescisión del artículo 1.290 y ss. del Código Civil. Su posición no es compartida por el resto de la doctrina (54). Miguel RUIZ MUÑOZ (55) entiende que ha de descartarse la naturaleza de nulidad absoluta de esta ineficacia total del párrafo 2.2 del art. 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y se pronuncia por la tesis de la anulabili -dad. Dice este autor que «los intereses particulares de las partes, que son los que en definitiva se preten -den tutelar..., resultan mucho mejor protegidos bajo el régimen jurídico de la anulabilidad; de no ser así, se podría llegar a soluciones justamente contrarias a los fines perseguidos con la nulidad total: a imponer ésta a pesar de la voluntad en contrario de las partes. Flaco favor prestaría el ordenamiento jurídico al consu -midor-adherente imponiendo una nulidad absoluta en contra de los deseos del propio predisponente; piénsese -por ejemplo- que el empresario en cuestión no esté interesado, en ese momento, por la declara -ción de nulidad total por la posible repercusión publicitaria negativa». V. LA INEFICACIA DE LAS CONDICIONES GENERALES EN LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION Como se ha expresado antes, son varios los Anteproyectos de Ley de Condiciones Generales de la Contratación que han salido a la luz Como se indicaba anteriormente, un primer borrador de dicho Ante -proyecto fue ya elaborado en el año 1980, y se conocen una primera redacción de julio de 1983, una segunda de noviembre de 1987 y una tercera de noviembre de 1991, que llegó a ser incluso informada por el Consejo General del Poder Judicial, pero ninguno de ellos ha llegado a convertirse en proyecto de ley remitido a las Cortes. Por ello, el análisis que se hará del tratamiento que en los mismos se contenía de la ineficacia de las condiciones generales será muy somero, habida cuenta del muy relativo valor de los mismos. El apartado 1º del artículo 7 del Anteproyecto de 1991 establece que «serán nulas de pleno derecho las cláusulas de condiciones generales que contradigan, en perjuicio del adherente, las exigencias de la buena fe». La sanción prevista es, pues, la de la nulidad de pleno derecho. En este aspecto concreto me parece más acertada la redacción del precepto que la de los anteriores anteproyectos, que hablaban simplemente
- 22 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
de «ineficacia», cuya significación es mucho más ambigua e inconcreta que la de «nulidad de pleno dere -cho». El apartado 2º establece una presunción de contradicción a la buena fe en el caso de que las cláusulas contradigan o se aparten injustificadamente «de los principios inspiradores de las normas legales aplicables al contrato o modifiquen los derechos y obligaciones inherentes a su naturaleza». La carga de la prueba de la justificación de la contradicción, apartamiento o contradicción recae sobre el predisponente. El apartado 3º establece la nulidad de las cláusulas que infrinjan el listado contenido en las disposicio -nes que le siguen, que contienen una serie de supuestos de cláusulas abusivas, semejante a las listas contenidas tanto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios española como en las leyes de legislaciones extranjeras (como es el caso de la AGB-Gesetz alemana). Este precepto es fundamental en cuanto al control legal del contenido de las condiciones generales de la contratación. Pues bien, en el último anteproyecto se ha dado un significativo paso atrás en relación a los anteriores anteproyectos y a la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El art. 8º, tanto de la primera como de la segunda redacción del Anteproyecto, contenía una redacción que nos parece mucho más acertada, salvo, como hemos dicho, en lo relativo a la utilización del término «nulidad de pleno derecho». Decía el art. 8.2 del Anteproyecto de 1987: «Las cláusulas de las condiciones generales serán ineficaces cuando perjudiquen, en contra de las exigencias de la buena fe, los intereses del contratante sometido a esas condiciones generales. Este perjuicio se presumirá cuando las cláusulas mencionadas atribuyan al que utiliza las condiciones generales una situación injustificada o desproporcionadamente ventajosa atendido el tipo contractual de que se trate o cuando el contenido de las cláusulas que regulan los derechos y obligaciones fundamentales de los contratantes pueda impedir que el contrato alcance el fin económico protegido por el ordenamiento jurídico.» Para el actual Anteproyecto, lo fundamental es la contradicción de las exigencias de la buena fe, con el añadido de que ello sea en perjuicio del adherente; por el contrario, en las anteriores redacciones lo fundamental era el perjuicio de los intereses del adherente, siempre que fuera en contra de las exigencias de la buena fe. El acento se ha desplazado, pues, de la protección de la parte débil al respeto a la buena fe. Se prescinde de la idea de equilibrio-que en la anterior redacción quedaba recogida en la expresión «situación injustificada o desproporcionadamente ventajosa»-, tanto en lo referente a las prestaciones como a la posición jurídica de las partes, que preside la redacción del art. 8 de los anteriores Anteproyec -tos, e incluso el art. 10-1-c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Asimismo, esta idea de equilibrio es la fundamental en la Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 16 de noviembre de 1976 como en la Propuesta de Directiva del Consejo de Europa sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (que posteriormente se ha convertido en la Directiva de 5 de abril de 1993). La: acentuación de la idea del equilibrio como base de la validez de las condiciones generales es más acorde con la naturaleza de las mismas, que justamente provoca la necesi -dad de una intervención legislativa de control de las mismas, a saber: tales condiciones son el resultado de la imposición del predisponente sobre el adherente, dada su posición de desigualdad real, y por tanto carecen del requisito esencial de la bilateralidad en el consentimiento que preside los contratos. La noción de la buena fe sería en todo caso accesoria, por cuanto que pueden darse situaciones objetivas de dese -quilibrio inadmisible en las que no se hubiera quebrantado las normas de la buena fe. Además, la remisión a los «principios inspiradores de las normas legales al contrato» presenta el obstáculo de que un gran número de contratos que se utilizan actualmente en el tráfico económico es atípico, careciendo, pues, de normas legales que específicamente los regulen. Incluso en el caso de los
- 23 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
contratos típicos, normalmente se hallan regulados en los Códigos Civil o de Comercio, cuya inadecuación tanto por su base político-jurídica como dogmática ha sido puesta de relieve en este trabajo. Y en cuanto a que «modifiquen los derechos y obligaciones inherentes a su naturaleza», en muchos casos puede tratarse de un criterio inaplicable por tratarse de contratos cuya naturaleza es objeto de discusión doctrinal -pién -sese por ejemplo en el contrato de leasing -o peor aún, que se confunda la naturaleza con los usos exis -tentes en la práctica jurídica, muchos de ellos determinados por la imposición a los adherentes de condi -ciones no admisibles por su falta de un mínimo equilibrio en la posición jurídica que resulta para las partes, Entiendo, pues, que era más adecuada la utilización de la redacción del art. 8.9 del Anteproyecto de 1987 salvo, insistimos, en lo relativo al término «ineficacia». El art. 25, relativo al régimen de la nulidad, es complementario del art. 7º. De acuerdo con el mismo, «la nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser invocada de acuerdo con las reglas genera -les». Si bien ya he comentado que existe una mejora respecto a la redacción de los anteproyectos anterio -res, cuyos arts. 8.º hablaban de «ineficacia», mientras que el actual art. 7.º habla de «nulidad de pleno derecho» y el art. 25 reitera que se trata de una «nulidad», entiendo que existe una cierta inconcreción al remitirse a unas «reglas generales», las de la ineficacia de los contratos y en particular la nulidad de -los mismos, respecto de las que la doctrina ha puesto de manifiesto reiteradamente lo absolutamente insufi -ciente de su regulación legal y la confusión conceptual y terminológica que existe en esta materia -por poner sólo un ejemplo, DIEZ-PICAZO inicia el capítulo relativo a la ineficacia del contrato, en sus «Funda -mentos del Derecho Civil Patrimonial», diciendo que «definir la ineficacia y situarla en el campo de los conceptos jurídicos constituye una tarea que no resulta nada fácil. Por lo pronto, la terminología usual no se encuentra fijada y es muchas veces equívoca. Se utilizan los conceptos de nulidad, anulación, validez, inva -lidez, rescisión, cte., a veces extrañamente entremezclados ... »-. El art. 26 del último anteproyecto prevé los efectos de la no incorporación y de la nulidad de las condi -ciones generales abusivas. Establece la subsistencia del contrato a pesar de la nulidad parcial del mismo o de la no incorporación de determinadas condiciones generales, integrándose la parte nula o no incorporada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.258 del Código Civil -los contratos obligan «no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley»-. El último párrafo prevé la nulidad total del contrato cuando la integración realizada conforme a lo previsto en los anteriores párrafos conduzca a resultados que difieran sustancialmente de los que se representaron las partes en el momento de celebrar el contrato. En el párrafo 2.º se contienen unas reglas expresas, que faltan en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para la integración del contrato afecto por la nulidad parcial de algunas de sus cláusulas. En el párrafo 3.º el anteproyecto desconoce las opiniones de la doctrina y apela al criterio de la «volun -tad hipotética de las partes» a la hora de determinar la subsistencia del contrato o su nulidad total. VI. LA NULIDAD DE LAS CONDICIONES GENERALES EN EL DERECHO COMUNITARIO La Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, contiene una regulación de las condiciones generales de los contratos, pero limitada, al igual que ocurre en nuestro Derecho interno, a los celebrados con consumidores y usuarios.
- 24 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
Dado que las Directivas son normas jurídicas comunitarias cuya finalidad primordial es la de conseguir la armonización de las legislaciones nacionales, no se contiene un régimen claro y definido sobre la sanción a aplicar a las condiciones abusivas. Estas son definidas en el artículo 3.1 de la Directiva, que establece: «Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato». lain Los criterios utilizados por la Directiva son los mismos que los empleados por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones. Lo relativo a la sanción prevista para las cláusulas abusivas se contiene en el artículo 6 de la Directiva, que establece: «Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.» La Directiva hace, pues, una previsión genérica de «no vinculación», pero deja a los derechos de los Estados miembros de la Unión Europea la modulación del concreto, régimen de ineficacia a aplicar a las cláusulas abusivas. Lo que sí queda claro es la previsión de un régimen de ineficacia parcial, afectante a las condiciones generales en que se observe el carácter abusivo, con subsistencia del resto del contrato «si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas». Entiendo que la regulación de la Directiva no añade ningún elemento relevante a la actual regulación contenida en la Ley, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por lo que la misma se ajusta a las exigencias de la Directiva, no siendo preciso un ulterior desarrollo legislativo para la transposi -ción de estos extremos de la Directiva. En todo caso, es de resaltar que la regulación de la Directiva tiene el carácter de «estándar mínimo» de protección a los consumidores, por cuanto que su artículo 8 prevé la posibilidad de existencia en los dere -chos internos de los Estados miembros de disposiciones más estrictas con el fin de garantizar al consumi -dor un mayor nivel de protección. NOTAS: (1) Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 4.1 edición, Madrid, 1993, págs. 426 y ss. (2) Obra citada, pág. 121 y ss. (3) José Ignacio FONT GALAN: «La protección de los consumidores en el Derecho Privado: del viejo Derecho de los comerciantes al nuevo Derecho de los Consumidores», en la obra Curso sobre el Nuevo Derecho del Consumidor, Instituto Nacional de Consumo, Madrid, noviembre de 1990. (4) «El control de las condiciones generales en Derecho comparado: panorama legislativo», en la Revista de Derecho Mercantil, 1980. (5) RUIZ MUÑOZ, La nulidad parcial del contrato y la defensa de los consu-midores, Valladolid, 1993, pág. 25; REICH, Mercado y derecho, traducción españo-la, Barcelona, 1985, pág. 175; FONT GALAN, Constitución económica y derecho de la competencia, Madrid, 1987, pág 115 y ss.; GARCIA PELAYO, Las transforma-ciones del Estado contemporáneo, Madrid, 1985, págs. 80 y ss.; JUAN ASENJO, La Constitu -ción económica española, Madrid, 1984, págs 100 y ss., 114 y ss.; ROJO Y FERNANDEZ-RIO, «Actividad económica pública y actividad económica privada en la Constitución económica española», en Revista de Derecho Mercantil, 1983, págs. 313 y ss.; QUINTELA GONÇALVES, La protección de los consumidores y usuarios y la Constitución española de 1978, Madrid, 1986, págs. 45 y ss.; GALGANO, «La democrazia del
- 25 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
consumatori», en Revista trimestralle di diritto e procedura civile, 1981, págs. 38 y ss.; CLAVERIA GOSALBEZ, «La predisposición del contenido contractual», Revista de Derecho Privado, 1979, pág. 687; GORDILLO CAÑAS, «La nulidad del contrato con precio ilegal», en Anuario de Derecho Civil, 1975, pág. 180; PICO, Teorías sobre el Estado del bienestar, Madrid, 1987, pág. 70; DE CASTRO, «Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la vo-luntad», en Anuario de Derecho Civil, 1982, pág. 1078; BERCOVITZ RODRI-GUEZ-CANO, A., «La protección de los consumidores, la Constitución española y el Derecho mercantil», en Lecturas sobre la Constitución Española, Madrid, 1978, tomo II, págs. 9 y ss.; GONDRA ROMERO, Derecho mercantil, Madrid, 1992, págs. 97 y ss. (6) Pietro BARCELLONA, «Un dilema falso: libertad o coacción», dentro de la obra de BARCELLONA, HART, MÜCKENBERGER, La formación del jurista, Cuadernos Civitas, Madrid, 1983. (7) «El control de las condiciones generales de los contratos», en la obra Curso sobre el Nuevo Dere -cho del Consumidor, Instituto Nacional del Consumo, Madrid, noviembre de 1990. (8) Anuario de Derecho Civil, 1949. (9) «Las condiciones generales de los contratos», Anuario de Derecho Civil de 1961. (10) La ley se hizo apresuradamente ante el escándalo que suponía la falta de re-gulación alguna sobre protección de la salud y seguridad de los consumidores cuando se produjo el llamado síndrome tóxico provocado por la venta para consumo humano de aceite de colza desnaturalizado para uso industrial. (11) El principio de equilibrio de las prestaciones podía encontrarse de modo aislado en algunos preceptos de los Códigos decimonónicos. Concretamente, el art. 1.289 del Código Civil aplica el criterio del equilibrio entre las prestaciones como criterio interpretativo para resolver las dudas y ambigüedades que los contratos suscitan. (12) Federico DE CASTRO, con referencia expresa a la tesis de la inderogabilidad parcial de las normas de Derecho dispositivo sostenida en la doctrina alemana por BRANDT, VON HIPPEL y STOLDT, afirma en «Las condiciones generales de los contratos», Anuario de Derecho Civil, 1961, pág. 335: «Las facultades u obligaciones que, aun no esenciales, derivan de la naturaleza de cada tipo de contrato tienen una peculiar relevancia, indicada ya por las referencias que a la naturaleza del contrato hace el Código. Lo que impide que puedan considerarse como reglas meramente supletorias aquellas en las que se establecen. La direc -ción doctrinal alemana últimamente referida afirma que el pacto o cláusula que se aparte del tipo legal y por el que se abandone alguna facultad u obligación, para que sea válido, habrá de estar justificada por alguna razón concluyente, estar su renuncia especialmente justificada o compensada. En el Derecho español está permitida la modificación de los tipos contractuales, cabe la exclusión de esta o aquella obligación propia del contrato, su aligeramiento o agravación: pero el abandono de facultades, acciones o excepciones sin justificación alguna, sin reciprocidad, contraprestación o especialidad del contrato (por ejemplo, venta a riesgo y ventura, rebaja de precios, de saldos, etc.) no es eficaz en cuanto implica una renuncia de la Ley». A esto añade Rodrigo BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO en «La defensa contractual del consumidor en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios», dentro de la obra Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores. Madrid, 1987, pág. 201, que «el punto de referencia habitual para reco -nocer la existencia de un desequilibrio excesivo es sin duda la regulación legal del contrato, en el caso de que la misma exista. Cuando no exista, evidentemente habrá que acudir a las normas generales de los contratos, a los con-tratos típicos similares y a lo normal y razonable dentro del mercado y a la vista de las circunstancias del caso». (13) Por ejemplo, DE CASTRO en «Las condiciones generales de los contratos», Anuario de Derecho Civil, 1961, págs. 337-338. (14) Así lo hace el parágrafo 6º de la Ley Alemana de Condiciones Generales de los Contratos, la Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschüftsbedingu-gen (AGB Gesetz), el artículo 35 de la Ley Francesa de 10 de enero de 1978, incluido en el capítulo IV, sobre protección de los consumidores
- 26 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
contra las cláusulas abusivas, el Decreto-Ley portugués 446/1985, de 25 de octubre, regulador de las condiciones generales de la contratación, en los artículos 8 y ss. (15) Las condiciones generales de la contratación, Madrid, 1991, pág. 342. (16) El negocio jurídico, reimpresión 1991, pág. 493. (17) Obra citada, pág. 344. (18) Los autores entienden que los requisitos a cuyo incumplimiento se refiere el artículo 10.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para anudar al mismo la consecuencia de la nulidad de la condición general son exclu-sivamente los de los apartados a) -claridad, sencillez y posibilidad de comprensión directa - y c) -buena fe y justo equilibrio de las prestaciones - del artículo 10.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En este sentido, por ejemplo, Luis Humberto CLAVERIA GONSALBEZ, al comentar el artículo 10.4.de la Ley General para la Defensa de los Consumi -dores y Usuarios dentro del libro colectivo Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumi -dores y Usuarios, coordinado por Rodrigo BERCOVITZ y Javier SALAS, Madrid, 1992, págs. 336 y ss. (19) Obra citada, pág. 356. (20) DELGADO ECHEVARRIA, en Elementos de Derecho Civil, de LACRUZ BERDEJO y otros, tomo II, volumen II, 2ª edición, Barcelona, 1987, págs. 373 y ss., habla de «ineficacia parcial con sustitución impera -tiva de cláusulas» y no de una «ine-ficacia parcial en atención a la voluntad de las partes», expresiones equivalentes a las que he utilizado. (21) Obra citada, pág. 341. (22) Obra citada, pág. 344, pie de página nº 28. (23) En este sentido se pronuncia GORDILLO CAÑAS, «La nulidad parcial del contrato con precio ilegal», Anuario de Derecho Civil, 1975, págs. 101 y ss. (24) Obra citada, págs 336 y ss. (25) Obra citada, págs 356 y ss. (26) «Ineficacia de las condiciones generales abusivas», en el cuaderno de derecho judicial sobre Contratos de adhesión y Derecho de los consumidores, Madrid, 1993. (27) La nulidad parcial del contrato y la defensa de los consumidores, Valladolid, 1993. (28) «El negocio jurídico», pág. 476. (29) Elementos de Derecho Civil, volumen II, tomo 2º, 2ª edición, José Mª Bosh Editor, S. A., Barcelona, 1987, pág. 350 y ss. (30) Obra citada, pág. 433 y ss. (3 1) Obra citada, pág. 95. (32) Tal ocurre por ejemplo en algunos contratos bancarios, en los que se pretende que hará prueba plena de la cantidad adeudada por el cliente la certificación emitida por un empleado de la entidad bancaria predisponente. (33) Hasta el punto de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado contra la utilización abusiva de tal facultad, limitando la posibilidad de apreciación «ex officio» de la inadecuación de procedimiento a los supuestos en que ello afecte a la competencia objetiva o funcional o cuando, por su carácter más restricti -vo, por referencia al juicio ordinario declarativo, ya sea por sumariedad, ya sea por especialidad, suponga para las partes una merma de garantías respecto del que debió seguirse, según se declara en la sentencia de 10 de octubre de 1991. (34) Sobre tal punto véase, por ejemplo, el artículo de José Luis LACRUZ BERDEJO El acceso de los consumidores a la Justicia en la Ley General para su defen-sa, en Estudios sobre consumo, nº extraordina -rio, noviembre 1987, pág. 109 y ss. (35) Esta cuestión es analizada detalladamente por ALFARO AGUILA-REAL en Las condiciones gene -rales de la contratación, Madrid, 1991, págs. 345 y ss.
- 27 -
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 35 / 1994 / Páginas 11-58El negocio jurídico. La ineficacia del contrato
(36) Obra citada, pág. 349, citando en su apoyo a autores alemanes como H. SCHMIDT, E. SCHMIDT, LINDACHER, WITTE, NEUMANN. (37) «Nullitá parziale del contrato e giudizio di buona fede», Riv. Dir. Civ., 1971, pág. 670. (38) H. SCHMIDT, BRANDNER, NEUMANN. (39) En el caso sometido al Tribunal Supremo Federal Alemán, el carácter abusivo derivaba de la pretensión de hacer el mandato «irrevocable». En otros casos puede resultar de determinadas frases sueltas, como por ejemplo cuando en un contrato de préstamo o crédito se prevé la posibilidad de que el banco pueda resolver anticipadamente el contrato «cuando, a juicio de la entidad bancaria, la solvencia del prestatario (o acreditado) disminuya gravemente». En este caso, el carácter abusivo resultaría de la expre -sión «a juicio de la entidad bancaria» en cuanto que permita basar la facultad resolutoria no en hechos objetivos sino en la mera apreciación arbitraria del predisponente. La cláusula, eliminada esa frase, sería perfectamente aceptable. (40) DUQUE, La protección de los derechos económicos y sociales en la Ley Ge-neral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Estudios sobre Consumo, nº 3, 1984; JORDANO FRAGA, La responsabi -lidad contractual, Madrid, 1987; LOPEZ SANCHEZ, Las condiciones generales de los contratos en el El derecho español, RGLJ, 198T CLAVERIA GOSALBEZ, Las condiciones generales de la contrata-ción: hacia un nuevo derecho del contrato, Academia Sevillana del Notariado, Madrid, 1988; LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho civil; ALFARO AGUILA-REAL, Las condiciones generales de la contratación, Madrid, 1991. (41) Obra citada. (42) «Protección del contratante débil y condiciones generales de los contratos», Madrid, 1990. (43) Obra citada, pág. 449. (44) «La defensa contractual del consumidor en la LCU», en el libro Estudios Jurídicos sobre protección de los consumidores, Madrid, 1987, pág. 203. (45) Obra citada, pág. 94. (46) Obra citada, págs. 292 y ss. (47) Obra citada, pág. 478. (48) El término «Unzumutbare Harte» utilizado por la AGB-Gesetz ha sido traducido del modo que he utilizado en el texto por ALFARO-AGUILA REAL. GARCIA AMIGO lo ha traducido como «carga no equitati -va», ALBIEZ-DOHRMANN-COLLADO («La Ley alemana para la regulación del derecho de las condiciones generales del contrato de 9 de diciembre de 1976», en la Revista de la Facultad de Derecho de Granada nº 1, 1983, pag. 126) como «daño desproporcionado», RUIZ MUÑOZ como «manifiesta desproporción» o «situación inexigible», etc. (49) Rodrigo BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, «La defensa contractual del consumidor o usuario en la LCU», en el libro Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, Madrid, 1987, pág. 202 y ss; Eduardo POLO, Protección del contratante débil y condiciones generales de los contratos, Madrid, 1990, pág. 117; Luis Humberto CLAVERIA GOSALBEZ, «El control de las condiciones generales de los contra -tos», Revista La Ley, 1989. (50) Obra citada, pág. 97. (51) Obra citada, págs. 453 y ss. (52) Obra citada. (53) Obra citada, págs. 457 y ss. (54) GOMEZ LAPLAZA, en la página 101 de la obra citada, razona su desacuerdo con la tesis de la rescisión. (55) Obra citada, pág. 280.
- 28 -