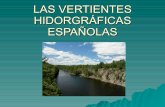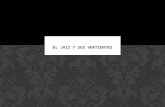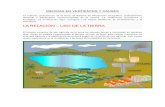cultura y vertientes
-
Upload
betzabeth-mayorga-hrdz -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of cultura y vertientes
-
No. 23, Ao XII, Vol. XII, Julio Diciembre 2004
GLOBALIZACIN, CULTURA, IDENTIDAD EN LAINTEGRACIN DEL GRAN CARIBE
Jorge Bracho
ResumenEn el presente trabajo se hacen un conjunto de consideraciones en tornoa los conceptos de cultura e identidad a la luz de la globalizacin. Delmismo modo, se presenta un breve esbozo de tentativas de integracinregional del Gran Caribe. Las conclusiones finales comprenden loscontenidos de una nueva identidad regional con vista a una integracinfutura.
Palabras clave: nacin, cultura, identidad, carcter nacional,globalizacin, modernidad.
SummaryPresently work is made a group of considerations around the cultureconcepts and identity by the light of the globalization. In the same way, abrief sketch is presented of tentative of regional integration of the GreatCaribbean. The final conclusions understand the contents of a newregional identity with view to a future integration.
Words key: nation, culture, identity, national character, globalization,modernity.
I-.
Son variados los autores que han intentado definir la vasta y complejaextensin territorial conocida con el nombre Caribe. Es este un espaciocuya denominacin comprende un invento del siglo XX, segn elhistoriador puertorriqueo Antonio Gaztambide (1996). Una de lascaractersticas de mayor altazor del Caribe es su heterogeneidad la queviene marcada por un desarrollo histrico complejo y donde convergendiversos matices lingsticos, grupos tnicos variados, tendencias religiosasdismiles y sistemas poltico econmicos distintos. El primer nombre queproporcionaron los conquistadores, siglo XVI, fue el de Antillas,denominacin que aparece en la Carta de Navegacin o Cantina de1502.
-
Jorge Bracho
Los colonizadores ingleses prefirieron la utilizacin de Caribbyislands, para referirse a sus posesiones ultramarinas, aunque en lostiempos actuales se utilice con preferencia el de West Indies. Por otraparte, los vocablos Islas Caribes, Canbales o Caribana y TierraCanibalorum indican la presencia del grupo aborigen Caribe en esteespacio insular.
No cabe duda, que los intentos por definir esta regin se relacionancon el colonialismo. Igualmente, las diferentes acepciones adoptadas eneste sentido se encuentran plagadas de una fuerte carga ideolgica. Eneste orden, las tentativas por definir el Caribe en tanto regin se remontana finales del siglo XIX, cuando los Estados Unidos de Norteamricaimponen el nombre The Caribbean region.
En los inicios coloniales se habl de Caribe ingls, francs, espaolu holands, de acuerdo con la potencia colonial que hubiese ocupadoeste espacio insular. Luego la referencia se comenz a hacer de acuerdocon la lengua que los colonizadores impusieron, a pesar de la existenciade lenguajes distintos a los de ellos impuesto. En los aos recientes se havenido hablando de Caribe Insular donde confluyen 28 entidadespolticamente distintas, sin embargo, en esta categora se incluyen lasGuyanas y Belice. A su vez, estos ltimos, junto con la Amrica Central,constituyen la Cuenca del Caribe. La regin circuncaribe incluye a todoslos territorios bordeados por el mar, mientras el Gran Caribe incorpora aVenezuela, Colombia y Mxico. Las ideas que siguen tratan de indagaren torno al desenvolvimiento de los conceptos de identidad, cultura yglobalizacin bajo esta ltima denominacin, Gran Caribe, porque ellaexpresa una forma de regionalizacin afn con los valores de laglobalizacin en los tiempos actuales.
II-.
Desde finales del siglo XVIII, por lo menos en lo que hoy se conoce conel nombre Amrica Latina, surgi la idea de la organizacin territorial delas provincias espaolas. Con las Reformas Borbnicas la diversidad,sobre todo en el espacio lingstico, cede cuando a los intereses religiososy apostlicos le suceden los civiles. La progresiva liberalizacin del
-
Identidad, Cultura y Globalizacin en la Integracin del Gran Caribe
comercio entre las mismas provincias americanas, y entre stas y Espaa,reforz el mercado comn hispnico. Las reformas administrativascoloniales para garantizar ese trfico ganaron peso, y de las necesidadeseconmicas y mercantiles aflor la comunidad lingstica y la preocupacinpor consolidarla.
El espaol como lengua no se constituy, desde inicios de lacolonizacin, conquista y evangelizacin ibricas, en la lengua fundamentalpara divulgar el evangelio entre los indgenas americanos, aunque si fuepropia de quienes detentaban el poder en las provincias, por tanto, fueminoritaria en trminos demogrficos. Se puede argir, entonces amnde las reformas dieciochescas, que la Espaa Catlica haba logradopercibir, antes del romanticismo alemn, la identidad colectiva y lasolidaridad natural que marca la lengua y el respeto que se le otorga paraun mejor gobierno de los pueblos.
Sin duda, una lectura retrospectiva de la lengua conduce de manerairreversible a la idea moderna de nacin. Idea que logra su granconsolidacin en el siglo XIX y que, an en la actualidad, revolotea en laconciencia de muchos. Aunque la lengua no define de modo absoluto a lanacin, la misma es considerada parte nodal de esta ltima.
Una idea, de amplio arraigo histrico, relaciona la lengua con lacultura de un espacio territorial definido. La cultura, a su vez, se asociacon la etnicidad. Uno de los principios sobre los que ha descansado lacorriente nacionalista se relaciona con la congruencia entre una unidadpoltica y una unidad tnica. En consecuencia, por ser la etnicidad unespectro definido fundamentalmente por rasgos culturales compartidos,es un imperativo que todos los miembros de la unidad poltica posean lamisma cultura, y que todos aquellos que posean una cultura comn vivandentro de la misma unidad poltica, es decir, una cultura, un Estado.
La nacin, as como el nacionalismo, la cultura nacional, el carcternacional, la identidad nacional, no han sido fruto de contingencias o simpleaccidente histrico. Se puede asegurar que estos conceptos surgieron decondiciones histricas profundas y generalizadas. Las races de aquellosconceptos se asocian con el modelo socio econmico que vio la luz en
-
Jorge Bracho
Occidente y propalado, de modo desigual, por el sistema mundo capitalista(Gellner;1998).
La idea de identidad nacional o, con mayor frecuencia, de carcternacional es habitual entre los escritores del siglo XVIII, como Montesquieuy Rousseau, entre otros. De acuerdo con el britnico Anthony Smith(1997), el francs Rousseau declar que la primera regla a la que sedebe adscribir todo ciudadano es la del carcter nacional, porque, segneste filsofo, todo pueblo tiene, o debe tener, su carcter. El tambinfilsofo, pero alemn, Herder difundi la tesis de que toda nacin tenasu genio particular, su propia manera de pensar, actuar y comunicarse,por lo que era preciso trabajar para redescubrir ese genio singular y esaidentidad peculiar all donde est oculta o se ha perdido. Desde estaperspectiva se impuso la importancia de redescubrir el yo colectivobajo el influjo de la filologa, la historia y la arqueologa, as como elimperativo por encontrar las races propias en un pasado tnico con loque se podra averiguar una identidad autntica bajo los estratos que sehan venido acumulando en el devenir.
Una herencia histrica, recogida en el siglo XIX, se relaciona conlos conceptos aludidos. Si en el decimonono, y gran parte del siglo XX, seha asumido la identidad nacional en tanto naturaleza, impronta o expresinesencialista de las naciones, en los ltimos aos se viene reconociendoque esta percepcin es poco idnea dentro de un sistema mundo enconstante interrelacin. En el siglo XIX se habl, discuti y escribi acercadel carcter nacional concepto con el cual se intentaba determinar laforma de ser de los pueblos.
Carcter nacional vendra a ser hoy los hbitos, costumbres,lenguaje, religin, mitos, que se creen nicos dentro de unidades polticasy tnicas denominadas Estados nacin. Con la denominacin carcternacional se pretendi caracterizar, dibujar y clasificar culturalmente a lasdistintas repblicas que comenzaron a emerger en el siglo XIX a la luzdel colonialismo.
-
Identidad, Cultura y Globalizacin en la Integracin del Gran Caribe
En este orden de ideas, es interesante cotejar cmo se ha logradoconformar la identidad nacional en el mundo Occidental. Primero, sehizo estableciendo definiciones legales que implicaban la membresa auna comunidad poltica y, por ende, la exclusin de los migrantes; luegose hizo con la exigencia de que todas las actividades estatales se hicieranen una sola lengua. Esto se ejecut con el apoyo a las academias de lalengua y el control de los diccionarios, de igual forma se llev a efectocon la imposicin a los grupos lingsticos diversos el uso de la lenguadominante, que en el caso de las ex colonias americanas fue la mismalengua de la metrpoli. La escuela y el ejrcito fueron las institucionespredilectas para cumplir el rol de unificadoras del pueblo, en ambas seenseaba la lengua, deberes cvicos y la lealtad nacionalista. Igualmente,una ltima forma que concitar la idea de identidad se relaciona con elracismo, porque con ste se unifica a expensas de las minoras al interiorde las naciones as como frente a los vecinos territoriales (Wallerstein;1998).
Las reflexiones acerca de la identidad en Amrica Latina llevan laimpronta de los orgenes, porque la marca distintiva de aqullas ha sido laobsesin por encontrar un fundamento primordial desde el cual puedairradiar la diferencia entre lo autntico y lo no autntico. El mestizaje,el arraigo a la tierra, la dependencia econmica, la etnicidad popular, elcomplejo de inferioridad, la autonoma de la nacin, ocupan un lugarprivilegiado en los discursos de identidad porque a partir de estascaracterizaciones se intenta demostrar la validez y veracidad de lonuestro. Es en trminos generales la bsqueda de una instancia originalen la cual los latinoamericanos puedan reconocerse a s mismos, comoocupantes de patrias con especificidades nicas.
Empero, hoy somos testigos de una suerte de identificacin colectivaen la globalizacin. Bajo el influjo de sta se viene produciendo un inusitadoefecto de identificacin colectiva en las sociedades modernas y practicadopor las generaciones ms jvenes. Aunque viven entre lo que se divulgacomo propio al interior de las naciones, tambin conviven con losmensajes publicitarios que dan la idea de homogenizacin. sta se constataen las formas de consumo televisivo, la vida en los grandes centros
-
Jorge Bracho
comerciales y el shopping donde jvenes de distintos estratos socialescomulgan, al igual que las experiencias a travs de la INTERNET, lamsica pop, la moda y la empata con el melodrama.
Amn de lo anteriormente descrito, se puede asegurar que lo quegira alrededor de la identidad y los referentes que le dan vida no seencuentran slo en las instituciones polticas, el Estado o la escuela, menosen las prcticas religiosas, el folclor o la lengua, sino en los bienessimblicos que se consumen a travs de medios electrnicos, lamundializacin de la vida urbana y la transnacionalizacin econmica.Vista as las cosas, la identidad no puede definirse por la pertenenciaexclusiva a una comunidad poltico cultural. Una definicin ms precisa,de acuerdo con Garca Canclini (1990), sera por la pertenencia a unacomunidad de consumidores que comparten gustos, deseos y pactos delectura respecto de ciertos objetos simblicos.
La forma de identidad que ha dado vida y vigor a la identidad nacionalconcit a que cada nacin se organizara en forma de Estado en aras dela independencia y la soberana. Sin embargo, las polticas estatales hanengendrado movimientos autonomistas en la que las minoras nacionalesoprimidas luchan por sus derechos. Al someter a las minoras a lacentralidad, el Estado nacional se coloca a s mismo en contradiccincon las premisas de autodeterminacin a las que el mismo ha apeladohistricamente. Una contradiccin anloga supone la conciencia histrica,en cuyo espectro se ha configurado la conciencia de una nacin. Parapoder dar forma y servir de pbulo a una identidad colectiva, el tejido dela vida lingstico cultural ha de ser hecho presente en unos trminoscapaces de fundar sentido mediante referentes que se creen comunes.
En todo caso la identidad, o su clasificacin, ofrece una serie decaractersticas que son las que le han dado vigor y donde resaltan: unterritorio histrico, o patria; recuerdos histricos y mitos comunes; unacultura de masas pblica y comn para todos; deberes y derechos igualespara todos los miembros de la comunidad nacional y una economaunificada que permita la movilidad territorial de sus miembros.
-
Identidad, Cultura y Globalizacin en la Integracin del Gran Caribe
III-.
Tal como lo seal lneas ms arriba, en los tiempos actuales losactores sociales comparten sus vidas con imperativos nacionales y lainfluencia de la mundializacin cultural. An hoy, en el seno de lo que elbrasileo Octavio Ianni (1998) ha llamado sociedad global o sociedadcivil mundial, lo que se conoce con el nombre de nacional y la tradicinsobreviven en la globalizacin. Esto se debe a que los actores socialescontinan naciendo en un pas o nacin, practicando su lengua, adquiriendosus costumbres, identificndose con sus smbolos y valores, apoyandosus selecciones deportivas, respetando su bandera y siendo convocadospara defender las fronteras de la patria y morir por la honra nacional.
La denominacin conceptual globalizacin, muy en boga hoy da,no la utilizo como parte de un nuevo proyecto colonial dirigido por agentesmulti o transnacionales. Aunque en su vertiente ideolgica sus mentoresla propagan como la panacea de todos los problemas que agobian elmundo de hoy. Creo que la globalizacin, como desenvolvimiento histrico,es el resultado, no definitivo sino en proceso de desarrollo, catico eimpredecible de la disolucin de los marcos normativos en donde loselementos constitutivos del Estado nacin jugaban un papelpreponderante.
Quizs el hecho de mayor impacto en el siglo XIX fue laconfiguracin de una economa global, la que ha venido penetrando demanera progresiva en los rincones ms recnditos del mundo, con unplexo ms denso de transacciones econmicas, comunicaciones ymovimientos de manufacturas, capitales y seres humanos que ha vinculado,de modo desigual, a los pases desarrollados entre s y con el resto depases con un grado menor de desarrollo.
La reproduccin ampliada de capital al ver impedimentos derealizacin dentro del marco tradicional de los Estados nacin, haconcitado el declive de stos y la necesidad de reformulacin. En AmricaLatina, por ejemplo, la reformulacin se ha ejecutado por la va de losprocesos de ajustes estructurales a los que le son inherentes la aperturade fronteras internas y externas. Por un lado, la reduccin de las esferas
-
Jorge Bracho
de incumbencia pblica, la reduccin del Estado y las privatizacionesvulneran las barreras de expansin del capital. Por otro, la aperturacomercial derrumba las barreras aduanales, desproteje la produccininterna y ofrece prerrogativas a la circulacin de capitalestransnacionales.
Ianni (1998) recuerda que la configuracin de la sociedad global,poco a poco, involucra los derechos humanos, el narcotrfico, el medioambiente, la deuda externa, salud, educacin, medios de comunicacin,organizaciones no gubernamentales de gnero o tnicas. El Estadonacional se ha debilitado porque sus propios gobiernos han perdidoinjerencia y poder decisorio en estos aspectos. Esta situacin puedeofrecer una imagen congruente con la existencia futura de un Estadosupranacional y el desmantelamiento de varios Estados nacin, tal comoparece suceder en gran parte del continente europeo.
Del mismo modo, con la globalizacin se han venido presentandola formacin de varios sistemas econmicos regionales, en los que laseconomas nacionales se integran a sistemas ms amplios. Laregionalizacin puede ser apreciada como un proceso que dentro de laglobalizacin recrea la nacin. Dentro del globalismo el nacionalismo seincomoda mientras el regionalismo se ve estimulado. Este ltimo aparececomo la solucin ms natural ante las aflicciones del nacionalismo. Elregionalismo incluye la formacin de sistemas econmicos queredisean e integran economas nacionales, preparndolas paralos impactos y exigencias a los cambios y los dinamismos delglobalismo. (Ianni;1998:86).
La regionalizacin en tanto integracin econmica es ante todo unproceso poltico. En el caso de Amrica Latina y el Caribe ha sucedidoen tres etapas cuyo horizonte se puede delimitar de la siguiente forma: 1-. De 1950 a 1980, 2-. La dcada de los ochenta; 3-. La que se inici enlos aos noventa y que an sigue su curso. Estas etapas han estadocondicionadas por el contexto internacional, de una parte, expresada enla acumulacin de capitales existente en los pases centrales y, por otra,
-
Identidad, Cultura y Globalizacin en la Integracin del Gran Caribe
expresada en la estructura de las economas latinoamericanas porquelas mismas han optado por un desarrollo por adaptacin. Adaptacin queno ha logrado cristalizar, lo que ha trado como consecuencia una fuertefriccin entre lo moderno y lo tradicional, profundas desigualdades sociales,la persistente exclusin de los modelos polticos y la pervivencia dedemocracias confiscadas.
Segn y como lo propone Guerra Borges (2002), desde 1945 lainversin y el comercio internacional crecieron con tasas elevadas, sinembargo, en la dcada de los sesenta se comenz a desarrollar un sistemainternacional discriminatorio hacia los pases en desarrollo. La integracinregional que priv en este perodo se le conoce como modelo de desarrollohacia adentro. Esto se debe a que en el perodo en cuestin predomin laidea de que la industrializacin era el ncleo dinamizador del desarrolloeconmico. Esta orientacin se vio reforzada por las teoras de la CEPALen las que se divulg la necesidad de la industrializacin como va paralograr el desarrollo econmico.
A la luz de esta percepcin se pens en la integracin regionalporque un mercado comn adems de mejorar el intercambio tradicionalde bienes primarios, permitira una industrializacin racional. La sustitucinde importaciones no se concibi en trminos aislados, sino como parte deun esfuerzo para reforzar el intercambio entre pases latinoamericanos.
La regionalizacin fue adquiriendo fisonoma mediante tratados conlos cuales se buscaba establecer una zona de libre comercio con laAsociacin Latinoamericana de Libre Comercio, uniones aduaneras enel Mercado Comn Centroamericano, el Grupo Andino y la Comunidaddel Caribe. Estas iniciativas se vieron truncadas, amn de loscondicionantes externos y por la misma conformacin estructural de laseconomas latinoamericanas lo que indujo, desde la dcada de los ochenta,a optar por el cambio de modelo de crecimiento a otro de desarrollohacia fuera (Guerra Borges; 2002).
En los ltimos aos se ha difundido que la dcada de los ochenta,para los latinoamericanos, fue una dcada perdida. Esta idea viene avalada
-
Jorge Bracho
por los efectos producidos no solamente por la crisis petrolera, sino porel efecto del peso de la deuda externa. Luego de 1986 el Fondo MonetarioInternacional y el Banco Mundial adoptaron una nueva modalidadcrediticia: los prstamos de ajuste estructural. El fin de estos ltimos fueel de adecuar las economas latinoamericanas al nuevo modo deacumulacin capitalista. En el corto plazo se estableci la necesidad dereducir el dficit fiscal y el gasto pblico, la aplicacin de una polticamonetaria antiinflacionaria, una tasa real de inters positiva y un tipo decambio real adecuado. A mediano plazo se estableci la necesidad deconvertir las exportaciones en el motor del crecimiento econmico,liberalizar el comercio exterior, promover al mximo el uso del mercadoy reducir el papel del Estado en la economa.
Latinoamrica, de acuerdo con lo expresado anteriormente, ingresaa la globalizacin, as como a una nueva etapa de regionalizacin, con unpesado lastre. Las evidencias estn a la vista porque Amrica Latinasigue transfiriendo hacia los pases desarrollados los recursos que bienpudiera utilizar para su prosperidad. Lo ms dramtico es que estatransferencia supera toda temporalidad pues los recursos transferidosson para el pago de una deuda externa impagable. En este orden, EmilioPantojas G. (2002) ha sealado que el proceso de diversificacinde exportaciones (en realidad sustitucin de exportaciones) creadopor el neoproteccionismo de los ochenta no produjo los resultadosdeseados y continuaron agravndose los problemas de deudaexterna, desempleo y pobreza.(P.7).
Los distintos acuerdos, anteriores a los noventa, se caracterizaronno slo por la bilateridad, tambin porque su orientacin comprendaestratos muy reducidos del espacio arancelario y no incluan plazos parasu ampliacin. Si se han de caracterizar los aos noventa es necesariorecordar el imperativo por alcanzar acuerdos de libre comercio. Sinembargo, la integracin no ha sido una prioridad para los paseslatinoamericanos, en parte porque para la gran mayora de stos sussocios comerciales se encuentran en Estados Unidos de Norteamrica yEuropa. Es por esto que las polticas econmicas que se disean se
-
Identidad, Cultura y Globalizacin en la Integracin del Gran Caribe
relacionan ms con factores ajenos a la integracin, independientementede lo malo o bueno que sean.
Por otro lado, la regionalizacin puede ser apreciada como unanecesidad de la globalizacin, aunque simultneamente sea un movimientode integracin de Estados nacin. Puede que sean las dos cosas a lavez. En cierta medida la regionalizacin puede ser una frmula parapreservar los intereses nacionales mediante la integracin, pero siemprebajo el manto de la globalizacin. sta indica, de igual forma, eldebilitamiento de los Estados nacin, porque al mismo tiempo que nose haban logrado resolver problemas inherentes a la cuestin nacional,en plena poca de la vigencia de los Estados nacin, surgen las mssorprendentes manifestaciones locales, raciales y nacionales. Estasmanifestaciones pueden ser vistas como algo indito bajo el influjo de laglobalizacin, por una parte, y, por otra, como expresin de problemashistricos no resueltos en el espacio de la cuestin nacional. Ejemploclaro de lo que vengo expresando se encuentra en el hecho del surgimientode una sociedad civil, la cual se expresa en Organizaciones NoGubernamentales (ONGs) transnacionales.
Este fenmeno seala ostensiblemente la dificultad que los Estados nacin han tenido para la resolucin de problemas de exclusin de lasminoras tnicas, sexuales y otros. Lo que Daniel Mato (1994) hadenominado identidades transnacionales tiene que ver no slo con laemergencia y protagonismo de distintas ONGs que buscan resolverproblemas que los propios Estados son incapaces de solucionar. Por otrolado, lo que se ha denominado sociedad civil internacional encuentraasociacin con la conjuncin de actores sociales a travs de ONGsms all de los fronteras nacionales.
El concepto identidad transnacional, segn y como lo propone Mato(1994) guarda estrecha relacin con la globalizacin. El autor en cuestinafirma que esta ltima no comprende slo procesos econmicos, tcnicosy tecnolgicos. La globalizacin ha estimulado, igualmente, la interrelacinde pueblos, una conciencia global, el reconocimiento de la diversidad y ladiferencia, as como el reconocimiento de distintas temporalidades dentro
-
Jorge Bracho
de espacios ms amplios que los histricos Estados nacionales. Mato(1994) ofrece varios ejemplos de procesos de identidad transnacional enLatinoamrica, tal como el peridico Orinoco Indgena y las revistasMs, Vista e Hispanic.
En este orden de ideas, lo que algunos estudiosos de las relacionesinternacionales denominan sociedad civil tiene que ver con la eclosinde diversas ONGs, cuyo norte es la de lograr acuerdos ms profundosde cooperacin e integracin caribea. Judith Wedderburm (1998), AntonioGaztambide y Jos Javier Coln (2003) advierten que el trmino sociedadcivil refiere asociaciones libres que funcionan con autonoma frente alos Estados nacionales. Estos mismos autores asientan que las relacionesinternacionales ya no son potestad slo de estos ltimos, tal como venasucediendo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Quienes hoy hanlogrado ocupar este haz de relaciones son las organizaciones tnicas, degnero, grupos de trabajadores y nacionales.
La tendencia de mayor peso entre las ONGs, segn y como lapercibe Andrs Serbn (2002), ha sido la promocin de una visinuniversalista y de voluntarismo nacionalista en torno de valoresuniversales que, con frecuencia, refleja las preocupaciones yaspiraciones de sectores de las sociedades industrializadas y nosiempre toma en cuenta las particularidades culturales de lassociedades del sur (P.72).
Esta aseveracin de Serbin pareciera obviar uno de los elementosde la sociedad global, como lo es el caso de las apreciacionestransnacionales hoy en boga. Como lo seal lneas arriba uno de losfenmenos de mayor alcance, dentro del espectro de la globalizacin, serelaciona con una visin de alcance universal y global de los problemasambientales, de gnero, tnicos, jurdicos, sociales y culturales, entre otros.Sin duda, esto indica un cambio de paradigma el cual seala unaapreciacin ms compleja del sistema mundo.
Por otro lado, la referencia a lo cultural y su importancia en laintegracin regional indican la comprensin de los problemas actualesbajo el manto de la globalizacin. Si en el siglo XIX y gran parte del XX
-
Identidad, Cultura y Globalizacin en la Integracin del Gran Caribe
el trmino cultura se asoci con normatividad y necesidad de imposicin,hoy ese lugar lo ocupa la identidad. La cultura en tanto representacin yreproduccin de bienes simblicos y no simblicos, es el sustento realde la identidad. La identidad es inherente a lo cultural porque hace usode ella al enaltecer ideas, valores, smbolos y representaciones cuyafinalidad ltima es la de lograr funcionalidad y cohesin social. Es ellaincluyente y excluyente a la vez porque lo que difunde como referenteidentitario no incluye todo ni a todos. En este sentido, creo pertinenterecordar lo que en la dcada del ochenta Manuel Moreno Fraginals (1999)enviaba como mensaje a artistas y cientfico sociales caribeos. Deacuerdo con este historiador cubano, stos deban tener como tareaprioritaria el estudio de las integraciones especficas y las formassimblicas comunes desarrolladas en el Caribe durante el proceso deconsolidacin de sus nuevas sociedades (P.171).
Lo que se maneja en tanto cultura no es, por tanto, imposicin, esvivencia amn de relaciones, hbitos y costumbres culturales establecidasen el devenir. Lo que seala el trmino identidad es el uso de estas ltimas,pero retomadas y configuradas por letrados, de ah que de tiempo entiempo sufra cambios y reestructuraciones, mxime en momentos decambio y sustitucin de elites en espacios de poder. Una nueva forma deasociacin regional que implique al Gran Caribe requiere de la retoma deexpresiones culturales de este espacio geogrfico, en la que todos losactores sociales se sientan representados. Intenciones existen, propuestastambin, aunque se requiere de mayores esfuerzos para superar los nichosterritoriales heredados del nacionalismo decimonnico y del veinte. Otrotanto corresponde con el papel condicionante de los Estados Unidos deNorteamrica y sus agentes al interior de las naciones, convertidos enbarreras de toda asociacin fuera del coloso del norte, as como por sufuerte indisposicin de establecer alianzas estratgicas con Latinoamricay el Caribe, porque intereses econmico fuertes lo impiden.
Quizs el drama mayor se encuentre ante el nacionalismo, tal comolo refiere Rafael Hernndez (2003), porque el mismo en vez de mostrarun declive, rebrota en forma cclica dentro del mundo global. Un modelo
-
Jorge Bracho
regional de integracin debe abogar por los cambios en los curricula deestudio en cada uno de los pases que pugnan por recrear nuevos espaciosregionales integrados, este podra ser el primer paso para superar losparroquialismos territoriales, al igual que las nuevas representacionespropugnadas a travs de las industrias culturales.
Empero, a partir de la dcada de los noventa de la pasada centuria,los actores polticos grancaribeos han buscado poner en prctica frmulaspolticas que coadyuven en la conformacin regional bajo procesosculturales anlogos. Amn de la conformacin de la Asociacin de losEstados del Caribe (AEC) han venido incrementando sus encuentros,cuya finalidad es la de lograr mayores vnculos entre los pases queconforman aqulla. Aunque no debe olvidarse la presencia constante delos Estados Unidos de Norteamrica puesto que el Caribe ha sido, parael coloso del norte, una ruta de trnsito por cuyas aguas circulan granparte de sus exportaciones e importaciones. Una poltica de integracindebe tomar en consideracin esta situacin y establecer frmulas quepermitan intercambios lo ms equidistantes posible.
Referencias Bibliogrficas
BRICEO RUIZ, Jos (S/F) El viejo y el nuevo regionalismo caribeo.Un anlisis comparado de la teora y la prctica de las experiencias deIntegracin de la Cuenca del Caribe. En: BRICEO R., J. (Compilador)Escenarios de integracin regional en las Amricas. Mrida.Universidad de Los Andes. Consejo de publicaciones. PP.159-189.
CASTRO GOMEZ, Santiago (1999) Fin de la modernidad nacional ytransformaciones de la cultura en tiempos de globalizacin. En: MARTNBARBERO, Jess; Fabio Lpez y Jaime E. Jaramillo (Editores) Culturay globalizacin. Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
GARCA CANCLINI, Nstor (1990) Culturas hbridas. Cmo entrary salir de la modernidad. Mxico. Grijalbo.
-
Identidad, Cultura y Globalizacin en la Integracin del Gran Caribe
GAZTAMBIDE GEIGEL, Antonio (1996) La invencin del Caribe enel siglo XX. Mxico. Revista Mexicana del Caribe. N 1. PP. 74-96.
GAZTAMBIDE GIGEL, Antonio y Jos Javier Coln (2003)Sociedad civil y cooperacin en el Gran Caribe: reflexiones tericas yapuntes sobre un proceso en curso. En: GAZTAMBIDE GIGEL,Antonio y Rafael Hernndez (Coordinadores; 2003) Cultura, sociedady cooperacin. Ensayos sobre la sociedad civil del Gran Caribe. PuertoRico. Centro de Investigacin y Desarrollo de la Cultura Cubana JuanMarinello/Grupo Inter-Civil del Proyecto Atlantea/Universidad de PuertoRico. PP. 109-121.
GELLNER, Ernst (1998) Nacionalismo. Madrid-Espaa. Taurus.
GUERRA-BORGES, Alfredo (2002) Globalizacin e integracinlatinoamericana. Mxico. Siglo XXI editores.
HERNNDEZ, RAFAEL (2003) Economas de la cultura o culturade la economa? Notas al margen de nuestras polticas culturales. En:GAZTAMBIDE, A. y Rafael Hernndez (Coordinadores; 2003) Cultura,sociedad y cooperacin. Ensayos sobre la sociedad civil del GranCaribe. Puerto Rico. Centro de Investigacin y Desarrollo de la CulturaCubana Juan Marinello/ Grupo Inter Civil del Proyecto Atlantea /Universidad de Puerto Rico. PP. 25-33.
IANNI, Octavio (1998) La sociedad global. Mxico. Siglo XXI editores.
IANNI, Octavio (1999) La era del globalismo. Mxico. Siglo XXIeditores.
MATO, Daniel (1994) Procesos de construccin de identidadestransnacionales en Amrica Latina en tiempos de globalizacin. En:MATO, Daniel (Coordinador ;1994) Teora y poltica de laconstruccin de identidades y diferencias en Amrica Latina y elCaribe. Caracas, UNESCO/Nueva Sociedad. PP. 231-261.
MORENO FRAGINALS, Manuel (1999) La historia como arma yotros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones. Barcelona Espaa. Crtica. (Biblioteca de Bolsillo, N 12). (Primera edicin: 1983).
-
PANTOJAS GARCA, Emilio (2002) El Caribe en el nuevo orden global:liberalizacin comercial y postindustrializain perifrica. En: GONZALEZNUEZ, Gerardo y Emilio Pantojas G. (Editores; 2002) El Caribe en laera de la globalizacin. Retos, transiciones y ajustes. Ro Piedras.Universidad de Puerto Rico y publicaciones puertorriqueas. PP. 1-32.
SERBIN, Andrs (2001) Globalifbicos Vs. Globalitarios. Fortalezas ydebilidades de una sociedad civil regional emergente. Caracas. NuevaSociedad. N 176. Noviembre diciembre. PP. 67-86.
SMITH, Anthony (1997) La identidad nacional. Madrid-Espaa.Tecnos.
SOLER TORRIJOS, Giancarlo (2002) A la sombra de los EstadosUnidos. Mxico. Siglo XXI editores / Gobierno del estado libre y asociadode Quintana Roo.
WALLERSTEIN; Immanuel (1998) Despus del liberalismo. Mxico.Siglo XXI editores.
WEDDERBURM, Judith (1998) Organisations and social actors in theregionalisation process. Kingston. Elements of Regional Integration:The Way Forward PP. 60-69.