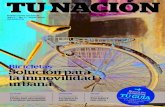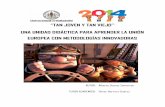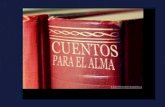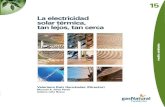Desarrollo - euv.cl · En varias oportunidades he tenido el agrado y la necesidad de escribir...
Transcript of Desarrollo - euv.cl · En varias oportunidades he tenido el agrado y la necesidad de escribir...
Desarrollocomercial y naviero
en los comienzos Del chile republicano
1811 ~ 1864
José Miguel Carrera Núñez
Ediciones Universitarias de ValparaísoPontificia Universidad Católica de Valparaíso
© José Miguel Carrera Núñez, 2017Registro de Propiedad Intelectual Nº 280.345
ISBN: 978-956-17-0724-5
Derechos ReservadosTirada: 500 ejemplares
Ediciones Universitarias de ValparaísoPontificia Universidad Católica de Valparaíso
Calle Doce de Febrero 21, ValparaísoFono (32) 227 3902
E.mail: [email protected]
Impresión Salesianos S.A.
HECHO EN CHILE
A la memoria de Sergio Arellano Baxmann,recordado amigo…
…y a Ximena, Carolina y Leonardo;gracias a su cariño todo esto ha sido posible.
“La historia es el cuento de nunca acabar,siempre está haciéndose, superándose.Su destino no es otro que el de todas las ciencias humanas.No creo, por lo tanto, que los libros de historia que escribimossean válidos durante decenios y decenios. No hay ningún libro escrito de una vez por todas”.
Fernand Braudel
9
Índice
PRóLOgO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
INTRODUCCIóN
1. De la historiografía tradicional a la Nueva Historia . . . . . . . . . . . .19
2. Área de estudio: Chile y sus primeras normas mercantilesen los albores de la República: 1811 – 1864 . . . . . . . . . . . . . . . . .21
3. Problemática y propósitos de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
4. Estructura e Hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
5. Fuentes y cotejo bibliográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
6. Dos aclaraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 CAPíTULO IEntre el peso de la tradición y la refundación del Estado-Nación
1. El marco geográfico y social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
2. El pensamiento ilustrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
3. La crisis colonial y los difíciles inicios de vida independiente . . . . . . . .37
4. Movimiento naviero y el peso de la tradición . . . . . . . . . . . . . . . .43
5. Organización administrativa del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
6. El Decreto de Libre Comercio de 1811:¿mercantilista, proteccionista o liberal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
10
José Miguel Carrera Núñez
7. Otros ejemplos de legislación económica . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
8. gobierno de O’Higgins: Marina Mercante e inserción internacional . . . .56
CAPíTULO IIComerciantes ingleses, desarrollo naviero y legislación económica enValparaíso durante la organización de la República
1. Comercio de cabotaje y creación de los almacenes francos . . . . . . . . .61
2. Desarrollo de Valparaíso y el aporte de los comerciantes ingleses . . . . . .63
3. Estadísticas navieras y entradas aduaneras . . . . . . . . . . . . . . . . .74 CAPíTULO IIILegislación proteccionista y normas liberales: entre proyectos y realidades
1. El apogeo del proteccionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
2. La década de 1840 y el derrumbe del proteccionismo . . . . . . . . . . .97
3. Una coyuntura externa facilita el fin del proteccionismo . . . . . . . . . 102
4. Antecedentes del pensamiento liberal en Chile . . . . . . . . . . . . . . 109
5. Normas y movimiento naviero a mediados del siglo XIX . . . . . . . . . 111
CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
EPíLOgO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ANEXO DOCUMENTAL
1. Decreto de Libertad de Comercio (21 de Febrero de 1811) . . . . . . . 131
2. Ley de Navegación de 1836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3. Normas legales relacionadas con actividades económicas promulgadas en Chile desde 1811 a 1864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
FUENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
BIBLIOgRAFíA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
11
Desarrollo comercial y naviero en los comienzos del Chile republicano: 1811 – 1864
íNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1: Ejemplos de legislatura económica entre 1811 y 1823 . . . . . . . . . . . 55
Tabla N° 2: Disposiciones legales sobre los almacenes fiscales de Valparaíso hacia mediados del siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tabla N° 3: Valor total de las exportaciones británicas a Chile durante 1817 – 1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tabla N° 4: Legislación para erigir un muelle en Valparaíso (mediados del siglo XIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Tabla N° 5: Recalada de naves en Valparaíso entre 1810 y 1820 . . . . . . . . . . . . 75
Tabla N° 6: Nacionalidad de los navíos arribados a Valparaíso entre 1810 y 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tabla N° 7: Entradas aduaneras entre 1817 y 1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tabla N° 8: Exportación de trigo y harina hacia el mercado californiano entre 1848 y 1855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tabla N° 9: Exportación de trigo y harina hacia el mercado australiano entre 1853 y 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Tabla N° 10: Número de naves y tonelaje de la Marina Mercante Nacional a mediados del siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
13
Prólogo
El autor, el texto y la permanente necesidad de re-visitar la historia:políticas fiscales y comercio marítimo en la primera mitad del siglo XIX
Encuentro con el autor; palabras necesarias
Un profesor, léase bien, un profesor, no un académico ni investigador, que ha entregado parte importante de su vida a la docencia de educación media, a
la historia y a sus alumnos, hace algunos años quiso realizar un esfuerzo extra a sus actividades profesionales e incluso, cuando ya comenzaba a visualizar su retiro de las aulas, emprender una nueva aventura intelectual que satisficiera sus inquietudes, sus siempre permanentes deseos de conocer más y, al mismo tiempo, contribuir con nue-vos materiales (llámese textos) que permitieran a los estudiantes contar con renovados relatos de la historia, sin que por ello estos perdieran sus fundamentos metodológicos ni les sacaran del campo de la historiografía. José Miguel Carrera decidió realizar el Programa de Magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y escribir una Tesis que ahora se convierte en libro.
En varias oportunidades he tenido el agrado y la necesidad de escribir respecto a la tan importante tarea de los profesores, hoy en día tan faltos de un reconocimiento sincero, profundo y urgente tanto de la sociedad, en general, como de las autoridades educacionales y de los apoderados, en específico, y por ello, cuando ha sido oportuno, he valorado públicamente la labor del profesor que enseñó a leer a uno de mis hijos o, recordando a mis propios profesores de enseñanza básica y media, reconociendo que una parte importante de mi generación debe mucho no al Estado ni a la gratuidad de la educación pública, sino simplemente a ese maestro que ocupando SU lugar en la sala de clases asumió en plenitud su tarea de entregarnos formación con energía, seriedad, autoridad, pero al mismo tiempo con muestras de preocupación, responsa-bilidad e incluso de cariño. Por ello, siempre ha sido mi preocupación manifestarles mis permanentes aprecios y mis palabras de agradecimiento. Siempre he recordado
14
José Miguel Carrera Núñez
con gratitud a mis maestros de los primeros años y de la juventud liceana y al encon-trarme con José Miguel Carrera en mis cursos de postgrado en la Universidad, no lo sentí como un estudiante más, sino como la proyección de ese modelo de profesor que yo había conocido tantos años atrás. Lo reconocí y valoré como uno más de esos profesores que tanto necesitamos en la actualidad: leal, comprometido, disfrutando del quehacer docente, preocupado de sus estudiantes, mirando hacia adelante.
Bajo estas consideraciones, en primer lugar, es que me es muy grato escribir este prólogo a su libro. No menos importante, por supuesto, lo hago también porque conozco el serio esfuerzo intelectual desarrollado y por los objetivos de un trabajo tan bien logrado.
¿Es Chile un país marítimo? ¿Ha existido o existe una preocupación como país y para el desarrollo del país, y no solo de sectores empresariales, por la larga y extensa franja de océano que nos acompaña de norte a sur del territorio? José Miguel Carrera pensó en estas y otras tantas interrogantes y decidió escribir una Tesis y ahora este libro, a propósito de esta, en que recorre los orígenes del desarrollo comercial y naviero en los inicios del Chile republicano. Por supuesto, su lectura nos permite reflexionar al respecto y contribuir a importantes situaciones de contexto.
Encuentro con el texto: consideraciones y temas siempre vigentes
Lo que llamamos historia propia del mar, historia marítima, tiene que ver, preci-samente, con la historia del sector importador-exportador de nuestra economía, la forma cómo este país ha desarrollado una historia de inserción en las diferentes rela-ciones comerciales seguidas y experimentadas en la economía mundo del siglo XVIII, en la economía atlántica más desarrollada en el siglo XIX, o incluso de las nuevas orientaciones de los mercados mundiales actuales que ya no miran hacia el Atlántico, sino hacia el Pacífico lejano. Alguna idea acerca de la totalidad de este océano que descarga sus olas en nuestras costas, no la poseemos aún. Allí los historiadores esca-sean, salvo en que nos hemos conformados por quedarnos fundamentalmente con una historia episódica, recordando algunos aconteceres, pero sin encontrar ni definir ni caracterizar cuál sería en definitiva la identidad del Pacífico y cómo cabemos los chilenos en esa identidad que no debiera ser ajena, sino que también propia.
De esta manera, no se puede negar que hubo efectivamente diversos intentos para pensar el país desde diversas perspectivas, pero en cada época y en cada momento, desde el Estado, se avanzó más en tratar de simplificar las dificultades existentes que en la materialización de proyectos que, aún cuando necesarios, en muchos casos pare-cían verdaderas utopías. Las realidades para nuestros países, y para Chile en particular, junto a las necesidades del crecimiento económico nunca terminaron evaluando las
15
Desarrollo comercial y naviero en los comienzos del Chile republicano: 1811 – 1864
ventajas hacia el interior, sino que siempre buscándolas desde el exterior. Por eso, las discusiones entre proteccionismo y liberalismo fueron en realidad discusiones inte-lectuales, porque en la práctica siempre se marchó hacia el liberalismo y porque en la tendencia siempre primó el puerto sobre el interior, no solo en Chile, también en Argentina (las provincias contra Buenos Aires) o en el Perú (los extremos norte, más desarrollado industrialmente y el sur menos desarrollado, ambos contra Lima-Cal-lao). ¿Por qué? Porque era y es el puerto el que permite, a partir de su esencial acti-vidad, comunicar la economía interior con la economía exterior, y eso significa una política que fundamentalmente se exterioriza en políticas aduaneras y más precisa-mente en legislación arancelaria. En todo caso, analizando retrospectivamente, junto con apreciar los adelantos logrados, deben visualizarse igualmente cuáles fueron los límites impuestos o autoimpuestos que fueron imposibles de superar. Estos son dos problemas centrales o columnas vertebrales de este libro, con interesantes aportes y actualizaciones a partir del registro de algunas fuentes conocidas, pero poco utilizadas.
En esas miradas hubo también muchísimo pensamiento respecto a la formación y necesidad de una marina mercante nacional. Ya en el siglo XVIII, especialmente du-rante la segunda mitad de dicha centuria, hubo una permanente disputa entre los productores chilenos y los comerciantes santiaguinos con los productores de Lima y sus alrededores y los navieros del Callao. Estos últimos imponían las reglas y los términos del intercambio y los comerciantes santiaguinos se quejaron permanente y amargamente de tener que aceptarlas simplemente porque no tenían los medios necesarios para competir en los mismos términos1.
Parte de los problemas permanecieron durante el siglo XIX. Los avances fueron, en momentos, significativos, pero siempre lentos e incompletos. El problema tuvo que ver con capitales, inversiones, pero también con el cómo transformar aquello en algo que no solamente sirviera de intermediario entre el interior y el exterior, sino que ade-más permitiera efectivamente que el conjunto de los mundos interiores y exteriores estuviesen desarrollándose a ritmos al menos similares. Hubo ley de cabotaje nacio-nal, con exclusividad para embarcaciones chilenas, que no existían, y durante los años 1820 y los años 1830 se utilizaron, como en todas partes, banderas de conveniencia para así poder usar las exenciones aduaneras existentes. Claudio Véliz, 50 años atrás, cuando escribió sobre los orígenes de la marina mercante nacional hizo ver todas esas situaciones2.
1 Ver, Eduardo Cavieres, El comercio chileno en la economía-mundo colonial, Eudeval, Valparaíso 1996, especialmente pp. 55-154.2 Recordar la (re) lectura de Claudio Véliz, Historia de la marina mercante de Chile, Universitaria, Santiago 1961.
16
José Miguel Carrera Núñez
Cuando comenzaron a firmarse tratados comerciales con economías externas, los ma-yores problemas, en términos reales, se dieron con las grandes potencias, porque en términos de un liberalismo más desarrollado, Inglaterra, por ejemplo, basaba su po-lítica de “foreign office” en términos de una benevolente neutralidad que enfatizaba, al mismo tiempo, el principio de reciprocidad incentivando las buenas relaciones con los nuevos gobiernos locales, amistosos, con los cuales el comercio pudiera subsistir libremente lo que equivalía a eliminar trabas para la entrada de barcos ingleses a los puertos latinoamericanos, permitiendo a los navíos de estas nacionalidades entrar sin problemas a los puertos ingleses. La ecuación era muy simple, pero la diferencia de posibilidades muy notable3. El único chileno que, en el mejor momento de la economía chilena del siglo XIX, en la década de 1860 y a inicios de la siguiente, lo-graba llegar a Inglaterra con sus propios barcos y poner sus propias bodegas allá (en Binkenhead, frente a Liverpool), para llevar y almacenar cobre chileno, fue Agustín Edwards, pero su empresa y su esfuerzo no duró allí más de uno o dos años, pues no pudo sostenerse por los diferentes pesos económicos, las diversas naturalezas de las estructuras institucionales y sobre todo porque no se trataba solamente de transitar por el mar, sino de tener un dominio efectivo en el mar4.
Entre textos y/o estudios más recientes sobre la historia de la marina chilena, tomo un ejemplo: La historia de la marina mercante chilena, 1541-2006. Historia de la ma-rina mercante, una gran historia no solo desde el punto de vista de la presentación, sino que de su extensión temporal. Pero si miramos al siglo XIX, reafirmando ideas centrales ya expuestas, vuelven a registrarse, con toda notoriedad, momentos, episo-dios, coyunturas. Siendo historia de la marina mercante, no es, en todo caso, historia del mar. Siguiendo el texto, ¿cuáles son los momentos que quedan insertos dentro de la historia nacional? Por supuesto, la primera escuadra nacional, con O’Higgins, Zenteno, Blanco, Cochrane; los militares en actividades del corso, incluyendo a Eyza-guirre y compañía como paso inicial para una incipiente marina mercante nacional; Valparaíso y la libertad de comercio (por lo demás, gran tema que atraviesa todo el siglo XIX); la discusión sobre patentes y banderas sobre la cual me he referido an-teriormente; los hombres de mediados del siglo, Wheelwright, Joshua Waddington, Fitzroy, la formación de la Pacific Steel Navigation Company; abril de 1840 gran momento cuando los vapores el Chile y el Perú salen desde Inglaterra con destino a nuestro país y arriban a Valparaíso, en octubre del mismo año. Los autores del libro transcriben páginas contemporáneas de El Mercurio de Valparaíso que se refieren a grandes proyectos e iniciativas: “ahora sí”. Las rutas a California en la época del oro y
3 Eduardo Cavieres, Comercio chilenos y comerciantes ingleses. 1820-1880. Un ciclo de historia económica [1988], Uni-versitaria, Santiago 1999, pp.40-41. 4 Ibidem, p. 177.
17
Desarrollo comercial y naviero en los comienzos del Chile republicano: 1811 – 1864
del trigo chileno, cuando queda todo unido desde San Francisco, Callao, Valparaíso, Buenos Aires, hasta Nueva York. No obstante, en 1853, de 127 buques que hacían este gran circuito, solo 25 eran chilenos. ¿Qué otros episodios? La guerra con España en 1865 y 1866; por cierto, el bombardeo de Valparaíso en marzo de 1866. Poste-riormente, con la creación de sociedades anónimas y la expansión de muchos tipos de compañías, surgen también compañías de vapor y remolcadores, y, el gran hito: el surgimiento de la Compañía Sudamericana de Vapores en 1872 con su primer vapor el Copiapó. Imposible soslayar la guerra del Pacífico: 10 de los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores fueron arrendados a la Armada, junto a otros, porque esta tampoco exhibía, aún, un gran potencial5.
Hay que reconocer que en la historia acaecida en el mar no todo fue exclusivamente económico. Cuando el Estado chileno tuvo que emprender campañas marítimas no le fue fácil llevarlas adelante. No solo en el caso de O’Higgins y la Expedición liber-tadora al Perú sobre la cual algunos sostienen que costó parte de la pérdida del poder al Director Supremo, por los esfuerzos que significaron costear dicha experiencia. La imagen que tenemos de O’Higgins despidiendo esa expedición naval y la célebre sentencia “de estas cuatro tablas dependen los destinos de América”, está compuesta de palabras y conceptos nobles, de gran espíritu, pero que no estaban necesariamente grabadas en el corazón o en el alma de una sociedad chilena en proceso de formación.
Hoy en día, los conflictos sobre la pesca, la administración portuaria, el rol del Estado en materias marítimas, siguen estando presente y no necesariamente con claridad res-pecto a lo que significa esta pretendida identidad con el Pacífico siempre presente. A los temas de discusión o problemas ya enunciados (proteccionismo, liberalismo), Ca-rrera no obvía el gran y real problema: la formación de esta marina mercante nacional tan importante, pero siempre frustrada en el siglo XIX, por la carencia de capitales, por la falta de cabotaje, por un mercado interno poco desarrollado, por el tipo de re-lación centro-periferia existente, etc., pero siempre frustraciones en una actividad y en unos medios que se consideraban fundamentales para el tipo de desarrollo económico que el país había terminado haciendo suyo: la inserción en el mercado internacional como exportador de materias primas. Y de ello… no hemos logrado salir. ¿Enseña o no la historia? Por supuesto que sí lo hace, pero hay que conocerla y reconocerla una y otra vez.
Este es un libro de historia y un aporte a la historia; del pasado y del presente. Es una contribución de un profesor - historiador al debate serio de lo que debiéramos hacer. Es también una muestra de convicción de un maestro que logró hacer de su profesión
5 Eugenia garrido, Piero Castagneto, Vicente Mesina, Eduardo Rivera, Historia de la Marina Mercante Chilena, 1541-2006; Asociación Nacional de Armadores, Valparaíso 2006, Parte II.
18
José Miguel Carrera Núñez
un verdadero oficio: el estudio con entrega y creatividad para traspasarlo a quienes simplemente deseen tomarlo.
Eduardo Cavieres Figueroa
Valparaíso, mayo de 2017
Eduardo Cavieres F., Ph.D Essex University; Profesor Emérito P. Universidad Católica de Valparaíso, Chile; Director Programa Estudios Iberoamericanos, PEI*sur de dicha Universi-dad; Profesor Emérito Universidad de Chile; Profesor Extraordinario Universidad Austral de Valdivia; Profesor Investigador Instituto Universitario de Estudios Latinoamericanos, IELAT, Universidad de Alcalá, España; Premio Nacional de Historia (Chile, 2008).
19
introducción
1. De la historiografía tradicional a la Nueva Historia
A través del tiempo se desplaza el viento de la historia, y en este ir y venir de los seres humanos –tanto personajes sobresalientes como comunes y corrientes– se
entrecruzan realidades, sueños y proyectos que podemos reconocer cada vez que nos acercamos a su producto, es decir, a los acontecimientos que dan forma al tejido de la disciplina histórica. Esta, como ciencia del pasado, permite que nos aproximemos a una época que ya no es, tarea perentoria del oficio del historiador que avanza en su propio tiempo, recreando constantemente otras existencias en un contacto, muchas veces, lleno de renovadas expectativas.
Ahora bien, la historia tradicional, la de bronce, esa que ha dejado sus huellas en plazas y avenidas, consignaba individuos, hechos políticos y militares, instituciones e interacciones de grupos humanos desde una perspectiva particular, que excluía los dinamismos sociales y los procesos de desarrollo y de contracción económica que se daban en los pueblos a través de su transcurrir. Era una historia con sujetos que actuaban movidos por una suerte de acción iluminada y mesiánica, pero carente de consistencia por cuanto no tomaba en consideración, entre otros aspectos, los pro-cesos económicos, el mundo de las representaciones, así como la participación de las redes sociales en el devenir.
En la actualidad, los estudios demuestran que existen diversos caminos para acercar-nos sistémicamente al objeto de nuestra preocupación, por cuanto se han ampliado los horizontes y renovado las visiones en función de la incorporación de nuevas he-rramientas y técnicas interpretativas, proceso de maduración intelectual que, desde la perspectiva de este investigador, consigna tres hitos: el Renacimiento de los siglos XV y XVI –con el movimiento humanista–, la Revolución Francesa (1789) y, desde el siglo XVIII, el desarrollo de las Ciencias Sociales. Los dos primeros, como hechos
20
José Miguel Carrera Núñez
históricos, tuvieron la misión de conformar y reafirmar el proceso ontológico, en cuanto a lo que es conocimiento puro. En cambio, la maduración de las Ciencias Sociales permitió la aparición de nuevas metodologías, nuevos instrumentos y nuevas perspectivas que, junto con completar, complejizaron el análisis histórico sus aportes han sido fundamentales para entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Pero también esta situación es reflejo de un proceso de construcción intelectual que pro-viene del idealismo de Hegel, atravesando el positivismo y el análisis del hecho social en los padres de la Sociología, como fueron Comte y Durkheim, complementándose con la aparición y aplicación de la teoría marxista –Dialéctica e Histórica– que fue estableciéndose en el discurso y la narración con su prédica de la economía como motor de la historia.
En esta lógica, la Escuela de los Annales surgió como fruto de un ambiente de reno-vación generalizada del conocimiento histórico, tal y como ha quedado registrado, desde inicios del siglo XX, en las publicaciones europeas, primero, y más tarde en el resto del mundo. En palabras de Cristián gazmuri,
“La idea central de los Annales era cambiar el objetivo de la his-toriografía reemplazando la narración de los acontecimientos por el estudio de un problema en el que se enfocaba no solo en la perspectiva histórica, sino en colaboración con otras disciplinas: la geografía, la sociología, la psicología, la economía, la lingüísti-ca, la antropología social y otras. Esto apuntaba a transformar la historiografía, que de ser relato lineal, debería transformarse en un estudio de las estructuras que están tras los hechos o procesos aislados” 1.
Las Ciencias Sociales se desarrollaron por los procesos de maduración que los cír-culos intelectuales alcanzaron hacia el siglo XIX, cuando el capitalismo comercial y financiero se expandió por el mundo, en los momentos que la Revolución Industrial promovía generosamente sus adelantos, dejando, eso sí, una dolorosa huella social ca-racterizada por el fenómeno de la marginalidad, el neocolonialismo y la construcción identitaria de pueblos inmersos en luchas libertarias y de promoción humana, tanto individual como colectivamente. Todo esto se manifestó en diferencias de compor-tamiento entre las personas, aspectos que fueron objeto de observación y de estudio por parte de los investigadores, que iniciaron los análisis ante diversas huellas que dejaron los grupos humanos que nos precedieron en su caminar por esa dimensión de tiempo y espacio que configura el conocimiento histórico. Cada una de esas huellas,
1 C. gazmuri, La Historiografía Chilena (1842-1970), Santiago, Ed. Taurus, 2009: Tomo II (1920-1970), p. 49.
21
Desarrollo comercial y naviero en los comienzos del Chile republicano: 1811 – 1864
que las reconocemos con el nombre de fuentes o evidencias, constituye la materia pri-ma del historiador, el cual realiza su propuesta metodológica a partir de ellas. Como ya se dijo, desde la geografía, que analiza el medio natural de la existencia, hasta el desarrollo de nuevas herramientas que buscan desentrañar las conductas humanas –como la Psicología y la Antropología–, el sentido de la estética –el Arte–, la razón de ser de los restos materiales –la Arqueología–, los grupos e interacciones sociales –la Sociología–, las ideas que subyacen en los comportamientos –la Historia de las Men-talidades–, y la periodización en ciclos de crecimiento y contracción de los procesos productivos y de consumo –la Economía-.
Ahora bien, si se me permite decirlo, los Annales han producido una historia donde el protagonista ya no es tanto el sujeto historiado, sino la persona que realiza la ac-ción de historiar, es decir, el investigador, quien con la aplicación de sus capacidades metodológicas, intuitivas y, por qué no, imaginativas, ha sido capaz de dar vida a un relato más procedimental que exclusivamente narrativo, enfrentando la historia no como hechos que ocurrieron en el pasado, sino como problemas que necesitan ser clarificados2. La riqueza de esta perspectiva, por cierto, no radica tanto en la opción de rechazar la historia tradicional, antes bien, en complementarla para así, en último término, perfeccionarla.
2. Área de estudio: Chile y sus primeras normas mercantiles en los albores de la República: 1811 – 1864
La presente investigación pretende ser un aporte para el estudio de la formación del Estado republicano desde una perspectiva naviera y comercial. Es decir, no se trata de un mero compendio estadístico, sino más bien de una revisión de las normas legales relacionadas con la actividad marítima mercantil y su correlato frente a la realidad.
Dicho eso, en este punto vale la pena preguntarnos: ¿qué cambia y que continúa cuando parcelamos en eras, épocas o etapas el acaecer histórico? Interrogante nada novedosa, pero que no pierde su vigencia gracias al desarrollo de investigaciones que permanentemente la traen a colación, a través de nuevas interpretaciones, perspecti-vas y conclusiones diversas, además del hallazgo de archivos hasta entonces ignorados y de renovadas relecturas de los ya conocidos. El período de nuestra independencia nacional y el establecimiento del Estado republicano no se sustrae a dicha realidad, época que desde la tradición analítica ha sido profusamente revisada en su aspecto político, constitucional e institucional, y que puso como protagonista a un grupo de hombres que, con sable al cinto y escasa reflexión ideológica, promovieron la gesta
2 Vid. N. Cruz, “Mario góngora, la Historia como Problema”, Boletín de Historia y Geografía, N° 1 (1986), p. 15.
22
José Miguel Carrera Núñez
separatista; personajes que, además, debieron dar a su acción un sentido organizacio-nal en el cual, seguramente, aplicaron ideas aprendidas en los siglos coloniales y otras nuevas leídas o conocidas de oídas, pero, en cualquier caso, no de uso masivo.
En la organización de este Estado–Nación, dos corrientes intervinieron con fuerza paralela: por una parte, las normas jurídicas que recrearon o reorganizaron el aparato estatal, y, por otra, el movimiento sociocultural que dio origen a la nacionalidad chi-lena que hunde sus raíces en el remoto encuentro de los mundos hispanos y nativos. Es en este ir y venir de la vida nacional que actuaron o se entremezclaron, entre otras, fuerzas militares, normas jurídicas, movimientos sociales, mentalidades y elementos económicos, todos en relación con una Europa que llevaba siglos de progreso y, por tanto, estableciendo los juegos del intercambio con clara ventaja para ellos.
Por tal razón, este estudio busca penetrar en la “re-inserción” que Chile –ahora como Estado-Nación en formación– debió emprender para ser parte de la economía–mun-do, a partir del cotejo y análisis de las normas económicas que pretendieron esta-blecer el tráfico comercial chileno a lo largo de las primeras décadas de nuestra vida republicana, específicamente entre 1811 y 1864. Si bien dos cifras en años marcan el límite de la investigación, estas no son excluyentes, por cuanto revisamos elementos anteriores a 1810 y lo concluimos hacia los inicios de la década de 1860. Fueron tiempos de activa participación fiscal ante la urgencia de los gobiernos por contar con una hacienda pública que permitiera el financiamiento del incipiente Estado nacional y que giraron desde su pragmatismo original a su ideologización, ya al terminar el período analizado. De ahí que finalicemos la investigación hacia el tiempo de la pro-mulgación de la Ley de Aduanas de 1864, evento que marca un hito entre las normas proteccionistas de los primeros cincuenta años de vida republicana y la aplicación en nuestra legislación de principios liberales con elementos de intervencionismo estatal.
3. Problemática y propósitos de la obra
Vamos en búsqueda de contextos, proyectos, convergencias y divergencias, acuerdos y fracturas que marcaron los inicios y el posterior desarrollo de la actividad marítima comercial a nivel nacional, elementos que además pretenden ser un aporte en los análisis del desarrollo económico, proponiendo que la aplicación de determinadas normas legales no necesariamente son establecidas con el respaldo de definidas líneas ideológicas, sino más bien surgen ante lo que emerge de la realidad, contradiciendo o cambiando la intencionalidad de lo que se estipulaba.
Algunas preguntas que afloran a simple vista y que guían la presente obra se refieren a la base ideológica de las normas jurídicas dictadas y que afectaron a la actividad eco-
23
Desarrollo comercial y naviero en los comienzos del Chile republicano: 1811 – 1864
nómica, de preferencia al comercio naviero, donde conceptos como proteccionismo, libre cambio y liberalismo se entrecruzan, pretendiendo, los dos primeros, dar cierto sentido organizativo como actividad de política fiscal, que se acercan al mercantilis-mo; y en cambio, el tercero se refiere al encuentro de productores y consumidores en el mercado. Lamentablemente, son conceptos que a veces discursos y normas los uti-lizan indiscriminadamente, incluso como sinónimos, lo que tiende a producir error en el análisis.
Ahora bien, ¿estas normas que surgen con el Estado republicano favorecieron el desa-rrollo de la actividad naviera mercantil o, por el contrario, el crecimiento se debió a factores coyunturales? ¿Promovieron dichas normas el progreso económico nacional o, tal vez, no le permitieron crecer con alas propias? ¿Son las leyes las que provocan desarrollo o son las relaciones de producción y consumo las que lo favorecen? ¿Chile podría haber alcanzado un nivel de crecimiento sostenido sin haber entrado en el juego del intercambio liberal? Desde una mirada factual, ¿qué habría pasado si las dis-posiciones proteccionistas se hubiesen mantenido en el tiempo? ¿Hasta qué punto la tradición favoreció –y favorece – la situación de dependencia con que se inició la vida republicana? ¿Será que la independencia nacional, en cuanto proceso tardío frente a la imperante economía–mundo, es lo que explica el papel periférico que hemos tenido?
4. Estructura e Hipótesis
Buscamos aclarar estas interrogantes a lo largo del presente libro, el cual se ha estruc-turado en tres capítulos o bloques de análisis: el primero dedicado a determinar el impacto, en el orbe hispano, del pensamiento ilustrado frente al peso de la tradición, complementado por el intento de verificar el grado de penetración que tuvieron di-chas ideas en el medio local, todo en el contexto de la crisis colonial, concentrándo-nos, finalmente, en los intentos de organización del Estado en el período de funda-ción de la República. La segunda parte toma como marco temporal esta última etapa, y pretende develar los avatares del comercio naviero, el aporte de los comerciantes ingleses y el desarrollo de Valparaíso. El capítulo final incluye un análisis de la im-plementación del proteccionismo y sus consecuencias, finalizando con los resultados de la llegada de la novedad liberal y su implementación en el Chile de mediados del siglo XIX.
Desde esta mirada, nuestra hipótesis plantea que la actividad marítima comercial no surgió, y menos se desarrolló, por la existencia de una tradición marinera que viniera del período colonial y, además, tampoco fue producto de la promulgación de normas jurídicas que la promovieran, como lo fueron el Decreto de Libre Comercio de 1811, o la disposición que estableció en Valparaíso los almacenes francos, ni tampoco las
24
José Miguel Carrera Núñez
Leyes de Cabotaje y de Navegación de 1835 y 1836, respectivamente. En ellas no influyeron positivamente principios ideológicos, como el libre comercio o el protec-cionismo, y en cuanto al liberalismo constituyó la ruina del comercio nacional de cabotaje. El comercio marítimo nacional siguió el rumbo colonial de dependencia, que ha caracterizado a esta república periférica en relación con la economía–mundo, por cuanto su crecimiento está relacionado, principalmente, con el surgimiento co-yuntural de mercados externos que la favorecieron, como fueron los descubrimientos de oro en California y Australia.
En otras palabras, lo que proponemos es que, por sobre las buenas intenciones de las normas, ha sido la realidad del mercado la que provoca desarrollo o contracción, y eso los chilenos lo sabemos perfectamente y lo hemos experimentado en diversos momentos de nuestra historia. Seguramente las normas encontraron una mejor re-cepción y aplicación en el surgimiento de la ciudad-puerto de Valparaíso, que de oscura y atrasada caleta pasó a convertirse en un importante centro urbano y puerto redistribuidor de mercaderías, gracias, especialmente, al aporte que realizaron los co-merciantes extranjeros, sobre todo ingleses.
Esta, en definitiva, no es una historia más de nuestra marina mercante, sino de la re-lación de las normas con los contextos a través del movimiento naviero como variable principal de análisis.
5. Fuentes y cotejo bibliográfico
Cabe indicar, en primer lugar, que nuestras fuentes de referencia para el tema de las normas jurídicas y declaraciones oficiales han sido el diario El Araucano, con una re-visión de poco más de treinta años –entre 1830 y 1864–, la monumental recopilación realizada por Ricardo Anguita, Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta 1901 in-clusive, algunas Actas de las Sesiones del Congreso en su versión digital y, finalmente, la antología de Christian guerrero Lira, Repertorio de fuentes documentales para el estudio de la Independencia de Chile: 1808-1823. Otras fuentes son artículos encontrados en números saltados de periódicos de la época, como La Aurora de Chile, El Chileno y El Mercurio de Valparaíso. Para el caso del desarrollo de nuestro primer puerto se han pri-vilegiado los textos que recopilan el testimonio de los viajeros de aquellos años, como son los trabajos de Alfonso Calderón, Memorial de Valparaíso (2001), y la antología de Manuel Rojas, Chile: 5 navegantes y 1 astrónomo (1956).
En cuanto a las fuentes historiográficas utilizadas para examinar la presente temáti-ca, esta obra ha tratado de realizar una suerte de mixtura de elementos tradicionales complementándolos con lo que dicen las investigaciones más recientes. Partiendo del
25
Desarrollo comercial y naviero en los comienzos del Chile republicano: 1811 – 1864
principio de no desdeñar ni dejar pasar lo que ha enseñado la historiografía tradicio-nal, tampoco hemos pretendido enfrentar dichas ideas a las novedades que nos trae la actualización del conocimiento histórico. Más bien, se trata de unir ambas pers-pectivas en una suerte de síntesis analítica, como se podrá apreciar en las referencias bibliográficas que contiene el texto. Por eso no es de extrañar encontrar autores como Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards o Jaime Eyzaguirre en la primera parte del presente estudio, que contextualiza la temporalidad de la realidad historiada desde una perspectiva esencialmente política.
Un tema de especial interés dentro de esta obra, sin ser por ello, como se advirtió más arriba, el fundamento de la investigación, es el desarrollo de la marina mercante. Al respecto, debemos recordar los clásicos trabajos de Luis Uribe y Claudio Véliz; el pri-mero, titulado Nuestra Marina Mercante: 1810-1904, que fue publicado en los inicios del siglo XX –específicamente en 1904– cuando se discutía en el Congreso Nacional una nueva ley de protección a la marina comercial nacional que se debatía “en cruda competencia con las naves extranjeras i en condiciones de positiva desventaja”3. En cuanto al texto de Véliz, Historia de la Marina Mercante de Chile (1961), constituye una fuente de gran importancia para analizar los diversos momentos de desarrollo y crisis que ha vivido la marina comercial, poniendo en duda las capacidades marítimas de los chilenos.
Dos textos de reciente publicación han venido a actualizar los estudios navieros: el trabajo encabezado por la historiadora Eugenia garrido, que con su equipo realizaron el año 2006 una investigación para la Asociación Nacional de Armadores, titulado Historia de la Marina Mercante Chilena: 1541 – 2006, donde se establece que la actividad naviera nacional ha debido afrontar enormes dificultades que ha puesto en movimiento el permanente esfuerzo del empresariado nacional. En segundo lugar, el trabajo aún inédito que Isidoro Vásquez de Acuña realizó para la Compañía Sud-americana de Vapores el año 2004, llamado Historia Naval del Reino de Chile (1520 – 1826), con profusa bibliografía e importante respaldo de documentos de archivo.
Para el tema comercial, a las ya clásicas miradas de Sergio Villalobos, Ruggiero Roma-no y Demetrio Ramos, hemos agregado la visión que, desde la nueva historiografía, ha impreso Eduardo Cavieres en obras como Comercio Chileno y Comerciantes Ingleses 1820 – 1880 (1999), El Comercio Chileno en la Economía – Mundo Colonial (2008) e Historia del Comercio en Chile. S. XVIII al XX (2010); trabajos que corresponden a ese nuevo enfoque que partió con los Annales, fundamentado en el trabajo de archivos, pero donde la historia ya no se presenta como un tema por reconstruir, sino en un
3 L. Uribe Orrego, Nuestra marina Mercante: 1810-1904, Valparaíso, Talleres Tipográficos de la Armada, 1904, p. 4.
26
José Miguel Carrera Núñez
problema en permanente construcción, y que ha llegado para renovar definitivamente los estudios económicos en el quehacer nacional. En palabras de Cavieres, se trata de una historia que “tiene que ver con el carácter de la economía chilena en el período estudiado, con las relaciones sociales a que ella dio lugar, y con el papel que sus elites asumieron o debieron asumir”4.
También ha sido clave el texto de reciente publicación de Miguel Ángel Arbiol, Chile 1810 – 1830: Una Economía Postcolonial (2010), donde su autor afirma que
“(…) más que preocuparnos de las causales políticas, económicas y sociales, directas e indirectas del movimiento emancipador, se ha pretendido, a partir de la descripción del funcionamiento de la actividad económica, resaltar la importancia del régimen nor-mativo en la reorganización y reestructuración de tal actividad”5.
Evidentemente, esta breve orientación no reúne toda la literatura que se ha utilizado para profundizar y enriquecer la presente obra. Por lo mismo, a lo largo de la misma el lector podrá conocer muchos otros planteamientos y perspectivas sobre los problemas que se aborden y, en cualquier caso, la bibliografía consignada al final de estas páginas hace referencia a las publicaciones revisadas.
En definitiva, y como ya se advirtió, sin dejar de lado el aporte de trabajos “clásicos” sobre la materia –cuya referencia o consulta resulta imprescindible y, por lo tanto, obligada–, se ha puesto énfasis en aquellos autores que han renovado el conocimiento histórico en los últimos años. Esta mirada amplia es fruto de la escuela historiográfica en la que me formé, especialmente gracias a las cátedras de dos maestros excepcio-nales que supieron suscitar en mí el interés por esta área y línea de estudio: Santiago Lorenzo y Eduardo Cavieres, a los cuales profeso un profundo reconocimiento y admiración.
6. Dos aclaraciones
Debemos expresar dos ideas antes de terminar esta presentación. En primer lugar, una advertencia: los principios ideológicos no siempre se aplican con toda su inten-sidad o textualmente, según lo digan los autores a través de sus escritos. Por tal razón pareciera que en la dinámica de nuestra historia nunca hemos sido del todo liberales, proteccionistas o estatistas. En realidad, somos más pipiolos y pelucones, una sui generis forma de ser chileno, marcada por la contradicción de la lógica discursiva que no ne-
4 E. Cavieres, Comercio chileno y comerciantes ingleses. 1820-1880, Santiago, Editorial Universitaria, 1999, p. 22. 5 M. Á. Arbiol, Chile 1810-1830: Una Economía Postcolonial, Santiago, Ariadna Ediciones, 2010, p. 9.
27
Desarrollo comercial y naviero en los comienzos del Chile republicano: 1811 – 1864
cesariamente tiene su correlato en la práctica cotidiana. La praxis de los dogmas solo profundiza la problemática e impide ampliar la mirada analítica. Lo concreto queda demostrado con la experiencia histórica pues, mientras Europa continuaba su proceso de modernización y de progreso, nuestro país seguía –y sigue– marcando el paso del subdesarrollo, y eso al parecer no es un tema ideológico, sino más bien el resultado concreto de las relaciones de intercambio entre producción y consumo que se dan en el mercado, y del aprovechamiento de los mismos de acuerdo a la aplicación de normas capitalistas.
En el fondo, lo que siempre está en juego es la capacidad de enfrentar las coyunturas con una mirada sistémica, más integradora ante los requerimientos de la realidad, las necesidades nacionales y los postulados ideológicos. Esto nos lleva necesariamente a un cuestionamiento basal del carácter nacional: ¿cuánto de imitación y de apropia-ción6 existe en nuestro actuar como constructores del Estado–Nación? Respuesta que escapa a nuestras posibilidades de análisis, pero que, sin duda, podemos sugerir y bosquejar entre las líneas de esta obra.
Por último, si la educación es cosa del corazón, entonces aquí junto con mis letras, que forman palabras y que, a su vez, permiten darle vida al pensamiento, queda lo que soy y lo que he pretendido dar a tantas generaciones de jóvenes alumnos que por treinta y cuatro años me ha correspondido acompañar.
6 Conceptos estudiados de manera profunda y sugestiva por H. Herrera Cajas, en Dimensiones de la responsabilidad educacional, Santiago, Editorial Universitaria, 1988, pp. 25-28.