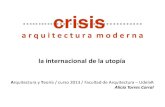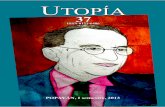Desarrollo y Utopía. Crisis de La Politicidad Moderna en Las Organizaciones
-
Upload
fernanbustama -
Category
Documents
-
view
6 -
download
3
description
Transcript of Desarrollo y Utopía. Crisis de La Politicidad Moderna en Las Organizaciones
-
pensamiento/accin poltica
Responsable EditorClaudio Lozano
Consejo EditorKarina ArellanoLuca De Gennaro Sebastin Scigliano Emilio SadierFernando Bustamante
Arte de tapa e ilustraciones Ana Celentano
Participan en este nmero Paz Levinson Eduardo GrnerJuan GonzlezFabin DAloisio Bruno NpoliAdrin CelentanoGustavo Giuliano
Diseo y armadoNahuel Croza
Agradecimientos Hctor Maranessi
Instituto de Estudiosy Formacin CTA
Redaccin [email protected]
DistribuyeEditorial Galernawww.galernalibros.com
AdministracinPiedras 1067. (1070) Buenos AiresTelfono: 4307-3637
ISSN 1851-5827
pampa
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 08:58 Pgina 2
-
desier to
Sebastin Scigliano / La memoria vence al tiempo 12
Emilio Sadier / Hojas arrancadas del bloc otoo 08 18
Luca De Gennaro / Escombros de la mtica 26
Karina Arellano / Fiel a la vieja escuela 34
ENTREVISTA / Eduardo GrnerEl sociometabolismo del Capital 45
coyunturas
Claudio Lozano / Aportes para la construccin poltica.Una visin sobre la coyuntura: cambio de Gobierno o cambio de etapa? 57
Juan GonzlezParaguay, alumbra el camino histrico de Soberana popular 75
Fabin D'Aloisio y Bruno Npoli / Entredichos 90
fbrica
Adrin Celentano / Desde el Mayo Francs:Badiou y Rancire sobre la fbricas 100
Gustavo Giuliano / Tecnologa y trabajo.Son inocentes las mquinas? 117
Fernando Bustamante / Desarrollo y utopa. Crisis de la politicidad moderna en las organizaciones 122
sumario
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 08:58 Pgina 3
-
A fines de los noventa, para muchas organizacionescomunitarias el lmite de la accin social legtima estaba
claramente marcado, y este lmite era la prctica especfica-mente poltica. En 2003, en una instancia de intercambio deexperiencias entre distintas organizaciones sociales, que ya sevena realizando desde hace algunos aos y a las que yo asistregularmente, por primera vez en mucho tiempo particip ungrupo dedicado a la prctica poltica barrial. El resto de los gru-pos haba sufrido la desconfianza de propios y ajenos ante suspropias iniciativas y convocatorias a la organizacin comunita-ria, pero esas sospechas de punterismo poltico no eran justi-ficadas, iban cayendo ante la evidencia del hacer algo. Esealgo deba ser tangible: dar de comer, ensear a hacer huertas,acompaar a mujeres golpeadas, difundir artesanas indgenas,etc. En el ao 2003, la prctica especficamente poltica no tenapara ellos materialidad, no produca sentido. La cada de losrelatos utpicos fue cada del rgimen de verdad de lo poltico.
Quizs en momentos de la crisis de creencia que se llamcrisis de representatividad, que es crisis de la Razn moderna,se confi en lo sensible, aquello al alcance de los sentidos queincluye la experiencia de los medios de comunicacin y de losrecorridos del cuerpo. Crisis que es de la Razn del Estadomoderno, de su poder o legitimidad para garantizar la cohesinsimblica del todo nacional, crisis de la Nacin como ideamoderna, como intento moderno de construccin racional decomunidad supra territorial. Las condiciones estn cambiando.Es necesario y hay condiciones culturales apropiadas para supe-rar la dcada y el pensamiento de los noventa como cenit decrisis de cualquier relato transformador no tecnocrtico.
En la segunda mitad de los aos 80 y durante todos los 90, seopera cierto repliegue del trabajo social a lo comunitario. Este
| 122 | pampa julio 2008 | nro.4
Desarrollo y utopa. Crisis de la politicidadmoderna en las organizaciones
por FERNANDO BUSTAMANTE
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 09:00 Pgina 122
-
repliegue es coincidente con la abdicacin del Estado queconocimos con el neoliberalismo, y el retomar sus responsabili-dades por las organizaciones sociales existentes y otras que sur-gieron en ese contexto. Con respecto a la poblacin de base, lasestrategias hasta ese momento apuntaban primordialmentehacia el fortalecimiento de la organizacin sectorial, hacia elmovimiento popular, orientadas a ganar espacios de poder y rei-vindicar derechos. A partir de los fenmenos mencionados, setrabaj sobre lo reivindicativo, pero se sum y privilegi tambinlo propositivo, desde el desarrollo local, para mejorar la calidadde vida y la bsqueda de una mejor comunidad. Adems, seampli el campo de los interlocutores, incorporando al universode las organizaciones sociales a las dedicadas a nuevos sujetosen conflicto, como los jvenes, por ejemplo.
Estas organizaciones enfrentaron tambin (quizs vinculadocon la diversificacin de los interlocutores, pero tambin poralguna relacin con la flexibilizacin de la mirada burocrati-zante en el campo de las izquierdas) la aparicin entre sus des-tinatarios de personas aisladas o menos orgnicamente vincula-das a los movimientos sociales. Con el neoliberalismo, se ve ala sociedad civil casi exclusivamente como las ONGs, y seimpulsa, desde financiadoras, especialmente BID y Banco Mun-dial, a convertirse en ONG a toda organizacin social (Kaplun:2004).Paralelamente, el tpico fortalecimiento institucional setransform, entonces, en un problema. Ideas como eficiencia,tercer sector, sociedad civil aparecieron vinculadas a cierta ide-ologa del gerenciamiento como tecnocratismo en las organiza-ciones, y opuesto al protagonismo de los sujetos populares.Adems, se verific un desacople o incompatibilidad entre lgi-cas de actor popular y movimiento social por un lado, y lo ins-titucional por otro. A pesar de ello, los movimientos socialesreclamaron mediaciones de fortalecimiento de lo organizativo,y fue necesario reinterpretar lo institucional y la gestin desdeun marco poltico para fortalecer agentes-sujetos-actores.
Politizar las prcticas
Si bien ltimamente se entiende el desarrollo como la cons-truccin de relaciones sociales que sostengan procesos de mejo-
pampa | 123 |
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 09:00 Pgina 123
-
ramiento de las condiciones de vida y se busca distinguir entredesarrollo humano y otras nociones de desarrollo menos dese-ables, desde nuestra perspectiva, que venimos trabajando desdela comunicacin popular o, dicho ms actualizadamente, en elcruce de comunicacin y ciudadana, el concepto de desarro-llo no deja de arrastrar reminiscencias econmico-productivis-tas. Recordemos que desarrollo era sinnimo de moderniza-cin de la vida social a travs de nuevas tcnicas, capacidadesy tecnologas. Recordemos tambin la idea asociada de subde-sarrollo que la teora de la dependencia vino a desactivar, aldenunciar su concepcin lineal si se quiere, evolucionista delos procesos histricos. Tengamos presente que ello suponauna nocin anloga de comunicacin asociada a desarrollo,con un fuerte sesgo difusionista, instrumental y tambin lineal.Aquellas iniciativas de comunicacin y desarrollo, es sabido,intentaban franquear el paso a los movimientos revoluciona-rios en Amrica Latina.
Nuestra pregunta sera: qu supone la desaparicin del sujetopopular de la nominacin? La marca de la crisis de la moder-nidad, de sus relatos utpicos? La dispersin objetiva delsujeto, o su desaparicin, en el peor de los casos? Nuestrareserva, planteada primero por Marita Mata, sera: supone quecierta lgica tcnica (de la planificacin) se hace cargo de lomesinico, de lo poltico? Este dar cuenta de la crisis de lamodernidad y de los relatos utpicos es imprescindible, si nues-tra propuesta sigue siendo una comunicacin ntimamenteligada a lo poltico y lo cultural. Es decir, la necesidad paranuestra propuesta de reconstruir sentido de los proyectos colec-tivos: una nocin de desarrollo atravesada por la nocin depoder. Quizs haya que pensar en el desarrollo como objeto dedisputa entre sujetos.
En ese sentido Rosa Mara Alfaro (2006) nos previene sobrealgunos peligros en el campo as denominado Comunicacin yDesarrollo. No es el objetivo aqu discutir nominaciones (popu-lar, alternativo, desarrollo, ciudadana, etc.) para las prcticasde intervencin y produccin de sentidos desde la comunica-cin. Sin embargo, a las prevenciones de Alfaro, subyace la pre-ocupacin por la transformacin profunda de lo real, por noperder de vista quines somos en las mareas de discursos a par-
| 124 | pampa julio 2008 | nro.4
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 09:00 Pgina 124
-
tir de la crisis de la modernidad. Es decir, sostener y reconstruirla dimensin utpica de lo real.
Es urgente ampliar esta discusin sobre desarrollo, ya que luegode 5 aos de crecimiento econmico sostenido somos empuja-dos a pensar, ya no en la indigencia, en la dimensin poltica dela pobreza, sino en las salidas econmicas, o ms bien en lasentradas: en la gestin de algunos recursos. Algunas agencias decooperacin internacional que financiaron proyectos sociales enlos noventa se estn retirando por los estndares internacionales(ingreso por cpita, etc.) de pobreza. Algunas experiencias decontencin social y subsistencia, de organizacin, de resistenciay formacin poltica tienen un nuevo contexto donde integranprcticas de comercializacin o gestionan fondos del EstadoNacional. La ventaja de esta realidad cierto cansancio de verpiqueteros consiste en la posibilidad de problematizar nueva-mente las condiciones de los que trabajan, que haban sidoinvisibilizados por los discursos hegemnicos en detrimentode la espectacularizacin de los movimientos piqueteros1.
De cualquier manera, la mayora de la poblacin pobre eindigente no est nucleada en organizaciones. Es decir, queestas nuevas condiciones seran aprovechadas por una pequeaporcin de la poblacin. Subsiste la clara evidencia del valor dela organizacin social como herramienta para captar informa-cin, para aprovechar oportunidades, canalizar necesidades ydemandas, para reclamar derechos, para discutir nocioneshegemnicas sobre salud, trabajo, etc.2, es decir, constituirsecomo sujeto social.
Popular, populismo y politizacin de la poltica
Propuestas como las de Ernesto Laclau sobre el populismo ysu virtud de politizar la sociedad, que, ledas en los noventaparecan crticas a las construcciones de poder que no supera-ban los esquemas que discutan, sino que solo las invertan, enla actualidad latinoamericana3 aparecen como un elogio delpopulismo, y aqu se empareja a Laclau, Nicols Casullo. Enconsecuencia, un conformismo al estilo del que signific la
pampa | 125 |
1. Cfr. Kaufman, op.cit.2. Organizaciones sur-gidas del horno de2001, dedicadas ahuertas, produccionesartesanales de susbsis-tencia, etc, tuvieronque discutir con elhabitus de consumo delo prefabricado sedi-mentado luego de los90: La dificultad depensarse como sujetosproductores de bienes yalimentos.3. Ver entrevista aErnesto Laclau en Crtica de la Argentina14/04/08.
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 09:00 Pgina 125
-
democracia para los movimientos populares en Latinoamrica(Casullo: 2007) o, en el mejor de los casos, sera un confor-mismo estratgico, una estrategia histrica de expansin de unproyecto de sociedad ms justa y solidaria. Es as que el autorseala que el populismo era, hace tres dcadas, el salvocon-ducto contra el peligro revolucionario. Hoy es su amenaza4.Casullo plantea que el trmino populismo aparece hoy en mediosmasivos de comunicacin, en boca de analistas polticos,especialistas de derecha y emisarios de ideologas de la neutra-lidad en general, como lo opuesto al respeto por la instituciona-lidad republicana y su normalidad administrada tcnicamente.Sin embargo, lo que subyace es el carcter repolitizador de lospopulismos. Dos rasgos, entre otros seran, la instalacin delconflicto como constitutivo de la sociedad, la polarizacin y lacapacidad de plantear la economa como disputa de intereses,en oposicin al tecnocratismo economicista.
Obvio o no, esta repolitizacin fue un proceso casi exclusiva-mente simblico. El gran cambio en este sentido se dio luego dediciembre de 2001, cuando qued claro para la mayora de lasociedad que el discurso neoliberal suturaba abismos: la intrn-seca naturaleza poltica de la economa era clausurada con latapia tecnocrtica.
En 2003, la pregunta entre militantes era qu ha cambiadopara que ahora sea posible hacer los cambios que pareca inten-tar el nuevo gobierno? La respuesta en ese contexto sealaba lamaterialidad del sentido: cambi la percepcin colectiva de queera posible lo poltico, que las murallas levantadas por el neoli-beralismo para franquear el acceso a lo poltico eran nada msy nada menos que suturas discursivas. De la misma forma, elrepliegue a lo comunitario no responda a un acorralamiento enel territorio. Podemos establecer all una vinculacin/ equivalen-cia entre razn y creencia y posibilidad de imaginar por un lado,y percepcin / lo sensible /lo local y lo concreto por otro, comorecortando el territorio de lo real. La credibilidad se asocia conuna construccin ms all de lo local y lo concreto. El campodestinatario legtimo para la accin, aquel que se puede pen-sar en una poca tiene mayores o menores dimensiones geogr-ficas en la medida en la que se crea ms all del alcance de los
| 126 | pampa julio 2008 | nro.4
4. Casullo, op. cit., p.195.
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 09:00 Pgina 126
-
sentidos o no. La poca de la poltica social focalizada es lapoca donde el campo legtimo de accin apenas rodea elpropio cuerpo. En ese espritu de poca no cabe lo nacional,ni la hermandad regional. Para ello fue necesario creer.
Si bien las experiencias comunitarias eran mltiples, las regaun sentido de aislamiento doliente y opresivo. La experienciade saberse muchos en el territorio, ms all de la percepcinsensible, y en las mismas condiciones de aislamiento, no puedesino politizar. Primero todava con las acciones focalizadascomo identidad, pero luego con polticas pblicas. La negacinde lo poltico consisti, entonces, no en su disolucin, sino enla negacin de la participacin de las mayoras en la vida nacio-nal y en la propia historia.
Con esta cuestin a la vista, es digno de valorar que los espa-cios abiertos por esta repoliticacin del Estado han sido capita-lizados por los movimientos sociales en la medida de su capa-cidad organizativa y de produccin de sentido, gracias a laexperiencia de lucha acumulada. Pero, qu futuro o sentidotiene esta politizacin en el contexto global espectacularizado,sin sujetos con una expectativa de comunidades sin conflicto?All quizs una relacin con la naturaleza eminentemente cul-tural y no poltica (en sentido institucional) de los nuevos movi-mientos sociales. Como muestra, baste la argentina de estosdas: no hay sujetos en este conflicto por la renta agraria extra-ordinaria, pero hay instituciones.
Quizs esta repolitizacin de lo social deba disputar su sen-tido a dichas formas de la vida poltica donde no aparecen lossujetos. En este punto es en el que se vuelve imprescindiblereflexionar sobre la relacin entre sujetos y espectculo. Sepuede hacer un aporte polticamente consistente partiendo slode la idea de visibilidad? | pampa
pampa | 127 |
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 09:00 Pgina 127
-
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
ALFARO, ROSA MARA, Otra Brjula. Innovaciones en comunicacin y desa-rrollo, Calandria, Lima, 2006.
CASULLO, NICOLS, Las cuestiones, FCE, Buenos Aires, 2007. Comunicacin Popular: Nuevos desafos. Itinerarios 1997-2005. Revisin y
reorientacin de nuestra prctica, Centro Nueva Tierra, Bs. As., 2005. HUERGO, JORGE: Comunicacin popular y comunitaria: desafos poltico-
culturales. Revista Nodos de Comunicacin, UNLP, N 4, nov 2004. KAPLUN, GABRIEL, Proyectos, deseos y otros cuentos sobre comunicacin y
desarrollo en Cimadevilla, G. (ed) Comunicacin, ruralidad y desarrollo:mitos, paradigmas y dispositivos del cambio, INTA, Buenos Aires, 2004.
KAUFMAN, ALEJANDRO: Politizar lo experto. revista Pampa ao I, julio2006, IEI-CTA.
Nuestra experiencia de Educacin Popular, documento de trabajoINCUPO, sin ms datos.
SALAMAN, TOM, Organizaciones Sociales, Cambios y cultura popular, enEncuentro de Educacin Popular, cultura y aprendizajes: Promocin yDesarrollo Rural 1999 - 2000, INCUPO, Reconquista, 2000.
BAUMAN, ZYGMUNT, Modernidad Lquida, Buenos Aires, FCE, 2007.
| 128 | pampa julio 2008 | nro.4
pampa4bis2.qxp 22/07/2008 09:00 Pgina 128