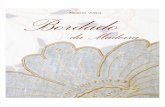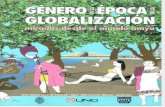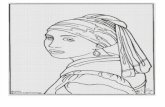Diagnóstico de Género para el sector agropecuario en ... · de artesanías (bordado, confección...
-
Upload
truongtuong -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Diagnóstico de Género para el sector agropecuario en ... · de artesanías (bordado, confección...
1
Diagnóstico de Género para el sector agropecuario en Yucatán Dra. Rocío Quintal López
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” Mayo, 2010
Para acelerar los procesos de desarrollo en México, es importante establecer igualdad de
oportunidades y capacidades entre hombres y mujeres. Diversos estudios demuestran que
cuando ambos reciben las mismas oportunidades y pueden desarrollar su potencial, la
calidad de vida de toda la sociedad mejora, el crecimiento económico se acelera y la
gobernabilidad democrática se fortalece. En este contexto, la igualdad de género se
convierte en un tema clave que merece atención tanto por el lado de la investigación como
para la implementación de iniciativas y estrategias que resulten consistentes con las
necesidades detectadas a través de la investigación.
La finalidad de realizar un diagnóstico con perspectiva de género, es identificar y
analizar los temas prioritarios que todavía mantienen sumidas en la desigualdad a las
mujeres que participan en el sector agropecuario de Yucatán, a fin de tener en cuenta sus
necesidades en el desarrollo de las políticas públicas, estrategias y programas de desarrollo
dirigidos a este sector. El punto de partida es el reconocimiento de que las mujeres tienen un
papel cada día más protagónico en la construcción de la democracia y en el desarrollo del
estado de Yucatán.
Algunas preguntas que podrían guiar este diagnóstico son: ¿cuáles son las brechas de
género más relevantes en el sector agropecuario de Yucatán, y qué tan amplias son en la
actualidad? ¿Cuáles son los avances registrados? ¿Cuáles son las prioridades de atención y
cómo se deberían abordar? En los siguientes apartados se tratará de ir brindando
información que permitan establecer algunas respuestas a estas interrogantes.
La participación de las mujeres en los distintos sectores productivos de la economía
yucateca
La estructura productiva de la economía está definida por los sectores. De estos se pueden
distinguir principalmente tres en los cuales se engloban las distintas actividades económicas
y empresariales. A continuación se detalla cada uno:
2
Sector primario: Es el sector donde se emprenden acciones para obtener recursos
naturales y de ahí generar materias primas, entre dichas actividades podemos encontrar:
agricultura, explotación forestal, ganadería, minería, pesca, etc.
Sector secundario: Es el sector en donde se transforman todas las materias
obtenidas en el sector primario, esto puede ser de manera manual o automatizada, esto
puede darse en fábricas, talleres y laboratorios. Sus grandes divisiones son: construcción,
electricidad, industria manufacturera, gas y agua.
Sector terciario: Es el sector de los servicios, ya que no se producen bienes, se
reciben los productos ya manipulados en el sector secundario y con un valor agregado
para ofrecerlo en venta, las comunicaciones y los transportes están contemplados dentro
del mismo sector. Todo esto puede ser en el ámbito nacional e internacional.
En relación a estos sectores, de acuerdo a la investigación realizada por Noh y Piña
(2009) en Yucatán se pueden identificar 90 grupos productivos en el sector primario, 256
en el secundario 256 y 38 en el terciario.
Las principales actividades del grupo del sector primario son la ganadería (cría de
animales) y agricultura (siembra de chiles, plantas medicinales, flores y pasto). Las
actividades dominantes en el sector dos son: la manufactura que incluye la elaboración
de artesanías (bordado, confección de ropa, artículos de fibras naturales o metales) y
elaboración de productos de consumo humano de otra índole (jarabes, jabones,
productos de miel, sábila y yogurt, tostadas, conservas. Salsas, panadería, tortillería y
pastelerías). Los grupos del sector tres son pocos, la mayoría de estos se concentran en
el comercio. Principalmente en la venta de productos de despensa o vestido (tiendas de
abarrotes, expendios de agua purificada, tiendas de ropa). Seguidos de aquellos
dedicados a la venta de comida, en menos medida los que brindan servicios de
esparcimiento.
De acuerdo con la actividad económica de cada grupo serán los tipos de relaciones,
barreras y contexto en el cual las mujeres se desarrollan como asociadas, pues cada
actividad implica conocimientos diferentes y mayor o menor competencia a nivel de
mercado.
3
En las últimas tres décadas las mujeres han encontrado en los grupos productivos un
espacio donde pueden acceder a actividades remuneradas e informales que les permiten
realizar su trabajo doméstico al mismo tiempo. Al principio las políticas públicas de este tipo
estuvieron orientadas a las mujeres campesinas y fomentaron la creación de Unidades
Agrícolas e Industriales para la Mujer (UAIM) de los setenta. Sin embargo, en la actualidad
podemos ver un listado amplio de grupos de mujeres urbanas y rurales que se organizan
para trabajar en conjunto y obtener ingresos, llegando a conformar pequeñas y medianas
empresas (PYMES).
Los grupos productivos surgieron debido al interés por incorporar a los sujetos al
desarrollo, en especial, a aquellos que han sido marginados del mismo. Son estrategias
contra la pobreza y el desempleo cada vez más frecuentes en los países latinoamericanos,
inicialmente fueron de índole rural pero actualmente están orientados a zonas urbanas que
tienen carencia de servicios y los proyectos de inversión se orientan a este rubro de la
economía.
Actualmente los programas del gobierno han consolidado su apoyo a los grupos
productivos y microempresas con la finalidad de fomentar el autoempleo y poder adquisitivo
en un contexto de desempleo, crisis económica, flexibilización del trabajo y pobreza. Es así
como el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas de Solidaridad (FONAES) en conjunto
con los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y su órgano
desconcentrado Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y demás instancias procuran
el combate a la pobreza, la inequidad de género y la incorporación de grupos vulnerables a
una vida más justa y equitativa mediante apoyos a proyectos de inversión que les permiten
tener acceso a recursos.
Por último, es importante resaltar que la maternidad, la conyugalidad, la escolaridad y
una serie de circunstancias históricas determinan las características de la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo, así como sus posibilidades de obtener ingresos mediante
actividades económicas.
4
El contexto de género en la economía rural
Según el Censo de Población y Vivienda 2005 el 24% de la población del país habita en
áreas rurales contra el 76% que lo hace en zonas urbanas. Las brechas sociales entre el
ámbito rural y urbano siguen siendo en detrimento del primero. Así se cuenta con datos que
señalan que:
La tasa de analfabetismo rural casi triplica la urbana. Además aun comparando a las
mujeres con los hombres del medio rural la diferencia es detrimento de las primeras,
en quienes se registró hasta el 2005 un índice de analfabetismo del 51.6% contra el
29.6% de los hombres.
El 57% De la población urbana tiene cuatro años o más de escolaridad que el
promedio de años alcanzado por la población rural.
Cerca de la mitad de las viviendas particulares ocupada en las zonas rurales tiene
solamente un dormitorio, mientras que en las zonas urbanas tres de cada 10 viviendas
disponen de dos dormitorios. En este punto no hay que perder de vista el problema del
hacinamiento, con los efectos que se derivan de ello, el cual sin duda es mayor en las
zonas rurales que en las urbanas.
El 61% del total de los hogares urbanos usa gas butano/propano, mientras que en las
áreas rurales el 88.7% del total de hogares utiliza leña para cocinar.
El 86.2% de las viviendas urbanas cuenta con tubería interna o externa de agua
potable versus el 27% de las viviendas rurales;
El 44% de las viviendas urbanas cuenta con servicios de luz eléctrica versus el 16%
de las viviendas rurales.
Desde el punto de vista económico, es necesario resaltar la importancia de la
contribución de las labores agropecuarias –principal actividad económica de las zonas
rurales- al resultado económico nacional. Entre 2000 y 2004, el aporte de estas
actividades al PIB nacional ha rondado el 19% superando así la contribución de
cualquiera de las otras ramas económicas principales. No obstante, la pobreza rural es la
mayor y más profunda en el país. El porcentaje de población rural en condición de
pobreza extrema supera en casi cinco veces el del área urbana (INEGI, 2004). La
explicación de esta situación parece radicar en las desigualdades existentes entre el
mundo urbano y el rural, y en las desigualdades internas, entre ellas las relativas al
5
género. Es precisamente un acercamiento a la identificación de estas desigualdades de
género la que ha orientado este trabajo.
En términos de género es importante resaltar la profunda vigencia de la división sexual
del trabajo en las áreas rurales, caracterizada por una mayor presencia de los hombres
en el trabajo productivo formal y de las mujeres en el reproductivo. El estudio de García y
De Oliveira (1994) sobre el uso del tiempo indica que la tasa de participación de las
mujeres en el trabajo reproductivo era del 85.7%, mientras que la de los hombres era del
57.5%. El trabajo reproductivo masculino estaba concentrado en el acarreo de leña y la
reparación de la vivienda, y el femenino en las labores de cocina, limpieza del hogar,
cuidado de menores y enfermos, y acarreo de agua. Las mujeres invierten en promedio el
doble de tiempo que los hombres en este tipo de trabajo.
Resulta importante reconocer que la división sexual del trabajo está altamente
interiorizada por hombres y mujeres rurales, y que en muchos casos lleva a categorizaciones
más subjetivas que objetivas de las personas. Aun cuando se han registrado algunos
avances en lo que se refiere a reconocer como trabajo productivo aquellas tareas que
realizan las mujeres en la economía de subsistencia y en el ámbito doméstico, en la práctica
este trabajo sigue siendo invisible.
Las mujeres rurales emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo,
preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para el
hogar, además de otras faenas como el cuidado de los hijos, familia ampliada y animales de
traspatio. En este contexto, los problemas de salud, educación y empleo adquieren
características contrastantes con los de las mujeres urbanas
Un elemento adicional de la organización de género en las áreas rurales de Yucatán es el
aumento que en los últimos años están teniendo los hogares de jefatura femenina. Esto
ligado al fenómeno de la migración masculina que se viene registrando de manera cada vez
más frecuente en este estado. Las necesidades específicas y vulnerabilidad a la que se ven
sujetos estos hogares deben ser consideradas en las políticas públicas y programas de
desarrollo en el ámbito rural (Ramírez, 1995).
6
Desigualdades de género en la inserción económica rural
Entre las desigualdades de género detectadas en la inserción económica de la población
rural resalta la relacionada con el nivel de actividad productiva. La tasa neta de actividad
económica de las mujeres rurales es solo de un 25%. Las brechas urbano-rurales se dan
para ambos sexos, pero son significativamente mayores entre las mujeres. Como
resultado de las diferencias en los niveles de actividad de cada sexo, la población
económicamente activa (PEA) es mayoritariamente masculina, especialmente en las
áreas rurales. En Yucatán el sector agropecuario sigue siendo predominantemente
masculino.
Como ejemplo de lo anterior tenemos que a nivel Nacional en México de acuerdo con
el Censo Agropecuario 2007 se registraron 31,514 ejidos y comunidades, de estos 30,
716 fueron presididos por hombres y sólo 798 por mujeres. A nivel local, en Yucatán, la
proporción no es muy distinta, pues de los 722 ejidos y comunidades contabilizados en
Yucatán hasta el 2007, 716 eran presididos por hombres y únicamente 6 por mujeres. Un
dato a destacar es que de las 6 presidentas mujeres, 5 hablaban su lengua indígena. Los
municipios de los que provenían estas Presidentas de los Comisariados fueron: Izamal,
Tekax, Tzucacab, Yaxcaba y Tizimín. En este último municipio se registraron dos
Presidentas. Asimismo hay que llamar la atención sobre el dato que indica que de los 722
ejidos y comunidades registrados en Yucatán solo 3 cuentan con Sociedades
Mercantiles, pero en ellos participan 39 ejidatarios hombres y ninguna mujer.
Brechas en el acceso y control de los recursos reproductivos
El acceso a los recursos productivos determina las posibilidades reales que tenga la
población de contribuir al crecimiento económico, así como de participar y beneficiarse
del mismo. Estas posibilidades dependen, en gran parte, del control sobre dichos
recursos y de las condiciones que permitan acceder a recursos complementarios
necesarias. Las posibilidades de desarrollo de las mujeres productoras dependen de su
acceso y control de la tierra, financiamiento, asistencia técnica, comercialización,
herramientas de trabajo, tecnología y equipos, el acceso a servicios básicos e
7
infraestructura, y la ampliación de canales de comercialización para productoras y
artesanas.
Al igual que en muchos otros países latinoamericanos, en México las mujeres acceden
a la propiedad de la tierra por la vía de la herencia más que los hombres, mientras que
estos últimos acceden a ella fundamentalmente mediante compra. El control de las
mujeres sobre la tierra es aún más precario, pues aunque las mujeres sean legalmente
las dueñas de la tierra, sus parejas se sienten con el derecho a tomar decisiones acerca
de ellas (García y De Oliveira, 1995).
El problema económico central con la tierra es la falta de aquellos recursos
productivos que permiten desde acceder a ella hasta utilizarla de manera eficiente.
El acceso a créditos para proyectos productivos de mujeres en el
sector primario
El acceso al crédito es una fuerte limitación para el crecimiento y desarrollo económico de las
microempresas del sector rural. Los altos costos del crédito no convencional, así como la
falta de acompañamiento que caracteriza a muchos de los programas y proyectos de crédito
actuales, han desembocado en muchas ocasiones en la pérdida de los escasos activos de
los hogares y de las mujeres.
Es frecuente encontrar mujeres, tanto rurales como urbanas, que desconfían de los
proyectos de crédito o temen recurrir a ellos. En el estudio realizado por Pasos (2010) se
muestra que los préstamos en efectivo tuvieron un impacto negativo en los segmentos más
pobres de la población pues no pudieron cumplir con sus obligaciones con el oferente de
dicho crédito. Asimismo, no se debe perder de vista que el acceso de las mujeres a
préstamos de la banca privada se ve limitado por la carencia de garantías, ya que al dedicar
la mayor parte de su tiempo a labores dentro del ámbito privado no cuentan con avales fuera
del mismo.
Para el caso de las mujeres yucatecas del medio rural que desean desarrollar
proyectos productivos que les generen ingresos y les sirvan para apoyar o sostener los
gastos familiares, se cuenta con diferentes instancias gubernamentales que ofertan estos
8
créditos. Entre estas se puede mencionar la Secretaría de Fomento Agropecuario y
Pesquero, específicamente la Unidad de Apoyo a la Mujer Campesina, la Secretaría de
Economía, La Comisión Nacional para Pueblos Indígenas. Enseguida se mencionan los
créditos que estas instancias gubernamentales ofrecen y algunas de sus características más
relevantes.
Tipos de Créditos a los que tienen acceso las mujeres
Los grupos productivos de mujeres reciben apoyo en capital y/o insumos que las instancias
gubernamentales destinadas a ello a que algún banco les proporciona. Los financiamientos
son de dos tipos: Crédito y Fondo Perdido. El primero consiste en la devolución del monto
total asignado, cada mes se deposita un abono, éste es proporcional a la proyección de la
productividad del grupo, cada proyecto aprobado tuvo que ser acompañado de una
estimación de la devolución del crédito. Los grupos deben obtener los ingresos necesarios
para devolver su deuda, suelen tener lapsos de un año o dos para que se liquide su cuenta.
Después se puede volver a solicitar apoyo. El segundo tipo es cuando les proporcionan
insumos y maquinaria para trabajar sin tener que devolverlo, lo que ayuda al grupo a
impulsarse pues sus ganancias aumentan su capital y no se destina para pagar su deuda.
Secretaria de Fomento Agropecuario y Pesquero (Unidad de Apoyo a la Mujer
Campesina)
La Unidad de Apoyo a la Mujer Campesina es la instancia encargada de promover el
desarrollo social y económico de las mujeres del medio rural a través de la capacitación y
orientación para el desarrollo de proyectos productivos. En 2006 esta unidad contó con un
presupuesto de 4’ 960, 223. 97, en 2007 su presupuesto se redujo a menos de la mitad del
año anterior, siendo de 2’ 044, 841. 34 y finalmente en 2008 se le asignaron 4,447, 221.96,
que si bien aumento no fue igual o mayor al que tuvo disponible en 2006. Situación que
indica el rezago que todavía padece la población femenina del campo (Cuenta Pública, 2008,
2007 y 2006). Entre los créditos que promueve y/o otorga esta dependencia se encuentran:
9
Producir- Dirigido a reactivar la economía del medio rural mediante apoyos
permanentes a los campesinos. Está a disposición de la gente del campo para procurar
mayor productividad en actividades donde se requieran herramientas o equipo agrícola, para
apicultura y de labranza, así como hilos para bordado y urdido.
Dirigido a: Apicultores, campesinos y mujeres artesanas
Requisitos: Se debe hacer una solicitud a la presidencia municipal o a la SFAyP
Dirección responsable: Despacho del Secretario
En el caso de los paquetes artesanales del programa Producir, entre los años 2008-
2009 se han entregado 3500 paquetes. El presupuesto anual asignado a este programa es
de 6 millones de pesos, pero se desconoce el número exacto de las solicitudes atendidas. En
este programa existe subutilización del recurso, principalmente porque se prefiere solicitar el
crédito de apoyo de huerto familiar que este (Entrevista personal con la Mtra. Genny Parrao,
21 junio 2010).
Reactivar.- Dirigido a fomentar el empleo, autoempleo y empleo complementario
mediante apoyos a yucatecos preferentemente jóvenes o personas en condición de
marginación o vulnerabilidad, que presenten un proyecto productivo al comité técnico del
programa
Dirigido a: Jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad de bajos recursos
Dirección responsable: Despacho del secretario
Programa de Producción Integral de Traspatio.- Dirigido a reactivar los huertos de
traspatio y promover el autoconsumo de alimentos sanos, orgánicos y naturales. El programa
contribuye con la economía familiar, ya que se pueden vender los excedentes de lo
producido en casa y mejora la nutrición de los niños
Dirigido a: mujeres del medio rural de bajos recursos
Beneficio a través de paquetes de huertos orgánicos para traspatio que incluyen fertilizantes
10
orgánicos, herramientas para jardinería, 45 sobres de semillas de 15 especies diferentes y
asesoría técnica por un año.
Dirección Responsable: Apoyo a la Mujer Campesina
De acuerdo a la información proporcionada por la Mtra. Genny Parrao, directora de la Unidad
de Apoyo a la mujer Campesina en Yucatán, en el 2008 se entregaron 300 créditos dentro
de este programa, incrementándose hasta 1100 huertos en el 2009, con un presupuesto de
3 millones de pesos. Los grupos que acceden a estos créditos reciben capacitación en
ecotecnias, elaboración de conservas y artesanías. Existe una mayor demanda de éste
apoyo, prefiriéndolo a otro tipo de créditos o a los paquetes artesanales.
Programa del fondo de microcrédito del estado de Yucatán. (FOMICY) - Dirigido a
apoyar financieramente con tasas preferentes 7% anual , hasta por 25 mil pesos, a cualquier
persona física o moral, que cuenten con un proyecto que beneficie en forma individual o
colectiva, fomentando el autoempleo o la creación de empresas rurales en pro de sus
familias.
Dirigido a: Principalmente a mujeres artesanas, indígenas y campesinas.
Dirección Responsable: Apoyo a la Mujer Campesina
Este se otorga a grupos de entre 10 y 15 personas, otorgando apoyos para tortillerías,
panaderías, salones de belleza y centros de costura. Se presta la capacitación pertinente a
cada tipo de negocio, además del proceso de formación de grupo. Este programa cuenta con
un presupuesto de 1 millón de pesos anual, lo que beneficia a 10 grupos anualmente. En
Yucatán este tipo de crédito se ha otorgado en 60 municipios del estado, ha beneficiado a
460 grupos de artesanas y 40 grupos de productoras (Entrevista Mtra. Genny Parrao, 21
junio del 2010).
Secretaría de Economía.
Los créditos para proyectos productivos de mujeres que se pueden tramitar en la Secretaría
de Economía son: El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y el
11
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES). A continuación se
amplía la información sobre cada uno de ellos.
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). Este en un crédito
otorgado por la Secretaría de Economía con el objetivo primordial de mejorar las
oportunidades de empleo y generar ingresos en las regiones con menos desarrollo en el
país, fomentando la inversión productiva y la práctica del ahorro, la conformación de una
oferta de microfinanciamiento en beneficio de las mujeres rurales y cooperar a la
capitalización del sector rural (Secretaría de Economía, 2004).
Dirigido a: Mujeres rurales de bajos ingresos, El Fommur establece mecanismos de
microfinanciamiento asequibles y oportunos a mujeres rurales que carecen de acceso a
estos servicios, con el fin de impulsar el autoempleo, adquisición de habilidades
empresariales básicas y prácticas de ahorro en sus beneficiarias (Secretaría de Economía,
2004). .
Reglas de operación
Serán sujetos de este tipo de microfinanciamiento los grupos solidarios de mujeres rurales1,
a través de organismos intermediarios autorizados para operar el programa Fommur2. Los
montos otorgados son determinados por un Comité Técnico, presidido por la Secretaría de
Economía, el cual establece el techo financiero de los apoyos dado a los organismos
intermediarios de acuerdo a los siguientes porcentajes:
1. 80% recuperable, destinado al apoyo directo para el otorgamiento de
microfinanciamientos a grupos solidarios.
2. 20% no recuperable, para organismos intermediarios, a fin de solventar la promoción
y asistencia técnica, capacitación y equipo informático3.
1 Grupo solidario: Grupos de mujeres que en un proceso de autoselección se asocian por voluntad propia para establecer prácticas de ahorro o préstamo, bajo disciplinas de pago y cumplimiento solidario, de entre 5 y 40 mujeres, mayores de 18 años o madres menores de 15 que no dependan económicamente de sus padres, rurales y preferentemente en localidades de alta marginación. Recibirán el apoyo por medo de los organismos intermediarios. 2 Organismos intermediarios: Personas morales legalmente constituidas que tienen entre sus objetivos el desarrollo rural o el financiamiento a proyectos productivos del sector rural, con capacidad técnica y operativa para canalizar a las mujeres rurales los apoyos que contempla Fommur. Éstos serán apoyados con recursos económicos para la realización de actividades de promoción, asistencia técnica y capacitación. 3 Sujeto a comprobación. De no hacerlo satisfactoriamente, el organismo intermediario estará imposibilitado para recibir créditos nuevos o subsecuentes.
12
Los recursos otorgados a los organismos intermediarios para ser canalizados a los grupos
solidarios se autorizan en función de los montos máximos por mujer beneficiaria,
establecidos en el esquema de gradualidad. Los montos pueden ir de los $1,500 hasta
$20,000 pesos (Secretaría Economía, 2004).
Los grupos solidarios deben cubrir los siguientes requisitos para acceder al programa
(Secretaría de Economía, 2004):
1. Contar con un acta de asamblea que los formalice como grupo de mujeres
organizadas y donde se designe a la mesa directiva
2. Llenar una carta de solicitud y compromiso solidario de crédito para el organismo
intermediario, firmada por todas las mujeres del grupo.
3. Contar con un reglamento interno de operación y funcionamiento
4. Presentar al organismo intermediario que les corresponda la constancia de ahorro con
que cuente y cuyos montos y normas coincidan con lo establecido en su reglamento
interno
El mecanismo de acceso es el siguiente:
1. Las mujeres interesadas en participar en el programa deberán de asociarse en grupos
solidarios
2. El grupo solidario debe incorporarse en algún organismo intermediario aceptado por
Fommur, para que las represente ante éste fideicomiso. La solicitud puede hacerse en
cualquier época del año.
3. El organismo intermediario presentará a Fommur la solicitud y el programa operativo
correspondiente para la obtención del recurso.
4. En caso de ser aceptada la solicitud, el organismo intermediario suscribirá un contrato
con Fommur, quien depositará los recursos en efectivo en la cuenta bancaria que
indique el intermediario.
5. La entrega de recursos a los grupos se realiza mediante una pequeña ceremonia
donde asisten los representantes del organismo intermediario, las mujeres y en
ocasiones autoridades locales.
Las mujeres que reciban microfinanciamientos de otros programas con la misma finalidad
que el Fommur, no podrán recibir financiamientos de éste. Los pagos de recuperación de las
13
beneficiarias deben ser de manera periódica. Si por alguna razón una o varias socias no
cubren su adeudo, el grupo solidario está obligado a cubrir la deuda de éstas (Secretaría de
Economía, 2004).
Fommur en el Estado de Yucatán
El Fommur es puesto en marcha desde el año 2000, buscando impactar en los estados con
menor índice de desarrollo, por lo que Yucatán no es contemplado en los primeros años de
operación, aunque en cada evaluación al Programa realizados por distintas instancias era
recomendado para su inclusión, la cual se realiza hasta el año 2008. El período enero-
diciembre de 2008, el Fommur benefició a 17 municipios, por un monto total de $3,299,500
pesos, y beneficiando a 1,501 mujeres (Coordinación General del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, 2009). En el primer trimestre del presente año han sido
beneficiadas 1977 personas, con montos de entre $2,500 a $4,000 (Secretaría de Economía,
2010), lo cual indica un crecimiento tanto en el número de beneficiarias como en los montos
otorgados.
El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES): es un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito es apoyar los
esfuerzos organizados de productores indígenas, campesinos y grupos populares-urbanos,
para impulsar proyectos productivos y empresas sociales que generen empleos e ingresos
para la población, lo cual permite mejorar sus condiciones de vida y propicia el arraigo en sus
comunidades de origen, a través de los apoyos que otorga dicha institución. El FONAES
cuenta con diferentes programas de apoyo que son:
Capital de Riesgo Solidario.- Apoyo para financiar el inicio de formación de capital de Grupos
Sociales que aún no cuentan con una figura jurídica mercantil, pero que tienen intención de
constituirse en Empresas Sociales.
Capital Social de Riesgo.- Apoyo para financiar la formación de capital social de las
Empresas Sociales relacionadas con las Ramas de Actividad Primaria, incluyendo su
desarrollo hacia la Agroindustria o Industria Extractiva de Proceso y de Transformación.
Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS).- Apoyo para
14
financiar Personas Físicas, Microempresas y Empresas Sociales relacionadas con el
comercio, la industria y los servicios incluyendo Empresas Sociales de Financiamiento.
Comercializadora Social.- Apoyo para impulso de Empresas Sociales para la
Comercialización de productos primarios, locales y regionales de sus socios o terceros.
Impulso Productivo de la Mujer (IPM).- Apoyo que se otorga Grupos o Empresas Sociales
integradas exclusivamente por mujeres.
Apoyo para Capitalización Productiva.- Apoyos que otorga FONAES para promover el
fortalecimiento y la consolidación de Empresas Sociales de Capitalización. Primero se
constituyen las Empresas Sociales de Capitalización con la generación de compromisos de
revolvencia y después se procede a realizar la captación de los recursos.
Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE).- Es un apoyo destinado a facultar técnica,
administrativa y empresarialmente a los beneficiarios y desarrollo de capacidades de sus
integrantes.
PROCOMER.- Apoyo para fortalecer la competitividad y la inserción en los mercados de los
beneficiarios de FONAES.
¿Qué hacer para obtener un apoyo del FONAES?
1. Ser parte de la Población Objetivo: Población rural e indígenas y grupos de áreas urbanas
del sector social. 2. Contar con un proyecto productivo viable y sustentable.
3. Escasez de recursos para implementar el proyecto.
4. Tener capacidad productiva, organizativa y empresarial.
5. Cumplir con los requisitos señalados en las reglas de operación.
6. Establecer contacto con la representación del FONAES correspondiente a su estado. Ellos
serán los responsables de dar trámite a su solicitud.
15
Requisitos Generales:
a) Presentar la documentación que acredite al solicitante y/o su representante.
b) Acreditar la facultad del representante social o legal de gestión para el financiamiento de
sus representados, conforme a sus acuerdos o estatutos vigentes.
c) Los solicitantes deberán contar con la documentación legal, que acredite la disponibilidad
de los recursos naturales o materiales que comprometen para el desarrollo del proyecto.
d) Cédula de solicitud emitida por FONAES, firmada por el representante legal o social del
solicitante.
e) Presentación de un perfil o proyecto productivo de inversión, según sea el caso, que
justifique el monto requerido y demostrar la viabilidad técnica, financiera, operativa y de
mercado.
f) En los casos en que la estructura financiera incluya aportaciones de otras instituciones y/o
organismos públicos o privados, se deberán especificar dichas aportaciones: en estos casos,
FONAES podrá colaborar con los solicitantes en su gestión ante otras instancias para la
mezcla de recursos.
g) Proporcionar el número de la cuenta de cheques a nombre del Beneficiario, donde podrán
depositar los recursos del apoyo; tratándose de Grupos Sociales, la cuenta de cheques
deberá ser mancomunada del Responsable Social, y otro integrante que se elija.
h) Conocer y aceptar las obligaciones que se contraen en caso de ser autorizado el apoyo
solicitado.
i) Se solicitarán requisitos dependiendo de la actividad productiva.
Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas.
En esta comisión se pueden realizar los trámites correspondientes para la obtención del
crédito propio del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI):
16
Este surge en el año de 2002 en el entonces llamado Fondo Indígena, operado por la
Secretaría de Desarrollo Social. A partir de 2003, es transferido al Instituto Nacional
Indigenista (INI), que en ese mismo año se convierte en la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Desde sus orígenes, el POPMI se ha caracterizado por atender la desigualdad social
que existe históricamente entre las mujeres y los hombres, y que de manera lamentable se
incrementa en el seno de los pueblos y comunidades indígenas de México.
En la actualidad, el POPMI es un programa sujeto a reglas de operación, y está
dirigido específicamente a las mujeres indígenas, con escasa práctica organizativa y
económica-comercial; brinda apoyos para procesos productivos e incluso de autoconsumo,
que les permita, mediante capacitación y asistencia técnica, impulsar y consolidar su
organización y proyecto, teniendo la posibilidad de acceder en un futuro a otras fuentes de
apoyo y de abrir espacios de reflexión respecto a su condición social y de autoestima (en
www.cdi.gob.mx/pompi).
Dirigido a:
Serán sujetas de los apoyos del PROGRAMA las mujeres indígenas, mayores de edad o
menores emancipadas, que conformen grupos de 10 mujeres como mínimo, o de 8 mujeres
en localidades con menos de 50 habitantes, que:
Habiten en las localidades establecidas en la cobertura, preferentemente fuera de las
cabeceras municipales,
Cuenten con su credencial del IFE,
Cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP),
Tengan nula o poca experiencia organizativa o comercial,
No sean promotoras indígenas en activo del PROGRAMA, y
No sean beneficiarias de otros programas federales de tipo productivo, salvo en los
casos en que los objetivos de dichos programas sean complementarios a los del
PROGRAMA.
17
En los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí,
Sinaloa y Sonora, entidades con mayor dispersión poblacional, se aceptarán grupos de 8
integrantes y un máximo de 5 mujeres de una sola familia.
Para los efectos de las presentes reglas, por menores emancipadas, se entenderá mujeres
menores de edad que al contraer matrimonio o ser madres solteras, adquieren
responsabilidades en la manutención del hogar.
Cobertura
El PROGRAMA tendrá presencia en localidades con 40% y más de población indígena, así
como localidades de interés, (definidas como aquellas en los que la población indígena
representa menos de 39.999% y más de 150 personas indígenas) determinadas por la
Unidad de Planeación y Consulta de la CDI. Lo anterior con base en el II Conteo de
Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en el
grado de marginación (Alta y Muy Alta) 2005, generado por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO). Las mujeres indígenas que se encuentren fuera de la cobertura descrita, y que
contaron con apoyos del PROGRAMA antes de 2008, podrán ser objeto de segundos o
terceros apoyos según corresponda, a través de una justificación por escrito del (de la)
Delegada(o) Estatal. La Dirección del Programa, previo análisis y justificación respectiva, así
como un diagnóstico conteniendo los indicadores de marginalidad establecidos por el
CONAPO, podrá autorizar la atención de grupos de mujeres indígenas en localidades con
40% y más de población indígena que habiten en localidades consideradas como no
elegibles pero que por su grado de marginalidad requieran de apoyo.
Apoyos y montos
Los apoyos para las beneficiarias pueden ser de tres tipos:
1) Apoyos para instalar el proyecto de organización productiva. Destinados para:
‐ La adquisición de insumos o materias primas para la producción,
‐ Herramientas, maquinaria y equipos, así como costos asociados a su instalación,
‐ Adecuaciones al espacio físico o infraestructura,
‐ Pago de mano de obra especializada,
‐ Seguros (sólo en caso de proyectos de tipo agropecuario),
18
‐ Capacitación especializada y servicios de asistencia técnica que se requieran
para la instalación y arranque del proyecto productivo, y
‐ Los fletes o transportación de insumos requeridos exclusivamente para la
puesta en marcha del proyecto.
Los apoyos podrán ser otorgados en años distintos hasta en tres ocasiones, no
necesariamente consecutivas.
2) Apoyos para el acompañamiento. Destinados para:
‐ El pago de honorarios de consultorías, capacitación y asistencia técnica,
‐ Realización de talleres, reuniones de intercambio de experiencias y
capacitación a los grupos de mujeres beneficiarias,
‐ Adquisición o elaboración de material didáctico y de medios impresos de apoyo,
‐ Renta de locales y equipo electrónico para capacitación,
‐ Pago de traslado y alimentación de las mujeres indígenas, relacionados a los eventos
citados.
3) Apoyos en situaciones de emergencia
Tratándose de siniestros o desastres naturales que afecten o interrumpan la
actividad económica en alguna localidad de la geografía nacional, el PROGRAMA podrá
otorgar un apoyo adicional para afectaciones específicas en el mismo año, a los grupos de
mujeres indígenas que cuenten con proyectos productivos en dicha zona y que lo soliciten,
con el objeto de que reactiven sus actividades.
La Dirección del PROGRAMA recibirá de las Delegaciones Estatales las propuestas
de solicitud de los grupos de mujeres que se encuentren en este supuesto, acompañadas por
un acta circunstanciada firmada por las autoridades locales, por el grupo de beneficiarias y la
instancia ejecutora. Para los efectos de las presentes reglas, se entenderá por autoridades
locales a representantes agrarios (ejidales o comunales), administrativos (síndicos, jueces), y
en general servidores públicos con representatividad en la localidad.
Monto de los apoyos
Para instalar el proyecto de organización productiva
Tipo de proyecto Monto máximo por proyecto
1) Proyecto de organización productiva, en general hasta 130,000.00
19
Un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del costo total del proyecto, podrá
ser destinado antes y durante la instalación del proyecto a capacitación especializada y
servicios de asistencia técnica requeridos.
2) Para el acompañamiento
El monto de recursos para el acompañamiento, se considera complementario al monto del
apoyo para instalar el proyecto productivo, y equivaldrá al diez por ciento (10%) del costo
total del proyecto
En el Informe Anual de la Gestión 2008 del Gobierno del Estado de Yucatán, en el
rubro de Política Social Activa, específicamente en lo que se refiere al Combate a las Causas
de la Pobreza y Marginación se indica que ese año dentro del Programa de Empleo Social se
entregaron 15, 296 apoyos para impulsar proyectos productivos de empleo y autoempleo de
estos 7178 fueron para hombres y 8112 para mujeres. A través del Programa de
Organización Productiva para Mujeres Indígenas, que es uno de los subprogramas del
Programa de Empleo Social, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI) se financiaron 20 proyectos productivos con la finalidad de que
las mujeres obtuvieran ingresos para mejorar la economía familiar y transformar sus
actividades artesanales en una fuente de empleo permanente. Se apoyó a 262 mujeres
artesanas de 18 comunidades en 14 municipios. Estos 20 proyectos productivos representan
el 2.8% del total (701) de los financiados con presupuesto del Programa de Empleo Social en
el 2008. Asimismo, del total de mujeres beneficiadas por este Programa solo el 3.23%
correspondió al subprograma de Organización Productiva para Mujeres indígenas. Datos que
en su conjunto evidencian el rezago y la marginación que las mujeres indígenas viven, aun
cuando se les considere parte de las potenciales beneficiarias en los Programas destinados
al combate de la Marginación y Pobreza en el Estado de Yucatán.
Por su parte la SAGARPA brinda a nivel nacional apoyos a mujeres, jóvenes,
indígenas, personas con discapacidades y adultos mayores para la realización de actividades
productivas del sector rural en su conjunto para los siguientes conceptos:
Maquinaria y Equipo para el establecimiento de micro, pequeñas o medianas empresas de
producción y de servicios.
20
Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas para el mejoramiento de la eficiencia
en las unidades productivas.
Infraestructura que sea un activo necesario y adicional para los procesos económicos y/o
productivos ligados a la producción rural.
La asesoría profesional, asistencia técnica y capacitación.
Participación en eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y
proyectos relevantes.
No obstante, a pesar de que, como se puede revisar en la información antes expuesta,
la oferta crediticia para las mujeres rurales interesadas en desarrollar proyectos productivos
es amplia, existen una serie de limitantes para la obtención y ejercicio efectivo de
dichos créditos. Al respecto, Noh y Piña (2009) señalan que entre las mujeres que
pertenecen a grupos productivos, la falta de capacitación y experiencia en la elaboración de
los proyectos que serán sometidos a dictamen para su financiamiento resulta una fuerte
limitante para conseguir los recursos monetarios que les permitirán echar a andar sus
proyectos productivos. Lo usual es que les rechacen sus proyectos hasta que logran entrar
en contacto con alguna organización campesina con experiencia en la elaboración de este
tipo de proyecto, y que esté dispuesta a asesorarlas para que tengas más probabilidades de
ser beneficiadas con el dictamen de la instancia gubernamental oferente. En Yucatán una de
estas organizaciones es la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y
Campesinas (CODUC) ubicada en la ciudad de Mérida y caracterizada por apoyar a grupos
campesinos en el desarrollo de proyectos productivos, vigilando, asesorando y dándole
seguimiento con el afán de obtener mayores beneficios para el campo yucateco.
Existe una serie de trámites que deben cubrir los grupos, desde la convocatoria hasta
la puesta en marcha de todo el proyecto, esto implica que las financiadoras den seguimiento
a los mismos con la finalidad de corroborar el avance del grupo y la aplicación de los
recursos. Esta situación puede llevar más de un año desde que surge la iniciativa de formar
un grupo, revisar convocatorias, acudir a asesorías en las dependencias que financian y
reunir toda la documentación requerida así como presentar el proyecto de inversión que debe
cubrir requisitos técnico-administrativos hasta llegar a la primera venta formal de los
animales.
21
Asimismo, Noh y Piña (2009) encontraron que debido a que uno de los
requerimientos de las dependencias para proporcionar los créditos y apoyos es contar con un
número determinado de socias, una constante es la existencia de socias activas y socias
pasivas. Las primeras son aquéllas mujeres que participan en el grupo y forman parte de
todas las actividades del mismo, mientras que las segundas son socias que fueron parte del
grupo pero que al momento de la entrevista ya no pertenecían al mismo. Asimismo, reportan
que en el 21% de los grupos entrevistados encontraron que el 50% de las socias no
participaban activamente en los mismos. Las principales razones de esto fueron
enfermedades, problemas entre las socias y por ser “presta nombres”, es decir mujeres –
familiares o amigas- que aceptan aparecer en el acta constitutiva del grupo, a fin de ayudar
a cumplir con los requisitos para que el crédito sea aprobado, pero que en realidad no
desean participar en el mismo. Esto no casusa conflicto porque las socias inactivas no
reclaman su participación e incluso unas ni se interesan en el grupo. El fallecimiento de las
socias es otra causa que cesa la participación en el grupo productivo.
En suma, el acceso real a créditos por parte de las mujeres rurales implicaría generar
políticas acordes a las condiciones y necesidades de este grupo poblacional, la creación de
bancos para microempresarias y pequeñas productoras con préstamos a largo plazo e
intereses blandos; financiamiento e incentivos para la producción y comercialización
orgánica. Asesoría continúa, accesible y gratuita en el proceso de elaboración de sus
proyectos productivos y la gestión del crédito, así como el manejo del mismo una vez que se
tiene.
Por último, se debe señalar que la realización de este diagnóstico dejo ver que no
existe información precisa sobre los montos asignados a cada tipo de crédito, los montos
realmente ejercidos y el seguimiento a la utilización de los mismos, a través de mecanismos
de medición que permitan conocer si las acciones que se realizan son efectivas. También se
hizo evidente la inexistencia o inexactitud de cifras de población objetivo. Esto limita la
focalización de subsidios e incluso hay carencia de diagnósticos previos sobre la oferta,
demanda y asignación de créditos para mujeres en el ámbito rural. Todo ello en su conjunto
dificulta contar con un panorama completo que permita eficacia en la planeación.
22
Consideraciones alrededor del Acceso a Créditos y la Equidad de Género
Millán, Farfán, y Trevignani ( 2005) estudiaron el impacto del micro crédito en relación con la
equidad entre géneros. Estos autores encontraron que el acceso a micro créditos por partlas
mujeres no cambia de manera sustantiva la manera como se ejercen y distribuyen los roles
tradicionales de género, particularmente en lo que se refiere al desempeño de las tareas
domésticas, sin embargo es notable el impacto del Programa en el cambio en la toma de
decisiones vinculadas al negocio, así como también estimular la autoestima de las mujeres
en sus entornos más inmediatos, donde se procura la búsqueda de consensos y las
negociaciones en el ámbito hogareño. Se encontró que aún en el caso de las beneficiarias
que se dedican al trabajo, son sus hijos/as quienes se encargan de las tareas domésticas. Es
decir, la mayor participación de la mujer en la economía del hogar no va de la mano de un
mayor involucramiento de sus parejas en las labores domésticas y de crianza de los/as
hijos/as.
Respecto al ejercicio del microcrédito, reportan que el 99% declaraban manejarlo ellas
mismas, teniendo mayor protagonismo en decisiones tales como la compra de materias
primas, el reparto de tareas, qué hacer con las ganancias y la solicitud de un préstamo. En
cuanto a la la distribución de las tareas en el hogar antes y después de ingresar al programa,
encontraron que en la contribución al gasto del hogar, la toma de decisiones, el responder
por la familia y la administración del dinero presentan un mayor porcentaje que representa a
la beneficiaria o a ambos cónyuges (Millán, y otros, 2005).
El espacio privado sigue teniendo una gran importancia para las mujeres beneficiarias,
sin embargo, muestran mayor desacuerdo respecto al papel del hombre como proveedor
exclusivo del hogar, involucrándose tanto en la obtencion, toma de decisiones y
administración de los ingresos. Esto se relaciona con la percepción de las mujeres de haber
logrado sacar adelante a sus familias y a una mayor seguridad en sí mismas, así como ver
las actividades colectivas como una oportunidad que les brinda el programa (Millán, y otros,
2005).
Asimismo, la pertenencia de las beneficiarias a grupos solidarios que se asocian para
establecer una práctica de ahorro y préstamo, disciplina de pago y cumplimiento solidarios.
23
Así como, la mayor participación de las beneficiarias en distinto tipo de asociaciones
formales e informales a partir de la experiencia del microcrédito y de los beneficios de éste;
puede impactar en el empoderamiento de las beneficiarias, particularmente en el caso de las
mujeres, respecto a su seguridad, capacidad de decisión, posibilidad de movimiento e
individuación.
Tecnología y servicios afines
El acceso a la tecnología es bajo en general para productores y productoras. En la
actividad agropecuaria de Yucatán persiste un franco predominio del nivel tecnológico
“tradicional”. La asistencia técnica es uno de los principales servicios tecnológicos para
superar los problemas que afectan los procesos productivos y sus resultados, y/o para
incursionar en otros rubros o actividades con mejores perspectivas económicas. Entre las
mujeres el acceso a estos servicios es bajo y la brecha de género en contra de las
mujeres es mayor en el medio rural, donde la participación de hombres supera en más de
dos veces y media la de las mujeres a cargo de ejidos (Pasos, 2010).
La formación y capacitación para el trabajo también constituye un elemento vital en los
procesos de cambio o mejoramiento tecnológico. En este rubro también se registran
diferencias significativas, entre hombres y mujeres, favoreciendo a los primeros y en
detrimento de las segundas.
En términos de capacitación y asistencia a las mujeres que participan en el sector
agropecuario, algunas medidas que podrían ayudar a superar la brecha de género que se
registra en esta área serían: El establecimiento de cuotas que promuevan la equidad y
que se expresen en 1) el incremento de la participación de las mujeres rurales en las
acciones de asistencia técnica y capacitación a las familias productoras, 2) la ampliación
de la cobertura geográfica de los servicios de asistencia técnica y capacitación a las
familias productoras, 3) priorizar, la capacitación y formación técnica de las mujeres
rurales, estableciendo una cuota de no menos del 50% y 4) Ampliar el espectro temático
de la capacitación y asistencia técnica a actividades no tradicionales como el agroturismo
y el ecoturismo, entre otras.
24
Problemas o conflictos que experimentan las socias de grupos productivos del sector
primario
Resulta importante conocer las circunstancias que rodean la participación económica de las
mujeres yucatecas del campo y de la ciudad, a fin de que las políticas públicas que se
generen para este sector respondan realmente a sus necesidades y potencial de desarrollo.
En este sentido, y con base en información derivada del estudio realizado por Noh se
pueden identificar algunas problemáticas que experimentan asociados a su participación en
los grupos productivos. En primer término destaca que las mujeres se enfrentan a una
sobrecarga de responsabilidades derivadas de su posición en la sociedad, especialmente al
tratarse de mujeres rurales que poseen poca escolaridad y con varios hijos que dependen de
sus cuidados. A continuación se irán mencionando cada uno de estas problemáticas:
a) Personales. Estos tienen que ver con la capacidad física de las socias. Cuando las
socias son adultas jóvenes y están dispuestas a realizar trabajo fuerte y no se ven
limitadas para ello en su capacidad física. No obstante, cuando las socias son adultas
mayores se ven limitadas por su salud y no siempre pueden participar en las
actividades físicas que conlleva la atención de las granjas.
b) Laborales. El principal problema asociado a este rubro tiene que ver con el acceso a
los financiamientos, y cuando llegan esto, los problemas asociados al manejo de los
mismos, que por lo general va ligado a suspicacias y malos entendidos entre las
integrantes de los grupos; situación que se resuelve cuando la persona encargada de
ejercer estos financiamientos cuenta con comprobantes de todos los gastos
generados, así como cuando se empiezan a ver los productos concretos que se
derivan del uso del financiamiento, como son la construcción y la adquisición de
bienes para el trabajo y funcionamiento del grupo.
c) Asociados con Roles domésticos: Estos problemas derivan del rol tradicionalmente
asignado a las mujeres y en la exigencia de las mismas a cumplirlo. Llevándoles a
sobrecarga de trabajo y estrés por dejar a sus hijos/as solos o con familiares pues el
hecho de no cumplir cabalmente estos roles de cuidado les hace sentir que están
fallando en una obligación. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo las socias
han logrado “acostumbrarse” a dedicar un tiempo a la granja y no a su familia. Sin
embargo, los esposos no suelen opinar lo mismo ya que les demandan su presencia
25
en el hogar o les exigen que deben tener todo preparado antes de salir a trabajar en
las actividades que se han comprometido en el grupo productivo en el que participan.
Hay mujeres que han consolidado redes de apoyo entre las mujeres de su familia y eso
les permite disponer de mayor tiempo para realizar todas sus actividades y dejar todo listo
para dedicar el tiempo fuera del hogar que le tienen que dedicar al trabajo en su grupo
productivo. Sin embargo, esto disminuye el tiempo que tienen para descansar y para dedicar
tiempo a su autocuidado. Situación que a la larga se traduce en un deterioro en su calidad
de vida y salud.
En la investigación realizada por Noh y Piña (2009) se plantea que entre las mujeres de
los grupos productivos que desarrollan sus actividades económicas en el sector primario hay
un apoyo muto en labores domésticas y de cuidado o “consideraciones” en el reparto de
responsabilidades cuando se sabe que hay hijos dependientes. Esto porque todas conocen y
han experimentado las dificultades que implica conciliar el trabajo del grupo productivo con
el doméstico y el relacionado al cuidado de las personas dependientes (esposos, hijos/as y
padres). No obstante, esto no significa que dejen de existir problemas derivados de los
retrasos o ausencias de las socias por atender a los hijos/as y el esposo, situación que
genera inconformidades cuando hay sobrecarga de trabajo en el grupo productivos o cuando
se vuelven frecuentes las inasistencias.
d) Violencia Genérica: Este problema está muy vinculado con los anteriores, pues a
pesar de que las mujeres no hablan abiertamente de que han vivido o viven violencia,
Noh señala que durante su investigación fue testigo de experiencias en las que las
mujeres son blanco de amenazas, exigencias y limitaciones en su bienestar personal.
Consideraciones Finales
En síntesis los grupos productivos de mujeres del sector primario son pequeños, con poca
infraestructura y personal, su mercado de venta es limitado porque las socias no cuentan con
las relaciones sociales o políticas necesarias para acceder a sus compradores. Sus
condiciones son desventajosas lo que les orilla a vender su producto a pequeños
comerciantes e incluso a menudo dentro su misma comunidad lo que repercute en la
26
obtención de ganancias. Entre las carencias o limitaciones que entorpecen su desarrollo se
encuentran:
a) Distribución y comercialización: Tiene que ver con los medios adecuados para hacer
llegar sus productos a los consumidores y al mercado en general. Invierten poco
presupuesto para la distribución porque no venden mucho y no tienen suficiente
capital. Asimismo, la difusión de sus actividades es nula ya que no tienen la
infraestructura y medios para darse a conocer en su localidad y en otros puntos de
venta. Su prioridad es obtener materia prima, vender sus productos y tener ganancias
para solventar las necesidades de sus familias, así que no consideran probable
dedicarse a corto plazo a la tarea de organizar la difusión y publicitar a su grupo.
b) Infraestructura (tecnología local): Implica el uso de maquinaria especializada en el
proceso de producción de cada grupo. Por el tipo de actividad, los grupos requieren de
tecnologizar el proceso de producción, sin embargo cuentan con las condiciones
mínimas para operar y experimentan sobrecarga de trabajo cuando no cuentan con el
apoyo tecnológico para la crianza o matanza de los animales.
c) Capacitación: Es la enseñanza y actualización con respecto a las principales
actividades de los grupos así como en aspectos de administración y organización. Al
respecto, Noh y Piña (2009) señalan que entre los grupos productivos investigados
encontraron que la SAGARGPA les brinda cursos que versan sobre la administración
de las granjas y sus ganancias, y que las mujeres consideran que son capaces de
sobrellevar el trabajo sin más asesoría pues las actividades relativas al manejo de la
granja lo conocen desde pequeñas ya que siempre han tenido animales de traspatio y
aprendieron a inyectar a las aves para cuidar su salud. Sin embargo, la capacitación
no deja de ser una limitante de los grupos pues no todas las socias tienen el mismo
conocimiento sobre la administración de los recursos y eso deriva en problemas,
asimismo, este rubro influye en las expectativas del grupo puesto que mientras mas
conocen sobre su actividad más opciones encontrarán para mejorarlas, consolidar su
mercado y obtener mayores ganancias, aspectos que ambos grupos necesitan para
poder sobrevivir.
Hace falta que los datos que proporcionan las dependencias gubernamentales estén
desagregados por sexo. Así tenemos que en el Censo Ejidal del 2008 se proporciona
27
información sobre las áreas en las que los productores rurales reciben capacitación, pero no
se desglosa la información por sexo.
Para finalizar se debe señalar que en Latinoamérica el trabajo en pro de la equidad de
género, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, se inició a principios de los 90’s. En
él han participado tanto las instituciones gubernamentales, en sus diferentes niveles, como
las organizaciones de la sociedad civil en general y de las mujeres en particular. Aunque la
mayor parte de este trabajo todavía se concentra en proyectos o componentes dirigidos a
mujeres, el peso de las iniciativas y esfuerzos que buscan incidir en las políticas públicas es
cada vez mayor. Desde el punto de vista económico, los proyectos orientados a mejorar la
condición de las mujeres rurales han estado vinculados principalmente a la promoción de su
acceso a recursos productivos (tierra, crédito, asistencia técnica y capacitación). Los
proyectos de incidencia en las políticas públicas se han concentrado en el tema de las
estadísticas de género y, en menor medida, en la realización de estudios e investigaciones
para alimentar ese trabajo. Los esfuerzos encaminados a realizar análisis críticos de políticas
públicas desde la perspectiva de género dirigidos a fomentar cambios en las mismas han
sido menos frecuentes. La apreciación general es que hace mucho pero que los resultados
son limitados o poco sostenibles en el tiempo.
Referencias Bibliográficas:
Gálvez, T. (2001). Aspectos económicos de la equidad de género. Santiago de Chile:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización de las Naciones Unidas,
Serie Mujer y Desarrollo.
Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. (2007).
Estadísticas Fommur. Recuperado el 21 de junio de 2010, de Fondo de Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales: http://fommur.pronafim.gob.mx/files/119.PDF
Cuenta Pública 2006, Gobierno del Estado de Yucatán: México
Cuenta Pública 2007, Gobierno del Estado de Yucatán: México
Cuenta Pública 2008, Gobierno del Estado de Yucatán: México
28
García, B. y De Oliveira, O. (1994). Trabajo Femenino y vida familiar en México. México: El
Colegio de México.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI
2004 Censos Económicos 2004, México, INEGI
2005 II Conteo de Población y Vivienda 2005, Resultados Definitivos, Tabulados Básicos,
México, INEGI
Millán, H., Farfán, G., & Trevignani, V. (2005). Evaluación del Fondo de Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales: Ejercicio fiscal enero-diciembre de 2004. México: UNAM.
Secretaría de Economía. (Mayo de 2010). Informe trimestral de Programas con Reglas de
Operación. Recuperado el 21 de Junio de 2010, de Secretaría de Economía:
http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/29/1/images/LB1T10FM
MR_28042010.pdf
Noh, Celmy y Piña, Jorge, (2009). Mujeres Trabajadoras: Experiencias de Catorce Grupos
Productivos de Yucatán. México, Mérida: Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto de
Equidad de Género en Yucatán.
Pasos, R. (2010). Factores Internos y externos que impulsan el crecimiento de las
microempresas. Caso: Microempresas Rurales Yucatecas. Mérida, México: Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tesis de Maestría en Economía y
Administración Pública.
Ramírez, Luis (1995). Género y Cambio Social en Yucatán. México: Universidad Autónoma
de Yucatán.
Secretaría de Economía, Unidad General de Micro Regiones, Transparencia Mexicana.
(2004). Manual Micro Regiones. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. México:
Talleres Gráficos de México.
.