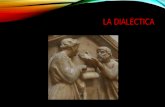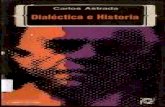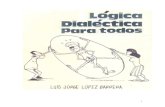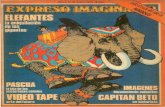Dialéctica, nº 04, enero 1978
-
Upload
rebeldemule2 -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Dialéctica, nº 04, enero 1978
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
1/281
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
2/281
dialcticaR E V I S T A D E L A E S C U E L A D E F I L O S O F A Y L E T R A SD E L A U N I V E R S I D A D A U T N O M A D E P U E B L AComit de Direccin:Jua n Mora Rub i oGabr ie l Vargas LozanoOsear Walke rSecretario de Redaccin;R a l D o r r aConsejo de Redaccin:Angelo Alt ier i MegaleOsear del BarcoOsear CorreasHugo Dua r t eVc tor M. FernndezRobe r t o He rn nde z Ora ma sRafae l Pea Agui r reAlfonso Vlez PliegoAdministrador;Jav ie r Tor resCorrector:Mart n Prez Zenteno
NOTA: Los miembros ext ranjeros , tanto de l Comit de Direccin como del Consejo de Redaccin, de acuerdo con lasdisposic iones const i tuc ionales , no se encuent ran compromet i -dos con las declaraciones que sobre pol t ica nacional se haganen esta revista.dialctica. Nm. 4, enero de 1978. Aparece t res veces a l ao.Prec io po r e jem plar $ 40.00. Suscr ipc in a nu al correo ordinar i o : $110.00 o US$10 dlares . Areo Exter ior US$15 dlares .Toda correspondencia debe di r ig i rse a : Comit de Direcc inde la Revista dialctica. Escuela de Filosofa y Letras de laUAP. Ca l l e 3 Or ien te , Nm. 403 . Pueb la , Pue .U N I V E R S I D A D A U T N O M A D E P U E B L A . R e c t o r : I n g .Luis Rivera Terrazas. Srio. Gral . , Lie . Vicente Vil legas Guz-man. Coordinador Gral . de la Escuela de Fi losofa y Letras :Lie . Alfonso Vlez Pl iego. Director del Depto. de Publ ica-e iones : Osear Walker .
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
3/281
A M - I . C O R D . S E R V . D OH E M E R O T E C A
A a o I I I Enero de 1978 N o . 4
S U M A R I OEl IV Centenario de la UAP /3l Segundo Coloquio N acion al de Filosofa / 5Hans Georg Backhaus. Dialctica de la forma de valor /9Giusseppe Vacca. Hegel en la historia del marxismo /35Angelo Altieri Megale. La interpretacin de la dialctica porBenedetto Croce /49Enrique Gonzlez Rojo. Divergencias y convergencias entre elanarquismo y el marxismo /61Jorge Martnez Con treras. Consideraciones sobre la revolucin filosfica de Marx: la tesis sartreana /81Bolvar Echeverra. El concepto de fetichismo en el discurso revolucionario /95Juan Mora Rubio. Notas crticas al materialismo de Engeis /107Gabriel Vargas Lozano. Los sentidos de la dialctica en Marx /123DOCUMENTOSC. Marx y F. Engeis. Escritos varios sobre la dialctica / l 29V. I. Lenvn. Textos sobre el concepto de dialctica /177K. Korsch. El mtodo dialctico en "El Capital" /191Galvano Delta Volpe. Sobre la dialctica /201
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
4/281
NOTAS BIBLIOGRFICASF. Humberto Sotelo. Charles Bettelheim: Las luchas de clases enl a U R S S / 2 2 1 ; Jorge Renden larcn. Estado y democracia
en la sociedad capitalista de Ralph Miliband /231; DanielOlera Sotre& Cauilio Napolen!, Lecciones sobre el captulosexto ( indito) de El Capital de Marx /235; Umberto Gerroni ,Teora Poltica y socialismo /239; Osc'ar Correas^ Una d ia lctica del Derecho? (Acerca del libro de E. B. Pashukanis,L a teora general del De recho) /2 4 3N O T A SHugo Duarte M. El Segundo Coloquio Nacional sobre DidcticaUniversitaria de la lengua escrita /253; Informe acerca de larestructuracin del Colegio de Historia /257; Luisa Ruiz Mo-reno. Nota sobre la Biblioteca "Jos Mara Lafragua" /263;Cuadernos de Investigacin Social de la Universidad Autnoma de Guer re ro /267 ;Colaboradores /269
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
5/281
E L I V C E N T E N A R I O D E LA U A P
La actual Universidad Autnoma de Puebla es unade las instituciones educativas ms antiguas del pas. Enel ao de 1578 se dieron los primeros pasos para el establecimiento de la Compaa de Jess en la ciudad dePuebla y con ello se sentaron las bases para el iniciode su labo r educativa. A p ar tir de ese ao los jesutas,con el apoyo de los vecinos de la ciudad, impulsaron lafundacin de un conjunto de instituciones educativas,entre ellas, el Colegio del Espritu Santo.
L a Universidad A utnom a .de Pueb la en el transcurso de su historia, primero como colegio jesuta (1579-1767), ms tarde bajo el real patronato con la denominacin de Colegio Carolino (1790-1820), posteriormente como Colegio del Estado (1825-1937) y hasta nues-tros das como Universidad, ha desempeado un papeltrascendental en la vida social, cultural y poltica dePuebla y de nuestro pas.Por sus aulas, impartiendo la ctedra o en calidadde educandos, han desfilado destacados artistas, cientficos, pensadores y polticos. E n tre ellos basta recorda ra don Carlos de Sigenza y Gngora, ilustre polgrafo yrepresentante de la modernidad novohispana, al P. Rafael Landvar, guatemalteco de origen, autor de laRusticatio mexicana, a los jesutas ilustrados FranciscoJavier Alegre y Francisco Javie r Clavijero. E n el M xico independiente a hombres de la talla de Jos MaraLafragua, Manuel Aspiros, Ignacio Manuel Altamirano,Rafael Serrano, Manuel Maneiro, Francisco Marn. Yya en nuestro siglo, para citar slo algunos, a Francisco
3
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
6/281
Prez Salazar, estudioso de la historia del arte en Puebla, al destacado fisilogo J. Joaqun Izquierdo y el historiador y escritor Gastn Garca Cant.Nuestra institucin ha sido escenario y reflejo de mltiples acontecimientos que le han impreso, en las diversas etapas de su historia, el sello de la sociedad en queha estado inserta. E n ella se h an forjado tam bin ho m bres comprometidos con las luchas sociales de su tiempo,la mayora annimos y otros cuyo recuerdo an estpresente. Entre ellos recordamos a Martn VillavicencioSalazar (Garatuz) quien fuera estudiante del ColegioCarlino y activo participante en uno de los primerosbrotes d independencia; a los profesores Joel ArriagaNavarro y Enrique Cabrera Barroso y a los estudiantesIgnacio Enrique Gonzlez Ro m ano, V ctor M . M edinay Alfonso Caldern, quienes dedicaron su vida a la lucha universitaria y popular.En este ao que se inicia, la Universidad Autnomade Puebla cumple cuatrocientos anos de existencia. Cuatro siglos que ya cuentan en el desarroll de la culturanacional por la formacin de un patrimonio integradopor obras de arte, edificios como el antiguo Colegio deSan Jernimo, la Galera Jos Antonio Ximnez de lasCueva y el monumental edificio Carlino; el acervobibliogrfico que se conserva en la biblioteca Jos MaraLafragua, uno de los ms importantes del pas y muchasOtras obras que conforman un a valiosa herenc ia. Estaherencia debe ser conocida y preservada por todos losmexicanos.
4
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
7/281
EL SEGUNDO COLOQUIO NACIONALDE FILOSOFA
En la ciudad de Monterrey se llev a efecto el Segundo Coloquio Nacional de Filosofa, entre los das 3 y 7 de octubre prximo pasado. Este Coloquio, como el primero que tuvo lugar en laciudad de Morelia en julio de 1975, fue organizado por iniciativade la Asociacin Filosfica de Mxico, la que cont, en esta oportunidad, con los auspicios del gobierno del Estado de NuevoLen, la Universidad Autnoma de Nuevo Len, la Asociacinde Universidades e Institutos de Enseanza Superior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa. No obstante que treceuniversidades estuvieron representadas en el Comit Organizadora travs de sus diversas facultades de filosofa e institutos de investigacin, a ltima hora no se hicieron presentes algunos organismoscomo el Instituto de Investigaciones Filosficas de la UNAM.El Segundo Coloquio Nacional de Filosofa fue un verdaderoxito si se tiene en cuenta la magnfica organizacin que supoimprimirle la Facultad de Filosofa y Letras de la Universidadde Nuevo Len, que desplaz un numeroso y selecto grupo deprofesores y estudiantes que bajo la direccin de los licenciadosToms Gonzlez de Luna y Juan ngel Snchez mostraron sueficacia para la conduccin del evento. Cabe destacarse, tambin, el trabajo de la Comisin Directiva del Comit Organizador,a cuya cabeza se encontraba el presidente de la Asociacin Filosfica de Mxico, doctor Adolfo Snchez Vzquez, a cuyo inters y dedicacin se debieron en gran parte los buenos resultadosobtenidos en esta reunin. Fue un xito, no solo por la pulcra ycuidadosa organizacin, sino por el alto nivel acadmico de la mayora de los trabajos y por la destacada participacin de los invitados extranjeros.En total se presentaron 40 ponencias distribuidas de la siguientemanera, segn las mesas de trabajo previstas: La filosofa y lasRevoluciones Cientficas, Mesa I, 14 ponencias; La filosofa ylas Revoluciones Sociales, Mesa II, 14 ponencias; Las Revoluciones en la Filosofa, Mesa III, 12 ponencias. Debemos destacar
5
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
8/281
que fue un acierto de los organizadores la seleccin de los temasde las distintas comisiones. As, se incluy el problema de la revolucin a nivel de ciencia, sociedad y filosofa en cuyo desarrollolos trabajos mostraron una gran dosis de originalidad.Desde hace mucho tiempo se haba discutido el problema delas relaciones entre la filosofa y las revoluciones sociales. La granrevolucin burguesa de 1789, en Francia, puso de manifiesto lasprofundas vinculaciones existentes entre las transformaciones operadas en las estructuras sociales y la accin de la filosofa de laIlustracin, que fue la premisa terica indispensable que orientel fervor revolucionario de las masas. Ms cerca de nosotros, larevolucin socialista de Rusia en 1917, mostr la enorme implicacin que tiene la filosofa en los movimientos sociales, tema queha sido profundamente debatido durante nuestro siglo. Igualmente y desde hace poco tiempo, Khun se ocup de establecerla posibilidad de determinar las revoluciones en la ciencia, enun trabajo que por la novedad del tema y los anlisis acertadosse convirti, prontamente, en texto obligado para los investigadores de esta cuestin. De esta suerte, las mesas de trabajo I yI I , abundaron en planteamientos, que a no dudarlo, proyectaronnueva luz sobre los problemas. Sin embargo, la mesa III, por lacomplejidad del asunto, y por las dificultades especficas queplantea el trabajo filosfico, fue una verdadera novedad ya que nose haba abordado el anlisis de la posibilidad de la revolucin eneste campo especfico del saber. De ah, la importancia de estamesa cuya problemtica debe destacarse como la ms recienteen la filosofa.
Del exterior se hicieron presentes el Dr. Cari G. Hempel de laUniversidad de Princeton, en Nueva York, con un trabajo quetoca uno de los temas ms polmicos de nuestro tiempo: La se-leccin de una teora en la ciencia: perspectivas analticas vs.pragmticas. La agudeza del expositor, unidas a una gran dosisde simpata personal, otorgaron una gran popularidad en el auditorio al ponente; tambin de los Estados Unidos y por la Universidad de Stanford en California, el Dr. Patrick Suppes ley conpoco inters su trabajo: El estudio de las revoluciones cientficas,teora y metodologa; el Dr. Francisco Mir Quesada, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la ciudad de Lima, particip con la ponencia: Filosofa, ideologa y revolucin. El Dr.Mir Quesada se ha convertido en personaje familiar en este tipode eventos toda vez que con asiduidad asiste a las reuniones internacionales; igualmente estuvo presente Etienne Balibar, de la Universidad de Pars I y con la ponencia: La nocin de corte episte-mlgico. Exam en retrospectivo y discusin crtica, puso, comosiempre, de manifiesto su inters permanente por destacar las6
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
9/281
tesis de su maestro Althusser; por Yugoslavia y como miembrocorrespondiente de la Academia Serbia de Ciencia, de la ciudadde Belgrado, particip el Dr. Mihailo Marcovic con la ponenciaFilosofa y praxis histrica. Sorprendi el discutible mrito acadmico del trabajo del Dr. Marcovic, ciertamente no comparable a sus escritos habituales y a todas luces desigual con sus interpretaciones sobre la dialctica hegeliana; por la UniversidadAutnoma de Madrid, part icip el Dr. Garlos Pars quien havenido desarrollando una constante labor filosfica en su pas conel trabajo La estructura del saber y las transformaciones filoso-fieos; finalmente el Dr. Ricaurte Soler de la Universidad de Panam ley su escrito Aproximacin filosfica a los problemas denacin y revolucin hispanoamericanas. Desafortunadamente, circunstancias de ltima hora no permitieron la presencia de los doctores Manuel Garrido, de la Universidad de Valencia y JavierMuguerza de la Universidad Autnoma de Barcelona, quienes,sin embargo, hicieron llegar oportunamente al Coloquio sus ponencias respectivas. Los restantes trabajos correspondieron a losfilsofos mexicanos que mostraron una buena capacidad de lainvestigacin que se hace en nuestro pas. Verdaderamente queen la confrontacin con los pensadores de otras latitudes, loque se hace en Mxico no deja mucho que desear, a pesar de quelos medios culturales y en general educativos no sean muy propicios para el desarrollo de la filosofa.Los satisfactorios resultados del Segundo Coloquio de Filosofapusieron de manifiesto que cuando se trabaja con honestidad yanteponiendo sobre cualquier consideracin menor, ideales rigurosamente acadmicos, el xito ser seguro. Las torcidas intenciones de algunos, que quisieron daar el coloquio por razones personales o inconfesables maquinaciones polticas, tienen a la vistalos significativos resultados del mismo. La dignidad filosfica seimpuso contra la intransigencia.Si el balance del Segundo Coloquio Nacional de Filosofa fuea todas luces positivo, otro tanto esperamos del tercero que sellevar a cabo en agosto de 1979, ya que a la Universidad Autnoma de Puebla, le corresponde ser la sede para el siguiente encuentro nacional.
7
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
10/281
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
11/281
DIALCTICA DE LA FORMA DE VALOR *Hans Georg Backhaus
Un examen crtico de la literatura consagrada a El capital muestra que la teora del valor trabajo no es all expuesta o criticadams que de manera groseramente simplificada, es decir, a menudo, completamente deformada. Es as como, sobre todo en la interpretacin positivista de Marx, resulta habitual identificar teoramarxista y teora clsica del valor. Se puede ver en Schumpeter aun buen representante de esta tendencia que comparte conmuchos otros cuando cuestiona la originalidad de la teora de]valor en Marx:Para entender verdaderamente su doctrina econmica es necesario, en principio, darse cuenta de que l era, en tanto terico, u n alum no de R icard o [. . . ] Su teora del valor es la deR icardo [ . . . ] Los argumentos de M arx son, simplemente, m enos pulidos, ms prolijos y ms "filosficos", en el peor sentido del trmino [ . . .]1
Pero la interpretacin "economista" no puede sino pasar poralto la intencin crtica que subyace en la teora marxista del valor:L a "crtica de la economa poltica" se convierte en una "doctrinaeconmica" entre otras. El anlisis positivista conduce necesariamente a desmembrar la teora de la sociedad de Marx para convertirla en un haz de hiptesis sociolgicas y econmicas o de"hechos observables". Los argumentos que Bohm-Bawerk o Schumpeter intentan desacreditar como "juegos de prestidigitacin da-* Contributions la thorie marxiste de la conna issance/Beistrage urmarxistischen Erkenntnistheorie/s Alfred Schmidt editor, Suhrkamp Verlag,Frankfort, 1969.1 J. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus una7 Demokratie, Berna, pp.44, 46 y 47.
9
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
12/281
lcticos" o como "filosficos" se hallan principalmente en el estudiode la forma de valor. Cuando se menciona su existencia, se dacuenta de ella sin comprenderla o sin comentarla. La incomprensin de los exgetas es tanto ms sorprendente cuanto que Marx,Engels y Leniti han insistido reiteradamente acerca de la importancia eminente del anlisis de la forma de valor. En el prlogo deEl capital, Marx seala explcitamente que su doctrina sobre la form a e valor no debe ser desestimada:
Para la sociedad burguesa la forma de mercanca, adoptada porel producto del trabajo, o la forma de valor de la m ercanca, es laforma celular econmica. Al profano le parece que analizarlano es ms que perderse en meras minucias y sutilezas [ . . . ] Noobstante, hace ms de dos mil aos que la inteligencia humana[comprendida la escuela de Ricardo (H. G. B.)] procura envan o desentraar su secreto [ . . . ] 2Esta cita muestra que Marx pretende, por primera vez en lahistoria de la teora, haber dilucidado esta "forma problemtica".Pero si este anlisis de la forma de valor es percibido de manera incorrecta, ello no es debido solamente a cierto encegueci-m iento de los com entaristas an te dicho problem a. Ca si no esposible comprender la insuficiencia de sus interpretaciones si nose tiene en cuenta, en principio, el hecho de que Marx no hadejado un a versin ac ab ad a de su teora del valor trabajo. A unque ya la haba desarrollado en la Critica de la economa poltica,Marx se vio obligado a retomar ulteriormente, en tres oportunidades, el anlisis de la forma de valor, dando de ella tres versionesdiferentes, ' 'puesto que incluso algunas mentes agudas no captanperfectamente el problema; por consiguiente, debe haber all algo
que no funciona en la primera exposicin, en particular en elanlisis de la mercanca".3Marx da una segunda interpretacin, completamente nueva,en la primera edicin de El Capital. Pero cuando la obra an seencontraba en prensa, Engels y Kugelmann llamaron la atencinde Marx acerca de "la dificultad all presente para comprender"el anlisis de la forma de valor incitndolo as a agregar, comoanexo, una tercera versin, de alK en adelante la ms vulgarizada.Una cuarta versin, divergente todava de las precedentes, fue elaborada para la segunda edicin de El capital. Pero como en estacuarta y ltima versin las implicaciones dialcticas del problema
B Karl Marx, El capital, Siglo XXI, Mxico, 1975, t. I, p. 6. Todaslas citas de El capital remiten a esta edicin [...].* Marx-Engels, Briefe ber Das K apital, Berln, 1954, p. 132.10
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
13/281
de la forma de valor se desdibujan cada vez mas, y debido a queMarx, desde la primera edicin, ha "vulgarizado tanto como leera posible [ . . . ] el anlisis de la sustancia del valo r", la inte rpretacin de lo que Marx quera significar con las nociones de"sustancia del valor" y de "trabajo abstracto" deba suscitar considerables divergencias de opinin.4 Gomo consecuencia, la investigacin marxiana reclama de manera apremiante que sea reconstruidas a partir de las interpretaciones ms o menos fragmentariasy de las numerosas notas aisladas, diseminadas en otras obras, lateora del valor en su totalidad.En el prlogo a la primera edicin de El capital, Marx hab latodava explcitamente de "dialctica" como de aquello que caracteriza su interpretacin de la teora del valor trabajo. Si lasinterpretaciones tradicionales ignoran sin excepcin esta dialctica,es preciso preguntarse si aquello "que no funciona" afecta solamente al anlisis de la forma de valor, y no tambin a las dosprimeras partes del primer captulo. Lenin insiste sobre el carcter dialctico del derrotero de Marx.
No es posible entender por completo El capital de Marx, y enparticular su primer captulo, sin haber estudiado a fondo ycomprendido, toda la lgica de Hegel.Y concluye al respecto:Por consiguiente, ningn marxista ha comprendido a Marx medio siglo despus de l.5"Un siglo despus, ningn marxista ha comprendido a Marx",o bien ocurre que Marx ha llevado tan lejos la vulgarizacin enlas dos primeras partes del captulo sobre la mercanca que resulta
imposible captar como movimiento dialctico la "deduccin" delvalor?Se sabe que, en la primera parte, Marx procede a partir delhecho "emprico" del valor de cambio, al que caracteriza como"la forma de manifestacin necesaria del valor, al que por depronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente deesa form a." Este contenido, qu e debe ser considerado como el que"funda" el valor de cambio, es el valor. Pero en la prosecucindel anlisis, se deber en principio considerar el valor indepen-4 Vanse sobre este punto las contribuciones de O. Leadle y H. Schlaren el debate sobre los problemas de las relaciones mercanca-dinero en unsistema socialista. "Ware-Geld-Beziehung im Sozialismus", Wirtsckaftswis-senschaften, ao ix, Berln, 1961.0 Lenin, Cahiers sur la dialectique de Hegels col. Idees, Gallimard, Pars, 1967. p. 241.
11
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
14/281
dientemente de su forma. Ahora bien, despus de este anlisisde la esencia independiente de la apariencia, Marx, de maneraabsolutamente inmediata, sin que resulte posible descubrir allninguna necesidad interna, retorna al anlisis de la apariencia:Habamos partido, en realidad, del valor de cambio o de la relacin de intercambio entre las mercancas, para descubrir elvalor de las mismas, oculto en esa relacin. Es menester, ahora,que volvamos a esa forma en que se manifiesta el valor.
Empero, en qu medida puede comprenderse este movimientocomo expresin de aquel mtodo que Marx caracteriza, en la introduccin a su Contribucin a la crtica de la economa poltica,como ascendiendo "de lo abstracto a lo concreto"? La "reproduccin de lo concreto", que debe de all en ms presentarse como"totalidad enriquecida por numerosas determinaciones", como"unidad de la diversidad", no podra comprenderse ms que sobrela base de las siguientes cuestiones: cmo el valor deviene valorde cambio y precio? Me parece que el modo de exposicin puestoen obra en El capital no ilumina n absoluto el tema central delanlisis de la forma de valor por parte de Marx, a saber, la pregunta: "Por qu este contenido adopta esta forma?" La insuficiencia del estudio de las mediaciones entre sustancia y forma devalor se expresa ya en aquello que puede descubrirse como unafalla en el desarrollo del valor: ya no es posible distinguir paraqu sera necesario el pasaje de la segunda a la tercera parte delprim er cap tulo. Por ello, lo qu e se graba en la mem oria del lectores la idea, aparentemente fcil de entender, de la sustancia delvalor y del doble carcter del trabajo, que se desarrollan en lasdos primeras partes. Pero la tercera consagrada a la forma devalor casi no es com prend ida, en g eneral, ms q ue com o un aprueba redundante o como un ornamento "dialctico" de lo queya h a sido inferido, po r lo dem s, en las dos primeras partes . Elhecho de que "el objeto general" en tanto tal, es decir, el valorcomo valor, no pueda expresarse en absoluto, sino que "sloaparece" ms que bajo una forma deformada como "relacin"entre dos valores de uso, se oculta a la comprensin del lector.Pero si no se puede captar la evolucin valor de cambio-valor-forma de valor como "movimiento dialctico que parte del 'ser 'inmediato y llega a la 'existencia5 mediatizada pasando por la'esencia'", de modo tal que "la inmediatez, superada, es reencontrada en tanto que existencia mediatizada [ . . . ] " . 6 es posible com-
6 H. M arcuse , "Zuro Begr i f f des W esens" , Zeitschrift fr Sozialfors-chung, ao V, nm. 1 , 1936, pp . 21 y ss .12
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
15/281
prender el origen de esas "interpretaciones dialcticas" que proceden de una caricatura de la dialctica. El anlisis mandano dela mercanca se presenta entonces como un "salto" [inmediato (H.G. B.)] de lo simple a lo complejo, de la sustancia a la apariencia".7Desde el punto de vista de la lgica formal, la esencia, a diferenciade la apariencia, puede ser definida como lo que hay de "general,tpico y prim ord ial". Las mediaciones entre esencia y aparienciano pueden entonces ser construidas ms que como movimientoseudodialctico de contradicciones seudodialcticas:L o general no existe [ . . . ] indep endien tem ente de las formasparticulares de aparicin. Est contenido como generalidad, in-variancia [. . . ] . 8 (!!!)
Incluso aquellos autores que pueden pretender "haber estudiadoa fondo y comprendido toda la lgica de Hegel" no aportan ningn esclarecimiento acerca del modo en que estaran dialcticamente estructurados los conceptos fundamentales de la teora delvalor. El mtodo dialctico no puede contentarse con remontarsede la apariencia a la esencia; debe mostrar an, a partir de all,por qu la esencia aparece justamente de tal o cual forma. En lugarde concentrarse sobre la interpretacin de los pasajes oscuros yaparentemente inexplicables, la exposicin de estos marxistas"filosficos" permanece la mayor parte del tiempo en el nivel deun simple informe.Pero la ruptura entre las dos primeras partes del primer captulorespecto de la tercera no hace slo problemtica la estructurametodolgica de la teora del valor, sino que, sobre todo, dificultala comprensin de lo que Marx desarrolla con este "ttulo un tantoenigmtico": 8 El carcter fetichista de la mercanca y su secreto.Se sabe que tal es el ttulo de la cuarta parte del primer captulo.Es preciso hablar de una articulacin no sistemtica de las primeras partes, lo que obstaculiza la comprensin de la teora del carcter fetiche, ya que este "secreto" no aguarda a la cuarta partepara aparecer, sino que ya se manifiesta desde la tercera, y debe serdescifrado en la exposicin de las tres particularizaciones queasume la forma equivalente de valor. Que el contenido de lacuarta parte no sea comprensible ms que en funcin de la ter-
7 R. Banfi, "Probleme und Scheinprobleme bei Marx und im Marxis-mus" Folgen einer Tkeorie, Frankfort del Meno, 1967, p. 172.8 W. Jahn, Die Marxische Wert-und Mehrwertlekre m Zerrspiegel br-gerlicher Oekononien, Berln, 1968, p. 116 y ss. Korsch, Karl Marx, ed. Ghamp libre, Pars, 1971, p. 142.13
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
16/281
cera es algo que resalta ya en la articulacin del anexo a la primera edicin de 1867, presentada por Marx con el ttulo "formade valor". Este anexo concebido solamente como forma popu larizada del anlisis de la forma de valor conlleva el anlisis delfetichismo, no como exposicin independientej sino solamente como"cuarta particularizacin" de la forma equivalente.Esta coordinacin hace manifiesto el hecho de que, por su contenido, la exposicin del carcter fetiche extendida y presentadaen cuarto lugar en la segunda edicin de El capital no puedeser comprendida ms que como una porcin de la tercera parte,de la q ue ha debid o desprenderse. L a eliminacin q u e se halla enel origen de "la oscuridad del primer captulo de El capital sobreel valor",10 se manifiestan sobre todo en los siguientes errores deinterpretacin:Sartre reconoce el carcter fragmentario de la doctrina del fetichismo de la mercanca: ' f . . . ] . La teora del fetichismo, bosquejada por Marx, nunca fue completamente desarrollada."Verifica "la incomprensin total del marxismo respecto de otrospensamientos". "Literalmente, no comprenden una palabra delo que leen." ("Question de mthode", Critique de la raisondialectique, N R F , 1960, p . 55, 34 y 35, no ta 1.) Sem ejante reproche podra tambin dirigirse a numerosos economistas mar-xistas si se considera su total incapacidad para comprender lostextos de Marx. Su propia ceguera ante este problema es unejemplo notorio de ese pensamiento cosificado que ellos reprochan con vigor a la economa subjetiva. Al hablar de "dialctica" y de "reificacin", se imaginan por ello que se han liberadode la exigencia de "decir que el trmino de valor tiene un contenido en el que es preciso pensar" (Marx, Theorien ber den
Mekrwert, 3a. parte, Berln, 1962, p. 144 [Nosotros abreviaremos: Theorien] T .) Nociones com o "su stancia" del valor, "rea lizacin", "metamorfosis", "apariencia", son presentadas con elmismo desconocimiento de las categoras que Marx reprochabaa los representantes de la economa positivista.1) Numerosos autores ignoran que la teora del valor trabajo-pretende explicar la moneda en tanto tal, e inagurar as una teora
especfica d e la m on eda. N o es de extr a ar en tonces si esos intrpretes no exponen ms que la teora del valor y eliminan o corrigen la teora de la moneda, y, por ello, son casi incapaces in-i* F. Petry, Der Soziaie Gehalt des Marxschen Werttheorie, Tena, 1916p. 16.
14
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
17/281
cluso de hacer comprensible la diferencia entre la teora clsica yla teora m arxista del valor trabajo. N o perciben qu e los conceptos fundamentales de la teora del valor no pueden ser entendidosms que en la medida en que, por su parte, hacen comprensibleslos conceptos fundamentales de la teora de la moneda. 1 1 L ateora del valor es interpretada adecuadamente cuando se concibea la mercanca como convirtindose en moneda a travs de unproceso de "transcrecimiento inmanente". Esta interdependenciainterna de la mercanca y del dinero impide aceptar la teora marxista del valor y rechazar por completo al mismo tiempo la teorade la moneda que le es solidaria. "La incultura y la incomprensin"implcitas al "relacionar accidentalmente de modo puramente reflexivo lo que est orgnicamente ligado" caracterizan la interpretacin de la escuela marxista autstriaca, y expresan la incapacidadpara comprender la teora del valor como anlisis de la forma devalor.2) La interdependencia entre ia teora marxista del valor trabajo y el fenmeno de la reificacin pasa desapercibida. Marx, enverdad, seala explcitamente en la cuarta parte que:
El descubrimiento cientfico ulterior de que los productos deltrabajo, en la medida en que son valores, constituyen merasexpresiones, con el carcter de cosas, del trabajo humano empleado en su produccin, inaugura una poca en la historia dela evolucin humana, pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales deltrabajo [ . . . ] . La determinacin de las magnitudes de valor porel tiempo de trabajo, pues, es un misterio oculto bajo los movimientos manifiestos que afectan a los valores relativos de lasmercancas. Su desciframiento borra la apariencia de que ladeterminacin de las magnitudes de valor alcanzadas por losproductos del trabajo es meramente fortuita, pero en modoalguno elimina su forma de cosa [.. . ] . MEmpero, esta declaracin clara y neta no impide a numerososautores asignar como objeto, justamente, a la teora marxiana delfetichismo de la mercanca ese
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
18/281
cas". Segn dichas interpretaciones, el "misterio" de la cantidadde valor es lo que constituye el carcter "fantasmagrico" de lamercanca, y no el "misterio" de esta "apariencia de objetividadque envuelve a los atributos sociales del trabajo" o de esta "formade cosa" que representa dicha cantidad como una relacin demagnitud entre las cosas. Empero, entonces se torna posible develar, a partir de los descubrimientos de la teora clsica del valortrabajo, la gnesis de la reificacn. Se com pru eba u n a vez msque una exposicin que aisle la teora del valor no puede ya mostrar la diferencia esencial entre el anlisis de Marx y el anlisisclsico.Se puede caracterizar de la siguiente manera al mtodo de exposicin que pasa por alto la esencia del fetichismo de la mercanca. Estos autores se refieren a algunas frases tomadas delcaptulo de El capital consagrado al fetichismo, e interpretan susconceptos, y a menudo sus mismcs trminos segn el esquema deLa ideologa alemana, manuscrito en el cual Marx y Engels desconocan aun la im portan cia de la teora del valor trabajo. L acita de referencia dice:
A stos [los productores], por ende, las relaciones sociales entresus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo queson, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas, en sus trabajos, sino por elcontrario como relaciones propias de cosas entre las personasy relaciones sociales entre las cosas [. . . ] . 1 3De esta cita, se retendr solamente que las relaciones sociales seha n "auto nom izad o" respecto de los hom bres. Esta com probacinconstituye toda la sustancia de los primeros escritos y, con el mote
de "despersonalizacin" o de "alienacin", se ha convertido enun lugar com n de la crtica conservadora d e la civilizacin. Peroen la crtica de la economa poltica no se trata ya de contentarsecon describir este estado de hecho, sino de analizar s gnesis.Una interpretacin correcta del carcter fetiche debe por consiguiente articular y estudiar este texto de la siguiente manera:1) Cmo est estructurada, para Marx, la "relacin social entre las cosas"?2) Por qu y en qu medida la "relacin entre las cosas'
ynopuede ser captada ms que como "una simple envoltura bajo lacual se oculta una relacin entre los hombres"?De aqu se desprenden otras cuestiones:
i Ibid., p. 89.16
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
19/281
a) Las "relaciones entre los hombres" son definidas como "relaciones entre trabajos privados" o tambin como "relacin socialde los productores con el trabajo global". Cmo deben entenderse las nociones de "relacin" y de "trabajo global"?6.) Por qu precisa razn las "relaciones sociales" deben necesariamente "aparecer" como algo extrao a la conciencia?c) Qu es lo que constituye la realidad de esta apariencia,de qu manera esta apariencia es, ella misma, un momento dela realidad?d) i Cmo debe entenderse la gnesis de la objetividad abstractadel valor, de qu modo el sujeto se objetiva, se confronta a smismo como objeto? Este misterioso problema puede aun presentarse as: el valor de un producto se distingue del producto mismocomo un p ensam iento. Pero, por otra pa rte, el valor no es nun casino valor de un producto, y aparece as como "forma ideal" dealgo m aterial. En ta nto pensamiento, el valor es "in m an en te" ala conciencia. Pero de ese modo la conciencia no conoce sin embargo su ser, al cual permanece confrontada como a un extrao.La realidad del producto del trabajo constituye ya un presupuesto.Lo problemtico aqu es solamente el hecho de que los productosdel trabajo tomen "una forma fantasmagrica distinta de su realidad", y no la constitucin del ens qua ens.No nos ocuparemos aqu ms que de la primera cuestin:cmo describe Marx esa estructura que caracteriza como "relacin social entre las cosas"? En principio, es menester recordar quelos valores de uso tom an sb itamente la forma de precio . E n estamedida, resulta engaoso decir que la comparacin de dos valoresde uso instaura una "relacin": vestido y tela no tienen que sercomparados, puesto que ya lo son. La comparacin se cumple porque ellos son cotejados con un tercer elemento, con el oro, ycom parados indirectam ente entre s por ese m edio. "L a relacinde valores es ya expresin de valor". Pero este igualamiento no afecta entonces ms que al contenido del valor, en tanto que, por loque se refiere a la forma, existe desigualdad: uno de los productos deviene m ercan ca, el otro deviene dinero. L a relacin e ntr elas cosas, la "relacin en valor", es, en tanto que "expresin delvalor", relacin entre merc anc a y din ero . Como precios, los productos no son "ms que cantidades diferentes del mismo objeto[.. .], ms que la representacin de cantidades de oro de distintamagnitud".14 En la medida en que las mercancas son ya (re -presentadas por precios [. . . ] puedo compararlas, de hecho yaestn comparadas. Pero para representar los valores mediante pre-
1 4 Marx, Contribution, op. cit.3 pp. 299 y 323.17
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
20/281
cios es necesario que el valor de las mercancas sea representadoen dinero".16El problema implica la resolucin de la pregunta: "Cmo puedo en realidad representar una mercanca por otra, o representarunas mercancas como equivalentes?" El contenido del anlisismarxiano de la forma es la gnesis del precio en tanto precio. Adiferencia de la teora clsica del valor trabajo, se reconoce por lodems que el "paso" del valor al valor de cambio, o al precioplantea un problema:Una de las fallas fundamentales de la economa poltica clsicaes que nunca logr desentraar, partiendo del anlisis de lamercanca y ms especficamente del valor de la misma, la forma del valor, la forma misma que hace de l un valor decambio [ . . . ] . 1 6Los ricardianos no se dan cuenta de que su tesis, segn la cualel trabajo determina el valor de la mercanca, permanece exteriora la misma nocin de valor: la razn determinante y el objetodeterminado permanece aqu distintos y no conocen ninguna "interdepen dencia inte rna ". El trabajo , en su relacin con el valor,aparece entonces como extrao cuando la cantidad de valor se
determina en funcin de la cantidad de trabajo gastado. As, lahiptesis bsica de la economa clsica no es ms que una afirm acin, u n "do gm a metafsico". Bailey, precu rsor de la teorasubjetivista del valor, haba tocado, en su crtica de la escuelaclsica, un punto sensible:Si las rplicas de los ricardianos a Bailey son groseras pero noconvincentes, ello se debe slo a que el propio Ricardo no brinda explicacin alguna acerca de la conexin interna entre elvalor y la forma del valor o valor de cambio [ . . . ] . 1 7
El "valor absoluto" de la escuela de Ricardo poda, a partir deeste hecho, ser criticado por Bailey como "una propiedad de lamercanca, inherente" 18 a sta, como un "feliz hallazgo escolstico". Bailey planteaba as la cuestin:Poseer un valor, trasferir una parte del valor, la suma o el conjunto de los valores, etc.; no s lo que eso quiere decir [.. . ] . 1 9
1 5 Marx, Theorien, op. cit., 3a. parte, p. 162.19 Marx, El capital, op cit., t. I, p. 98, nota.n Ibid., p. 1023 nota.18 Citado en Marx, Theorien, op. cit., p. 140.i Ibid., p. 130.18
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
21/281
l anticipa la crtica del subjetivismo moderno cuando reprochaa Ricardo que:Es tambin completamente imposible que una cosa tengavalor en s, independientemente de su relacin con otra cosa[. . . ] El valor de una mercanca debe tener su valor en algunacosa [. .-]. Resulta imposible determinar o expresar el valor deuna mercanca si ste no es una cantidad dada de alguna otramercanca [ . . . ].Para Bailey, valor y valor de cambio o precio son idnticos, y sedefinen como una relacin puramente cuantitativa entre valoresde uso. Po r cierto, el valor no pue de expresarse m s que como
"valor relativo", como una relacin entre las cosas. Slo que:la mercanca no se enfrenta de manera simple al dinero, sinoque su valor de cambio aparece en ella, idealmente, como dinero ; en cuanto precio la mercanca es dinero ideal [. . . ] . 2 1As, la relacin entre mercanca y dinero no es solamente cuantitativa sino tambin, de modo misterioso, cualitativamente estructurada: como mercancas, los productos son "cantidades ideales dedinero", pero el dinero es "la realidad del precio de la mercanca".122 El intento de Bailey, de reducir el valor a una relacinpuramente cuantitativa escamotea as los problemas de la equiparacin mercanca-dinero.Puesto que l se encuentra con esto expresado en forma demonetary expression, no tiene necesidad de "captar" cmo estaexpresin se torna posible [... ] y lo que ella expresa de hechoMarx critica la posicin subjetivista de un modo cuya importancia fundamental para la crtica del positivismo moderno prin-cipalmente el del anlisis del lenguaje slo ha sido insuficientemente reconocida:Vemos all ese tipo de crtica que tiende de buen grado a eva-
20 Ibid., pp. 141, 145.ea ibid., p. 189.2 3 Marx, Theorien, op. cit., p. 156.2 1 Marx, Elementos fundamentales para la crtica de la economa poltica, Siglo XXI, Mxico, 1976, vol. 3, p. 189. En las notas siguientesabreviaremos con Elementos. [T.]
19
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
22/281
cuar bajo sus charlataneras, cmo productos de la reflexin ocontradiccin de la definicin, las dificultades que residen enlas determinaciones contradictorias de las cosas mismas [...]Por supuesto que la paradoja de la realidad se expresa tambincon una forma paradjica que va contra el common sense, elwhat zmlgarians mean ana believe to talk of. Las contradicciones suscitadas por el hecho de que f... ] el trabajo privado sepresenta en su generalidad sociaLf.. .] residen en la cosa, y noen el modo en que se la expresa por medio de palabras [. . . ] . 2 4Sin embargo, de su crtica minuciosa a Bailey es preciso retenerque Marx toma en serio el "ncleo racional" de la crtica semntica. El "valor absoluto", que no expresa sino su "propia cuota y
cantidad", por cierto consti tuye una "paradoja de la realidad" ouna "mistificacin no imaginaria, sino de una realidad prosaica f . . . . ] " . 2 5 En tanto "relacin entre personas", slo es posibledescifrarla despus de que se haya develado la mediacin del valor "absoluto" y "relativo".El modo segn el cual Marx afirma que los ricardianos se interesan exclusivamente en lo que determina la cantidad de valorvale tambin para la economa actual: "La forma del valor" lees "completamente indiferente"; a las categoras econmicas "laconciencia burguesa de esa economa las tiene por una necesidadnatural ," MSegn Marx, la razn de la eliminacin de los problemas concernientes a la forma deben buscarse en el hecho de que la economa se atiene a las determinaciones de la lgica formal:No resulta sorprendente que los economistas, enteramente bajola influencia de los intereses materiales, hayan desconocido laforma en la cual se expresa el valor relativo, en tanto que, antes de Hegel, los lgicos de profesin desconocan incluso el contenido formal de los paradigmas del juicio y de la conclusin[ ] "El anlisis de la estructura lgica de la forma de valor no debeser separado del anlisis de su contenido sociohistrico. Empero, lateora clsica del valor trabajo no plantea la cuestin de la cons
titucin sociohistrica de ese trabajo que se presenta pomo "cons-24 lbid.3 pp. 130, 135.2 5 Marx, Contribution, op. ctt., p. 302.2 Marx, El capital, op cit., vol. I, pp. 98-99.2 7 Marx-Engels, Studienausgabe H , ed. I. Fetscher, Frankfort del M eno,1966, p. 274.
20
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
23/281
t i tu t ivo de l va lo r" . La t r as fo rmci de l t r aba jo en una fo rma quele e s ' e x t r a a n o a p a r e c e r e f le j a d a .S b i t a m e n t e , F r a n k l i n j u z g a c o m o e c o n o m i s t a : p r e s e n t a , u n i -I a t e r a lm en te e l t i em p o d e t r ab a jo co m o u n a m ed id a d e l o s v a lores . L a t r a s f o r m c i d e l o s p r o d u c to s r ea l e s en v a lo r d e cam bi se ent iende por s so la [ . . . ] . 2 8
A s , l a v i s i n " eco n o m is t a " y " u n i l a t e r a l " q u e M ar x co n d en ar e s id e en q u e l a eco n o m a o p e r a , co m o r am a s ep a r ad a en l a d iv i s in del t rabajo c ient f ico , sobre e l ter reno de obje tos econmicosya cons t i tu idos .L a e c o n o m a p o l t i c a h a a n a l i z a d o , a u n q u e d e m a n e r a i n c o m p le ta , e l va lo r y l a magni tud de va lo r , y descub ie r to e l con ten idoocu l to en esas fo rm as . S lo qu e nu n c a l l eg s iqu ie ra , a p l an te arl a p r e g u n t a d e p o r q u e s e c o n t e n i d o a d o p t a d i c h a f o r m a ; d epor qu [ . . . ] e l t r aba jo se r epresen ta en el valor [ . . . ] d e l p r o d u c to d e l t r ab a jo [ . . . ] . 2 9
L o s r i ca r d i an o s d e i zq u i e r d a , q u e d es a r r o l l ab an u n a t eo r a d e l" ju s to s a l a r i o " , p r eg u n tab an , a p a r t i r d e e l l a : " S i e l t i em p o d e t r a b a jo e s l a m ed id a i n m an en te d e l v a lo r , p o r q u t o m am o s o t r am ed id a ex t e r io r ? " S i e l t r ab a jo d e t e r m in ab a e l v a lo r d e l a s m er can c as, e l c lcu lo de l va lo r de be r a se r en ten d i do com o u n " sub te r fu g i o " , y d eb e r a s e r r ech azad o p o r s u f u n c i n d e d i s im u lac i n d e l ae x p l o t a c i n . L o s p r o d u c t o s d e b e r a n s e r m e d i d o s i n m e d i a t a m e n t een u n id ad es d e t r ab a jo , y s e r a p r ec i s o r em p laza r e l d in e r o p o rce r t i f i c ad o s d e t r ab a jo . E l lo s n o p r eg u n tan p o r q u , en l a p r o d u c c i n d e m er can c a s , e l t r ab a jo s e ex p r e s a co m o v a lo r d e cam b iod e l o s p r o d u c to s , co m o " in co r p o r ad o en e s o s p r o d u c to s [ . . - ] , co m ou n a cu a l i d ad q u e e l l o s p o s een " . 3 0 M ar x v e l a r az n o cu l t a d e l aex i s t en c i a d e c l cu lo d e l v a lo r en u n a co n t r ad i cc i n q u e ca r ac te r iza l a esenc ia de l a es fe ra de l a p roducc in : en l a con t rad ic c i n , d e s u m a im p o r t an c i a p a r a l a t eo r a d e l a s o c i ed ad , en t r et r ab a jo p r iv ad o y t r ab a jo s o c i a l . E n l a p r o d u cc i n d e m er can c a s e lt rabajo socia l no se ver i f ica s ino como t rabajo social d e p r o d u c tores privados; y e s t a co n t r ad i cc i n f u n d am en ta l s e ex p r e s a enes ta o t ra , que se desprende de aqu l la : e l in te rcambio de ac t iv i d ad es y d e p r o d u c to s d eb e p as a r n eces a r i am en te p o r l a m ed iac i n
2 8 Marx, Contribution, op, cit., pp. 614-615.29 Marx, El capital op. cit., t. I, pp. 97-98.3 0 Marx, Critique du Programme de Gotha, op. cit., i, p. 1418.21
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
24/281
d e u n p ro d u c t o p a r t i c u l a r q u e s e a a l m i s mo t i e mp o g e n e ra l . Apesar de lo acer tada que se to rna su c r t i ca de los soc ia l i s tas u tp i cos, M a rx ma n t i e n e t a mb i n c o mo r e a l i z a b l e l a s u p e ra c i n d e lc lcu lo en va lor , con la n ica condic in de que en pr inc ip io seae l iminada l a p roducc in de mercanc as , e s dec i r , l a p roducc inde ind iv idua l idades a i s l adas pa ra e l mercado . Es t a ex igenc ia e s unaconsecuenc ia ob l igada , una pa r t e cons t i t u t iva sus t anc ia l , y no mera men te acc iden ta l , de l a t eo r a de l va lo r de Marx . E l sen t ido p re c i so de la "cr t i ca de las ca tegor as econmicas" consis te jus tamenteen que pondr de man i f i e s to l a s cond ic iones soc ia l e s que to rnannecesar ia la ex is tenc ia de la forma va lor .
El an l i s i s de la forma ex is ten te de l t raba jo es a l mismo t iempoun anl i s i s de las condic iones prev ias , de las premisas de su abol i c in [ . . . ] . Sus ca t egor a s [de Marx ] son a s s imu l l&neamen tenega t ivas y pos i t i vas : p resen tan una s i tuac in nega t iva a l a l uzde su resolucin posi t iva [ . . . ] . 3 1El carc ter h i s tr ico de l an l i s i s de la forma va lor consis te just amen te en que "ya ba jo l a fo rma ms s imp le , l a de l va lo r , e s t a n a l i z a d o e l c a r c t e r especficamente soc ia l , y en modo a lgunoabsoluto, d e l a p r o d u c c i n b u r g u e s a " . ^Adems de la c r t i ca subje t iv i s ta de Bai ley y de la doc t r ina dela moneda- t raba jo de los soc ia l i s tas u tp icos , l as insuf ic ienc ias de lan l i s i s r i ca rd i ano re spec to de l a fo rma va lo r t uv ie ron an comoconsecuenc ia que " l a fo rma , l a de t e rminac in pa r t i cu la r de l t r a ba jo que c rea e l va lo r de cambio" no e s ana l i zada . R ica rdo , "po rel lo , n o c a p t a e n a b s o l u t o l a i n t e rd e p e n d e n c i a e n t r e l a d e t e rmi nac in de l va lo r de cambio po r e l t i empo de t raba jo y l a nece s idad de l as m erca nc as , qu e pe rm i t e pasa r a l a fo rm ac in de l
d ine ro . De donde su rge lo e r rneo de su t eo r a mone ta r i a [ . . . ] . P e r oen R ica rdo e s t a fa l sa concepc in de l d ine ro reposa sob re e l hechode habe r t en ido en cuen ta exc lus ivamen te s lo l a de t e rminac incuantitativa de l va lo r de cambio [ . , . j " - 3 3La e r rnea t eo r a mone ta r i a de R ica rdo e s l a t eo r a de l a can t idad , cuya cr t i ca t i ende a l an l i s i s de la forma de va lor .As c o mo e s me n e s t e r ma n t e n e r s e e n l a i d e a a rd u a me n t e a d q u i r i d a d e q u e l a crtica de las categoras econm icas d e M a r xt rasc iende e l dominio de la economa como d isc ip l ina espec ia l izada , e s conven ien te comprender de qu manera e l an l i s i s de l afo rma va lo r or ien tado sob re ca t egor a s f i l o s f i cas t i ene como
3 1 H. Marcuse, Raison et rvolution, ed. Minuit, 1968, p. 343.32 Marx-Engels, Lettres sur "Le Capital", Berln, 1954, p. 100.&* Marx, Theorien, op. cit., 2a. parte, pp* 155, 500.
22
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
25/281
func in la de supera r l as an t inomias de es ta economa espec ia l i zada . En la modi f icac in de l a cuar ta de l as Tesis sobre Feurbach ,p u ed e ca r ac t e r i za r s e d e e s t e m o d o l a c r t i c a d e M ar x a R ica r d o : s t e p a r t e d e l h ech o d e l a au to a l i en ac i n eco n m ica , d e l d e s d o b l am ien to d e l p r o d u c to en a lg o d i f e r en t e d e s i m i s m o , q u e e s v a lor , cosa representada y cosa real . Su teor a cons is te en d isolver e lva lo r en e l t r aba jo . No perc ibe que lo esenc ia l an res ta por hacer .Porque e l hecho de que e l p roduc to se segregue de s mismo e ins t au r e m s a l l d e l a co n c i en c i a u n r e in o i n d ep en d ien t e d e ca t e g o r a s eco n m icas n o p u ed e , j u s t am en te , ex p l i ca r s e m s q u e ap a r t i r d e l d e s p r en d im ien to d e s m i s m o y d e l a au to co n t r ad i cc io nde l t r aba jo soc ia l . As , s te debe en p r inc ip io se r comprend ido ens u co n t r ad i cc i n ; l u eg o , s e r r ev o lu c io n ad o p r c t i cam en te p o r l a e l i m in ac i n d e l a co n t r ad i cc i n . D ich o d e o t r o m o d o : d e s p u s d e q u ese ha descub ie r to que e l t r aba jo es e l s ec re to de l va lo r , hay que c r i t i c a r l o t e r i c a m e n t e e i n v e r t i r l o p r c t i c a m e n t e . M e t o d o l g i c a m e n t e , s e t r a t a aq u d e l p r o b l em a y a ex am in ad o d e l p a s a j e d e l o ab s t r ac to a lo concre to , de l va lo r a l a fo rma ba jo l a cua l aqu l s emani f ies ta .
C o n s id e r em o s ah o r a e l p r o b l em a d e l a e s t r u c tu r ac i n , d e l a r e l ac i n cu a l i t a t i v a en t r e l a m er can c a y e l d in e r o , aq u e l lo q u e ,en o t ros t rminos , p roduce la " fo rma segn la cua l s e expresa e lv a l o r r e l a t i v o " . T r a t n d o s e d e u n a m o n e d a d e o r o , p o r e j e m p l o ,20 an as * d e t e la = x g ra m os de o ro , o 20 an as de t e la t i ene n e lvalor de x gramos de oro . Es ta ecuacin s ignif ica no slo que e l oroy l a t e l a p r e s en t an u n v a lo r d e l a m i s m a m ag n i tu d , s i n o t am b inq u e s e i n t e r r e l ac io n an d e m o d o s in g u la r : l a t e l a e s eq u ip a r ad a co ne l o r o " e n c a n t i d a d " y "en su esenc ia" ; e l va lo r de l a t e la puedeexpresar se , adems de en e l o ro , en e l va lo r de uso de cua lqu ie ro t r o p r o d u c to , en cu an to v es t i d o , p o r e j em p lo .
Su ser en cuanto valor emerge a la luz, se expresa en una rea-cin en l a cu a l otro t i p o d e m er can c a , e l v e s t i d o , es equiparadocon e l la , o vale co m o s in dole ig ua l e n su esencia [ . . . J .3 4L a t e l a en t an to v a lo r d e u s o n o p u ed e s e r r ep r e s en t ad a p o r e lo r o . La te la es l a t e la , no e l o ro . Los p roduc tos no son "va lo r r e la t ivo" ms que cuando los t rminos de l a r e lac in han s ido equ i parados con e l o ro "en su esenc ia" como va lo r , como "va lo r ab
so lu to" . Gomo va lo r , l a t e la es igua l a l o ro "como un huevo a o t roh u ev o " . " E n t an to v a lo r , e l l a es d i n e r o " ; i g u a l m e n t e , c o m o v a l o r ,la te la es o r o .* Antigua med ida de longitud, de aproximadam ente un metro. T]3 4 Marx-Engels, Kleine okonomische Schrijten, Berln, 1955, p. 266.
23
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
26/281
Todo el misticismo del mundo de las mercancas, toda la magia y la fantasmagora que nimban los productos del trabajo fundados en la produccin de mercancas" M se expresa en el hechoparadjico de que la mercanca es a la vez ella misma y otra cosa:dinero. Es de ese modo identidad de la identidad y de la no identidad. La mercanca es en su esencia igual al dinero y sin embargodistinta de l. Se sabe que esta "unidad de la diversidad" est caracterizada por el trmino hegeliano del desdoblamiento. Estanocin dialctica es utilizada por Marx para caracterizar la estructura de la equiparacin mercanca-dinero: el intercambio de mercanca consuma "el desdoblamiento de la mercanca en mercancay dinero [ . . .] la anttesis, latente en la naturaleza de la mercan ca, entre valor de uso y valor.36La equiparacin mercanca-dinero es la superacin econmicadel teorema de la identidad. Es menester tener presente la diferencia estructural existente entre la "medida" del valor y la medida de una propiedad natural. As, tomado como unidad de peso,un litro de agua es denominado kilogramo. Cierta cantidad deagua es definida como unidad de peso. Pero esto no significa enabsoluto que el peso de una cosa "aparezca" y se "jealice" en lasmismas dimensiones espaciales que el agua. No es el agua en tantoagua lo que constituye la forma en la cual aparece el peso. La cosacomo "representacin" del peso no mantiene con el agua real unarelacin dialctica, tal que la cosa en tanto peso sera idntica alagua corno apariencia que ocupa tal espacio, y, al mismo tiempo,distinta de ella como un "algo" cualitativamente definido. La cosano se desdobla dialcticamente, por ejemplo, en "portadora" depeso y de agua, no es al mismo tiempo ella misma y otra. Pero esas justamente como est constituida la relacin entre la mercanca y el dinero. No es posible distinguir el valor de una mercancarespecto de su valor de uso ms que expresndolo bajo la formade otro valor de uso, lo que significa que:
la mercanca, en su existencia inmediata como valor de uso,no es la forma adecuada del valor, [/es/] = [/a decir/] quelo es en cuanto algo materialmente distinto o que lo es en cuantoequiparada a otra cosa [ . . . ] . 3 7La mercanca se convierte en "algo materialmente diferente" y,sin embargo, permanece siendo ella misma en esta transformacin.En la expresin "20 varas de tela valen un vestido*', el valor de** Marx, El capital, p. cit, v. 1. p. 93.3 Ibid., p. 106.37 Marx, Elementos, op. cit. vol. 2, pp. 342-343.
24
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
27/281
una cosa se expresa a travs de otra. Esta expresin del valor induce una curiosa "inversin": el traje "tal como es en s mismo",el traje como valor de uso, es considerado inmediatamente comovalor:En el dinero, el valor de las cosas est separado de su sustancia[] P e r o P o r u n k d o e* valor de cambio permanece natural-mente a la vez como una cualidad inherente a las mercancasy como algo existente fuera de ellas [ - ]. Es por ello que en eldinero el valor de cambio se le contrapone [a la mercanca] comoalgo distinto [-. .]. Todas las propiedades de la mercanca encuanto valor de cambio se presentan en el dinero como un ob-jeto distinto de ella [ . . . ] . El valor de cambio [ . . . ] h a alcanzado una existencia independiente de ella [de la mercanca], unaexistencia que se ha vuelto autnoma en un material especfico, en una mercanca especfica [.. . ] . 3 8La misteriosa ecuacin de la tela y del vestido modifica la determinacin econmica del vestido.La tela, que se le equipara en tanto que valor, se diferencia sinembargo al mismo tiempo de l en cuanto objeto de uso, en tanto que el vestido deviene la forma en la cual aparece el valorde la tela, opuesto a su conformacin en tanto tela [. . .]. Co-mo en cuanto valor ella posee la misma esencia que el vestido, laforma natural vestido, deviene forma en la cual se le aparecesu propio valor [.. . ].89El dinero en tanto dinero es definido por Marx como una unidad estructurada de manera contradictoria: algo particular apare
ce inmediatamente como su propio contrario, en tanto generalidad.En lugar de sucumbir por su propia oposicin, las determinaciones contradictorias de la mercanca se reflejan aqu la unaen la otra [...]. Es como si, al lado de los leones, de los tigres, de las liebres y de todos los dems animales reales, y distintos de ellos [...], existiese tambin el animal, encarnacinindividual de todo el reino animal. Semejante individualidad,que comprende en s misma a todas las especies realmente exis-tentes de la misma cosa, es una generalidad como animal, dios,etc. [...I.4038 ibid., vol. 1, pp. 75, 76-77, 70 y 121.3 9 Marx-Engels, Studienausga.ben , op. cit.3 pp. 227, 228.40 ibid., pp. 229, 234.
25
http://studienausga.be/http://studienausga.be/http://studienausga.be/ -
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
28/281
Se plantea entonces la cuestin de saber si, a partir de all, esposible tambin captar la;esencia del valor.Hemos descrito el "movimiento" de algo que posee la relevanteparticularidad de "transformarse", de "desdoblarse", de "expresarse", de "mantenerse en cada oportunidad en el otro extremo", de"apartarse de su forma natural" y de "realizarse". Este "algo" queescapa a la percepcin sensible es "medido", "transferido", etc.El "vector" de ese devenir es un "objeto de pensamiento", "objetividad abstracta sin otra cualidad ni contenido". La irreflexividadde numerosos exgetas de la teora del valor trabajo, que utilizanestas nociones sin pensarlo, y sin considerar jams que su estatuslgico pueda plantear algn problema, torna comprensible la tendencia de la crtica semntica a rechazar los argumentos de loseconomistas marxistas como puro fetichismo verbal. Me parece,consiguientemente, que la economa marxista tiene como tarea urgente estudiar aquellos problemas que le plantean sus propios conceptos. Aqulla se impone sobre todo para los conceptos fundamentales de la teora del valor.Son precisamente dichos problemas los que han permitido aSimmel definir al valor como una categora metafsica:
Gomo tal, ella est [. . .] ms all del dualism o del sujeto y delobjeto [ .--] . 4 1El valor es, por cierto, un objeto de pensamiento, pero no un"concepto" en el sentido de la lgica formal: resulta tan difcildescubrir aqu tanto una diferencia especfica cuanto un gneroprximo. El valor no es una nocin genrica, sino "una forma nocional de extensin lgica, totalmente diferente de la unidad distintiva de cualquier conjunto de elementos aislados [ ]".4 2La referencia a la nocin tradicional de dios muestra que Marxentiende "generalidad" como una unidad que contiene la totalidadde todas las determinaciones en su diversidad en s. Pero esta determinacin, que no caracteriza inmediatamente ms que la esenciadel dinero, es igualmente vlida para "el objeto general" valor?El valor no aparece sino como "unidad" con el valor de uso.Esta "unidad" es denominada mercanca "cosa sensible y suprasensible". En el sentido de la filosofa tradicional, una "cosa"puede ser algo material, pero tambin un "objeto trascendental".
La mercanca, en tanto se le atribuyen como propiedades un carcter sensible y otro suprasensible, de valor de uso y del valor,no es pensable. Estas propiedades no estn englobadas por una4 1 G. Simmel, Philosophie des Geldes, Berln, 1958, p. 24.42 Th. Adorno, Sociolgica ir, Frankfort del Meno, 1962, p. 217.
26
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
29/281
tercera, que reunira en una unidad, como con un broche, o elementos tomados en s mismos.Por el momento, la mercanca puede ser descrita de la siguientemanera. Supongamos una "relacin" entre valores de uso. Empero, a las mercancas, en tanto valores de uso, "su existencia recproca les es indiferente y, ms bien, no mantienen relaciones entre s". Mas lo inmediato es tambin, ya, mediatizado. La relacin de cad a va lo r. de uso consigo mismo en tan to que es o troaparece como relacin inmediata de dos valores de uso idnticosa s mismos. Se olvida que, en la equiparacin de dos valores deuso, uno de ellos es colocado en situacin de desigualdad respectode s mismo:
Establezco una ecuacin entre cada mercanca y un tercer elemento, o sea la pongo como no igual a s misma [. . ] . 4 8Si la mercanca como valor de uso no es valor, esto slo puedesignificar "que lo es en cuanto algo materialmente distinto o quelo es en cuanto equiparada a otra cosa".44 Gomo "algo desigualrespecto de s mismo", la cosa permanece idntica a s misma enla diferencia que ella conlleva en si y que le es propia. Ella "sediferencia [. . . ] de s misma en cuanto valor de uso [. . . ] w y obtie
ne una identidad concreta. La "unidad" del valor y del valor deuso, la unidad en la autodiferenciacin, toma la forma del desdoblamiento de la mercanca en mercanca y dinero.La anttesis, latente en la naturaleza de la mercanca, [. . .] (setraduce) en una expresin exterior a esa anttesis [.. . ] . 4 f iAl mismo tiempo sobreviene una "inversin": el valor de la
mercanca, que trasforma en principio el oro en moneda, no aparece en la mercanca ms que como cierta cantidad de oro ideal,es decir, como valor de cambio o precio.El movimiento mediador se desvanece en su propio resultado, nodejand o tras s huella alguna [ . . . ] . 4 7Para Marx, a diferencia de la teora clsica del valor-trabajo,el valor no es solamente lo que permite determinar la cantidad
4 3 Marx, Elementos, op. cit., vol. 1, p. 68.4 4 Ibid., vol. 2, p. 343.4 6 Marx-Engels, Studiendusgab n, op. cit., p. 226 (subrayado por Marx).4 6 Marx, El capital, op. cit., vol. i, p. 106.4 7 Ibid., vol. i, p. 113.
27
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
30/281
de valar, sino ms bien, en su "movimiento mediador", el factor constituyente que funda simultneamente la relacin como relacin. El valor no es pues para Marx una sustancia intangiblefijada en lo indiferenciado, sino algo que se desarrolla a travsde las contradicciones: un sujeto:Pero si consideramos en s misma a la circulacin en su conjunto, tenemos que el mismo valor de cambio, el valor de cambiocomo sujeto, se pone ora como mercanca, ora como dinero, yque justamente el movimiento consiste en ponerse en esta dobledeterminacin, y en conservarse en cada una de las formascomo su contraria, en la mercanca como dinero y en el dinero como mercanca [. . . ].4 8
Se comprender que el desdoblamiento de la mercanca en mercanca y en dinero, slo se deja descifrar despus de que se hayamostrado que esta relacin antagnica entre cosas expresa una relacin entre hombres, estructurada de manera igualmente antagnica. A la inversa, estas "relaciones sociales entre personas" debenser definidas de tal modo que a partir de su estructura el antagonismo de la "relacin entre cosas" se hace comprensible.La cosa "sensible y suprasensible" define una realidad sui gne-ris que no podra reducirse a los aspectos tecnolgicos ni fisiolgicos del proceso de trabajo, ni al contenido de la conciencia o delinconciente de los hombres. La objetividad abstracta del valor es,para Marx, pura y simplemente una objetividad social. Debido aque esta dimensin de la realidad es a la vez subjetiva y objetiva,se diferencia de aquellas relaciones sociales que no son constituidas ms que por un comercio conciente.El anlisis de la forma valor reviste una triple importancia parala teora marxista de la sociedad: es el punto de unin de la sociologa y de la teora econmica; inaugura la crtica de la ideologa por parte de Marx y tambin una teora especfica del dinero,que funda el prmado de la esfera de la produccin sobre la esferade la circulacin y, por consiguiente, de las relaciones de produccin sobre la "superestructura":
Las distintas formas del dinero pueden tambin correspondermejor a la produccin social en los distintos niveles; una puede eliminar inconvenientes para los cuales otra no est madura ; pero mientras ellas sigan siendo forma del dinero [. . . ] ninguna puede suprimir las contradicciones inherentes a la relacin
4 8 Marx, Elementos, op, cit., vol. 1, p. 206.
28
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
31/281
del dinero: cuanto ms, una forma puede representarlas demodo diferente que otra [ . . . ] Una palanca puede vencer mejor que otra la resistencia de la materia inerte. Pero todas sebasan en el hecho de que la resistencia permanece [. .. ] 4 9La "resistencia" que se opone a una presentacin racional delproceso material de reproduccin es, para Marx, la objetividadabstracta. Una forma especfica de la produccin material trabajo social de los productores privados es lo que hace que, enel materialismo histrico, el proceso de produccin y de reproduccin sea definido como "base", en tanto que las relacionesconscientes, por el contrario, no sean ms que "superestructura".En la medida en que los individuosno estn subsumidos en una entidad comunitaria de origennatural, ni por otra parte, subsumen a ellos, como seres conscientemente colectivos, la entidad comunitaria, sta debe existirfrente a ellos los sujetos.independientes como un ente quepara esos sujetos es como una cosa, igualmente independiente,extrnseco, fortuito. Es sta precisam ente la condicin par a qu eesas personas privadas e independientes estn a la vez en unainterconexin social [... ] Para Marx, el dinero no es un tcmero signo", sino simultneamente apariencia y realidad: la interdependencia social objetivada de los individuos aislados:El dinero mismo es la comunidad, y no puede soportar otrasuperior a l [.. . ]B1Para la teora nominalista del dinero, por el contrario, ni eloro ni el dinero [ . . .] tienen valor intrnseco; sino qu e ad qu ieren un valor ficticio en el seno del proceso de circulacin,representando a las mercancas. "Este proceso las t r ans fo rma n oen moneda, s ino e n valor f . . . ] . 6 2Si se concibe e l m e d i o d e circulacin exclusivamente como "velom o n e t a r i o " de la ci rculac in de los produc tos , l a ci rculac in de la
m o n e d a n o e s m s q u e u n movimien to secundar io . Segn Marx ,estos tericos desconocen l a esencia de l a t rasformacin d e l d ine -4 Ihid., vol. 1, p. 46. Ibid., vol. 3, p . 171." Ibid., vcl. 1, p . 157.52 Marx, Contribution3 op. cit,, p . 247.
29
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
32/281
ro y , como consecuenc ia , t ambin la gnes i s de es ta noc in ded i n e r o .E l d inero es o r ig ina lmente e l r epresen tan te de todos los va lo res ;en la prct ica las cosas se invier ten y todos los productos y lost r ab a jo s r ea l e s d ev i en e n lo s r ep r e s en t an t e s d e l d in e r o [ . . . ]( G o m o p r ec io ) t o d o s lo s p r o d u c to s [ . . . ] d ev i en e n lo s r ep r e sen ta n tes de l d in ero [ . . . ] M
Q u ed a p o r ex am in a r s i e s p o s ib l e d e s cu b r i r a lg u n a i n t e r d ep en d en c i a en t r e l a t eo r a n o m in a l i s t a d e l d in e r o y l a t eo r a p lu r a l i s t ade l a soc iedad .A p u n tem o s f i n a lm en te h ac i a u n a s e r i e d e p r o b l em as q u e , env e r d ad , h an s id o r ea lm en te p e r c ib id o s p o r c i e r t o s au to r e s p o s i t i v i s tas pero en modo a lguno resue l tos por e l los , y que en cambioes p o s ib l e co m p r en d e r a p a r t i r d e l an H s i s m ar x i an o , m o s t r an d o d eese m o d o s u ac tu a l i d a d . E n lo r e f e r en t e a l a eco n o m a n o m ar -x i s t a , J a h n a f i r m a d e m a n e r a p e r t i n e n t e :
P a r a e l l a , e l c ap i t a l e s o r a d in e r o , o r a m er can c a : t an to m ed iod e p r o d u cc i n co m o u n a s u m a d e v a lo r . C ad a u n o d e l o s e l e m en to s p e r m an ece f i j o en l a f o r m a en q u e ap a r ece , a i s l ad am en te , s in qu e ex i s ta en t re e l los n in g un a re lac in in te rn a [ . . . ] L oq u e , en la c i r cu lac in de l cap i ta l , s e "p rocesa" no es n i e l d inero , n i l a m er can c a , n i e l m ed io d e p r o d u cc i n , n i e l " t r ab a jo " ,s i n o e l v a lo r , q u e ap a r ece a l t e r n a t i v am en te b a jo l a f o r m a d in e ro , m e r c a n c a o m e d i o d e p r o d u c c i n . n i c a m e n t e e l v a l o r e scapaz de es ta metamor fos i s [ . . . ] M5 3 Marx, Elementos, op. cit.3 vol. 1, p. 75.5 4 W. Jahn, op. cit.} p. 332 y ss. Jahn descuida, sin embargo, otorgarletoda la atencin que merece a la argumentacin de Eric Preiser, que nodefine al capital ms que como capital monetario. No es la menor de laspreocupaciones de Preiser la de eliminar la nocin de "metamorfosis". "Meparece poco interesante caracterizar como metamorfosis del capital estasimple situacin, u oscurecerla mediante otras imgenes. El dinero nopuede trasformarse en mercanca, la vida econmica no es una representacin de ilusionistas." {Bdung und Verteilung des Volkseinkommens}Gotinga, 1963, p . 106.) L a idea de que la para doja en la expresin m anifiesta una paradoja de la realidad permanece como una pura conviccin
tranquilizante mientras la teora marxista no pueda mostrar cmo se constituyen las relaciones sociales mismas que se presentan necesariamentecomo metamorfosis de la mercanca y del dinero. Se puede obviamente dudar de que la opinin de escuela actualmente dominante en economa seacapaz de soportar la eliminacin, en cada disciplina particular, de la nocinde capital real o de capital productivo. Schneider se suma a la opinin dePreiser, segn la cual es posible describir exactamente los procesos econmicos pertinentes sin utilizar la nocin de capital. Sin embargo, en su ex-
30
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
33/281
El capital es por una parte dinero y por la otra mercanca.Aparentemente, otra cosa ms aun. Esto es justamente lo que resulta irritante. No es ni lo uno ni lo otro, y sin embargo es tantolo uno como lo otro. "Algo evanescente", dirase entonces. Parapensar este "algo" se est constreido a pensar aquello que no podra ser pensado sobre la base de la teora subjetiva del valor: el"valor absoluto". Algo que en un momento dado toma la formadinero sin ser sin embargo idntico a este dinero en tanto dinero p ar a retom ar enseguida su forma de me rcanca, es decir,de fuerza de trabajo. Este dilema parece no plantearse an en elintercambio simple de mercancas: la mercanca aparece comocosa y se distingue como tal de aquella otra cosa que es el dinero.Aqu se cree que an es posible prescindir del anlisis de la "interdependencia interna" y del "movimiento interno". En el casodel capital, en cambio, se ve obligado a construir una "suma abstracta de valor", que no podra ser idntica al dinero en tanto dinero, ya que ella debe no obstante poder "encarnarse" tambinen otros bienes de capital. "Todo capital cambia incesantemente deforma"/5 escribe Zwiedeneck empero, puede parecer extrao quepartidarios de la economa subjetiva hablen de "cambio de forma",al dar cuenta de la frmula marxiana de la relacin del capitalD M D ', pero no pu eda n nom brar al sujeto qu e t iene laparticularidad de cumplir este "cambio de forma".No es posible resolver los problemas de la forma valor si se ignoran la solucin y la exposicin que al respecto ha dado Marx.Se verifica, en efecto, que los crticos de la teora del valor trabajocomprueban en la ocasin, desde una perspectiva autocrtica, su incapacidad para resolver, justamente, los problemas que constituyenel objeto de anlisis de la forma valor, y que ellos ignoran.El desconocimiento de la interrelacin existente entre la teoraobjetiva del valor, que acaba de ser examinada y que es rechazadacomo "dogma metafsico", y los problemas cualitativos del valor,presentados en los pargrafos siguientes, se expresa de maneraejemplar en la obra de Joan Robinson: Doctrina de la ciencia econmica. La autora no se da cuenta de que, cuando se interrogasobre la cualidad de cantidades econmicas y acerca de la esenciade conceptos econmicos fundamentales, describe justamente aquelcomplejo de problemas en torno de los cuales gira el pensamientod e M a r x :posicin de la teora del desarrollo, las nociones poco antes negadas de "capital productivo" y de "stock de capital" reaparecen, al igual que el aveFnix renace de sus propias cenizas.5 5 Swiedeneck-Sdenhorts, AUgemeine Volkwirtschaftslehre, Berln, 1932,p. 102.
31
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
34/281
Siempre e s pos ib l e cons t ru i r mode los donde apa rezcan can t ida d e s d e " c a p i t a l " s i n p r e c i s a r d e n i n g u n a ma n e ra d e qu p u e d ea ll h a b e r u n a c a n t i d a d . D e l mi s m o m o d o q u e s e e l u d e g e n e ra lmen te e l p rob lema de o to rga r un con ten ido p rc t i co a e sec o n c e p t o o p e ra t i v o d i b u j a n d o u n d i a g r a m a , se e s c a m o t e a d e lp ro b l e ma d e d a r u n s e n t i d o a l a c a n t i d a d d e " c a p i t a l " t r a s p o n indo lo a lge b ra i cam en te . Sea G e l cap i t a l y A C l a i nve rs in! [ . . . ] Pe ro q u es G? Q u s ig n if ic a ? C a p i t a l , e v i d e n t e m e n t e .Es p rec i so po r c i e r to que e s to t enga un sen t ido ; vamos pues aprosegui r e l an l i s i s s in des lomarnos sobre las a rgucias ment i rosas de los pedantes que desean saber todo lo que eso s ign i f ica [ . . . ] 6 6
Joan Rob inson reve la l a s i t uac in pa rad j i ca de l economis t amo d e rn o , q u e p o r u n a p a r t e d e s a r ro l l a m t o d o s ma t e m t i c o s c o mp le jos pa ra ca l cu la r l o s mov imien tos de p rec ios y de l d ine ro pe roq u e , p o r o t r a p a r t e , h a o l v i d a d o p e n s a r a q u e l l o q u e b i e n p u e d econs t i t u i r e l ob je to de sus c l cu los . S in embargo , de man tene rseen e l modo de pensa r de Joan Rob inson , l a cues t in que e l l ao p o n e l a e c o n o m a mo d e rn a "cant idad de qu?37 n o p u e d ese r ca rac t e r i zada , desde su p rop io pun to de v i s t a , ms que comometa f si ca . Pu es to q u e e s j u s t am en te e s t a p ro b lem t i c a l a qu e cons t i tuye e l ob je to de las tes i s de Marx: esa in te rrogac in acerca del a gnes i s de l va lo r y de su "pa r t i cu la r idad sob rena tu ra l " o , l o quev iene a se r l o mismo , sob re l a " sus t anc ia" de l va lo r . La manerapos i t i v i s t a de e l imina r l o s p rob lemas cua l i t a t ivos "d ine ro y t a sade in t e rs , como b ienes y poder de compra , se reve lan como noc i o n e s i n a s i b l e s c u a n d o p re t e n d e mo s fu n d a r l a s r e a l me n t e " B 7 resa l t a en e se fo rma l i smo que Joan Rob inson comen ta en e s tos t r m inos :5 6 J. Robinson, Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft, Munich, 1965,p . 85,5 7 Ibid.j p. 109. La teora nominalista de la moneda debera ocuparsede ese fenmeno notable que hace que "los nombres atribuidos a determinadas partes ponderables alcuotas del oro (metal precioso), gracias a unproceso inexplicable se comportaban de manera autnoma frente a la sustancia cuyos nombres eran". (Marx, Elementos, op. cit., vol. 2, p. 348.)A diferencia de los fundadores de la teora no metalista de la moneda, aquienes an irritaba este "impenetrable proceso"; las obras modernas sobre la teora de la moneda no juzgan jams a este problema digno de sersiquiera mencionado. Knapp declara simplemente: "sera seguramente difcil dar una verdadera definicin del medio de pago". (Citado en K. Elster,Di Seele des Geldes, Jena, 1923, p. 4.) Siguiendo a su alumno Elster,crea "poder considerar la nocin de medio de pago, que no llega a definir, como una de esas nociones primeras, originarias, que no pueden serdefinidas de otro modo" (K. Elster, op. cf., pp. 4 y 5). Elster mismo
32
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
35/281
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
36/281
P a r a l , e l c a p i t a l e s " l a p o t e n c i a so c ia l i m p e r so n a l [ . . . ] c o n c e n t r a d a y a b s t r a c t a " , y e l e m p r e sa r i o , e l "q u e d e t e n t a e l p o d e r d ed e c i s i n i n d i v i d u a l c o n c e n t r a d o y a b s t r a c t o " . E s e v i d e n t e q u e e s t an o c i n n o b a s t a , c o m o l o p r e t e n d e , p a r a a n a l i z a r so c i o l g i c a m e n t el a s c a t e g o r a s e c o n m i c a s . H a b l a r d e "p o d e r d e d e c i s i n a b s t r a c t o " e s so l a m e n t e d a r o t r o n o m b r e a e sa r e a l i d a d e c o n m i c a q u ed e b e s e r e x p l i c a d a e n c u a n t o r e l a c i n so c i a l : e l poder de compra.La desc r ipc in t au to lg ica de ca tegor a s econmicas conduce aAmonn a en tender e l cap i t a l , a l igua l que l a amis tad y l a f ami l i a , como puros y s imp les "hechos de conc ienc ia" y " r e lac ionessoc ia le s" . Empero , l mismo n iega d icha de f in ic in cuando es ta b lece que e l poder de dec i s in abs t r ac to e s un poder " l igado ab ienes r ea les , pe ro s in embargo esenc ia lmen te d i f e ren tes de e l lo s" .Y es que es ta " l igazn" con b ienes ma te r i a l e s d i s t ingue cua l i t a t i vamen te e l poder de dec i s in abs t r ac to r e spec to de o t r a s r e l ac ionessocia les ta les como la amis tad o la fami l ia . Este "a lgo" que es tl i g a d o a b i e n e s r e a l e s , s i e n d o a l m i sm o t i e m p o c o m p l e t a m e n t e d i s -t n t o ,p l a n t e a u n p r o b l e m a q u e se h u r t a a l a c o m p r e n s i n d e l at e o r a p o s i t i v i s t a d e l c o m p o r t a m i e n t o : l a f o r m a m a t e r i a l i s t a d ela sntesis .
Una t eo r a soc io lg ica que in ten ta deduc i r l a s r e l ac iones soc ia l e s de una " r e lac in con e l o t ro" consciente ent re d iversos ind iv i d u o s , y hace de l a " r e f l ex iv idad" o de l a " in tenc iona l idad" r a sgosconst i tu t ivos carac ter s t icos de los compor tamientos soc ia les , es t yacondenada a l f r acaso po r e l so lo hecho de que l a s ca tegor a s eco nmicas no podr an se r r educ idas a con ten idos de l a conc ienc iao de l inconc ien te .[Pa ra lo s p roduc to res ] su "mind'% su c o n c i e n c i a , p u e d e m u yb ien no sabe r nada de abso lu to ace rca de l modo en que es de te r minado 71 fact e l v a l o r d e su s m e r c a n c a s , o su s p r o d u c t o s c o m ova lo res ; e s to b ien puede se r inex i s t en te pa ra e l lo s . Es tn in se r tose n r e l a c i o n e s q u e d e t e r m i n a n su "mind" s in que t engan neces i d a d d e s a b e r l o . C a d a c u a l p u e d e u sa r e l d i n e r o c o m o d i n e r o s i nsaber lo que es e l d inero . Las ca tegor as econmicas se ref le jane n l a c o n c i e n c i a d e m a n e r a s u m a m e n t e r e f o r m a d a [ . . . ] . f l lde la m on eda " (Gerloff) o po r constituir "l a economa como sociologa"(Albert) no van ms all de la posicin de Amonn. Segn Albert, "la interpre tacin sociolgica de los problemas de los precios [ . . . ] conducedel anlisis del valor al anlisis del poder [ ] E l fenmeno del pod er seconvierte as en el problema central de una economa comprendida comoparte integrante de la sociologa". (H. Albert, Marktsoziologie und Ents-cheidungslogik, Neuwied, 1965, p. 496.)6 1 Marx, Theorien, op. cit., 3a. parte, p. 164.
Traduccin: Osear Tern34
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
37/281
HEGEL EN LA HISTORIA DEL MARXISMOGiusseppe Vacca
iRecoger la ocasin del bicentenaro del nacimiento de Hegelpara hablar de su obra y sus pensamientos, no quiere decir porcierto para el movimiento obrero, proponerse la tarea de redefixdrla ubicacin de Hegel en la historia sin ulteriores especificaciones.Ello equivaldra a querer colocar un momento particularmente den
so y significativo del pensamiento burgus, en un presupuesto desarrollo y progreso lineal del "espritu", asumiendo implcita ysubrepticiamente una ideologa de la historia extraa al marxism o, mas aun, antittica a l . Esto aparejara celebrar un momentoconstitutivo de la cultura burguesa identificando al mismo tiempoa sta y a su peculiar relacin con la sociedad como las nicasposibles y, en tanto tales, no ya instituciones histricas sino "Historia" tout court.He aqu entonces que el "problema Hegel" se vuelve, concebidocorrectamente, para el movimiento obrero y para el marxismo, elproblema del nexo Hegel-Marx y de la relacin entre Hegely el marxismo, como l atestigua el hecho que, en el ltimo siglo,unidas al crecimiento mundial del movimiento obrero, las principales contribuciones al anlisis del gigantesco edificio histrico y terico encerrado en la obra de Hegel forman parte cada vez msintrnsecamente de la historia del marxismo terico.Por qu tambin el problema histrico d la reflexin hegelia-na se vuelve para el marxismo problema del modo de relacionarsecon Hegel? Qu quiere decir que para el movimiento obrero y elmarxismo pensar histricamente a Hegel significa, al mismo tiempo, plantear correctamente la relacin entre el marxismo y Hegel?Esquemticamente, y anticipando aquello que pensamos aclararaqu, podemos contestar de esta manera: Hegel encarna en sntesis
35
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
38/281
la conciencia ms orgnica y conciente del sistema de las instituciones burguesas (la "sociedad civil", el Estado representativo moderno, la ciencia como "potencia autnoma", la ideologa comoforma separada de la conciencia social), tal que relacionarse crticamente a l, quiere decir para el marxismo ajustar cuentas alnivel de la conciencia refleja, con la articulacin orgnica de lasinstituciones burguesas y tambin con la fundacin histrico-estruc-tural de cada una de ellas. Y por otra parte, un correcto tratamiento histrico de Hegel no puede estar separado de una correctadefinicin de la relacin que el movimiento obrero asume haciaestas instituciones y frente a esa totalidad.
HEsto explica, a mi parecer, la recurrencia del "problema Hegel"en la historia del marxismo. Marx fue el primero que juzg conveniente sealar, an sucintamente en su obra d madurez, que larelacin entre su reflexin y la hegeliana a cuya crtica dedic granparte de sus energas juveniles deba ser concebida como una relacin de inversin, pero al mismo tiempo de continuidad. Y estono es poco puesto que Marx, que rehusaba irnicamente l lamarsemarxista, tena sin embargo plena conciencia que su obra no ibaa constituir un nuevo sistema filosfico, econmico, etc., junto alos productos de la cultura burguesa, sino que en anttesis crticaa todos ellos, se propona como instrumento terico y forma deconciencia propios de una clase nueva, el proletariado moderno,destinada a "sepultar" a la civilizacin burguesa toda.
Inversin y continuidadEl modo de concebir la continuidad y al mismo tiempo la subversin en la relacin entre el marxismo y Hegel ha constituido yadesde la muerte de Marx, una suerte de piedra angular en el desarrollo del marxismo europeo en sus variantes principales: de la"ortodoxia" al "revisionismo" bernsteniano en los aos de mayorexpansin de la II Internacional, del "materialismo dialctico'* al"marxismo occidental" en el periodo de la III Internacional.Pertenece a Engels la mayor contribucin para una cierta definicin de la relacin Hegel-Marx ya desde el surgimiento de aquelmarxismo ortodoxo que ser individualizado posteriormente comomarxismo de la II Internacional. Engels en efecto, en 1886 publicaba en la revista terica de la socialdemocracia alemana el clebre opsculo Ludw ig Feuerbach y el fin de la filosofa clsica
36
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
39/281
alemana, a partir del cual el marxismo descompona a Hegel endos cuerpos distintos: el sistema, reaccionario, fruto del compromiso con el estado prusiano, preburgus y autoritario, y el mtododialctico, mdula vital de la ciencia moderna y por lo tanto, sinespecificaciones ulteriores, tambin del marxismo que lo heredabaen pie de igualdad de Hegel .As como en el plan o poltico el marxism o de la I I Interna ciona lvea un nexo predominantemente continuo entre el cumplimientode la revolucin burguesa y el arranque de la revolucin proletariay conceba en el fondo a esta ltima, como la realizacin de aqulla previa una necesaria catstrofe econmica; en el plano terico,la afirmacin por la cual "la clase obrera es la heredera de lafilosofa clsica alemana" era entendida en el sentido de concebiral marxismo y en general la teora de la revolucin proletaria comorealizacin * y desarrollo contin uo del filn progresista (dialc tico)del racionalismo burgus. De lo que se deriva el nexo de continuidad Hegel-Marx, al menos en el plano del mtodo dialctico,mdula profunda de la reflexin hegeliana as como del marxismo.Pero es quizs, en el m bito del marxismo d e la I I Intern aciona l ; del ataque de Bernstein contra la dialctica y el "hegelianismo"de Marx, que se puede aprender ms acerca del significado y lacentralidad de la relacin con Hegel en la historia del marxismo.En efecto, en los conocidsimos artculos publicados en 1896 enla Neue Zeit y luego reunidos en un libro, con un ttulo tambinconocido: Los presupuestos del socialismo y la socialdemocracia,Eduard Bernstein inaugurando la primera y ms clebre crisis internacional del marxismo terico (conocida como Bernstein-Debat-te) elega atacar en primer lugar la dialctica de Marx, herenciahegeliana y prueba acusatoria del "blanquismo" de Marx por unlado y del "catastrofismo" ortodoxo por otro.
Si bien no hay duda de que Bernstein vislumbraba en su ataqueun real punto muerto del marxismo terico, as como de la prcticapoltica de la socialdemocracia alemana, es decir la espera del derrumbe econmico del capitalismo segn una esperanzada y optimista filosofa de la historia ya incrustada en el cuerpo del marxism o, las consecuencias de su ataque y ms an sus conclusionestienen mucho que ensearnos, aun indirectamente, sobre la centralidad de la relacin con Hegel para el marxismo.En efecto, el ataque de Bernstein a la dialctica golpeabauna tesis terica fundamental para el marxismo: la posibilidad* La palabra "inverimento" denota, en la filosofa hegeliana, en elpaso de la tesis y la anttesis a la sntesis, la adquisicin de una mayorrealidad y concrecin, su participacin creciente en la verdad, su realizacin en suma. (N. del T.)
/ / 37
-
8/3/2019 Dialctica, n 04, enero 1978
40/281
de conocer y dominar n su gnesis y estructura el conjunto de lascontradicciones sociales presentes; y por tanto reconducirlas a sureal historicidad, logrando definir la exacta limitacin histricade la sociedad burguesa. El ataque de Bernstein a la dialcticaliquidaba como metafsica tal tesis, proponiendo implcitamenteen el plano terico y explcitamente en el plano poltico que:excluida la posibilidad de enlazar en un nico y orgnico movimiento las contradicciones de la sociedad burguesa, stas fueranconcebidas siempre como parciales y no antagnicas. El capitalismo en definitiva y no la trama orgnica de sus contradiccionesinsanables ocupaba el espacio entero de la totalidad histrica. Erapor tanto capaz de descubrir en su seno anticuerpos a todas susposibles crisis. Y as el socialismo poda enfrentrsele slo comopropuesta de un posible itinerario de autorreglamentacin y racionalizacin social segn una eleccin tica y no como destinonecesario y alternativa a las incurables heridas de la explotacin,del imperialismo y de la guerra.El ataque de Bernstein golpeaba abiertamente algunas categorasfundamentales del marxismo: la contradiccin (social )como