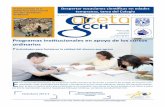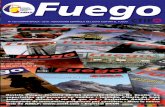Diálogo 67 Nueva Época / Dos miradas sobre la reforma fiscal
Diálogo No. 2 cuarta época
-
Upload
editorial-de-ciencias-sociales -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of Diálogo No. 2 cuarta época
diálogo No
.2C
uart
a É
po
ca
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Guatemala, 2 de marzo de 2014
La democraciaque tenemos
“Guatemala: la lucha por el Estado de derecho”, Luis Raúl Salvadó C. – “Democracia y desarrollo rural en Guatemala”, Virgilio Reyes -“Democracia y pueblos indígenas”, Claudia Dary – FLACSO en la academia - Agenda académica - Reseñas - Novedades en Librería de Ciencias Sociales.
fotoimagenes.org
Guatemala: la lucha por el Estado de derechoLuis RaúL saLvadó C.
El concepto de Estado de dere-cho no es unívoco. Se habla de definiciones formales o “dé-biles” en una especie de esca-
la que va de ellas hasta las “definiciones fuertes”, y el debate no finaliza con la toma de posición al respecto, sino se extiende a muchos aspectos más, algu-nos resaltados en las presentes notas. Una de las llamadas definiciones fuer-tes de Estado de derecho señala que éste es una organización política cuyos principales mecanismos han sido dise-ñados para orientar, poner límites, dirigir a la administración para que reconozca, respete y garantice los derechos funda-mentales de la ciudadanía y la población de su territorio, para lo cual, entre otros procedimientos, establece mecanismos de control a su propio poder (J. F. Ruiz Valerio: 2009; 49 ff.) Esto es, derechos fundamentales y autocontrol que se en-cuentran en el centro de la caracterización.
Si con base en lo an-terior se hace una re-flexión sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, la reacción puede ser, cuando menos, de desaliento, al percatarse de la distancia que media en-tre las características consig-nadas en la definición previa y las que presenta nuestro Esta-do. Efectivamente, cuando se lee o discute algún informe so-bre la situación de los derechos humanos o sobre su grado de garantización como derechos fundamentales, se tiende a enfatizar
Más allá de las definiciones académicas, la perspectiva de los derechos humanos es un indicador de la calidad de las re-laciones sociales. Si se acepta esto, se destaca la importancia del rol del Estado y sus instituciones en los impulsos de reordenamiento de las mismas (institu-ciones y relaciones) para que la digni-dad –la dignificación– de la ciudadanía y de los habitantes del país sea realidad cotidiana. Y acá de nuevo las insatis-facciones ciudadanas parecen crecer. Basta leer los dos artículos del Título I de nuestra constitución política, y luego contrastarlos con las cifras y tendencias que muestran los informes, guberna-mentales o no, sobre el contenido de los artículos mencionados para comenzar
a explicarse tales insatisfaccio-nes. Éste es un ámbito en que
el Estado aún está en deuda con la ciudadanía.
Si en la misma línea ar-gumental se intenta expli-car cómo se encuentra la relación entre nuestro Es-tado y las tendencias exis-tentes para el disfrute de la vida democrática, la sensa-ción predominante también es de descontento. El Es-tado de derecho, es, para decirlo en alguna forma, “el traje de domingo de la democracia”. Es la institucionalidad de la democracia, dice el profesor Elías Díaz,
y por ella entiende la existencia viva de una doble
participación de la ciudadanía plena, hombres y mujeres, tanto en la toma de
Estimada lectora, estimado lec-tor, la Facultad Latinoameri-cana de Ciencias Sociales, FLACSO–Sede Guatemala tie-
ne el gusto de poner en sus manos el segundo número de diálogo en su cuarta época. En esta entrega, que prevemos como la primera de una serie, nos he-mos propuesto aportar al debate de un tema de gran relevancia en el contexto nacional: la calidad de la democracia en Guatemala.
Si bien es cierto que el régimen políti-co derivado de los acuerdos de paz se considera democrático, particularmente en lo relativo a sus formas y procedi-mientos, también lo es que las institu-ciones de esta democracia son, hoy por hoy, endebles e ineficientes.
En el contexto regional, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático 2012 (KAS / Polilat, 2012), Guatemala ocupa el penúltimo lugar (17) en una lista de 18 países. Como debilidades principales del sistema se señalan el irrespeto a las li-bertades civiles y los derechos políticos, la insuficiente rendición de cuentas, la debilidad de los partidos políticos, y la precaria situación económica y social, que se enmarcan en la incapacidad insti-tucional de generar políticas que garanti-cen el bienestar de la población.
Las contribuciones que en este núme-ro presentamos abordan precisamente estos temas. En el artículo principal, Luis Raúl Salvadó reflexiona sobre la rela-ción entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia en Guatemala,
y evidencia la estrecha vinculación que existe entre la garantía de los derechos fundamentales y la realización plena de la democracia. Por su parte, Virgilio Re-yes discute el rol del desarrollo rural para el robustecimiento de la democracia y Claudia Dary abunda sobre el tema de la aún débil e insuficiente inclusión de los pueblos indígenas en el quehacer demo-crático nacional.
Es nuestra aspiración que estas pro-puestas y reflexiones, cuya lectura es-peramos disfrute, contribuyan a la formu-lación de una agenda seria de discusión sobre los alcances y desafíos de nues-tras instituciones políticas.
Beatriz Zepeda PhDDirectora de FLACSO-Guatemala
en las múltiples violaciones de que son objeto; muy pocas veces se reconocen avances, aunque los haya, posiblemen-te porque son menos perceptibles o por-que, pese a todo, son insatisfactorios.
Los énfasis que pudiesen encontrarse van a depender de quién haya produci-do el informe y de la coyuntura sobre la cual se rinde cuentas, pero siempre se presenta, como mínimo, una marcada insatisfacción sobre la forma en que el Estado articula su relación con la ciuda-danía y sobre cómo organiza marcos, leyes y procedimientos, para que las relaciones de los ciudadanos entre sí, en especial en temas de fuerte conflic-tividad, puedan transitar sobre procedi-mientos modernos, consensuales.
NOTA EDITORIAL©
Flac
so -
Gua
tem
ala
mar
zo 2
014
2
las decisiones como en el disfrute de los resultados (Díaz: 1998). Se trata de una relación social que exige la garantía de los derechos fundamentales como re-quisito para la participación ciudadana plena, a la vez que reclama un verdade-ro involucramiento de la ciudadanía en los procesos sociopolíticos. En contraste con lo anterior, hay suficientes pruebas para afirmar que existen secto-res de población con una fuerte carga de apatía ciudadana, otros que cuestionan la calidad de la democracia realmente existente o de alguno de los aspectos en que debería verse reflejada tanto en la cotidianeidad como en los eventos y procesos críticos; también hay quien, en dirección contraria, recela de cualquier posibilidad de rebasar los límites de la democracia electoral y, por supuesto, otros más para quienes el pasado auto-ritario debería ser el futuro.
Como suele suceder con las expli-caciones en éste y otros temas simila-res, las variables independientes siempre son muchas. Dejando por el mo-mento el recurso ex-plicativo que ofrecen los factores estructu-rales de largo plazo, hay que detenerse y reflexionar a grandes rasgos en el proceso que corre desde el momento de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera, que sintetiza los acuerdos previos que se nego-ciaron entre el Estado y la insurgencia guatemal-teca en un proceso de va-rios años de duración, en el que las partes, particularmen-te el Estado, se comprometieron a cumplir una serie de acuerdos cuyo sentido profundo era encau-zar al país en un proceso de transición hacia formas democráticas de vida, en el marco de una Constitución moder-na, claramente rectora de la transición, portadora de una propuesta de Estado social de derecho. Se trataba de iniciar un proceso que debería contribuir para que Estado y sociedad salieran de la larga etapa de las dictaduras militares, para hacernos descubrir, o redescubrir, según la edad y la experiencia de quien evalúe, la vida en democracia, a la vez que abrir espacios para neutralizar y ha-cer retroceder las causas que dieron ori-gen al enfrentamiento armado.
Al momento actual, el proceso aparece a ojos de muchos estancado; a los ojos de otros, muerto. Es indiscutible que ya no prima el Estado del período del en-
garantización de los derechos humanos, así como la posibilidad de recibir y prote-ger derechos nuevos. A la vez, esto im-pacta a negativamente las posibilidades de la democracia, las limita. Por ello, si se pregunta por qué el Estado guatemal-teco no ha sido capaz de cumplir con su mandato constitucional no debe res-ponderse única ni principalmente enfa-tizando en las “fallas en el diseño”, sino también con el análisis de las fuerzas sociales que han mostrado más capa-cidad para cooptar, influir, en espacios clave de ese diseño. Y por supuesto, también de aquellas que, por múltiples razones, se encuentran excluidas del juego político o lo juegan con enormes desventajas.
Los avances hacia un Estado de de-recho, cuando menos acorde al man-dato constitucional, su fortalecimiento y el encuentro con la democracia son una necesidad, pero esto plantea una
serie de interrogantes nuevas, así como nuevas formas de
abordar y solucionar viejos problemas. En este mo-
mento ya no se enfren-tan, como durante el conflicto armado, “democracia contra dictadura”, “Estado de derecho contra Estado de no-derecho”, sino aparecen en es-cena diferentes proyectos de Estado, algu-nos exigentes y otros débiles, unos más res-trictivos y otros
más amplios, que compiten en diferen-
tes formas por impo-nerse.
Y pensar escenarios a fu-turo e intervenir en ellos es vital
para la forma en que se resuelva lo an-terior.
La alternativa “Estado de derecho con-tra Estado de no derecho” no es ahora el principal ni el único punto de debate. El tipo de organización de la vida social que se ha alcanzado, se le diga como sea, no es irreversible. Pueden suceder-se restauraciones reaccionarias, pero el mayor riesgo en este momento es que se produzcan formas políticas que man-tengan la institucionalidad nominal, aun-que vaciándola del sentido y las posibi-lidades democráticas. También cabe la posibilidad de avanzar hacia formas de organización que, es de esperar, pue-dan llamarse sin duda alguna Estado democrático de derecho.
frentamiento armado interno, pero tam-bién es innegable que la vida ciudadana no está siendo regida por un Estado de vocación democrática, y ambas cuestio-nes pueden demostrarse con diversidad de ejemplos sin que haya contradicción en ello. No se trata únicamente de cons-tatar la existencia de instituciones surgi-das al tenor del proceso de paz y bús-queda de la democracia pues, como nos recuerda Hermet, en relación con esta última, frecuentemente “se suele con-fundir extensión con profundidad” (Guy Hermet, 2008).
El Estado del postconflicto muestra avances, pero también tiene carencias, ausencias y lastres que no permiten entenderle del todo como un Estado de derecho “versión fuerte”. Como se sugi-rió, no se trata de la inexistencia de las instituciones necesarias, sino de la for-ma que asume su funcionamiento real. Y para hablar del funcionamiento real hay,
sin duda, que situarlo como uno de los resultados de la cultura política predomi-nante, tanto en las clases y sectores do-minantes como en la alta burocracia de los diferentes gobiernos que se han te-nido. Esta cultura, definida por algunos como autoritaria, por otros como pre-moderna, por otros más como atrasa-da, clientelar, excluyente, etc., se ha ido formando a lo largo de la historia, pero se enraíza con fuerza durante el conflic-to armado interno y se prolonga durante los regímenes de la llamada “etapa de-mocrática”, antes y después de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera.
Si eso es así, y parece serlo, se ven afectados directamente el disfrute y la
©Flacso - G
uatemala m
arzo 2014
3
Democracia y desarrollo rural en Guatemala viRgiLio Reyes
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés), ha declarado el 2014
como el Año Internacional de la Agricul-tura Familiar. Con ello se busca posicio-nar al centro de las políticas sectoriales esta forma de agricultura a pequeña escala y el rol que juega en la erradica-ción del hambre en las zonas rurales del mundo.
En Guatemala, la atención a la agri-cultura familiar ha sido una demanda de la sociedad civil a través de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (pndRi), aprobada por el gobierno de Ál-varo Colom, mediante el Acuerdo Gu-bernativo 196-2009 y la iniciativa 40-84 de la Ley del Sistema Nacional de De-sarrollo Rural Integral, que, pese a los esfuerzos realizados por diversos secto-res sociales, académicos y campesinos, no ha sido aprobada por el Congreso de la República, y ha suscitado acaloradas expresiones de rechazo por parte del sector empresarial, que ha expresado reserva por considerarla un instrumento de confrontación ideológica, o simple-mente como una ley que por sí misma, no puede resolver problemas complejos, como los que intentan solucionar en el mismo plano, las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria o la gestión de riesgos.
En tanto, el movimiento social que se articula en torno a la pro-blemática del desarrollo rural, vie-ne canalizando sus demandas e impulsando la iniciativa 40-84 a través de los espacios políticos que garantiza la Constitución de la República, pese a no contar con el apoyo de la clase política y de los sectores económicos orga-nizados, en un proceso que está cerca de llegar a un década de lu-cha por conseguir un marco regu-latorio que apoye el desarrollo ru-ral desde la base social. En este este contexto surge la duda ¿qué significa para la población rural canalizar sus demandas a través de instituciones democráticas, como el ejecutivo y el legislativo, si éstas no la representan en sus intereses y tampoco la atienden en su ejercicio ciudadano?
Cuando se promulgó la nueva Constitución de la República en 1985, se esperaba que el recién inaugurado régimen democrático
canalizara la conflictividad social a tra-vés de la creación de espacios de ne-gociación y concertación política, meca-nismos distintos a los empleados por los anteriores gobiernos autoritarios y repre-sivos, que respondieron con violencia a la demanda social de cambios en las condiciones de vida de la población y a la participación política de la ciudadanía.
No obstante, las problemáticas vin-culadas al desarrollo rural y dentro de ellas la cuestión agraria, no encontraron mayor salida sino hasta 1986, cuando se suscribió el Acuerdo Socioeconómi-co y Situación Agraria entre el gobier-no y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (uRng). Este nuevo pacto político, logrado con la participación de distintos sectores, retomaba la proble-mática del desarrollo rural y creaba una nueva instituciona-lidad para abordar los rezagos históricos del sector, como la tenencia de la tierra, la asisten-cia técnica y el financiamiento, por citar algunos, los cuales también han sido focos de con-flictividad social.
Son la Constitución de la Re-pública y los Acuerdos de Paz, las bases sobre las cuales la sociedad civil formula la iniciati-va de ley 40-84 y la pndRi, para
que las instituciones públicas interven-gan a fondo en una problemática com-pleja que demuestra la injusticia con la cual se ha tratado la problemática rural y a la población que la padece, con inse-guridad alimentaria, migraciones trans-na cionales, pérdida de los medios de vida, vulnerabilidad a los cambios del clima, etc.
Es por ello que la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, las mujeres indígenas y campesinas, los asalariados permanentes o temporales, lo artesanos, los pequeños productores rurales, así como los micro y pequeños empresarios rurales, son el sujeto priori-zado en la iniciativa 40-84, en el enten-dido que el marco institucional vigente beneficia a la producción agroindustrial.
Hasta el momento, el Estado no ha te-nido la capacidad de atender la deman-da ciudadana y cumplir con el precepto constitucional de garantizar a los habi-tantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Los partidos políticos tam-poco han logrado canalizar los intereses públicos en instrumentos de desarrollo sostenible a largo plazo, en los que se reconozca a la población rural, indígena o no, como un actor con voz propia.
Es claro que la democracia que tene-mos en Guatemala no ha representado para la población rural pobre una salida a sus condiciones precarias de vida. Ante este escenario, las preguntas que sur-gen son: ¿Qué democracia se necesita entonces? y ¿qué actores tendrían que definirla? Sin lugar a dudas, la población rural, campesinos, cooperativistas, mu-jeres, artesanos tendrán algo que decir al respecto, y de forma muy distinta a los eslóganes panfletarios de las campañas políticas de quienes hablan de democra-cia, pero que en realidad la hunden.
En tanto, el fortalecimiento de la agri-cultura familiar en Guatemala debería constituirse en el presente año, como un acto de dignificación de la población rural, principalmente de aquella que se encuentra en una situación de inseguri-dad alimentaria.
Luis Alejandro de León Soto
Luis Alejandro de León Soto
©Fl
acso
- G
uate
mal
a m
arzo
201
4
4
Democracia y pueblos indígenasCLaudia daRy f.
La Constitución Política de 1985 reconoce por primera vez en la historia que Guatemala está conformada por varios grupos
étnicos con derecho a su identidad cul-tural. La Carta Magna consigna que el Estado tiene la obligación de “recono-cer, respetar y promover” las culturas in-dígenas. El tema que se plantea desde entonces, por parte de las organizacio-nes indígenas, es que para un ejercicio ciudadano pleno, deben reconocerse no solo sus derechos individuales, conteni-dos en el capítulo 1 de la Constitución, sino también los colectivos.
Este planteamiento, que es res-paldado por el Convenio 169 de la oit y la Declaración de las Na-ciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas (2007), ha generado una agria polémica entre distintos sectores del país, principalmente en lo que compete a la autogestión del territorio y al ejercicio del de-recho indígena, temas incluidos en ambos instru-mentos interna-cionales. Para las élites conserva-doras, el reclamo por la garantía de los derechos colec-tivos, así como por el reconocimiento de la diversidad étnica, representan una amenaza a la democracia, el desarrollo económico y la unidad del país.
Sin embargo, desde el momento en que en una sociedad democrática exis-te el reconocimiento legal y explícito del carácter multiétnico y pluricultural de la nación, el Estado tiene la obligación de crear o reformar las instituciones para que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la pluricultu-ralidad.
Desde el ángulo del Estado, lo que cambia fundamentalmente, a partir de la firma de los acuerdos de paz, parti-cularmente del de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995), es el discurso político y los performances en el espacio público, pues desde enton-ces se definió al país como multiétnico,
pluricultural y multilingüe y se le concibe integrado por cuatro pueblos: maya, ga-rífuna, xinka y ladino. El modelo multi-cultural se impuso, pero, salvo algunas excepciones, la mayoría de los cambios son formales y menos ostensibles en la práctica sociopolítica. Se han creado nuevas instituciones que funcionan con magros presupuestos y escaso perso-nal, que no permite cumplir con lo am-plio de su mandato.
La política multicultural del reconocimien-to a la diferencia étnica, que se inaugura en Guatemala en la década del 90 del siglo XX, ha implicado tres aspectos importantes para el país: primero, la creación de una serie de instrumentos
legales, tales como la Ley de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal, Ley de idiomas nacionales, el decreto 57-2002 que penaliza la dis-criminación y otras; segundo, la apertura de varias dependencias gubernamenta-les que abordan asuntos atinentes a los pueblos indígenas y, tercero, el desa-rrollo de un funcionariado indígena que labora en estas dependencias. Algunos consideran que tanto estas oficinas como sus empleados representan un avance. Otros afirman acremente que ello constituye una fachada cosmética, que solamente diluyó al “movimiento maya”, cuyos líderes lograron una plaza en el gobierno, olvidándose de sus co-munidades. Éstas son posiciones extre-mas que menosprecian el impacto sim-bólico de la presencia de los indígenas
en el Estado y no ven la relevancia del fogueo político y la adquisición de expe-riencia laboral de profesionales indíge-nas en la administración pública.
Pero los temas centrales que juegan pulso con el ejercicio de la ciudadanía intercultural son, por una parte, las con-sultas populares en torno a la extracción minera y las hidroeléctricas y, por otra, la participación política electoral. En cuan-to al primero, las actividades extractivas chocan de frente con las necesidades e intereses de los pueblos indígenas en cuyos territorios se localizan tales em-presas. El clima de conflictividad social y la criminalización de las protestas po-nen en jaque la capacidad de resolución de conflictos por la vía democrática. El efecto de las presiones de los negocios transnacionales sobre las comunidades locales y los territorios indígenas es la generación de una mayor conciencia ecológica por parte de la población, la necesidad de autogobierno, la experien-cia en la toma de decisiones y la crea-ción de redes regionales y transnaciona-
les de apoyo.En cuanto a la participación polí-
tica, es evidente que hay más al-caldes indígenas elegidos en las últimas elecciones que en los años 80. Esto refleja que los espacios de toma de decisiones en el ám-bito municipal, sobre todo en el occidente del país, están siendo asumidos por indígenas. Asimis-mo, hay más votantes indígenas y, principalmente mujeres. En el proceso electoral del 2011, para las candidaturas de presidente y vicepresidente, se presentaron dos indígenas. Además, desde hace doce años existe una Mi-sión Indígena de Observación Electoral, iniciativa pionera en América Latina. Estos datos mar-
can un hito histórico relevante. Sin em-bargo, aún hay poca presencia indígena en el Congreso y la participación de in-dígenas en la estructura de los partidos políticos es escuálida, pues éstos toda-vía no les abren sus puertas para las po-siciones relevantes. La forma de operar, empresarial y clientelar, de los partidos refleja el carácter excluyente del sistema político. Para muestra un botón: para el periodo 2012-2016, de un total de 158 curules, 19 están ocupadas por diputa-das indígenas –tres de las cuales son mujeres. Esto refleja la necesidad de una revisión del sistema político impe-rante para que responda a esa realidad multi e intercultural que fue enunciada y proclamada hace veintinueve años.
©Flacso - G
uatemala m
arzo 2014
5
El miércoles 29 de enero, en el auditorio “René Poitevin” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tuvo lugar la firma de una carta de entendimiento entre las representantes de instituciones que colaboran con el proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior de América Latina (MISEAL), que es desarrollado den-tro del programa de Estudios de género y feminismos de esta Facultad.
Con esta firma se formaliza una alianza que apoya un proyecto que busca impulsar medidas que promuevan e implementen procesos de inclusión so-cial y equidad, hacer más viables los mecanismos de acceso a la educación superior y crear condiciones para la permanencia y movilidad de personas que pertenecen a grupos históricamente desfavorecidos.
Las instituciones firmantes son: FLACSO-Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria (DIGEU-USAC), Instituto Universitario de la Mu-jer (IUMUSAC), Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF), Proyecto Miriam/Instituto de Investigación para la Incidencia en Educación y Formación Docente, EducaGuatemala, Instituto Internacional de Aprendi-zaje para la Reconciliación Social (IIARS) y Fundación Guatemala.
Flacso en la Academia
El secretario de la SESAN, Lic. Luis Enrique Monterroso y la directora de FLACSO-Guatemala, Dra. Beatriz Zepeda, firmaron el 17 de enero de 2014 un Convenio de Cooperación Técnica, que tiene como objetivo prin-cipal fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN).
Con este convenio se amplían las relaciones entre ambas instituciones, se apuesta principalmente a la formación de cuadros del sector público y de la sociedad civil (en los ámbitos local y nacional) y se sientan las bases para impulsar proyectos de cooperación para la formación e investigación interinstitucional en temas relacionados con la seguridad alimentaria y nu-tricional del país.
Una de las primeras actividades, que se espera llevar a cabo a corto pla-zo, es la realización de un diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en Planificación Participativa, el cual estará dirigido principal-mente a integrantes de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional ( SESAN) y FLACSO-Guatemala unen es-fuerzos para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Firma de carta de entendimiento mISEAL-instituciones colaboradoras
En el contexto del Año Internacional de la Agricultura Familiar, el 10 de enero de 2014, la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales –FLACSO– conjuntamente con OXFAM, realizaron el panel-foro “La re significación del campesino en el mundo rural en tiempos de globalización”, como parte del proyecto Seguridad Alimentaria, Políticas y Acceso a Mercados de Peque-ños y Pequeñas Productoras Agrícolas.
El punto de partida del panel-foro fue la conferencia “Acaparamiento de tierras y procesos territoriales rurales de América Latina en el siglo XXI”, dictada por el Dr. Luis Llambi.
Los participantes del panel fueron académicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Colectivo de Estudios Rurales IXIM, y un analista del Programa de Naciones Unidad en Guatema-la –PNUD-.
Panel-foro: La re significación del campesino en el mundo rural en tiempos de globalización
La Dra. Beatriz Zepeda y el Lic. Luis Enrique Monterroso al mo-mento de firmar el convenio.
Primera fila de izquierda a derecha, Paola González (AMEF), Beatriz Zepeda (FLACSO), Vivian Salazar (IIARS); Segunda fila de izquierda a derecha, Alenka Barreda (DIGEU), Maite Rodrí-guez (Fundación Guatemala), Milvia Almaraz (Proyecto MIRIAM); Tercer fila, de izquierda a derecha, Ana Lucía Ramazzini (FLAC-SO), Walda Barrios (FLACSO) Miriam Maldonado (IUMUSAC), Cecilia Garcés (EducaGuatemala).
©Fl
acso
- G
uate
mal
a m
arzo
201
4
6
En el marco del Acuerdo de Cooperación entre el PARLACEN y FLACSO-Gua-temala, se celebró los días 24 y 25 de febrero en la ciudad de Guatemala, el foro Derechos de la niñez y cultura de paz, organizado por ambas instancias, en el que se examinó, especialmente, la movilidad humana en la región, con atención a la situación de la niñez y la adolescencia, enfocado a la definición de una estra-tegia del PARLACEN. La inauguración del foro estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Paz, Seguridad y Derechos Humanos, Honorable diputado, Hugo Torres y de la Dra. Beatriz Zepeda, directora de FLACSO-Guatemala. Entre los disertantes estuvieron el Dr. Abelardo Morales, investigador de FLACSO-Costa Rica y el Mtro. Marcel Arévalo, coordinador del Programa de pobreza y migración de FLACSO Guatemala.
Foro Derechos de la niñez y cultura de paz
El 11 de febrero, como parte de las actividades formativas de la Unidad de es-tudios internacionales del Área de estudios sociopolíticos de FLACSO-Guatema-la, se realizó la presentación y discusión teórico-metodológica de las propuestas de tesis de los pasantes canadienses Gwendolyn Muir, aspirante al grado de maestría en Geografía en la Universidad de Concordia, Canadá y Marck-André Anzueto, aspirante al grado de doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Québec, Canadá. En esta presentación y discusión participaron por parte de FLACSO-Guatemala los doctores Oscar López, Coordinador de investigación, Dirk Bornschein, Coordinador del Área de estudios sociopolíticos y el maestro Jacobo Vargas-Foronda, asesor de tesis de los estudiantes canadienses antes mencionados.
Presentación y discusión teórico-metodológica de propuestas de tesis
El lunes 3 de febrero, con la lección inaugural “Gestión social para promover desarrollo social y humano en el ámbito local”, impartida por el Dr. Oscar Ló-pez, dio inicio la maestría en Gestión social para el desarrollo local, organizada por FLACSO-Guatemala, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI, por sus siglas en inglés). Esta maestría, que será impartida en el Campus regional Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landívar, forma parte del programa docente de equiparación afirmativa de oportunidades para grupos y sectores sociales tradicionalmente excluidos y marginados y está orientada fundamentalmente, a profesionales procedentes de áreas rurales de distintas regiones del país.
El acto de inauguración fue presidido por la Dra. Beatriz Zepeda, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Arq. Manrique Sáenz, director de la Universidad Rafael Landívar, Sede Quetzaltenango y el Dr. César Eduardo Ordoñez, director de la Maestría
maestría en Gestión social para el desarrollo local se inaugura en la ciudad de Quetzaltenango
Conversatorio “mujeres e institucionalidad: avances y retos actuales”
El Programa de Estudios de Género y Feminismos realizó el 26 de febrero el conversatorio “Mujeres e institucionalidad: avances y retos actuales”, actividad que inaugura su agenda académica 2014.
Las invitadas a exponer sus puntos de vista fueron tres profesionales que en distintos momentos fungieron en la administración pública, la Dra. Lily Caravan-tes, primera Secretaria presidencial de la Mujer, la Licda. Ana López, directora ejecutiva de la Defensoría de la Mujer Indígena, y la Mtra. Ruth Del Valle, quien se desempeñó como Presidenta de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDEH. Participó, además, Alma Odette Chacón integrante de la Organización de Mujeres Tierra Viva.
Las expositoras dieron cuenta del camino recorrido por las organizaciones de mujeres a lo largo de dos décadas, cuyo accionar ha fructificado en políticas e instituciones a favor de los derechos de las mujeres en los tres organismos es-tatales. Sin embargo, según las expositoras, estos avances están riesgo, pues en la coyuntura actual se observa una debilidad institucional y un retroceso en la respuesta que el Estado guatemalteco está obligado a brindar a las mujeres en toda su diversidad.
Ruth del Valle, Ana López, Ana Silvia Monzón, Alma Odette Chacón y Lily Caravantes.
Al fondo, Marck-André Anzueto, Gwendolyn Muir, Jacobo Vargas Foronda; en primer plano, Dirk Bornschein.
©Flacso - G
uatemala m
arzo 2014
7
Publicación bimestral de FLACSO-GuatemalaDirectora: Dra. Beatriz ZepedaConsejo editorial: MSc. Marcel Arévalo • Lic. Hugo Leonel de León • Dra. Ana Silvia Monzón • MSc.Luis Raúl SalvadóPBX (502) 2414 7444 - flacsoguate.edu.gt - http:www.flacso.edu.gtSe autoriza su reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente.
AGENDA ACADÉMICA FLACSO
Jueves 6 de marzo, 16:00 horas (Aula Magna, Campus Quetzal-tenango, Universidad Rafael Landívar): Foro público: Mujeres, paz y seguridad: retos para el avance de la Resolución 1325 en Guatemala.Información: [email protected]
Jueves 3 de abril, 17:00 horas (Auditorio René Poitevin FLAC-SO): “Reclutando trabajador extranjero: una exploración del progra-ma de trabajo agrícola temporal de Canadá en Guatemala”Información: Jacobo Vargas Foronda [email protected]
Jueves 10 de abril (FLACSO): Inicia la serie de conferencias “De-safíos del sistema de justicia en Guatemala”. Información: Luis Raúl Salvadó lsalvadó@flacso.edu.gt
Martes 29 y miércoles 30 de abril (FLACSO GUATEMALA): “Foro Guatemala: Historia reciente, 1954-1996”.Información: Hugo de León [email protected]
Viernes 6 de junio (FLACSO): Inicia curso “Análisis social de la discapacidad”.Información: Anneliza Tobar Estrada [email protected]
NOVEDAD Editorial de Ciencias Sociales
FORMACIÓN DE CIENTISTAS SOCIALES DE EXCELENCIA
PRÓXIMA CONVOCATORIA DEMAESTRÍAS FLACSO
2014-2016
Maestría en ciencias socialesVirgilio Reyes: [email protected]
Maestría en desarrollo rural
Licerio Camey Huz: [email protected]
Maestría en estudios culturalesMaite Andicoechea: [email protected]
Maestría en estudios de género y feminismoAna Silvia monzón: [email protected]
Maestría en políticas públicas
Jorge Calvo: [email protected]
Maestría en relaciones [email protected]
RESEÑA
El libro de Anneliza Tobar, publicado por FLACSO, que hoy se reseña, es un aporte importante para la comprensión del pro-blema de la discapacidad en el país. La mirada que hace desde las ciencias so-
ciales permite ver cómo este problema –que ha sido relegado al estudio de la medicina y la pedagogía– debe tener otros ángulos de percepción, como el político, el antropológico y el económico.
Por primera vez en Guatemala, un texto sobre el tema reúne un panorama tan amplio, complejo, pero a la vez diverso y analítico. En lo concreto, el texto aporta a la discusión en el terreno epistemológi-co y explora las concepciones que alrededor de la discapacidad se han construido. Al contextualizar cómo la discapacidad como con-cepto y vivencia se construye a partir del empobrecimiento cotidiano es uno de los mayores aportes heurísticos de la obra, ya que entre-teje los mecanismos, conexiones, pero sobre todo responsabilida-des. Por otro lado, el recorrido histórico que hace sobre cómo las personas con discapacidad se han constituido en sujetos u objetos de atención por diversos sectores, instituciones y disciplinas, contri-buye al reconocimiento de que esa situación de empobrecimiento no es una consecuencia de la deficiencia, por lo cual el problema no es de las personas portadores de deficiencias, sino un problema social, y por lo tanto, de múltiples responsabilidades y actores.
donaLd soLís
El campo de atención a la discapacidaden GuatemalaAnneliza TobarEditorial de Ciencias Sociales ISBN: 978-9929-585-20-1 No. de págs: 2431ª Edición, 2013Guatemala-Guatemala
La obra El Guatemalazo. La primera guerra sucia del analista político argentino, Gregorio Selser, enfoca la guerra encu-bierta, y luego abierta de la administración
Eisenhower para derribar al Presidente guatemalteco democráti-camente elegido Jacobo Arbenz.
En el contexto de la conmemoración del centenario del nacimiento del malogrado Presidente Arbenz, FLACSO-Guatemala y la Direc-ción General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala decidieron publicar una segunda edición de esta importante obra, que es significativa de un proceso político con-tinental de primera magnitud; libro profusamente informado y trepi-dante de indignación. Fue escrito durante la temprana revolución cubana, capítulo siguiente al de la revolución guatemalteca, ambas sujeto de estudio sociopolítico de América Latina en su relación con el poder supranacional de Estados Unidos.
Librería de Ciencias Sociales3a. calle 4-44 zona 10, ciudad de GuatemalaPBX (502) 2414 7444
El GuatemalazoGregorio SelserPrólogo: Jorge SolaresEditorial de Ciencias Sociales ISBN: pend. No. de págs: 1282ª Edición, 2014Guatemala-Guatemala
©Fl
acso
- G
uate
mal
a m
arzo
201
4
8