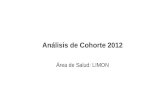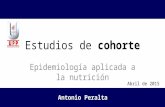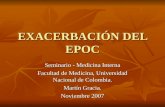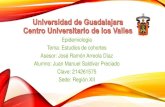Disfunción muscular global durante la exacerbación de la EPOC: un estudio de cohortes
Click here to load reader
Transcript of Disfunción muscular global durante la exacerbación de la EPOC: un estudio de cohortes

11 Med Clin (Barc) 2004;122(14):521-7 521
La enfermedad pulmonar obstructiva cró-nica (EPOC) constituye un problema desalud pública en la mayoría de los paísesdesarrollados por su elevada prevalenciay altos costes económicos (tanto directoscomo indirectos) sobre el sistema sanita-rio1. En España, la EPOC afecta a alrede-dor del 9% de la población adulta (40-70años) y representa la cuarta causa dehospitalización y muerte en este grupo deedad1,2. Desde el punto de vista del indivi-duo, los pacientes con EPOC presentansíntomas respiratorios como la disnea, de-terioro de la calidad de vida y una reduc-ción relevante en su expectativa vital2. Talcomo resaltan Agustí et al3, en los últimosaños se ha observado un cambio generalen la concepción de la EPOC tras recono-cerse la existencia de alteraciones no sólopulmonares sino también extrapulmona-res, denominadas en conjunto «efectossistémicos de la EPOC». En este sentido,varios estudios han demostrado la exis-tencia de una disfunción muscular globalla cual, clínicamente, parece estar asocia-da con la magnitud de ciertos síntomas(p. ej., disnea) y signos (hipercapnia, dis-minución de la capacidad de ejercicio)de los pacientes4.La historia natural de la EPOC muestradiversos períodos de exacerbación clínicaque se asocian a un incremento de lamortalidad de los pacientes5. Estos perío-dos se caracterizan en la mayoría de loscasos por un incremento de la disnea,tos y/o expectoración habituales2. Algu-nos pacientes aquejan otros síntomas ysignos como la sensación de opresión to-rácica, cambio en la coloración y/o filan-cia del esputo, fiebre o sibilancias2. El tra-tamiento de las agudizaciones de la EPOCincluye desde el aumento de la medica-ción habitual hasta la adición de múltiplesfármacos, según el caso. Algunos de lospacientes requieren ingreso hospitalario,en cuyo caso el tratamiento generalmenteincluye oxigenoterapia a fracciones inspi-ratorias variables, antibióticos, glucocorti-coides, diuréticos y otros fármacos (p. ej.,la insulina). El ingreso hospitalario poragudización implicará necesariamentecambios en el aporte energético y nutri-cional habituales, así como en nivel deactividad física cotidiana. Durante la agu-dización de la EPOC, los pacientes mues-
ORIGINALES
Disfunción muscular global durante la exacerbación de la EPOC: un estudio de cohortes
Juana M. Martínez-Llorensa, Mauricio Orozco-Levia, María José Masdeub, Carlos Coronella,Alba Ramírez-Sarmientoa, Carles Sanjuasa, Joan M. Broquetasa y Joaquim Geaa
aUnitat de Recerca en Múscul (URM). Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM). Servei de Pneumologia. Hospital del Mar. Universitat Autònoma. CEXS-Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.
bServei de Pneumologia. Consorci Hospitalari Parc Taulí. Barcelona. España.
J.M. Martínez-Llorens fue receptora de una beca SOCAP, 2001.
Correspondencia: Dr. M. Orozco-Levi.Servei de Pneumologia. Hospital del Mar.Passeig Marítim 25-29. 08003 Barcelona. España.Correo electrónico: [email protected]
FUNDAMENTO Y OBJETIVO: El objetivo del presente estudio fue evaluar de forma prospectiva losefectos de una exacerbación clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) so-bre la función muscular esquelética periférica y respiratoria.PACIENTES Y MÉTODO: Se seleccionó a 49 pacientes (todos varones con una edad media [DE] de63 [11] años), asignados a 3 cohortes para el análisis: a) pacientes con EPOC hospitalizadospor exacerbación de su enfermedad en sala convencional; b) pacientes hospitalizados en salaconvencional por otra enfermedad pulmonar o nódulo pulmonar, y c) pacientes con EPOC enfase estable (ambulatorios). Se realizaron mediciones secuenciales mediante antropometría,bioquímica sérica y bioimpedancia corporal. En la cohorte de pacientes con EPOC agudizadase evaluaron los cambios en la función de los músculos periféricos (fuerza y resistencia de lasmanos dominante y no dominante), así como de los músculos inspiratorios y espiratorios.RESULTADOS: Se evaluó a los pacientes durante un período medio de 6 (2) días. Los pacientescon EPOC exacerbada mostraron un deterioro funcional muscular, progresivo y global, expresa-do como disminución de la presión espiratoria máxima del 17% (12%), de la fuerza máxima dela mano dominante del 6% (9%) y de la no dominante del 7% (8%), así como de la resistenciaanaeróbica de la mano dominante del 28% (26%) y de la no dominante del 23% (16%). Estoscambios tuvieron una tendencia lineal. La bioimpedancia corporal expresó una pérdida mediade masa magra del 7% (6%) (p < 0,05), que habría pasado inadvertida si se hubiera cuantifi-cado el peso corporal únicamente. Los casos de neumonía mostraron cambios similares en laBIA. Por otra parte, la cohorte de pacientes con EPOC estable no mostró cambios en la funciónmuscular ni la en la bioimpedancia corporal.CONCLUSIONES: La agudización de la EPOC se asocia a un deterioro agudo y global de la funciónde los músculos esqueléticos espiratorios y periféricos. Es posible que estos cambios estén re-lacionados con una pérdida aguda de masa muscular (proteólisis). Esta disfunción muscular nose detecta si se evalúa únicamente la función muscular inspiratoria, probablemente por la coe-xistencia de factores mecánicos transitorios.
Palabras clave: Fuerza. Resistencia. Fatiga. Debilidad. Impedanciometría. Nutrición.
Global muscle dysfunction and exacerbation of COPD. A cohort study
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate on a prospective fashionthe effects of clinical relapses of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on both perip-heral and respiratory skeletal muscle functions.PATIENTS AND METHOD: We included 49 patients (males, 63 [11] years) who were assigned to threecohorts: a) COPD patients who were hospitalized in a conventional ward because of a relapse oftheir disease; b) patients hospitalzed in conventional wards because of another lung disease ora pulmonary nodule; and c) COPD patients whose disease was stabilized (outpatients). Sequen-tial measurements were made by means of anthropometry, serum biochemistry and body bioim-pedance (BIA). In COPD patients with a disease relapse, we assessed changes in the function ofperipheral muscles [force (Fhand) and resistance (Tlimhand) of hands], inspiratory muscles (PImax)and espiratory muscles (PEmax).RESULTS: Patients were evauluated during a 6 [2] days period. Patients with a COPD relapse dis-played a global and progressive functional muscle impairment, which was expressed as a decre-ase of PEmax (17 [12]%), F hand-D (6 [9]%), F hand-ND (7 [8]%), Tlim hand-D (28 [26]%) andTlim hand-ND (23 [16]%). These changes showed a linear trend. BIA exhibited a loss of leanmass (7 [6]%, p < 0.05) which would have been unnoticeable if only the body weight wasquantified. Pneumonia cases showed similar changes in BIA. On the other hand, the cohort ofpatients with stable COPD did not have changes in both muscle function and BIA.CONCLUSIONS: COPD exacerbation is associated with an acute and global impairment of the func-tion of espiratory and peripheral skeletal muscles. It is possible that these changes are relatedto an acute loss of muscular mass (proteolysis). This muscle dysfunction is not detected if onlythe inspiratory muscular fucntion is evaluated — possibly because of the coexistence of transi-tory mechanic factors.
Key words: Strength. Endurance. Fatigue. Weakness. Impedance electric. Nutrition.
90.203
03 521-527 ORIG 28585.qxd 16/4/04 11:16 Página 521

tran, además, un estado inflamatorio sisté-mico definido por incrementos de diversosmediadores inflamatorios en sangre perifé-rica6. Teniendo en cuenta todo lo anterior,parece razonable postular la hipótesis deque un período de hospitalización por exa-cerbación de la EPOC puede tener efectosnocivos sobre la función y estructura mus-cular esquelética de estos pacientes.El objetivo principal del presente estudiofue evaluar de forma prospectiva los cam-bios que podrían aparecer en la funciónmuscular tanto respiratoria (presiones má-ximas en boca) como periférica (fuerza yresistencia de músculos de las manos) du-rante el período de hospitalización de pa-cientes con EPOC que requirieron ingresohospitalario por agudización. Para estimarel efecto de la variable «agudización», seincluyó una cohorte apareada por edad ysexo de pacientes ambulatorios con EPOCen fase de estabilidad clínica. Para estimarel efecto de la variable «hospitalización» seincluyeron cohortes adicionales de pacien-tes ingresados durante el mismo períodode estudio por alguna de estas 3 posiblescausas: neumonía adquirida en la comuni-dad, enfermedad pulmonar intersticial di-fusa en estudio o neoplasia pulmonar enestudio. A fin de evaluar la eventual coexis-tencia de cambios nutricionales durante elperíodo de seguimiento, se incluyeron eva-luaciones antropométricas seriadas juntocon análisis de bioquímica sérica y bioim-pedancia corporal eléctrica.
Pacientes y métodoEl estudio se realizó entre julio de 2000 y julio de2002. Se seleccionó de forma prospectiva a un totalde 49 pacientes (todos varones, con una edad media(DE] de 63 [11] años), que se asignó a 3 cohortes deestudio definidas por sus características clínicas. La pri-mera cohorte (n = 27) estaba representada por pa-
cientes con criterios diagnósticos de EPOC que requi-rieron hospitalización por agudización (infecciosa ono). Para evaluar el efecto de la variable «hospitaliza-ción» se incluyó una segunda cohorte (controles, n =13), representada por pacientes hospitalizados en lamisma sala clínica y durante el mismo período del es-tudio pero por otras causas, específicamente: neumo-nía adquirida en la comunidad, enfermedad pulmonarintersticial difusa en estudio o sospecha de neoplasiapulmonar primaria localizada. Desde el punto de vistaclínico, ninguno de los pacientes estudiados mostrabacomorbilidad importante en concomitancia con el mo-tivo de ingreso. Como tal se definió la presencia o sos-pecha de enfermedades ortopédicas, médicas o qui-rúrgicas recientes que pudieran afectar a la estructuray función musculares e introducir factores de confu-sión en el análisis. Como criterios de exclusión adicio-nales se consideraron la presencia de edemas perifé-ricos o sospecha de ascitis, el tratamiento hormonalpor alguna causa diferente de la hiperglucemia aso-ciada al tratamiento con glucocorticoides durante elingreso, antecedentes de tratamiento crónico con glu-cocorticoides por vía sistémica y hospitalización du-rante más de 48 h previa a la detección del caso.Para poder evaluar el potencial efecto de la variable«agudización» se incluyó una tercera cohorte com-puesta por 9 pacientes de sexo masculino con EPOCen fase estable y régimen ambulatorio apareados poredad. Todos los pacientes seleccionados aceptaronvoluntariamente participar en el estudio, tras explicar-les los objetivos, técnicas a utilizar y las eventualesmolestias que podrían derivarse de su participación.La investigación se diseñó teniendo en cuenta la De-claración de Helsinki para Investigación en Seres Hu-manos7. El estudio fue de índole longitudinal, descrip-tivo y de cohortes. Todos los pacientes fueronincluidos en el estudio en las primeras 24-48 h de ha-ber acudido al hospital. Se les evaluó de forma pros-pectiva desde el día 0 (inclusión en el estudio), a in-tervalos regulares de 48 h aproximadamente, hasta eldía del alta hospitalaria. En todos los casos se realiza-ron las evaluaciones a la misma hora del día, tras lamicción del paciente y después de 2 h o más de ayu-no. Las evaluaciones incluyeron un baremo de prue-bas sincrónicas respecto a la hora del día e incluían elregistro del peso corporal total (en kg), fuerza muscu-lar inspiratoria y espiratoria (expresadas como presióninspiratoria y espiratoria máximas medidas en boca,respectivamente, y en cmH2O), fuerza de los músculosperiféricos (expresada como dinamometría de manos,en kg) y composición corporal por compartimientos(técnica de bioimpedanciometría no invasiva, expre-sada en kg). En ambos grupos de estudio se cursaronestudios de hematología y bioquímica séricas en elmomento del ingreso. Se realizó un registro sistemáti-
co de los fármacos recibidos (tipo y dosis) tanto porvía sistémica como inhalada. En el caso de los pa-cientes con EPOC agudizada, la función pulmonar seactualizó un día cercano al alta hospitalaria.El peso se cuantificó mediante una báscula homolo-gada (SECA, Berlín, Alemania) apoyada en el suelo.Los pacientes se pesaron vestidos siempre con ropaligera, descalzos y tras la micción. Los valores se hanredondeado a intervalos de 100 g. La talla (m) secuantificó de acuerdo con una escala convencionalde medida. Se calculó el índice de masa corporal apartir de la fórmula: peso (kg) / talla2 (m2).En todos los pacientes se realizó una extracción desangre venosa periférica mediante punción de venacefálica o basílica según técnicas convencionales. Seprocesaron las muestras obtenidas para cuantificarlas proteínas y lípidos en suero (Olympus AU2500).Se efectuó asimismo un estudio hematológico gene-ral, que incluía recuento celular y de coagulación(Sysmex 3000, Japón), además de bioquímica séricaen relación con la función renal y hepática (BeckmanCoulter, Synchron Cx9Po, Alemania).Se evaluaron en todos los casos la espirometría forza-da (Datospir 92, Sibel, Barcelona, España), volúme-nes pulmonares estáticos, resistencia de las vías aé-reas y capacidad de transferencia del monóxido decarbono (Masterlab, Jaeger, Würzburg, Alemania).Los valores se analizaron en términos absolutos y re-lativos según valores de normalidad predichos8-10.La función de los músculos respiratorios se evaluó entérminos de fuerza de músculos inspiratorios y espi-ratorios mediante la determinación de las presionesrespiratorias máximas en boca (inspiratoria y espira-toria, respectivamente). Para ello se instruyó a los pa-cientes para realizar esfuerzos respiratorios máximoscon la vía aérea ocluida. Se utilizó una válvula bucalocluible con un pequeño orifico para minimizar laparticipación de los músculos buccinadores (SIBEL,Barcelona, España11). Para la presión inspiratoria má-xima los pacientes realizaban las maniobras inspira-torias desde el volumen pulmonar residual, mientrasque para la presión espiratoria máxima las maniobrasespiratorias se realizaban desde capacidad pulmonartotal. Se incluyó en el análisis el máximo valor de 3 a5 maniobras válidas y reproducibles (diferencia infe-rior al 5%, aproximadamente). La pieza bucal se co-nectó a un manómetro de presión (TSD 104, BiopacSystems, Goleta, CA, EE.UU.), cuya señal se registrómediante un polígrafo digital (Biopac Systems, Gole-ta, CA, EE.UU.) y se almacenó para posteriores análi-sis. Los valores de presiones espiratoria e inspiratoriamáximas evaluaron tanto en valores absolutos depresión (cmH2O) como relativos según los valores dereferencia obtenidos por Morales et al12.Para evaluar la función muscular esquelética periféri-ca se utilizó un dinamómetro isométrico (MEC100Biopac Systems, Goleta, CA, EE.UU.) conectado alpolígrafo digital para registrar tanto la fuerza máxima(en kg) como la resistencia anaeróbica (en s) de losmúsculos flexores de ambas manos (dominante y nodominante). Para el análisis se utilizó el valor máximode 3 a 5 maniobras reproducibles12. Los valores seanalizaron en términos absolutos de fuerza y relativossegún los valores de referencia de Mathiowetz et al13.Se instruyó a los pacientes para realizar además laprueba de resistencia anaeróbica de los músculos deambas manos, en 3 maniobras consecutivas separa-das por 3 min de descanso. La variable resultado fueel tiempo máximo tolerado durante una contracciónisométrica máxima (en s).Para evaluar los cambios en los compartimientos cor-porales se utilizó la técnica de bioimpedanciometríacorporal eléctrica (BIA). Mediante un equipo portátil(BODYSTAT® 1500, Bodystat LTD, Isle of Man, ReinoUnido) se registró de forma prospectiva la impedanciacorporal, y a partir de los algoritmos de predicción vali-dados se estimaron la proporción de masa grasa, masamagra y agua corporal total tanto en términos absolutoscomo relativos respecto al peso corporal total. Se colo-caron 4 electrodos y se fijaron de acuerdo con las ins-trucciones del fabricante en el pie derecho (uno porencima de la línea maleolar y el otro en la parte proxi-mal del segundo dedo) y en la mano derecha (uno enla línea imaginaria por encima de la apófisis cubital yotro en la parte proximal del tercer dedo). Se realizaronmediciones por triplicado para incluir el valor medio enel análisis. La reproducibilidad de la técnica en nuestrolaboratorio aparece expresada en la figura 1.
MARTÍNEZ-LLORENS JM, ET AL. DISFUNCIÓN MUSCULAR GLOBAL DURANTE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC: UN ESTUDIO DE COHORTES
522 Med Clin (Barc) 2004;122(14):521-7 12
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Valo
r en
med
icio
nes
repe
tidas
(%
)
30 35 40 45 50 55 60 65 70
Valor en la medición inicial (%)
Masa magra (%)Masa grasa (%)Agua (%)
n = 15
n = 15
n = 15
Fig. 1. Gráfica de identidad(reproducibilidad) de la téc-nica de bioimpedanciometríaeléctrica corporal en nuestro la-boratorio. Los resultados expre-san los valores relativos (%)de los compartimientos graso,magro y agua en 15 medicio-nes repetidas en un mismoindividuo.
03 521-527 ORIG 28585.qxd 16/4/04 11:16 Página 522

Análisis estadístico
Las variables correspondientes a la composición cor-poral y función muscular se incluyeron como depen-dientes en los análisis. Las variables de motivo de in-greso, tiempo de hospitalización, fármacos recibidosy pruebas de función pulmonar y edad se analizaroncomo variables independientes. La descripción de losresultados aparece en valores individuales y valormedio (error estándar), según el caso. El supuesto denormalidad de las variables cuantitativas se valorótanto gráficamente como con la prueba de Shapiro-Wilk. Para las comparaciones del grupo de casos enel momento del ingreso con cada uno de los contro-les (p. ej., grupos EPOC estable, neoplasia y enfer-medad aguda) se realizó un análisis de la variancia(ANOVA) de una sola vía. La significación estadísticase corrigió por el método de Tukey para comparacio-nes por pares. En cuanto a las variables de composi-ción corporal, los pacientes se estratificaron según elvalor de la mediana en 2 grupos. Cuando el cambioobservado era superior a la mediana, los pacientes seasignaron al grupo «susceptible de cambios» y, en elcaso contrario, al grupo de «pacientes no suscepti-bles». Para el análisis del porcentaje de cambiosocurridos entre el ingreso y el alta se ha realizadouna prueba de la t de Student para datos indepen-dientes. En todos los casos la significancia estadísticase definió por el error alfa (p) inferior al 0,05.
Resultados
Las características antropométricas y debioquímica sérica de los grupos de estu-dio aparecen resumidas en la tabla 1.Dentro de la medicación ambulatoria ha-bitual previa al ingreso, todos los pacien-tes con EPOC recibían tratamiento bron-codilatador inhalado, 9 (33%) recibíanoxigenoterapia domiciliaria pautada se-gún criterios normalizados, otros 9 (33%)recibían teofilina oral y 11 (41%) recibíanesteroides inhalados. Ninguno de los pa-cientes con EPOC recibía tratamientocrónico con glucocorticoides por vía sis-témica. En sólo 2 pacientes (8%) se do-cumentó febrícula o fiebre en urgencias,la cual persistió durante los primeros 2días de ingreso. Veintidós pacientes (55%)mostraron insuficiencia respiratoria (pre-sión parcial de oxígeno en sangre arterialinferior a 60 mmHg), mientras que sólo 12(30%) mostraban hipercapnia (presiónparcial de dióxido de carbono en sangrearterial mayor de 45 mmHg). Todos lospacientes fueron tratados con varios fár-macos (tabla 2), incluyendo oxigenotera-pia (sistema Venturi o cánulas nasales),sueroterapia, broncodilatadores mediantemicronebulización, profilaxis con ranitidi-na u omeprazol y profilaxis con heparinade bajo peso molecular. Todos los pacien-tes con EPOC agudizada recibieron ade-más tratamiento con glucocorticoides porvía sistémica durante 6 (2) días. Los pa-cientes de las cohortes controles recibie-ron un menor número de fármacos, talcomo se resume en la tabla 2. Desde elpunto de vista antropométrico y de análi-sis mediante BIA (tabla 1), los pacientescon EPOC agudizada mostraban un me-nor peso corporal y menor índice demasa corporal que los pacientes conEPOC en fase estable. Los valores mediosde los distintos compartimientos corpora-
les al inicio del estudio obtenidos me-diante la BIA aparecen resumidos en latabla 1.El período de hospitalización se asoció aun cambio significativo en la fuerza delos 3 grupos musculares evaluados en el
75% de los pacientes ingresados poragudización de la EPOC (tabla 3). Sinembargo, como se describe a continua-ción, este cambio no tuvo el mismo senti-do. En primer lugar, la presión espiratoriamáxima disminuyó en una proporción del
MARTÍNEZ-LLORENS JM, ET AL. DISFUNCIÓN MUSCULAR GLOBAL DURANTE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC: UN ESTUDIO DE COHORTES
13 Med Clin (Barc) 2004;122(14):521-7 523
Ambulatorios Ingresados en el hospitalPacientes
EPOC Enfermedad EPOCestable (%)
Neoplasia (%)aguda (%) agudizada (%)
Broncodilatadores 100 0 33 100Teofilina oral 0 0 0 33,3Glucocorticoides inhalados 0 0 0 40,7Glucocorticoides sistémicos habituales 0 0 12,5 0Glucocorticoides sistémicos (ingreso) 0 0 0 100Diuréticos 0 20 0 7,41Insulina 0 0 16,72 11,1Antibióticos 0 20 87,5 100
TABLA 1
Características de composición corporal de los pacientes al inicio del estudio
TABLA 2
Fármacos recibidos durante el período de ingreso hospitalario
Ingresados en el hospitalPacientes ambulatorios
EPOC Enfermedad EPOCestable
Neoplasiaaguda agudizada
Número 9 ( 5 ( 8 ( 27 (Edad, años 68 (3)a 67 (4)a 52 (6)b 64 (2)FEV1, % ref. 27 (2)a 62 (16)b 66 (10)b 27 (2)Ingresos en el último año, n 1,6 (0,5)a NP NP 1,7 (0,4)Tiempo desde el último ingeso, días 142 (30)a NP NP 120 (53)Peso, kg 79 (5)b 61 (4)a 70 (4)a 62 (3)IMC, kg/m2 29 (1,5)b 23 (2)a 26 (2)c 22 (0,5)Bioimpedancia, Ω 537 (18) 551 (24) 506 (28) 520 (25)Masa grasa
% 37 (2)b 28 (3)a 32 (4)c 24 (2)kg 30 (3)b 17 (2)a 23 (3)a 15 (2)
Masa magra% 11 (2)b 14 (3)a 17 (4)b 13 (2)kg 9 (2)a 7 (2)a 10 (3)b 8 (1)
Agua total% 52 (2)c 59 (3)a 52 (2)a 63 (2)l 41 (2)b 36 (2)a 37 (2)a 36 (1)
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; IMC: índice de masacorporal; NP: no procede. Diferencias respecto a la EPOC agudizada de los otros grupos de estudio (EPOC estable, neoplasiapulmonar, enfermedad aguda) al inicio. ap > 0,05. bp < 0,01; cp < 0,05.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Pacientes no susceptibles Pacientes susceptiblesde disfunción muscular de disfunción muscular
Al Al Cambio Al Al Cambioingreso alta (%) ingreso alta (%)
Proporción de pacientes, % 25 ( 75 (PImáx,
cmH2O –57 (4) –59 (14) 0,9 (2) –52 (4) –74 (6) 38 (6)*% pred. 56 (16) 57 (15) 0,8 (2) –54 (7) –69 (6) 30 (10)*
PEmáx,cmH2O 130 (17) 131 (16) 1 (0,9) 145 (11) 124 (15) –17 (5)*% pred. 67 (9) 69 (8) 2 (2,1) 72 (6) 60 (7) –17 (5)*
Fuerza mano dominante,kg 28,2 (0,9) 28,3 (1) 0,2 (0,3) 28,7 (2) 25,8 (1,5) –6 (3)**% pred. 69 (7) 69 (9) 69 (7) 62 (2) –
Fuerza mano no dominante,kg 29,1 (1) 28,6 (0,9) –1 (2,2) 26,5 (2) 24,5 (2) –7 (3)*% pred. 83 (1) 82 (10) 76 (4) 70 (3) –
Resistencia mano dominante, s 36 (1,4) 29 (3,4) –26 (2) 41 (9) 27 (2) –28 (3)*Resistencia mano no dominante, s 42 (0) 29 (3) –31 (5) 37 (3) 29 (3) –23 (3)*
TABLA 3
Cambios en la función muscular durante la hospitalización en la cohortede pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Los pacientes se han categorizado según la aparición de disfunción muscular. Para ellos, se utilizó como criterio la mediana delcambio en las variables de función muscular durante el período de hospitalización. Para especificaciones, véase texto. PImáx: pre-sión inspiratoria máxima; PEmáx: presión espiratoria máxima. *p < 0,05; **p < 0,06.
03 521-527 ORIG 28585.qxd 16/4/04 11:16 Página 523

–17% (5%) del valor inicial (intervalo delcambio, –28 al –13%; p < 0,05). En se-gundo lugar, y en el mismo sentido, lospacientes mostraron una pérdida tantode fuerza como de resistencia anaeróbicade los músculos periféricos –fuerza máxi-ma de la mano dominante, el 6% (3%)del valor inicial, p = 0,06; fuerza máximade la mano no dominante, el 7% (3%)del valor inicial, p < 0,05, y resistenciaanaeróbica de la mano dominante, el28% (3%) del valor inicial, p < 0,05; re-sistencia anaeróbica de la mano no do-minante, el 23% (2%) del valor inicial; p< 0,05–. Por último, en sentido diferente,la presión inspiratoria máxima se incre-
mentó en una magnitud media de 38% delvalor inicial (intervalo, 17-73%; p < 0,01).Desde el punto de vista longitudinal, nues-tro estudio demuestra que los pacientescon EPOC estable (ambulatorios) no mues-tran cambios en el peso ni en los comparti-mientos corporales durante un período deseguimiento de corta duración (tabla 1).El 82% de los pacientes hospitalizados porexacerbación de la EPOC mostró cambiosen los compartimientos corporales tantoen términos de peso corporal total (∆ = –2[1]; p = 0,07) como en el análisis median-te BIA. Este último fue compatible conuna pérdida de masa magra, con incre-mento de masa grasa y disminución del
agua corporal total (tabla 4). A este grupode pacientes se les calificó de «suscepti-bles de cambios en compartimientos cor-porales» (fig. 2). No se encontró asocia-ción estadística entre la magnitud de estoscambios expresados mediante el análisisde BIA y la magnitud del deterioro de lafunción muscular.Los cambios observados en la composi-ción corporal y la función muscular es-quelética no mostraron relación con eltratamiento farmacológico recibido. En loque respecta específicamente al trata-miento con glucocorticoides, no se en-contró relación con la dosis total acumu-lada durante el ingreso. Sin embargo, esimportante resaltar que todos los pacien-tes con EPOC agudizada recibieron estetipo de fármaco en dosis medias de 0,5mg/kg/día de prednisona.
Discusión
El presente estudio demuestra que la ma-yoría (aproximadamente el 75%) de lospacientes hospitalizados por exacerbaciónde la EPOC muestra un deterioro progre-sivo en la fuerza y resistencia de los mús-culos esqueléticos, tanto periféricos comoespiratorios. Es posible que exista un de-terioro similar en el diafragma y demásmúsculos inspiratorios, pero la coexisten-cia de eventos mecánicos respiratorios (p.ej., disminución progresiva del atrapa-miento aéreo) durante el tratamiento po-dría sesgar su detección. Nuestro estudiodemuestra además la existencia de cam-bios estereotipados en la impedancia cor-poral, compatibles con alteraciones de lacomposición corporal de los pacientes yrepresentados por una pérdida de masamagra y agua corporal total.La causa íntima de estos cambios funcio-nales y de la impedancia eléctrica corpo-ral no puede precisarse mediante el pre-sente estudio, pero claramente estánrelacionados con la exacerbación de laEPOC. Los autores postulamos la existen-cia posible de una interacción sinérgica ynociva de múltiples factores intrínsecos ala enfermedad, su exacerbación y trata-miento, capaces de inducir disfunciónmuscular esquelética tras un período cor-to de hospitalización.Los músculos inspiratorios tienen alteradasu función (menos fuerza y resistencia)en pacientes con EPOC, especialmenteen los períodos de agudización4. Uno delos factores relacionados con este deterio-ro funcional es el aumento progresivo dela capacidad residual funcional (p. ej.,atrapamiento aéreo progresivo)2 durantela agudización. Una vez que se supera laexacerbación clínica, la fuerza del diafrag-ma y de los demás músculos inspiratoriospuede verse restaurada4. Los resultadosdel presente estudio son consistentes conestos conceptos, pues demuestran un in-
MARTÍNEZ-LLORENS JM, ET AL. DISFUNCIÓN MUSCULAR GLOBAL DURANTE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC: UN ESTUDIO DE COHORTES
524 Med Clin (Barc) 2004;122(14):521-7 14
20181614121086420
–2–4–6–8
–10–12–14–16–18–20
Inic
ial f
rent
e a
final
(%
)
∆ Peso ∆ Masamagra
∆ Masagrasa
∆ Aguacorporal
EPOC en fase estableEPOC agudizada susceptible de cambiosEPOC agudizada no susceptible de cambiosNeumoníasNeoplasia pulmonar estadio I
Fig. 2. Cambios en los di-ferentes compartimientoscorporales en las cohortesdel estudio. Las barras re-presentan el valor mediodel cambio (%) en relacióncon la medición inicial enel momento de inclusiónen el estudio. EPOC: enfer-medad pulmonar obstruc-tiva crónica.
Pacientes no susceptibles Pacientes susceptiblesde cambios nutricionales de cambios nutricionales
Al Al Cambio Al Al Cambioingreso alta (%) ingreso alta (%)
Proporción de pacientes, % 18 ( 82 (Días ingreso, n 5 (0,8) 5 (0,8)Peso corporal total, kg 57 (3) 58 (2) –0,7 (1,9) 59 (6) 56 (6) –2 (1)a
Agua totall 36 (1) 35 (2) 38 (3) 34 (2)% 62 (2) 60 (1) 1,6 (0,5) 66 (4) 63 (4) –6 (2)b
Masa grasakg 15 (1) 16 (1) 13 (3) 15 (4)% 25 (2) 27 (1) –3,2 (3,7) 21 (4) 25 (4) 15 (4)b
Masa magrakg 6 (2) 7 (2) 8 (4) 7 (2)% 13 (2) 13 (2) 0,1 (1,4) 13 (4) 12 (4) –8 (3)b
Índice ∆ peso/día, g/día –6 (15) –205 (170)c
Índice ∆ grasa/día, g/día –145 (81) 325 (319)c
Índice ∆ magro/día, g/día 123 (106) –520 (239)c
Índice ∆ agua/día, ml/día 115 (107) –321 (198)c
TABLA 4
Cambios en la composición corporal durante la hospitalización en la cohortede pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada
Los pacientes se han categorizado según la magnitud de los cambios nutricionales. Para ello, se utilizó como criterio la medianadel cambio en las variables medidas mediante la bioimpedancia corporal. Para especificaciones, véase texto. ap < 0,07; bp <0,01; cp < 0,05.
03 521-527 ORIG 28585.qxd 16/4/04 11:16 Página 524

cremento de la presión inspiratoria máxi-ma durante el período de seguimiento dela agudización. Es posible que esta mejo-ría explique que en algunos estudios an-teriores pasaran inadvertidos otros fenó-menos en compartimientos muscularesdiferentes.El presente estudio incluyó la evaluaciónde 2 grupos musculares adicionales alinspiratorio, cuya función no se ve afecta-da por el atrapamiento aéreo dinámico.Estos grupos corresponden a los múscu-los espiratorios y la musculatura periféri-ca (flexores de las manos). La mayoría delos pacientes con EPOC agudizada mos-traron un deterioro funcional tanto en losmúsculos espiratorios (presión espiratoriamáxima) como en los periféricos (segúnla fuerza y resistencia anaeróbica de lasmanos). Esta disfunción mostró un carác-ter progresivo y una tendencia lineal en el75% de los pacientes ingresados por agu-dización pero, por el contrario, en ningu-no de los casos de EPOC en fase estable.Según nuestra hipótesis, la aparición dedisfunción muscular en los pacientes po-dría estar asociada a la combinación demúltiples factores, como el tratamientosistémico con glucocorticoides, hipoxe-mia, hipercapnia, diselectrolitemias, anti-bióticos y el efecto potencial de mediado-res inflamatorios. Se conoce que enmuchos de estos factores pueden preci-pitar además pérdida de masa musculary de las proteínas contráctiles4.El presente estudio utilizó la técnica BIApara evaluar los compartimientos corpora-les. La BIA se fundamenta en la estima-ción de la resistencia (en Ω) y la reactan-cia (también en Ω) de los tejidos anteuna corriente eléctrica (frecuencia: 50Hz; intensidad: 400 µA). Tanto la resis-tencia como la reactancia con caracterís-ticas determinadas por la composición delas membranas celulares, interfaces tisu-lares y tejidos no iónicos del cuerpo. Apartir de algoritmos validados se deduce elcontenido de agua corporal total, la masagrasa y la masa no magra. La BIA puedealterarse por cambios en la temperaturacorporal o la posición del paciente. Ennuestro estudio, las mediciones se realiza-ron en condiciones y posiciones normaliza-das. Hay que resaltar que las proteínas sé-ricas y los cationes y aniones extracelularesmás importantes (sodio, potasio y cloro)no mostraron cambios significativos du-rante el período de hospitalización. LaBIA ha sido previamente validada conrespecto a la técnica de hidrodensitome-tría, que se considera la técnica de refe-rencia. Los estudios demuestran que laBIA posee una alta sensibilidad, preci-sión y concordancia respecto a la hidro-densitometría14, y permite evaluar cam-bios que, eventualmente, pueden pasarinadvertidos al cuantificar el peso o el ín-dice de masa corporal totales15. La BIA
ha sido utilizada por otros autores paraestudios longitudinales similares. Kotleret al16 evaluaron los cambios de los com-partimientos corporales en pacientes consida y síndrome de malabsorción intesti-nal. Quirk et al17 realizaron medicionesseriadas de bioimpedancia corporal enpacientes con fibrosis quística y eviden-ciaron una relación con el potasio corpo-ral total. Existen otras técnicas alternativasde medición de los compartimientos corpo-rales18. Una de ellas es la absorciometríadual de energía de rayos X, que también hademostrado una alta concordancia con lahidrodensitometría. Sin embargo, su costey la dosis actínica (radiación acumulada)sobre el paciente han restringido su uso18.La BIA parece subestimar la masa librede grasa con referencia a la medición dela absorciometría dual de energía de ra-yos X. Sin embargo, la diferencia numéri-ca parece ser irrelevante desde el puntode vista clínico19. Otras opciones no inva-sivas de medición son la estimación de laexcreción de creatinina o purinas para elcálculo de índices derivados (p. ej., índi-ce creatinina-talla). Sin embargo, tienencomo limitación importante su elevadavariabilidad intrínseca a cambios en ladieta o eventuales errores en la recolec-ción de orina de 24 h. El presente estudio ilustra que el pesocorporal permanece relativamente esta-ble en los pacientes que ingresan poragudización de la EPOC. En los últimosaños se ha otorgado un especial interésal estudio del estadio nutricional de lospacientes con EPOC. Según diversas se-ries, un 25-38% de los pacientes sufrenuna pérdida progresiva de peso corpo-ral20-22. Este deterioro nutricional tiene uninterés clínico relevante, no únicamentedescriptivo, pues se asocia a un mayordeterioro de los indicadores de calidadde vida23,24 y riesgo de muerte25,26. Lascausas que precipitan el deterioro nutri-cional no han sido identificadas con pre-cisión. En nuestro estudio se detectó unapérdida progresiva de agua y masa cor-poral magra, que alcanzaron valores mí-nimos en el día del alta hospitalaria. Es-tos cambios parecen estar compensadospor un incremento recíproco de masagrasa que explicaría la estabilidad delpeso corporal. Estos cambios fueron pro-gresivos y con tendencia lineal.Los desequilibrios en el agua corporal soncaracterísticos de la malnutrición protei-cocalórica y de fenómenos de lesión celu-lar o inflamación27. En este sentido, se co-noce que la exacerbación de la EPOCmuestra inflamación bronquial y sistémicaademás de incrementos del coste meta-bólico y del aporte energético3,4,6. Existendiversas situaciones clínicas que puedenalterar la BIA corporal de forma aguda27.Esta observación es frecuente en pacien-tes críticos en relación con desequilibrios
en la distribución del agua corporal. Deforma similar, la presencia de ascitis,edemas periféricos graves, sobrehidrata-ción masiva o procedimientos como ladiálisis pueden afectar a la BIA corpo-ral27-29. En nuestro estudio, sin embargo,ninguno de los pacientes mostraba ede-mas graves ni ascitis, pues de hechoconstituían criterios de exclusión. Ningu-no de los pacientes recibió sobrecarga hí-drica ni tratamiento con diálisis, y el tra-tamiento diurético sólo se mantuvo en lospacientes (n = 2) que lo recibían previa-mente de forma ambulatoria.Uno de los puntos que a criterio de los au-tores toma especial interés a partir de loshallazgos del presente estudio es la posiblerelación entre disfunción muscular y cam-bios nutricionales agudos. Se conoce quela agudización de la EPOC precipita un in-cremento del coste energético basal2. Enpacientes críticos, un incremento del 50%en el coste energético basal puede incre-mentar la proteinólisis de 2 a 4 veces de-bido a un incremento desproporcionadode la utilización de glucosa28. Sin embar-go, si atendemos a la magnitud de los va-lores expresados por la BIA en nuestroestudio, el cambio en los compartimien-tos corporales podría haberse sobresti-mado. Aunque no podemos descartarlo,el cambio nos parece excesivo en el con-texto de una agudización de la EPOC28,29.Un cambio de esa magnitud se ha obser-vado en situaciones graves, como quema-duras extensas o politraumatismos conside-rables, en que aparece un estado catabólicoy se utiliza glucosa desde el músculo me-diante gluconeogenia. No obstante, nosparece improbable un sesgo sistemáticoque únicamente afectara a la cohorte depacientes con EPOC agudizada. Además,se puso especial cuidado en todos los as-pectos técnicos y metodológicos de reali-zación de la impedanciometría. Todos lospacientes fueron evaluados siempre deforma conjunta por 2 investigadores conel fin de obviar sesgos por variabilidad in-terindividual. Además, las mediciones seefectuaron siempre en reposo, en ausen-cia de fiebre y en igual posición corporalen todos los grupos del estudio. Los auto-res suponemos que los valores obtenidosa partir de la BIA pueden estar reflejandorealmente un cambio compartimental,aunque éste podría estar sobrestimadopor la coexistencia de otros factores (p.ej., concentración de calcio extracelular yde iones intracelulares, entre otros). Fi-nalmente, un hallazgo que tiene especialrelevancia clínica es que no todos los pa-cientes ingresados por agudización de laEPOC mostraron cambios nutricionales ofuncionales de igual magnitud. Es posibleque futuros estudios que empleen técni-cas complementarias para cuantificar loscompartimientos musculares (p. ej., ba-lance nitrogenado, incorporación de 3-
MARTÍNEZ-LLORENS JM, ET AL. DISFUNCIÓN MUSCULAR GLOBAL DURANTE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC: UN ESTUDIO DE COHORTES
15 Med Clin (Barc) 2004;122(14):521-7 525
03 521-527 ORIG 28585.qxd 16/4/04 11:16 Página 525

metil-histidina y otros) puedan aclarar estosconceptos.Algunos estudios de índole retrospectivaapuntan a que una proporción importantede pacientes con EPOC sufren una pérdi-da progresiva de peso en relación con lasagudizaciones de su enfermedad20. Otrosestudios con diseño transversal, como elrealizado por Pascual et al31 en nuestromedio, han demostrado que el deteriorode la función pulmonar tiene correlacióncon algunas variables de antropometríanutricional (índice de masa corporal, dis-tribución de la masa grasa) en pacientescon EPOC. Una percepción clínica habi-tual es que los pacientes ingresados enunidades de cuidados intensivos sufrenalteraciones apreciables tanto nutriciona-les como de función muscular29. Sin em-bargo, los autores hemos podido encon-trar sólo un trabajo previo que hayaevaluado los cambios en la composicióncorporal media BIA durante la hospitali-zación por agudización de la EPOC ensalas convencionales. En dicho estudio,Vermeeren et al30 no pudieron evidenciarcambios en el peso corporal ni en la pro-porción de la masa libre de grasa en ungrupo de pacientes con EPOC hospitali-zados por una agudización. Estos autoresseñalaron que la potencial pérdida depeso podría estar relacionada con la agu-dización, pero en los días previos a lahospitalización. Sin embargo, debemosresaltar que nuestros pacientes residían yprocedían del área mediterránea, mien-tras que el estudio de Vermeeren et al30
incluía a pacientes del norte de Europa.En consecuencia, no podemos excluir laposibilidad de que existan diferencias en elimpacto de la agudización de la enferme-dad en pacientes que residan en regionesgeográficas diferentes o que tengan distin-to origen étnico32. Unas diferencias simi-lares se han descrito recientemente enotras enfermedades crónicas de origenmultifactorial asociadas también al tabaco(p. ej., enfermedad cardiovascular)33.Dado que el presente estudio fue de ín-dole descriptiva (cohortes), no podemosdefinir causalidad. Sin embargo, nuestrosresultados demuestran una asociaciónentre la variable «agudización» y las alte-raciones de la función muscular global yla BIA. La inclusión de otras cohortes depacientes que ingresaron en el hospitalpor otras causas nos permite definir quela variable «hospitalización» no es la úni-ca causa de los cambios, sino que exis-ten otras implícitas a la propia exacerba-ción y tratamiento de la EPOC. Nuestrahipótesis es que estos 2 hallazgos (pérdi-da de masa magra y disfunción muscularesquelética) podrían estar relacionados.El estudio no permite excluir la posibilidadde un efecto miopático inducido por eltratamiento con glucocorticoides. Sin em-bargo, esta relación debería interpretarse
sólo desde el punto de vista cualitativo,pues no se asoció con la dosis total acu-mulada de dichos fármacos34. Por otraparte, los resultados indican que otros tra-tamientos administrados como la insulina,los diuréticos, los antibióticos o el oxígenono guardan relación dosis-respuesta conlos cambios nutricionales o funcionalesobservados. La selección de la poblacióndel estudio llevó a incluir a pacientes conun mínimo de comorbilidad, lo que ha difi-cultado la inclusión de voluntarios, aun-que consideramos que estos criterios deselección permitieron obviar los sesgosasociados a la presencia de otras enfer-medades. Finalmente, es importante men-cionar que la etiopatogenia de las enfer-medades que han definido las cohortesdel estudio es diferente, por lo cual tam-bién su impacto sobre la función musculary el estado nutricional puede ser distinto.Las posibles limitaciones del presente es-tudio tienen que ver con el tamaño de lamuestra, la ausencia de un correlato his-tológico (p. ej., biopsias de tejido muscu-lar o graso) y la ausencia de técnicas adi-pométricas. En este sentido, los autoresconsideramos que la muestra del grupode estudio (EPOC agudizada) ha sidosuficiente para demostrar cambios signifi-cativos no sólo desde el punto de vista es-tadístico, sino también con potencial signi-ficado clínico. En cuanto a pruebas deesfuerzo físico general o de grupos mus-culares mayores como los de las piernas,existe una limitación práctica y ética quenos ha hecho limitar las evaluaciones aaquellas que, a nuestro criterio, no impli-carían un incremento significativo de gas-to metabólico. Por razones similares noshemos abstenido de realizar biopsias detejido muscular o graso. Finalmente caberesaltar que no realizamos evaluacionesadipométricas convencionales como lamedición de pliegues cutáneos (p. ej., tri-cipital, subescapular, u otros) o antropo-metría por compartimientos. Esto nos li-mita para definir si los cambios evaluadoscon la técnica corporal de bioimpedanciaeléctrica tienen una distribución periféri-ca, centrípeta o global.Respecto a las implicaciones clínicas,consideramos que existen 3 puntos conpotenciales implicaciones clínicas. Enprimer lugar, la evidencia de que la agu-dización de la EPOC se asocia a cambiosfuncionales musculares y de la BIA cor-poral. Es posible que estos cambios es-tén relacionados, pues la pérdida demasa muscular podría precipitar una dis-función muscular esquelética (pérdida defuerza y resistencia). No podemos ex-cluir, sin embargo, la coexistencia de unabase funcional que participe del deteriorofuncional muscular en términos de fuerzay resistencia. En segundo lugar, nuestroestudio demuestra que los cambios en lafunción muscular pasan inadvertidos si
se evalúa solamente la función del dia-fragma y demás músculos inspiratorios.De la misma forma, el estudio indica queel impacto de la agudización de la EPOCsobre el estado nutricional parece subes-timarse si sólo se efectúan medicionesdel peso u otras medidas antropométri-cas que no permiten detectar cambioscompartimentales recíprocos. En tercerlugar, el estudio demuestra que la causade las alteraciones de los músculos es-queléticos y de la BIA no están justifica-dos por el sedentarismo o cambios dieté-ticos intrínsecos a la hospitalización. Estaevidencia permite suponer que existanotros factores implicados como la presen-cia de mediadores inflamatorios y estréssistémico (p. ej., hipoxemia, desequilibriooxidación-reducción, hipersecreción deleptina, etc.) o el tratamiento de la agudi-zación de la EPOC (glucocorticoides, an-tibióticos y otros)3. Nuestra población deestudio no ha permitido demostrar un es-tereotipo que caracterice a estos pacien-tes «susceptibles» de cambios funciona-les o compartimentales. Es posible queesto refleje una susceptibilidad multifac-torial. Es por todo lo anterior que pareceestar justificado realizar futuras investiga-ciones dirigidas a definir el perfil evolutivode la disfunción muscular sistémica yBIA tras la agudización de la EPOC des-pués del alta hospitalaria, así como delque pueden tener las agudizaciones re-petidas (sinérgico o sumatorio). Los auto-res consideramos de gran interés la reali-zación de estudios multicéntricos queconfirmen y amplíen nuestros hallazgos,sobre todo por lo que se refiere a implica-ciones a largo plazo.El presente estudio demuestra que la hos-pitalización y el tratamiento de los pacien-tes con EPOC agudizada tiene relacióncon 2 características clínicas relevantes:la función muscular global y la composi-ción corporal. Específicamente, los pa-cientes muestran un deterioro progresivode la fuerza y resistencia de los músculosesqueléticos, tanto periféricos como espira-torios, en coexistencia con una disminu-ción de la masa magra y agua corporal. Nopodemos excluir totalmente la posibilidadde que la técnica de bioimpedanciometríahaya sobrestimado la magnitud del cambioen los compartimientos corporales. Futu-ras investigaciones deben prestar especialatención a las implicaciones a largo plazode la disfunción muscular esquelética yprecisar con técnicas complementarias lasalteraciones compartimentales que pue-den precipitarse durante la agudizaciónde la EPOC y su tratamiento.
AgradecimientosAgradecemos a N. Soler y a A. Roig (del Hospi-tal del Mar de Barcelona) su colaboración en larealización de las pruebas de funcionalismorespiratorio; al Dr. X. Mateu, sus críticas y ase-
MARTÍNEZ-LLORENS JM, ET AL. DISFUNCIÓN MUSCULAR GLOBAL DURANTE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC: UN ESTUDIO DE COHORTES
526 Med Clin (Barc) 2004;122(14):521-7 16
03 521-527 ORIG 28585.qxd 16/4/04 11:16 Página 526

soramiento durante la preparación del manus-crito; y también extendemos nuestro agradeci-miento a todos los pacientes que aceptaronparticipar en el estudio.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Peña VS, Miravitlles M, Gabriel R, Jiménez-RuizCA, Villasante C, Masa JF, et al. Geographic va-riations in prevalence and underdiagnosis ofCOPD. Results of the IBERCOP multicentre epi-demiological study. Chest 2000;118:981-9.
2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Di-sease. Global strategy for the diagnosis manage-ment and prevention chronic obstructive lung di-sease. Geneva: NHLB - WHO Workshop Report,2002.
3. Agustí AG, Noguera A, Sauleda J, Sala E, PonsJ, Busquets X. Systemic effects of chronic obs-tructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003;21:347-60.
4. American Thoracic Association and EuropeanRespiratory Society. Skeletal muscle dysfunctionin chronic obstructive pulmonary disease. A sta-tement of the American Thoracic Society andEuropean Respiratory Society. Am J Respir CritCare Med 1999;159:S1-S40.
5. Connors AF, Dawson NV, Thomas C, Harel FEJr, Desbiens N, Fulkerson WJ, et al. Outcomesfolowing acute exarcebation of severe chronicobstructive lung disease. Am J Respir Crit CareMed 1996;154:959-67.
6. Wouters EFM. Chronic obstructive pulmonary di-sease. 5: systemic effects of COPD. Thorax2002;57:1067-70.
7. World Medical Association. Declaration of Hel-sinki: ethical principles for medical research in-voling human subjects, as amended by the 52nd.WMA Assembly. Edinburgh, Scotland, October2000 [note of clarification in paragraph 29 ad-ded by the WMA General Assembly. Washing-ton, DC, 2002].
8. Roca J, Burgos F, Sunyer J, Sáez M, Chinn S,Anto JM. References values for forced spirometry.Group of the European Community RespiratoryHealth Survey. Eur Respir J 1998;11:1354-62.
9. Roca J, Burgos F, Barberáa JA, Sunyer J, Rodrí-guez-Roisin R, Castellsague J, et al. Predictionequations for plethismografics lung volumes.Respir Med 1998;92:454-60.
10. Roca J, Rodríguez-Roisin R, Cobo E, Burgos F,Pérez J, Clausen JL. Single-breath carbon mo-noxide diffusing capacity prediction equationsfrom a Mediterranean population. Am Rev Res-pir Dis 1990;141(4 Pt 1):1026-32.
11. Black LF, Hyatt RE. Maximal respiratory pressu-res: normal values and relationship to age andsex. Am Rev Respir Dis 1969;99:696-702.
12. Morales P, Sanchis J, Cordero PJ, Dies JL. Presio-nes respiratorias estáticas máximas en adultos. Va-lores de referencia para la población caucásica me-diterránea. Arch Bronconeumol 1997;33:213-9.
13. Mathiowetz V, Dove M, Kashman N, Rogers S.Grip and pinch strength: normative data foradults. Arch Phys Med Rehabil 1985;66:69-72.
14. Trujillo EB, Chertow GM, Jaccobs DO. Metabolicassessment. En: Rombeau JL, Rolandelli RH,editors. Clinical nutrition: parenteral nutrition. 3rd
ed. WB Hardcover: Saunders Company, 2001;p. 80-108.
15. Schols AM, Soeters PB, Dingemans AM, Mos-ters R, Fratzen PJ, Wouters EF. Prevalence andcharacteristics of nutritional depletion in patientswhit stable COPD eligible for pulmonary rehabili-tation. Am Rev Respir Dis 1993;147:1151-6.
16. Kotler DP, Fogleman L, Tierney AR. Comparisonof total parenteral nutrition and an oral, semiele-mental diet on body composition, physical func-tion, and nutrition-related cots in patients withmalabsorption due to acquired immunodeficiencysyndrome. J Parent Enteral Nutr 1998; 22:120-6.
17. Quirk PC, Ward LC, Thomas BJ, Holt TL, Shep-herd RW, Cornish BH. Evaluation of bioelectricalimpedance for prospective nutritional assess-ment in cystic fibrosis. Nutrition 1997;13:412-6.
18. Khort WM. Body composition by DXA: tried andtrue? Med Sci Sports Exerc 1995;27:1349-53.
19. Steiner MC, Barton RL, Shing SJ, Morgan MDL.Bedside methods versus dual energy X-ray ab-sortiometry for body composition mesurament inCOPD. Eur Respir J 2002;19:626-31.
20. Congleton J. The pulmonary cachexia syndrome:aspects of energy balance. Proc Nutr Soc 1999;58:321-8.
21. Hunter AMB, Carey MA, Larsh HW. The nutritio-nal status of patients with chronic obstructivepulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1981;124:376-81.
22. Landbo C, Prescott E, Lange P, Vesto J, AlmdalTP. Prognosis value of nutricional status in chro-nic obstructive pulmonary disease. Am J RespirCrit Care Med 1999;160:1856-61.
23. González Constán E, Herrejón Silvestre A, In-chaurraga Álvarez I, Paz medina J, Blanquer Oli-ver R. Relaciones entre la disnea y la calidad devida con el índice de masa corporal y funciónpulmonar en pacientes con enfermedad pulmo-nar obstructiva crónica y enfisema. Med Clin(Barc) 2001;117:370-1.
24. Schols AM, Mostert R, Soeters PB, Wouters EF.Body composition and exercise perfomance inpatients whit chronic obstructive pulmonary di-sease. Thorax 1991;46:695-9.
25. Wilson DO, Rogers RM, Wright EC, AnthonisenNR. Body wheight in chronic obstructive pulmo-nary disease. The National Institutes of HealthIntermitent Positive-Pressure Breathing. Am RevRespir Dis 1989;139;1435-8.
26. Schols AM, Slanglen J, Volovics L, Wouters EF.Weight loss is reversible factor in the prognosisof chronic obstructive pulmonary disease. Am JRespir Crit Care Med 1998;157:1791-7.
27. Bioelectrical impedance anlysis in body compo-sition measurement: National Institutes of HealthTechnology Assessment Conference Statement.Am J Clin Nutr 1996;64:524S-32S.
28. Shaw JMF, Wolfe RR. An integrated analysis ofglucose, fat, and protein metabolism in severelyinjured patients. Ann Surg 1989;209:63-72.
29. Baudouin S, Evans YW. Nutrition in critically ill patient. En: Hall JB, Schmidt GA, Wood LDH,editores. Principles of critical care. México DF:McGraw-Hill Companies, Inc., 1998; p. 225-42.
30. Vermeeren MAP, Schols AMWJ, Wouters EFM.Effects of an acute exacerbation on nutritionaland metabolic profile of patients with COPD. EurRespir J 1997;10:2264-9.
31. Pascual JM, Carrión F, Sánchez C, Sánchez B,González C. Alteraciones nutricionales en pa-cientes con enfermedad pulmonar obstructivacrónica avanzada. Med Clin (Barc) 1996;107:486-9.
32. Coronell C, Orozco-Levi M, Gea J. COPD andbody weight in a Mediterranean population. ClinNutr 2002;21:437-8.
33. Schroder H, Marrugat J, Elosua R, Covas MI. To-bacco and alcohol consumption: impact on ot-her cardiovascular and cancer risk factors in asouthern European Mediterranean population.Br J Nutr 2002;88:273-81.
34. Lecker SH, Solomon V, Mitch WE, Goldberg AL.Muscle protein breakdown and the critical role ofthe ubiquitin-proteasome pathway in normal anddisease states. J Nutr 1999;129:227S-37S.
MARTÍNEZ-LLORENS JM, ET AL. DISFUNCIÓN MUSCULAR GLOBAL DURANTE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC: UN ESTUDIO DE COHORTES
17 Med Clin (Barc) 2004;122(14):521-7 527
03 521-527 ORIG 28585.qxd 16/4/04 11:16 Página 527