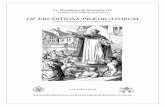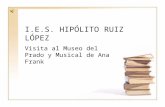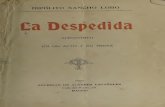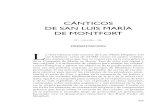Dos momentos de la catequesis en al historia de la Iglesia · El Catecismo de Fray Bolaños. EL...
Transcript of Dos momentos de la catequesis en al historia de la Iglesia · El Catecismo de Fray Bolaños. EL...
1
PAZ Y BIEN PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN
DOS MOMENTOS DE LA CATEQUESIS
EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA
INTRODUCCIÓN
a. Iglesia e Historia. b. Memoria – Identidad – Pertenencia – Misión.
LA CATEQUESIS EN LA ANTIGÜEDAD
a. El catecumenado y sus etapas. b. Estructura de la catequesis. c. Catequesis de San Cirilo de Jerusalén.
LA CATEQUESIS EN EL PERÍODO FUNDACIONAL DE AMERINDA
a. Catequesis y evangelización en la jurisdicción del Arzobispado de Lima.
b. Primeros catecismos. . Pictográficos. . El Catecismo de Fray Bolaños.
EL CONCILIO VATICANO II
a. Preparación remota y próxima. b. Desarrollo. c. Contenido. d. Aplicación.
BIBLIOGRAFÍA
- Catecismo de la Iglesia Católica. - Catechesis Tradendae. Juan Pablo II. - Catequesis de San Cirilo de Jerusalén. - Documentos del Concilio Vaticano II. - Evangelii Nuntiandi. Pablo VI. - La Catequesis de los principiantes. San Agustín.
2
INTRODUCCIÓN
a) Iglesia e Historia
La historia desde la Encarnación del Verbo se ha transformado en un lugar teológico, porque Dios se manifestó en la historia, se hizo historia, y es el lugar de la Epifanía de Dios; hasta el punto de que toda la religión cristiana se suele definir como Historia de la Salvación; es decir, se considera la relación de la humanidad con Dios, como un hecho que se desarrolla en el tiempo y en los siglos, como el cumplimiento de un designio misterioso y divino” 19, que se ha manifestado, en la plenitud de los tiempos, con la venida de Cristo.
Es muy importante que los cristianos asumamos nuestra responsabilidad frente a la historia, nosotros vivimos en el tiempo iluminados por la fe, sostenidos por la esperanza y urgidos por la caridad.
Así “la Iglesia peregrina, quiere decir Iglesia que vive en el tiempo, pero con esta doble característica específica de su historia, a saber: que ella es portadora de unos valores que ha de custodiar (valores a los que San Pablo llamó el “depósito”) 20, como son la fe, la gracia, el Cristo viviente en el misterio de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia misma; es decir, la Iglesia está viva y posee las garantías divinas de que todas las adversidades de la historia no lograrán destruir su existencia (“portae infieri no praevalebunt”, Mt 16,18) y de que esta aventurada pero invicta peregrinación durará “hasta el fin del mundo”. 21
La segunda característica de la historia de la Iglesia consiste en la seguridad de que su peregrinación a través de los siglos tendrá un feliz término, es decir, el encuentro último, glorioso y eterno con Jesucristo.
Nuestro modo de transitar en la historia nuestro sentido de la misma, debe ser distinto al modo del hombre no creyente, nosotros los cristianos no tenemos miedo a la historia, es decir a los acontecimientos y a los cambios; no tenemos aquí abajo morada permanente, “sino que buscamos lo futuro” 22; y por eso permanecemos siempre abiertos a las novedades y al progreso, no perdemos la confianza ni el ánimo pase lo que pase, estamos siempre en camino.
b) Memoria - Identidad - Pertenencia - Misión
El Bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Independencia Nacional, nos ofrecen la posibilidad de llegar, mediante un retorno a la memoria, a la conciencia más viva de la propia identidad.
Los católicos argentinos generalmente no estamos muy familiarizados con nuestras propias raíces culturales y eclesiales, y por eso precisamente “el conocimiento y valoración del maravilloso y original proceso de evangelización, que como decía Juan Pablo II, merece gran admiración y respeto [...] nos puede llevar a crecer en la conciencia de que nuestra historia como Iglesia y como Pueblo, tiene su origen en los acontecimientos que se desencadenaron a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo”. 23
Esta es la manera de contrarrestar los efectos nocivos de una interpretación liberal, que pretende entender y explicar exclusivamente nuestro proceso histórico a partir de
19 Cfr. Col. 1, 26; Ef. 1, 10; Gal. 14, 4. 20 II Tm. 1, 12. 14. 21 Mt. 28, 26. 22 Heb. 13, 14. 23 J. P. II, Disc. a los Ob. del CELAM, 12.X.1984.
3
los albores del siglo XIX, cuando comienzan a surgir los primeros procesos revolucionarios frente a España a la que con toda justicia, respeto y gratitud debemos llamar “nuestra Iglesia Madre”.
Durante el siglo XIX se intentó separar la Iglesia de la Patria, se intentó hacer de Ella una dependencia del Estado (“Memorial Ajustado”) y legislar su vida.
Hoy se intenta crear una conciencia social negativa de la Iglesia y silenciar todo lo que Ella aporta a nuestra Patria.
Si a esta falta de memoria de los católicos le sumamos el clima cultural de relativismo, que también afecta a la verdad histórica, ya que “a medida que la humanidad se interna en la era del entretenimiento, la verdad se vuelve un valor cada vez más relativo. Parecería que si lo que nos cuentan es suficientemente divertido, somos capaces de disculpar la falta de rigor y el desapego a los hechos como si se tratase de cuestiones irrelevantes”. 24
Debemos comprender que la manipulación de la memoria nunca es inocente, más bien es deshonesta, especialmente cuando al hacer memoria lo hacemos de forma selectiva.
Es importante recordar que “la primera ley de la historia es no atreverse a decir nada falso; la otra, no ocultar nada verdadero, evitando toda sospecha de benevolencia o enemistad” (Cicerón).
El recuperar la memoria no es una cuestión académica. Somos personas históricas. Vivimos en el tiempo y en el espacio. Cada generación necesita de las anteriores y se debe a los que siguen; cada etapa de la historia es tributaria de la anterior y responsable de la siguiente.
“Estamos viviendo una situación en que necesitamos de mucha memoria. Recordar, traer a nuestro corazón la gran reserva espiritual de nuestro pueblo, la que le fue anunciada en los momentos de la evangelización y que selló en su corazón sencillo la Verdad de que Jesús está vivo. Traer la hermandad que Él nos ganó con su sangre”. 25
La Iglesia es la familia de Dios y la memoria en Ella es potencia unitiva e integradora, lo fue para el Pueblo de Israel y lo es para nosotros ya que la Iglesia es Eucaristía, se nutre del memorial de la muerte y resurrección del Señor: “Haced esto en memoria mía”.
La memoria viene a ser el núcleo vital de una familia, nuestras raíces como familia son vitales para nuestra salud psíquica y afectiva. Una familia sin memoria no merece el nombre de tal, se desintegra.
Un pueblo sin memoria también se desintegra y la Patria se hace familia porque tenemos una historia en común.
Esto también lo podemos decir de la Iglesia, la falta de memoria nos afectó como Pueblo de Dios.
La falta de memoria nos trae una serie de dificultades que terminan enfermándonos y neutralizan nuestras capacidades para la misión.
La Iglesia como la sociedad también se fragmenta, se atomiza a causa de la discontinuidad, la historia comienza conmigo, se genera un déficit de tradición a causa de un déficit de memoria que une el pasado con el presente y este con el futuro.
Surge también el sentimiento de orfandad pues no me siento parte de la Familia de Dios que tiene un pasado que fortalece al presente y me impulsa a la misión. 24 M. Daiment, “La Nación”. 4. I. 2006. 25 Mons. Bergoglio, 15. IV.2001.
4
No es posible la evangelización sin el sentido de pertenencia a la Iglesia, sin fuertes certezas que se nutren de nuestras raíces; si no se quien soy, de donde vengo no podré asumir la misión de evangelizar pues mi presente será débil.
Estamos haciendo memoria y celebrando los 50 años de la "Gran Gracia" que fue y es el Concilio Vaticano II. Vivimos haciendo memoria; como argentinos también estamos haciendo memoria del Bicentenario de las fiestas patrias del 25 de mayo de 1810 y del 9 de Julio de 1816.
Esta parroquia se ha propuesto, y celebro la preocupación del padre Gustavo por interesarse por la formación de las catequistas y del laicado. Yo les propongo, con sencillez volver “al núcleo histórico de nuestros comienzos, no para ejercitar nostalgias formales sino buscando las huellas de la esperanza. Hacemos memoria del camino andado para abrir espacios de futuro. Como nos enseña nuestra fe: de la memoria de la plenitud se hace posible vislumbrar los nuevos caminos [...]. La memoria conlleva siempre la dimensión de promesa que la proyecta hacia el futuro.
Cuando, en el presente, hacemos memoria, entonces afirmamos lo real de nuestra pertenencia a un pueblo que camina y -a la vez- la proyección hacia adelante de ese camino”. 26 Solo de esta manera el caminar se hace misión, evangelización.
Para este camino debemos pedir al Espíritu Santo la gracia de poder hacer memoria, pues es Él el que nos enseña, nos recuerda todo lo que dijo, hizo y sigue haciendo el Señor en su Iglesia. El Espíritu es la memoria viviente de la Iglesia y nos hace recorrer el sendero de la memoria de la Iglesia. “Para mi - dice el Papa -, la gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que esas raíces tiene que decir el día de hoy (…)”. Y agregaba: “Nunca se puede dar un paso en la vida si no se es desde atrás, sin saber de dónde vengo, qué apellido tengo, qué apellido cultural o religioso tengo” (L‘Oss. Rom. Nº 20, 2014).
Es nuestro deber y compromiso "recuperar la memoria, la memoria de la Iglesia que es pueblo de Dios. A nosotros hoy nos falta el sentido de la historia. Tenemos miedo al tiempo, nada de tiempo, nada de itinerario. ¡Todo ahora! Estamos en el reino del puro presente (...). Debemos recuperar la memoria de la paciencia de Dios que no tuvo prisa en su historia de la salvación" (Francisco en L´Oss. Rom. Nº 25, 2014). Contemplemos a este Dios que se hizo historia para caminar con nosotros.
El Papa nos enseña que "un cristiano sin memoria no es un cristiano verdadero: es un cristiano a mitad de camino, es un hombre o una mujer prisioneros del momento que no sabe tomar en consideración su historia, no sabe leerla y vivirla como historia de la salvación" (L`Oss.Rom., Nº 24, 2014).
Debemos imitar a María que es "la Mujer de la memoria que meditaba todas las cosas en su corazón” (Id.26).
26 Ibíd. “VIII” Jornada de Pastoral Social, pág. 3.
5
DOS MOMENTOS DE LA CATEQUESIS EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA
- En la Antigüedad. - En América.
“LA CATEQUESIS ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a los Apóstoles esta última consigna: ‘hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que Él había mandado’ (Cfr. Mt. 28, 19s).
Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a ‘creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, mediante la fe, ellos tengan la vida en su nombre’ (Cfr. Jn. 20, 31), para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el Cuerpo de Cristo. La Iglesia no ha dejado de dedicar sus energías a esa tarea” (Catechesi Tradendae, 1).
EN LA ANTIGÜEDAD
* El catecumenado – sus etapas
1. Los inicios (Siglos II-IV)
Es un Instituto didáctico–moral creado por la Iglesia en los primeros siglos para la conveniente preparación de los candidatos al bautismo.
De este primer período dan testimonio: para África, Tertuliano (+220), para Roma, S. Hipólito (+235). Tertuliano en el 207 nos habla del catecumenado como de algo ya instituido, y la instrucción era impartida por el obispo, o por un delegado (Clérigo o laico) y consistía en la explicación de la Sagrada Escritura, del símbolo, y de los sacramentos.
En Roma, según la Traditio Apostólica (de Hipólito de Roma – ritual o reglamento eclesiástico) (ca. 217), el catecumenado duraba tres años; el candidato pasaba por diversos exámenes, era varias veces exorcizado, y finalmente era bautizado.
2. Apogeo (Siglos IV-V)
En este período el catecumenado comprendía dos grandes grupos o clases:
a) los verdaderamente catecúmenos, llamados audientes, que eran aquellos que daban su nombre a la Iglesia, recibían una primera iniciación cristiana, pero permanecían en este estado un tiempo indeterminado postergando, de esta manera, el bautismo. Solían ser numerosos, especialmente en la clase culta; San Martín de Tours, San Ambrosio, San Agustín, permanecieron catecúmenos por muchos años.
b) Los elegidos, son los catecúmenos que después de una primera iniciación se inscriben para recibir el bautismo en las próximas Pascuas. El tiempo útil para la inscripción iba de Epifanía (Milán) o del primer domingo de Cuaresma (Jerusalén). La instrucción se prolongaba durante toda la Cuaresma, cada día hasta tres horas, y eran ilustrados por la Sagrada Escritura, el dogma y la moral cristiana. Ejemplos típicos son las 24 catequesis de San Cirilo de Jerusalén: 18 catequesis pre-bautismales y 5 catequesis mistagógicas.
6
La instrucción era acompañada por ejercicios ascéticos, por un riguroso ayuno, abstinencia del abrazo marital y de una muy intensa vida religiosa.
3. Decadencia (Siglos V-VII).
El catecumenado comienza gradualmente a decaer en la segunda mitad del siglo V. Multiplicándose las familias cristianas, los catecúmenos se hicieron más raros, los niños fueron bautizados apenas nacidos o en la primera infancia.
* Estructura de la catequesis
Comenzaremos por seguir el desarrollo del catecumenado tomando como hilo conductor la Traditio Apostólica de Hipólito de Roma. La organización del catecumenado no es un fin, sino un instrumento.
1. El Nuevo Testamento y la catequesis cristiana antigua.
Leyendo el Libro de los Hechos de los Apóstoles, parece que el bautismo comenzó a darse muy rápidamente. Ya el día de Pentecostés fueron alrededor de 3.000 las personas que fueron bautizadas (Hch. 2, 11) ¿Es que no existía entonces ninguna catequesis antes del bautismo?
Si nos fijamos más de cerca los relatos de conversión, en este primer momento de la vida de la Iglesia, hallaremos ya en ellos una presentación abreviada de todas las etapas de preparación del bautismo.
a) Existencia y objeto de la catequesis: En los Hechos es imposible distinguir Kerygma y catequesis. Pablo nos dirá que durante los tres días que separaron la visión de Damasco de su bautismo, recibió “la tradición de los Apóstoles”. No bastó la intervención directa del Espíritu Santo. Era necesario que la fe fuese anunciada: “¿Entiendes lo que estás leyendo?, pregunta Felipe al eunuco. Pero ¿cómo puedo entenderlo, responde, si nadie me lo explica?” (Hch. 8, 26-40). Así se le anuncia a Jesucristo que es el objeto de la catequesis.
b) El fiador. La tradición posterior nos enseña que, para asegurar el bautismo, es necesario que alguien salga fiador ante la Iglesia de la disposición de quien pide el sacramento. Es la comunidad cristiana representada en la persona del padrino.
c) El ayuno. El relato de la conversión de San Pablo tiene un interés particular para nosotros, al testimoniar la preparación al bautismo mediante el ayuno: “Permaneció tres días ciego, sin comer ni beber”. Encontramos ya aquí lo que ha de ser uno de los componentes esenciales del catecumenado. Es la expresión del combate espiritual (Mt. 17, 21).
d) Entrega del Símbolo. Al final de las cinco semanas de instrucción, entonces reciben (los catecúmenos) el símbolo.
Durante los quince días que siguen a la entrega del Símbolo tiene lugar la explicación, explatatio Symboli, el obispo lo va comentando artículo por artículo. Esta enseñanza es intensa y dura a veces tres horas cada día.
7
Una vez explicado el Símbolo durante cuarenta días, deberá ser repetido por el catecúmeno a quien se le entregó: es la redditio Symboli. Este rito tiene lugar el Domingo de Ramos, antes que comience la “Semana Mayor”. Ese día el catecúmeno, siempre acompañado de su padrino o madrina, recita solemnemente ante el obispo el símbolo que debe ya conocer de memoria. Al final de la ceremonia, el obispo anuncia el complemento de la catequesis que se dará después de Pascua. La catequesis dogmática pre-bautismal termina así con la “reditio” del Símbolo; pero aún queda el “descubrir los misterios” de los sacramentos con la catequesis mistagógica post-bautismal.
e) Iniciación a la oración. La etapa del Pater se hace generalmente al principio de la Semana Santa. Pero en algunas Iglesias se traslada a después del bautismo, porque se considera que el Pater es la oración específica de los cristianos y no pueden decirlo más que los “hijos”.
f) Preparación espiritual.
g) Renuncia a Satanás y adhesión a Cristo. - renuncia Satanás= apotaris
- adhesión a Cristo = sintaxis.
h) Catequesis mistagógica. Al finalizar la semana de catequesis mistagógica, los nuevos bautizados dejan sus vestidos blancos. Su iniciación cristiana terminó. En adelante alimentarán su fe en el seno de la comunidad cristiana y en la vida litúrgica.
LA CATEQUESIS EN EL PERÍODO FUNDACIONAL EN AMERINDIA
Como dijimos, generalmente no estamos muy familiarizados con nuestras propias raíces culturales y eclesiales, y por eso, precisamente, el conocimiento y valoración de este maravilloso y original proceso de la evangelización de América no es suficientemente valorada, en cambio Juan Pablo II afirmaba que este proceso “merece gran admiración y respeto”, nos puede llevar a crecer en la conciencia de que nuestra historia, como Iglesia, y como pueblos, tiene su origen en los acontecimientos que se desencadenaron a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo.
El III Concilio Limense de 1582-1583 tiene un efecto determinante en la catequesis entre nosotros; por este Concilio se aplica el Concilio de Trento (1545-1563) en nuestra Iglesia, especialmente en materia catequística con los catecismos mayor y menor. Pero es sobre todo en el ámbito específico de la misionología indiana del siglo XVI el lugar donde estas obras adquieren una espacialísima importancia y donde han dejado las huellas más profundas.
Nunca la Iglesia en su larga vida había tenido que afrontar, en iguales o parecidas circunstancias, una realidad misional de tanta magnitud en el orden geográfico y humano. Esto llevó a los misioneros a ensayar diversos métodos, y se emplearon distintos complementos y recursos didácticos, que efectivamente vinieron a facilitar la tan deseada conversión de los naturales.
• Catecismos. Los catecismos pictográficos: Los primeros misioneros en ejercer el ministerio entre los naturales de la Nueva España, al desconocer el manejo de sus lenguas, se vieron necesitados, como ya lo hemos expresado, a recurrir al empleo de los elementos de comunicación que le ofrecía la antigua escritura mexicana, para de este modo estar
8
en condiciones de anunciarles los rudimentos de la nueva religión. Las figuras y jeroglíficos que acabamos de presentar se revelaron, en este sentido, capaces de servir de inicial medio de representación del pensamiento cristiano que, a modo de esperada tabla de salvación, se encargó de hacer posible aquellos primigenios actos catequísticos que en definitiva abrieron por primera vez la mente y el corazón del hombre indígena al mensaje evangelizador.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que no se trató de una simple apropiación del sistema escriturístico precortesiano, a modo de copia o apógrafo. Sus componentes gráficos (pinturas, ideogramas y fonemas), según opinión de los mismos misioneros, no se prestaban sin más para reproducir en los papeles o lienzos, los contenidos de la revelación cristiana. La causa de esta incapacidad expresiva radicaba, en último término, en la dependencia absoluta que esta escritura guardaba respecto de la mentalidad idolátrica que la había creado, la que con fuerza se revelaba en los trazos de la mayoría de las figuras y signos que componían los deslumbrantes códices nahuas. Si se deseaba utilizarla en función de la catequesis de las masas indígenas, cosa que no solo parecía conveniente, sino beneficiosa en sumo grado, era indispensable someterla a un fuerte proceso de adaptación que la hiciera idónea para tal fin.
La adaptación se realizó en un clima de verdadero entusiasmo. Los religiosos, ayudados en la tarea por los expertos tlacuiloque (pintores indios), crearon una nueva “escritura picto-idiográfica” que respondía a intereses puramente misionales. Se conservó la antigua técnica de los “glifos”, y se respetaron diagramaciones y colores; pero en su conjunto los caracteres amerindianos sufrieron tal ajuste que de su antigua conformación apenas si quedaron rastros. Las manos indígenas, ahora cristinas, españolizaron los dibujos y símbolos, dejando intacto el viejo procedimiento que los nuevos “sacerdotes” y “sabios” querían conservar: la representación del pensamiento mediante pinturas al servicio de la instrucción de los catecúmenos.
Los catecismos indianos (también llamadas doctrinas cristianas), son libros proporcionados más bien reducidos, especies de sucintos vademécum, alejados de toda erudición y sutileza teológica, que incluyen únicamente las presentaciones de las verdades más elementales de la nueva religión que se les predicaba a los indígenas, para que los doctrineros, inspirándose en sus páginas, se las explicaran de viva voz, y las desarrollaran o explicitaran luego en sus sermones o en distintas reuniones de instrucciones religiosas.
• Confesionarios. Libro catequístico para la confesión de los naturales. En numerosos casos los penitentes, si no se les preguntaba, solían ocultar por tener vergüenza ciertos pecados.
• Sermonarios. Cumplen una finalidad complementaria a la de los catecismos o doctrinas cristianas, especialmente para los ya iniciados en la catequesis de los misterios cristianos.
9
LOS CATECISMOS Y LA EVANGELIZACIÓN EN NUESTRA ZONA
Fr. Luis de Bolaños y el inicio de la evangelización del indio.
La evangelización del indio guaraní del Paraguay comienza de una manera regular a partir de la llegada del Padre fray Luis de Bolaños, quien con otros frailes franciscanos llegan a Asunción el 6 de febrero de 1575.
Dos eran los obstáculos principales para hacer llegar el mensaje evangélico al indio guaraní: su vida nómada y su lengua. La radical novedad del método misionero inaugurado hacia el año 1575 por fray Luis de Bolaños y su compañero fray Alonso de San Buenaventura, se caracteriza por estos dos rasgos esenciales: la “reducción” y la predicación en lengua guaraní.
Por lo que toca a la predicación en lengua guaraní, todos los testimonios convergen en señalar a fray Luis de Bolaños, y fray Alonso de San Buenaventura, como los primeros misioneros que los indios guaraníes escucharon hablar en su propio idioma.
Lo que inauguraron Bolaños y sus compañeros fue la predicación que precede a la administración del bautismo y esto en la lengua propia del indio. El término predicación de que se habla, parece tomarse en sentido amplio, como anuncio de verdades cristianas que llaman a una conversión, la cual se caracteriza en el abandono de un antiguo modo de vida y la adopción de uno nuevo, basado en la ley cristiana.
Doctrina y catecismo
1 - La doctrina cristiana en su primer lugar aquella colección de oraciones llamadas comunes que se encuentran, por ejemplo, a continuación de las cartillas, o métodos para aprender a leer, primer libro de texto y a veces el único para los niños de la escuela española de los siglos XVI y XVII. No se conoce la fecha de la primera edición de estas cartillas, pero se puede suponer que se remontan al siglo XV, son por lo tanto incunables. Una de las primeras conocidas sería de 1526, impresa en Sevilla. La edición de 1569 es americana y no parece haber sido la primera.
Estas doctrinas cristianas de las cartillas fueron traducidas y adaptadas muy pronto en las lenguas indígenas más diversas. Por lo que toca a la Provincia eclesiástica del Perú, se sabe que tales traducciones existían ya antes de 1545.
El catecismo como modo de predicación y como libro en que este modo está contenido, se presenta de ordinario a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, como un diálogo, donde por medio de preguntas y respuestas se desarrolla la explicación de ciertos puntos de la doctrina cristiana, considerados más importantes.
El catecismo es continuación de la doctrina breve y, como ella, está destinado a ser aprendido de memoria, recitado en voz alta y si es preciso, cantado.
La Doctrina de 1584, que es incluso el tipo de todos los catecismos que dominaron durante todo el tiempo de la colonia española en las inmensas regiones de lo que originalmente fue la provincia eclesiástica del Perú, reserva en efecto el nombre de doctrina a las primeras páginas, donde están contenidas las principales oraciones de la vida cristiana y las verdades esenciales que es preciso saber, y aplica el nombre de catecismo sea este menor o mayor, a la exposición, por medio de preguntas y respuestas de ciertas verdades cristianas.
10
El catecismo en lengua guaraní del Padre Bolaños
En su empresa lingüística Bolaños fue ayudado, sobre todo en el período de 1582-85, por dos misioneros criollos, Fr. Juan de San Bernardo y Fr. Gabriel de la Anunciación. Nacidos en tierra paraguaya y aunque no fuesen ni indios, ni mestizos, tenían la lengua guaraní como lengua materna, fenómeno muy propio del Paraguay.
Dada la importancia enorme que tuvieron para la catequesis tanto el tercer Concilio de Lima de 1583, como los dos Sínodos de Asunción, el de 1603 y el de 1631, se merecerían un capítulo aparte, pero por razones de brevedad, nos contentamos con esbozar someramente lo más fundamental de sus conclusiones.
Ya el tercer Concilio Limense de 1583, toma una posición decidida sobre los problemas fundamentales del método misionero, estableciendo obligatoriamente el catecismo único y la lengua indígena. Los textos deben de ser los aprobados por el Concilio.
Dios: unidad, trinidad (creación, idolatría).
El hombre y su fin.
La fe en Jesucristo.
Bautismo en la Iglesia.
Sacramento de la penitencia.
Mandamientos de Dios y de la Iglesia.
La “guaranización” del mensaje cristiano se efectúa ante todo por medio de la lengua.
El catecismo es breve, compuesto a su modo por un concilio Limense, “los muchachos a un lado del pórtico y las muchachas al otro, empiezan a decir en voz alta toda la doctrina cristiana desde el persignarse hasta acabar todas las oraciones, preguntas y respuestas del catecismo, que allá se llama Limense por haberlo aprobado para todas aquellas partes uno de los Concilios de Lima, que después aprobó la sede apostólica y es propiamente un compendio de los catecismos que corre por España y tan breve que en media hora se acaba, aún yendo guiando uno y repitiendo los demás. Púsolo en guaraní el V. P. Fray Luis Bolaños, compañero de San Francisco Solano”.
En cuanto a la necesidad e importancia de la formación de los laicos, el Cardenal Newman, que fue indiscutiblemente un hombre que se adelantó a los tiempos de tal manera que bien podríamos definirlo como un hombre del Concilio Vaticano II, decía:
“Vuestra fuerza radica en Dios y en vuestra conciencia; por consiguiente no está en vuestro número como tampoco en la intriga, en los cálculos o la sabiduría mundana…lo que echo de menos en los católicos es el don de sacar a la luz lo que es su religión…
Quiero un laicado no arrogante, no precipitado en el hablar, no aficionado a las discusiones, sino laicos que conozcan su religión, que penetren en ella, que sepan el terreno que pisan, que sepan lo que sostienen y lo que no, que conozcan tan bien su credo que puedan dar razón de él, que sepan bastante historia para poder defenderla. Quiero un laicado inteligente y bien instruido…deseo que ampliéis vuestros conocimientos, que cultivéis vuestra razón, que echéis una mirada profunda a la relación entre verdad y verdad, que aprendáis a ver las cosas como son. Que comprendáis como la fe y la razón se compaginan entre sí, cuales son las bases y principios del catolicismo”.
Desearía terminar con lo que Pablo VI escribió a los universitarios de la FUCI (Federación Universitaria Católica) en 1931:
“El tiempo no es bueno para la filosofía. La estación no es favorable. La juventud está desorientada, y pierde la confianza no sólo en la idea, sino también en el ideal”; y
11
aconsejaba “no tener miedo al pensamiento. No sustituir la molesta concentración de la mente por el calor afectivo de la devoción y divagar en la simplicidad operativa del bien por desconfianza en la especulación conquistadora de lo verdadero” (Mons. Montini, Retiro al clero de Milán, 1988).
Finalmente, la falta de formación hace que “muchos católicos no piensan como católicos” (Pablo VI).
P. Roberto J. González Raeta
Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842CCC) – Buenos Aires – Argentina
TE: +54 11 4290-0527 www.inmaculadamg.org.ar – e-mail: [email protected]