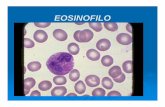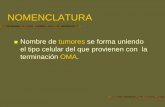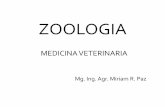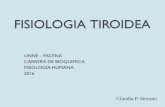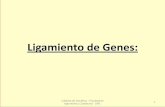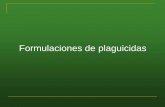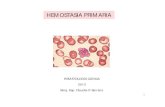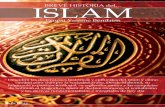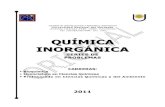ecaths1.s3.amazonaws.comecaths1.s3.amazonaws.com/historiamedievalymoderna... · Web viewBizancio...
Transcript of ecaths1.s3.amazonaws.comecaths1.s3.amazonaws.com/historiamedievalymoderna... · Web viewBizancio...

Bizancio siglos V al IXPara organizar el tema me base en el libro La Edad Media de Robert Fossier, el cual divide el período que se pretende estudiar en dos etapas, primeramente entre los siglos V a mediados del VII, caracterizada principalmente por el gobierno de Justiniano y su programa de gobierno. La segunda etapa se enmarca entre los siglos VII y mediados del IX, marcados por la crisis del siglo VII, la querella de las imágenes y la dinastía Macedónica, la cual de acuerdo con Heers se enmarca en la segunda edad de oro bizantina.
Siglos V a mediados del VIIFossier marca como inicio de este período el año 457, con el advenimiento de León I, tanto el reinado de este como el de su yerno y sucesor Zenón suponen la liquidación del problema planteado en el Imperio de Oriente, más concretamente en el palacio y además en Tracia como consecuencia de las fuerzas armadas germánicas. Esta liquidación a la que hace referencia el autor ahonda aún más la diferencia entre este imperio y el de Occidente.
La invasión de los pueblos germánicos caracterizó el gobierno de Justiniano tanto por sus éxitos como por sus fracasos, esto causo un cambio en la estructura política en todo el espacio comprendido entre Escocia, el Danubio y el Sahara. En lugar del imperio unitario surgió un sistema policéntrico y los estados sucesores germanos en el suelo del Imperio occidental, y el Imperio bizantino de Oriente.
Las causas de la decadencia del Imperio romano en Occidente son complejas y debatidas. La mayor fuerza de resistencia de las provincias orientales estaba basada en su superior estructura económica y demográfica. En Oriente, la estructura estatal se había visto menos dañada por los intereses políticos y económicos de la nobleza terrateniente que en Occidente, donde este elemento de debilidad en la política interior influyó decisivamente en su decadencia. En Bizancio el poder central logró, gracias a una situación en política exterior y financiera más favorable, mantener la unidad nacional y la estabilidad política frente a tendencias centrífugas similares.
El Imperio romano de Oriente superó la crisis exterior del siglo V sin sufrir una conmoción duradera; sin embargo, el conflicto provocado por el cisma monofisista en las ricas provincias asiáticas, encerraba el peligro de una desintegración interna así como de una orientalización del Imperio bizantino.
Durante el gobierno de Anastasio (491-518) la unidad del Imperio se vio amenazada temporalmente. La subida al poder de Justino I, con una serie de medidas políticas de consolidación inició una evolución político-eclesiástica hacia la ortodoxia, también provocó un cambio.
Bizancio era en el siglo VI el único sucesor del Imperio romano frente a los estados germanos tanto política como militarmente, así como la fuerza económica dominante en el Mediterráneo.
Esta época se caracteriza por una serie de elementos de transición y de cambio, por un lado como parte integrante dentro del proceso general de transformación acontecido en el mundo mediterráneo y al mismo tiempo como primera fase de la consolidación del Imperio bizantino. Fossier sostiene que el estado de Justiniano era una etapa en un proceso más general de transformación que culminaría en los siglos VII y VIII. Pero su renovatio Imperii sirvió de base para una forma transformada de imperio y soberanía imperial, iniciando con ello la historia bizantina en sentido estricto.

El esplendor de la capital reflejaba el poder, la riqueza y el nivel cultural del Imperio bizantino. Allí residía el emperador en su calidad de representante de Dios sobre la tierra y el patriarca en su calidad de cabeza de la cristiandad ortodoxa.
Justiniano y su programa
Tras la muerte del emperador Anastasio en el año 518, quien en opinión de Heers “A su muerte, dejó un Imperio pacificado y las cajas del tesoro bien repletas” (pag. 269)1, un golpe de Estado promovió al trono imperial al jefe de la guardia de palacio, Justino I (518-527), originario de la Iliria latina. Su reinado servirá para asegurar los cimientos del de su sobrino Justiniano, a quien asoció al trono y que, una vez muerto su tío, dirigirá el Imperio entre los años 527 y 565. De acuerdo con Fossier el reinado de Justiniano fue bastante largo como para constituir un ejemplo político, o al menos imprimir un sello decisivo al modelo en curso de elaboración a partir de Constantino. El poder justinianeo expresa también su esplendor en sus edificios y su decoración, a lo largo de las provincias, y sobre todo en la capital, donde Justiniano hace erigir dos símbolos, un palacio y Santa Sofía. El programa justinianeo se sustentaba en los términos de unidad, de romanidad y también de inmovilidad. Procopio de Cesarea presenta a Justiniano como un autócrata que interviene hasta en los más mínimos detalles de la gestión del gobierno. Su mujer, Teodora, ejerció una gran influencia, constituyéndose como una mujer muy importante. Justiniano conto con eficaces colaboradores, el general Narsés y Belisario, el jurista Triboniano, artífice de la compilación del derecho, y el prefecto del pretorio, Juan de Capadocia, cabeza de la administración y del aparato financiero. Todos ellos fueron responsables de los éxitos de la primera parte (hasta, más o menos, los años 543-545) del reinado de Justiniano, quien, en cambio, conoció amargas decepciones en la segunda parte.Su verdadero objetivo era, lo que Maier califica de idea política conservadora, la visión de la renovatio imperii, la restauración del Imperio ortodoxo que abarcaría todo el mundo mediterráneo y conservaría las formas tradicionales de poder, la fe y la cultura. De aquí surgirían los distintos objetivos de su política: reconquista de los antiguos límites del Imperio y reestructuración de la administración y la jurisdicción; recuperación financiera mediante una política económica enérgica; política de edificaciones grandiosas que demostrara la restauración del antiguo orden. Las peligrosas consecuencias de semejante política ponían de manifiesto la influencia del pensamiento político universal romano. El principio básico fundamentado en el derecho político de un único imperio legítimo era tan natural e indiscutible para Bizancio y sus emperadores como el concepto de una única Iglesia cristiana. A la idea de la universalidad del poder imperial se unían la lealtad y las esperanzas políticas de antiguas provincias; incluso los soberanos germanos reconocían al emperador como fuente suprema de todo poder legítimo. Justiniano veía un doble compromiso en la reintegración de estas provincias. Si el Imperio romano era al mismo tiempo la cuna de la cristiandad ortodoxa, era obligación del emperador liberar a sus súbditos latinos del poder de los herejes arrianos. En la idea que tenía Justiniano de la renovación del Imperio romano cristiano se fundían estrechamente la fe y la política. Para Justiniano la renovatio imperii no se limitaba a la política exterior. El descontento hacia la rigidez autocrática del gobierno y el consiguiente desorden social se habían manifestado ya en el año 532 en la insurrección de los partidos circenses de Nika, que en los años de anarquía, bajo Anastasio, habían escapado totalmente al control de la policía. Las prudentes medidas de Justiniano no lograron evitar una revuelta con los Azules y los Verdes, que pudo ser sofocada unos días después. Este fue el único conflicto importante de este tipo acontecido durante el reinado de Justiniano. La política interior de Justiniano apuntaba principalmente a tres objetivos: reforma de la administración, que deberá funcionar tan justa, eficaz y fructuosamente como fuera posible; fortalecimiento de la economía mediante la apertura de nuevas rutas comerciales y el apoyo a
1 Heers, Jacques; Historia de la Edad Media

importantes ramas comerciales y, finalmente, recuperación de la unidad religiosa de la Iglesia dividida por la lucha monofisista. El imperio bizantino primitivo mantuvo la estructura de una monarquía absoluta, como lo fue el Dominado después de la crisis del Imperio en el siglo III. Justiniano interpretó el concepto tardorromano de poder imperial absoluto en su significado más extremo. El título, el emblema, el simbolismo político y el ceremonial palaciego propagaban y simbolizaban el origen trascendente de su poder. Elementos decisivos de la estructura del gobierno coordinados en la persona del emperador como fuente de todo poder seguían siendo la Corte, la administración civil y el ejército profesional. Otra base importante del poder estaba constituida por la fuerza económica y financiera del Imperio, que debía correr con los gastos de la burocracia, el ejército y la política exterior. Este sistema político posibilito el surgimiento de los presupuestos para crear la unidad cultural y religiosa. Como contrapartida a este funcionamiento eficaz aparece un paternalismo que si bien garantiza la supervivencia de sus súbditos, su seguridad y estabilidad, limita sus libertades. El instrumento del poder era una administración sumamente organizada, que descansaba sobre los principios de la centralización, la separación estricta entre el poder civil y el militar, la burocracia profesional y el control general. Características de este aparato burocrático fueron su programada reglamentación y el escalafón estrictamente jerárquico de sus funcionarios, así como una distribución de funciones y una limitación de competencias muy detalladas. La administración estaba estructurada en prefecturas, diócesis y finalmente en provincias, las cuales contaban con sus respectivas plantillas de empleados. Las atribuciones de esta administración abarcaban también la vida económica y social. Esta burocracia racional financiera y tributaria de los súbditos, establecía una gran carga impositiva que obligaba a entregar con medidas coercitivas en los casos que lo ameritaran. La desmesurada dependencia de la administración bizantina primitiva no se debía únicamente al afán funcional de todas las autoridades de amoldarse a los imperativos nacidos de las complejas tareas económico fiscales, sino que también era parte de un sistema general de equilibrios y mecanismos de control que debía evitar la excesiva concentración de poder en manos de un individuo y asegurar al soberano absoluto el control sobre su propio aparato de poder. Bajo Justiniano el ejército siguió siendo la garantía de la autoafirmación en política interior. La seguridad de las fronteras del Imperio y las aspiraciones de expansión únicamente podían garantizarse mediante intensos esfuerzos y planificaciones militares. Las fuerzas armadas siguieron organizadas según el principio tardorromano de guarniciones protectoras en las fronteras y un ejército de campaña que pudiese servir de reserva estratégica en distintos puntos. El ejército se componía de soldados mercenarios de las más diversas nacionalidades. En sus unidades móviles de campaña luchaban, junto a la caballería armada con catafractas de los stratiotai, reclutados en el propio Imperio, la caballería mercenaria de los foederati, compuesta por hunos, vándalos, godos, longobardos, hérulos, gépidos, persas, armenios y árabes. Su debilidad radicaba en la falta de disciplina y en las frecuentes insurrecciones cuyo origen estaba en las funciones de mando conscientemente limitadas y en el continuo retraso del pago de los soldados. Aquí se hacen en parte evidentes las tensiones que provocó en este sistema político la separación entre el poder militar y el civil. El firme objetivo de mantener la estructura y la organización administrativas del imperio tardorromano no impidió que Justiniano intentara alejar enérgicamente las tan evidentes imperfecciones, la intención que guió la reforma administrativa a partir del año 535 fue la de hacer menos corruptibles a los funcionarios. La segunda tentativa de reforma destinada a dar agilidad a este aparato burocrático, que en ciertos aspectos tampoco logró imponer totalmente, más parecía un freno que un apoyo al régimen absolutista. Justiniano hubo de recurrir a determinadas simplificaciones como la abolición de la autoridad intermediaria de las diócesis. Sólo una entre muchas medidas tomadas tuvo importancia: la fusión de la administración civil y el poder militar en manos de un pretor o exarca en regiones opuestas del Imperio, principalmente en las regiones occidentales reconquistadas. Este caso anuncia las profundas reformas del siglo VII. Los intentos de reforma en el fondo buscaban únicamente hacer más funcional el sistema establecido. No estaban dentro de la mentalidad de Justiniano pensar que ciertas innovaciones

profundas posiblemente hubiesen sido del interés de la nación. Sus medidas también resultaron insuficientes por el hecho de que apenas iban más allá de unas metas fiscales. El aumento de los ingresos estatales se convirtió progresivamente, a lo largo del gobierno de Justiniano, en el objetivo principal de toda su política interna debido a que la defensa y la política exterior resultaban muy costosas.La voluntad reformista del Emperador únicamente se impuso en lo que respecta al derecho. El Corpus Iuris Civilis, redactado en los años 528-533, sustituyó a todas las anteriores recopilaciones del derecho romano. Una primera parte (Codex Justinianus) contiene los edictos imperiales vigentes desde Adriano hasta 533; las disposiciones posteriores de Justiniano se denominan por ello Novellae. La segunda parte (Digesto o Pandectae) ofrecía una selección revisada de los comentarios y determinaciones de los juristas romanos, que completaban el derecho imperial vigente. Una tercera parte (Institutiones) representaba una especie de manual de examen para los juristas, que ya entonces constituían el apoyo de la Administración. El Corpues característico por su constante acentuación del absolutismo imperial, y también por la imposición de ciertas concepciones imperiales, y también por la imposición de ciertas concepciones cristianas, a diferencia de la tradición romana clásica en sistema jurídico. Maier sostiene que la transmisión del derecho romano a Occidente a partir del siglo XII pasó a ser un elemento decisivo de la evolución jurídica europea que conformó las concepciones jurídicas y políticas de la baja Edad Media y del absolutismo. La base del sistema económico siguió siendo la agricultura, la mayor parte de la población se componía de campesinos: la fuente principal de riqueza privada estaba constituida por las rentas de las tierras; las finanzas del estado descansaban principalmente en los impuestos sobre la producción campesina. En Oriente las formas de producción ciudadanas y la economía agraria se habían ido desarrollando continuamente. En el Imperio bizantino las ciudades mantuvieron una relevante función tanto en el plano económico como espiritual; la política de Justiniano favoreció su desarrollo a pesar de la carga que representaba la tributación cada vez mayor y la progresiva intromisión de la burocracia. El grado de urbanización en las distintas regiones del Imperio era muy diferente: en la cabeza se hallaba Egipto, Siria y principalmente Asia Menor. Se sabe con seguridad que las empresas industriales no producían solamente artículos de lujo y que debido a los condicionamientos geográficos, el comercio con el exterior desempeñaba un papel sin duda importante. La estructura social estaba determinada por la económica, así como por la reglamentación social y el dirigismo económico. La característica principal de la sociedad bizantina fue su estratificación social: la tensión entre los potentiores y los humiliores estaba tan clara en la legislación como en la literatura. Frente a un limitado sector aristocrático y terrateniente de marcada importancia social existía un amplio sector bajo empobrecido y que vivía en condiciones de servidumbre, y finalmente un sector medio urbano que, apoyándose en el comercio y en la artesanía, vivía frecuentemente en una situación precaria.Otra característica fundamental fue la tendencia a fortalecer los límites urbanos. El control fiscal coercitivo del Estado aprovechaba la responsabilidad económica de ciertos grupos sociales como medida contra la disminución de impuestos y contribuciones. Con este fin no sólo se regularon y controlaron exactamente las contribuciones y las prestaciones, además la masa de los súbditos se vio vinculada mediante leyes a su función y localidad en el sistema social: en la mayoría de los casos esta vinculación era hereditaria. La mayor parte de los campesinos quedaron vinculados a la gleba en calidad de siervos semilibres de los señores feudales (coloni), si bien es cierto que no desapareció totalmente la libre propiedad de algún pequeño campesino. Los industriales y comerciantes, la administración y las grandes ciudades, fueron incorporados por la fuerza, como miembros hereditarios, a los gremios (collegia). Algo similar ocurrió con la clase superior urbana de los decuriones que respondían específicamente del total de los impuestos del distrito municipal. Esta sujeción hereditaria a un determinado oficio y con ello a una determinada clase, amenazaba con reducir cada vez más la movilidad dentro del sistema.

La sociedad bizantina mantuvo un cierto grado de movilidad social entre sus diferentes sectores. Miembros de capas inferiores ascendían a puestos decisivos, la mayoría de las veces a través del ejército, aunque también se daban casos de ascenso a través de la administración civil. En esta sociedad cerrada eran inevitables los conflictos y las contradicciones internas. Por ello las reformas sociales, económicas y administrativas, la estabilización social y el aumento de las cifras tributarias eran indispensables para la feliz ejecución de los planes de Justiniano. Una recaudación tributaria retrasada, un aumento de los impuestos por parte de una administración corruptible y una nueva disminución de los totales recaudados llevó al Emperador a exigir mayores cargas tributarias y por otro lado la protección de los contribuyentes frente a la explotación de la administración. Estos problemas ponían en peligro las rentas del Estado y la prosperidad económica, al tiempo que preparaba el terreno para la agitación interna. Aquí se manifestaba por primera vez la incongruencia entre necesidad y medios que constituyó una de las constantes básicas de la sociedad bizantina. Si bien la estructura económica del imperio justinianeo, basada fundamentalmente en la agricultura y en determinados centros clave del comercio y la industria, respondía a las necesidades de subsistencia de la población, así como a un gasto financiero normal del Estado, en la época de Justiniano la demanda financiera siempre estaba por encima de los ingresos. El impulso dado por el Estado al comercio fue más eficaz, Justiniano y sus consejeros pretendían que Bizancio controlara ampliamente sus rutas por tierra y por mar, así como aprovechar el papel de Constantinopla como emporio central para reforzar el comercio con Oriente, especialmente lucrativo. Era un problema de política exterior. El Imperio sasánida, no sólo rival político sino también rival comercial de Bizancio, dominaba las dos vías comerciales más importantes: la ruta de las caravanas de China a través de Bujara y Persia y la ruta marítima por el Océano Indico y el Golfo de Persia. Por esta razón Bizancio intentó crear para el intenso comercio oriental una nueva ruta a través del mar Rojo y asegurarla mediante las relaciones con el Imperio abisino de Aksum. La importación secreta de gusanos de seda desde China logró al mismo tiempo la independencia del Imperio en un producto tan esencial para el comercio internacional y posibilitó el nacimiento de una floreciente industria de la seda. La moneda de oro bizantina era en esos tiempos una moneda universal.Desde el punto de vista económico, semejante política no era acertada dado el balance comercial negativo que producía. A pesar de ello puede observarse cierto éxito de esta política de desarrollo justinianea que redundó en una actividad económica mayor de las ciudades de las provincias orientales. La política tributaria se interponía finalmente en el camino hacia un posible desarrollo de la vida económica. La carga de impuestos cada vez más excesiva sobre el comercio y sobre la artesanía impidió un aumento de importancia en las rentas estatales. Justiniano siguió aferrado al orden constitucional existente, cuyo sistema jerárquico de títulos, y clases era a menudo más fácil de romper en la vida pública que en la relación social. Muchos grupos sociales siguieron vinculados a sus oficios. El principio de la vinculación corporativa hereditaria, aún más refinado, dominaba el mundo profesional y era cuidadosamente observado. No existía ni siquiera la base para una posible transformación de la situación de los sectores inferiores; éstos tenían que confiar en la protección eclesiástica y en el consuelo de la religión y del circo. La expansión de las grandes propiedades rurales, favorecida por las oportunidades de la inmunidad tributaria y la seguridad del capital invertido, aumentó también durante el siglo VI. Esta expansión resultaba tan peligrosa para la autoridad imperial como para la capacidad económica del pequeño campesinado, esencial para el propio Estado. Los grandes dominios de la nobleza en las provincias desempeñaban un papel importante en la economía y en la sociedad. Una serie de medidas legales y administrativas contra la expansión y el abuso de poder de los grandes terratenientes no logró impedir que los pequeños campesinos libres se vieran obligados a pasar a la condición de colonos. Con la política financiera y social de Justiniano, no sólo creció el resentimiento de los pequeños campesinos y artesanos, oprimidos económicamente y desposeídos, sino también el de los grandes terratenientes, que veían amenazados sus privilegios por las medidas estatales.

La política eclesiástica fue una constante del Imperio bizantino. Justiniano se encontró aquí con un antiguo problema sin resolver. En su calidad de único soberano, el Emperador también fue señor absoluto de la Iglesia: decidía sin consultar previamente al sínodo cuestiones relativas al dogma, el rito y el orden eclesiástico; dictaba instrucciones para el clero, y proveía con absoluta soberanía las sedes episcopales. Justiniano, que gracias poseía un conocimiento exacto de los problemas dogmáticos, era además partidario convencido de la ortodoxia, e incluso compuso tratados teológicos y cantos litúrgicos. La complicada relación entre la política eclesiástica y la política interior, las confrontaciones dinásticas y religiosas ya habían comenzado con Constantino. El cisma arriano del siglo IV fue el primer gran enfrentamiento teológico de la Iglesia imperial, que ejerció una influencia dominante en la política interna. Ya en esta ocasión se habían mostrado las limitaciones de una política eclesiástica estatal enérgica; en el siglo V el cisma espiritual provocó en la mitad oriental del Imperio una crisis espiritual y religiosa que se prolongó a lo largo de dos siglos plagados de continuas luchas. La discusión dogmática entre los griegos pasó del problema del Dios Padre y el Dios Hijo, que había constituido el punto neurálgico de la disputa arriana, al de la relación entre la naturaleza humana y divina en Cristo. La fuerte contraposición de las tendencias teológicas en este asunto no sólo reforzó las usuales luchas político eclesiásticas por el poder, la esperanza de una redención como necesidad elemental para la fe de los cristianos de la época parecía depender de la divinidad total del salvador. La Iglesia oriental no constituía una unidad sino que, los grupos tradicionales y regionales procedentes de Asia Menor y Grecia, Siria oriental y Egipto, muy diferentes en sus concepciones teológicas y actitudes religiosas, formaban la base y, al mismo tiempo, eran factores importantes en semejantes confrontaciones. Se avivaron resentimientos muy enraizados en la oposición, hasta entonces salvada por el helenismo, entre Grecia y Oriente entre el mundo occidental y el Asia anterior. El Concilio de Calcedonia (451) había terminado provisionalmente con las luchas político-eclesiásticas dogmáticas. Su fórmula conciliadora patrocinada por el Emperador condenaba a la vez el nestorianismo y la doctrina monofisista; puesto que había sido elaborada conjuntamente con la Iglesia latina, aseguró la unidad de la Iglesia hasta el año 1054, al menos en el plano dogmático. Los acuerdos de Calcedonia tampoco ofrecieron una solución político-eclesiástica radical. Egipto, Armenia y amplias zonas de Siria y Palestina no aceptaron la decisión del concilio. En estas regiones se crearon Iglesias monofisistas con jerarquía propia que se transformaron rápidamente en iglesias realmente nacionales. Con ello, casi todo el este y el sudeste del Imperio se hallaban separados de Constantinopla en lo relativo a la doctrina eclesiástica. Al separatismo religioso se unió una conciencia regional especial, que provocó un proceso de deshelenización y una nueva independencia espiritual de estas regiones. Las medidas coercitivas del Estado contra los partidarios del cisma evidenciaban, principalmente en Egipto, una serie de tendencias autonomistas latentes. El cisma monofisista se convirtió definitivamente en un problema de política interior de primer orden. Cada emperador se enfrentaba al dilema de decidirse por la confesión ortodoxa o mantener la paz en sus provincias más ricas. Los intentos de unificación fracasaron, al igual que la política de represión dura de los herejes. Anastasio, el último emperador del siglo V, había adoptado finalmente una tercera posibilidad política. Eclesiástica consecuentemente monofisista. Pero la resistencia decidida de Asia Menor y los Balcanes, zona neurálgica de la ortodoxia, casi provocó definitivamente una catástrofe política.La política eclesiástica de Justiniano, de acuerdo con Maier únicamente consiguió reducir los últimos restos del paganismo, valiéndose de numerosas medidas administrativas, a las que pertenece el cierre programático de la Universidad de Atenas en el año 529. Al conflicto con los monofisistas se unía, por un lado, la convicción por parte del emperador de la verdad de la doctrina ortodoxa y, por otro, una serie de consideraciones y objetivos políticos. La política imperial parecía exigir también, en lo referente a las regiones orientales resultados, Justiniano llevó a cabo una brutal persecución de los monofisistas, si bien poco después tuvo que adoptar una política moderada, interrumpida solamente por cortos períodos de persecución. No fue tanto el apoyo de Teodora a los monofisistas como las graves consecuencias políticas del cisma lo que indujo a Justiniano a proceder con estas cautelosas maniobras.

Justiniano no logró debilitar decisivamente a los monofisistas ni llegó a un acercamiento entre los dos bandos teológicos. El enfrentamiento tácito, sin hacer concesiones fundamentales a los monofisistas, provocó por el contrario una influencia mayor de éstos en la capital y una misión monofisista más eficaz en Asia Menor. La discusión teológica tampoco condujo a nada. Culmino en la disputa de los años 543-554, discusión llena de intrigas sobre tres Padres de la Iglesia sirios sospechosos de tendencias nestorianas. El V concilio ecuménico celebrado en Constantinopla en el año 553, que condenó definitivamente a los tres teólogos, fue un intento, desde el punto de vista político eclesiástico, de llegar a un compromiso con los monofisistas. Al igual que en ocasiones anteriores, éstos no se dieron por satisfechos, a la vez que la ortodoxia se indisponía de nuevo con el Occidente latino. Justiniano consiguió evitar un conflicto abierto y agudos conflictos internos. Esto demuestra la capacidad de resistencia e integración del sistema político era aún considerable. Pero el problema interno fundamental no estaba resuelto: al final las posiciones incluso se habían agudizado. El dominio imperial absoluto sobre la Iglesia fracasó ante el cisma entre ortodoxos y monofisistas.
El punto de partida de la política expansiva de Justiniano fue la nueva situación en el Mediterráneo y en las fronteras del Imperio desde la perspectiva de la diplomacia y de la política militar bizantinas hacia el año 530. Tanto los reinos germanos orientales como el renio merovingio estaban sacudidos por conflictos políticos internos, y por otra parte eran incapaces de formar un frente común. Esta escasa coordinación en la defensa hizo que Justiniano pudiera desmembrar, partiendo de una posición militar superior, el mundo germano oriental con acciones aisladas.
El mundo político que circundaba a Bizancio no se componía únicamente de los reinos germanos de Occidente. La amenaza latente para la frontera oriental del reino de los Sasánidas, cuyos coraceros constituían un temido instrumento de guerra, se había agudizado precisamente a comienzos del gobierno de Justiniano, tras largos decenios de cierta calma. El reinado de Conroes I (531-579) condujo al Imperio sasánida, tras una serie de profundas reformas, a la cima de su poder y su significación cultural. Realmente en un principio el frente persa cambió poco; las luchas fronterizas iniciadas en el año 527 terminaron en el año 532 con un tratado de paz eterna. Las tropas no podrían cubrir marítimamente la frontera septentrional y oriental al mismo tiempo que se lanzaban a una ofensiva en Occidente. Tuvo que intervenir el acreditado y continuamente perfeccionado instrumento de la diplomacia bizantina. Apoyada en un conocimiento exacto de las

reacciones políticas y militares, adquirido a lo largo de un enfrentamiento regular, esta diplomacia aplicaba sus métodos con osadía: contactos y acuerdos diplomáticos, espionaje y propaganda religiosa, sanciones económicas y un refinado sistema de sobornos, pago de tributos y subsidios. En los puntos críticos de la frontera entre las dos grandes potencias existían verdaderos estados intermedios, como era el caso de Armenia o el principado árabe de los gasánidas o gasaníes, en el desierto sirio. Tras esta zona se encontraba la frontera defensiva que se extendía desde Crimea pasando por las fronteras de Lazistán y Armenia, el curso superior del Tigris y del Eufrates hasta la zona que precede a Palmira y Petra.El tradicional problema de los dos frentes del Imperio amenazaba con convertirse en un problema trifrontal. Las primeras incursiones de los eslavos y los búlgaros en los Balcanes no permitían conocer aún con claridad la futura importancia de este tercer frente. En un principio la situación parecía lo bastante estable para poder iniciar la ofensiva en Occidente, preparada tras el rearmamento del ejército y gracias a las reservas financieras. La estrategia anfibia de los generales Belisario y Narses condujo a importantes éxitos. Bizancio nunca tuvo motivos para alegrarse de la reconquista de este territorio, que en riqueza y producción casi podría compararse a las grandes provincias orientales. Se desarrolló una complicada guerra de guerrillas con las tribus bereberes. Que hasta la conquista árabe obligó a Bizancio a desgastar continuamente sus fuerzas militares en las fronteras del desierto africano. La campaña italiana contra el reino ostrogodo se inició en el mes de julio del año 535. Esta campaña exigió operaciones más importantes y más prolongadas, y provocó ciertos reveses entre otras razones porque desde el año 540 una nueva ofensiva sasánida retenía en el frente oriental a una parte de las tropas bizantinas. En el año 563 fueron aniquiladas las últimas guarniciones godas en el norte de Italia. Esta región imperial reconquistada adquirió una administración de corte bizantino, a cuyo frente se hallaba un gobernador (patricius) con poderes civiles y militares. La tercera acción militar, el ataque a España, coincidió con la fase final de la guerra de Italia. En cuanto al reino visigodo, este no fue conquistado completamente, se incorporaron las principales fortificaciones y ciudades portuarias de la región sudoccidental al Imperio bizantino. El control de la parte occidental del mar Mediterráneo fue sumamente importante desde el punto de vista estratégico y político-comercial.El objetivo de Justiniano de la recuperatio imperii parecía haberse conseguido en una medida asombrosa: la soberanía del único Imperio romano y de la única Iglesia cristiana como realización del encargo de Dios en la tierra. Incluso los enemigos políticos se hallaban sometidos a la influencia del Imperio: la forma de dominio, la sociedad y el arte de Bizancio sirvieron de ejemplo al reino español de los visigodos, y aún más al imperio sasánida. El brillo del éxito ocultó hasta los últimos años del reinado de Justiniano la discrepancia existente entre la realidad y el ideal. El reverso y las consecuencias de su política se manifestaron lentamente en el reinado de sus sucesores. La recuperación de Occidente acarreó gravísimas consecuencias para la evolución histórica del mundo mediterráneo y del propio Bizancio. Con la destrucción del reino ostrogodo se eliminaba también la última barrera capaz de ofrecer una resistencia contra la incursión de los longobardos en la Italia septentrional. El incesante dominio bizantino en Italia central influyó en la evolución del papado romano. La expansión del Imperio movió la división del mundo mediterráneo en un área cultural septentrional y otra meridional, que perduraría durante siglos el califato, y que asumió en el norte de África y en España la herencia bizantina.En el frente persa, Bizancio se vio obligado a adoptar política y militarmente la paz y el statu quo a cambio de elevados tributos que gravaron duramente el presupuesto estatal y minaron el prestigio político de Bizancio. Las fuerzas militares ya no eran suficientes para el tercer frente de guerra, los Balcanes. Desde un principio Justiniano había desarrollado una política defensiva.El costoso sistema de una defensa escalonada de las fronteras con cientos de nuevas fortificaciones se mostró ineficaz ante la avalancha eslava, pues apenas existían ya las fuerzas móviles que en un principio deberían operar a partir de estas fortificaciones Las incursiones de los eslavos, hunos y búlgaros en los Balcanes no cesaron desde los tiempos de Anastasio: a menudo se encontraban en peligro Salónica, Corinto e incluso la propia Constantinopla. Se trataba de movimientos que preparaban el asentamiento eslavo y la formación del estado búlgaro; pero estas incursiones anónimas y aisladas de las tribus hicieron que los afectados sólo se dieran cuenta tiempo después de que en la Europa sudoriental se estaba formando una peligrosa zona

de depresión política. La política exterior de Justiniano, determinada por su propia ideología, no le permitió reconocer que los peligros del futuro residían en el enfrentamiento con los Sasánidas en Oriente y con las fuerzas eslavo-búlgaras en los Balcanes. Con su política defensiva en el área de los Balcanes, Justiniano perdió para siempre la ocasión de solucionar de raíz este problema vital para Bizancio. Esta orientación errónea y las graves faltas cometidas en política exterior no constituyeron la única herencia peligrosa. La destinada reforma y la sobrecarga financiera habían afectado gravemente al aparato político y administrativo. Durante el gobierno de Justiniano y su sucesor directo el aparato estatal siguió funcionando de forma relativamente satisfactoria, pero no se había conseguido una reforma que fuera más allá del afianzamiento del absolutismo como sistema político. El conflicto religioso persistía solapadamente, para salir de nuevo a la luz con cualquier pretexto. Las guerras, los costos de las campañas de Occidente y la enorme actividad constructiva habían agotado personal y financieramente al Imperio. Esto exigió demandas impositivas más elevadas, que hicieron fracasar los intentos de reforma socio-política y provocaron una opresión fiscal. Al final del reinado de Justiniano se hizo sentir una nueva crisis financiera y una creciente insatisfacción política de los súbditos, sobre cuya explotación y opresión se basaba el esplendor del renovado Imperio.Este proceso, según Maier, estaba basado sólo en parte en el hecho de que el Emperador se interesaba cada vez más por los problemas teológicos y perdía el control de la política y la administración. Tampoco fue la primacía de la política exterior lo que frenó los intentos reformistas del Estado y la sociedad. Desde el punto de vista social y político interior, la época de Justiniano representa tan sólo una fase de transición entre dos soluciones claras y categóricas: el sistema absolutista del siglo IV y el nuevo orden del Estado bizantino con las reformas del siglo VII. Si la fuerza de atracción de la tradición política romana impedía a Justiniano ver con claridad los problemas primordiales del Estado y de la sociedad y tomar las decisiones pertinentes, su error sin embargo no estuvo exento de grandeza. La codificación jurídica y el arte siguieron vigentes durante muchos siglos también en Occidente; la neorromanización detuvo el proceso de orientalización de Bizancio, hasta el momento en que con la irrupción árabe se separaron las provincias orientales, creando con ello una base importante para el papel histórico de Bizancio, mediador entre Oriente y Occidente
A la muerte de Justiniano en el 565 culmina una etapa muy importante del Imperio Bizantino, Fossier indica que al término de esta comienza otra en el 610 con la llegada al poder de Heraclio. Ambos momentos no implican una ruptura en el curso de la historia.
Al igual que Justiniano después de Justino I, Justino II es hijo de una hermana del emperador precedente. Su esposa, Sofía, es partícipe del poder imperial como muestra su presencia en las monedas. Sumido en una enfermedad mortal, desde 574, Justino II piensa como nuevo César en el tracio Tiberio, conde de los excubitores, elegido en el palacio como Justino I lo había sido por Anastasio, y lo adopta. Tiberio le sucede a su muerte, acaecida en 578. Tiberio muere a su vez en 582, tras haber designado como sucesor al capadocio Mauricio, también el conde de los excubitores, y más tarde comandante supremo en Oriente en la guerra contra Persia; Mauricio se casa con la hija de Tiberio, Constantina. La pareja tendrá numerosos hijos, en contraste con los emperadores sin descendencia directa del siglo que se acaba. Mauricio no es el fundador de una dinastía: su reinado está jalonado de conflictos entre facciones cuya violencia toma las proporciones de una guerra civil; además, tal vez, fuera herético. Es derrocado en 602, por Focas, un suboficial que la historiografía de la época califica de tirano y asesinado junto a los suyos. El desconcierto de los tiempos y sus propias crueldades le impiden mantenerse por mucho tiempo. Su yerno, el patricio Crispo, apela a Heraclio, exarca de Cartago. Las facciones acogen triunfalmente bajo las murallas de la ciudad, en 610, al hijo homónimo de Heraclio. Heraclio el joven y su descendencia ocuparon durante un siglo la historia de Bizancio. Justino II inicia sin duda un resurgimiento, tras el declive que había acompañado la vejez de Justiniano. Sus construcciones, su generosidad o la restauración del consulado manifiestan en

todo caso tal voluntad. Pero la época, sobre todo de Mauricio, aparece atormentada por los disturbios, Los ejércitos se agitan, descontentos por la paga irregular, y otras medidas. En 508 las tropas impagadas de Oriente se desbandan y se entregan al merodeo y al bandolerismo en los campos. En 602, el ejército del frente balcánico se subleva y lleva a Focas al poder. Las grandes ciudades parecen estar aún muy o demasiado pobladas y en una difícil coyuntura. Las facciones de la capital desempeñan su papel en la caída de Mauricio y, posteriormente, en la de Focas. El año 508 está marcado por un movimiento pagano, en el que están implicados los patriarcas de Antioquía y Constantinopla, con un levantamiento en Heliópolis y matanzas en Edesa. Los samaritanos vuelven a sublevarse una vez más en 594. Por último, las catástrofes jalonan este fin de siglo, como las pestes mortales de 573-574, las importantes características del período es la presión bárbara. Es ella la que asola los campos y los caminos, la que aviva el nerviosismo de los ejércitos y las ciudades, entre el poder central y las disidencias regionales. Son muchas las etnias que abastecen tanto a los asaltantes como a los defensores mercenarios del Imperio. La impresión que obtenemos es la de una muchedumbre que llega hasta las fronteras, al menos relativamente; pues, una vez más, no disponemos de cifras que nos den la medida, en nuestra escala, de estos movimientos de pueblos. En los límites de nuestra historia están las regiones reconquistadas por Justiniano, Italia, África e Hispania. África está constantemente amenazada por los moros. Italia está abierta en 568 a la invasión lombarda, pero lo que subsiste de la denominación bizantina en forma fragmentada, alrededor de Ravena, Perusa, Roma, Nápoles, Calabria y el Adriático, además de Sicilia, sigue siendo un elemento esencial del dispositivo militar y político de Bizancio. El reinado de Mauricio aporta una importante novedad. África antes de 591 e Italia no más tarde de 584 es elevadas al rango de exarcados cuyo responsable reúne en sus manos los poderes civiles y militares, quedando Sicilia administrada aparte. Justiniano había instaurado esta fórmula para las provincias de montaña particularmente delicadas. Mauricio la vuelve a poner en práctica en relación a los territorios alejados del centro, y establece en Italia una situación que tiene importantes consecuencias: desde el final del siglo VI, más concretamente bajo el pontificado de Gregorio Magno (590-604), el papa se confirma como único poder en la vieja Roma, mientras que el exarca reside en Ravena. Esta dualidad acaba con la caída del exarcado y el nacimiento del Estado pontificio en el siglo VIII. Al sur del Imperio en 583-584, los bereberes devastan por completo la tierra de Esceta, la actual wadi Natrun, destruyendo un foco monástico de Egipto, e incluso de todo el Oriente.Por el lado balcánico, la situación se distingue, desde principios del siglo VI, por la afluencia de eslavos bajo encuadramiento turco: en la segunda mitad del siglo, su número se acrecienta. El elemento turco está constituido por los ávaros, organizados alrededor de un jefe y de una élite guerrera. Siguen una trayectoria de este a oeste que les sitúa en 570 en la llanura húngara, hasta que, más tarde, Carlomagno destruya su poderío político a la vez amenazante y frágil. Justiniano y sus sucesores reciben sus embajadas. Incapaz de vencerlos, Bizancio les paga un gravoso tributo, y debe entregarles en 582 la posición clave de Sirmium. Durante este tiempo los eslavos afluyen, en progresión creciente, a la península balcánica, a partir de las bocas del Danubio y alcanzan Corinto en 578. Tesalónica es sitiada por primera vez en 586 aproximadamente, y por segunda vez en 597; la guerra es evitada durante un tiempo más allá del Danubio, pero la barrera del río se rompe en 602. Tiberio y Mauricio desplazan entonces poblaciones del Asia Menor para defender Tracia, que la permanente inseguridad había acabado por despoblar. Mientras la organización política y militar de los ávaros no es más que un episodio del avance de los pueblos turcos, la penetración eslava en los Balcanes prosigue en cambio sin interrupción, y constituye el gran hecho del siglo VII europeo en el Este. Comienza a partir del 560-570, la formidable redistribución de los pueblos y las soberanías, que alcanzará su punto culminante en el siglo VII con la expansión musulmana, seguida del nacimiento del primer Estado búlgaro. El siglo VII abre una época de eclipse de la ciudad como forma económica y social, brutalmente inaugurada para algunas, como Sardesm por la invasión persa de 614, manifiesta cambios más profundos: la difuminación del antiguo trazado urbano, cuando los espacios públicos son invadidos por construcciones privadas, o se emplean bloques de monumentos antiguos para la construcción de murallas defensivas. Los obispos prevalecen decididamente sobre los curiales, pues desde hace mucho tiempo están más próximos a los

funcionarios imperiales que estos últimos. Alguna que otra pequeña ciudad del sur de Palestina, o algún que otro monasterio de Tierra Santa siguen adelante apaciblemente, incluso en los primeros tiempos de la conquista árabe. La importancia cultural de la época es considerable. La cristiandad calcedoniana de lengua griega produce entonces algunos de los más significativos relatos de su literatura edificante, a cuya cabeza habría que situar La pradera en la que el autor Juan Moscos, muerto en Roma en 619, reunió en el curso de peregrinaciones piadosas un conjunto de historias cercanas a los ceuntos, que se difundirá a través de las literaturas medievales. Se escriben también relatos relativos a las imágenes y a sus efectos milagrosos, pues se va perfilando la creencia y el culto rendido a las representaciones de Cristo de su madre y de los santos. Son ejecutadas en mosaico, o sobre todo con una pintura encáustica sobre un soporte de madera ligeramente ahuecada, por lo general de tilo. Entre sus antecedentes se cuenta el uso de los retratos funerarios, como los que adornan las momias del Fayún cristianizado. El culto a María toma un auge decisivo. Justino II acaba la construcción de las iglesias de Blanquernas y Calcoprateia en la capital, y dota a la segunda de una capilla dedicada al Cinto de la Virgen. Estos santuarios cobran una importancia que no se borrará ya de la vida religiosa de Constantinopla. La iconografía de María continúa y su modelo se dice que es un retrato ejecutado por el evangelista Lucas. El culto a los hombres santos, vivos o muertos, contribuye igualmente al nuevo desarrollo de las imágenes.Los relatos edificantes del final del siglo VI y del VII les atribuyen poderes no sólo de protección, sino de intervención directa en los asuntos públicos y privados. Todo el siglo de Heraclio y de Justiniano II se presiente ya en la trama de los años que cierran el siglo de Justiniano. Pero en esta evolución falta un elemento, capaz de acelerar el movimiento, incluso de desnaturalizar cruelmente sus rasgos. En tanto que el Imperio Romano y el de los persas intentan recobrarse los soldados del Islam surgen del desierto, lo que significa una gran amenaza.
Siglos VII- mediados del IX
Entre el año 565, muerte de Justiniano, y el 610, acceso al trono de Heraclio y de una nueva dinastía, la vida del Imperio de Bizancio puso de relieve dos hechos. De un lado, que Justiniano había sido el último emperador romano. De otro, que la segunda parte de su reinado había supuesto el tránsito de la vieja civilización «romana» a una nueva cultura «bizantina». En adelante, ésta se desarrollará en escaso contacto con el oeste, pendiente de lo que suceda en el este, y dispuesta a conservar los tres elementos más significativos de la herencia justinianea: un derecho público, una capital rica y un modelo de emperador autócrata y sacralizado.
La muerte de Justiniano en el año 565 pareció acelerar los dos procesos que empezaban a debilitar el Imperio de Bizancio: la amenaza de los enemigos exteriores y el deterioro de la situación social, política y militar interna.Las amenazas exteriores estuvieron protagonizadas por ávaros, eslavos y persas. Estos últimos habían sido la amenaza más grave para el Imperio de Bizancio, que, para conjurarla, empleó a fondo su diplomacia y sus recursos financieros en el frente oriental. Justiniano dejó de pagar el tributo tradicional al Imperio persa y emprendió una política de incorporación de unos reinos intermedios que, Cortazar asocia a la forma de “pequeños estados-tapones”, se habían consolidado entre Persia y Bizancio, en especial, Armenia. De esta manera se reanudaron las guerras, lo que implico que los gobernantes bizantinos debieron ampliar las dimensiones de su ejército y su marina, dando entrada a mercenarios, muchos de ellos extranjeros, esto aumento las cargas fiscales debido al gasto que generaba mantener un ejército y el financiamiento de una guerra, así como también se complico la composición social. La nueva situación social trajo dos consecuencias importantes. La primera, la renuncia al principio de separación de las funciones civiles y militares; en su lugar, los exarcas reunieron ambas. La segunda, la construcción a orillas del mar Rojo y en el alto Éufrates de una red de fortalezas asistidas por soldados-colonos bajo el mando igualmente unificado de un jefe militar.

Las amenazas exteriores, que estimularon esta reorganización militarista del Imperio bizantino, impulsaron además un proceso que recordaba el vivido por la parte occidental del antiguo Imperio romano en la crisis de los siglos III y IV: la búsqueda de garantías reales por parte de una población que desconfiaba de la capacidad del Estado para defenderla. Esta búsqueda de se llevo a cabo por dos vías, por un lado mediante el fortalecimiento de los vínculos de dependencia personal respecto a los ricos terratenientes y la encomendación, la cual llevo a que las imágenes de patronos celestiales, Cristo, la Virgen y los santos se multiplicaran mediante iconos muy venerados.
La crisis del siglo VII
El descontento de la población del Imperio a causa de las guerras, las hambres y las persecuciones políticas fue capitalizado por Heraclio (610-641), que derrocó a Focas, ocupó el trono imperial y fundó una nueva dinastía. En los cien años que transcurrieron entre 610 y 717, la vida bizantina estuvo marcada por la crisis que afectó las estructuras del Imperio. El debilitamiento de éstas, visible desde la muerte de Justiniano, experimentó un agravamiento cuando el Imperio persa fue sustituido, desde la década de 630, por el Islam. La intervención de los musulmanes, que ocuparon rápidamente las provincias orientales del Imperio de Bizancio, exigió un nuevo esfuerzo de guerra. Los rasgos (autoridad del Estado, derecho público, ciudades ordenadoras del entorno rural) que habían caracterizado a aquél se debilitaron decisivamente a la vez que se reforzaba una mentalidad de supervivencia teñida de milagrerismo que encontraba refugio en la veneración de las imágenes.
Durante el siglo VII, el Imperio bizantino debió atender tres frentes militares. En el oriental, el tradicional enemigo persa fue sustituido por los musulmanes. En el danubiano-balcánico, la presión de los eslavos se vio reforzada ahora por la de los búlgaros. Y en el occidental, los visigodos de Hispania y los lombardos de Italia expulsaron o arrinconaron, respectivamente, a los bizantinos.El frente oriental siguió siendo el frente decisivo. En el año 602, aprovechando una crisis interna, los persas atacaron el Imperio de Bizancio. Durante veinte años fueron cayendo en sus manos Capadocia y Armenia, Siria y Palestina y, por fin, Egipto. Si cada pérdida afectó la conciencia bizantina, la caída de Jerusalén en manos de los persas, que se llevaron la reliquia de la cruz de Cristo, conmovió especialmente los espíritus, estimulando en la población del Imperio un verdadero sentimiento de guerra santa. En ese ambiente, en 622 dio comienzo la contraofensiva bizantina dirigida por Heraclio, quien, en lugar de ir reconquistando cada una de las provincias perdidas, optó por atacar directamente el centro del Imperio persa. En 628 entró en su capital, saqueó su tesoro, recuperó las provincias ocupadas y, sobre todo, la reliquia de la cruz, que fue devuelta a Jerusalén. Dos años después, el emperador Heraclio adoptó oficialmente el título de basileus, que, en origen, había correspondido al monarca persa. De esa forma, y como un síntoma más de la progresiva helenización del Imperio, los antiguos títulos latinos ( imperator, caesar, augustus) dejaron de tener sentido para los bizantinos.La expansión musulmana capitaneada por los árabes había comenzado en 632 y, sólo cuatro años después, en 636, los bizantinos fueron derrotados a orillas del río Yarmuk. En seis años, Bizancio perdió Siria, Palestina y Egipto; en doce más, parte de sus dominios del norte de África y Armenia; y, poco después, las islas de Rodas y Chipre. Por fin, en 673, la flota árabe sitiaba Constantinopla, en una acción que repetirá cinco años más tarde. Afortunadamente para Bizancio, la necesidad del califa omeya de atender otros frentes y, sobre todo, la efectividad del llamado «fuego griego», una mezcla inflamable, incluso en el agua, compuesta de nafta, azufre y pez, que se aventaba por medio de tubos, contribuyeron a levantar el asedio de la capital. Esa victoria relativa permitió que la situación entre bizantinos y árabes se estabilizara durante cuarenta años.El frente danubiano-balcánico fue escenario de tres procesos. El primero, la progresiva penetración de los eslavos hacia el sur, hasta instalarse de forma masiva en Macedonia, rebautizada como Esklavinia. El segundo, el debilitamiento de la presencia de los ávaros en la región, que abandonaron para desplazarse hacia occidente. Y el tercero, la llegada de dos

nuevos pueblos de estirpe turca de guerreros a caballo: los jázaros, que se mantendrán hasta mediados del siglo X en el curso bajo del Volga, y los búlgaros, llamados a tener fuerte protagonismo en la política exterior de Bizancio en los siglos siguientes.LEspaña bizantina pasó a manos de los hispanogodos entre los años 625 y 630. El África bizantina la ocuparon los árabes desde mediados del siglo VII. Y la Italia bizantina vio disminuir sus dimensiones, que, además de Ravena, iban quedando limitadas a Sicilia y unos cuantos enclaves costeros en el sur de la península. Las circunstancias vividas por el Imperio de Bizancio en el siglo VII tuvieron importantes repercusiones en la sociedad hasta el punto de que los historiadores consideran que aquel siglo supuso una solución de continuidad en la historia bizantina. Tres procesos fueron los que la marcaron: la militarización, la pérdida de peso específico de la ciudad y el fortalecimiento del mundo rural.La reorganización militarista del Imperio con el sistema de «themas». El vocablo thema designaba tanto la unidad de ejército acuartelada en un distrito como la circunscripción territorial que le correspondía defender. Al frente de cada thema, un estratega reunía competencias civiles y militares de modo que pudiera tomar con rapidez decisiones de carácter bélico. Bajo su mando se hallaban todos los habitantes del distrito pero de modo más específico los stratiotai, especie de soldados campesinos, que, en número variable entre seis mil y doce mil, estaban instalados en cada thema, donde tenían responsabilidades de defensa. Cada uno de ellos poseía en usufructo inalienable una explotación agraria que debía proporcionarle la renta suficiente para asegurar su mantenimiento y el de su equipo militar como jinete acorazado. Pese al derecho público vigente y su carácter institucional, la relación entre estratiotas y estrategas fue adquiriendo rasgos de vinculación personal. La militarización de la vida del Imperio, con la nueva organización en themas, alteró la tradicional función administrativa de las ciudades, subordinada ahora a un continuo esfuerzo guerrero. Las ciudades perdieron peso demográfico, económico y, sobre todo, social y político. Su importancia pasó a depender, en buena parte, de su condición de acuartelamiento o de lugar de peregrinación. La crisis fue, desde luego, más breve que la experimentada por las ciudades de occidente: dos siglos después, la recuperación urbana del Imperio bizantino era evidente pero, de momento, resultó bastante profunda.disminución de la población del Imperio y, sobre todo, sus continuos trasvases de unas regiones a otras con que los emperadores trataron de asegurar la fidelidad de los súbditos de las fronteras y la defensa de éstas se tradujeron en importantes cambios en la red de poblamiento. A éstos contribuyó también la creación de numerosos centros monásticos en el mundo rural. Por su parte, la consolidación del sistema de themas y de sus soldados campesinos favoreció el auge de la mediana y la pequeña propiedad, lo que propició el fortalecimiento de las aldeas y de sus comunidades aldeanas. A comienzos del siglo VIII, el Nomos georgikos o Código rural reguló la responsabilidad fiscal de todos los campesinos y prestó especial atención a las tierras abandonadas que periódicamente se redistribuían entre los propietarios de cada aldea. Los repartos se realizaban en proporción a las fortunas de los vecinos lo que favorecía a los más poderosos. Una oligarquía aldeana, beneficiaria de las necesidades de los convecinos endeudados, se fue constituyendo en cada aldea. Bajo su dirección, las comunidades campesinas trataban de colaborar en el objetivo de asegurar la supervivencia de un Imperio que, a finales del siglo VII, era ya exclusivamente griego.
En 717, León, el estratega de Anatolia, consiguió no sólo instalarse en el trono hasta 741 sino estabilizar una nueva dinastía, la Isáurica. Con ella se abrió otro período en la historia política del Imperio de Bizancio que los historiadores no consideran cerrado hasta el año 867 en que la dinastía Macedónica ocupó el trono imperial. En este período existieron tres polos fundamentales de interés: la guerra contra los enemigos exteriores (árabes, jázaros, eslavos y búlgaros), la ampliación del ámbito político y cultural de Bizancio hacia los mundos búlgaro y eslavo y la querella de las imágenes, esto es, la disputa entre los iconoclastas, partidarios de su eliminación, y los iconódulos, defensores de su veneración e incluso de su adoración.

La querella de las imágenes
La disputa en torno al carácter de las imágenes y su culto se desarrolló en tres grandes etapas. La primera, entre los años 726 y 787, la cual conto con el triunfo de la iconoclastia. La segunda, entre 787, fecha en que el concilio II de Nicea restauró el culto de las imágenes, y 815, se caracterizó por el éxito de la iconodulía. Y la tercera, entre 815, en que se volvió a la iconoclastia, y 843, en que la querella concluyó con el triunfo definitivo de los defensores de las imágenes.La devoción por las imágenes había sido mucho más vigorosa en oriente que en occidente. Algunas de las imágenes de Cristo, la Virgen y ciertos santos habían generado un verdadero culto de los iconos en sí mismos. Durante el siglo VII, los campos de batalla, las ciudades sitiadas, los monasterios, las casas se llenaron de imágenes, propiciando un ambiente de frenética iconodulía. A ella contribuyeron especialmente los monasterios que conservaban las imágenes más populares, a las que se atribuía milagros portentosos, lo que generaba una corriente de peregrinaciones y ofrendas.Desde un punto de vista teológico, la iconodulía formaba parte de la ortodoxia que, antes de la explosión iconoclasta, la Iglesia había defendido tanto frente al monofisismo como frente al judaísmo y el islamismo, los tres opuestos a la tradición icónica. Con estos precedentes, no fue extraño que las corrientes iconoclastas más vigorosas nacieran en las fronteras orientales del Imperio, las que, en el siglo VIII, vivían en contacto con monofisitas, judíos y musulmanes.El emperador que por primera vez prohibió los iconos, León III «el Isáurico», tenía la voluntad de crear una nueva dinastía y la de realizar una renovación política. La expresión religiosa de ambas voluntades la encontró en la exaltación de la cruz, que propició de forma paralela a la persecución de las imágenes. Al hacerlo así, León III contrapuso la autoridad de la cruz de Cristo al poder de las imágenes de los santos, monopolizadas por los monasterios, terratenientes cada vez más poderosos. La cruz se convirtió en un referente del propio emperador, el poder único, por encima de las demás autoridades, militares, civiles o eclesiásticas.
Primer período iconoclasta
Un golpe de Estado en abril de 717 permitió a León III «el Isáurico» (717-741) hacerse con el trono imperial. En pocos meses, el nuevo emperador fortaleció su posición rechazando dos ataques navales de los árabes a Constantinopla y frenando las intenciones búlgaras de hacer lo mismo por tierra. Su esfuerzo sirvió para que los bizantinos recuperaran la iniciativa militar perdida hacía ochenta años.Ello permitió al nuevo emperador emprender los primeros pasos de reorganización del Estado que, en seguida, cubrió tres aspectos principales. El derecho, con la promulgación en 726 de la Eklogé (selección), edición resumida del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, con inclusión de un reforzamiento de la figura del emperador como legislador inspirado por Dios. La administración territorial, con el aumento del número de themas que tenía por objeto reducir su tamaño y la fuerza militar de su acuartelamiento. Y la política religiosa, con la imposición de la iconoclastia.El arranque del movimiento iconoclasta se produjo en el año 726. El primer acto simbólico consistió en la retirada de la imagen de Cristo que remataba la puerta del palacio imperial y su sustitución por una cruz. A ello siguió la destrucción sistemática de las imágenes, frente a la que los jefes iconódulos, casi siempre monjes, singularmente, Juan Damasceno, elaboraron sus primeras argumentaciones teológicas. Su base se hallaba en la concepción neoplatónica de que la imagen es una representación que puede ayudarnos a entrar en contacto espiritual con aquel a quien representa, aunque el figurado sea el propio Dios como encarnado en Cristo. Las hostilidades entre iconoclastas e iconódulos alcanzaron su máxima expresión en el reinado de Constantino V (741-775), quien desató una sistemática persecución de los defensores de las imágenes. Tal actitud suscitó la definitiva ruptura con el papado, que encontró en el rey franco Pipino «el Breve» la ayuda que necesitaba tanto contra los lombardos como contra las injerencias de las autoridades bizantinas. Ello proporcionó al papa la independencia deseada respecto a Bizancio y confirmó la vinculación del pontificado a los destinos de occidente.La muerte del emperador Constantino V puso fin al período más duro de la persecución iconoclasta. Cinco años después, en el reinado de la emperatriz Irene (780-802), empezó a remitir

decididamente y el Concilio II de Nicea de 787 fijó el final de la iconoclastia y el triunfo de la iconodulía. En él, los padres conciliares establecieron, a propósito de las imágenes, la distinción entre su veneración, que era tolerada y estimulada, y su adoración, que quedaba prohibida.
El segundo período iconoclasta
El Concilio de Nicea de 787 sirvió para poner fin a la querella de las imágenes pero no resolvió los múltiples problemas que sesenta años de enfrentamiento habían suscitado. Los monjes podían considerarse los únicos triunfadores en toda regla, porque, por su parte, la emperatriz Irene, alentadora de la solución iconódula, empezó a tener graves dificultades para mantenerse en el trono.En occidente, Carlomagno pensando en la incapacidad de una mujer para llevar adelante el imperio, considero como vacante el trono y se propuso para ocupar su lugar en la Navidad del año 800. En el Imperio de Bizancio, los mandos militares aprovecharon el golpe de mano dado por la emperatriz, que destronó y mandó cegar a su hijo, para eliminarla del trono en el año 802 y colocar en su lugar a Nicéforo, jefe de la administración imperial.El nuevo emperador (802-811), deseoso de reanudar la guerra en los distintos frentes, fortaleció los dos mecanismos que podían asegurar sus éxitos: la recaudación tributaria y los efectivos guerreros. El doble esfuerzo le permitió ampliar las dimensiones del ejército pero apenas le proporcionó éxitos en el campo de batalla. En efecto, la destrucción del Imperio de los ávaros por parte de Carlomagno liberó a los búlgaros de la presión que sufrían en su frente occidental y les permitió concentrar sus ataques contra el Imperio bizantino, cuya capital fue, una vez más, asediada entre los años 811 y 813. El nuevo emperador León V «el Armenio» (813-820) asumió deliberadamente la personalidad de su homónimo León III en política interior y retornó a la iconoclastia. En 815 se inició un segundo período de destrucción de imágenes que se prolongó hasta 843. Las debilidades fueron compensadas mediante el afianzamiento de la autocracia imperial como definidora de la ley, incluso religiosa; el fortalecimiento del ejercicio de una justicia pública; la ampliación de la capacidad recaudatoria, en especial, en las zonas balcánica y Anatolia, signo de la recuperación del poder imperial; el aumento de la circulación monetaria, indicio de una creciente actividad mercantil, que se apoyaba, a su vez, en la recuperación de la vida urbana. Este conjunto de éxitos culminó con la restauración del culto de las imágenes impuesta por la emperatriz regente Teodora el primer domingo de Cuaresma del año 843.Fuera de las fronteras del Imperio bizantino, el balance del segundo período iconoclasta dejó como consecuencia más significativa un evidente deterioro de las relaciones entre las Iglesias de Constantinopla y Roma. El signo decisivo de alejamiento entre ambas fue la disputa entablada entre el papa Nicolás I y el patriarca Focio, que concluyó en 867 con una excomunión recíproca que constituyó la primera ruptura expresa y formal entre las dos Iglesias. Como en ocasiones anteriores de cisma encubierto, las razones de la separación fueron variadas, aunque, junto a los celos mutuos por la jerarquía en la Iglesia, aparentemente la raíz seguía siendo la oposición en torno a la doctrina sobre el Espíritu Santo. Mientras que para los griegos «procede del Padre a través del Hijo», para los latinos «procede del Padre y del Hijo».En definitiva, los dos períodos de lucha iconoclasta se habían caracterizado por un repliegue intelectual y vital del Imperio de Bizancio dentro de sus fronteras físicas y mentales, lo que había contribuido a exacerbar la peculiaridad de sus rasgos. Dinastía Macedónica
El asesinato del emperador Miguel III en 867 puso el trono en manos de Basilio I (867-886). Con él se inició una nueva dinastía, la Macedónica, que se mantuvo hasta el 1057. Durante este período el Imperio de Bizancio vivió una etapa de consolidación política y social interna y apogeo cultural que ha sido denominada «segunda Edad de oro bizantina». Dentro de esos doscientos años, un primer período correspondió a la afirmación de la nueva dinastía entre el acceso de Basilio I al trono en 867 y la muerte de Constantino VII en 959. El fortalecimiento de la autoridad imperial, la recuperación de las ciudades, la reactivación del comercio internacional, un cierto

debilitamiento de las comunidades aldeanas y un desarrollo de las grandes propiedades monásticas fueron sus rasgos dominantes.
El golpe de Estado del año 867 que supuso la entronización de la dinastía Macedónica constituyó el umbral de un fortalecimiento de los signos de recuperación que se advertían ya en la primera mitad del siglo IX. Entre ellos, la propia formulación del modelo de autoridad imperial que tuvo una traducción artística en la iconografía del poder que la nueva dinastía apoyará deliberadamente.La imagen de cada emperador macedón apareció, en efecto, como la de un elegido de Dios, un representante de Cristo en la tierra, puesto por la divina providencia para guiar un Imperio que se consideraba el reflejo terrestre del reino celestial. Desde el mismo momento de su instauración, la dinastía Macedónica desarrolló una deliberada revisión de las leyes anteriores. Basilio I inició la tarea con la promulgación en 879 de la Epanagogé (o Restauración de las leyes), nuevo código que pretendía enmendar el de Justiniano y, ya desde su prólogo, probablemente inspirado por Focio una vez restaurado en su sede patriarcal, fijaba las funciones de los dos grandes protagonistas de la vida del Imperio.Las del emperador eran asegurar el bienestar de sus súbditos, defender la ortodoxia cristiana y, sobre todo, interpretar las leyes. Las del patriarca, siempre subordinado al emperador, consistían en interpretar los cánones y decisiones conciliares a fin de garantizar la vida espiritual de los habitantes del Imperio.La tarea legislativa fue continuada por los dos sucesores de Basilio I. Su hijo León VI (886-911) ordenó las Basilika o Leyes imperiales, escritas en griego, que, por su extensión y sistematización, recuerdan las del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, al que desplazaron, constituyendo la más extensa colección de leyes de la Edad Media. Por su parte, Constantino VII (911-959), hijo del anterior, completó la tarea de su abuelo y su padre, desarrollando, sobre todo, la reglamentación de los organismos de administración en sus dos obras: De los themas y De la administración del Imperio. Junto al apoyo a la doctrina de autocracia imperial, el esfuerzo legislativo impulsó la renovación ideológica y cultural del funcionariado. Éste se distribuía en un complejo organigrama; en él, aparte de las competencias cancillerescas, militares y hacendísticas, se desarrollaban las del dromo o posta imperial y las de las dignidades palatinas. Constituían éstas un verdadero señuelo para la vanidad de los poderosos del Imperio, quienes, apartados del ejercicio directo de funciones de gobierno, se consolaban con un puesto en el protocolo del palacio adquirido mediante compra. De esa forma, los emperadores conseguían fortalecer, a la vez, las finanzas imperiales y la cohesión ideológica de la sociedad bizantina. La administración territorial, aunque seguía basada en el sistema de themas, experimentó algunos cambios significativos; en especial, dos, referentes a sus aspectos estratégicos y fiscales. De un lado, aumentó el número de temas y se amplió el reclutamiento de tropas mercenarias más móviles. De otro, la antigua figura del soldado-campesino empezó a perder su valor. El mismo criterio de centralización se impuso en la armada que, con unos doscientos dromones, colaboró en la recuperación de la iniciativa militar por parte del Imperio.
El fortalecimiento del sentido de la autoridad imperial y de las estructuras de gobierno y administración se apoyó, sobre todo, en dos pilares. En primer lugar, en la capacidad de la dinastía Macedónica para aumentar los recursos del Imperio a través de la conservación de un importante patrimonio estatal y un conjunto de monopolios, como el permanente de la moneda o los ocasionales de la seda y el trigo. Y, en segundo lugar, en la recaudación fiscal que se acrecentó por un enriquecimiento general de la sociedad bizantina que generaba tributos tanto por la actividad de sus mercaderes y artesanos como por el pago de un diez por ciento del valor de las cosechas o de la circulación y venta de productos. Los afanes recaudatorios del Estado bizantino sacrificaron el estatuto de los medianos y los pequeños propietarios frente a los grandes latifundistas.Éstos, conscientes de su capacidad para proporcionar al Estado recursos con que atender las exigencias del despliegue bélico, fueron consiguiendo inmunidades respecto a los funcionarios estatales. Ello les permitía presionar sobre las comunidades aldeanas, que encontraron mayores dificultades que en el período anterior para mantener su independencia respecto a los poderosos.

La reanimación económica de los siglos IX y X tuvo su manifestación señera en la recuperación del sistema urbano, oscurecido en los dos anteriores por la crisis general del Imperio y la puesta en pie del sistema de themas. Aun bajo su nueva imagen, las ciudades bizantinas estaban orientadas hacia la actividad mercantil. La capital fue, en efecto, el destino mayoritario de las cuatro grandes rutas comerciales que vinculaban el Imperio con el exterior. La del norte, que venía desde el mar Báltico. La del sur, por donde llegaban los productos de las tierras del océano Índico. La del este, que empalmaba la lejana China con los puertos bizantinos del mar Negro. Y la del oeste, que, por la vía marítima del Adriático o por la fluvioterrestre del Danubio, hacía llegar los productos de Italia traídos por los comerciantes de Amalfi y Venecia, que empezaron a constituir pequeñas colonias en las ciudades bizantinas.
En los noventa años que mediaron entre la accesión al trono de Basilio I en 867 y la muerte de Constantino VII en 959, el Imperio mostró una fortaleza que se tradujo en un cambio de la actitud, hasta entonces defensiva, que había caracterizado la política exterior bizantina. Dentro de ella, lo característico en el siglo X fue una disminución de la atención a los frentes oeste y este, ocupados por los musulmanes, y una dedicación al frente norte, es decir, a Bulgaria y al mundo eslavo, representado, sobre todo, por el principado ruso de Kiev.La atención bizantina al espacio situado al noroeste del Imperio se había incrementado desde el momento en que, en Bulgaria, cristalizó un poder bajo la forma de monarquía. Los comienzos del reinado de Basilio I y, por tanto, de la dinastía Macedónica, habían coincidido con una serie de circunstancias que propiciaron la incorporación búlgara a la órbita bizantina. Por un lado, el bautismo del monarca Boris, llamado desde entonces Miguel, había abierto al pueblo búlgaro las puertas de la Iglesia en el año 865. Por otro, la actitud del papa Nicolás I, el cisma de Focio, las propias aspiraciones del nuevo monarca cristiano y los intereses de Basilio I facilitaron el reconocimiento, por parte del patriarca de Constantinopla, de una jerarquía eclesiástica búlgara con mayor nivel de la que Roma estaba dispuesta a aceptar. Ello fue, desde luego, el comienzo de unas relaciones entre el Imperio bizantino y Bulgaria que continuaron por el camino de una verdadera aculturación de la segunda por el primero.Sin embargo, en 894, la negativa del Imperio a aceptar las pretensiones del monarca búlgaro Simeón, que aspiraba a recibir el título de basileus, ocasionó el estallido de un conflicto. Los triunfos búlgaros obligaron a Bizancio a reconsiderar su actitud y, a cambio de la paz, aceptó abonar un tributo anual al zar Simeón. En el año 912, la interrupción del pago sirvió de excusa al jefe búlgaro para lanzar un ataque contra la propia Constantinopla, que, acabó retornando al pago del tributo y reconociendo a Simeón el título de basileus.El final de la guerra permitió a Bizancio consolidar su presencia cultural y religiosa en el espacio balcánico, ampliando la que había empezado a tener sobre los serbios y los croatas y estimulando la entrada definitiva de los búlgaros por el camino de la eslavización y la cristianización.El fortalecimiento de ambas fue un factor de cohesión cultural con un sentido nacional de la población búlgara. Para asegurar su posición, la monarquía aceptó el encumbramiento de la vieja aristocracia boyarda, representante de las tradiciones turcas del pueblo, y su condición de gran propietaria de tierras, situación que la Iglesia búlgara empezó a compartir tras la cristianización del pueblo. La presión de esta aristocracia terrateniente sobre los pequeños campesinos suscitó reacciones de descontento que adquirieron la forma de movimientos religiosos heterodoxos, particularmente la herejía bogomila, esto es, del popeBogomil. Como la de los paulicianos dentro del Imperio, predicaba un dualismo radical y una hostilidad al poder y la riqueza establecidos.La ampliación del área de influencia bizantina hacia el mundo eslavo alcanzó espacios más alejados de la capital del Imperio, concretamente, los territorios ocupados por eslavos orientales, los rusos. El primer contacto entre bizantinos y rusos tuvo lugar en el año 860 cuando gentes de ese pueblo se presentaron ante Constantinopla con ánimo mitad belicoso, mitad mercantil. Durante quince años se desarrollaron iniciativas para constituir, entre los rusos, una jerarquía episcopal bajo dirección bizantina. Tras este primer contacto, y durante casi un siglo, las fuentes guardaron silencio. A ese silencio cabe atribuir las dos interpretaciones que se han hecho sobre el

carácter de los núcleos de población de los eslavos y sobre las fuerzas que propiciaron su encuadramiento social y político.La primera interpretación, la de la historiografía rusa, ha tendido a subrayar los aspectos originales y «nacionales» de las creaciones esla vas. Apoyándose en los fundamentos del materialismo histórico, ha sostenido que la propia evolución interna de la sociedad eslava le permitió alcanzar el nivel de encuadramiento visible, sobre todo, en la Rusia de Kiev a mediados del siglo X. En ese proceso, la presencia de los vikingos,en especial, suecos, en las estepas rusas sólo debe interpretarse como la de unos comerciantes o, en su caso, la de unos mercenarios al servicio de las minorías aristocráticas eslavas de distintos núcleos de las estepas. La segunda interpretación, la de la historiografía escandinava, ha solido subrayar el papel que, en ese encuadramiento social y político de los eslavos de Rusia, correspondió a los vikingos. Éstos, lejos de ser simples mercenarios, constituyeron polos locales de poder en torno a los cuales se consolidó una población estable, de la que formaban parte tanto los mercaderes suecos, los varegos, como los eslavos.La pugna historiográfica, preocupada por descubrir la paternidad de los núcleos urbanos rusos, no ha dejado de reconocer su importante papel en el siglo X, cuando la presencia de los mercaderes varegos les permitió convertirse en lugares de intercambio y propiciar los contactos de los eslavos con el mundo exterior. Entre esas relaciones se cuentan las que debieron establecerse, a finales del siglo IX, entre los rusos de Kiev y los bizantinos, caracterizadas por el intercambio comercial más que por el enfrentamiento bélico. En ese sentido, la conversión de la princesa Olga, viuda de Ígor, al cristianismo y su bautizo en Constantinopla en 957, con el nombre de Elena y el padrinazgo del emperador, muestran a la vez la dinámica habitual de las relaciones exteriores bizantinas y la ampliación del radio de acción de la cultura del Imperio.
Bibliografía
Fossier, Robert(1988); La Edad Media: Transformaciones del mundo medieval 350-950; Editorial Crítica.
García de Cortazar, José Angel (2014); Manual de Historia Medieval; Alianza Editorial, Madrid.
Maier, Franz Georg(1998); Bizancio; Siglo Veintiuno editores, España.
Heers, Jacques (1979); Historia de la Edad Media; Historia Universal Labor, Barcelona.
Kinder, Herman; Hilgemann, Werner (2006); Atlas Histórico Mundial I de los origenes a la Revolución Francesa; Ediciones Akal, Madrid.