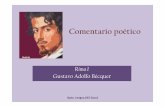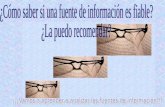Ejemplo Comentario Texto2
-
Upload
luis-alberto-martinez-bermudez -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Ejemplo Comentario Texto2

EJEMPLO DE COMENTARIO DE TEXTO 2
*Salen el bachiller2 PESUÑA; PEDRO ESTORNUDO, escriuano; PANDURO,regidor; y ALONSO ALGARROUA, regidor.*
PAN.
Rellanense, que todo saldra a quaxo,
si es que lo quiere el cielo benditissimo.
ALG.
Mas echemoslo a doze, y no se venda3.
[PAN.]
Paz, que no serà mucho que salgamos
bien del negocio, si lo quiere el cielo.5
[ALG.]
Que quiera o que no quiera, es lo que importa.
PAN.
¡Algarroua, la luenga se os deslizia!
Habrad acomedido y de buen rexo4,
que no me suenan bien essas palabras:
«Quiera o no quiera el cielo.» Por San Junco5,10que, como presomis de resabido,
os arrojays a trochemoche en todo.
*-fol. 230v- [1]*
ALG.
Christiano viejo soy a todo ruedo6,
y creo en Dios a pies jontillas.
BACH.

Bueno;
no ay mas que dessear.
ALG.
Y si por suerte15hablè mal, yo confiesso que soy ganso,
y doy lo dicho por no dicho.
EST.
Basta;
no quiere Dios del pecador mas malo,
sino que viua y se arrepienta.
ALG.
Digo
que viuo y me arrepiento, y que conozco20que el cielo puede hazer lo que el quisiere,
sin que nadie le pueda yr a la mano,
especial quando llueue.

Estamos ante el comienzo de La elección de los Alcaldes de Daganzo, un entremés de Miguel de Cervantes, perteneciente a su segunda época de producción teatral, según las etapas generalmente establecidas por la crítica. Es importante reseñarlo, pues frente a la primera época del autor, donde prevalecía el didactismo, encontramos ahora una creación caracterizada por la brevedad, la comicidad y una nueva puesta en escena junto a un tipo de personajes más cómico-satíricos.
Miguel de Cervantes publicaría sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados en 1615, en Madrid. Aunque en dicha obra recogía comedias y entremeses, lo cierto es que la crítica posterior valoró mucho más el segundo tipo de obras, si bien nunca fueron representadas en vida del autor. La edición de Cátedra que hemos manejado opta, siguiendo la línea de la crítica actual, por recopilar solamente los Entremeses cervantinos, dejando a un lado las comedias, lo que en ocasiones podría confundir al lector, que no ha de perder de vista la naturaleza de este tipo de textos y su función para ser representados “entre actos”. El hecho de que la crítica posterior haya valorado mucho más estas piezas, consideradas durante el Siglo de Oro un mero “relleno”, nos hace reflexionar sobre cuestiones como la constitución del canon o la evolución del mismo a lo largo de los siglos en función de los diferentes criterios.
El género del entremés estaba destinado a llenar huecos en las representaciones teatrales. La trayectoria literaria venía de Lope de Rueda, quien los llamó pasos. En la producción cervantina, este tipo de obras constituyen una parte importante. E ellos encontramos el doble juego de fantasía y realidad en la que el elemento serio de la comedia aparece en cierta manera ahora como un juego. Los entremeses estaban hechos para hacer reír, se burlaban de la sociedad, pero al mismo tiempo no olvidaban un cierto poso de amargura y desencanto. Eran representaciones destinadas a aparecer entre los actos de la comedia principal, y constaban de un solo acto. Eran breves producciones donde, una vez expuesto el problema o cuestión planteados, se resolvía todo en una viva escena de bailes, danzas, música, etc..., estos últimos eran recursos que indicaban al espectador el final del acto. Los personajes que aparecían en estas obras eran tipos consagrados: el viejo, el gruñón, el celoso, el rufián, el soldado fanfarrón, el vizcaíno, etc… Por ello, los actores que los representaban y que ejecutaban la obra debían emplear todo su empeño en mantener la comicidad, lo que sin duda resultaba un papel atractivo que les permitía, en un espacio muy breve de tiempo, sacar un excelente partido a su papel.
El tema central de la obra gira en torno a la elección de los alcaldes de la villa de Daganzo. Para ello, diferentes personajes aparecen presentando su candidatura, para lo que alegan y defienden sus méritos propios. El primero conoce cuatro oraciones que recita varias veces a la semana, el segundo dice ser muy diestro con el arco, el tercero afirma ser un experto en vinos y el cuarto se jacta de poseer una memoria prodigiosa. La obra en su conjunto es una sátira divertida sobre la voluntad de poder, en la que además, se pone en tela de juicio la fe cristiana de Algarrova, uno de los aspirantes a alcalde del pueblo de Daganzo.
En lo que al desarrollo de la obra respecta, podemos distinguir dos momentos: El primero corresponde a una breve presentación de la situación (sucesivas intervenciones de Panduro, Algarrova y, de nuevo, Panduro), en la que el autor nos introduce, ex abrupto, en los instantes inmediatamente precedentes a la elección del alcalde. A la presentación sigue la segunda intervención de Algarrova, que en el fragmento actúa

como desencadenante del problema ("Que quiera o que no quiera [el cielo], es lo que importa [que salga bien el negocio]"). Este dejar en segundo plano la voluntad divina frente a los propios intereses siembra la duda sobre la fe de Algarrova entre los demás personajes. Se concluye esta primera parte con el planteamiento de dicha duda por parte de Panduro ("¡Algarroua, la luenga se os deslizia! [...] os arrojays a trochemoche en todo").
El segundo momento se corresponde con la autodefensa del "acusado". Se trata de una declaración pública de su limpieza de sangre y de su fe. Algarrova se excusa por las necedades que pudiera haber dicho, tranquilizando y contentando al bachiller ("Bueno; no hay más que dessear") y a Estornudo, que aprecia su arrepentimiento. Sin embargo, la inesperada conclusión socarrona de su discurso ("que el cielo puede hazer lo que el quisiere [...] especial quando llueue") pone de pronto en entredicho la sinceridad de lo que hasta el momento había sido un grave alegato.
En este entremés Miguel de Cervantes nos presenta un cuadro rural, cómico y satírico dentro del realismo costumbrista del “locus amoenus” del mundo rural de tanta impronta en el Barroco junto a su ”homus rusticus” característico. Este hecho se puede apreciar a través del habla de los personajes en el texto y queda avalado por los parlamentos de los cuatro personajes. Así también, frente al dinamismo al que aludíamos con anterioridad, otros han señalado la carencia del mismo y un cierto "diálogo de sordos" (tal y como lo llama Jesús G. Maestro) en lo concerniente a ciertos aspectos de la realidad de España. La obra produce una extraña pena y desasosiego al avergonzar a esos hombres que pretenden ser alcaldes. Cervantes nos hace meditar pues sobre las situaciones de nuestra vida pública, por ejemplo un Humillos que pretende ser alcalde sin saber leer.
En lo que al estilo y métrica de la obra respecta observamos que toda la segunda parte que hemos señalado está escrita en endecasílabos sueltos, y ésta es una nota diferenciadora de la segunda etapa del autor (junto con el romance) frente a otros esquemas. Esta estructuración en endecasílabos nos introduce el tema que, aunque elidido, conocemos tras leer el texto entero: “…salgamos bien del negocio,…” Merece también señalar que la fraseología de la época: "todo saldrá a quaxo; la luenga se os deslizia" y el habla rústica y peculiar del mundo rural va formando el texto, cargado, como habíamos dicho, de sátira. La plática se amplía con todo el léxico de dos campos diversos y paralelos a la vez, a saber, la religión y la limpieza de sangre, de tanta importancia en el momento. Véase el reproche de Panduro a Algarrova ante sus palabras: “Que quiera o que no quiera es lo que importa”. Junto a ello hay un aspecto que diferencia formalmente la segunda parte de la estructura respecto de la primera: el uso del encabalgamiento entre las intervenciones de los diferentes personajes. Eso sin añadir como el solapamiento de las voces incide sobre un lugar relevante: el último acento del verso (bueno, basta, digo). Esta suerte de anticipación de cada nueva intervención produce una aceleración rítmica que otorga dinamismo a la escena. También hay que señalar la comicidad de los nombres de los personajes y su posterior respuesta: “ Christiano viejo soy a todo ruedo…” En definitiva, podemos afirmar que Cervantes nos presenta en este fragmento toda la impronta del mundo en el que nos introduce, sus formas y sus hechos.




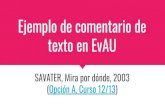







![Ciencia Ficción Comentario [LT1]: Selección 07 Comentario ...](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/6183785702a76744a11769d3/ciencia-ficcin-comentario-lt1-seleccin-07-comentario-.jpg)