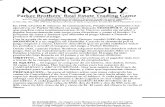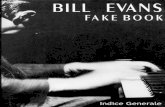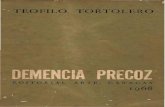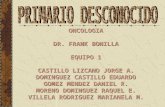EL CINE DESCONOCIDO DE TEÓFILO HINOSTROZA
Click here to load reader
Transcript of EL CINE DESCONOCIDO DE TEÓFILO HINOSTROZA

EL CINE DESCONOCIDO DE TEÓFILO HINOSTROZAi
Raúl Zevallos Ortiz
Las experiencias cinematográficas nacionales en el ámbito de las provincias, suelen estar ausentes o se abordan con escaso entusiasmo en los estudios y publicaciones sobre la historia del cine en el Perú. El caso particular de las películas realizadas en la sierra central por Teófilo Hinostroza, conocido principalmente como quenista y fotógrafo, es tal vez una de las omisiones más importantes. Prácticamente las únicas referencias sobre su obra fílmica se encuentran en algunos artículos periodísticos del doctor Manuel Baquerizo, publicados en Huancayoii, y en una nota muy escueta de Ricardo Bedoya.iii
De manera casi fortuita, conocimos la existencia de un breve registro fílmico sobre la flor de la cantuta, realizado por Teófilo Hinostroza en los años 70, trabajo que es conservado por la familia del doctor Sergio Quijada, reconocido estudioso del folklore, a cuyo pedido se hizo esta filmacióniv. Pedimos prestada la película en 16 mm. Para revisarla y nos encontramos con un interesante conjunto de imágenes sin editar, cuya delicadeza y sobriedad nos revelaban la pericia y el sentido artístico de su autor. Este hallazgo despertó nuestra curiosidad y decidimos investigar un poco sobre este hombre de arte que había cultivado diversas disciplinas.
Nos pusimos en contacto con su familia y viajamos a Huancayo llevando un proyector de la Cinemateca de Limav. El presente artículo, resumen de esa experiencia, es un homenaje a la obra pionera, solitaria y casi desconocida de Teófilo Hinostroza.
Quenista, profesor de música y danzas, fotógrafo y documentalista
fílmico. Así se definía don Teófilo Hinostroza al describir su propia trayectoria en un apunto para su curriculum vitae. Nacido en 1914 en colcabamba, Huancavelica, se trasladó a Huancayo en 1930. Ya traía consigo el conocimiento práctico de la quena, que tocaba desde los cinco años de edad.
En Huancayo amplió su formación musical con la profesora Carmen Cáceres de Pastor y aprendió el oficio de fotógrafo, trabajando algunos años como asistente el taller de don Fortunato Pecho. En 1937, antes de cumplir 23 años, instala su propio estudio de fotografía artística y empieza a retratar los paisajes, fiestas y costumbres de la región.
Según testimonio del doctor Manuel Baquerizovi, “a fines de los años 40, Hinostroza se interesó por los noticieros cinematográficos que se producían en la época de Prado y Odría. Un señor de apellido Rojas Ponce [¿Rojas Jurado?] que hacía esa clase de trabajos y que posiblemente estaba vinculado con Roselló [¿Rouillón?], o había aprendido el oficio de él, proporcionó a don Teófilo algunas pautas para el trabajo de filmación.”vii
Hacia los años 50, Hinostroza adquiere una cámara Bolex a cuerda y un trípode, equipo con el cual empieza a realizar filmaciones sobre festividades, paisajes y tradiciones rurales, como una extensión de su labor fotográfica. Esta actividad, desarrollada principalmente en Junín, Ayacucho y Huancavelica, se inicia en la misma época en que surge el Foto Cine Club del Cusco, con los hermanos Chambi, Eulogio

Nishiyama, Luis Figueroa y el huancaíno César Villanueva, entre otros. Este grupo tuvo contactos con don Teófilo y podría ser que algunas imágenes incluidas en Kukuli, el primer largometraje argumental de los cusqueños, hayan sido filmadas por Hinostrozaviii
En Huancayo, el interés por hacer cine en aquella época tenía también otros nombres: Augusto Rojas Jurado, que recogía imágenes de celebraciones y ceremonias oficiales, y Manuel César Villanueva, que desarrolló la mayor parte de su labor fílmica en el Cusco, llegando a codirigir los largometrajes Kukuli (1960) y Jarawi (1966). Fue autor también de un par de cortometrajes realizados en Huancayo: Raza de Bronceix (1962) y Feria de Huancayo (1963). Otro realizador huancaíno fue Atilio Samaniego, quien dirigió el cortometraje Montoneras en 1970x.
Con distintas aspiraciones y posibilidades, estos esfuerzos aislados nunca llegaron a coincidir en un proyecto común. En el caso de Hinostroza, su labor se hizo siempre en forma solitaria y teniendo como principal objetivo el registro folklórico-etnográfico y el carácter testimonial de las imágenes.
Su curiosidad fotográfica, su formación musical y su interés por el folklore, impulsaron a Hinostroza a una actividad que debió serle muy gratificante en sí misma, pues de ella no obtuvo mayores beneficios económicos. Los sencillos placeres artesanales de fijar para siempre en el soporte cinematográfico los detalles particulares de una faena tradicional, el color y el movimiento de una danza o de una procesión, parecían ser suficiente recompensa para su trabajo. Animado por esta pasión, tomaba su cámara y se dirigía al campo durante días enteros. La puerta cerrada de su estudio fotográfico solía indicar a los amigos y clientes una nueva aventura fílmica d don Teófilo, un nuevo viaje para recoger en imágenes los tesoros del reino encantado de las tradiciones andinas, aun vivas en las comunidades rurales.
Un día de agosto de 1991, don Teófilo Hinostroza quedó abrazado para siempre a la tierra que había aprendido a amar. Su ausencia definitiva desde entonces, dificulta las posibilidades de reconstruir fielmente el orden cronológico de su obra fílmica. La propia reedición que el autor parece haber hecho, quizá no siempre voluntaria, sino más bien a causa del deterioro de algunas de sus cintas; el hecho de ser copias únicas, ya que trabajaba siempre con película reversible; la ausencia de sonido y las distintas denominaciones que tienen algunas de sus obras, son los principales obstáculos para dicha reconstrucción cronológica. De todos modos, nos permitimos enumerar los siguientes trabajos, de acuerdo al orden y las condiciones en que pudimos visionarlos en 1997, gracias a la gentil colaboración de la señora Aurora Avellaneda, esposa de don Teófilo, y de Zoila Hinostroza, su hija:
1. Huaytapallana (El sueño del cazador), 1957, 6 min. 2. Corpus Christi de Colcabamba, 1958, 18 min. 3. Tarpuy (Siembra de papas en Ñahuimpuquio), 1959xi, 30 min. 4. La Capitanía de Chongos Bajo, 10 min. 5. Fiesta de San Isidro de Aco, 15 min. 6. Tinyakuy (Fiesta de Santiago), 45 min. 7. Semana Santa de Ayacucho (Ayacucho Histórico), 20 min. 8. Bajada de Reyes en Huancavelica,

9. Pastores de Laria, 8 min. 10. Concurso de danzas en Chupaca, 10 min. 11. Wacracacho, 12 min.
Junto a los trabajos señalados, el archivo fílmico de Teófilo Hinostroza guarda una serie de rollos de 100 pies o de menos longitud, que constituyen fragmentos diversos con los que el autor no llegó a conformar unidades mayores. Uno de ellos, el Carnaval Marqueño (Marco, Jauja, 1973), podría ser una de las últimas filmaciones de Hinostroza.
Al revisar las películas que la esposa e hija de Teófilo Hinosroza conservan amorosamente, nos sentimos deslumbrados por su propio descubrimiento de los recursoso cinematográficos, su destreza creciente en el manejo de la cámara, y su agudo sentido de la composición, el movimiento y el ritmo. Ciertamente, Hinostroza no se limita a un simple registro mecánico de la realidad, su condición de artista lo lleva a experimentar intuitivamente con la forma material de este nuevo arte que él empieza a descubrir. Así, desde el que parece ser su primer trabajo (Huaytapallana o El sueño del cazador, 1957), aborda y resuelve con acierto problemas básicos de narración fílmica vinculados con la necesidad de recrear un relato folklórico.
A propósito de aquel primer trabajo, el doctor Manuel Baquerizo, gran amigo de Hinostroza, le reprocha amablemente “el guión bastante ingenuo, la artificiosa composición y el equívoco afán turístico”xii. Nosotros, que hemos visto esta película en una versión mutilada, de 6 minutos, quedamos en cambio fascinados por las inocentes pero efectivas sobreimpresiones y disolvencias hechas en cámara, la sobriedad de la composición y los movimientos, así como la claridad narrativa. Después de esta experiencia, Hinostroza no volvió a intentar e camino de la ficción. Acaso algunas críticas recibidas en aquel momento inicial, de parte de personas que él respetaba, restringieron tal vez el vuelo creativo del cineasta.
El examen de sus películas permite observar que, en un primer momento, Hinostroza edita mientras filma, fragmentando visualmente acciones simultáneas, o haciendo, como dijimos, disolvencias en la cámara. En otros casos –a despecho de la idea común que tienen incluso sus amigos y admiradores más cercanos acerca de que “era puramente intuitivo y no planificaba”-, resulta evidente que el cineasta prepara su trabajo, anticipa y selecciona, generalmente con acierto, la posición de la cámara y luego filma solo momento significativos, que repite conscientemente cuando no está satisfecho del primer resultado. Incluso en esta etapa, es destacable su sentido de la continuidad, así como el manejo fluido de los primeros planos.
Posteriormente, Hinostroza realiza una edición elemental de sus trabajos, empalma y pega con cinta adhesiva o con cemento, se desplaza sobre vehículos y redescubre el travelling, al mismo tiempo que conoce más su cámara y explora sus posibilidades, controla mejor los valores de exposición y se atreve incluso a filmar de noche. Una impresionante toma nocturna de la Plaza de Armas de Huamanga, tiene como única fuente de luz las velas de la procesión por semana santa; por otro lado, no solo perfecciona sus movimientos de cámara (o quizás consigue un mejor trípode), sino que busca incluso realizar un ascenso equivalente al movimiento de grúa, trepando en una pequeña elevación de tierra, mientras filma con cámara en mano (en

Tarpuy, 1959). Todos estos detalles nos hacen difícil admitir las versiones de que este realizador prácticamente “no había visto cine”. (!)
Al no contar con un proyector, fueron pocas las ocasiones en que Hinostroza pudo ver en la pantalla su propio trabajo, al punto que algunas de las copias nunca han sido exhibidas públicamente. Esta misma carencia nos hace imaginarlo revisando sus rollos de 100 pies a contraluz, seleccionando, midiendo y editando sus tomas artesanalmente, guardando luego su material para revisarlo en el momento en que pudiera conseguir un proyector y resignándose a la imposibilidad momentánea de sonorizar sus películas. Recién al final de su carrera fílmica puco conseguir una grabadora Uher, que aparentemente no llegó a utilizar.
Probablemente la película más importante de Hinostroza sea Tarpuy (Siembra de papas en Ñahuimpuquio), que recibió comentarios elogiosos de José María Arguedas y Luis E. Valcárcel, con motivo de su presentación en el Museo de la Cultura Peruana de Lima. Arguedas desarrolló una gran amistad con Hinostroza, luego de conocerlo en su taller fotográfico ubicado en la Calle Real de Huancayo, que era un centro de reunión frecuentado por intelectuales y artistas peruanos y extranjeros.
Infatigable animador cultural, Hinostroza fue también fundador del Centro Musical Andino, cuyas presentaciones se realizaban en el Casino Obrero. En esta iniciativa, don Teófilo aparece vinculado a otro gran artista: Inocencio Mamani, poeta y dramaturgo puneño que vivió un tiempo en Huancayo.
Tal vez un valor aun más alto que el propio mérito cinematográfico en la obra de Hinostroza, se encuentre en la riqueza de la información etnográfica que contiene. Algunas de las faenas, danzas y costumbres recogidas por este investigador y artista, probablemente se encuentren ya desaparecidas, pero al menos viven todavía en la memoria documental de su trabajo. Por todo ello, la obra de Teófilo Hinostroza debiera conocerse y difundirse, su nombre merece figurar junto al de otros esforzados pioneros del cine peruano y su valioso archivo debería recibir el cuidado de una entidad especializada en la conservación del patrimonio fílmico. Pero el mejor homenaje para cineastas como Teófilo Hinostroza o como su contemporáneo, Manuel Chambi, vendría a ser la restauración y sonorización de por lo menos una de sus películas, verdaderos tesoros de nuestra cultura. Para esta iniciativa comprometemos nuestra colaboración desinteresada e invitamos a las entidades de promoción cultural a asumir esta tarea. NOTAS i Publicado originalmente en Comunicación, Revista de la Escuela de Comunicación Social, UNMSM. Nro. 1, Lima, 2000
ii Baquerizo, 1999: p. 4, y 1995: s/n. Las otras menciones que conocemos, aportan muy pocos datos sobre la obra fílmica de Hinostroza: Canales, 1978: s/n y 1978a: p. 3; Gutiérrez, 1991: p. 10; Leiva, 1991: p. 7; Espejo 1991: p. 12.
iii La nota de Bedoya (1992: 299, nota 3), dice simplemente: “Por su parte (…) Teófilo Hinostroza hizo “Tinyakuy”.
iv La cinta se encuentra en poder de la señora Eloísa Quijada, a quien agradecemos su gentil colaboración.

v Agradecemos el apoyo de Antonio Montenegro, miembro de la ex Cinemateca de Lima, institución que realizó una intensa actividad de difusión cinematográfica entre 1979 a 1986, año en que se anunció su cierre por parte de los directivos de aquella época, pese lo cual prosiguió sus actividades, llegando a publicar una antología de ensayos y artículos (El cine peruano, visto por críticos y realizadores, 1989), que desató encendidas reacciones entre una parte de los autores. Entró en receso en 1990, pero sus últimos integrantes conservan parte del patrimonio institucional que incluye algunos equipos y un valioso archivo cinematográfico.
vi Baquerizo, 1977. Entrevista personal.
vii Es posible que la mención del doctor Baquerizo se refiera más bien a Alfonso Rouillón, técnico de la productora Huascarán, quien trabajó varios años en el “Noticiario Nacional”, y no a José María Roselló, empresario español, dueño de un laboratorio y de equipos para proyección de cine, quien realizó en 1957 “La muerte llega al segundo show”, único largometraje peruano filmado y estrenado durante la década de 1950.
viii Baquerizo, 1995: s/n.
ix “Raza de Bronce” es el título que consigna Baquerizo (1995: s/n). De acuerdo a Bedoya (1992: 145), el título es “Raza de Cóndores”.
x “Montoneras”, según Baquerizo (1995: s/n.); “Los Montoneros”, según Bedoya
xi El título de un texto que conservaba Hinostroza, destinado aparentemente a la narración de la película, parece sugerir que el año de realización de “Tarpuy” habría sido 1957 y no 1959.
xii Baquerizo, 1995 s/n.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES
Baquerizo, Manuel: “Un Huancayo de película”. En Sucesos, suplemento dominical de El Correo. Huancayo, 9 de junio de 1991 p. 4
Baquerizo, Manuel: “Acerca de Teófilo Hinostroza”. En Aportes, revista de identidad y cultura. Año III, Nro. 4. Huancayo, febrero-abril 1995 (suplemento central).
Bedoya, Ricardo: 100 años de cine en el Perú: una historia crítica. Universidad de Lima- Instituto de Cooperación Iberoamericana. Lima, 1992.
Canales Fuster, Jorge: “Teófilo Hinostroza, entre la fotografía y la quena”. En Síntesis, suplemento dominical de La Voz de Huancayo. Año 1, Nro 9. Huancayo, 12 de marzo de 1978.
Canales Fuster, Jorge: “Don Teófilo Hinostroza”. En Sucesos del Centro. Huancayo, 8 de setiembre de 1991 p. 12
Espejo Camayo, Alejandro: “Teófilo Hinostroza y la agonía del folclor”. En El Nacional. Huancayo, 26 de agosto de 1991 p. 10
Gutiérrez, Emma: “Requiem para un artista del pueblo”. En El Nacional. Huancayo, 26 de agosto de 1991 p. 10.