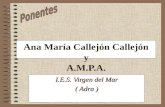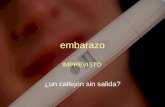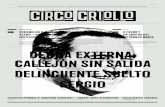El conflicto, callejón con salida.
-
Upload
andres-felipe-tobon-villada -
Category
Documents
-
view
2.905 -
download
10
Transcript of El conflicto, callejón con salida.
El conflicto, callejn con salidaEl conflicto, callejn con salidaInforme Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003PRODUCCINEDITORIALMarcela GiraldoEd it o r agen er alHeldaMartnezC o lab o r aci ned it o r ialMauricioHernndezAp o yoe d it o r ialEditorialElMalpensanteMario Jursich DurnCamilo JimnezJohn NaranjoClaudia P. BedoyaPr ep ar aci ned it o r ial,d ise od e p gin as in t er io r es,ar m ad a e le ct r n ica y b sq u e d a fo t o gr ficaRicardo AlonsoD ise o d e car t u laym at e r ialp r o m o cio n alPanamericana Formas e Impresos S. A.Im p r e si nIm p r e so e n C o lo m b ia/ Pr in t ed in Colom b iaCOMIT CONSULTIVO NACIONALGustavo Bell LemusExvicep r esid en t ed elaRep b licaParmenio Cullar BastidasG o b e r n ad o r d e lD e p ar t am e n t o d e N ar i oLuis Eduardo GarznExcan d id at o p r esid en ciald elPo lo D em o cr t icoAna Mercedes GmezD ir ect o r ad eElColom b ia n oLuis Alfonso HoyosD ir e ct o rd ela Re dd eSo lid ar id adSo cialMara Victoria Duque LpezG e r e n t eJorge Eduardo CameloAsist en t eAndrea del Pilar ArboledaAndretti SnchezPgin ain t er n etCarlos Alberto Chica AriasC o o r d in ad o r d e co m u n icacio n e sEQUIPO COORDINADOR DEL INDH 2003EugenioMarulandaPr e sid e n t e d e C o n fe cm ar asAlfonso Lpez MichelsenExp r esid en t ed elaRep b licaAugusto Ramrez OcampoExm in ist r o d eRelacio n esExt er io r esMonseor Pedro RubianoPr esid en t ed elaC o n fer en ciaEp isco p alC o lo m b ian aRafael SantosC o d ir ect o r d eElTiem p oOlof SkoogEm b ajad o r d e Su e ciaMIEMBROS DEL COMIT ACADMICOFernando BernalArmando Borrerolvaro CamachoMarc W. ChernickDaro FajardoDaniel Garca-PeaFrancisco GutirrezCamilo Gonzlez PossoAdam IsacsonCarlos Eduardo JaramilloCatherine Le GrandAbsaln MachadoAlfredo MolanoMarco PalaciosRafael PardoAlfredo RangelNazih RichaniMauricio RomeroManuel SalazarLen ValenciaRED NACIONAL DE CORRESPONSALESGonzalo Agudelo (Villavicencio)Benhur Cern (Pasto)Omar Camargo (Villavicencio)Fidel Garca (Cartagena)Miguel Garzn (Pasto)Jorge Giraldo Ramrez (Medelln)Eduardo Gmez (Popayn)Carlos Monje (Neiva)Mara Teresa Muoz (Cali)Mauricio Perfetti (Manizales)Carlos Ariel Ruiz (Popayn)Adriana Santacruz (Cali)Rubiela Tapazco Arenas (Armenia)Melquicedec Torres (Neiva)William Navarro (Barranquilla)Instituciones que prestaron su concursoAgen ciasd elSist em ad elasN acio n esU n id ase n C o lo m b iaAso ciaci n d e Fam iliar e sd e D e t e n id o syD e sap a-r e cid o s (Asfad d e s)Aso ciaci n d eM u n icip io sd elAlt o Ar iar iJu st iciayPazC ar aco lTelevisi nC asad elaM u jerHernando Gmez BuendaD ir ect o rCarlos Vicente de RouxAseso resp ecialMarc-AndrFrancheEsp ecialist a en d esar r o llohum anod el Pr o gr am ad elas N acio nes U nid as p ar a el D esar r o llo PN U DRoco Rubio SerranoMauricioUribeLpezIn vest igad o r es aso ciad o sLuz Amparo MedinaAlejandroReyesIn vest igad o r es in vit ad o sFernandoBernalJorgeIvnGonzlezCarlos Eduardo JaramilloC o n t r ib u cio n es esp ecialesEl conflicto, callejn con salidaInforme Nacionalde Desarrollo Humanopara Colombia 2003C o p yr igh tISBN9 5 8 - 9 7 1 9 6 - 7 - 8h t t p : / / w w w . p n u d . o r g. co / in d h 2 0 0 3Bo go t , C o lo m b ia,se p t ie m b r e d e 2 0 0 3C e n t r o d e So lid ar id ad co n lo sPe r io d ist asC e n t r alU n it ar iad e Tr ab ajad o r e s(C U T )C en t r o d eIn vest igaci n yEd u caci n Po p u lar(C in ep )C h e cch i& C o . C o n su lt in gC o lo m b iaC o alici nco n t r a la Vin cu laci nd e N i o s,N i as y J ve n e s al C o n flict oAr m ad oC o m it Per m an en t ep ar alaD efen sad elo sD er e-ch o s H u m an o sC o m isi n C o lo m b ian ad e Ju r ist asC o m it An d in o d e Se r vicio sC o n fe d e r aci n d e C m ar asd e C o m e r cio(C o n fecm ar as)C o r p o r aci n Excelen ciaen laJu st iciaC o r p o r aci n N u e vo Ar co Ir isD efen saIn t er n acio n ald elo sN i o sD efen so r ad elPu eb lo d elegad ap ar alaN i ezD efen so r ad elPu eb loD ep ar t am en t o N acio n ald ePlan eaci n (D N P)D ir ecci n d eN egr it u d esd elM in ist er io d elIn t er io rD ia r iod elO t nD ia r iod elSu rEco p et r o lElColom b ia n oElEsp ec t a d orElLib er a lElPa sElTiem p oElU n iver sa lEscu elaN acio n alSin d icalFu n d aci n C e d avid aFed er aci n C o lo m b ian ad eM u n icip io sFo r o N acio n alp o r C o lo m b iaFu n d aci nD o s M u n d o sFu n d aci n G er m in alFu n d aci n Rest r ep o Bar coFu n d aci n PasLib r eFu n d aci n H em er aFu n d aci n Id e asp ar alaPazFu n d aci n Plan et aPazH u m an izar - C o r p o r aci n p ar ae lD e sar r o llo H u -m an oIn st it u t oC o lo m b ian od eBie n e st arFam iliar(IC BF)In st it u t oD ist r it al d e Recr eaci ny D ep o r t e (ID RC )LaPa t r iaLaTa r d eM e sa d eTr ab ajoM u je ry C o n flict oAr m ad oM in er co lM in ist er iod e D efen sa N acio n alM in ist er iod e Ed u caci nN acio n alM in ist er iod e Pr o t ecci nSo cialM in ist er iod e H acien d a (U iaf)M u se oN acio n al d eC o lo m b iaPo lica N acio n al D ijinPr o cu r ad u r a G en er al d e la N aci nPr o gr am a d eAt e n ci nH u m an it ar ia al D e sm o vilizad o(Pah d )Pr o gr am a Pr e sid e n cial d elo s D e r e ch o s H u m an o s yD er ech oIn t er n acio n al H u m an it ar iod e la Vicep r e-sid en cia d e la Rep b licaPr o gr am a N acio n al d eD e sar r o lloH u m an oPr o yect o r egio n al Fer iaVir t u al p ar afo r t alecer lago b er n ab ilid ad lo calen Am r icaLat in ad elPN U DRC NRad ioRC N Te le visi nRe dC o lo m b ian a d eM u je r e s Ex C o m b at ie n t e sRe d d e So lid ar id ad So cialRevist aSem a n aSecr et ar ad eAgr icu lt u r ad elD ep ar t am en t o d eN ar i oU n ive r sid ad N acio n ald e C o lo m b iaValle n p azCOMITS CONSULTIVOSDEPARTAMENTALESAntioquiaEu gen io Pr iet o . G o b er n ad o rLu isPr ezG u t ir r ez. Alcald ed eM ed ellnM o n se o r Alb e r t o G ir ald o . Ar zo b isp o d e M e d e llnAlb er t o U r ib e. Rect o r d elaU n iver sid ad d eAn t io q u iaM ar aIn sRe st r e p o . D ir e ct o r ad e C o m fam aAtlnticoVen t u r aD azM eja. G o b er n ad o rH u m b e r t o C aiafaRivas. Alcald e d e Bar r an q u illaM o n se o r Ru b n Salazar G m e z. Ar zo b isp o d eBar r an q u illaJu an Ro m e r o M e n d o za. Re ct o r d e laU n ive r sid add elAt ln t icoAr n o ld G m ezM en d o za. Pr esid en t ed elC o m it In t e r gr e m ialBolvarLu isD an ielVar gas. G o b er n ad o rC ar lo sD azRe d o n d o . Alcald e d e C ar t age n aM o n se o r C ar lo sJo s Ru ise co . Ar zo b isp o d eC ar t agen aC o n t r aalm ir an t eG u iller m o Bar r er a. C o m an d an t ed e laFu e r zaN avalSer gio H er n n d ezG am ar r a. Rect o r d elaU n iver si-d ad d e C ar t age n aRo lan d o Bech ar a. Rect o r d elaU n iver sid ad d elSin Pat r iciaM ar t n ez. Rect o r ad elaU n iver sid ad Tec-n o l gicaD io n isio Vlez. Rect o r d elIn st it u t o An t o n ioAr valoLu isM an u elAven d a o Fer ia. Pr esid en t ed elC o m i-t In t er gr em ialM ar inaM o sq uer a. D ir ect o r aejecut ivaC o nver-genciaCaucaFlo r oTu n u b al.G o b e r n ad o rD iegoFer n an d oD u q u e.Alcald e d e Po p aynM o n se o r Ivn An t o n io M ar n . Ar zo b isp o d ePo p aynD an ilo Re in ald o Vivas. Re ct o r d e laU n ive r sid add elC au caM igu elFer n n d ez. D ir ect o r d elC im aAn at o lio Q u ir . C o n se je r o M ayo r d e lC r icLu isElb er t Ver gar a. Pr esid en t ed eAgr o p en caM an u elJo sBr avo . Pr esid en t ed elC o m it In t er gr em ialyEm p r esar iald elC au caEje Cafetero (Quindo, Risaralda y Caldas)Lu isAlfo n so Ar ias. G o b e r n ad o r d e C ald asLu isFer n an d o Velsq u ez. G o b er n ad o r d elQ u in d oElsaG lad ysC ifu e n t e s. G o b e r n ad o r ad e Risar ald aN st o r Eu gen io Ram r ez. Alcald ed eM an izalesM ar io Lo n d o o Ar cila. Alcald e d e Ar m e n iaM ar t h aElen aBed o ya. Alcald esad ePer eir aM o n se o r Fab io Be t an co u r t . Ar zo b isp o d eM an izale sM o n se o r Ro b e r t o L p e z. O b isp o d e Ar m e n iaM o n se o r Tu lio D u q u eG u t ir r ez. O b isp o d ePe r e ir aC sar Valle jo . Re ct o r d e laU n ive r sid ad Au t n o m ad eM an izalesRafaelFer n an d o Par r a. Rect o r d elaU n iver sid add elQ u in d oLu isEn r iq u e Ar an go . Re ct o r d e laU n ive r sid adTecn o l gicad ePer eir aN ico lsRe st r e p o Esco b ar. D ir e ct o r d e La Pa t r iaEvelio H en ao O sp in a. D ir ect o r d eLa Cr n ic aSo n iaD azM an t illa. D ir ect o r ad eLa Ta r d eJavier Ignacio Ram r ez. D ir ect o r d elD ia r iod elO t nLu isAlfo n so n gelU r ib e. D ir ect o r d elC o m it d eC afe t e r o sd e C ald asO scar Jar am illo G ar ca. D ir ect o r C o m it d eC afe-t er o sd elQ u in d oAlb er t o Rest r ep o G o n zlez. D ir ect o r C o m it d eC afe t e r o sd e Risar ald aG ild ar d o Ar m e l. Pr e sid e n t e C m ar ad e C o m e r ciod eM an izalesRo d r igo Est r ad aRe ve iz. Pr e sid e n t e Eje cu t ivo d e laC m ar ad e C o m e r cio d e Ar m e n iaM au r icio Vega. Pr esid en t ed elaC m ar ad eC o -m er cio d ePer eir aLigiaM ejad eRest r ep o . Pr esid en t ad elaC o n fed e-r aci n d e O N G d e C ald asO scar G o n zle z. D ir e ct o r C IRPat r iciaC ast a o . D ir ect o r aM o n it o r eo d elaU n i-ve r sid ad d e lQ u in d oHuilaJu an d e Je s sC r d e n as. G o b e r n ad o rH ct o r Javie r O so r io . Alcald e d e N e ivaM o n se o rRam nD ar oM o lin a.O b isp od elaD i ce sis d eN e ivaEd u ar d o Be lt r n . Re ct o r d e laU n ive r sid adSu r co lo m b ian aAr m an d o Ar iza. Pr e sid e n t e d e lC o m it In t e r gr e m ialMetaLu isC ar lo sTo r r e s. G o b e r n ad o rO m ar L p ez. Alcald ed eVillavicen cioM o n se o r O ct avio Ru izAr e n as. O b isp o d eVillavice n cioPad r e C r isan t o Ram o s. D ir e ct o r Past o r alSo cialIslen aPr ezd ePar r ad o . Rect o r ad elaU n iver sid add elo s Llan o s scarC ast a ed a.Pr esid en t e d e la ju n t a d ir ect ivad e la C m ar a d e C o m er ciod e Villavicen cioNarioPar m e n io C u llar Bast id as. G o b e r n ad o rEd u ar d o Alvar ad o . Alcald e d e Past oM o n se o r En r iq u e A. Pr ad o . O b isp o d e laD i ce -sisd e Past oPed r o Vicen t eO b an d o . Rect o r d elaU n iver sid add e N ar i oRu t h Le o n o r C r d o b a. Re ct o r ad e laEsapVict o r W illiam Pan t o ja. Pr esid en t eEjecu t ivo d elaC m ar ad e C o m e r cioNorte de SantanderJu an Alcid esSan t aella. G o b er n ad o rM an u elG u iller m o M o r a. Alcald ed eC cu t aM o nseo r O scar U r b inaO r t ega. O b isp o d eC cut aLu isEm ir o Bu en o . Rect o r d elaU n iver sid ad Lib r eC ar lo sG ar caH er r er o s. Rect o r d elaEscu elad eAd m in ist r aci n P b licaH ct o r M igu elPar r aL p ez. Rect o r U n iver sid adFr an cisco d ePau laSan t an d erM ar t h aH ayd eePe a. Rect o r ad elaU n iver sid adAn t o n io N ar i oAn d r sEn t r en aPar r a. Rect o r d elaU n iver sid ad d eSan t an d erJo s Eu st o gio C o lm e n ar e s. D ir e ct o r d e La O p in inRaq u elG alvis. Fu n d aci n Pr o gr esarC ir o Ram r ez. Pr esid en t ed elC o m it In t er gr em ialSantanderJo s G m e zVillam izar. G o b e r n ad o rIvn M o r en o . Alcald ed eBu car am an gaM o n se o r Vct o r M an u e lL p e z. Ar zo b isp o d eSan t an d erPad r eC ar lo sAr t u r o D az. Rect o r d elaU n iver si-d ad San t o To m slvar o Belt r n Pin z n . Rect o r d elaU n iver sid adIn d u st r ial d e San t an d erM o n se o rN st o rN avar r oBar r e r a.Re ct o rd elaU n iver sid ad Po n t ificiaBo livar ian aG ab r ielBu r go sM an t illa. Rect o r d elaU n iver sid adAu t n o m ad e Bu car am an gaJu an Jo sReyesPe a. D ir ect o r Ejecu t ivo d elaC m ar ad e C o m e r cioJo r ge C ast e llan o s. D ir e ct o r Eje cu t ivo C o r p o r aci nC o m p r o m isoM ar io Fl r e zFl r e z. D ir e ct o r d e Aso m ijalcoValle del CaucaG er m n VillegasVillegas. G o b er n ad o rJh o n M ar o Ro d r gu ez. Alcald ed eC aliM o n se o rd gard eJe s s G ar ca.O b isp od eC ali scarRo jas Re n t e r a.Re ct o rd ela U n ive r sid add e lValleRam ir o Tafu r Reyes. Pr esid en t ed elC o m it In t e r gr e m ialSeamos realistas, pidamos lo imposible!*Debo darles fe de una constatacin personal: Colombia es un pas que no se resigna. Muchos quiz no loperciban. Pero cranme: aqu hay ms solidaridad que barbarie; ms imaginacin que rabia, y ms resis-tenciaalaguerraquedesconanzaenlapaz.Tambinhaymuchatenacidad,conanzay,sobretodo,esperanza, a pesar del sufrimiento, las evidencias de la violencia y los desencantos que nos afectan da trasda. Lo expresan por igual empresarios, polticos, gobernantes, lderes sociales, defensores de derechoshumanos,periodistas,investigadores,religiosos,diplomticos,yhastalosquesiguencombatiendo.Yaunque haya divergencias o matices en las interpretaciones, prioridades, procedimientos, percepcionesde sus roles y de sus sueos a largo plazo, el objetivo es el mismo: vivir en paz, con todo lo que supone.Si la construccin de la paz es un sueo compartido, no hay obstculos insalvables. La paz sera impo-sible si nadie trabajara por ella. Pero en Colombia son muchos: la prueba reina es este Informe Nacionalde Desarrollo Humano. Este instrumento es como una carta de navegacin indita para ser ms padres ymadres de nuestro porvenir que hijos e hijas de nuestro pasado, habra dicho Unamuno. Hablo en plu-ral: la construccin de la paz la hemos asumido como propia desde el pnud y todo el Sistema de NacionesUnidas en Colombia, con el concurso decidido de la comunidad internacional y, muy especialmente, de laAgencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi).Como toda buena carta de navegacin, el Informe no tiene una sola ruta. Hay opciones simples y com-plejas; trazados cortos y de largo aliento, y zonas de alta seguridad y mucho riesgo. En todo caso, nadiepuede leerlo acertadamente sin renunciar a supuestos, prejuicios, intereses, emociones o ideologas. Setrata de un esfuerzo razonado por entender, llamar las cosas por su nombre y tomar la decisin de cam-biarlas, con opciones distintas a la confrontacin blica y complementarias a las negociaciones de paz.Es mucho lo que recogi este Informe de las experiencias, el pragmatismo, la necesidad de sobreviviry la imaginacin creadora de cerca de cuatro mil personas consultadas durante poco ms de un ao. Entreellos se destacan lderes campesinos e indgenas, expertos nacionales e internacionales, alcaldes, gobernado-res, funcionarios de gobierno, acadmicos, desmovilizados, empresarios e, incluso, las propias vctimas.Se ha dicho que la esperanza no es la conviccin de que las cosas saldrn bien, sino la certidumbre deque algo tiene sentido. Esa conviccin nos asiste frente al Informe Nacional de Desarrollo Humano quepresenta opciones para superar el conicto armado. Desde ahora, no habr excusas para verlo a colorespor televisin sin tener el sentimiento de que, a pesar del dolor cotidiano, los colombianos sabrn cons-truir la paz con ahnco, determinacin y esperanza porque, como lo expresa la cartula del texto, El conictocolombiano es un callejn con salida.Al f r edo Wit schi-Cest ar iRepresentante Residente del pnud en Colombia Coordinador Residentey Coordinador Humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia* G r afit o e n Par s. M ayo d e 1 9 6 8 .Elan lisisylasr e co m e n d acio n e sd e e st e In fo r m e n o r e fle jan n e ce sar iam e n t e laso p in io n e sd e lPr o gr am ad e lasN acio n e sU n id asp ar ae lD e sar r o llo , su ju n t ad ir e ct ivan ilad e su sEst ad o sm ie m b r o s. Elin fo r m e e su n ap u b licaci n in d e p e n d ie n t e p r e p ar ad ap o r e n car go d e lPN U D . Ese lfr u t o d e laco lab o r aci n e n t r e u ne q u ip od ep r e st igio so s co n su lt o r e s y ase so r e s y e l e q u ip oco o r d in ad o rd e l In fo r m eN acio n al d eD e sar r o lloH u m an op ar a C o lo m b ia 2 0 0 3d ir igid op o rH e r n an d oG m e zBu e n d a.10Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003Una sola mano no aplaudeUna cooperacin internacional democrtica y transparente representa para Suecia la mejor garanta para evitar lasamenazas contra la paz. En el plano global, la mxima expresin de ese convencimiento es nuestro apoyo a las Nacio-nes Unidas para contribuir a la prevencin y solucin de conflictos. La seguridad como un balance entre poderes mi-litares es un concepto que pertenece a la historia. Hoy en da la seguridad se construye con el enfoque puesto en elinters del ser humano.Nuestro compromiso con Colombia es apoyar la construccin de un pas en paz y con posibilidades de desarrolloy dignidad para todos. Bien utilizado, este Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 para Colombia puede servircomo punto de partida de un esfuerzo comn para lograr precisamente esto.Al apoyar la financiacin del Informe asumimos nuestra participacin como una oportunidad concreta para abrirleespacio a la esperanza, a la tenacidad y a la creatividad de miles de colombianos y colombianas que, especialmente enlas regiones ms abandonadas y ms afectadas por el conflicto armado, no se resignan a convivir eternamente con l.ElInformeesunplatococinadoconingredientesdesabiosyliderazgoslocalesyregionales,mezcladoconlaexperiencia del Sistema de Naciones Unidas, y condimentado con el potencial de cooperacin internacional de mipas. Junto con las polticas pblicas y las buenas prcticas, el Informe representa una receta que a largo plazo puedeneutralizar los obstculos principales para el desarrollo en Colombia, incluyendo las races de la violencia.SielconflictoarmadoesuncallejnconsalidacomosentencialaportadadeesteInforme,tenemosvariasllaves para abrir otras compuertas. Las salidas del conflicto no dependen de la fatalidad.Mientras persista, se requie-re urgentemente mejorar el respeto, la proteccin y acceso a la poblacin civil en zonas de conflicto. Mas all, se re-quiere fortalecer la democracia, combatir la corrupcin y la impunidad, lograr pleno respecto a los derechos huma-nos y establecer una cultura de igualdad y resolucin cvica de conflictos. Hay que construir una sociedad donde losintereses, derechos y oportunidades de cada ser humano se encuentren en el centro. Eso s es desarrollo humano.Es una responsabilidad de todos no defraudar la esperanza de los colombianos en un futuro con pleno desarrollohumano. La paz s cuesta. Pero la guerra cuesta mucho ms. Los colombianos ponen su cuota y la comunidad interna-cional la que corresponda. Se trata, en ltimas, de que los colombianos sientan que si tienden la mano hay quien lescorresponda. Como dice el refrn: una sola mano no aplaude.Ol ofSkoogEmbajador de Suecia en Colombia11Elconf l ict o, cal l ej n con sal idaEl desarrollo humano, una opcin inaplazableLapolticaexteriordeunpasestdeterminadaporlaconjuncinentrelarealidadinternacionalysucoyunturainterna. En Colombia, el desarrollo se ha visto comprometido por agelos de carcter global como el problema mun-dial de las drogas y el terrorismo, que alimentan y contribuyen a la degradacin de un conicto interno que, por suscaractersticas, no puede ser asimilado a situaciones existentes en otras latitudes. Por ello, la bsqueda de un mejorentendimiento de la compleja situacin colombiana por parte de la comunidad internacional ha sido una constantedel gobierno del presidente lvaro Uribe.El aporte del Informe Nacional de Desarrollo Humano dedicado en esta oportunidad al anlisis profundo delconicto y los esfuerzos necesarios para la construccin de la paz constituye una herramienta invaluable en estepropsito. Todo esfuerzo destinado a abordar la apremiante realidad colombiana y la bsqueda de soluciones debetomar en consideracin las causas internas del conicto, as como el impacto que sobre el mismo ejercen los factoresglobales arriba mencionados.Los conceptos de desarrollo humano y equidad social se han visto ampliamente reejados en el Plan Nacional deDesarrollo y en todas las agendas gubernamentales. El contenido del Informe ofrece una valiosa oportunidad para eldebate y la construccin conjunta de alternativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de loscolombianos.Colombia ha venido haciendo un formidable esfuerzo para mantener una dinmica de desarrollo con justicia so-cial, aun en medio de las circunstancias ms desfavorables. En efecto, entre :u;8 y :uu se present una rpida reduc-cin de la pobreza, el crecimiento econmico alcanz tasas del % anual, el ingreso promedio per cpita prcticamentese dobl, y el desempleo estuvo por debajo del :o%. Sin embargo, a partir de :uu; la actividad econmica se derrum-bhastaelpuntodealcanzarcifrasnegativasen:uuu.Nohaydudadequelaviolenciadesatadaporelconictoarmadonanciadoporlaindustriacriminaldelasdrogas,porelsecuestroylaextorsin,enunacoyunturainternacionalespecialmentedesfavorable,hafrenadoeldesarrollocolombiano,vulneradoelEstadodederecho,debilitado la institucionalidad democrtica y afectado indiscriminadamente a la poblacin civil.Por fortuna, los datos estadsticos para el primer trimestre del ao :oo, arrojan un crecimiento del ,.8%. En lo queva corrido del ao, la tasa de alfabetismo se situ en u:.u%, la cobertura educativa total aument en , puntos porcen-tuales, se duplic el nmero de nios vacunados con respecto al mismo perodo del ao anterior, un milln doscientoscincuenta mil nuevos usuarios accedieron al rgimen subsidiado de salud, se garantiz la atencin en salud para todala poblacin desplazada y la tasa de desempleo se redujo en ms del :o%. Son logros que el gobierno ha recibido consatisfaccin pero tambin con cautela.Para mantener esta tendencia es indispensable que a los esfuerzos y sacricios del gobierno y el pueblo colombia-nos se una el compromiso rme, decidido y coherente de la comunidad internacional.Este Informe es parte de un proceso en el que continuamos comprometidos y en el que contamos con el apoyo yacompaamiento de las Naciones Unidas. En ese sentido, trabajaremos en el seguimiento y complementacin de esteestudio, y en el anlisis y aplicacin de las estrategias planteadas en materia de desarrollo humano, con miras a abrir oencontrar nuevas salidas al callejn del conicto colombiano.No puedo dejar de expresar los sinceros agradecimientos del gobierno colombiano a la Organizacin de las Nacio-nes Unidas, a sus representaciones en Colombia, y muy especialmente al Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo pnud, as como a la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, por esta contribucin al conocimiento de larealidad nacional y a la bsqueda de un futuro ms prspero y venturoso para Colombia.Car ol ina Bar coMinistra de Relaciones Exteriores de Colombia12Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003AgradecimientosLa preparacin de este Informe cont con la colaboracin yparticipacin de numerosas entidades pblicas y privadas,as como de especialistas, acadmicos, gobernadores, alcal-des, empresarios, dirigentes laborales, lderes regionales ypblico en general. Todos, de diversas formas, han aporta-do con sus ideas y experiencias a su realizacin. En tal sen-tido el Equipo coordinador del Informe en nombre del Pro-gramadelasNacionesUnidasparaelDesarrollo(pnud)agradecesuparticipacin,entusiasmo,apoyoycolabora-cin.Ofrece su reconocimiento a los colegas del pnud y a to-das las personas de las Agencias del Sistema de las Nacio-nes Unidas que apoyaron el proceso. En especial, expresasu gratitud al liderazgo y conanza de Csar Miquel, AlfredoWitschi-Cestari y Ren Mauricio Valds.Especial agradecimiento merece la colaboracin brinda-da por la Direccin para Amrica Latina y el Caribe del pnud,en particular de su directora, Elena Martnez, y la Divisinde Organizaciones de la Sociedad Civil de la Direccin paraRecursos y Alianzas Estratgicas. Se subraya el apoyo de laUnidad de Informes Nacionales de Desarrollo Humano dela Ocina del Informe Mundial de Desarrollo Humano, enparticular de Sarah Burd-Sharps.Sin el apoyo sostenido de la Agencia Sueca para el Desa-rrollo Internacional, en particular de Elisabet Hellsten, nohubiera sido posible realizar este proceso. De igual formase reconoce el aporte de la Embajada Real de Suecia en Co-lombia, en especial al embajador Olof Skoog e Ingemar Ce-derberg.Tambin hace extensivo el reconocimiento a los miem-bros de los comits Consultivo Nacional y Acadmico, sincuyo concurso no hubiera salido a la luz este Informe. Surespaldo y compromiso en las discusiones durante todo elproceso fueron de mxima importancia en su elaboracin.Especial mrito tiene la dedicacin de los miembros dela red nacional de corresponsales para el indh en diferentesciudades del pas.El equipo coordinador ofrece asimismo un especial reco-nocimiento a los miembros de los comits consultivos regio-nales, as como a todos los alcaldes consultados durante elproceso, quienes con total desinters y compromiso en losesfuerzosparaconstruirpazydesarrollohumanoenCo-lombia no dudaron en brindar su tiempo, experiencia y co-nocimientos para fortalecer esta iniciativa.Cincoimportantesconveniosconinstitucionesfueronsuscritos durante el proceso de elaboracin del Informe. ConAssociated Rural Development (ar d) que contribuy conla realizacin de una serie de conversatorios regionales parala identicacin de polticas pblicas; el Departamento Ad-ministrativo Nacional de Estadstica (Dane) con la elabora-cin de los mapas sobre el conicto; el Observatorio paralos Derechos Humanos de la Presidencia de la Repblicacon la actualizacin de las bases de datos de acciones arma-das para la posterior elaboracin de los mapas; la Funda-cin Social y la Agencia de los Estados Unidos para el De-sarrolloInternacional(Usaid)queprestaronsuconcursopara la realizacin de un conversatorio nacional sobre pol-ticaspblicasyconictoarmadoconalcaldesdetodoelpas.Unagradecimientoalpersonalydirectivosdeestasinstituciones sin los cuales estos convenios no hubieran sidoposibles.A las numerosas instituciones que colaboraron con in-formacin, anlisis y comentarios y a sus tcnicos y funcio-narios, un profundo reconocimiento. En general, especialgratitud para todos aquellos que de una u otra manera hi-cieron posible este Informe.13Elconf l ict o, cal l ej n con sal idaIntroduccinPor qu este Informe?La tarea esencial de la onu es velar por la seguridad huma-na. Estas palabras del Secretario General Ko Annan: bas-taranparaentenderporquelProgramadelasNacionesUnidas para el Desarrollo (pnud) decidi dedicar su Informede Desarrollo Humano para Colombia (indh) al problemaacuciante del conicto armado.En efecto. El desarrollo humano se dene como el au-mento de las opciones para que los habitantes de un paspuedan mejorar su vida:, y el conicto armado, infortunada-mente, se ha convertido en el mayor obstculo para que loscolombianos puedan mejorar sus vidas.Pero lo inverso tambin es cierto: aumentar las opcioneses la mejor manera de resolver el conicto armado. A partirde una comprensin adecuada de sus races y expresionesdiversas,laspolticaspblicasdebendesincentivarlaop-cin de la violencia y proveer opciones alternativas a las co-munidades, a las vctimas y a los combatientes. Este Infor-meesunesfuerzoporaclararculessonycmopuedenconcretarse tales opciones en el caso de Colombia y sus re-giones.Qu es desarrollo humano?Hablando con propiedad, el desarrollo humano es una teoray una metodologa del desarrollo econmico, poltico y so-cial que pretende integrar y superar los principales enfoquesconvencionales. En particular, el desarrollo no se reduce alaumento de la riqueza o del ingreso per cpita sino que abar-caotrosvaloreslaequidad,lademocracia,elequilibrioecolgico, la justicia de gnero,etc. que tambin son esen-ciales para que los seres humanos podamos vivir mejor.Desdeestaperspectivapluralistaseentiendebienqueel verdadero objeto de las polticas pblicas es proveer msopciones para que el ciudadano lleve su propia vida de ma-nera ms y ms satisfactoria, o sea, en una frase, que desa-rrollo es libertad,. Y la libertad, adems de ser el n, es elmejor medio para lograr el desarrollo: la ciudadana o ciuda-dano no slo debe ser el beneciario o receptor ltimo delas opciones, sino adems su actor por excelencia.Parafraseando pues una expresin famosa, podemos de-nir el desarrollo humano como el desarrollo de la gente,por la gente y para la gente: de la gente, porque se trata dellevar una vida ms humana; por la gente, ya que el desarro-llo depende del esfuerzo creativo de hombres y mujeres, node la naturaleza ni de la suerte; para la gente, porque el nno es aadirle ceros a las cuentas nacionales sino mejorar lavida de las personas.Eldesarrollohumanonoesunasimpleabstraccinniuna mera exhortacin. Tambin en el terreno prctico delas polticas o estrategias para lograr el desarrollo, el nuevoparadigmabuscaintegrarysuperarlosenfoquesconven-cionales. En vez pues de acuar otra receta universal, dog-mticaysimplista(abralaeconoma,queelEstadoplanique...) el desarrollo humano empieza por revisar laamplsima experiencia acumulada en el mundo para iden-ticar los mtodos y programas que mejor han servido paraalcanzarobjetivosespeccosdedesarrolloeconmico(equilibrio scal, aumento de exportaciones...), desarrollosocial(reduccindelapobreza,alfabetizacin...)odesa-rrollo poltico (proteccin de minoras, participacin ciu-dadana...). Entre este acervo de mtodos probados, el desa-rrollo humano escoge, combina y si es preciso redisea po-lticas,medidasyproyectosdemodotalqueseacentenlos crculos virtuosos entre diversos objetivos o valores (laruta de crecimiento econmico que ms empleo genera, laparticipacincomunitariaquemsaumentaelproducto,1 . D iscu r so en lap r esen t aci n d elIn fo r m efin ald elaC o m isi n C ar n egieso b r ePr even ci n d eC o n flict o sLet ales, N u evaYo r k, feb r e r o 5 , 1 9 9 8 .2 . Est ad e fin ici n , h o yclsica, se p r o p u so p o r p r im e r ave ze n e lIn fo r m e d e D e sar r o llo H u m an o d e 1 9 9 0 (PN U D , 1 9 9 0 : 3 3 ).3 .Tal e s e l t t u lod e l ce le b r ad olib r od eAm ar t ya Se n ,Pr e m ioN o b e l d eEco n o m a y,al lad od eM ah b u bu l H aq ,in sp ir ad o rd e l p ar ad igm a d ed e sar r o lloh u m an o(Se n , 1 9 9 9 ).4 . Po r r azo n e sd e e sp acio yd e flu id e z, e n ad e lan t e n o u sar e m o slad o b le e xp r e si n d e g n e r o ; p e r o sialgo d ist in gu e alp ar ad igm ad e d e sar r o llo h u m an o e ssue sp e cialin t e r se n lo sd e save n t ajad o sacu alq u ie r t t u lo e m p e zan d o , p o r su p u e st o , p o r su g n e r o .14Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003etc.). Dicho de modo breve, la metodologa propia del de-sarrollo humano consiste en buscar integracin y sinergiasentre programas o estrategias con capacidad probada paralograr objetivos parciales de desarrollo econmico, polticoo social.Qu es un informe de desarrollo humano?A partir de la presentacin del nuevo paradigma en :uuo,el pnud ha auspiciado Informes de desarrollo humano enunos :,o pases. La experiencia muestra que un buen infor-me debe reunir cinco condiciones, que por supuesto qui-siera estar logrando el equipo de Colombia. Las condicio-nes (pnud, :oo:) son:Amplia consulta social. El informe no es la voz de unostcnicos, sino el fruto del dilogo ordenado con las diversasfuerzas y sectores. Por eso los autores de este texto en reali-dad son los alcaldes, dirigentes y pobladores de aproxima-damente ::o municipios con los cuales pudimos conversar,las autoridades y dirigentes de catorce departamentos queofrecieron sus luces, los constructores de paz que en todaslas regiones nos educaron con su ejemplo, los congresistas,jueces, militares y funcionarios del nivel central, los acad-micos, dirigentes cvicos, polticos, gremiales, sociales y re-ligiosos, los periodistas y dems ciudadanos que nos acom-paaron en tertulias, talleres o seminarios, los amigos de lacomunidad internacional, los expertos temticos que inspi-raron muchos argumentos, los colegas que revisaron cadaborrador y no menos los violentlogos e irenlogoscuyos escritos inspiran tantos pasajes. Sea sta ocasin parareiterarnuestragratitudatodosellos,yenespecialalosseores miembros del Comit Consultivo Nacional, de loscomits consultivos regionales, del Comit Acadmico y dela red de corresponsales.Independencia intelectual. El Informe se construye endilogo pero no necesariamente sigue la opinin particularde algn sector o persona consultada. Salvo pues cuandose advierta en contrario, las ideas aqu expresadas no com-prometenalsistemadeNacionesUnidas,alpnud,algo-biernonacional,alosgobiernosregionalesoacualquierotra persona o entidad distinta del equipo coordinador delInforme.Calidad acadmica. Como prenda de objetividad y deprofundidad,elbueninformedebeceirsealosmejorescnones de la ciencia social. Por eso aqu hemos tratado deir al fondo de las cosas, de argumentar con rigor, de indicarla evidencia, de conversar con la literatura especializada yde apelar al juicio de los colegas, que son los ritos distinti-vos de la ciencia.Encontrar soluciones. Ms all de la descripcin y delacrtica,elInformedebeproponermodosconcretosdeacelerar el desarrollo humano. Por eso, sobre la base de undiagnstico integral acerca del conicto armado, este Infor-mesobretodoseocupadeidenticar,evaluarydivulgarpolticas, medidas y prcticas que en efecto contribuyan aaminorar sus daos o a acercar su resolucin.El informe es parte del Informe. O sea que el Informeno se reduce a publicar un libro, sino que el libro este li-bro es apenas un momento en el proceso deDilogo pblicoAnlisis rigurosoConstruccin de consensosFormulacin de polticasPedagoga ciudadanaque iniciamos hace un ao, que sigue en este momento yque esperamos seguir mientras siga siendo til. Por eso nosinteresan tanto sus comentarios, aportes y preguntas, querogamos dirigir al apartado areo ou:,6u o a nuestra pginahttp://www.pnud.org.co/indh:oo,. Tambin all encontra-rn textos ms detallados, monografas de inters regional,estadsticas y referencias que podran interesarle.Qu contiene este libro?Lo dicho: aqu hallar un resumen y un primer balance delo que hemos avanzado en el proceso (sus crticas y obser-vaciones nos servirn para las versiones venideras). El libroest dividido en cuatro partes:La Primera Parte presenta una interpretacin compren-siva sobre el carcter, dinmica y expresiones esenciales delconicto armado en Colombia. Esta interpretacin necesi-ta mirar a la historia y al contexto poltico (Captulo :) comotambin a la geografa y las diferencias regionales (Captulo:) para mejor apreciar la creciente degradacin del conic-to (Captulo ,).La Segunda Parte analiza la relacin entre conicto ar-madoydesarrollohumano,precisandolosdaosqueelprimero hace al segundo (Captulo ), mirando su impacto15Elconf l ict o, cal l ej n con sal idasobre las vctimas (Captulo ) y explicando cmo el desa-rrollo humano dara solucin al conicto (Captulo 6).La Tercera Parte describe con algn detalle las polti-cas, programas o medidas concretas que, a la luz de lo ante-rior,seranmstilesparaatenuarocorregirlosdaosyfacilitar la solucin del conicto armado. Coherente con elenfoqueintegralosistmicodeldesarrollohumano,estaparte contiene propuestas tocantes a la seguridad ciudada-na y la justicia (Captulo ;), a la ampliacin del campo hu-manitario (Captulo 8), a la atencin de vctimas del con-icto (Captulo u), a la desvinculacin de combatientes (Ca-ptulo :o), a prevenir el reclutamiento (Captulo ::), a secarlas nanzas de la guerra (Captulo ::), a combatir el narco-trco (Captulo :,), a fortalecer la gobernabilidad local (Ca-ptulo :), a resolver las tensiones sociales que nutren el con-icto de modo ms directo (Captulo:),arepolitizarlasluchas populares (Captulo :6) y a las negociaciones de paz(Captulo :;).La Cuarta Parte se concentra en el papel que podrandesempear el sistema cultural sistema educativo y me-dios de comunicacin y los actores distintos del Estadocolombiano sociedad civil y comunidad internacionalde los cuales se ocupan, respectivamente, los Captulos :8y :u.A lo largo del texto (y en nuestra pgina electrnica) ellector hallar ilustraciones especcas, opiniones rmadasy ejemplos de buenas prcticas que nuestros correspon-sales nos han ido contando. Es ms, quiz ninguna de lashiptesisorecomendacionesdellibrosonoriginalesopretendan ser originales; se trata, ya dijimos, de recogery subrayar con nimo constructivo.Unaaclaracinnal.Sabemosbienquehaylecturasyactitudes distintas sobre la naturaleza del conicto colom-biano y sobre las vas para resolverlo. Con el respeto debi-do a cada quien, traeremos aqu la reexin de un muy sa-bio estudioso de las religiones: He descubierto que cadasecta tiene razn en lo que arma pero no tanto en lo queniega (Eliade, :uu6); quiz tambin en torno del conictocolombiano hemos creado sectas que miran, cada una, unaverdad,peroocultanlasotras.Modestamente,ydesdeelpluralismodeldesarrollohumano,quisiramosinvitarallector a mantener la vista en el conjunto.Equipo coor dinadordelInfor me Nacionalde Desar r ol l o Humano par a Col ombia 2003Bibliografa y referenciasSen, Amartya (:uuu), Development as Freedom, Nueva York, Alfred A. Knopf.Eliade, Mircea (:uu6), Historia de las creencias y de las ideas religiosas desde la poca de los descubrimientos hasta nues-tros das, Madrid, Editorial Herder. pnud (:uuo), Informe de Desarrollo Humano, Bogot, Tercer Mundo.pnud (:oo:), Poltica corporativa sobre los Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Nueva York, pnud/oidh.16Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003Gua del lectorEste es un Informe de Desarrollo Humano sobre el conictoarmado colombiano. Lo primero signica que el enfoque esintegral y constructivo, no parcial ni descriptivo. Lo segun-do, que se ocupa del conicto armado, no de otros modosdeviolencia(delincuencia,maltratofamiliar)nideotrosmales (o bienes) que pueda tener Colombia.Las explicaciones cotidianas acerca del conicto armadocolombiano suelen caer en uno de dos extremos: son dema-siado simplistas (es el narcotrco) o son demasiado vagas(es la injusticia social). Tambin las actitudes respecto delconictoserepartenentreunexcesoderesignaciny unexceso de optimismo: esto no tiene arreglo, o bastara conque... (Diagrama 1).Diagrama 1El Informe hace el esfuerzo de evitar tales extremos. Al ex-plicar el conicto tratamos de incluir todos los factores y slolos factores que tienen una relacin directa, especca y bienestablecida con las acciones armadas. Al proponer solucio-nes que es nuestro inters mayor tratamos de ser realistassin ser fatalistas y de ser optimistas sin pecar de ingenuos. Elenfoque balanceado nos plantea un problema que honesta-mentedebemoscompartirconellector:elmensajedellibro no se capta si no se lee entero. Dicho de otro modo: aunconflictoenredadonoselepuedendarexplicacionessimples ni, sobre todo, soluciones simples. Por eso la invi-tacin a mantener la vista en el conjunto, a no dejar que elrbol una hiptesis dudosa, una frase infortunada tapeel bosque que interesaba explorar. Tambin por eso esta guadel lector, este mapa inicial de los captulos y el argumentoque intentaremos desarrollar.Comenzamos por vericar el hecho bsico: la guerraha sido un fracaso; fracaso para la insurgencia, que en cua-renta aos no se ha tomado el poder, y fracaso para el Estadoque no ha podido poner n al desangre (Captulo :). El con-icto, al contrario, se fue regando por las regiones (Captulo:) y al mismo tiempo se fue degradando (Captulo ,). El resul-tado fue el de aumentar el nmero de vctimas, bajar los n-dices de desarrollo humano y al nal (por cuenta sobre todode la mezcla con el trco de drogas) producir una crisis enlas relaciones exteriores de Colombia, en su crecimiento eco-nmico y en su sistema poltico (Captulos y ).Al contar esa historia (ver Diagrama :. pgina siguiente)se pone de presente que el conicto colombiano son muchosconictos. El Captulo 6 identica sus principales capas ofacetas, y los once captulos siguientes se dedican a mirarqu se est haciendo y qu podra hacerse en cada aspecto.Puesto del modo ms sencillo: un grupo armado necesitagente (Captulos :o y ::) y recursos econmicos (Captulos:: y :,) para emprender acciones militares que afectan a lasociedad (Captulos ;. 8 y u), lograr el control de territorios(Captulo :) y capitalizar las luchas sociales (Captulo :) opolticas (Captulo :6) hasta llegar al poder o, en su defecto,negociar la paz (Captulo :;). En cada uno de esos planos el conicto obedece a unaslgicas que es preciso entender (aunque no cohonestar). Esaslgicas tienen sus puntos fuertes, y por eso funcionan en laprctica. Pero tambin tienen sus puntos dbiles, y es aqudonde deben actuar las soluciones. Captulo por captulo,el Informe pregunta dnde tiene el conicto su lado aco yqu podemos hacer con optimismo, sin ingenuidadpara atenuar sus daos y salir de l. En esta tarea ambiciosapero necesaria hay un lugar para la educacin y para losmedios (Captulo :8), para la sociedad civil y para la co-munidadinternacional(Captulo:u).Elconictoarma-do, que no es el nico, pero s el ms acuciante problema deColombia, s tiene solucin: la solucin del desarrollo hu-mano.17Elconf l ict o, cal l ej n con sal idaDiagrama 2Fu en t e: IN D H , 2 0 0 3Or genes:guer r a en l a per i f er i aOr genes:guer r a en l a per i f er i aC ap t u lo 1Pr im er ap ar t e:El conf lict oAgr adecimient osLa preparacin de los tres primeros captulos cont con lacolaboracin del Comit Acadmico del Informe, con elcual se dise la estructura de esta primera parte. Un es-pecial reconocimiento a sus integrantes, as como a Fer-nn Gonzlez y Marco Palacios por la elaboracin de losrecuadrosrespectivos.Pgin aan t er io r : Fo t o 1 . 1 Guadalupe Salcedo, co m an d an t egu er r iller o d elo sllan o s(cir ca1 9 5 5 ) Ar ch ivo ElT iem p o .Este captulo examina los orgenes del conic-to armado, no por erudicin histrica sino para entender sunaturaleza. La idea bsica podra parecer polmica y en rea-lidad es sencilla: con todo su horror y su dolor, el conictose ha ensaado sobre todo en la periferia campesina y hasido marginal al sistema poltico colombiano. Esta margina-lidad que sin duda ha disminuido de manera dramticaen los ltimos aos fue sin embargo decisiva para formarel carcter y los modos de actuar de los armados, de suerteque el remedio del conicto pasa por apreciar aquella mar-ginalidad.El captulo empieza por resumir y entrelazar tres hipte-sis histricas ya bastante bien establecidas. Primera: en laszonas de colonizacin hay espacio para ejrcitos no estata-les. Segunda: el Frente Nacional puso n a La Violenciapero dej remanentes de guerrilla social en el campo. Ter-cera:LasFuerzasArmadasRevolucionariasdeColombiaEjrcito del Pueblo (Farc-ep, o simplemente Farc) nacie-ron de tales remanentes, como un proyecto revolucionariopero marginal en trminos geogrcos y polticos; otras gue-rrillas, pese a ser ms urbanas en su origen, tambin acaba-ron en la periferia; y lo propio sucede con los paramilitares.Msimportante:aunquelasrevolucionessuelentenerorigen campesino, en Colombia no se daban las condicio-nes para el triunfo de la insurgencia, as que sta se desvi oentodocasonopudollegaralcentrodelapoltica.Perotambin el Estado fracas en no haber podido prevenir niresolver el conicto; y es porque, en virtud de su fragmen-tacin,laclasedirigentenoarticulunaestrategiapro-porcionada a la gravedad, complejidad, profundidad y per-sistencia del problema, vale decir, no lo ubic en el centrode la poltica.Se advierte que las palabras centro y periferia, igualqueotrasexpresionessimilares,seutilizanaqucomounrecurso descriptivo y sin las implicaciones dualistas que lesdan ciertos tericos. Como referente geogrco, poltico ycultural, la periferia alude a regiones menos pobladas, mscampesinas, menos integradas al mercado, con menos po-der poltico y a menudo discriminadas o explotadas por elcentro. Pero esta alusin debe matizarse en cuando me-nos cuatro sentidos: primero, periferia y centro no soncategoras rgidas, sino atributos relativos y de grado; segun-do, su extensin e intensidad varan con el paso del tiempo;tercero, no son internamente homogneos sino que admi-ten diversas modalidades; cuarto, y en especial, no son uni-versos aislados sino que interactan de maneras muy com-plejas.Sobre este entendido, en la seccin E se dice cmo y porqu la marginalidad del conicto no lo excluye del cen-tro:lasraces,elmotor,elobjetivoycadavezmselescenario de la lucha armada estn principalmente en esecentro. Los captulos siguientes, en especial el , detalla-rn mejor este ltimo proceso.A. El escenarioPor razones climticas, la poblacin precolombina se habaconcentrado en la regin andina. Los espaoles fundaronciudades-puerto en el Caribe y centros poblados en el ejeandino, alrededor de los cuales establecieron encomiendasy resguardos. Con esto se origina una estructura bimodalde tenencia de la tierra: o latifundios (encomiendas no divi-didas) o minifundios (encomiendas o resguardos divididos).En el minifundio trabaja toda la familia campesina, o seaque aqu hay un excedente de mano de obra relativo a losdems factores de produccin; pero el latifundio absorbepoca mano de obra, porque su uso de la tierra es extensivo.As se produce un excedente de poblacin rural, que tpica- 2122Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003mente migra hacia las ciudades, pero tambin constituye unejrcito de reserva para colonizar nuevas zonas de fron-tera.La migracin a esas zonas es un proceso complejo quepuede ser directo o por etapas y donde pesan factores deatraccin y de expulsin. Pero, dadas la falta de reformaagraria y la abundancia de tierras sin ocupar, la colonizacinha sido una vlvula de escape para la presin demogr-ca (y para aplazar las reformas sociales en el centro).Histricamente, el proceso de colonizacin tuvo lugaren dos grandes mrgenes geogrcos por fuera del heartlandcolombiano o eje andino (Gousset, :uu8):En los mrgenes cercanos, correspondientes a las lla-nuras del Caribe y a las vertientes externas de los Andes (ysusrespectivospiedemontes).Estafasedurhastabienentrado el siglo xx y sus grandes oleadas fueron la coloniza-cin antioquea, la de las llanuras costeas y la del Magdale-na medio. Su lgica podra describirse como de conexin(delCaribeconlosAndes)ydensicacin(incorpora-cin plena de las llanuras y pie de montes). Con excepcindel caf, esa colonizacin abri nuevas reas para el latifun-dio; as se mantuvo la dualidad (minifundio en los Andes yla zona cafetera; latifundio dentro y, sobre todo, fuera de losAndes).En los mrgenes lejanos, o llanuras y bosques de laCosta Pacca, la Orinoquia y la Amazonia. Esta fase se ace-lera durante las ltimas dcadas como resultado del ya di-cho excedente demogrco, del desplazamiento forzado porla violencia y de bonanzas locales lcitas (petrleo, banano,esmeraldas, oro, caucho, etc.) o ilcitas (contrabando, coca,amapola, etc.). Sobre esta especie de U que desde el surenvuelve al centro del pas se encuentran las zonas de colo-nizacin reciente, donde el conicto ha encontrado nuevasy poderosas fuentes de alimentacin (Mapa :.:).Salvo excepciones menores o parciales, la colonizacinha sido un proceso espontneo y no dirigido por el Estado.Expulsado por la pobreza o la violencia y atrado por la ilu-sin de prosperidad e independencia, el colono tpico tum-ba monte y se endeuda con un socio capitalista o con pro-veedoreslocalesparaexplotarsuparcela.Peroelcolonotiene pocas probabilidades de xito: la inexistencia o esca-sezdeahorrosiniciales,lacarestadelossuministros,lasdicultades de comercializacin, la inestabilidad en el pre-cio de los productos que ofrece, la falta de servicios y subsi-dios estatales, y los monopolios que enfrenta al comprar ovender,correntodosensucontra.As,unamalacosechasignica que el socio capitalista o terrateniente en potenciasequedaconlatierraysusmejoras,locualreiniciaelciclo de latifundio y trabajadores desposedos que buscanotra oportunidad. Cada territorio de colonizacin es pues un cementeriodeilusiones.Campesinosquesoaronconsuncaocitadinos que creyeron en toda suerte de empresas desca-belladasymediooscuras:ponerunbar,alquilarlanchas(johnsons), exportar pjaros tropicales, enguacarse con oroo esmeraldas, robar bonitamente a los indgenas, sembrarcacao, marihuana o palmitos segn est el negocio, vendersexo a sobreprecio, construir casas o piscinas cuando hayboom, jornalear en banano o en palma por unsalario bueno, reclutar incautos para una nue-va religin, entrar de raspachn para acabartal vez de qumico, llegar de polica, de ins-pector o de juez y hacerse rico, olvidar, olvidaren todo caso, y volver a empezar otro proyec-to que esta vez s me sacar de pobre. Algu-nos, en efecto, salen de pobres. Otros muchossalen a ratos de la pobreza, porque casi siempre resulta al-guien ms vivo que estafa al empresario medio oscuro. Lahistoria se repite con variantes en cada vida y cada territo-rio, aunque el paso del tiempo va decantando quines sonlos dueos y de qu son dueos.Dicho de otro modo: en esas zonas de frontera inter-na,losderechosdepropiedadestnencursodedeni-cin o tienden a ser precarios. Los derechos de propiedaddeciden quin se apropia del producto del trabajo, del capi-tal, de la naturaleza, del esfuerzo colectivo, del gasto pbli-co y de todos los bienes o servicios que existan en el momen-to (North, :uuo: ,,). Estos derechos son pues la base delorden social y su precariedad o denicin imprecisa es unafuente de incertidumbre, inestabilidad y conictos, as esaL aco l o n i zaci n h asi d o u n p r o ceso esp o n t n eo y n od i r i g i d o p o r el Est ad o . Ex p u l sad o p o r l ap o b r ezao l avi o l en ci ay at r a d o p o r l ai l u si n d ep r o sp er i d ad ei n -d ep en d en ci a, el co l o n o t p i co t u m b am o n t e y seen d eu d aco n u n so ci o cap i t al i st ao co n p r o veed o r esl o cal esp ar aex p l o t ar su p ar cel a.Mapa 1.1. Mapa de la UFu en t e: D an e 2324Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003mismaindenicinpermitaquecadaindividuocreaquetiene un chance, que compita con todas sus energas y, enn, que algunos prosperen.Aunque las zonas de colonizacin varan con su edad, subase econmica y su cercana al mercado (entre otras varia-bles importantes), tienden pues a compartir cierta culturade frontera, que por un lado incluye el esfuerzo, la creativi-dad, la apertura y la movilidad social, pero por otro sufre laincertidumbre, la vulnerabilidad, el engao y la indefensinfrente al ms rico, el ms astuto, el ms poderoso o el mejorarmado.En este sentido es cierto, como se dice a menudo, que elproblema central de esas tierras de colonizacin es la ausen-cia de Estado. No tanto (o en todo caso, no slo) porquefalten presencia u obras pblicas, maestros y policas, sinopor dos circunstancias que se suman: una, que el orden ju-rdico tiende a ser difuso (no son claros los derechos y obli-gaciones surgidos de cada trato o contrato), y otra, que elEstado no garantiza el respeto imparcial y efectivo de esostratos o contratos.Dicha ausencia de Estado no estara reducida a las zo-nas de frontera: para algunos analistas, en nuestro pas pre-dominara un modo de vida altamente incierto, donde cadaquien debe negociar el orden para cada situacin (Uribe,:uu;; Gmez, :uuu; Garay, :uuu); y sin duda en buena partedel centro comenzando por los barrios marginados delas grandes ciudades parecera imperar la ley de la selva.Hagamos entonces tres breves precisiones. Una, que en lafrontera existe un orden peculiar y distinto del orden (o eldesorden) del centro: tiene que ser as porque las realida-des econmicas y sociales que se trata de ordenar son pecu-liares de la frontera. Otra, que el conicto armado est inva-diendo ms y ms al centro incluidos los barrios margi-nados. Y otra, que aqu se trata de una cuestin de grado;enpalabrasdeJorgeOrlandoMelo,[lafrontera]esunaprolongacin entre corrupta y entusiasta de lo que es el res-to de Colombia (:uuo: :o).La peculiaridad de las economas de frontera explica cier-tas instituciones o prcticas diseadas para asegurar cla-ridad y cumplimiento de los contratos en ausencia del Es-tado. Por ejemplo: el endeude o anticipo de fondos alcolono se garantiza con ttulos sobre su tierra; los minerosse turnan para cocinar, pero el cocinero no participa en loshallazgos del da porque no los vio y as se evitan peleas; losvecinos se ayudan en tareas que exigen mucha mano de obra,pero el gorrn se queda sin ayuda; las autoridades decomi-san droga al por menor porque pac-tar sobornos con tracantes dispersoses ms difcil que hacerlo con los gran-des; a los raspachines se les paga enbasucoparaatarlosalproveedor;ladama o compaera marital va miti-miti,perolaguisaococineravaasueldo jo:.A pesar del ingenio y la exibilidad que muestran stos ysimilares arreglos, en las zonas de frontera existe un dcitde coercin o autoridad que asegure la interpretacin impar-cial y el cumplimiento efectivo de los contratos. De lo prime-ro resultan la conictividad y la arbitrariedad; de lo segundonace la tentacin de hacer justicia por mano propia, o pormanodeobracontratada.Poreso,laszonasdecoloniza-cinsonvulnerablesalasprcticasdejusticiaprivadaoprivatizacindelajusticiayalsurgimientodeejrcitosirregulares.Estosejrcitossonasociacionesprivadasdeproteccin en el sentido de Nozick, o sea cuerpos que sloprotegen a quienes pagan por ello, porque carecen del po-der monoplico para anunciar que castigarn a quien hagauso de la fuerza sin autorizacin expresa, lo cual es condi-cin necesaria para la existencia del Estado (:u;: ,:).Por parte de los de arriba, esta privatizacin de la fuerzapuede consistir en el uso de jueces e inspectores de policaparadespojardesustierrasalcolonoqueincumpliun1 . Ilu st r acio n e so am p liacio n e sd e e st o se je m p lo sse e n cu e n t r an e n Alfr e d o M o lan o , e n su o r d e n : 1 9 9 8 , p . 6 7 ; 1 9 9 6 , p . 2 6 2 ; 1 9 9 9 , p p . 5 3 - 5 4 ; 1 9 9 9 , p p . 6 8 -6 9 y1 0 3 ; 1 9 9 8 , p . 6 6 , vaser efer en ciasb ib lio gr ficasalfin ald elcap t u lo .El asesi n at o d eGai t n ( 1 9 4 8 ) p r o d u ceu n est al l i d o en Bo -g o t y o t r asci u d ad es, q u en o d er r o caal g o b i er n o p er od esen cad en al avi o l en ci acam p esi n aen d o s m r g en escer can o s : en l o sl l an o so r i en t al es, d o n d el ag u er r i l l aesm sd i sci p l i n ad am en t el i b er al , y en zo n asd em i n i f u n d i oan d i n o y, en p ar t i cu l ar , caf et er o .25Elconf l ict o, cal l ej n con sal idacontrato de endeude leonino; puede consistir en mto-dos como la ley del llano o la ley de la chagra cuandoganaderos y esmeralderos, respectivamente, se apoderarondel Departamento Administrativo Seguridad (das) y la po-lica rural en su regiones (Barbosa, :uu); o puede consistiren la formacin o importacin de grupos paramilitares.Por parte de los de abajo, la privatizacin de la fuerza seproduce de maneras ms o menos inequvocas o repre-sentativas a travs del bandidaje poltico (Snchez yMeertens, :u8,), de las autodefensas campesinas y de lasguerrillas revolucionarias, para citar tres expresiones colec-tivas.B. Aparecen los actoresDespus de las muchas guerras civiles que protagonizarondurante el siglo xix, los dos partidos tradicionales tuvieronsultimaconfrontacinarmadadurantelosaosdeLaViolencia (:u6 a :u6, aunque los autores dieren sobreambas fechas), que ocasion cerca de:8o mil muertes enun pas de trece millones de habitantes. An hoy, La Violen-cia es objeto de mltiples controversias (vase, por ejemplo,SnchezyPearanda,:uu:);peroalosefectospresentesbastar un resumen de los hechos mejor establecidos.Lasreformaspolticasysocialesdelliberalismoenlosaos ,o (intervencionismo, Estado laico, sindicatos, ley detierras, etc.) intentaron modernizar el pas e incorporar sec-tores de clase media, obreros y campesinos hasta entoncesexcluidos. Pero el cambio fue objeto de dura resistencia yde una pausa a partir del gobierno Santos (:u,8-:u:). ElPartido Liberal se divide en un ala moderada (Santos) y unala populista radical (Gaitn), lo cual desemboca en la re-nuncia del presidente Lpez (:u) y la eleccin del con-servador Ospina en :u6.ElasesinatodeGaitn(:u8)produceunestallidoenBogot y otras ciudades, que no derroca al gobierno perodesencadena la violencia campesina en dos mrgenes cer-canos: i) En los llanos orientales, donde la guerrilla es msdisciplinadamente liberal, y ii) en zonas de minifundio an-dino y, en particular, cafetero (Tolima grande, viejo Caldas).La polarizacin se agrava bajo Gmez, elegido con la abs-tencin del liberalismo (:uo) (Recuadro 1.1).Fo t o 1 . 2Guerrilleros formados en la plaza de Cabrera, Cundinamarca,m o m e n t o san t e sd e d e p o n e r lasar m as(3 0 d e o ct u b r e d e 1 9 5 3 ). Archivo Juan de la Cruz Varela26Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003jar lo nuestro. La prueba fue que la gente comenz a construircasa. Mi primer jornal se lo gan a un to llamado Luis, herma-no de mi mam, por acejarle la yunta de bueyes. Despus, msgrande, empec a trabajar con mi pap en la parcela que ha-bamos ganado peleando.Juan de la Cruz lleg a Sumapaz, a Cabrera con su padre,don Dionisio, por all en los aos veinte. Llegaron por la faltade tierras en su tierra, Rquira. Fue una migracin por pobre-za,lagentellegabaalSumapazabuscarcomocolonosotravida. Eran tierras baldas y enmontadas. Don Dionisio estuvotambin en la guerra de los Mil Das, fue corneta. Los Varelallegaron a la vereda de Pueblo Viejo, donde haba una peleacon la familia Pardo Roche que pretenda ser duea de todoaquello.DicenquearazdeunatrifulcaJuandelaCruzseechparalosladosdeVillarrica,yseancenunaveredallamada Mundo Nuevo. Juan de la Cruz, que era entendido yllevaba la semilla de la pelea por la tierra. All tambin se vivamuymiserablemente.Hizounactamuybienredactadaylagenteseamamuchoconl.Ledierontrabajoyparcela.All se volvi dirigente campesino, y hasta poltico, cuando lamuerte de Gaitn nosotros estbamos trabajando en una arve-ja que tenamos en lo alto de la nca. A eso de las : pm son elcacho.Eraunviernes.Nospareciraro,perorecogimoslaherramienta y paramos en la casa de la Junta Campesina. Allsupimos: haban matado a Gaitn. Nadie saba qu hacer. To-dos sabamos, s, que era grave, muy grave y que la tormentaMi abuelo materno se fue a vivir a Pasca despus de la Guerrade los Mil Das. Era un hombre liberal, oriundo de Chipaque,al oriente de Cundinamarca, que nos contaba las hazaas delos ejrcitos liberales. Se sentaba con nosotros, los que ra-mos nios, a contarnos lo que se saba de esos tiempos. Ha-ba sido alfrez de Uribe Uribe, era muy rme. El viejo repetaque los godos no haban ganado la guerra, sino que los libera-les se haban entregado. l fue de los que tuvo que ver con ellevantamientodelospeonesyjornalerosdelahaciendaElRetiro en el Sumapaz; fue una de las personas que ayud aque la gente levantara cabeza y se enfrentara a los propieta-rios, o sea a los presuntos dueos de esas tierras. De ah sur-gi mi mam como dirigente de La Colonia. Yo nac en el ,oen una parcela que nos dejaban trabajar los dueos de la Ha-cienda. ramos diez hermanos, ocho hombres y dos mujeres.Vivamos en una casa de dos piezas y una cocina.Mis hermanos y yo empezamos a acompaar a mi mam alas reuniones. Al principio se me hacan largas y no entendabien lo que decan, aunque me gustaba mirar tanta gente jun-ta. Eran reuniones grandes de ,oo, oo personas, un da llega La Colonia el peridico de Erasmo Valencia, que se llamabaClaridad. Mi mam nos lo haca leer en alta vozpor las no-ches y al otro da se iba a hablar con sus compaeros, a con-tarles las orientaciones que daba Erasmo Valencia. A resultasde las peleas que salan de esas reuniones, nuestra suerte me-jor un poco. Ya por lo menos tenamos tierras donde traba-RECU A D RO1 . 1Voces de emancipacinAlfredo Molano y Constanza Ramrez*El n de la violencia interpartidista se produce en tresfases. Primero, la amnista de Rojas Pinilla (:u,) que des-moviliz la guerrilla del llano. Luego, el Frente Nacional(pactado en :u;) que establece la paridad y la alternacinentre los partidos, con lo cual se desmovilizan las restantesguerrillas liberales y las bandas conservadoras (pjaros).Despus vienen unos aos de transicin hacia una violen-cia social y de descomposicin hacia el bandolerismo,que se prolonga hasta mediados del gobierno Valencia (:u6:-:u66).Eso en trminos histricos. En trminos analticos, el he-cho esencial es ste: La Violencia i) estalla y procede del cen-tro geogrco y poltico, pero ii) se expresa y se perpeta enla periferia campesina. En efecto:a. La Violencia fue una disputa burocrtica y tambin ideo-lgica por el control del Estado entre los dos partidos ma-27Elconf l ict o, cal l ej n con sal idase vena encima. Algunos colonos sacaron las escopetas quetenan guardadas desde la guerra, y todo mundo se puso a es-perar la orden de Bogot. Todo mundo estaba listo, pero comose trataba de volver a la guerra, todos necesitaban un general,una cabeza. Y esa cabeza se regal, se vendi. Se llamaba DaroEchanda. Ospina la compr barato. De todos modos la cosacomenz. Don Pablo Bello y don Pedro Acosta, que eran diri-gentesvenidosdeChaparral,deorpelearalindioQuintnLame, se echaron al monte a abrir camino por ah con los reco-lectoresdecaf.ErasmoValenciahabamuertoalospocosdas de ser asesinado Gaitn, y los colonos haban nombradoa Juan de la Cruz en su reemplazo. l tena su gente por loslados de La Concepcin en lo mas fro del pramo; se mante-na por all y desde all diriga el movimiento que a su luchapor la tierra haba sumado otra causa despus del u de abril, lade la lucha por la vida. As fue que un da el ejrcito nos atacen La Concepcin, que era la puerta de entrada al Sumapaz.Supimosdefendernosporquetenamosbuenainformacin.Los soldaditos salieron mal librados. De La Concepcin sali-mos con Juan de la Cruz para el Duda. La idea era luchar paraderrocar a los conservadores, para tomarnos el poder. No alcan-zamosaterminarnuestratareaporquevinoelacuerdoconRojas Pinilla en Cabrera. Ese convenio de paz fue una pausaimportante para reorganizarnos y coger ms alientos, porque,a pesar de la paz, los problemas no se haban resuelto. Se orga-nizaron varias marchas de huida para salvar a las familias. Des-pus de los bombardeos y de la invasin militar a Villarrica y aCunday, la gente que haba peleado en el Sur del Tolima orga-niz las autodefensas en las regiones de Marquetalia y Riochi-quito. Los comunistas eran muy activos, organizaban gruposde hombres, de mujeres y de nios, juntas veredales, comitsde colonos y fundaban clulas de partido. Eran trabajos que sehacan al mismo tiempo que otros y que consistan en organi-zar la autodefensa campesina. Se saba ya para dnde iban lascosas. Y no nos equivocamos. Salamos a trabajar y a organi-zaramuchasregionesdelMeta,delHuila,delTolima,deCundinamarca.Crebamosgruposcomoherramientasdenuestra lucha. La autodefensa era, de verdad, una defensa pro-pia de la gente, de las comunidades; eran grupos que se mo-van dentro del campesinado sin identicarse.La organizacin campesina de los aos ,o fue, a la hora dela verdad, una escuela de comandantes guerrilleros. Muchosde los mandos de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guaya-bero salieron de esos primeros conictos. Los golpes, las frus-traciones,losengaosenseanmsqueloslibrosyquelasconferencias. Lo que se luch en los aos :o, vino a nacer en los,o, a volverse problema en los o, y sangre desde :uo para ac.* Te st im o n ior e co gid op o rlo s au t o r e s.To m ad od eG e r ar d oG o n zle z.Voc es d e em a n c ip a c in .Ed it ad op o rBo ave n t u r a So u za d o s San t o s.G e r ar d oG o n zle z e s d ir ige n t eagr ar io ,fu n d ad o rd ela An u c y d eFe n su agr o .H o y vi-ve asilad o e n Eu r o p a.yoritarios cuyo clmax sigui al asesinato del lder de laoposicin, su escenario principal fue la capital de la Rep-blica y su eventual solucin sera un pacto entre los dos par-tidos.b. Pero esa violencia poltica se nutri, se superpuso yexacerb la violencia social que bulla en el mundo cam-pesino. Los conictos agrarios alimentaron el estallido de:u8,losaparatospolticosluegoseusaronparallevarlaguerra a las reas rurales, y la mezcla entre lealtad parti-dista y conicto agrario sirvi para escalar la violencia y almismo tiempo alejarla de las grandes ciudades.Y as, mientras las luchas sociales tomaban el camino dela violencia, la poltica se estaba retirando del conicto. Ellevantamiento o, mejor, el desorden urbano fue contenidopocos das despus del Bogotazo, las primeras guerrillasrurales fueron ms defensivas que ofensivas, y la dirigencia28Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003liberal rpidamente se distanci de sus tropas. Esta tempra-na bifurcacin del conicto el partidista y el socialexplica porqu el Frente Nacional, que fue su solucin polti-ca, no fue bastante para extinguir la lucha armada en el cam-po. Y es en la periferia campesina donde la lucha armada vaa reinventarse como el vehculo de la revolucin socialista.1. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjrcito del Pueblo, Farc-EP (o Farc)La reinvencin se dio sobre todo en el caso de las Farc,fruto del encuentro entre la guerrilla campesina que no lo-gr desmovilizar el Frente Nacional y el Partido Comunista(pc) que no encontraba espacio en el centro del sistemapoltico. El proceso, en resumen, recorri cinco momentos:a. El de luchas agrarias. Los sindicatos y ligas campesi-nas que desde los aos :o venan actuando en regiones deCundinamarca y Tolima se acercan al pc (creado en :u,o) yse radicalizan en algunos sitios.b. El de autodefensas. Al estallar La Violencia, aquellosmovimientos campesinos crearon grupos armados que os-cilan entre liberalismo y comunismo, y entre la defensa te-rritorial estricta y ciertas incursiones de guerrilla mvil. Viot(Cundinamarca) fue el ejemplo de ciudad roja o comuni-dadagrariaorganizadabajoinspiracincomunistaycondefensa territorial armada. En cambio, la inestabilidad pre-valeca en el sur del Tolima: de all parti la Columna demarcha (:uo) que lleg al ro Davis y cre el modelo decolonizacin armada. Los limpios, o ala liberal de estaguerrilla, aceptaron la amnista de Rojas, pero el ala comu-nista (los comunes, bajo el mando de Charro Negro yManuel Marulanda) persisti como autodefensa campe-sina.c. El de guerrilla. En :u el ataque masivo del EjrcitoenVillarica(Tolima)causaeldesplazamientodecolonosarmadoshaciaMarquetalia,Riochiquito,ElPato,Gua-yabero, el Duda y el Ariari, donde crean las llamadas rep-blicasindependientesbajoinuenciadelpc.Aunquesucomunismo fue ms una forma de organizar la vida dia-ria, esta palabra, en pleno auge de la Guerra Fra, disparlas alarmas y escal la respuesta militar. Durante varios aos,sinembargo,elpccontinuviendoalasguerrillascomoformas de resistencia campesina y no como un instrumentopara la toma del poder (Recuadro 1.1).d.Elderadicalizacindelaguerrilla.Yaparaelao:u6:elpchabadeclaradoquelavarevolucionariaenColombia puede llegar a ser una combinacin de todas lasformas de lucha (Vieira, :u6;: :;). Con la violenta ocupa-cin militar de Marquetalia (:u6) y otras repblicas in-dependientes, la autodefensa acab de convertirse en unejrcitorevolucionario:esemismoaoseconstituyeelBloque sur, que en :u66 ser rebautizado como Farc, bajoelanunciodeiniciarunaguerraprolongadaporelpo-der (Farc, :u66).e. El de radicalizacin de la izquierda. Mientras las Farcse iban gestando en la periferia, el pc iba siendo excluidodel sistema poltico. Tras apoyar la Revolucin en Marcha yparticipar en los movimientos campesino y sindical de los,o y los o, el pc fue reprimido bajo La Violencia e ilegaliza-do a partir de :u. El Frente Nacional prohibi la partici-pacinelectoralyelaccesoacargospblicosdetercerospartidos, de suerte que muchos cuadros urbanos del pc in-gresaron a las Farc. La nueva visin poltica cuaj en la viiConferencia (:u8:), cuando las Farc se declaran EjrcitoPopular al servicio de la revolucin socialista: un proyectode conquistar el centro del poder poltico que sin embargoacta desde la periferia.2. Otras guerrillasAunque las guerrillas distintas de las Farc son de origen msurbano, slo han logrado mantenerse o prosperar en zonasrurales. Ms an, el origen urbano no signica que proven-gan del centro del sistema poltico sino, tpicamente, defracciones de izquierda sin mayor arraigo electoral o social.Elgradoymodosdecampesinizacinvarandeunaaotra organizacin guerrillera, de suerte que aqu nos limita-remos a una relacin muy abreviada. El Ejrcito de Liberacin Nacional (el n) no nace co-mo autodefensa campesina sino como una guerrilla decidi-damente revolucionaria. En :u6, inspirados en Cuba y enlas teoras del Che, un grupo de activistas procedente delpc, de la izquierda liberal, de la teologa de liberacin y delsindicalismo,creaunfocoguerrilleroenzonaruraldeSantander. Pese a pugnas internas y ejecuciones sumarias,el foco logra asentarse, penetrar la lucha obrera (en petr-leo sobre todo) y tener un momento de brillo con el sonadoingreso del padre Camilo Torres (:u6).29Elconf l ict o, cal l ej n con sal idaPero el el nnoprosperenlasciudades.Enpartepordoctrina, en parte por caudillismo y rencillas internas, enparteporqueelEstadodesbaratasusredes,enparteporreveses militares (como el de Anor, en :u;,, cuando quedprcticamente eliminada), esta guerrilla sigui siendo cam-pesina. Y la tendencia se acenta desde la segunda mitad delos ;o, cuando la presin militar y las necesidades de nan-ciacin concentran al el n en las zonas de bonanza (petr-leodelMagdalenamedio,NortedeSantander,AraucayCasanare; banano de Urab; oro del oriente antioqueo y elsur de Bolvar).El Ejrcito Popular de Liberacin (epl ) que fue impor-tante en su tiempo, naci cuando el Pleno del partido co-munistamarxista-leninistaordeneltrasladodeloscua-dros directivos al campo. Creado en :u6; y desmovilizadoen :uu:, el eplde lnea china logr penetrar el movimientocampesino y tuvo presencia signicativa en regiones de Cr-doba y Urab.Tampoco, por supuesto, han logrado acceder al centrolos pequeos grupos foquistas o voluntaristas que anoperan en Colombia: el Ejrcito Revolucionario del Pueblo(er p), el Ejrcito Revolucionario Guevarista (er g) y el rema-nente del epl .El contraejemplo de guerrilla no marginal fue por su-puestoelMovimiento:udeabril,(M-:u).Tantoasque,mientras las Farc o el el n jams han registrado ms de : o ,puntos, el M-:u lleg a tener :% de favorabilidad en las en-cuestas. En su origen, fue ms urbano que el el n. En :u;o araz de la dudosa derrota electoral del general Rojas, cua-dros de la izquierda tradicional se sumaron a activistas de laAnapo el movimiento populista/nacionalista del generalpara recuperar el poder por las armas. Ms que en accio-nesmilitares,elM-:useespecializengolpesdeopinin,que le fueron ganando cierta imagen de Robin Hood.Pero la guerrilla urbana difcilmente poda prosperar enColombia,dadoelcontrolpolicialsobrelasciudades.ElM-:u opta entonces por la guerra rural, e inicia operacionesen el sur. El proyecto militar del M-:u no cuaja, primero porlos golpes del ejrcito; segundo, porque choca con el pode-roso cartel de Medelln y, tercero, porque los dirigentes per-ciben que tienen apoyo de la opinin y una excelente opor-tunidadpoltica,siemprequerenuncienalaviolencia.Yas,elM-:usedesmovilizaen:uuo.Enlaseleccionessi-guientes,paraAsambleaConstituyente,sulistaobtuvoelprimer lugar, con :;% de losvotos; pero para entonces elmovimientoyahabadesa-parecido como guerrilla.3. Los paramilitaresLosir regular esenluchacontra la guerrilla preerenllamarseaut od efensas,mientrasenellenguajeor-dinarioesmscomnlla-marlos paramilitares. Es-tos dos trminos dieren enque el primero apunta a un fenmeno espontneo de auto-proteccin ciudadana ante la ausencia de Estado, mientrasel segundo sugiere un cuerpo de combate paralelo a la Fuer-zas Militares y en algn grado de connivencia con agentesdel Estado. En la realidad colombiana se han dado mezclasde ambos fenmenos por lo cual salvo donde el contextoindique lo contrario en este Informe se usarn ambos ape-lativos indistintamente.Los antecedentes del paramilitarismo se remontan al si-glo xix y, en tiempos ms recientes, a la ya mencionada leydel llano, a los chulavitas y pjaros de mediados delsiglo xx, o a las autodefensas que, en la estrategia contrain-surgente de la Guerra Fra, tuvieron existencia legal y debati-daapartirde:u6.Peroacomienzosdelos8osurgeunparamilitarismo diferente, pues no es autodefensa ni tam-poco estatal, sino extensin de los ejrcitos privados quenecesariamente tienen las industrias ilegales (narcotrco ycomercio de esmeraldas). Tras comprar grandes extensio-nes de tierra, aquellos empresarios de la coaccin se em-pean en limpiar de guerrilleros el Magdalena medio, ysu ejemplo es seguido por propietarios de Crdoba, Uraby la Orinoquia. A partir de sus orgenes locales, algunos deestos grupos conuyeron y as lo indica el nombre enlas Autodefensas Unidas de Colombia (auc). Pero se trata,en el mejor de los casos, de un proyecto nacional en cons-truccin, de abajo hacia arriba, y sujeto a intensas tensionesinternas. En otras palabras, aunque hayan adoptado un dis-curso poltico de alcance nacional, las autodefensas sonrespuestas locales a la guerrilla y, al igual que ella, pertene-cen al mundo rural.El p r o y ect o m i l i t ard el M - 1 9 n o cu aj a,p r i m er o p o r l o sg o l p esd el ej r ci t o ;seg u n d o , p o r q u ech o caco n el p o d e-r o so car t el d eM ed el l n y, t er cer o ,p o r q u el o sd i r i g en -t esp er ci b en q u et i en en ap o y o d el ao p i n i n y u n aex ce-l en t eo p o r t u n i d adp o l t i ca, si em p r eq u er en u n ci en al avi o l en ci a.30Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003L am ar g i n al i d ad p o l t i cad el ai n su r g en ci aser esu m een elh ech o d eq u esu scan d i d at o so el d eo r g an i zaci o n esp o l -t i casd eal g n m o d o cer can ash ay an o b t en i d o m u y p o co svo t o sen cu an t aso casi o n eso p t ar o n p o r so m et er seal ver e-d i ct op o p u l ar .C. El fracaso de la insurgenciaLa marginalidad poltica y geogrca de la guerrilla se debea una razn ms importante que las ya sugeridas (controlpolicial de las ciudades, canibalismo de la izquierda, faltade olfato poltico,etc.). La explicacin fundamental es otra:en Colombia no existan ni existen las condiciones para quetenga xito la insurgencia armada.A partir, sobre todo, del trabajo pionero de T heda Skoc-pol, States And Social Revolutions (:u;u), puede decirse quehoy existe un ncleo duro de conocimiento acerca de porqutriunfanycuandofracasanlosintentosinsurgentes.Aunque la intencin nal de los alzados en armas es hacerla revolucin transformacin rpida de las estructurasbsicas del Estado y de las clases sociales (Skocpol, :u;u:), aqu entendemos por triunfo la condicin previa yms modesta de derrocar las autoridades existentes y tomarcontrol del aparato estatal.Cundo, entonces, llegan los insurgentes a tomarse elpoder? Los estudios de historia comparada apuntan a unfoco bsico comn, aunque dieren en matices o en nfasisque vale resumir porque hacen luz sobre el caso de Colom-bia:a. La propia Skocpol acu la expresin revolutions arenot made; they come (las revoluciones no se hacen sino queocurren), para signicar que no es la actuacin de los rebel-des sino el contexto social y poltico quien decide la suertedel movimiento. Tras un cuidadoso examen de las revolu-cionesenFrancia(:;8u),Rusia(:u:;)yChina(:uu),Skocpol concluye que la clave del triunfo insurgente fue elcolapso del Estado seguido por masivos levantamientos cam-pesinos. El colapso se dio bajo reg-menes absolutistas, cuando la amena-za militar del extranjero impuso unapresinscalqueacabporenfren-tar a las clases altas con las lites po-lticas.Elalzamientopopulartomfuerza solo a raz del colapso del Esta-do, y no se debi tanto al liderazgo revolucionario como a lascondiciones previas de solidaridad y autonoma campesina.b. Tras comparar experiencias que van desde la revolu-cin inglesa de :68 a la cada del comunismo en Europadel Este (:u8u), Richard Lachman subraya el hecho de quela movilizacin popular no tiene ecacia mientras sus diri-gentes antilites no logren una alianza con sectoressignicativos de la lite en conicto de vida o muerte conotros sectores (:u8; :uu;).c. Jeff Goodwin (:u88) compara cuatro casos de Asia yotroscuatrodeAmricaCentral,paraconcluirquelosinsurrectos triunfaron: i) cuando la metrpoli administra-ba directamente el pas (Vietnam) en vez de cooptar a laslites nativas (Malasia, Indonesia y Filipinas), o ii) cuandoexista un gobierno sultanista, una dictadura personal ycaprichosa (Nicaragua), no una democracia o una dictadu-ra impersonal y burocrtica (Guatemala, El Salvador, Hon-duras).d.Enuntrabajoposterior,Goodwinaclaraporquladictadura excluyente es condicin necesaria para el triunfode los rebeldes; en breve, porque agrava el malestar popu-lar, bloquea el cambio pacco, lleva a que los opositores searmen en defensa propia, hace crebles las ideas radicales,impulsalaorganizacinclandestinaydebilitalasfuerzascontrarrevolucionarias,incluyendolosmandosmilitares(:uu;: :o-::).e. En Guerrillas y revolucin en Amrica Latina (:uu:)T imothyWickham-Crowleyencuentraqueelxitoin-surgente depende de que exista una maocracia que hayaperdido el apoyo militar de Estados Unidos, a la cual se en-frentancuadrosrevolucionarioseducadosqueconsiguenapoyocampesinosientrestospreexisteunaculturaderebelin.f. Un poco a manera de resumen, John Foran (:uu;) com-para ,: casos de xito o fracaso revolucionario en el TercerMundo, a partir de cinco claves que encuentra en la litera-tura. Las tres primeras claves son estructurales, a saber: i)que se trate de un pas dependiente o subdesarrollado; ii)quesugobiernosearepresivo,excluyente,personalista,yiii) que exista una slida y ecaz cultura de resistencia pol-tica. Las otras dos claves son ms coyunturales: iv) una seve-ra recesin econmica, y v) un relajamiento (let-up) delapoyo de Estados Unidos al gobierno.31Elconf l ict o, cal l ej n con sal ida31Fo t o 1 . 3 Juan de la Cruz Varela, en u n ad elas lt im asfo t o sq u eleh icier o n en vid a. Andrs Wissinger Archivo Sumapaz de Roco Londoo32Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003Los cinco factores se encuentran en las revoluciones cl-sicas (Mxico, Cuba, China, Nicaragua, Irn), en las antico-loniales (Argelia, Vietnam, Angola, Mozambique, Zimbawe)y en las revoluciones polticas que no resultaron en revo-lucin social (China en :u::, Bolivia, Filipinas y Hait). EnEl Salvador, Per y Guatemala hubo alguna apertura polti-ca y apoyo rme de Estados Unidos al gobierno. En Chile(:u;o-:u;,) y en Jamaica (:u;:-:u8o) no haba dictadura perola izquierda triunf en las urnas, no con las armas. As, si hubiera que expresarlo en una frase, se dira quela insurgencia en Colombia es perifrica porque existe de-mocracia. Una democracia formal si se quiere, pero unademocracia arraigada y estable. Desde la creacin de las Farc,sehanproducidodiezeleccionespresidencialesabiertas,han sesionado doce Congresos pluripartidistas y una Cons-tituyente de origen popular, las autoridades locales pasarona ser elegidas por la ciudadana, se han sucedido cuatro elec-ciones de gobernadores y seis de alcaldes en todo el territo-rio, se adoptaron los mecanismos de la democracia directay se ha respetado incluso ha aumentado la separacinde los poderes pblicos.La marginalidad poltica de la insurgencia se resume en elhecho de que sus candidatos o el de organizaciones polti-cas de algn modo cercanas hayan obtenido muy pocosvotos en cuantas ocasiones optaron por someterse al veredic-to popular. El pc tuvo un mximo de siete congresistas (dossenadoresycincorepresentantes)dentrodelacoalicindenominada Unin Nacional de Oposicin (uno), en las elec-ciones de :u;. La Unin Patritica (up) el movimientopoltico auspiciado por las Farc en tiempos del gobierno Be-tancur tuvo un mximo de nueve congresistas (tres senado-res y seis representantes) en las elecciones de :u86, cuandoalcanz menos del :% de los votos. Los movimientos queactan como brazo poltico del el n no concurren a elec-ciones o tienen poqusima votacin. Es ms: segn las en-cuestas de opinin a lo largo de los aos, apenas dos o tres decada cien colombianos sienten simpata por la insurgenciay la inmensa mayora la percibe como puramente criminal.EselcontrastedeColombia.Unademocraciaelectoralestable y pluralista al lado de un conicto violento y persis-tente. De un lado el centro, urbano y tan moderno como lasotras urbes de Amrica Latina, con un Congreso que delibe-ra y unos jueces que juzgan. Del otro, la periferia de nuevas ynotannuevaszonasdecolonizacin,dondecohabitanlosrepresentantes elegidos del Estado y los actores armados con-tra l, las elecciones con los fusiles, la legalidad con la aven-turayelslvesequienpueda,elapremioysinembargolamarginalidad de un proyecto revolucionario.Yestecontrasteesesencialparaentenderelconictocolombiano.D. El fracaso del EstadoPero si la insurgencia fracas como proyecto revoluciona-rio,elEstadofracasporquefueincapazdeprevenirlosalzamientos y ha sido incapaz de resolverlos en casi cuaren-ta aos. Este fracaso se debe a que el conicto tambin fuemarginaloperifricoparaelEstadoyparalaslites,aque no lo abordaron del modo prioritario, integral, concer-tado y sostenido que exigan la gra-vedad, complejidad, profundidad ypersistencia del problema. E igualque en el caso de la guerrilla, el fra-caso del Estado obedece a razones estructurales ms que aacciones u omisiones individuales de gobernantes o perso-nas inuyentes (Recuadro :.:).Colombia, en efecto, es una sociedad intensamente frag-mentada. Por obra, en primer lugar, de una geografa queinvita a la formacin de provincias y que por mucho tiempolas mantuvo aisladas. Por obra, en segundo lugar, de un Es-tado histricamente dbil, en trminos scales, de capaci-dad reguladora y an de monopolio de la fuerza. Por obra,en tercer lugar, de una tarda, lenta e insuciente extensinde la ciudadana social o incorporacin de las mayoras po-pulares. Y por obra, en cuarto lugar, de unas lites sin su-ciente base social, fragmentadas y por ende sin concien-cia de que su papel es dirigir una nacin. Estos cuatro fac-tores geografa, Estado dbil, no inclusin, no clase diri-gente se conectan y alimentan entre s para producir unasociedad diversicada, heterognea, vital y pluralista, perotambin propensa al conicto, al bloqueo y a la incapaci-dad de resolver problemas colectivos.Cada uno a su manera, otros pases de Amrica Latinacompartenlosrasgosanteriores;perosuintensidadysuEsel co n t r ast ed eCo l o m b i a. U n ad em o cr aci ael ect o r al est a-b l ey p l u r al i st aal l ad o d eu n co n f l i ct o vi o l en t o y p er si st en t e.33Elconf l ict o, cal l ej n con sal idaCruzados apenas los umbrales del siglo xxi conviene insistiren cierta excepcionalidad colombiana en el mbito latinoame-ricano. A saber, que las clases gobernantes y dirigentes de larepblica oligrquica nunca sufrieron derrota y, por tanto,su experiencia y sensibilidad polticas son bastante limitadasen eso de ponerse en plan de iguales. Esto les ha impedidodialogar y conciliar abiertamente con las clases populares ycon sus diversas organizaciones. Deenden en principio y aultranza un Estado scalmente dbil.Ni revoluciones como las de Mxico, Bolivia o Cuba; nidictaduras tradicionales al estilo de las del Caribe o Venezue-la o burocrtico-modernizadoras como las del Cono sur; nipopulismos blandos como los de Velasco Ibarra en Ecuador;ni duros como los de Vargas y Pern en Brasil y Argentina; nigolpes militares reformistas como los de Per o Panam en ladcadade:u;o;niguerrascivilescomolacostarricensede:uu,connalliberalydepotencialdemocrtico;nadadeeso ha roto con la continuidad de dominio y gobernacin deunas clases que, colocadas al borde del abismo por sus pro-pias pugnas, como ocurri en el segundo semestre de :uu,optaron por el compromiso, dejando al pueblo campesino su-mido en el sectarismo y lo que venimos llamando La Violen-cia. Este cerramiento oligrquico resta legitimidad democr-tica al Estado colombiano. Pero tambin le resta ecacia encuanto instituciones clave para el orden, como son un poderjudicial independiente y su soporte, una polica moderna, que-daron desbordados por la urbanizacin catica, la aceleradamundializacin del crimen organizado con sus mltiples ex-presiones y secuelas domsticas, de las cuales el narcotrcoha sido la ms gravosa.Detengmonos un momento en esta trayectoria del sigloxx colombiano. De :uo, a :u8 se apunta hacia la construc-cindeunmodelodecivilidadmediantelarepresentacinpoltica de todos los intereses sociales (los intereses popula-RECU A D RO1 . 2Un pas sin clase gobernanteMarco Palacios*resurbanosyruralesfueronasumidospordirigentesyco-rrientes del Partido Liberal, de los cuales la izquierda, encar-nada principalmente por Gaitn y el gaitanismo, fue quizs suexpresin ms poderosa), sobre una base scal fuerte, comoempezaplantearseyejecutarseenlareformatributariade:u,. En :u8-:uu empez a desarmarse este modelo. Las cla-ses capitalistas y rentistas, as como la poltica que controlabalos dos partidos histricos, quedaron sobrerrepresentados enel Estado y en un comienzo se acomodaron a la dictadura mi-litar (:u,-:u8).ImportndolesfundamentalmentequeelEstadotuviesebajacapacidadscalextractiva,independientementedesihabaonodcitenlascuentasdelahaciendapblica,sepas a las clases populares la caja de galletas.En efecto, a partir del Frente Nacional (:u8-:u;) la pol-tica social empez a funcionar como una caja de galletas ad-ministradaporlospolticosprofesionales,cadavezmsin-controlables, quienes dispensaban la provisin de educacin,casa-lote,electricidad,acueductos,vacunas.Paliativosalapobreza urbana y rural que sirvieron al sistema poltico paracrearymantenerclientelasenbarriosyveredasquedaranuidez a un mercado electoral competitivo en apariencia, perode hecho circunscrito a los partidos Liberal y Conservador ya sus mltiples facciones, movimientos y grupos que jugabanen la arena electoral de lado del gobierno de turno.As registramos modestos programas asistenciales que co-menzaron a surgir en los comienzos del Frente Nacional comolasjuntasdeaccincomunalylasbrigadascvico-militares.Terminaron entretejindose a las redes remozadas de cliente-lismo electoral sobre las que pudieron montarse organizacio-nes y burocracias como las del Plan Nacional de Rehabilitacina mediados de la dcada de :u8o. En este sentido, los pactosentre los gobiernos y las guerrillas en :uuo-:uu: y :uu tam-bin estuvieron orientados por una concepcin instrumentalde la vida poltica. La caja de galletas fue el medio ex-pedito de cooptar guerrilleros y ganar tiempo en cier- * H ist o r iad o r. Re ct o r d e laU n ive r sid ad N acio n al.34Pr ogr ama de l as Naciones Unidas par a elDesar r ol l oInf or me Nacionalde Desar r ol l o Humano Col ombia - 2003tas regiones o micro-regiones del pas. Para los jefes guerrille-ros que negociaron la desmovilizacin de sus fuerzas fue unmedio de legitimacin y control internos.El continuismo colombiano genera en las clases dirigentesy en las medias prsperas una mentalidad excluyente, de neo-apartheid,queencuentrasurazndeserenlaexclusinysegregacin implcitas en el modelo de economa poltica. Sesupone entonces que la exclusin de los sectores populares,rurales y urbanos de los bienes de la modernidad econmicay de la ciudadana puede paliarse administrando a cuenta go-tas y desde arriba. Sobre todo despus del u de abril de :u8cualquier manifestacin de protesta desde abajo ha sido vistacon desconanza, llegando a inspirar miedo en las clases go-bernantes y la respuesta inicial suele ser de tipo policivo, pe-nal, militar.Enelprocesodemodernizacincolombianoserompie-ronloslazospremodernosdesolidaridadentreclases,peroaqu no fueron reemplazados por los vnculos igualitarios dela ciudadana poltica. La alternativa ofrecida por nuestra re-pblicaoligrquicahasidodepartidadoble:deunlado,elclientelismoelectoralmodernizadoy,delotro,elfunciona-miento de lo que el socilogo y economista Wilfredo Paretodenomin la circulacin de lites. El funcionamiento del pro-cesoelectoralexigereconocer,valoraryempleareltalentopoltico individual, ese bien escaso en las sociedades, sin te-ner en cuenta el origen social de sus portadores.Lageografadeguerrillas,paramilitares,cultivosilcitos,rutas del contrabando, es la geografa de la colonizacin de lasegunda mitad del siglo xx. La extraordinaria historia de lascolonizaciones de este pas, colonizador por excelencia, es lahistoria de millones de vidas que han buscado rehacerse encondicioneseconmicasysocialesadversas,quizsmenosopresivas aunque menos solidarias que las de sus comunida-des campesinas de origen. Por eso no debiera sorprender queguerrilleros, paramilitares, narcotracantes y contrabandistashayanencontradorespaldoenlaspoblacionesdecolonosindividualistas cuya atomizacin es ms acusada si considera-mos que en la frontera agraria la gente proviene de todos losrincones del pas; sin olvidar, adems, el aspecto que se reerea la baja institucionalidad que caracteriza la adjudicacin delos derechos de propiedad en las zonas de colonizacin, a laviolencia cotidiana y a la ausencia de autoridad.Porltimo,enfrentamoslapeculiardinmicasocialquedesencadena el conicto armado. Los que parecan meros re-siduos del viejo patriarcalismo y de la cultura poltica binariadicotmica,omnipresenteenLaViolencia,vuelvenaganarcentralidad. La guerra irregular termina imponiendo una l-gicadelterrorsobrelapoblacincivil,quetieneunasalidaespeluznante en las corrientes de desplazados. Aqu se corroenlosprecariostejidossocialesylostenueslazosentreautori-dad y poblacin. Al punto que los campesinos no siempre con-siguen distinguir por el uniforme quin es soldado, guerrille-ro o paramilitar. Uno no los ve, dice un campesino, porqueuno