El montaje de una obra guitarrística
-
Upload
nikitakita -
Category
Documents
-
view
11 -
download
5
Transcript of El montaje de una obra guitarrística
! "!
El montaje
Heriberto Soberanes Lugo
Introducción
La meta que representa llegar a tocar (decorosamente, brillantemente) una obra en un
mínimo de tiempo, hace necesario un proceso que exige la sistematización del estudio.
La división del trabajo de forma ordenada (selección, lectura, digitación, accesorios y
ejecución) y progresiva (de lo simple a lo complejo; de fácil a difícil) nos ahorrará tiempo
y esfuerzo en la consecución del objetivo.
La división del trabajo en fases, recomendada aquí, obedece a un diseño lógico y
progresivo y, hasta cierto punto, estandarizado. Debido a esto último es factible de
modificar, reordenar y/ó adaptar en función de las particularidades e intereses de cada
lector. Se sugiere además que la obra, para su estudio en etapas, se divida en
segmentos orgánicos (para hacer esto último, el discípulo tendrá que aplicar los
conocimientos y destrezas que en materia de análisis formal posea). Cada una de estas
partes pasará por el proceso de realización, que se expondrá líneas adelante. También
deben estudiarse por separado (en todas las etapas) los fragmentos que presenten una
dificultad especial. Exíjase en cada etapa del estudio la máxima corrección. Es
recomendable, en casos, consultar con alguna etapa anterior cualquier situación
resistente al progreso. Presentamos a continuación los pasos que creemos útil hacer
hacia la consecución de nuestro objetivo: montar, con economía de tiempo y esfuerzo,
una obra guitarrística.
1.- Selección del material
Deberá ser, en primer lugar, apropiado al nivel técnico del estudioso. El abordar material
de dificultad más alta que la que tiene el interesado es antinatural, le rebasa en su
capacidad y es por ello riesgoso, pues puede llevar a la desesperación, desilusión, y con
ellas a la renuncia; incluso le puede provocar lastimaduras en las manos, etc.
Dependiendo del tipo de escolaridad musical que tenga el estudiante se elegirá la obra:
! #!
si se trata un alumno de estudio formal, la pieza que se elija (que tendrá calidad en su
hechura, nivel de dificultad adecuado y prestigio en su edición) deberá integrarse dentro
de un repertorio en construcción que busca el equilibrio en los aspectos de formas,
tempos, épocas, autores, etc.; Si no está inscrito en la formalidad escolástica, la obra se
seleccionará con mayor libertad. En cualquier caso es necesaria la supervisión de un
profesor capacitado para lograr una cuidadosa selección.
2.- Lectura sin instrumento (solfeo)
Se perseguirá la determinación de valores, alturas y demás elementos gráficos con la
mayor precisión, hasta lograr el solfeo hablado. Si está en las posibilidades del
estudioso y la obra ó partes de ella, es adecuada para eso, se incluirá la entonación. En
esta fase, excepto el caso de principiante, es posible (y recomendable) diseñar, a
manera de apunte y con calidad de provisional, una digitación para ambas manos. Una
primera fase de la lectura es la referente a la medida: sobre ella quisiera ampliar
exponiendo algunas ideas de trabajo.
La lectura métrica (llamada en ocasiones, indebidamente, rítmica) se trabajará, si es
necesario, en versiones progresivas, así:
A) Lectura monódica, que consiste en convertir un discurso de tipo homófono (melodía
usualmente en la parte más aguda- y acompañamiento), o de tipo polifónico (varias
melodías simultáneas) en uno monódico, es decir a una parte. Esta modalidad permite al
estudioso leer todos los eventos en el orden que van apareciendo. Será necesario para
ello hacer una conversión al nuevo formato. Un ejemplo de tal visión lo provee este
estudio de Fernando Sor, que aparece primero tal cual y después en versión
atendiendo las plicas superiores- monódica revelado como una secuencia permanente
de corcheas-, incluyendo el conteo:
! $!
B) Un paso siguiente sería ejecutar con la vo
superior; y entrechocando las palmas de las manos, la voz o parte inferior.
Una aproximación mayor se obtendría al hablar midiéndola- la voz superior, mientras la
inferior (que por ser arpegio de complemento rítmico no posee personalidad propia) se
Dominada la pieza o el fragmento- en esta modalidad, se procederá
a entonarla. Al llegar a este nivel consideraremos poseer lo mínimo necesario en lo que
ha solfeo se refiere.
3.- Lectura con instrumento
Cuando el material ha sido solfeado, se procederá a leerlo guitarra en mano. Se
conservarán las precisiones observadas en la etapa anterior. La aproximación a la
digitación conseguida en el apartado 2 (si la hubo) aumentará. Si la obra presenta
etc.), la
lectura se hará con más cuidado. Igual conducta se observará para obras que ocupan
posiciones elevadas. En todos los casos, el guitarrista leerá con instrumento con una
actitud auditiva totalmente activa; para ello será de vital importancia tocar -y escuchar
atentamente- cada una de las partes ó voces constituyentes del tejido musical. Esta
conducta prevalecerá en todas las etapas en las que se ejecute en la guitarra. Para una
! %!
primera lectura con la guitarra se prescindirá de: ligados y adornos, elementos que por
su atención digito-mecánica suelen distraer en la medida justa. Enseguida se integrarán.
Se ejemplifican la eliminación de adornos y de ligados con estas dos piezas de Tárrega:
! &!
4.- Análisis
La exploración (análisis) de la obra, que se hace para diferenciar sus elementos
constituyentes y su contexto artístico, es altamente deseable pues permite ahondar en la
comprensión de la pieza de música. Aspectos como la forma, la fraseología, la armonía
y demás tópicos inherentes al lenguaje sonoro deberán abordarse con la mayor
profundidad que permitan las posibilidades del estudioso. Si estas fueran pequeñas,
habrá que ponerse a ampliarlas mediante el estudio. Esta fase puede determinar los
elementos de articulación (principalmente ligados), de dinámica y de agógica que sean
coherentes con la obra; el análisis irá poniendo estas necesidades al descubierto.
Algunos ejemplos: aplicar ligado para enfatizar inicio fraseológico; usar ligado
descendente para suavizar vértice agudo de melodía (pico melódico); emplear
decrescendo en la resolución de una apoyatura armónica; utilizar crescendo en
nte
disonante; acentuar la nota inicial para destacar una imitación contrapuntística; emplear
itadas
de ornamentación (renacimiento, barroco) se proveerán de ella en la medida de la
capacidad del estudioso. Escriba su trabajo analítico en una fotocopia que le haga al
original (éste se ocupará para escribir otros datos). He querido ejemplificar este punto
con esta mazurca de Tárrega. Preguntémonos:
¿Quién fue o es- Tárrega?
¿En qué tonalidad está nuestro ejemplo? ¿Ya observamos que está estructuralmente
hecha en forma binaria1? ¿Ya nos dimos cuenta que cada sección se repite cantando a
la octava grave la primera, y diferenciada por un solo acorde la segunda-? ¿Somos
capaces de analizar toda su armonía? ¿En qué es Tárrega un romántico y en qué no lo
es? ¿El adorno (1) apoyatura breve ejecutada por deslizamiento- puede ejecutarse en
re en lugar de do? ¿Las dos digitaciones de derecha en (2) le acomodan igual?
¿Diseñará y ensayará otras? ¿Las de (3)?; el re sostenido (4) es nota extraña al acorde
de la menor, disuena respecto al bajo ¿Por eso el acento? El adorno -mordente circular-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'()(!*+,*+-*)!(./0+(1!-*!.(1!23+14-*)(243+*1!24,(-(1!*1!+*2*1()43!50*!*.!-412670.3!1*!8(9(!(..*/(-3!-*!.(!7(),4,0)(!-*!.(!3:)(;!
! <!
en (5) puede ejecutarse ligando solo las notas de adorno (como está escrito arriba de
ellas) ¿ya lo probó? (hay más posibilidades) ¿Convendrá decrecer el volumen (6) al
resolver esta disonancia (sol sostenido-do) de cuarta disminuida, y crecer en el salto
ascendente? Octavar descendentemente el bajo (sol) permitirá conectarlo mejor con la
nota previa ¿Por qué no lo escribió así Tárrega? ¿Es que prefirió no renunciar a cantar
en segunda cuerda? (A propósito: ¿Observó que la primer semifrase -indicada con
ligadura de fraseo- está toda cantada, en segunda cuerda?) ¿Por qué, si fuera así? ¿Es
legítimo que lo cambie de registro, igual que el fa (9)? El adorno escrito con notas reales
en (10) está, en la edición de Isaías Savio, articulado con ligados como en a) ¿probaría
otras opciones tales como b), c) y d)? ¿Propondría, argumentando, otra manera de
articular tal pasaje? En 11 el valor del bajo en la edición Savio es de negra: se deduce
de ello que el armónico se hará con ambas manos ¿Le interesaría sostener el acorde
(arpegiado) al sonar el armónico (que ahora tendrá que digitar con solo derecha)?
Cuántas consideraciones a tomar en cuenta a la hora de analizar una obra. Medite sobre
ello. Si está convencido de que el análisis determinará, en gran medida, la digitación, el
tempo, la dinámica, la articulación, etc. con que se ejecutará la obra, coadyuvando, en
gran manera, a formar su personalidad de intérprete, prepárese sobre el tema2.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!=(!2(7(24-(-!-*!(+>.4141!1*!3:,4*+*!-*.!*1,0-43!-*!.(!()?3+6(@!-*.!23+,)(70+,3@!-*!.(1!A3)?(1@!*,2;!9!-*!.31!7)37431!,*B,31!13:)*!.(!-41247.4+(;!C0,3)*1!23?3!D4*,8*)!-*!.(!E3,,*!9!F(.,*)!'41,3+!G*+!()?3+6(!9!23+,)(70+,3H@!I83?(1!J0+!9!K0.43!L(1!G*+!A3)?(1!?0142(.*1H@!'(M.!N4+-*?4,8!9!O423.>1!P4?1Q9RJ3)1(Q3S!G*+!()?3+6(H@!TU.4B!V(.W*)!G*+!(+>.4141!18*+Q*)4(+3H@!X(+!L*+,!G*+!(+>.4141H@!*,2;!(16!23?3!.31!/)(+-*1!23?7314,3)*1!(!,)(SU1!-*!101!3:)(1!?(*1,)(1@!+31!7)3S**+!-*!?(,*)4(.!-*!4+*1,4?(:.*!2(.4-(-!7()(!(90-()+31!(!23+1*/04)!,(.!-*1,)*W(;!
! Y!
5.- Digitación
Se define como el emplazamiento en cuerdas y trastes de las notas y, de los dedos (de
ambas manos) a emplear.
La mayor parte de las ediciones de música vienen digitadas. No crea el alumno que las
soluciones allí impresas son las únicas ó las mejores (aún cuando fueran del mismísimo
Segovia). No es así; lo único que se puede afirmar, con seguridad, es que son las que
mejor le acomodaron -y en ese momento- al guitarrista-editor. Teniendo en cuenta que
las manos son diferentes en tamaño, forma, respuesta de dedos, etc. en cada
ejecutante, es deducible que cada persona, en función del conocimiento que tenga de
sus habilidades, diseñará la suya propia. A lo más que se llegará, respecto a las
digitaciones impresas, es a tomarlas como una sugerencia (que frecuentemente, sobre
todo a los principiantes, les resulta muy útil) de parte del artista.
La digitación (incluyendo la articulación) y los matices elegidos deberán ser resultado del
análisis que se haya practicado sobre la obra.
! Z!
Una tradición muchas veces mal justificada es no digitar (ó casi) la mano derecha. Las
razones de esta costumbre podrían estar en: a) considerar que nuestra condición de
campo de acción de la diestra es de solo seis cuerdas, contra una izquierda que tiene a
su cargo un total de ¡114 casillas! (combinaciones de cuerda-traste). Ambas
consideraciones son mutuamente reforzadoras. Condescendiendo con lo anterior, se
puede afirmar que, en muchas ocasiones, la conducta de esta mano es completamente
lógica y rutinaria -como en un estudio de arpegios- y sería redundante digitar lo evidente.
Sin embargo otras obras (también numerosas) exigen (a veces sin que sea
incuestionable) una mano derecha más compleja; ante ello es recomendable,
comprendiendo los beneficios que acarrea, diseñar un mecanismo apropiado de
solución a estos casos.
El acercamiento a la digitación, conseguido durante la fase 2, se aumentará con una
atención más concentrada en este aspecto. Se digitarán, con cuidado y por separado,
ambas manos atendiendo a criterios de funcionalidad (use primeramente los dedos
preferentes), comodidad (no aplique extensiones innecesarias), economía (solamente se
aplicarán el movimiento y la fuerza necesarios), velocidad (prevea que una digitación
para un pasaje lento puede no funcionar en uno veloz), unidad tímbrica (cualidad que
adquiere el discurso musical cuando una voz ó parte se toca en una misma cuerda ó,
por lo menos, en su misma familia -cuerdas entorchadas ó no-.y aún con un mismo dedo
de mano derecha. Esta virtud es notoria en notas largas pero no tanto en notas cortas),
etc. La digitación permite desplegar la imaginación creativa, pues las posibilidades de
realizar un pasaje son tantas ó más numerosas que los criterios a aplicar. Sin embargo,
la solución ideal (según su personal discernimiento) de un fragmento dado puede chocar
con la imposibilidad de hacerlo; el problema dado solo puede ser solucionable de una
ingrata (para usted) manera; en este caso hay dos caminos: a) entrarle tercamente a la
tarea aún a riesgo de, lo menos, sonar defectuoso y, sin fortuna, lastimarse las manos, ó
b) probar otra alternativa que, sin satisfacer plenamente su preferencia, presente
viabilidad. Una buena dosis de realismo y humildad ante los límites (límites que todos
tenemos, incluyendo a los grandes maestros), nos ayudará a superar el trance.
! [!
Tenga presentes, a la hora de digitar un fragmento musical, tres cuestiones
fundamentales: a) ¿cómo resuelvo este pasaje?, b) ¿es compatible (la digitación
elegida) con el subsiguiente trozo? y c) ¿combina con el fragmento anterior? Es posible
que una solución dada solo satisfaga plenamente a una de las tres situaciones, o a dos
de ellas, pero que sea totalmente improcedente con la tercera. Aprenderemos a buscar
soluciones de amplia compatibilidad que respondan en la mejor forma a las tres
preguntas comentadas. A medida que las digitaciones se vayan diseñando, se escribirán
en la partitura (use lápiz: frecuentemente se cambia de parecer respecto a los dedos,
posiciones ó cuerdas a emplear).
6.- Mecanismo de mano derecha sola
Una vez digitado, que no practicado, una opción de solución a un fragmento, se
procederá a ejercitarlo. Para ello se recurre a tres tipos de elementos, que se abordan
en el orden expuesto: a) ejercicios de mecanismo elemental (que se encontrarán en el
texto de técnica en uso, seguramente), b) ejercicios preparatorios que el discípulo,
asesorado por su profesor, elaborará, y que consistirán en acercamientos progresivos al
problema específico y, finalmente, c) práctica del movimiento exacto requerido por la
digitación que se haya elegido. El ejercitamiento de las diferentes etapas de este
apartado se hará, primeramente, en una velocidad (tempo) lentísima, para que dé
espacio a la mente de ordenar cada uno de los movimientos necesarios (incluida la
conducta de relajar entre movimientos, entre acciones y en los dedos ociosos). Poco a
poco, sin perder el control mecánico, se irá acelerando el mecanismo hasta llegar a
(El orden de los apartados 6 y 7 es intercambiable)
7.- Mecanismo de mano izquierda sola
Exactamente las mismas indicaciones que se expusieron en el apartado anterior
(Mecanismo de mano derecha sola) serán aplicables a la mano izquierda.
! "\!
o en perfecta unión, sonidos en suave flujo, en íntima
sucesión) es, casi enteramente, responsabilidad de la mano izquierda. Para lograrlo, se
observará, con todo rigor, la conducta de retirar el dedo actuante exactamente como
reacción a la presión del nuevo dedo (Lo anterior es válido
para grupos de dedos y combinaciones solo-grupo). La no observancia del recurso
citado producirá el defecto de sonido cortado , enemigo del
La razonable norma económica que recomienda emplear únicamente la fuerza
necesaria en la solución de cualquier pasaje de música se presentará en tres
situaciones: a) al pisar una cuerda, use únicamente la presión necesaria para que ella
suene clara (si presiona de menos su sonido será defectuoso, cerdeará, hará ruido; si
oprime de más, desperdiciará valiosa energía y orillará a su mano a la sobrecontracción,
enemiga ésta del valioso relajamiento; b) no anticipe grupos de dedos innecesariamente,
más bien ellos se irán acomodando uno por uno según vayan siendo requeridos
(cualquier excepción al particular deberá justificarse); y, c) no deje los dedos que ya
hicieron su trabajo, presionando sobre las cuerdas, relájelos. Las excepciones, como en
el caso anterior, serán con plena justificación.
-no sonarán- ya que es
su compañera, la diestra, quien se encarga de producir el sonido. (el orden de los
apartados 6 y 7 es intercambiable)
8.- Mecanismo de manos juntas
Una vez trabajadas por separado cada una de las manos, se procederá a juntarlas. De
inicio, teniendo en cuenta el aumento de dificultad, hágalo a un tiempo mas lento que el
alcanzado a manos separadas. Como en los apartados anteriores, aumente
progresivamente la velocidad hasta llegar a tocar al tempo deseado, y aún más pues
siempre es sano tener la reserva de poder tocar algo más aprisa que lo necesario. Es
comprensible que algunos pasajes en estudio opongan mayor resistencia al dominio; si
la digitación elegida no es mejorable, dedíqueles a ellos mayor insistencia. A estas
! ""!
alturas del proceso se reforzará la comprensión auditiva de la textura tocando -y oyendo-
por separado las partes ó voces que la constituyen.
9.- La Expresión
Considerando el proceso que va de la partitura a la ejecución como un camino, lo
dividiré en dos partes: La técnica, pensada en este caso como la solución digito-
mecánica de la obra, y la expresión, que sería la parte que se enfoca a la aplicación de
: los parámetros de agógica,
de dinámica, de tímbrica y de articulación, entre otros. Dichos elementos, definidos
durante la fase de análisis, serán, en esta parte llamada expresión, profundizados y
aplicados con el mecanismo de manos juntas. La aplicación de los diseños expresivos,
por lo general, no presentan resistencia técnica, pero, en el caso de los ligados,
considerados aquí como elementos de expresión, en tanto inciden en la dinámica,
pueden presentarse incompatibilidades entre diseño (idealidad) y ejecución (realidad);
ante ello, se procederá a hacer ajustes al primero.
Las secciones trabajadas expresivamente, se irán uniendo unas con otras, en tramos
cada vez más extensos, hasta llegar a la ejecución íntegra de la obra en estudio. A este
todo que tiene en sus manos, hay que regalarle unos meses para que madure antes de
presentarlo a un pequeño e íntimo público.
10.- Complementos
Finalmente, el estudioso recabará información sobre el autor (nombre completo, vida,
educación, obra, etc.), y sobre la época (renacimiento, barroco, clasicismo temprano,
etc.) que junto con otros elementos del contexto histórico general y particular que
envuelve la vida y la producción del artista creador, inciden en diferente medida en ellos.
La técnica propuesta en éste artículo, que persigue abreviar el esfuerzo y el tiempo
necesarios para abordar nuevo material puede, es casi innecesario decir que obviando
algunas fases (como las referentes a solfeo y análisis), aplicarse en la revisión de
! "#!
materiales que se hayan trabajado de antemano, esto es: el repertorio previo del
guitarrista.
No todas las diferentes etapas exigen la presencia del instrumento ni la ubicación del
rias de ellas (1, 2, 4 y 10) se pueden realizar en otros
espacios (mientras hace fila en una oficina, por ejemplo) y en otros momentos (al
acostarse, en lugar de ver televisión, por caso) diferentes a los reglamentarios.
El proceso de montar una obra guitarrística, reseñado aquí, es -con las adecuaciones
necesarias- totalmente aplicable a cualquier otro instrumento, por ello, se recomienda a
tal fin. Será de gran satisfacción para el autor del artículo ver que la utilidad de este
trabajo vaya más allá de lo
Culiacán, enero-febrero de 2004.
(Revisado en enero de 2006)
Heriberto Soberanes es concertista en guitarra clásica, miembro de la Fundación Cultural de la Guitara AC, y, desde 1981, profesor e investigador de la Escuela de
Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa.













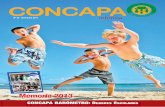




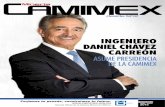

![Listado de Publicaciones - redidea.es · 24.-A tempo: boletin de la Societat Guitarrística de Catalunya ... 5210] Biblioteca Auxiliar del Museo Arqueológico de Córdoba 1960-1963,](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5ba161b109d3f2766b8c44dd/listado-de-publicaciones-24-a-tempo-boletin-de-la-societat-guitarristica.jpg)










